5
EL PASADO O EL PAN MORENO CON HARINA DE XEIXA
INGREDIENTES:
400 g de harina de trigo de xeixa autóctono de las Islas Baleares
200 ml de agua templada
150 g de levadura madre
La cocción debe hacerse en un horno, con leña de pino, almendro y encina
PREPARACIÓN:
La harina debe ser molida en un molino antiguo tradicional. Durante la molienda, las muelas de piedra se calentarán levemente para preservar todas las propiedades nutritivas del trigo y el sabor original del grano. Un sabor suave, que nada tiene que ver con el que se consigue en la molienda de trigo realizada en molinos industriales.
Mezcla harina, agua y masa madre y amasa a mano o en una amasadora antigua de brazos lentos. El secreto de este delicioso pan no es más que el largo proceso de fermentación, que puede alargarse de uno a tres días, y sobre todo la cocción del pan dentro de un horno de leña tradicional, calentado con maderas autóctonas de la isla. La mezcla de la harina de xeixa y el calor del almendro y la encina darán a este pan un sabor único.

Marina se puso la camiseta vieja de Mathias con el emblema de la Freie Universität de Berlín. Anna, su camisón de seda verde, muy fino y con tirantes. Hacía años que no se ponía esa prenda, demasiado bonita para malgastarla en las noches de soledad durmiendo junto a su marido.
Cada una en sus pensamientos.
«¿Por qué nunca me escribiste, Antonio? Entiendo que no quisieras hacerlo, pero esperé paciente cada día y cada noche durante años hasta que tu recuerdo se fue diluyendo en mis pensamientos. Yo te hubiera escrito, explicándote por qué no me subí a ese barco contigo. Explicándote mi miedo, justificando mi cobardía. Pero ¿dónde podía escribirte? ¿No volviste nunca a la isla? ¿Alguna Navidad? ¿Alguna Semana Santa? Sabías dónde vivía. ¿Por qué no volviste a buscarme? Quizás Néstor, cuando salió a decirte que no me subiría a ese velero contigo, te pidió que te olvidaras de mí. Que era una historia imposible. Quién sabe, quizás algún día pueda preguntártelo. ¿Cómo hubiera sido mi vida a tu lado? ¿Cómo hubiera sido mi vida si me hubiera subido al Lord Black? ¿Cómo hubiera sido la vida de un humilde marinero con una joven de la alta burguesía mallorquina?».
La vida de Anna hubiera sido otra muy distinta. Quizás mejor. Quizás peor. Pero indiscutiblemente otra. Se imaginó en ese velero con diecisiete años, feliz, junto a él…, hasta que el ronquido recurrente de Armando, el de cada noche, la devolvió a la realidad.
Marina se metió en la cama pensando en Etiopía. Repasó sus últimos días allí y se acordó de esa niña escuálida que había abandonado en el orfanato. Deseó que encontrara una familia adoptiva pronto que le diera el amor que todo niño se merece al nacer. Si no, su infancia se haría larga y amarga en ese triste hospicio en el que se hallaba. Pensó en cómo la infancia marcaba la vida en la edad adulta. ¿Cómo era entonces la vida adulta de un huérfano? Un niño sin infancia era un adulto sin vida. ¿Qué le esperaba a Naomi si no era adoptada? Sin amor, sin caricias, sin nadie que la acunara por las noches, siempre sin nadie. Le invadió la pena, pero intentó despejar ese pensamiento de su mente y dormirse entre esas cuatro paredes ajenas y a la vez propias.
Las dos hermanas se durmieron casi al mismo tiempo; sin embargo, antes de eso y como si por algún misterioso motivo sus pensamientos pudieran entrelazarse, pensaron la una en la otra y las dos recordaron las tardes de su niñez en la cocina de la abuela Nerea, rallando limones, sacando las semillas de las amapolas y con las palmas de las manos cubiertas, siempre, de harina…

A las cinco de la mañana golpearon la aldaba de la panadería. Niebla se puso en guardia. La noche anterior y poco antes de que Marina conciliara el sueño, la perra volvió a sus andadas y, echando de menos su antiguo dormitorio, subió. Marina la cogió por el collar de cuero que rodeaba su cuello e intentó, como la víspera, arrastrarla hacia las escaleras. Vieja y tozuda, la perra se aferró con sus canosas patas al suelo. Marina intentó de nuevo el truco del chocolate. Era vieja pero no tonta, y ni lo olisqueó. «Niebla, está Úrsula esperándote. Niebla, que aquí no te puedes quedar. Niebla, sal». La perra, con una triste mirada humana, levantaba la cabeza buscando complicidad con la nueva propietaria de su casa. En definitiva, esa era más su casa que la casa de ese ser humano que intentaba echarla de allí. Diez años llevaba durmiendo allí. Traducido a humano: setenta.
—¡Úrsula…, no quiere bajar! —dijo Marina levantando y asomándose por la ventana.
—¿Y qué hacemos? —contestó Úrsula mirando hacia arriba—. Si querés me subo e intentamos bajarla entre las dos. Pero a mí muchas fuerzas no me quedan…
Marina miró a la perra, que ya se había tumbado bajo la ventana. Y volvió a mirar a Úrsula.
—Bueno, pues…, no sé…, que se quedé aquí esta noche… —resolvió Marina con cierta duda.
—No sabés la alegría que me das —dijo entrando rauda en su casa.
—¡Marina! —dijo antes de cerrar la puerta.
Marina, que se disponía a cerrar los postigos, abrió de nuevo.
—Yo sé que vos sos buena persona y que confiás en la raza humana, pero, por Dios, cerrá la puerta con llave.
Niebla cerró los párpados y se durmió.
Otro golpe seco en la aldaba. Niebla ladró. Marina abrió los ojos. Miró su reloj de pulsera. Sonrió para sí. Sabía quién era. Se lanzó a ponerse los tejanos y corrió escaleras abajo.
—Buenos días, Catalina —dijo Marina abriendo la puerta.
Catalina acarició a la perra, que volvía a saltar sobre ella.
—Bon dia. —La mujer carraspeó levemente—. Mira, guapa…, he tornat perquè… és un desastre, tothom ha de comprar es pa en es súper que és una espardenya[11].
—Qué bien que haya venido, Catalina. Es su casa, por favor, pase.
—Millor diguem Cati i, mira, ja te saps el nom de mitja Mallorca. Aquí, la meitat de dones són Catalines i la meitat d’homes Tomeus. Treballadors sí, però originals no ho som gaire el mallorquins[12] —dijo limpiándose las gafas empañadas de vaho con la falda ancha y negra que le cubría las rodillas—. Perquè me vas dir que el mallorquí l’entens, no?[13]
—Lo entiendo, sí… Hace mucho que no estoy en la isla. Quizás algunas palabras no las comprenda, pero ya le pediré que me las traduzca. No se preocupe. Usted hábleme tranquila en mallorquín.
—Ya me va bien a mí practicar el castellano…, ya mezclaremos lenguas.
Catalina entró en el obrador parsimoniosa como venía haciéndolo toda la vida. Llevaba un capazo de mimbre del que sacó masa madre que guardaba en su casa. Miró los sacos de harina de xeixa desperdigados por el suelo. Suficiente para abastecer a todo el pueblo durante el invierno. Se dispuso a coger un delantal que se encontraba colgado junto a los sacos. Miró a la nueva propietaria de la panadería interrogándola con la mirada. Debía pedir permiso, toda aquello ya no era de María Dolores.
—Por favor, Cati, haga lo que tenga que hacer.
Catalina se lavó las manos. Ordenó a Niebla que no entrara en el obrador y se puso el delantal.
—Trob molt raro ser aquí sense na Lola[14] —dijo para sí.
—¿Lola la llamabais?
—A na María Dolores no li agradava gens el seu nom. Ni Dolores. Ni Dolo… Deia que era com María Agonía o María Suplicio… Sí, a Valldemossa, desde joveneta, tothom li deia Lola[15].
Catalina cogió el delantal de su amiga Lola. Lo miró un segundo con nostalgia.
—Ya he corrido la voz para buscar un aprendiz de panadero. Hoy solo coceré cien panes.
—Puedo ayudarte yo mientras buscas a alguien —intervino Marina.
Catalina miró a Marina extrañada.
—¿A amasar pan?
—Sí. Aprendí a hacer pan de pequeña con mi abuela. Más bien jugábamos, pero quizás recuerde algo.
Catalina aguardó un segundo mirando a la nueva propietaria.
—Doncs bueno. —Miró dudosa a su interlocutora—. Bueno, vale. Sí —dijo cogiendo el delantal de Lola y acercándoselo.
Marina se pasó el delantal de Lola por el cuello y se lo ató a la espalda. Catalina se puso una cofia que sacó de su capazo y Marina se recogió el pelo en una trenza.
—Ja lo sabes entonces: farina de xeixa, agua, masa mare, ni sal ni sucre… y reposo toda la noche hasta que doble su tamaño. Para el pan de hoy, levadura seca y dejamos fermentar hora y media.
Catalina abrió el horno. Era profundo, abovedado, de unos tres metros de longitud y menos de un metro de altura.
—Me podrías traer ses feixines, por favor —le pidió Catalina.
Marina arqueó las cejas. Observó el obrador buscando algo que materializara ese vocablo mallorquín desconocido.
—Ses feixines…, mujer, eso se dice igual en español, ¿no? —dijo señalando los fardos de encinas y las ramas de pino y almendro enrolladas con cuerdas en el suelo.
Marina cogió los fardos del suelo sin explicarle a esa simpática señora que esa palabra en español no existía, y se las tendió.
Catalina introdujo en el horno abovedado primero las ramitas de almendro y pino y luego los troncos de encina. Sacó una cajetilla de cerillas del capazo. Encendió una cerilla y la lanzó dentro. Las ramas de almendro prendieron enseguida, la encina tardó unos segundos más. La llama subió lentamente hasta rebotar en lo alto de la bóveda. Marina observó a la panadera en silencio. Había algo mágico ahí dentro, en ese horno de leña antiguo y profundo. Algo mágico para Marina, claro, que lo observaba por primera vez, pero solo cotidianeidad para quien lleva viendo ese horno centenario toda su vida.
Catalina cerró herméticamente la puerta.
Catalina abrió un saco de harina y, mientas enharinaba la mesa de madera, le explicó cómo habían trabajado juntas ella y María Dolores durante casi cincuenta años. Se cocían trescientas barras de pan moreno en verano y seiscientas en invierno. Los fines de semana, la tradicional coca dulce de patata y la salada de Trempó… La panadera siguió hablando de los proveedores que venían dos veces al año, y, mientras la escuchaba, Marina recordó que Gabriel le hizo comentarios sobre un bizcocho de limón con amapolas, lo recordaba por los exagerados elogios que utilizó para describir el sabor de ese dulce… Sin embargo, Catalina no mencionó nada de dicho bizcocho.
En una amasadora antigua de brazos lentos fueron vertiendo harina, agua, masa prefermentada y levadura.
—En las panaderías de Palma venden unas amasadoras que en cinco minutos te sacan la masa. Todo se hace con mucha prisa ahora, y no, no es lo mismo. No tiene el sabor que ha de tener…, poc a poc tot surt molt més bé[16].
—¿Has avisado al pueblo de que se ha vuelto a abrir la panadería? —preguntó Marina.
—Claro, mujer, a ver si te vas tú a creer que me he venido yo para aquí con las gafas empañadas y helada de frío a las cinco de la mañana sin saber que iba a vender todo el pan. Ayer me fui al bar den Tomeu… ¿Conoces el bar del Tomeu?
—¿El de la carretera?
—Ese mismo, sí. Si quieres saber cualquier cosa, ahí. Que se ha separao mengano, allí te lo cuentan. Que se ha arruinao fulano, ahí. Que zutano ha estirat sa pota…, también ahí… En Valldemossa, intimidad, poca: poble petit, infern gran… Ayer en s’horabaixa fui a tomar un café y hablé con Josefa, su mujer, ya lo sabrán todos. No te preocupes, que no quedará ni un pan. La gente de pueblo se aburre mucho y xerra massa. Las habladurías, que dicen los españoles… De ti se dice de todo.
—¿Ah, sí? ¿Y qué se dice?
—Uffff. Se dice que eres hija de un fabricante salchichero alemán multimillonario y que te ha comprado el molino para que te entretengas. No acaban de entender cómo hablas español tan bien, claro…, pardals asoleiats[17] —dijo para sí en mallorquín—. Yo he dicho que no sabía nada. Vendrá todo el pueblo a comprar, ya lo verás, primero porque el pan blanco del súper es incomestible y segundo porque les mata la curiosidad y quieren saber quién eres.
Sacaron la masa. Catalina cogió una rasqueta y cortó un trozo pequeño. La panadera le enseñó a heñir con los puños, primero replegando la masa sobre sí misma, levantándola de la mesa unos centímetros y dejando que cayera. Ese movimiento debía repetirse varias veces. Seguía el amasado a mano durante unos minutos y luego debía redondearse hasta hacer de la masa una bola perfecta. Catalina cortó cien pedazos mientras Marina heñía con sus manos torpes. Las manos regordetas de Catalina eran ágiles y rápidas.
Dejaron reposar la masa tras haberla cubierto con trapos de algodón.
Abrieron el horno, la temperatura oscilaba entre los doscientos cincuenta y los doscientos setenta grados. El pino, el almendro y la encina se habían convertido en ceniza y en brasas de colores rojo, amarillo y naranja.
Catalina metió una pala metálica con un mango alargado y extrajo la ceniza y las brasas. Cogió otra pala igual de larga pero hecha en madera y la enharinó. Marina colocó el pan en las palas como le indicó la panadera. La primera tanda. La segunda. La tercera. La cuarta. La quinta…
Una hora más tarde, al abrir el horno de leña, salió como una bocanada el olor a pan cocido recién hecho, y ese olor acarició despacio el alma de nuestra protagonista. Cerró los ojos e inspiró lentamente el olor llenito de nostalgia. El olor de su infancia. El olor a su hogar.

El alcalde, la peluquera, el párroco, el cartero, el guardia urbano, Tomeu, Gabriel, Úrsula, el del quiosco, el conductor del autobús, varios funcionarios innecesarios del Ayuntamiento y los lugareños del pequeño pueblo de Valldemossa desfilaron por la panadería en busca del pa moreno de su dieta diaria. Miraban curiosos a la nueva panadera y le mostraban su agradecimiento quejándose de las barras de pan industrial que llevaban consumiendo desde que Lola falleció. Todos y cada uno de ellos pidieron, además, su dosis diaria de placer matutino, el pan de limón con semillas de amapola. Catalina se justificó así:
—El pa de llimona i rosella era cosa de na Lola, no era cosa meva[18] —les decía a todos.
A Marina, obviamente, no le pasó desapercibido ese detalle. No era el momento de preguntarle, ya habría tiempo.
Cada uno de ellos, tras comprar el pan y antes de irse, dejó palabras amables para la difunta panadera. La echaban de menos. Era una mujer alegre, decían. Siempre con una sonrisa para sus clientes.
Acabó la jornada. Marina y Catalina se sentaron en unas sillas de mimbre.
—El oficio del panadero es duro —le confesó Catalina sosteniendo la caja metálica en la que habían guardado el dinero—. Muchas gracias.
—Gràcias a vosté —le contestó Marina en mallorquín.
—Dime de tú, por favor.
Marina sonrió mientras Catalina sacaba la mitad de los billetes de la caja.
—Esto es para ti —le dijo tendiéndoselos.
—No, Cati. Yo no quiero nada.
—El dinero es tuyo y no hay más que hablar. Aquí en Mallorca somos gente honrada. Has fet bona feina… Els doblers són teus[19].
Marina se negó a cogerlo, pero Catalina le dejó los euros que le correspondían en su regazo.
—Bueno, pues gracias… No sé el tiempo que me voy a quedar aquí, Cati. Unas semanas más. Un mes. Hasta que sepa por qué María Dolores, Lola —rectificó—, una mujer que no conozco de nada, me ha dejado este lugar tan… —miró a su alrededor buscando las palabras precisas—, tan mágico, tan bonito. Si no tenía a ningún familiar a quien donárselo, te lo podía haber dejado a ti. Eras su amiga.
Cati bajó la mirada un segundo.
—Jo no sé res. Yo no sé nada —dijo otra vez demasiado deprisa y esquivando la mirada de Marina.
—Tengo que ver cómo arreglo todo con mi hermana, que quiere venderla rápido.
—Es lo único que he aprendido a hacer en mi vida, pan. Només ser fer pa —intervino Catalina con tristeza—. No me veo sentada en casa mirando la tele y esperando la visita dels pardals dels meus germans. Ni a mis hermanos, ni a mis cuñadas, ni a sus hijos. A més, a qui vénen a veure és a mumare[20]. Vienen a ver a mi madre. Claro, la que lleva diez años cuidándola soy yo… Porque yo hubiera podido casarme, irme del pueblo, pero con ocho hermanos varones ¿quién iba a cuidar a mi anciana madre?
Catalina contempló su querida panadería y a la perra de Lola, que, espatarrada en la callejuela, parecía escucharlas.
—Yo tengo ahorros, pero no los suficientes para comprar todo esto —siguió diciendo Catalina—. Podría buscar trabajo en otro pueblo o en Palma. Pero ahora se congela la masa, están las máquinas modernas, ya no se necesitan tantas manos y además nadie querrá contratar a una sesentona gorda y miope como yo. Ningú.
—No digas eso, Cati.
—Lola y yo hemos sido las solteronas del pueblo, sabes. Ya se reían de nosotras, ya. Se quedaran per vestir sants[21], decían todos… Qué coño a vestir santos. Yo con ocho hermanos ya tuve suficiente. Nunca quise hijos. Y lo digo de verdad, aunque sé que nadie me cree…, pobrecitas las dos solteras… Cuando los padres de Lola murieron, Lola pensó en cerrar, pero decidimos intentarlo las dos. Piensa que era principios de los ochenta y, en aquella época, las mujeres en casa con los niños, sabes, eso de que dos mujeres se pusieran a ganar dinero estaba muy mal visto…
Marina percibía el orgullo de Catalina en cada palabra. El orgullo de haber levantado ese pequeño negocio femenino con su amiga, a la vez que sentía su pena por, seguramente, tener que abandonar su profesión.
—Nos hicimos famosas en el mundo entero con esta panadería…
Marina sonrió.
—No te’n riguis. No te rías, que no exagero. Salimos en todas las guías turísticas y además nos sacaron en una revista japonesa…, con fotos y todo.
—¿De verdad?
—Sí, de verdad. Vino una periodista que no hablaba nada, ni mallorquín, ni español, ni nada, solo japonés…, todo el día haciendo fotos y arigato, arigato, haciendo reverencias.
Catalina dejó de hablar y volvió su mirada hacia el obrador. Marina, enseguida, percibió la nostalgia de esos tiempos pasados junto con su amiga.
—Quizás haya una manera de que puedas seguir trabajando aquí a pesar de que la casa se venda. No te lo puedo asegurar, Cati…, pero lo intentaré.
Catalina suspiró levantándose de la silla.
—Tengo que hacerle la comida a mi madre. Ya le he avisado de que hoy llegaría tarde, pero no sabes cómo se pone si no come. Moltes gràcies, bonica. I perdona per ahir… Sempre he tingut una mica de mala lluna…[22] Nos vemos mañana entonces.
Catalina caminó hacia la puerta. Marina la siguió con la mirada.
—Cati.
Catalina se volvió.
—La receta del pan de limón con semillas de amapola me la enseñó mi abuela. Sé hacerla… Si quieres puedo intentarlo.
Catalina, sin contestar, salió de la panadería.

Con cuidado, quitó las chinchetas del folio que contenía la receta del pan de limón con semillas de amapola de la pared del obrador. La dobló y se la metió en el bolsillo del tejano. Cogió unas llaves que había colgadas en la entrada. Salió de la panadería y entró en el molino. Allí todavía no había buscado. Estuvo una hora dentro despejando aparatos de molienda polvorientos. Sacos vacíos. Sillas de madera y trastos rotos. No encontró nada. Ahora bien, apoyada en la pared circular del molino y observando el desorden y la dejadez del lugar, tuvo claro que o Lola fue una mujer muy caótica o alguien había estado revolviendo entre sus cosas.

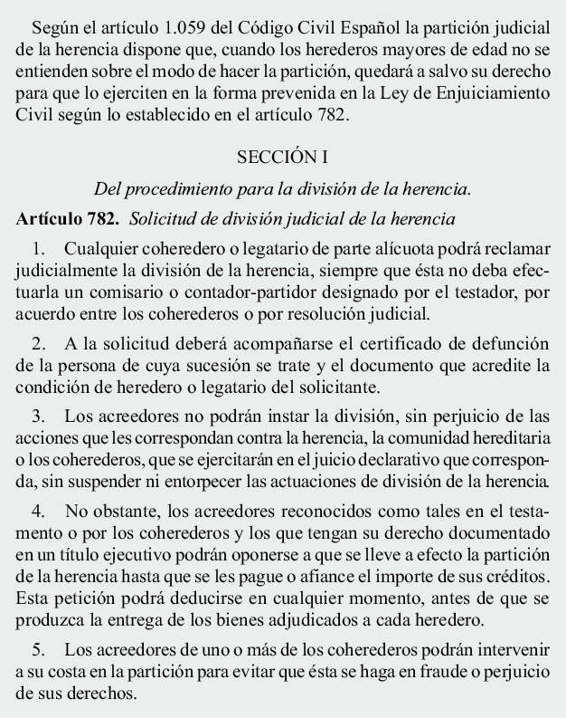
—Ya te dije que la panameña tenía unas buenas tetas pero no era trigo limpio —dijo Curro a Armando en el exterior del restaurante donde ellos dos y sus mujeres habían ido a comer una paella con bogavante.
Armando aspiró con ansia el Marlboro rojo que sujetaba entre sus labios mientras se subía la solapa del abrigo. Parecía que el maldito invierno no quisiera acabar nunca. Soltó una bocanada de humo recordando con odio a su amante latina, que le engatusó sacándole lo que pudo.
—Me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado. J&C Baker factura millones gracias a casos como el que me propones —siguió el notario—. Pero perderemos el juicio. Mi consejo es que es mejor llegar a un acuerdo, a un mal pacto con tu cuñada, que meternos a batallar con abogados y que la herencia acabe entrando en subasta pública, y ya sabes lo que pasa con eso. Será vendida por cuatro duros y perderéis vosotros y ella. Ofrécele el millón entero. Dos millones para ella y uno para vosotros. A eso no dirá que no.
—No la conoces. La hija de puta es terca como una mula —dijo aspirando el Marlboro.
Curro atisbó, a través del cristal del restaurante, a Cuca, que, excesivamente seductora, entregaba la tarjeta de crédito a un apuesto y joven camarero. Intuía los escarceos de su mujer y, desconectando de Armando, le echó una mirada asesina. Cuca, sintiéndose observada y conocedora de los celos de su marido, le miró y le guiñó un ojo a sabiendas de que esa noche se la follaría sin contemplaciones en su dormitorio del chalé, en el que convivían desde hacía veinte años.
—Invito yo a la paella —insistió Curro haciendo ademán de querer entrar en el restaurante.
—Ni hablar —dijo contundente y orgulloso—. No estoy tan mal como parece —mintió.
Dentro del restaurante, Anna y Cuca charlaban de lo suyo.
—Tu hermana la ha liado parda, ¿eh? Me acuerdo de que era la rarita de la clase. En segundo de BUP se fue, ¿no?
Anna asintió.
—Siempre callada —siguió Cuca—. Pasaba desapercibida…, pero siempre fue respetada. Era un crack en matemáticas y nos dejaba copiarle los exámenes. Era una tía generosa.
—Espero que la hagamos entrar en razón… En cuanto pueda te pago lo que te debo —contestó Anna.
—Olvídalo.
—No, Cuca, yo te lo pago cuando pueda.
—Te ha quedado muy bien —dijo Cuca mirando su pequeño Rolex de pulsera.
—Llego tarde a yoga —se excusó incorporándose apresuradamente.
—Sí. Yo también llego tarde al mecánico.

El taller mecánico abría a las cuatro y media. Anna llegó quince minutos antes. Entró en un bar cutre e, intentando no ser vista por el camarero, se escabulló al lavabo. Se plantó frente al espejo y sacó su neceser del bolso. Miró su reflejo. «¿Qué haces, Anna? ¿A qué juegas?». Anna suspiró y se contestó a sí misma, sin estar del todo segura. «No hago nada, estoy arreglándome para ver a un amigo».
Sacó la muestra de un sérum instantáneo japonés que, según le dijo la dependienta de la perfumería que intentaba venderle la moto, contenía un activo revolucionario concebido para estimular los liftantes naturales de la piel. Abrió el sobrecito de sérum y se echó unas gotas en la mano. Se lo esparció por los pómulos y guardó el resto dentro del neceser. Sacó el lápiz de ojos negro que se había comprado esa misma mañana y, con extremo cuidado, se pintó los ojos. Con un pincel difuminó el color del párpado superior. Pegote de rímel y brillo en los labios.
Salió del bar tras oír eso de «el lavabo, señora, es solo para clientes». No había mucha gente, así que no pasó demasiada vergüenza. Ahora bien, detestaba que la llamaran señora o, peor aún, de usted. Anna tenía cuarenta y siete años, pero no sentía que los tuviera. A veces se paraba a pensarlo: «¿Cuarenta y siete? Me faltan tres para los cincuenta». Le parecía imposible. Imposible. Pero no había día en que algún veinteañero le recordara con un «perdone usted» ese casi medio siglo que llevaba a sus espaldas.
Se sacó la melena del abrigo. Y entonces, a escasos metros de la entrada del taller, sucedió. Sucedió algo que Anna no esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, notó, de nuevo, el alma dormida recorrerle el cuerpo y saludarla unas décimas de segundo. Se asustó. Dejó de caminar, respiró hondo y espiró poco a poco. Siguió caminando y, como una actriz de teatro a punto de entrar a escena, irrumpió Anna en el taller mecánico. Antonio se acercó a ella. Se había afeitado y llevaba una camiseta blanca de manga corta impecable (minutos antes se la había cambiado en el lavabo).
—Como nuevo —le dijo dándole las llaves del BMW.
—¿Cuánto os debo?
—Dame cien por la batería. El aceite, el agua y la mano de obra es regalo de la casa.
A Anna esa rebaja le venía muy bien, ya que esa reparación suponía quedarse sin blanca el resto del mes, pero evidentemente no pensaba tolerarlo.
—No, Antonio. Ni hablar. Dime cuánto es.
—Cien y ya está… De verdad.
Anna insistió pero Antonio no pensaba cobrarle.
—Bueno, pues, no sé… Muchas gracias. Te debo una —dijo Anna.
Le dio los cien euros, caminó hasta el coche y abrió la puerta. Antonio la observaba. Ella volvió a darle las gracias y se metió en el BMW. Puso las llaves en el contacto y encendió el motor. Lo que menos deseaba en ese momento era pisar el acelerador y salir de ese grasiento taller con olor a gasolina. «Anna, sal del coche y haz lo que te sale del corazón, sin miedo, por una vez en tu vida», se dijo a sí misma. Respiró. Se incorporó de nuevo y salió del coche. Miró a Antonio, que no se había movido del sitio.
—Si tienes tiempo y… —dudó un segundo y alzó los hombros—, y… te apetece, puedo, si tú quieres, invitarte a cenar.
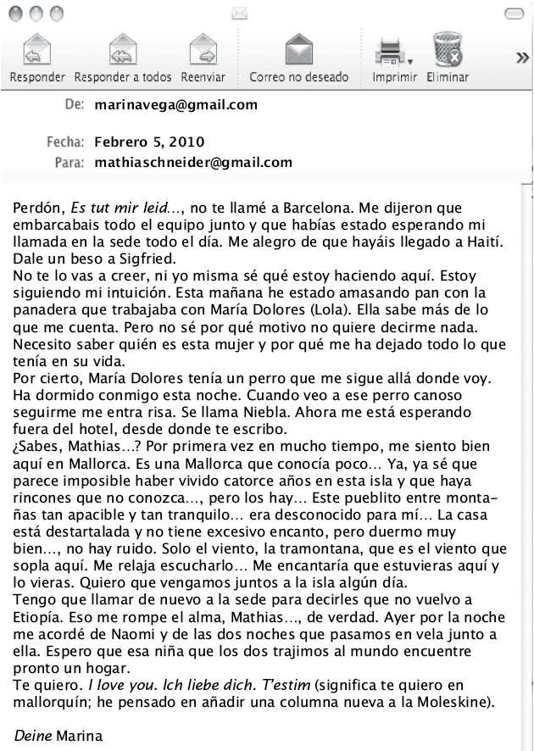
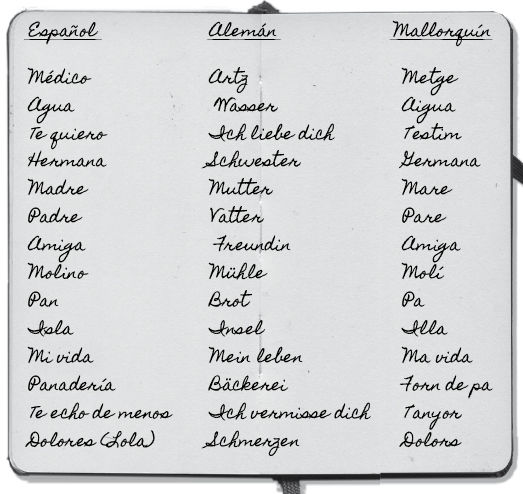

El Registro de la Propiedad de Mallorca estaba situado en el casco antiguo de Palma. Úrsula viajaba una vez a la semana a la ciudad, donde se reunía con un grupo de jubilados alemanes en una librería café de la plaza Santa Magdalena y que regentaba un alemán de Múnich también jubilado. Juntas, Marina y Úrsula, cogieron el autobús hasta la plaza España, desde allí caminaron por las callejuelas del casco antiguo hasta llegar a la librería café. Para sorpresa de Marina, en el escaparate había un póster de dos metros con la foto de Úrsula, mucho más joven y con los brazos apoyados en un libro que rezaba: Letzen Tagen mit dir[23], y abajo «1 000 000 exemplare erraicht[24]».
—Mirá que le tengo dicho al pelotudo que saque la foto de la vidriera…, pero no me da bola. Yo creo que se cree que me gusta, la concha de su madre, hace quince años que se publicó esta novela —dijo para sí.
—Eres escritora —se sorprendió Marina.
—Era escritora, querida…, en pasado. Ahora ya no lo soy. Llevo casi quince años sin escribir una línea. Mi época de escritora murió. Pero estos no se cansan de recordármelo —añadió con una sonrisa amarga—. Andá, que a los funcionarios del Ayuntamiento se les cae el lapicero a las cinco. La primera a la derecha y todo recto hacia abajo. Nos vemos después —dijo entrando por la puerta y echándole una bronca en alemán a un compatriota de su misma edad que salía a recibirla con los brazos abiertos.
Marina se alejó pensando en esa descarada y también entrañable abuela que tenía por vecina. ¿Cómo debía haber sido su vida? Le había contado brevemente en el autobús que fue profesora de universidad, muchos años, pero ni palabra de su faceta de escritora. Pensó en el título de la novela, Letzen Tagen mit dir… No estaba muy segura…, debería mirar en el diccionario. ¿Mit dir, «contigo»? ¿Tag, «día»?
Entró en el edificio del registro. Un segurata corpulento con cara de atontao, uniformado en tonos marrones y un ridículo chaleco anaranjado le pidió el DNI y le preguntó por el motivo de su visita. Una vez comprobado que la mujer de la foto era la persona que tenía delante, la hizo pasar por un detector de metales y subir a la segunda planta. Subió.
Allí aguardaba una funcionaria anodina tecleando en su ordenador. La sala estaba vacía. Se acercó a la funcionaria.
—Coja tique, por favor —le dijo la funcionaria sin mirarla y sin dejar de teclear.
Marina miró la sala desierta: no tenía sentido, pero obedeció. Dio media vuelta y caminó hacia una máquina moderna en la entrada de la sala. Pulsó el botón. Y la máquina vomitó un tique con el número 1. Se sentó a escasos metros de la funcionaria, que seguía sumergida en las profundidades de su ordenador (cambiando su perfil por tercera vez en www.solterosdemasdecuarenta.com). La funcionaria apretó un botón y sonó un pitido agudo en toda la sala, a la vez que sobre su cabeza se encendía un rótulo en rojo con el número 1. Marina se acercó a ella.
—Dígame en qué la puedo ayudar.
Marina le explicó su caso y seguidamente le entregó los documentos que certificaban que el inmueble sobre el que solicitaba información le pertenecía. Sin dar muchas explicaciones, la funcionaria le pidió que rellenara una instancia en la que por escrito se detallaba la petición formal de la información solicitada. Marina la rellenó y se la entregó.
—En un mes recibirá por correo ordinario el historial completo de la finca.
—¿En un mes?
—Mes, mes y medio. Buenas tardes —dijo volviendo su mirada al ordenador.
Marina se despidió amablemente y volvió por donde había entrado. El segurata atontao seguía allí, sentado en una silla, sorbiendo café. Levantó la vista en señal de despedida. Aquel era sin duda un lugar gris con trabajadores del mismo color.
Úrsula la esperaba a las ocho en la marquesina de la plaza España. Le quedaban un par de horas y caminó tranquilamente por el casco antiguo de Palma, buscando la catedral del Mar. Llegó hasta ella y miró al cielo como hacía todas las navidades que había ido a cantar villancicos con sus compañeros del San Cayetano. Desde los seis años hasta los catorce, cada 20 de diciembre, había participado en la fiesta de Navidad del colegio. Entró en la catedral. Siempre le pareció un lugar sobrecogedor… Caminó despacio por la alfombra roja que llevaba hasta el altar, recordando la fila silenciosa que formaban las colegialas del San Cayetano. Se vio saludando a su padre, excitada y nerviosa, con seis añitos, en su primera actuación con la coral del colegio. Fuera donde fuera en esa isla, siempre aparecían esos recuerdos agridulces del pasado.
Llegó hasta la capilla y vio algo que no esperaba y que ya, en el primer segundo, le pareció extrañamente bello. Ese rincón no formaba parte de la catedral en su niñez. Sus ojos no lo recordaban. Durante un segundo pensó que esa obra de arte era fruto de su imaginación, pero no lo era… Le pareció que una ola inmensa de arcilla cubría las paredes. Una ola de tierra en la que encontró las profundidades del mar Mediterráneo de su infancia, el árido desierto africano de su madurez, el trigo hecho harina de esos últimos días. Mar, desierto y pan. Era extraña la sensación que le provocó esa escultura en apenas unos segundos. Quiso sentarse para admirarla tranquila. Resultaba extrañamente bello y pensó que era como si su vida se hubiera materializado en ese rincón onírico de la catedral de Palma. No sabía nada de arte, ni de escultura, ni de pintura. Seguramente los críticos habían calificado aquella obra con palabras magnánimas y elocuentes, elogiándola, pero Marina solo supo decirse a sí misma: «Qué lugar más bonito», para enseguida preguntarse por las manos que lo habían esculpido.
No creía en Dios ni en la Iglesia; sin embargo, el escultor mallorquín Miquel Barceló la arropó con ternura en esa manta de arcilla que habían creado sus manos en aquel lugar de culto. Mecida por las manos del escultor, repasó las grietas de arcilla que trepaban hasta el cielo de la catedral. Unas grietas que inevitablemente le recordaron a las grietas de las tierras de Afar, donde ella, entre las suyas, meció por primera vez a Naomi.

Una vieja máquina de escribir Underwood y un gramófono yacían arrinconados sobre una mesa de madera de roble en una esquina del salón. Todo el ancho estaba cubierto por estanterías de madera de cedro donde se apoyaban cientos de libros desordenados y antiguos vinilos. El parqué tenía vetas color miel y estaba cubierto parcialmente por una enorme alfombra persa de tonos azules. Úrsula había abierto una claraboya y ensanchado las ventanas. Tenía una casa bohemia, desordenada y preciosa, que nada tenía que ver con la oscura vivienda de su difunta vecina María Dolores Molí. Marina cogió de la estantería una edición de Letzen Tagen mit dir.
—Últimos días contigo —tradujo Marina.
—Tu pareja es un buen profesor —contestó Úrsula.
—¿Se tradujo al español?
—No.
—No creo que pueda leerla.
—No te pierdes gran cosa. Es una carta a mi difunto marido. Trata de una pareja que se pasa cincuenta años junta peleándose. No sé por qué creó tanto entusiasmo en Alemania, la verdad.
—¿Estás escribiendo algo ahora?
—No. Soy vieja. Y escribir cansa. Además, no tengo ni ganas ni ideas. Y nada me inspira… Mis neuronas están muertas, jovencita —lo dijo como si tuviera preparada la respuesta. Segura de sí misma. Sin vacilar.
—No acabo de creerme tus palabras, Úrsula —repuso Marina esbozando una sonrisa.
—Pues creételas… Además, la máquina de escribir vieja esa que mirabas… está rota desde hace —hizo cuentas mentalmente— tres años y no tengo intención de arreglarla… Va, vamos a preparar la cena.
Marina se dio cuenta, enseguida, de que Úrsula no tenía interés en hablar de su producción literaria y volvió a dejar el libro entre los cientos de la estantería. Mientras colocaba los quesos que había comprado a un quesero de Palma en una tabla de madera, le habló de los dos amores de su vida, sus nietos, que vivían en Alemania y que pasaban todos los veranos con ella en Valldemossa. Sobre todo la mayor, que ya había cumplido quince años. Se llamaba Pippa, diminutivo de Phillipa, y era una preciosa amazona pelirroja, según la describió, tan revoltosa que sus padres se alegraban de poderla dejar tres meses enteros en la isla. A finales de junio estaría por allí. Según le contó, su nieto era más tranquilote y había heredado su pasión por la lectura, motivo por el que casi ni se enteraba de su presencia. (Lo dijo con sumo cariño y orgullo y sobre todo para enfatizar la diferencia con la traviesa pelirroja, de la que también hablaba con auténtica devoción).
Abrió una botella de vino blanco que había dejado en el congelador y sacó dos copas de un armario. Marina cortó rebanadas del pa moreno que habían cocido esa mañana.
—¿Cómo era Lola?
—Si tuviera que definirla en una palabra, diría que era una mujer risueña. Sin maldad. Muy trabajadora.
—¿Y físicamente?
—Era… una tipa fuerte…, bajita pero grandota. Pelo negro, siempre recogido en un moño. Tenía unos ojos negros muy intensos… Qué injusto morir con sesenta y tres años, ¿no? —dijo para sí—. Más que amigas, nos hacíamos compañía en las mañanas.
—Es tan raro que no haya encontrado una sola foto de ella en la casa. Ni un papel con su nombre. Ni… nada… Es como si en esa casa no hubiera vivido nadie.
—Vivió sola toda su vida con el chucho este viejo que me llena de pelos la casa —dijo señalando a Niebla, que roncaba tumbado en la alfombra—. ¿Sabés qué estoy pensando? —continuó Úrsula—. Mañana me vengo a la panadería un rato. A ver si juntas le sacamos algo a la Cati. Cerrados como culo de botella…
Se sentaron en el inmenso sofá color tierra frente al ventanal y la noche que las acompañaba ya desde hacía horas. Cenaron tranquilamente y charlaron sobre sus vidas. Úrsula quiso recordar la primera noche que paseó por el pueblo de Valldemossa de la mano de su marido. Era una noche del verano de 1976. Se perdieron por una callejuela sin luz tras la Cartuja de Valldemossa. Mientras se besaban, sonó una melodía preciosa que su marido reconoció enseguida: era una pieza del compositor polaco Fryderyk Chopin, y ese segundo mágico en el que la música les acompañó besándose les hizo creer a ambos que el destino les había hecho una señal. Valldemossa era el lugar donde Úrsula y su marido envejecerían juntos. Con una sonrisa triste, Úrsula habló de los desengaños del destino, porque, cuando por fin ambos se jubilaron y habían decidido instalarse en Valldemossa para siempre, Günter, que así se llamaba su difunto esposo, falleció. Así que allí se encontraba Úrsula, sola, esperando la muerte, en el lugar donde juntos habían decidido retirarse.
Úrsula tenía una manera curiosa de zanjar las conversaciones y esa vez se levantó y se dirigió a la estantería. Parecía imposible encontrar algo en esa caótica y excesiva librería.
—Tengo que ordenar estas estanterías. Hay cientos de partituras de mi marido.
Lo encontró. Sacó el libro que buscaba. La cubierta rezaba: Un invierno en Mallorca. Se lo acercó a Marina.
—El libro no vale mucho. Pero te lo doy como algo curioso. Lo escribió la amante de Chopin cuando estuvieron aquí en 1838… Era una tarada, la tipa, seguro. Amandine Dupin se llamaba, pero firmaba como George Sand. El libro pone a parir a los mallorquines. A parir… Léelo. No darás crédito.
Marina observó la pintura de la portada con el duro retrato de la escritora.
—Pero ¿sabés lo más curioso? —siguió diciendo Úrsula—. Solo se publica aquí en Mallorca. Son los únicos que lo siguen publicando cada año. En inglés, español y alemán, y los pone de vuelta y media…
Dio un trago al vino.
—Contame vos de tu vida, Marina. Que la vieja chota empieza a hablar y no para…
A Marina esa vieja intelectual, cuyas arrugas le parecían cada vez más bellas y sus ojos más claros, le gustaba más a cada momento que pasaba. Úrsula tenía la sonrisa satisfecha de una mujer que ha pasado bien por la vida, haciendo las cosas como tocaban, leal consigo misma y con los demás.
Marina dio algunas pinceladas, sin explicar mucho, como siempre hacía. Úrsula era vieja y sabia; intuyó cierta tristeza en ella y adivinó que no debía preguntar más. Se incorporó, se acercó a la estantería de nuevo y buscó un vinilo.
Mientras lo hacía, Marina pensó que su vida hubiera sido muy diferente si esa mujer hubiese sido su madre. Muy diferente. Su hija debía de sentirse afortunada por haber salido del vientre de esa mujer.
Úrsula colocó el vinilo en el gramófono. La aguja sobre él. Se sentaron frente al ventanal, junto a la chimenea y, saboreando las últimas gotas de vino blanco, escucharon el Nocturno en si bemol, de Fryderyk Chopin.

Marina sacó la cafetera del fogón. En la encimera, la compra que había hecho en una pequeña tienda de comestibles del pueblo el día anterior, pagándolo todo con su primer sueldo de panadera: café, té, naranjas, tomates, manzanas, azúcar moreno… Miró la hora y bajó hacia el obrador.
Catalina introducía las palas metálicas en el horno de leña, moviendo los troncos que ardían en él.
—¿Un cafelito para una vieja porteña no tendrán? —dijo Úrsula asomándose por la puerta.
—Bon dia —saludaron al unísono Marina y Catalina.
—Justo lo acabo de preparar. —Sonrió Marina, cómplice.
Úrsula se sentó en una de las sillas de mimbre que había a la derecha del mostrador, para tomarse el café. Niebla se acercó a sus pies y se tumbó. Inició la conversación que ya había planeado con esa delicia que cocinaba Lola cada mañana, y que la mayoría del pueblo mojaba en la leche y el café.
—Yo me ofrecí ayer…
—No tenemos suficientes manos si queremos hacer los trescientos panes que necesita el pueblo. Además, los limones, las amapolas… En verano sí que la Lola lo recogía de los campos de enfrente. Pero ahora hay que ir a Palma… ¿Quién va a ir a buscar las semillas?
—Yo puedo ir.
Catalina levantó las cejas. Por algún motivo, esa señora no quería que se vendiera ese bizcocho que cocinaba Lola cada mañana…
—No té cap sentit, collons…,[25] que era un regalo de Lola a los clientes… Nunca quiso cobrarles nada… Las veces que peleamos por ese maldito bizcocho.
—Dice mucho de ella —contestó Marina.
—Marina, yo te agradezco mucho que hayas vuelto a abrir la panadería, pero, claro, em sap greu, però…,[26] te he de ser sincera, eres muy lenta, qué le vamos a hacer. Lola hacía el pan de limón, pero me ayudaba a mí también con la cocción del pa moreno…, que hacer trescientos panes son muchos panes… y, claro, o me ayudas o tenemos que contratar a alguien y el pa tants de doblers no dóna[27]. Dicho en español, que mucho dinero el pan tampoco da… para vivir bien. La Lola y yo sí, pero para más… y contratar a alguien no es…
—¿Saben qué…? —cortó Úrsula, que estaba pendiente de cada palabra que intercambiaban las dos mujeres—. El médico me mandó ejercicios para la artritis con los dedos y no los hago nunca… Yo creo que amasar pan me va a ir bien.
Catalina miró, desconcertada, a la vieja argentina.
—¿Qué quieres decir, Úrsula? —preguntó Catalina.
—Les faltan manos, ¿no? Yo ya soy vieja y necesito descansar, pero si quieren puedo ayudarlas por las mañanas. A mí, si me regalan un pan moreno, me doy por pagada.
—A mí me parece bien —dijo Marina mirando a Catalina, que fruncía el ceño.
—Pero ¿qué me estás diciendo, Úrsula? Es que no te entiendo.
—Daaale. Cati, que te regalo mis manos, que son una birria. Lo sé…, pero mejor que nada…
—Es que no lo entiendo. No ho entenc[28] —repitió Catalina mirando a Marina.
—Yo creo que es la tramontana, que se les mete en la cabeza —dijo Úrsula volviendo la mirada hacia Marina—. Pero si no les cobro nada…, y ganarán más pesos —insistió de nuevo Úrsula volviendo la mirada a la panadera.
—Quins orgues, els alemanys[29] —dijo Catalina abriendo la portezuela del horno.
—Argentina, Cati, argentina…
Úrsula y Marina cruzaron brevemente la mirada, el plan tramado el día anterior estaba saliendo como esperaban. Úrsula, según le explicó con ese humor que la caracterizaba, dejaba pasar las horas releyendo sus novelas preferidas y, cuando Marina se despidió, le dijo: «¿Sabés qué? No voy a venir un rato mañana. Te voy a ayudar de verdad. Me picó la curiosidad y, qué querés que te diga, posponer seis horas la lectura diaria en la vida de una vieja moribunda… no cambia absolutamente nada en el mundo».
Eso es lo que pensaba esa octogenaria alemano-argentina. Pero la vida, a veces, sorprende. Y esas horas que pasaría amasando pan junto con esas dos mujeres cambiarían la trayectoria de su vida, la trayectoria de los años que le quedaban por vivir.

Anna colgó el teléfono y apoyó el codo en el cantarano de su suegra mientras respiraba intentando calmarse. Acababa de contarle la primera mentira de su vida a su marido. (A su marido directamente no, al contestador de su marido). Se había inventado una cena en una pizzería de Palma con Marina, durante la que le haría recapacitar sobre la venta del molino. Subió los escalones de dos en dos y entró en su dormitorio. Se quitó los calcetines, los tejanos, la camisa, la camiseta interior, el sujetador y entró en el aseo en bragas. Se sentó encima del mármol junto al lavabo y apoyó sus piernas flexionadas en él. De un neceser raído cogió una máquina de depilar y la puso en marcha. Tiempo atrás todo aquello se lo arreglaba una esteticista, pero desde que Armando le había reducido la mensualidad, sacrificó las sesiones mensuales de estética y se lo hacía todo ella misma.
Mientras se pasaba la máquina por la parte interior de la pierna, las preguntas iban apareciendo solas en su mente. «¿Qué haces, Anna? ¿Qué estás tramando? ¿Le vas a enseñar las piernas a Antonio?». «No, evidentemente no voy a enseñarle las piernas —se contestó a sí misma—, qué tontería». «Es normal depilarse, ¿no? Hace casi cinco meses que no me depilo. Me tocaba». Cuando observó sus piernas lisas, se sintió nerviosa. «Es un simple encuentro con un exnovio, relájate. No estás haciendo nada malo». Por cierto, un encuentro con el único exnovio que tenía. Porque en la vida de Anna solo habían existido Antonio y Armando.
Detestaba depilarse las axilas con la máquina. Tomó aire y, mirándose al espejo, empezó. Una vez fusilado todo el vello de su cuerpo, encendió el agua caliente de la ducha y se puso debajo del chorro. Se enjabonó con un jabón con extracto de camomila, le gustaba el olor de su champú infantil, que nunca había cambiado. «Igual Antonio reconoce el olor». «¿Quieres parar, Anna? Menuda cursilada acabas de pensar». Suavizante en las puntas. Salió de la ducha y se secó.
Acercó su rostro al espejo y forzó una sonrisa para verse las patas de gallo. Sí, definitivamente, el bótox había funcionado. Se miró en el espejo completamente desnuda. Se vio guapa a pesar de sus casi cincuenta años, pero sus pechos, por primera vez, le parecieron excesivos. Los implantes de silicona de cuatrocientos cuarenta centímetros cúbicos que se había colocado hacía ya cinco años le parecieron ridículos. Sabía que eso nada tenía que ver con el pescador de su juventud. A Antonio seguro que no le gustaban… «Basta, basta, basta, basta, Anna. Deja de pensar esas cosas», se dijo en voz alta a sí misma.
Lo peor de esos implantes es que no lo había hecho por ella misma, sino para lograr que el narcisista de su marido la mirara de vez en cuando. Mientras se tocaba los pechos, pensó en su marido. Anna no lo deseaba sexualmente. Hacía años que no se tocaban y eso a Anna tampoco le importaba. Es más, le venía mejor que él no insistiera. Su vida sexual era prácticamente nula. Prácticamente nula no, nula. Anna solo necesitaba los abrazos de Armando, sentirse protegida, sentirse valorada y querida. Que le dijera «te quiero» de vez en cuando. Hacía años que no le decía un «te quiero». Ya ni se acordaba de la última vez que la había abrazado. Jamás se lo confesaría a nadie, pero hacía más de cuatro años que no tenía relaciones sexuales con Armando.
Lo cierto es que, a excepción de Cuca, su grupo de amigas del Club Náutico apenas tenían relaciones con sus maridos. Xesca, la más despreocupada del grupo, en una cena con poco vino —a este grupo de mujeres de la alta sociedad mallorquina no les hacía falta estar muy ebrias para contarse sus intimidades—, confesó:
—Yo, la verdad, como le hace tan feliz al pobre…, dejo que me la meta cinco minutos una vez al mes.
Estallaron en una carcajada. Cuca era la excepción que confirmaba la regla, las relaciones sexuales del resto dejaban mucho que desear.
Anna, por comparación, pensó que su inapetencia sexual era totalmente normal. «Les pasa a todas las mujeres casadas —se decía a sí misma—, tranquila». Pero había una pequeña diferencia entre ella y sus amigas del Club Náutico. Sus amigas paseaban cada fin de semana acompañadas de sus maridos, cogidas de la mano de sus hijos, como hacían las familias normales. Sin embargo, Anna pasaba los fines de semana sola junto con su hija regordeta, justificando su soledad a través de las inversiones panameñas de Armando. Por supuesto, los maridos de sus amigas halagaban al empresario mallorquín, que amasaba fortuna en el extranjero. Mientras, sus amigas se compadecían de ella. «Para qué le sirven tantos millones si está más sola que la una», cuchicheaban en petit comité.
Eso sí, los veranos eran sagrados para la familia García Vega. Armando pasaba siempre julio y agosto en España junto con su esposa y su hija, y todo aquel miembro de la jet que quisiera pasearse en su yate de treinta metros de eslora. Anna subía al yate, morena, con pareos caros, bonita en su delgadez y luciendo a su Flavio Briatore y a su niña rolliza, orgullosa de caminar en familia. Le gustaba esa fotografía que mostraban los tres al mundo en los meses estivales… Pero, el verano de 2005, Armando, según le dijo, debía pasarlo entero trabajando en Panamá. Marcharía en junio y volvería en septiembre. Anna le propuso que fueran los tres a Panamá, ya que Anita no tenía que ir al colegio…, pero él enseguida se excusó diciendo que Latinoamérica no era un lugar seguro para una niña de diez años.
Anna y Anita pasaron esos cuatro meses solas. Armando llamaba poco y, cuando lo hacía, como siempre, nombraba a la urraca como su sustituta. Siempre preguntaba por las clases de recuperación de su hija, que había suspendido matemáticas, religión y ciencias naturales, y debía examinarse en el mes de septiembre. «¿Todo lo demás bien, Anna?». «Sí», respondía ella. Pero ¿qué era todo lo demás? La primera vez que Anna se atrevió a decir que se sentía sola, él la cortó.
«No te falta de nada. Tienes la tarjeta de crédito para todo lo que quieras y llama a mi madre si te sientes sola. No te quejes, Anna, que el que está solo soy yo».
Era un cínico. Nació así o más bien la urraca lo moldeó así.
Anna, durante esos cuatro meses, buscó refugio en sus amigas del club y lo encontró. A los propietarios de yates les gusta contar con invitados… ¿Qué gracia tiene si no navegar en un barco de tres millones de euros solo…? Y, sobre todo, en esos meses intimó con Cuca. Cuca era una deslenguada muy diferente a ella y lo cierto es que le hacía reír. Cuca le aconsejó abandonar esa pose de mosquita muerta que tenía siempre. Si no, su marido se buscaría a otra, si no la había encontrado ya, y finalmente la abandonaría. (Cuca, sin que nadie se lo hubiera dicho nunca, tenía clarísimo que un hombre como Armando, que supuraba triunfo por cada poro de su cuerpo, tendría varias amantes en Panamá. Lo que no supuso es que el idiota se enamoraría ciegamente de una de ellas). Cuca le dejó bien claro a Anna: primero sexo y luego ya vendrán los besitos y los abracitos y esas cosas tan monas que os gustan a las mujeres (ella no se consideraba una mujer al uso).
—Los hombres necesitan follar, Anna. No te olvides. Si no folla contigo, follará con otra.
Quizás Cuca tenía razón, y, sí, debía hacer un esfuerzo y hacer el amor de vez en cuando con Armando, aunque no se excitara. No entendía por qué Cuca utilizaba siempre la palabra «follar», era un término malsonante, de personas sin clase, ordinario, con lo bonito que sonaba «hacer el amor»…
Anna era muy consciente de que ella tenía parte de culpa de esa falta de sexo en la pareja. Fue ella quien empezó a rechazarlo. Diez años haciendo el amor con el único propósito de concebir a Anita. Durante la lactancia tenía la libido por los suelos. Luego, alegó una episiotomía mal curada, cansancio y dolores de cabeza, y la parte contraria no insistía demasiado. Armando tampoco era muy romántico (aunque lo fue en sus inicios), ni intentaba seducirla. Además, cruzaba el charco una vez al mes para encontrarse con su ambiciosa amante y follar, con un gramito de coca, hasta altas horas del amanecer.
—Piensa en otro cuando hagáis el amor —le dijo Cuca con una sonrisa cómplice—. Tú cierra los ojos. Si él no se entera. Yo pienso en un abogado, amigo de mi marido, que me pone mucho —concluyó guiñándole un ojo.
(Era la suerte que tenía Cuca, que le ponía desde un farsante tántrico con olor a pachuli hasta un abogado sin escrúpulos vestido de Armani y olor a Issey Miyake).
Anna miró a su interlocutora como si fuera de Marte. Cuca le tocó los dos sacos vacíos que tenía como tetas.
—¿Qué falta para la vuelta de Armando? —preguntó Cuca.
—Dos meses —contestó Anna.
—Pues dale una sorpresa para cuando llegue.
Se dejó convencer y se implantó la sorpresa. Cuatrocientos cuarenta gramos de silicona en cada seno. Dejó que un cirujano plástico le hiciera una incisión en las aureolas de cada pezón para introducir esa masa transparente que le haría recuperar a su marido. Fue más duro de lo que había pensado. Nadie le habló del postoperatorio. De los senos tan hinchados que le llegaban hasta la barbilla. Del dolor de la herida en la aureola. Pasó un mes aullando en compañía de Imelda, quien le hacía las curas diarias con yodo en el pezón y le suministraba dos ibuprofenos al día.
Eso sí, a los dos meses los sacos vacíos se habían convertido en dos pelotas firmes que sobresalían de su pequeño cuerpo.
A finales de septiembre volvió Armando. Fue a buscarlo al aeropuerto. Esa misma mañana se había hecho un tratamiento de keratina y se había comprado maquillaje nuevo para la ocasión. Llevaba un escote pronunciado… Se miró al espejo satisfecha antes de salir hacia el aeropuerto. Anita, cómo no, la acompañaba vestida de chándal. Armando salió por la puerta de embarque y le dio un beso fugaz en la boca… «¿Qué tal, Anna?». No se dio cuenta de nada.
Cenaron los tres y acostaron a Anita. Armando bajó al primer piso y se tumbó en la chaise longue de leopardo. Cogió el mando y zapeó. Mientras, en el piso de arriba, Anna se preparaba en el dormitorio para hacer el amor a su marido. Se puso un camisón de seda verde de tirantes finos que se había comprado en una tienda exquisita del centro de Palma. Se miró al espejo de nuevo, sonrió viéndose bonita. Abrió la puerta del dormitorio y lo llamó. Armando le contestó con pereza.
—Sube, por favor —insistió ella.
Armando subió a desgana y entró en el dormitorio. Anna le esperaba sentada en el borde de la cama. Un tirante fino del camisón resbaló por su hombro. Sonrió, casi avergonzada; tenía la sensación de que se desnudaba por primera vez delante de él.
Armando se quedó en la puerta. Sorprendido.
Anna se incorporó y se acercó a él con dulzura. Se bajó el otro tirante del camisón y le enseñó los pechos.
—¿Te gustan? —le preguntó tímida.
Armando miró esos senos voluptuosos.
—Anna, ¿pero qué te has hecho? —dijo cogiendo con sus manos esas tetas que no parecía que fueran de su recatada mujer.
Le bajó el camisón, que cayó al suelo, dejando a Anna completamente desnuda. Volvió a mirar los pechos operados de Anna.
—Sí me gustan, Anna —le dijo sobándoselos.
Sí. Le gustaban y mucho. Armando acercó su boca al pecho de Anna, le chupó un seno y lo mordisqueó. Anna, al contrario de lo que había imaginado, cuando Armando succionó, sintió aprensión y se acordó del bisturí cortándole el pezón. Armando seguía vestido con la ropa con la que había viajado desde Panamá. Besó a su mujer desnuda brevemente en la boca.
—Espérame un segundito.
Se metió en el lavabo. Tarjeta de crédito y rayita de coca. Salió. Se bajó la cremallera del pantalón.
Volvió a su mujer, que lo esperaba tumbada en la cama, sin poder disimular la chica tímida que siempre había sido y siempre sería.
—Sigues estando buena, Anna —le dijo Armando.
Anna sonrió con timidez. Había conseguido su objetivo. Cerró los ojos y suavemente besó la boca de su marido a la vez que acariciaba su espalda. Armando, con un movimiento brusco, le dio la vuelta de modo que ella quedara de espaldas a él.
—Ponte como un perrito —dijo Armando, susurrándole al oído.
Anna no hizo nada porque no entendió sus palabras.
—De rodillas, mi amor…
Anna obedeció. Puso las rodillas en la cama y Armando, ayudándose de su mano, le hizo inclinar el cuerpo hacia delante. A Armando, esa posición aprendida en sus noches panameñas le hacía sentir poderoso. Enseguida, la erección. Se bajó rápidamente la cremallera del pantalón, que cayó al suelo sobre los zapatos. Se sacó el miembro erecto de su calzoncillo Calvin Klein y se arrodilló tras ella. Antes de penetrarla, puso sus manos en las nalgas de Anna y las apretó. Separó sus glúteos mientras se miraba la polla a punto de embestir. Le gustaba verla aumentar de tamaño… y así lo hizo antes de entrar. Entró dentro de su mujer sin contemplaciones. Anna sintió un cuchillo partiéndole en dos. Chilló de dolor y ese gemido de dolor que Armando interpretó como de puro placer le puso más cachondo todavía. Se miró el falo, duro.
Aceleró el ritmo. Se miraba el miembro que entraba y salía del cuerpo de su mujer a cuatro patas. Muda. Poder. Dominio. Se mordió los labios. Un minuto. Dos. Tres entrando y saliendo. «Un poco más rápido, Armando», se dijo a sí mismo. La coca le permitía aguantar tiempo. Le encantaba esa espera que la droga le proporcionaba. Aceleró mientras empezaba a escucharse sus propios sonidos entrecortados de placer. Estaba cogiendo velocidad. Vio a Anna tan frágil, dándoselo todo, ahí desnuda de espaldas. Sin mirarlo. Anna cogió con fuerza la manta que cubría la cama. Sus puños se cerraron. Solo sentía dolor.
A Armando, siempre le había gustado el cuerpecito delgado y frágil de su mujer, como a todos los chicos del Club Náutico, pero él fue quien se llevó a la rubita tímida y frágil que todos querían. «Mírala ahí, esa niña frágil y tímida del club. Quién lo diría, parece una puta dándolo todo». Y sí, algo que siempre le había enorgullecido a Armando era que ese cuerpecito de mujer no había probado otra polla que no fuera la suya.
Él mismo se sorprendió de la velocidad con la que empezaba a penetrar en el cuerpo de Anna tantas otras veces penetrado en posición de misionero. Su mujer le estaba poniendo más cachondo que nunca. Dejó de agarrarle los glúteos. Con la palma de su mano, tal y como le gustaba a la panameña, le dio un pequeño azote. Anna emitió un sonido extraño. «Le gusta», interpretó Armando a la vez que cerraba los ojos para recordar la frase de su amante panameña, no hacía demasiado tiempo, en esa misma posición. «Cómo me gusta que me culee…, pero no se me vaya usted a correr ahora, mi macho papito». Esa frase le ponía cachondo…, recordarla también. Ya le quedaba poco para llegar al clímax. Armando no era de los que se corrían antes, por supuesto, las damas primero. Dar placer a una mujer era de triunfadores.
—Tócate —le ordenó.
Ella hizo ver que obedecía y escondió su mano entre sus delgadas piernas y simuló los sonidos pertinentes. Armando suspiró de placer al oír a su mujer gemir y siguió follándosela como no lo había hecho nunca en todos los años de matrimonio. Cerró los ojos. Otro pequeño azote. Su miembro como un bate de béisbol. Lo miró orgulloso a décimas de segundo del clímax. Posó sus manos en los glúteos de su mujer. Se los separó. Levantó la palma derecha de la mano. Último azote y se la metió con rabia y, mientras una lágrima se deslizaba por la mejilla de su mujer, como un cerdo, se corrió.

No paró el motor de la moto ni se quitó el casco. Se subió la visera y le sonrió.
—Vamos un poco lejos —le dijo Antonio sacándose el casco integral que llevaba colgado del brazo.
Anna se recogió el pelo en una trenza baja como siempre hacía cuando la iba a buscar a la salida del colegio. Él le puso el casco y ella, sin pensarlo y sabiendo que él se adelantaría, alzó el cuello. Antonio le cerró las correas, como hacían treinta años atrás.
—Anna, pero si es que sigues igual —dijo con una leve sonrisa mirando el fino abrigo cámel que llevaba puesto.
Se quitó su chaqueta motera de cuero e hizo ademán de dársela.
—Estoy bien, Antonio. No te preocupes.
Él le colocó la chaqueta de cuero sobre los hombros, sin hacerle caso, y ella, como había hecho tantas otras veces, se metió dentro. Notó su calor y, sin querer reconocerlo en exceso, le gustó.
Anna subió a la moto y se agarró al asiento trasero. Antonio emprendió pausadamente la marcha, debían salir del centro de Palma.
La Kawasaki negra se alejó discreta por entre los coches hasta llegar a la MA-11. Aceleró. Le gustaba correr con la moto. Anna lo sabía bien. Recordó las pocas discusiones que habían tenido en su juventud, siempre por la dichosa moto.
—Corre cuando no esté yo encima, jolín, Antonio, que me da miedo —le decía enfurruñada cuando eran jóvenes, una vez se había bajado de la moto.
—Es que eres tan finita que me olvido que vas detrás. Pégate a mi espalda para que no me olvide —le respondía travieso plantándole un beso y poniéndolos en peligro un día sí y otro también.
Qué manía con la velocidad. Y, por supuesto, la Kawasaki en la que iban en ese momento corría mucho más que la Rieju en la que se montaban a los diecisiete. «Él tampoco ha cambiado», pensó. Seguía sujeta al asiento trasero y él, consciente de ello, aceleró. Ella, que notó el aumento de velocidad, sonrió, sin verle la cara; no le cabía duda que estaba recordando esas discusiones moteras de hacía treinta años. Anna sabía perfectamente qué tenía que hacer para que disminuyera la velocidad. Y lo hizo. Se reclinó, igual que a los diecisiete, sobre su espalda, ladeó la cabeza y le rodeó con sus brazos; él sonrió para sí y disminuyó la velocidad.

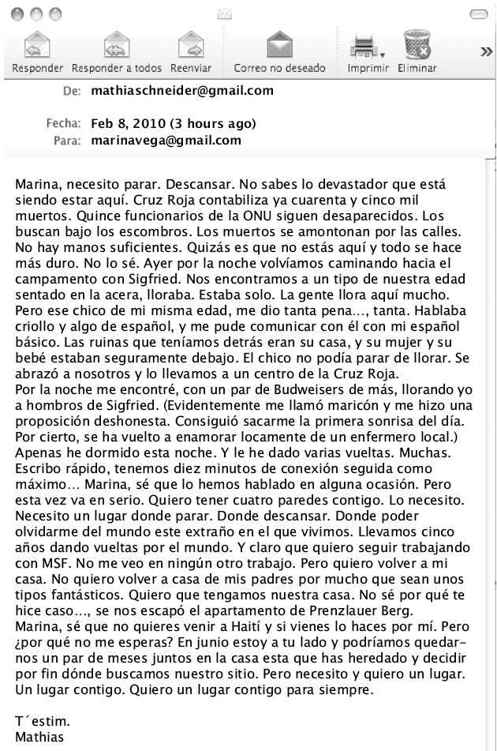

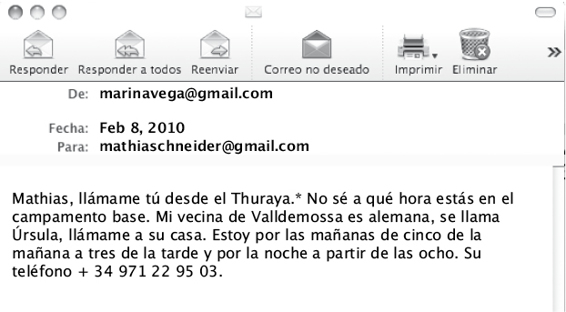
Dio al send sin despedirse[30].
Miró hacia el interior del pequeño y acogedor salón del Petit Hotel de Valldemossa. Observó a Gabriel arrodillado frente a la chimenea. Cogía troncos de pino y almendro de un cesto de mimbre y los colocaba cuidadosamente dentro, donde ya pequeñas ramas de olivo formaban la base. Empujó papel de periódico viejo bajo ellos. Se sacó una caja de cerillas del bolsillo de su pantalón de pana. Cogió un fósforo, lo frotó, se encendió y lo lanzó hacia las ramitas de olivo. Ardieron, el pino y luego el almendro. Con un fuelle artesanal avivó el fuego. Como cada tarde, se sentó junto a su fuego frente al ventanal de su casa para cumplir su ritual diario y admirar segundo a segundo cómo el sol del invierno se escondía tras la sierra de Tramontana.

—¿Eres feliz?
—Uy, no sé qué contestarte a eso —le dijo Anna dando un trago a la copa de vino blanco.
Las olas del mar chocaban a pocos metros del pequeño y austero restaurante de Sóller que Antonio había escogido. Manteles viejos de cuadros rojos y blancos. Pescado fresco y vino blanco de la isla, bien frío. Lugar de cenas para pescadores con buen paladar.
—¿Y tú? ¿Tú eres feliz?
—Esto es pasarme la pelota —contestó Antonio con una sonrisa—. Miro hacia atrás y puedo decir que he hecho lo que he querido. He visto el mundo. He tenido una hija y, ahora, pues volviendo a las raíces, supongo. Sí. —Hizo una pausa—. Soy feliz o por lo menos estoy tranquilo. Que a los cincuenta es mucho.
Antonio cogió la copa de vino y dio un trago. La dejó de nuevo en la mesa.
—¿Por qué no contestaste a mis cartas? —continuó Antonio mirándola a los ojos.
Anna enrojeció y dejó los cubiertos sobre el plato.
—¿Qué cartas, Antonio? —preguntó bajando el tono de voz.
—Te escribí una cada semana. Cada semana, Anna. Durante tres meses. No me digas que no las recibiste. Primero postales que te compré en cada puerto donde paramos antes de cruzar al Atlántico, luego folios y folios que nunca contestaste.
—No recibí nunca nada, Antonio. Te lo prometo —dijo con sinceridad y urgencia.
—Calle Albenya, 33, en Son Vida. Han pasado años y sigo acordándome.
Anna asintió. Era la dirección de su casa. La de la abuela Nerea, luego de la de sus padres, ahora la suya. En la que seguía viviendo con su marido y su hija. Ella no se había movido nunca de esas cuatro paredes.
—No recibí nunca ninguna carta. Te lo juro… Y sentí tanta impotencia. Yo no sabía dónde escribirte. Créeme. Por favor.
Anna bajó su mirada un segundo, recordando el dolor desgarrador de ese año sin Antonio. Sin saber nada de él.
—Dónde te iba a escribir. Pasé con mi padre frente a S’Estaca, pero no me atreví a pedirle que parara. Podía haber preguntado a tus padres, pero pensé que estarían decepcionados conmigo. No lo sé…
Antonio permanecía callado. Algo incrédulo. Al fin y al cabo fue una historia de amor imposible entre un humilde marinero enamorado y una chica de clase alta. Y con la ausencia de respuesta, llegó a autoconvencerse de que ese fue el motivo de la ruptura.
—Mi madre, seguramente —dijo Anna con cierto rencor y mirando hacia el mar negro que tenía frente a ella—. No creo que mi padre hiciera algo así.
No valía la pena intentar descubrir quién había escondido esas cartas treinta años atrás. Su intuición fue acertada. Su madre escondió esas cartas. Ana de Vilallonga tenía muy claro cuál debía ser el futuro de su hija. Y un pescador barriobajero estaba a millas de distancia de lo que ella había planeado.
—Fui cobarde —dijo Anna con sinceridad y liberando a su madre de esa culpa. Estaba siendo honesta con ella misma y con él. Porque solo ella fue la culpable de no subirse en ese barco y de romper, así, la relación para siempre.
—Yo egoísta —le contestó Antonio inesperadamente. Como si hubiera llegado a esa reflexión después de pensarlo mucho tiempo.
—¿Por qué dices eso?
—Era mi sueño, Anna. Era yo quien quería conocer el mundo y en el fondo también tenía miedo de hacerlo solo. Sabía que, en ese momento, estabas enamorada de mí y te convencí…, sabiendo que tú no ibas a ser feliz… Bueno, la verdad es que a los veinte años no pensé que no ibas a ser feliz, claro, y me enfadé contigo, pero… con el tiempo entiendes las cosas.
Antonio cogió la botella de vino blanco, llenó la copa de Anna y después la suya y continuó:
—Cuando me subí en el velero, sin ti, tenía el corazón en un puño y te odié. —Antonio casi se avergonzó de decir esa palabra y enseguida retomó la conversación por otro lado—. En la grúa no te lo conté todo. En el barco, pasé mucho miedo. Mucho, Anna. Tuvimos mala suerte. Porque en Cabo Verde esperamos en el velero hasta que las condiciones meteorológicas fueran favorables. Esperamos quince días antes de zarpar. —Suspiró recordando ese trayecto—. Te juro que pensé que me moría, y allí me di cuenta de que había sido un egoísta, que me hubieras odiado tú por arrastrarte allí. Dos semanas en medio de la nada. De un océano plano sin una brizna de viento… Avanzamos en dos semanas 40 nudos. La gente se piensa que lo peligroso son las tormentas del Atlántico. Y no, es la calma, la falta de viento. Pensé que nos moriríamos allí porque la comida se iba acabando, y el agua. Encima, la mujer del inglés empezó a ponerse nerviosa…, histérica… Ella estaba allí por él. También la había convencido. Y yo en medio de sus discusiones en un barco de seis metros de eslora. Bueno, yo y dos marineros caboverdianos. Me sentí bastante solo porque los tipos hablaban portugués entre ellos y tampoco me daban mucha bola.
Dio un trago al vino.
—Eso no fue todo, de repente, la tormenta, el huracán. —Antonio esperó un segundo recordando esa travesía como una pesadilla—. Unas olas de quince metros que no había visto en mi vida… Me quedé en los huesos. Y luego ya, una vez llegamos a Dominicana, todo fue relativamente sencillo. En el puerto había tablones con papeles escritos a mano de marineros que ofrecían compartir habitación, y así lo hice. La vida es relativamente barata allí. Estuve un año y medio trabajando en embarcaciones turísticas, pero con base en Dominicana. Y te escribí y te escribí.
—De verdad, Antonio…, nunca recibí una carta tuya.
—Incluso reuní el dinero para que te compraras un billete de avión y me vinieras a ver. Y esperé paciente tus cartas durante un año. Y un día abrieron una peluquería debajo de mi casa. Me fui a cortar el pelo y me refugié en los brazos de la peluquera… Y acabé casándome con ella. —Sonrió con cierta tristeza—. La vida qué rara es, ¿no?
Se miraron unos segundos con ternura, con pena, con nostalgia, con dudas; encontraron cada uno en lo más profundo del otro, quizás, un resquicio de amor escondido.
—Tardaba unos dos días en escribirte cinco líneas y, cuando firmaba dando por acabada la carta, la releía y sonaban tan —rio para sí y alzó los hombros— tan infantiles que rompía el papel y volvía a empezar. —Sonrió de nuevo—. No sabes lo que me costaba escribir cinco líneas… Un día llegué a pensar que era más fácil cruzar el Atlántico que escribir…
Se buscaron la mirada. Mudos. Intentando adivinar la vida que no tuvieron.

—¡Marina! —gritó Úrsula desde la calle.
Marina se asomó desde el dormitorio.
—Mathias al teléfono.
Sin cerrar la ventana, bajó rauda las escaleras, cruzó la panadería y salió. Úrsula aguardaba ya en el umbral de su casa. Le hizo un ademán para que pasara. Marina entró en el salón y cogió el teléfono fijo en una mesita auxiliar junto a la máquina de escribir rota. Úrsula sonrió desde el umbral de la puerta, antes de salir a dar un paseo con Niebla. Cerró la puerta y dejó a su nueva vecina en casa.
Escuchar la voz de Mathias era un bálsamo de tranquilidad siempre. Era algo mutuo.
—¿Cómo estás, mi amor?
Fueron las primeras palabras de él. Las dijo en español. ¡Era siempre tan cariñoso y tan generoso con las palabras de amor que le decía a Marina! Pensó que debía de ser esa tradición del romanticismo alemán heredada de Goethe. O quizás que, cuando se dicen palabras como «mi amor» en otro idioma, parece que pierdan esa carga emocional que llevan. Pero Marina se equivocaba. Mathias le decía «te quiero» o «te amo» en español porque le parecía más bonito, creía que sonaba mejor que «Ich liebe dich». Él las decía con toda la sinceridad y la carga emocional que implicaban. A Marina le gustaba escucharlas de una manera tan liviana, porque, a ella, esas palabras no le salían nunca.
—Bien. Estoy bien —le contestó—. Y tú, ¿cómo estás?
Ella, como ya hemos dicho, amaba como cualquier otra mujer, pero pocas veces lo verbalizaba y le era mucho más fácil despedirse con un «Iloveyou» dicho de corrido que decir un «te quiero» o un «te amo». Palabras que en su idioma materno no recordaba haberlas pronunciado en sus cuarenta y cinco años de vida.
Marina escuchó a Mathias explicarle el horror que presenciaba cada día. Más de un millón de personas sin hogar. Las líneas telefónicas estaban colapsadas. Desde el Thuraya tenían unos escasos minutos para hablar.
—Marina, no puedo hablar mucho. A principios de junio puedo estar allí. ¿Qué piensas, dime? Espérame. Me encantaría estar a tu lado ahora y hablar tranquilos… ¡Voy, dos minutos! —dijo Mathias a Sigfried, que le hacía señales desde un jeep—. Me vienen a buscar, Marina. Como quieras. Marina, te conozco, sé que no quieres venir a Haití. Espérame allí. Voy yo a España, dime.
—Mathias…, vale, sí. Te espero aquí —dijo sin pensar.
—No te escucho, Marina.
—Sí, te espero y así quizás con tiempo pueda averiguar algo más de…
La comunicación se cortó. Marina permaneció con el auricular pegado en la oreja y escuchando el pitido continuo del teléfono.
Volvió asustada a casa de la difunta panadera. Entró en la panadería y subió directa a la segunda planta. Observó esa estancia que hacía a la vez de salón y de cocina. Le pareció más desangelada y fría que los días anteriores. El sofá, más raído. La vetusta alacena, más sucia. Miró al suelo de gres que pisaba, tan diferente al parqué de madera con vetas color miel que chirriaba a cada paso en la acogedora casa de su vecina.
Las fachadas de piedra de ambas casas eran iguales. La disposición de los cuartos también. Las claraboyas y las ventanas ensanchadas de su vecina iluminaban la casa. Sin embargo, la de María Dolores era oscura.
Subió al dormitorio. La tela africana le daba algo más de su personalidad. Levantó la pesada cama de hierro y la movió hasta situarla frente a la ventana, de manera que nada más abrir los ojos pudiera admirar las montañas y el mar a lo lejos. Miró las vigas de madera de pino que bajaban sobre su cabeza siguiendo la forma del tejado. Se quitó los zapatos y se sentó en la cama. Flexionó las rodillas sobre su pecho y las abrazó.
Otra vez, por algún motivo que no alcanzaba a entender, y mientras la voz del viento golpeaba los postigos de las ventanas, sintió que ese dormitorio la acunaba. La mecía entre sus viejas paredes desvencijadas.

Oyó el rebuzno de su hija Anita demandando su presencia. Abrió un ojo y enseguida sintió un leve dolor de cabeza del vino blanco de la noche anterior. Miró el despertador de su mesilla. ¡Las ocho y media de la mañana! Intentó no hacer ruido para no despertar a Armando. Aunque dada la dosis de Tranxilium que su marido se tomaba desde hacía unas semanas era improbable que la escuchara.
Anna salió del dormitorio en camisón y se asomó por la escalera.
—Me he dormido, cariño…, dame, dame unos minutos.
—¡Joder, mamá! Te espero en el coche.
Anna entró en su dormitorio de nuevo y observó a Armando, que emitía unos entrecortados suspiros con la boca abierta. Pensó en lo difícil que se le estaba haciendo a él la pérdida de poder. Anna no lo estaba viviendo de una manera tan traumática. A los dos les gustaba el dinero. A quién no. Claro que Anna echaba de menos entrar en las tiendas de moda como hacía años atrás, sin mirar el precio de nada. Comprarse los preciosos vestidos de Cortana, una joven diseñadora mallorquina que la había vestido personalmente, y lograr siempre ser la más bonita en todas las fiestas del Club Náutico. También había dejado de comprar los polvos japoneses de Shiseido y los zapatos italianos, y sí, evidentemente, echaría de menos los agostos torrándose al sol sobre el yate de treinta metros de eslora. Pero Anna era consciente de que seguían viviendo en esa mansión del barrio de Son Vida, con unas preciosas vistas a la bahía de Palma, una mansión que, por suerte, seguía estando a nombre de Anna y Marina. Anna sabía disfrutar del sol que salía cada mañana y de las aguas de Mediterráneo, que bañaban su vida. Eso, pasara lo que pasara, nunca cambiaría.
Sin embargo, su marido se estaba convirtiendo en otro hombre. Unos días, irascible y orgulloso, salía de casa dispuesto a arreglar la situación económica en la que se encontraban. Otros días, deambulaba por la casa, en batín, aspirando Marlboros rojos y buceando en la pantalla de ordenador. Una mañana, Anna le observó apartarse el batín y rascarse la entrepierna. Se había cortado las greñas canas el día anterior. Arrastraba los pies hacia el lavabo. Anna recordó la historia de un relato bíblico que les leyó la profesora de Literatura del San Cayetano. La historia de Sansón y Dalila. Sansón, un héroe de gran fortaleza física, temido por los filisteos y deseado por las más bellas mujeres. La fuerza de Sansón residía en su larga melena y era un secreto que había guardado siempre hasta que una bella filistea, llamada Dalila, se cruzó en su vida. Dalila consiguió su amor y él, loco de pasión, le desveló su secreto. Esa noche, cuando Sansón dormía, Dalila le cortó la melena y lo entregó a los filisteos. Armando, al igual que Sansón, había dejado de ser el tipo poderoso, admirado por todos; parecía, ahora, un Sansón derrotado pidiendo clemencia. Anna sintió pena por su marido. Se compadeció de él, a pesar de todo. Lo que Anna no se imaginaba es que la parte femenina de esa historia bíblica también existía en la vida de Armando.

—Si me comprarais la moto, no tendrías que despertarte —le dijo Anita sintonizando la radio del BMW.
—¿Tienes las notas?
—¿Tengo suficiente dinero para comprarme una de segunda mano? Es mi dinero. Es el dinero que me habéis dado en navidades. El dinero de la abuela.
Lo primero que logró sintonizar era «Party in the USA», de Miley Cyrus.
—No soporto a esta tía —dijo Anita aludiendo a la cantante norteamericana e ignorando las preguntas de su madre.
Buscó otra emisora. Noticias en mallorquín, reggaetón, música clásica… Anita rebuznó de nuevo y apagó la radio.
—¿Cómo han ido las notas, hija?
—Es que no entiendo qué paranoia con la moto. Que si voy con cuidado no es peligrosa. Llegaría en quince minutos al cole.
—¿Aprobaste mates?
—En quince minutos, mamá, y no tienes que andar haciendo de chófer todo el santo día.
—Es que lo hago encantada —dijo Anna pitando a un coche que le había adelantado de forma imprudente.
—Es que ya soy mayorcita para que me lleves al colegio, ¿sabes?
—La moto es peligrosa, hija.
—Es peligrosa si vas a toda hostia y eres imprudente…
Anna suspiró y calló. No tenía ganas de otra discusión más… «Qué boca, por Dios, qué boca tiene mi hija… Mejor me callo, que si no la liamos de nuevo», pensó Anna mordiéndose la lengua.
—He sacado suficiente en Castellano, Naturales, Religión, Latín y Arte —y de carrerilla y mirando por la ventanilla del coche siguió—; Física, Química y mates, cateadas.
—No puede ser —dijo Anna, sin enfadarse, con cierta desesperación ante los suspensos de su hija.
Anna miró a su Anita, que seguía con la mirada perdida por la ventanilla. Era una adolescente rara, pero le importaban sus notas. Sus notas no. Con un aprobado le era suficiente. El hecho de tener que estudiar de nuevo el mismo temario le parecía un coñazo y repetir curso no estaba en sus planes.
—No podemos seguir pagando al profesor particular. No sé cómo lo vamos a hacer. Hablaré con tu tutora.
—¡No! No hables con nadie.
Anita bajó la ventanilla del BMW.
—No sé para qué coño me sirve saber qué es una ecuación de segundo grado o una raíz cuadrada… Porque, a ver, mamá, ¿los adultos utilizáis las raíces cuadradas para algo en la vida?
Anna miró a su hija, que aguardaba una respuesta. Lo de las palabrotas la superaba… Es que era una en cada frase. Ella, que decía tacos en contadísimas ocasiones. O, por supuesto, en situaciones extremas como la vivida hacía no mucho en la carretera, al quedarse tirada con su BMW sin batería.
—Pues, que yo sepa, no. La gente que conozco no las utiliza en su vida diaria. Pero alguien habrá, digo yo. Para algo servirán y, por favor, cuida tu vocabulario.
—¿Y para qué coño tengo que memorizar la puta tabla periódica de Mendeléyev?
—Los de la NASA —dijo Anna.
Anita miró a su madre.
—¿Qué? —le preguntó sin entender.
—Que los de la NASA deben de utilizar raíces cuadradas —dijo Anna seria.
—Los de la NASA —repitió su hija sin dar crédito a la simpleza de su madre.
—Si digo yo que los astronautas igual… Tienes esos planos con líneas del universo…
—De verdad, mamá, yo estoy convencida de que fumas porros a escondidas.
—Dices unas cosas, hija… Si yo le hubiera contestado así a mi madre. No sé yo qué me hubiera hecho.
El hecho de que Anna no levantara la voz desconcertaba a su hija. Porque, por muy solitaria que fuera esta adolescente que iba sentada junto a su madre en el BMW, no era sorda. Había escuchado de refilón a sus compañeras de clase explicar las discusiones a grito pelao con sus madres. Sin embargo, la suya en contadísimas ocasiones levantaba la voz, y eso a Anita la desconcertaba.
—Yo puedo intentar ayudarte con las mates —dijo Anna, no muy segura de sus palabras, por haber sido una estudiante pésima que tampoco entendió nunca para qué servían todas aquellas ecuaciones que llenaban las pizarras del San Cayetano.
—¿Tú? —le preguntó su hija—. Pero si te lías con la cuenta del súper.
Se acercaron a la calle del colegio. Anita vio a algunas de sus compañeras subiendo risueñas hacia la escuela. Se fijó en las faldas excesivamente cortas que llevaban e inconscientemente se tapó las rodillas de futbolista con la falda del uniforme. Detestaba ese atuendo cursi y de señoritas que llevaba desde los tres años.
—Por si te interesa, he sacado un notable en Alemán y un excelente en Inglés —le dijo abriendo la puerta del coche.
Anna sonrió mientras dejaba el coche en batería a pocos metros de la entrada del colegio.
—Muy bien, hija. Enhorabuena —le dijo con una sonrisa sincera—. Si quieres, puedes.
—¿Sabes qué pasa, mamá?
En esos momentos, diez compañeras de clase pasaron a pocos metros del BMW. Ninguna se paró a esperarla. Ella las siguió un segundo con la mirada y volvió la vista hacia su madre.
—Que es lo único que me interesa…, estudiar un idioma para salir de la roca esta en la que he nacido.
Anna miró a su hija. Por primera vez en toda su vida notó que la miraba de forma diferente. Era la segunda vez en poco tiempo que le decía que quería salir de la isla, huir para siempre. Quizás fue el reencuentro con Antonio lo que hizo que Anna escuchara las palabras de su hija de forma diferente. No vio a una niña con una pataleta. No vio a una adolescente rebelde. Vio a una mujer expresando un deseo. Vio a una mujer es sí misma y no a una prolongación de la vida de su madre. Pensó que, si Anita pudiera subirse, en ese mismo instante, en el Lord Black para cruzar el Atlántico, lo haría con los ojos cerrados. Sin dudar ni un instante. No sería cobarde como lo había sido ella. Se dio cuenta de que su hija, no solo en lo físico sino en lo psíquico, era una mujer muy distinta a ella. ¿Conocía verdaderamente a Anita? Porque la conocía como hija, pero ¿la conocía como mujer?
Se dio cuenta, viendo a las compañeras de clase pasar ninguneándola, de lo valiente que era. Quizás era el momento de observarla como a una mujer de quince años con sus propios deseos, con sus propios anhelos. Una mujer a quien había de empezar a respetar y no solo a querer y a proteger como había hecho hasta ahora. Una mujer, esta vez sí, que deseaba salir de la roca.
—Si me prometes que vas a ser prudente —le dijo—, yo no tengo el dinero, hija, pero con tus ahorros miramos lo de la moto.
—¿De verdad? —preguntó incrédula.
—Muy prudente.
—Mamá… Intentaré aprobar Ciencias…, pero es que me lo explica el profesor en casa y lo entiendo, y luego llega el examen y saco un cuatro. —Alzó los hombros interrogándose a sí misma.
—Ya lo sé, hija. Sé que estudias. Venga, ve. Está a punto de sonar la campana.
Anita acompañó la puerta del coche con la mano y la cerró con suavidad. Se alejó hacia la puerta del colegio. Anna esperaba siempre hasta que cruzara el umbral, no por miedo a que no entrara, sino por seguridad. Anita llegó a la puerta de entrada y, por primera vez en toda su adolescencia, se volvió hacia su madre, levantó la palma de la mano en señal de despedida y levemente sonrió.

Anna sacó su Nokia del bolso y se sentó en la chaise longue de leopardo. Escuchó a su marido tirar de la cadena de váter del dormitorio. Algo insegura, pulsó la tecla MENÚ. Luego AGENDA. Buscó el número de Antonio. Pulsó la tecla mensaje y escribió:
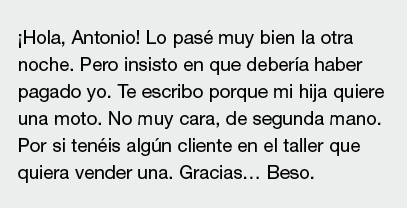
Volvió al inicio del mensaje y borró el signo de exclamación. Demasiado infantil. Releyó el mensaje. Fue al final del mensaje y borró los puntos suspensivos. Daban a entender algo que no debía entenderse. Releyó el mensaje. La palabra «beso» tampoco hacía ninguna falta. Gracias a secas. Dio con el pulgar a enviar. Volvió a escribir «beso». Era frío acabar con un simple gracias. Escribir «beso» está bien. Lo pensó unos segundos y finalmente dejó: «Nos vemos pronto». Suspiró y borró de nuevo. Escribió «Un abrazo». Demasiado intenso. Borró. Pensó que era mejor añadir la letra ese a la palabra «beso». Escribió «Besos». Borró la ese. Beso a secas, mejor. Los puntos suspensivos tampoco quieren decir nada. Fuera puntos.
Oyó a su marido salir del dormitorio. Pulsó la tecla enviar. ¿Qué había escrito? ¿Besos, beso o abrazo? Releyó el mensaje. Besos.
Escondió el móvil en el bolsillo de su pantalón y echó un vistazo, con disimulo, hacia la escalera. Sonó el teléfono. Era casi imposible que le hubiera llegado el mensaje a Antonio. Anna se sacó el móvil del tejano. En la pantalla, el nombre de Antonio. De nuevo, miró hacia las escaleras. No hay moros en la costa. «A ver, Anna, no pasa nada, es una llamada del mecánico. Si hay moros en la costa o no los hay, es irrelevante», se dijo a sí misma intentando convencerse de que ahí no pasaba nada a pesar de que notaba como el latido de su corazón se aceleraba en exceso.
—Hola, Antonio —dijo Anna calculando con precisión un tono de voz de aquinopasanada.
Entró en la cocina y cerró la puerta.
—Hola, Anna. He leído tu mensaje. Tengo dos clientes que quieren vender su moto. Una tiene diez años de antigüedad, es una Yamaha y piden quinientos euros, y la otra una Vespino, que debe de tener veinte años… La venden por trescientos.
—Qué bien… Y ¿los conoces personalmente? ¿Son de fiar?
—Sí, sí, sí, son clientes del taller. No te preocupes por eso. Si no lo fueran, ni te lo comentaría.
—Pues perfecto, se lo digo a mi hija y vemos cómo lo hacemos.
—Vale pues… ¿Me llamas tú? —preguntó Antonio.
—Sí, te llamo yo. Sale del colegio a las cinco, se lo pregunto y te llamo.
—De acuerdo.
Se quedaron en silencio unos segundos. Ninguno tenía ganas de colgar. Ninguna gana.
—Bueno pues. Que tengas un buen día —dijo Anna.
—Tú también, Anna. Yo también lo pasé muy bien ayer.
Los dos desearon otra cita. Ninguno se atrevió. Esperaron en silencio.
—Bueno pues —dijo Anna—. Te llamo más tarde para concretar.

—¡Marina!
—Hola, Laura. ¿Cómo estás?
—Bien, ¿y tú? Hoy me preguntaban en recursos humanos si sabía algo de ti.
—Por eso te llamo. Me voy a quedar aquí hasta septiembre. Comunícales que renuncio al cargo de Etiopía… de momento —aclaró, no del todo convencida.
Marina le explicó todo lo que había acontecido en esas semanas. Cómo todo había tomado un rumbo inesperado. Laura, como siempre, escuchando entre líneas, notó cierto entusiasmo en la manera en que Marina hablaba de esa casa de piedra en medio de la sierra de Tramontana. Quizás su amiga, como le había recomendado, volvía por fin a sus raíces.
—Me iba a ir con la niña a Aldehuela del Rincón, a Soria, al pueblo de mis padres —dijo Laura—, pero, vamos, era por cambiar de escenario.
—Vente, Laura. Por favor. Hay espacio en esta casa.
—Estoy ahí para tu cumple. ¡¿Si?! Nos quedamos un par de semanas con la niña… ¡Qué ilusión! Marina, que me está haciendo una señal un logista nuevo muy calvo y muy gordo, pero que me pone…, para que entre en una reunión. Te dejo.
—No me dejes así —suplicó Marina—, cuéntame…
—Te lo cuento con calma… Te quiero, amiguita.
—Te espero en agosto. Un beso —contestó su dulce e introvertida mejor amiga.

Ese mismo día y antes de que el sol se escondiera bajo el mar de la isla, Anita ya había comprado la moto. Nada más recogerla del colegio, Anna le contó a su hija las dos opciones que había encontrado a través de un mecánico de Palma y le hizo prometer que juntas intentarían repasar las matemáticas, la física y la química. Anita dijo que sí a todo, por la Vespino de trescientos. Por un poco más de libertad.
Fueron a casa. Anita subió a su dormitorio y cogió la mitad de lo que tenía ahorrado. Anna llamó a Antonio, que tardó algo más en coger, pero poco más, y le dio el número y la dirección del tipo que vendía la Vespino.
Fue una conversación breve. Anna estaba frente a su hija. Antonio frente a su jefe.
En quince minutos se plantaron en casa del tipo y veinte minutos más tarde Anita seguía a su madre por las carreteras mallorquinas. ¿Dónde demonios había aprendido su hija a conducir una moto? Suspiró… En fin, estaba claro que había cosas que su hija le escondía. Pero ¿no le había escondido ella misma a su madre absolutamente todo en su vida?
«Confía, Anna. Tranquila. Tu hija empieza a ser una mujer».
Esa noche cenaron las dos en la cocina tranquilamente como no lo hacían desde no se sabía cuándo. Imelda no estaba. Era su día libre y a veces se quedaba en casa de una prima. Anita hizo un ejercicio de empatía que su madre no había hecho en ningún momento en todo el tiempo en que esa mujer asiática había convivido con ellas y a la que seguramente tendrían que despedir.
—¿Te imaginas, mamá, haberme dejado aquí con la abuela y que te hubieras marchado a… Rusia a cuidar a la hija de otra?
A Anna le sorprendió esa pregunta y se quedó pensativa. Intentó imaginarse cómo se hubiera sentido si, a los cuatro años de nacer su hija, se hubiera visto obligada a abandonarla en brazos de su suegra… Se le erizó la piel.
—A estas señoras asiáticas sí que se les tendría que poner una alfombra roja cuando bajan del avión —añadió mirando la revista ¡Hola! del mes anterior que se hallaba sobre la mesa de la cocina y donde se anunciaban en su interior los mejores trajes de la gala de los Óscar 2010.
Saltaron de Imelda a su ruinosa situación económica.
—Tu padre nunca pensó que ella no fuera a vender… Yo tampoco, la verdad. El dinero nos hubiera sacado de la ruina esta en la que estamos. Pero ese molino, como esta casa, es tanto suya como mía.
—¿Esta casa también es suya?
—Sí, hija. Esta casa nos la dejó mi padre a las dos. Por eso no podemos hacer mucho por vender el molino. Porque todo es de las dos.
—Pues esta casa te la quedas tú y lo de Valldemossa que se lo quede ella… Y vende esta casa… Si es demasiado grande para los tres.
—Qué dices, hija. Es la casa de mi abuela, de mi madre, de mi padre. Será para ti en un futuro.
—Mamá…, yo sé que no me tomas en serio, pero yo no voy a vivir en Mallorca. Lo tengo muy claro. Haced lo que tengáis que hacer.
¡Su hija tenía las ideas tan claras sobre su futuro! La observó casi con admiración. Ella, a los catorce años, respiraba detrás de la falda de su madre. Se vestía con los vestidos que ella le compraba. Comía lo que su madre cocinaba. Olía a la colonia de su madre e incluso su madre seguía cepillándole la melena cada noche. Es verdad que eran otros tiempos, pero qué diferente era la relación que ella tenía con su hija.
—¿No te da pena dejar esta casa?
—¿A mí? Ninguna —dijo poniendo su plato en el fregadero.
Anna se sentía muy segura entre esas cuatro paredes, aun estando convencida de que no era sinónimo de feliz, pero a esas alturas de su vida… daba igual. No. Anna no quería desprenderse de la casa familiar. No se veía en ningún otro lugar. Era su casa. Su óvalo de cristal.
En ese momento oyeron la puerta de la entrada abrirse. Se miraron entre ellas. Armando, desde que vio frustrada la venta del molino que aliviaba sus deudas, era un hombre totalmente imprevisible. Quizás entraba y saludaba tranquilo. Quizás malhumorado. Esa noche no entró. Subió al primer piso y se metió en el dormitorio.
—Yo no sé cómo lo aguantas, mamá.
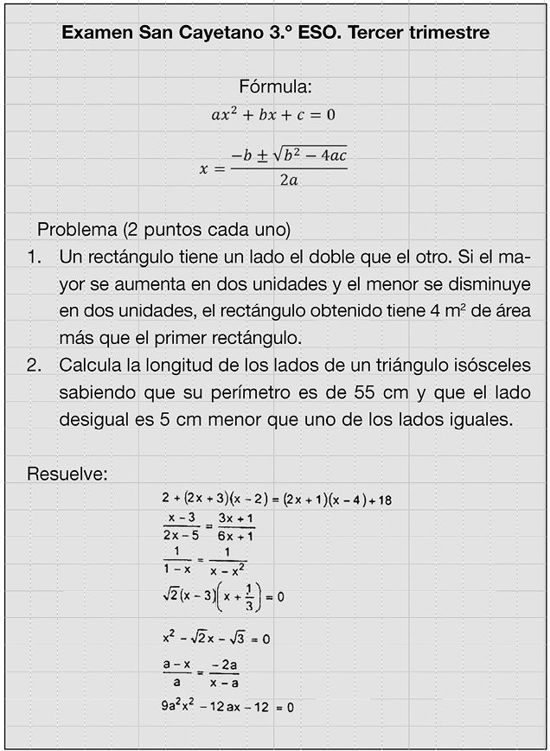
Anna miró el examen de su hija como si fuera un jeroglífico en arameo.
—A ver —dijo cogiendo papel y lápiz—, si un rectángulo tiene un lado que es el doble del otro…
Anna dibujó un rectángulo. Anita también en su libreta.
—… y el mayor se aumenta en dos unidades…
Volvió a leer la frase muy despacio. Hizo un rectángulo con una base dos veces más larga. Cogió el folio entre sus manos.
—Tú estás segura de que hay que seguir esta fórmula, ¿no?
—Segura, segura…, lo que se dice segura, no —respondió Anita dando un bocado a una tostada de jamón serrano.
Releyó el problema de nuevo. Dibujó. Volvió a leerlo. Así se pasaron aproximadamente cuarenta minutos sin lograr sacar una solución a ningún problema.
—Estoy de fórmulas de segundo grado y raíces cuadradas hasta el coño.
—Esa boca, mi amor, por favor.
—Intentémoslo otra vez.
Empezaron de nuevo. Cuando llevaban un par de intentos fallidos, el móvil de Anna emitió el sonido de mensaje recibido. Miró la pantalla: Antonio. Disimuló y se levantó de la silla. Mientras le latía el corazón a cuarenta mil latidos por segundo, leyó:
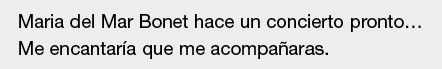
Las maletas de Imelda estaban en la puerta de entrada. Prescindían de sus servicios tras catorce años de trabajar de interina en la familia García Vega. Se había despedido de Anita antes de que saliera hacia la escuela. Esperaba sentada en la cocina con los ojos vidriosos. Le daba pena irse de España, sobre todo por la señora. Porque, a pesar de que seguía presente la jerarquía entre ambas y seguían llamándose de usted la una a la otra, se tenían cariño. Criada y señora se habían hecho compañía durante catorce largos años. Había compartido la crianza de Anita, las ausencias de Armando, las enfermedades de una y la otra. Imelda recordó, saliendo por la puerta, cuando cogió una bronquitis aguda que la tuvo postrada en la cama durante tres semanas y la señora la cuidó como a una hermana. La acompañó al médico. Pagó los medicamentos de su bolsillo. La dejó llamar por teléfono desde su casa a Manila para hablar con su hija y así no tener que bajar, como hacía cada último jueves de final de mes, al locutorio del paquistaní.
Imelda podría haber buscado otra casa de interina pero decidió volver a Manila, había ya cumplido los cincuenta y cinco años de edad, y deseaba, por fin, estar cerca de su hija, a la que, en realidad, apenas conocía, pero a quien le había dado la mejor educación que una niña de un suburbio de Manila pudiera tener. Además, como culminación de ese sacrificio que había hecho separándose de su hija a los cuatro años, le hacía una ilusión inmensa verla entrar el primer día en el edificio que albergaba la facultad de enfermería de Manila, en el prestigioso City College, donde a Imelda le hubiera gustado estudiar.
Los señores le debían tres mensualidades y prometieron hacerle una transferencia bancaria en cuanto pudieran. Se fiaba de ellos. No habían dejado de pagarle nunca.
A la una salía el ferri a Barcelona y de allí iría al aeropuerto de El Prat, desde donde cogería, por fin y esta vez para siempre, el vuelo de vuelta a casa.

El BMW aceleraba alejándose del muelle de Peraires. Catorce años con la misma mujer de servicio. Sentía pena al ver partir a esa filipina con quien había compartido tanto tiempo de su vida. Cuca, Xesca y el resto solían cambiar cada cuatro años de chica. Decían que las chachas, pasado cierto tiempo en una casa, se acomodaban y se volvían vagas y reivindicativas. Además, a la isla llegaban jóvenes ecuatorianas que trabajaban casi por la mitad de sueldo que las filipinas, y, al no tener papeles, contratarlas era mucho más barato. Pero Anna nunca quiso dejar a Imelda. Prefirió hacerle los papeles y pagarle la Seguridad Social, hecho que, por supuesto, suponía más gastos. No obstante, no le importó porque quiso que se quedara con ella y su familia. Era cierto que ya no quitaba el polvo de esa manera tan meticulosa como solía hacerlo en los primeros años, y que los cristales del ventanal los limpiaba de Pascuas a Ramos, también la pilló sisando alguna vez la calderilla de Armando, pero todo se lo pasaba por alto. Para Anna esa mujer asiática era ya parte de su familia y se había acostumbrado a que estuviera en casa, a sus maneras silenciosas. A su compañía. A su sonrisa sincera e inocente. Pensó en cuánto tiempo le llevaría limpiar los quinientos metros de casa en la que vivían. Ni ella ni su hija suponían un problema. Anita era independiente, se hacía su cuarto a diario, se lavaba su ropa y había aprendido a cocinar. Su hija se acostumbraría rápido. El problema era Armando, que no había tocado un plato en su vida. Pasó de vivir con su madre a vivir con Anna y la filipina. Pensó en el montón de ropa que planchaba meticulosamente Imelda. En esa casa se planchaba toda la ropa, incluida la interior, sábanas y toallas. Sintió una pereza horrible por eso y por los túpers de comida que le llegarían de nuevo de la urraca.
Se dirigía a Valldemossa. No había avisado a Marina de que iría. Pero tenía ganas de verla. Cuca, Xesca y las del club habían quedado para comer. Pero le daba pereza y lo cierto es que tampoco tenía dinero. Deseaba ver a su hermana pequeña. Quizás contarle lo de Antonio… «Qué tontería», pensó. No había pasado nada entre ellos. Quería verla, solo eso. Y quizás podría pedirle ayuda con las dichosas matemáticas de su hija. Aparcó en la entrada del pueblo y caminó hacia la panadería. Bajó en dirección a la calle de la Rosa. Vio el viejo molino y, sentadas en un banco de madera bajo el sol de invierno, a tres mujeres. Un perro canoso tumbado junto a ellas. Enseguida, se percató de que una de esas mujeres era su hermana.
—Perdón, ¿estáis comiendo? No quería interrumpir —dijo Anna acercándose a ellas.
—No interrumpes nada. Es mi hermana —aclaró Marina a Catalina y Úrsula—. ¿Pasa algo?
—Nada importante. Anita y sus suspensos. Necesito, si tienes tiempo, que la ayudes… Luego te cuento.
—Seu amb noltros, que on mengen tres mengen quatre[31]. Porque tú el mallorquín lo entiendes ¿verdad? —preguntó Catalina tendiéndole su mano regordeta con restos de sobrasada y presentándose.
—Mucho gusto —dijo Úrsula tendiéndole la mano—. Perdóname que no me levante, pero ya ves en qué estado de senectud me encuentro.
Tomeu, como cada año por esas fechas, les había regalado unas sobrasadas picantes de la matanza del cerdo, que se hacía dos veces al año en la finca de su mujer. Y en eso se encontraban, untando esa sabrosa mezcla de sangre y tripa porcina con el pan moreno tostado que ellas mismas habían cocido esa mañana.
Conversaron intentando averiguar qué habían hecho mal en su primer intento de cocinar el pan de limón con semillas de amapola. Porque les había salido un mazacote incomestible excesivamente dulce, que tiraron a la basura. Anna y Marina recordaron cómo la abuela Nerea le echaba algún ingrediente más al bizcocho, además del limón y las amapolas, algunos días almendras, otros extracto de vainilla, otros canela.
Catalina les aclaró que Lola era una mujer metódica y ordenada en la vida y, por supuesto, en su oficio de panadera, y que si eran cien gramos de azúcar eran cien, ni un gramo más ni un gramo menos. Debían ser fieles a la receta escrita por ella. Marina se puso en guardia.
—¿Lola era una mujer ordenada?
Catalina asintió.
—Demasiado ordenada. Antes de amasar el pan o batir el bizcocho alineaba todos los ingredientes frente a ella en la mesa. Los miraba unos segundos. No se podía tocar nada ni tampoco se me estaba permitido hablar. —Catalina hizo una mueca simpática—. Per coure pa se necessita temps, amor i silenci[32]. Esa era su frase preferida. Yo me reía de ella a veces. De cinco a siete de la mañana se pasaba esas dos horas en absoluto silencio con las manos en la harina… Para Lola, amasar era como —Catalina pensó un segundo—, como una religión.
Catalina cruzó las manos en su regazo, estaba hablando más de la cuenta, pero la echaba de menos. Muchos años juntas pasando calor en Can Molí. Miró hacia el cielo y habló con ella, con su amiga muerta, en sus pensamientos… «Xerro massa, Lola. Però estigues tranquila, que no parlo més[33]».
Marina siguió preguntando, porque no le cuadraba el desorden y la dejadez que ella había encontrado el primer día que entró en la casa de Lola con la descripción que Catalina hacía de ella. Pero Catalina, hábil, se salió por la tangente, contándole los cuchicheos sobre los secretos de su pequeño pueblo. Habló del amor platónico del párroco por una viuda valldemossana. De la horrible mujer del Tomeu, que limpiaba amargada la barra del bar, y con quien Catalina y Lola habían estado siempre enfrentadas por una trifulca que se negó a aclarar. De la tremenda soriasis de la peluquera, que a todo el pueblo cortaba el pelo, de la terrible gripe que había atacado al ochenta por ciento de los habitantes de Valldemossa en 2008 y de los problemas que acarreó la falta de médicos en el pueblo. Solo un centro de salud abría martes y jueves de nueve a dos, para pequeñas dolencias, evidentemente. Si había un problema grave, debían acudir a los hospitales de Palma.
—Si algún día me necesitáis, soy médica.
—Ets metge tu? —dijo Catalina sorprendida—. Ni se te ocurra decir que eres médico en el pueblo, que estarán todo el día preguntando —le advirtió mientras soltaba vaho en sus gafas y las limpiaba en el delantal.
Úrsula hizo café para las cuatro y siguieron cuchicheando hasta que el sol empezó a esconderse de nuevo y el frío dio por finalizada la agradable e improvisada comida de esas cuatro mujeres.
Por fin se quedaron solas las dos hermanas. Entraron en la panadería y subieron al dormitorio. Era, por el momento, el lugar más acogedor de la casa.
—¿Cómo estás? —preguntó primero Anna.
—Si me llegan a decir hace cinco meses que acabaría amasando pan, no lo hubiera creído.
Sonrieron.
—Anna, pensaba llamarte —siguió diciendo Marina—. He decidido quedarme hasta finales de agosto. Viene mi compañero y…
Anna se mordió el labio inferior en un acto reflejo. Asustada por las consecuencias que aquello acarrearía.
—Marina, nos dijiste a principios de marzo. Ahora agosto. Tenemos a otro comprador alemán interesado —se pasó las manos por la cara—. Armando va a montar en cólera.
Marina lanzó una mirada severa a su hermana. Anna sabía perfectamente qué pensaba Marina. Pero ninguna quiso sacar el tema.
—Ayer mi hija, que creo que es más lista que yo, me sugirió que te quedaras tú este lugar y nosotros la casa. Las cosas nos van mal, Marina. Necesitamos dinero.
Marina tragó saliva. Ese hecho era de una lógica aplastante, pero no supo por qué le molestó. Esa casa del barrio de Son Vida seguía siendo suya. La casa de su infancia. La casa a la que anhelaba volver en su adolescencia. Esas paredes, en las que no vivía desde hacía más de treinta años, formaban parte de su pasado.
Permanecieron en silencio. Para ninguna de las dos era una opción convincente.
—Quizás sí. Tiene sentido —contestó Marina en silencio—. Podemos hacer una separación de bienes… Pero ¿qué pretendes?, ¿vender la casa?
—No lo sé. Pero si realmente necesitamos el dinero… Se me saltan las lágrimas solo de pensarlo. La abuela Nerea la compró, ¿cuándo?
—En los años treinta —contestó Marina.
—Quizás sea una solución para salir de la ruina. No lo sé.
—Anna, es tu casa. Tu dinero. La ambición de tu marido le ha llevado a perderlo todo. A él. No a ti.
—Nos han embargado el edificio de Magaluf. Hemos vendido el yate. No entiendo qué pasó en Panamá. Le timaron.
—Eso es su problema. Yo firmo si realmente es lo que quieres. Pero si vendes, os quedaréis sin nada. Y si lo hago, lo hago por ti, Anna. Porque tú me lo pides. No por tu marido. Ni por su ruina económica.
Pasearon hasta la entrada del pueblo con Niebla tras ellas. Anna pasó su brazo por el de su hermana. Apoyó un segundo la cabeza en su hombro y la levantó de nuevo. Marina miró a su cariñosa hermana mayor y le sonrió. La perra, que andaba parsimoniosa a sus setenta años, se metió entre ellas dos y casi se caen al suelo. Era una perra tonta y vieja a la que Marina le estaba cogiendo cariño. Llegaron al coche.
—Anna, pregúntale a Armando si se llevó algo de aquí. Fue él quien entró en la casa. Es extraño que no haya encontrado nada, ni fotos, ni facturas, ni cartas de ningún tipo. Y cuando entré estaba todo tirado en el suelo…
—Lo haré —afirmó Anna no muy segura sabiendo que su marido contestaría lo que se adecuara a sus necesidades.
—Y dile también que quiero la carta que escribió María Dolores al notario.
Armado, y su falta de escrúpulos, hizo que en una semana Curro tuviera redactado un documento notarial con la separación de bienes de las hermanas. La casa donde vivían seguramente doblaba la cantidad de la casa de Valldemossa. Marina, con toda la pena de su corazón, frente a ese ser despreciable que tenía su hermana como marido, firmó la renuncia a la casa de su infancia, convirtiéndose así en la única propietaria de todos los bienes de María Dolores Molí.

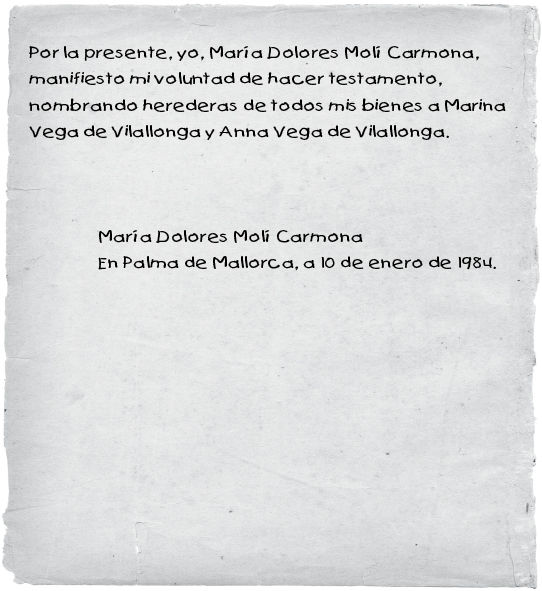
Marina dejó el folio encima de la cama. Abrió el cajón de la mesilla, cogió la Moleskine, la abrió y sacó de dentro la receta del pan de limón con semillas de amapola. Dispuso los folios uno al lado de otro. La firma y la caligrafía infantil de la receta habían sido escritas por la misma persona. Esa información corroboraba que la difunta panadera había escrito la receta que en principio se había inventado su abuela.
Volvió a leer. El apellido Molí era un típico apellido mallorquín. Su segundo apellido, Carmona, sin embargo, era habitual en el sur de España. Recordó que en Sevilla había un municipio con el mismo nombre. Quizás su madre era andaluza.
Siguió leyendo con atención esa escueta carta de apenas tres líneas.
Le extrañó que su nombre estuviera escrito delante del de su hermana. Toda la vida, al ser Marina la pequeña, la nombraban en segundo lugar. Anna y Marina esto, Anna y Marina aquello, Anna y Marina lo de más allá. En el San Cayetano, en las clases de catequesis, en las de costura, cuando las llamaba su madre, su padre o su abuela. Quizás era una tontería pero le llamó la atención.
—¿1984? —releyó la fecha en voz alta.
María Dolores había muerto en enero de 2010 a los sesenta y tres años. Si hizo el testamento en vida en el año 1984, lo había firmado a la edad de treinta y siete años. En 1984, ella tenía diecinueve años. Anna veintiuno.
—¿Por qué veintiséis antes de morir nos dejas todo esto? ¿Qué te une a nosotras, Lola? —dijo Marina mirando por la ventana de su dormitorio hacia el mar.

Úrsula y Marina leían atentas el folio amarillento con la receta del pan de limón con semillas de amapola que ya habían intentado hornear el día anterior.
—Viste que sigo convencida de que fue la levadura. Necesitamos la levadura química. Porque esta que tenemos no sube suficiente.
—Creo que lo dejamos demasiado tiempo en el horno… y nos pasamos de azúcar —respondió Marina.
—Avui us ajudaré una mica… Os ayudaré, que las pobres gallinas del Tomeu no tienen la culpa de que no sepáis contar.
En silencio, las tres empezaron la elaboración de ese complicado bizcocho de limón con semillas de amapola. Úrsula ralló los limones mientras Catalina batía los huevos y Marina tamizaba la harina y la levadura. Mezclaron los ingredientes, poco a poco, hasta que, cuando la masa se hizo uniforme, cada una cogió un puñado de semillas de amapola y las volcaron a la vez, mirando como caían…, como lo hacía la Lola, como si aquello fuera, de verdad, un ritual…
Marina rompió el silencio.
—Lola firmó el testamento con treinta y cinco años… ¿Tú sabías eso, Cati?
Cati suspiró y volvió a fruncir el ceño.
—¿Por qué no dejas a Lola descansar en paz? —dijo sin atreverse a mirar a Marina a los ojos.
Marina no se esperaba esas palabras tan duras y directas. Catalina había hablado el día anterior de Lola con toda naturalidad.
—Tú harías lo mismo si estuvieras en mi lugar —contestó Marina con voz conciliadora.
—Sí, Catí. Ponete a pensar si te hubiera ocurrido a vos. No cada día le cae a uno del cielo una casa como esta —apoyó Úrsula.
Catalina levantó la mirada. La fijó en Marina y con la voz quebrada contestó:
—Soy mujer de palabra —zanjó la panadera cogiendo un trapo y saliendo del obrador.
Úrsula miró a Marina y alzó los hombros. Estaba claro que esa mujer no iba a ser de gran ayuda y, por esas últimas palabras que había pronunciado, sabía pero callaba. Pusieron la masa en el horno… y la sacaron quince minutos antes que el día anterior. Tenía buena pinta, lo probaron y les pareció delicioso.
Desde la puerta de entrada se coló la voz del párroco.
—Bon dia, Pare Jesús[34] —dijo Catalina cogiéndole su pa moreno y su pedacito de pan de limón.
En ese momento entró la viuda y, como cada mañana, los dos enrojecieron y el cura con un «Adéu, fins demà[35]» se escabulló como un marinero de agua dulce por la puerta de la panadería. Enseguida, Tomeu, que se llevó, como cada mañana, cincuenta panes para los menús y los bocatas de su restaurante y, por supuesto, su trocito de pan de limón. La tercera clienta, la peluquera con soriasis y sus cinco hijos. Para ellos una barra de pan y un trocito de pan de limón que comían tranquilamente dentro del cuatro latas camino de la escuela de Sóller. Cuando los niños salieron, casi al unísono, entró el guardia urbano del pueblo, quien hacía la vista gorda al exceso de niños que subían cada mañana en el Renault 4 de la peluquera, motivo por el cual, una vez cada tres meses, se cortaba gratis el pelo a navaja.
La peluquera tampoco cobraba a Catalina su corte de pelo anual, ya que pagaba veinte céntimos menos por el pan moreno. (Fue una decisión que tomaron Lola y Catalina al ver que esa pobre mujer y el bonachón de su marido, camionero de profesión y que se pasaba más tiempo sentado en su tráiler por carreteras europeas que en el sofá de la casa de su pequeño pueblo rodeado de su cinco hijos, no llegaban a fin de mes).
A las ocho y media, el alcalde, bostezando y malhumorado, hablando como siempre de sus terribles problemas de insomnio. Dándole coba al alcalde, innecesarios funcionarios del Ayuntamiento pactando entre ellos las vacaciones de Semana Santa, varias Catalinas, varios Tomeus, y así, fueron pasando los valldemossianos, hasta la una del mediodía, hora en la que bajó la afluencia de clientes.
Lo curioso es que, a pesar de que estaban agradecidos de volver a saborear el pan de limón, todos tuvieron algo que objetar. Que si el de la Lola sabía distinto, era un poco más dulce o con menos limón y más amapola, más harina o un huevo menos…
Las panaderas pactaron los horarios de trabajo que llevarían a cabo diariamente. Empezarían cada mañana las tres juntas a las cinco para la primera hornada. Úrsula las ayudaba hasta las once. Catalina acabaría su jornada laboral a la una del mediodía. La panadera se disculpó, había intentado que uno de sus ocho hermanos fuera a dar de comer a su anciana madre durante esa semana que Marina y Úrsula aprendían el oficio de panaderas, pero ninguno tenía tiempo. Catalina decidió no pedirlo nunca más cagándose antes en la puta madre de sus cuñadas, en sus repugnantes sobrinos y en los calzonazos de sus hermanos. Así que, con ese panorama, Marina se quedaría sola cada día atendiendo a los clientes hasta las dos.
La panadería seguiría el mismo horario que había tenido siempre. En invierno, de lunes a domingo, de siete a dos. En verano, de siete a nueve, de martes a domingo.
El primer día que Marina se encontró sola tras el mostrador de Can Molí, cuando el campanario del pueblo dio la una y Catalina salió por la puerta, no pudo evitar una sonrisa.

Un cartero insulso entró en la panadería. Saludó fríamente y salió. Marina cogió, por fin, la carta del Registro de la Propiedad. Se dispuso a abrirla y en ese momento entró Gabriel con dos vasos de plástico de café humeante.
—Buenos días, Marina… Si te lo decía yo…, que es difícil entrar en este pueblo, pero, una vez entras, no sales —le saludó con una sonrisa.
Gabriel le tendió el café que había comprado para ella en el bar del Tomeu. Se había encontrado a Catalina de camino y esta le había comentado que Marina estaba sola por primera vez tras el mostrador.
—Anda, ven. Vamos a tomarlo al sol mientras no entre otro cliente —dijo Gabriel dando un sorbo al café.
Salieron a sentarse en el banquito que se apoyaba en la fachada de la panadería. Niebla, como siempre tumbada en la callejuela junto al umbral de la puerta.
—¿No echas de menos la acción?
Marina se quedó pensativa unos segundos.
—Un poco. La verdad. Pero ¿sabes?, creo que me ha ido bien parar el ritmo.
—Sí, hay un momento en la vida en que te das cuenta de que llevas demasiado tiempo corriendo —contestó Gabriel.
—Yo no sé si estoy ya en ese punto. Creo que no —le dijo con una sonrisa sincera—. Todavía tengo ganas de correr… Estoy aquí para averiguar por qué me ha caído este regalo.
—Es un buen regalo —dijo Gabriel mirando el imponente molino que tenía sobre él—. Siempre me ha parecido una pena que este molino no se rehabilitara.
Pasearon por sus vidas en una conversación tranquila. Gabriel le explicó de sus dos hijos estudiaban en la Complutense de Madrid y que de la isla no querían saber nada. «Cuando dejen de correr, ya volverán», dijo convencido. Marina le habló de su compañero de vida, de su profesión. De su hermana. Y, no supo muy bien cómo, acabó contándole la llegada al mundo de Naomi.

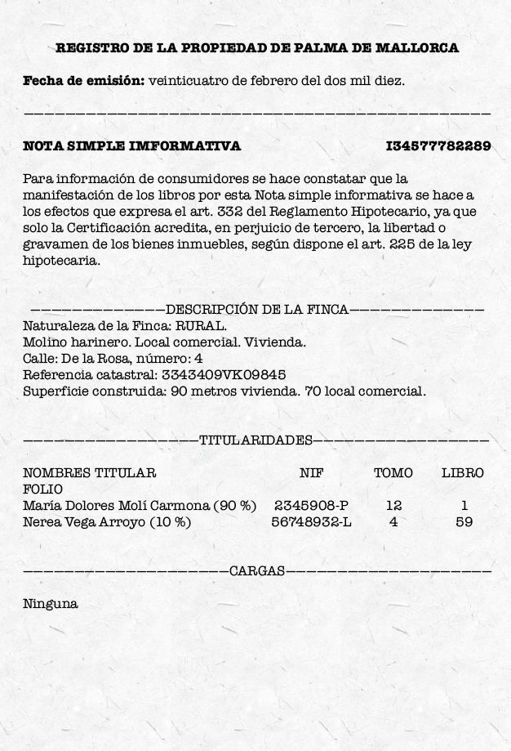
Marina lanzó el final de la rebanada de pa moreno amb oli a Niebla, que, vieja pero rápida, la cazó al vuelo. Aturdida, volvió a leer el nombre de su abuela en el papel del Registro de la Propiedad. ¿Un diez por ciento de esa casa había pertenecido a su abuela? Le pareció extrañísimo. Pero ¿por qué nunca supieron de esa panadería en Valldemossa entonces? ¿Y por qué ese diez por ciento, al fallecer ella, no había pasado a manos de su hijo Néstor?
Suspiró y durante solo un segundo su mente se trasladó a la cocina de Son Vida, donde su abuelita amasaba pan junto con ella y su hermana cada tarde. Pero… ¿por qué no iba a contarles que tenía una panadería? ¿Por qué nunca las trajo a Valldemossa?
Bajó las escaleras con el documento en la mano. Niebla tras ella. Salieron rumbo al Ayuntamiento. Entró. Niebla se quedó esperando en la puerta. Preguntó a un funcionario que ojeaba el periódico y en quince minutos estaba sentada en el despacho del alcalde.
—Dime, Marina. ¿En qué te puedo ayudar?
Marina disparó sus preguntas al tiempo que le mostraba el documento del registro.
—Estoy buscando respuestas, señor alcalde.
—Llámame Tomeu, por favor.
—La señora que aparece bajo el nombre de María Dolores es mi abuela… No tenía ni idea. ¿Quizás tengáis el historial de la finca? Puedo volver al registro también. Pero por no perder más tiempo quizás usted pueda ayudarme. Cualquier información que pueda averiguar, quiénes fueron los primeros compradores…, más información. Lo que sea.
—Sí, claro, puedo ayudarte. Pero tardaré un par de semanas. La funcionaria que se encarga del archivo está de baja. No sé qué pasa con los funcionarios de Valldemossa, que enferman a menudo…

En esas semanas de espera, Marina continuó con la rutina diaria en la panadería. Cada día aprendiendo un poco más del arte del buen pan. Además, descubrió el placer de los paseos en solitario junto con esa perra vieja que podía decirse que ya era suya. Marina recordó, en una de esas caminatas, la bronca que el párroco había echado a Catalina por no conseguir el sabor del pan de limón. De hecho, el pueblo entero se quejaba. Porque ni Úrsula, ni Catalina, ni ella habían conseguido en esos treinta días que llevaban juntas el sabor delicioso y único de ese dichoso bizcocho al que Lola les había acostumbrado. No había manera de conseguir ese sabor dulce y delicado, esa textura exquisita, por más que siguieran la receta escrita en el folio amarillento de la cocina. Además, cada habitante del pueblo, nada más dar un mordisco, ofrecía una opinión sólida al respecto: lo habéis sacado demasiado pronto del horno, demasiadas semillas, pocas semillas, poca harina, demasiada harina, demasiado limón…
Cómo había cambiado el rumbo de su vida en un mes. «Lola, no me voy a ir de aquí hasta que descubra por qué me has regalado tu vida. Tu casa. Y a toda esta gente entrañable que te ha acompañado siempre».

La segunda semana del mes de marzo, cayó una inesperada nevada en la isla, cubriendo la arena de un manto blanco que, junto con el azul del mar, regaló un paisaje insólito a los mallorquines y los sacó a todos a la playa en anorak y botas. Los cinco hijos de la peluquera hicieron un muñeco de nieve con zanahoria incluida frente al Mediterráneo.
Una tarde que seguía nevando, la hija mayor de la peluquera entró asustada por la puerta de la panadería.
—Mi hermano pequeño cogió frío ayer en la nieve y está muy enfermo. Me dice mi mamá, que también está enferma en la cama, si puede venir un momento.
Marina subió de dos en dos las escaleras que llevaban a su dormitorio. Abrió la mesilla y cogió el viejo fonendoscopio de su padre. Bajó las escaleras lo más rápido que pudo y juntas salieron de la panadería.
La casa estaba situada en la callejuela que desembocaba en la calle de la Rosa. La puerta de la casa estaba semiabierta. Los tres hijos medianos de la peluquera, de cuatro, seis y ocho años, en pijama, tumbados en el sofá, y a un metro del televisor, miraban absortos unos dibujos animados japoneses doblados al catalán. Subieron al primer piso y entraron en el dormitorio de la peluquera, que tenía a su hijo pequeño con ojitos llorosos, sorbiendo un biberón de leche caliente y tapado con muchas mantas.
Marina se sentó a su lado y le tocó la frente. Estaba muy caliente.
—¿Tienes un termómetro?
—Tiene muchos mocos —dijo la peluquera— y dice que tiene frío, pero está ardiendo. Le he dado ya paracetamol y el mucolítico que me recetó el doctor Hidalgo…, pero no le baja. Quizás debería ir a Palma.
La hija mayor enseguida cogió el termómetro de dentro del cajón y lo agitó. Se lo entregó a la doctora, que se lo puso bajo la axila. Cogió la mano de su madre y se la colocó sobre el brazo de su hijo.
Desabrochó los botones del pijama del niño, que no se quejó de lo mal que se encontraba.
Se puso las olivas del fonendoscopio en los oídos y posó el diafragma en el pecho del bebé. Tenía los pulmones llenos de mucosidad. Le quitó el termómetro. Cuarenta grados y una décima.
—Ayudadme a quitarle la ropa —le dijo a la peluquera—. Ve a llenar la bañera con agua fría —le pidió Marina a la hija mayor.
Marina y la madre desnudaron al niño, que parecía ido y no abría la boca.
—¿Sabes que no nos hemos presentado? Soy Marina.
—Yo Catalina —le respondió la peluquera.
«Sí, claro, lo podía haber imaginado», pensó Marina cogiendo al hijo de la peluquera en brazos precipitadamente. En Mallorca solo Catalinas.
—Y este bebote, ¿cómo se llama?
—Tomeu.
Marina entró en el cuarto de baño con el niño en los brazos y, rápida y sin que el pequeño pudiera darse cuenta, lo sumergió en la bañera. El niño reaccionó con pánico al notar el agua helada en su cuerpo y con sus piececitos pataleó y lloró desconsoladamente demandando a su mamá.
Marina lo cogió en brazos empapándose ella también, lo envolvió en una toalla y se lo devolvió a su mamá. De la panadera, el bebé, no quería saber nada más. Ordenó a la hija mayor cambiar las sábanas y vestirle con pijama limpio.
El niño seguía llorando y su madre le puso de nuevo el biberón de leche caliente en la boca.
—No le des más biberón. La leche produce mucosidad.
—¿Cómo?
—Pero ¿no te lo ha dicho el pediatra?
—Pues no. Al contrario. Leche entera calentita con miel. Lo he hecho con todos mis hijos…
Cada médico tenía sus teorías y evidentemente cada uno pensaba que su manera de ejercer la praxis era la buena. Lo de la leche con miel para el catarro lo había escuchado desde pequeña. A ella seguramente también se la habían dado. Marina tenía algo con que no contaban muchos de sus compañeros médicos, y era la experiencia de haber practicado su profesión en los cinco continentes. Había visto a médicos chinos curar con infusiones de flor de loto, a chamanes latinoamericanos mejorar la salud de los que a ellos acudían con una liana que crecía en la selva del Amazonas llamada ayahuasca. Conocía muy bien la medicina tradicional africana, que utilizaba alcaparras, algarrobo, raíces de baobab… y, por supuesto, sabía del abuso de fármacos en Occidente potenciado por las industrias farmacéuticas norteamericanas.
—Té. ¿Tienes té verde? —le preguntó Marina.
—¿Que le dé té al niño?
—No tengo té, pero le puedo dar café.
—No, café no. Te he dicho té —contestó Marina.
—No tengo.
—Pues agua caliente. Hierve agua y cuando creas que está a una temperatura que se pueda beber se la das. Con una pajita. El agua va sacando el moco por la nariz y las heces.
Eso lo había aprendido de los tibetanos que conoció en China.
La hija mayor (también se llamaba Catalina pero no querría causar confusión en los lectores) entró con sábanas limpias y un pijama recién lavado. Su madre, escéptica con los remedios de la doctora-panadera, se fue a hervir agua. Entró en la cocina no sin antes chillar a sus otros tres hijos, que seguían mirando absortos, ahora a noventa centímetros del televisor, a un niño japonés con los ojos excesivamente redondos que atravesaba con una lanza el corazón de un gigante verdusco que vomitaba niños vivos que se había comido en la secuencia anterior.
—¡Queréis hacer el favor de apagar la tele! Lleváis casi dos horas y cuarto delante. Se os van a quedar los ojos cuadriculaos —dijo llenando un cazo con agua del grifo.
Evidentemente no le hicieron ni caso. Dudo de que la oyeran.
En el piso de arriba, la niña de nueve años vestía a su hermanito pequeño, que había dejado de llorar y miraba a Marina con recelo. Marina quitó las sábanas e hizo la cama. El niño, temiendo ser entregado de nuevo a la doctora, se agarró al cuello de su hermana. La niña lo metió en la cama y lo tapó de nuevo con todo el arsenal de mantas que yacían en una silla.
—Tápalo solo con la sábana. Si no, le subirá otra vez.
Marina cogió el termómetro, levantó el bracito del niño, que lloriqueó, y volvió a ponérselo bajo la axila.
—Solo te quiero curar —le explicó Marina con voz suave.
—Agua fría no —le respondió el niño, asustado.
—Ya no más agua fría. Pero déjame ponerte el termómetro otra vez.
La temperatura había bajado a treinta y ocho grados. Su madre llegó con un biberón de agua caliente y se sentó al lado de su hijo.
—Te lo tienes que beber todo —le dijo la doctora al niño y dirigiéndose a la madre le indicó—: Mucha agua. Si le sube de nuevo, me vienes a buscar. Ve mojándole con paños de agua fría la frente y esperemos. Si vuelve a subir, te acompaño al hospital. Ya conduciré yo. Fuera leche…: biberones de agua.
El niño notó, al ponerse la tetina en la boca y succionar, que su cuerpo se lo agradecía y lo sorbió entero. Marina le acarició la mejilla.
—Mañana volveré y, si mamá me dice que te has tomado los seis vasos, te traigo un pan de limón.
El niño, sacándose la tetina de la boca, le contestó:
—Vale. Pero un pan de limón como los de antes. Como el de la Lola.

Que el hijo de la peluquera se hubiera curado la bronquitis aguda en dos días gracias a los consejos de la panadera generó un gran revuelo en el pueblo.
Marina, además, le había aconsejado a la peluquera para combatir su soriasis aloe vera. Y el aloe, que crecía en algunos rincones de la isla, milagrosamente, también había funcionado. Así que la peluquera, a cada cliente que entraba a cortarse el pelo o teñirse las canas, le explicaba los sabios consejos de medicina natural de la panadera-doctora, ascendiéndola casi a la categoría de maga.
Los habitantes de Valldemossa entraban, ahora, en Can Molí pidiendo el pa moreno de cada día, su pedazo de pan de limón y un consejo para sus dolencias.
Al alcalde, para mejorar sus problemas de insomnio, le aconsejó cenar ensalada, sin pan moreno ni embutido, con un buen aceite de oliva y acompañar la cena con una infusión de pétalos de amapola.
A la madre de Catalina (panadera), que tenía siempre los pies hinchados por la mala circulación sanguínea, le colocó dos almohadas bajo su colchón a la altura de los pies y le regaló unos zuecos Birkenstock para que saliera a dar tres paseos diarios, ya que, como a la mayoría de los ancianos mallorquines, le habían embutido los pies dentro de unos zapatos de cuero ortopédicos con cordones que lo único que hacían era evitar que caminaran y llenarles los pies de callos. Con sus nuevos zapatos alemanes, salió por fin de casa. Las ancianas del pueblo, viendo a la madre de Catalina con sus Birkenstock, demandaron los mismos zuecos a sus familiares… y a la semana ya daban paseítos, juntas, agarradas todas del brazo.
A Tomeu le recetó tomillo para combatir la gota, un jugo de limón endulzado con estevia para bajar los niveles de ácido úrico en sangre y, por supuesto, dejar las bacanales de sobrasada porcina que se pegaba diariamente. Al conductor de autobús, infusiones de hoja de eucalipto para la diabetes.
Todos los pequeños cambios alimenticios que sugería a los lugareños funcionaban a la semana de ponerlos en práctica. El alcalde mejoró su humor gracias a las ocho horas seguidas que lograba dormir con la infusión de esa flor salvaje que crecía por la isla. Tomeu notó alguna mejoría con sus desayunos de tomillo, pero llegó a decir que tenía adicción a la sobrasada y que un desayuno sin sobrasada no era un desayuno…, así que siguió cojo toda la vida. Además, los niños del pueblo que jugaban a la pelota en esa misma plaza descubrieron que curarse las rodillas ensangrentadas en la panadería con agua y jabón era mucho menos doloroso e igual de efectivo que el alcohol o el agua oxigenada con los que sus madres rociaban sus rodillas. Marina aprovechaba cada consulta para preguntar por Lola. Pero, como buenos mallorquines, eran parcos en palabras. No sacó nada que no supiera. Sencilla. Molt treballadora. Siempre con una sonrisa en los labios. La mejor panadera de la sierra de Tramontana.
—Tenia uns ulls negres…, uns ulls que te tornaven boig[36] —se atrevió a confesar Tomeu.
Lo que no esperaba Marina es que, con sus consejos médicos, ofendiera al médico en funciones que acudía a Valldemossa una vez a la semana. El doctor Hidalgo, que así se llamaba, cuando la peluquera le repitió la frase de Marina: «La fiebre es buena para tu hijo», al comprobar que le enchufaba una inyección de cinco mililitros de paracetamol con tan solo una temperatura de treinta y siete con dos décimas, calificó a la panadera de «curandera de poca monta».
El doctor Hidalgo, al enterarse de las hierbas y extraños ungüentos que aconsejaba la panadera, advirtió al alcalde que estaba poniendo en peligro la vida de los habitantes de Valldemossa y que o las cosas volvían a la normalidad o pedía traslado de dispensario. Aquello era una faena porque el doctor Hidalgo llevaba diez años visitando en Valldemossa, y estaba al tanto del calendario de vacunación de los niños, conocía el historial médico de todos los valldemossianos, firmaba las recetas y evidentemente había enfermedades que Marina, desde su panadería, no podía diagnosticar.
El alcalde, sin atreverse a decirle que Marina le había recetado amapolas en infusión que le sumían en el séptimo cielo, le prometió solucionar aquello con la mayor brevedad.
Cabizbajo, esa misma mañana, con el pan moreno bajo el brazo, le pidió a Marina si podía salir de la panadería para hablar con él un segundo. Marina salió del mostrador pensando que el alcalde le iba a entregar el documento que le había pedido.
—Primero quería decirte que la funcionaria sigue de baja. Ahora dice que ha cogido un catarro. Con esto de la nieve…
—¿Sigues teniendo problemas de insomnio?
—No, qué va… —respondió el alcalde sin atreverse a mirarla a los ojos—. Quién iba a decir que una flor salvaje que crece al lao de mi casa me iba a cambiar la vida.
Se hizo un silencio y el alcalde carraspeó.
—Cómo te digo yo esto ahora… —siguió hablando para sí pasándose las manos por la nuca—. Bueno, pues…
Marina arqueó las cejas expectante.
—Bueno, pues —repitió nervioso—. Nada, que el doctor Hidalgo se ha ofendido.
Marina le miró sorprendida.
—¿Por qué?
—Se lo ha tomado a mal que nos recetes hierbas. Cree que contradice las indicaciones que les da él a los pacientes…
—Iré a hablar con él. No te preocupes.
—¿Lo conoces?
—No. Pero no te preocupes. Ya me presento.
—Es de mal carácter.
—Yo no —le contestó Marina con una sonrisa.
A los diez minutos y después de pedirle a Úrsula que la sustituyera, se plantó en el dispensario de Valldemossa. Se disculparía en primer lugar y, si realmente iba a suponer un problema, dejaría de aconsejar a los clientes de la panadería. Llamó con los nudillos a la puerta.
—¡Adelante! —dijo el doctor.
Marina entró en el despacho del doctor Hidalgo.
Uno se olvida de los estudiantes que conoce en la facultad, de los compañeros laborales, de aquellos que alguna vez conoció en una cena de amigos en la edad adulta, pero nunca nunca nunca de aquellos con los que ha compartido su niñez. Por algún motivo, las redes neuronales que tejen el cerebro infantil y que siguen en la juventud son capaces de retener la fisionomía de aquellos que le rodearon durante esa etapa inicial de su vida, y así fue como Marina, a pesar de no haber vuelto a ver a ese estudiante con la cara llena de acné, larguirucho y desgarbao que, una vez, frente a un molino de Palma, interpretó el personaje de don Quijote, lo reconoció al segundo de cruzar el umbral de la puerta del dispensario.
—¿Miguel?
—¿Marina?
—Pero ¿cuánto tiempo? —dijo sorprendido de verla e incorporándose.
—Treinta y un años… más o menos —le respondió acercándose a él.
Se dieron dos besos. Al doctor, encontrarse a esa amiga de su infancia le gustó. La cogió del brazo cariñosamente.
—Estás igual —dijo el doctor Hidalgo con una sonrisa sincera.
—¿Cómo voy a estar igual, Miguel?
—Yo me he quedao sin pelo —dijo señalándose la calva con una mueca graciosa.
Se observaron unos segundos. A los dos de alguna manera les conmovía ese encuentro.
—Bueno, cuéntame… ¿Qué es de tu vida? ¿Vives aquí? Lo último que supimos de ti es que te habías ido a un superinternado americano.
Marina asintió.
—Fuiste la envidia de toda la clase… Las demás hubieran pagado por acompañarte… Sobre todo Cuca, que intentó convencer a sus padres como una loca… ¿Te acuerdas de Cuca?
—Sí. Sigue siendo amiga de mi hermana.
—A tu hermana sí que la he visto alguna vez… Ya me dijo que habías estudiado Medicina en Perelman. —Hizo un gesto de admiración, sabía que era de las mejores universidades de Medicina del mundo y que solo una élite conseguía ser admitida.
Todos en el San Cayetano, alumnos y profesorado, sabían que Marina tendría un futuro brillante. Silenciosa como era, discreta a pesar de sus matrículas de honor. Sin llamar la atención, pero siempre la primera en clase.
—Qué alegría verte… Bueno, dime, Marina. Que me imagino que no has venido para saludarme. ¿Te puedo ayudar en algo?
Marina bajó la mirada un segundo. Hubiera preferido que el médico en funciones fuera un médico anónimo y no un compañero con el que estudió desde los tres a los catorce años y que, a pesar de no haber sido grandes amigos, habían compartido muchas horas juntos en las aulas del colegio. Marina le miró a los ojos y, alzando los hombros con una sonrisa, le dijo:
—Soy la curandera de poca monta.

Llevant, xaloc i migjorn,
llebeig, ponent i mestral,
tramuntana i gregal.
Vet aquí es vuit vents del món.
Una dona marinera
sempre mira d’on ve es vent,
tan si es llevant com ponent
es bon temps sempre l’espera[37].
Llegaron los últimos versos de esa vieja canción marinera que tantas veces habían cantado juntos compartiendo los auriculares de su walkman, tirados por las playas mallorquinas. Igual que no se olvidan las caras de las personas que te cruzas en la juventud, tampoco las canciones que se escuchan en esos años. Antonio acercó su mano a la de Anna e, inseguro, la rozó; Anna rozó con su dedo la mano de Antonio, invitándole a cogérsela, y juntos, con la mirada clavada en el escenario, acompañaron a Maria del Mar Bonet, palabra a palabra, en los últimos versos de la canción.

El alcalde, por fin, le trajo el documento con el historial de la finca. En ellos se decía que el molino harinero había sido construido en 1492 y la casa que albergaba la panadería cuatro años más tarde. Esos papeles constataban que, desde sus inicios, panadería y molino habían ido pasando de generación en generación en la familia Molí. Nunca había pertenecido a otra familia que no fuera la de María Dolores. Que Nerea Vega tuviera un diez por ciento de la titularidad carecía de sentido.
—Lo único que se me ocurre es que, cuando Lola heredó, no pudiera hacer frente al impuesto de sucesiones, que, precisamente, gira en torno a un diez por ciento en Mallorca, y le pidiera dinero a tu abuela.
Quizás, quizás, quizás… Solo Nerea y Lola sabían la verdad y, evidentemente, Catalina, que no pensaba soltar prenda.
Marina siguió preguntando sutilmente a los valldemossianos. La viuda le explicó algo curioso que a Marina le sorprendió. Le contó que Lola era bailaora del ball de bot[39] y que, cuando enviudó, Lola se empeñó en enseñarle a bailar porque decía que bailar y cantar aliviaban las penas. Por eso de que las amigas se parecen, Marina había asociado siempre el físico de la miope y gruesa Catalina con el de Lola. Lo de imaginarse a Catalina saltando con los brazos al aire en un círculo de hombres y mujeres no acababa de verlo claro. Y el resto de los habitantes daban rodeos sobre la información que ya tenía: que si era risueña, que si muy trabajadora, que la mejor panadera de las Baleares… Nada que realmente la ayudara a descubrir el porqué de todo…
—No la deixaràs en pau, eh? —dijo refunfuñando Cati una mañana.
—No, Catalina. No la dejaré en paz —tradujo Marina, que ya entendía casi todo.
—Cuidó a tu abuela. A la señora Nerea. A los quince años la llevaron a servir a casa de los señores Vega de Vilallonga… A tu casa.
—¿Qué hay de malo en que Lola cuidara de mi abuela? ¿Por qué me lo has ocultado hasta ahora, Catalina? Mi abuela debió de querer mucho a Lola. Pagó el impuesto de sucesiones de este lugar. Es mucho dinero.
—No sé si se querían o no se querían. Yo ya te he explicado todo lo que sé —contestó Catalina cogiendo una bandeja de pan moreno y colocándola en un mostrador—, y ahora, por favor, deja de hurgar.
Y así pasaban los días, amasando durante la mañana y perdiéndose en los paseos de la tarde, junto con su perra, por entre las montañas de la sierra de Tramontana.
Además, Marina, que era mujer de ciencias y, más allá de las lecturas obligatorias del colegio y de los libros de su especialidad médica, apenas había leído, empezó a degustar el placer de la lectura. Úrsula supo introducirla poco a poco, dejándole los libros de sus maestras, de las que ella aprendió y seguía aprendiendo. Primero Jane Eyre, de Charlotte Brontë, La amante, de Marguerite Duras, La casa de los espíritus, de Isabel Allende, Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, y uno que Úrsula supo que le encantaría: Mujer en guerra, de Maruja Torres.
Y los meses fueron pasando, tranquilos, entre harina y literatura, a la vez que se forjaba una bonita amistad entre esas tres mujeres solitarias perdidas en las montañas de la Tramontana.
Una tarde, poco después de haber hablado con el alcalde, Marina llamó a Anna para informarle de ese nuevo hallazgo. De ese diez por ciento que pertenecía a la abuela. Pero Anna, tal como era, le dio un par de vueltas sin prestarle excesiva importancia. Antes de colgar, prometió pasarse por Valldemossa esa semana con Anita… Quizás podrían empezar la clases particulares de matemáticas y de química.

Anna y Antonio se escribieron un par de mensajes de móvil. Él se insinuaba sutil para volver a quedar. Ella, reprimiendo sus deseos más profundos, contestaba con dulzura, tal vez algo más atrevida de lo que debería. Pero nada más, era una mujer casada y Mallorca, una isla muy pequeña.
Anita se tomó en serio las clases particulares. Entraba en el último trimestre escolar y, si lograba sacarse limpio el curso, sería la primera vez en cuatro años que pasaría el verano entero sin hacer deberes, sin abrir un libro de texto ni descifrar un problema matemático, y esa idea, que veía casi imposible, la aliviaba, y se esforzó por conseguirlo. A Anita, ese miembro nuevo de la familia le gustó desde el primer día que la vio. Tuvo un detalle que hizo que ya, desde el primer segundo, la mirara con otros ojos. Marina era la única persona en el mundo que la llamaba por su nombre y no se dirigía a ella con ese diminutivo cursi con el que sus padres le habían hecho pasar la vida, Anita. Las profesoras, sus compañeras de clase, el equipo de natación, la abuela paterna, las amigas de su madre del Club Náutico. Detestaba ese diminutivo de niña dulce e indefensa.
Un sábado, que como todos sus sábados Anita no tenía nada que hacer, cogió su Vespino y se plantó en Valldemossa. Marina se sorprendió al verla allí a las nueve de la mañana. Anita necesitaba un lugar donde estudiar tranquila durante todo el día, prometió molestar poco y subió a la planta de arriba. Así que, mientras Catalina, Úrsula y Marina amasaban, ella se enfrascaba en las enrevesadas operaciones combinadas con fracciones matemáticas, áreas y volúmenes geométricos que no le servirían absolutamente de nada en la vida, pero que tan importantes eran para un extraño informe llamado PISA.
Así un sábado y otro y otro. Por las tardes, tía y sobrina salían a pasear a la perra. Anita escuchaba a Marina hablar de esa apasionante vida que había tenido como cooperante y empezó a sentir una profunda admiración hacia ella, a la vez que su tía percibía en su sobrina el ansia de volar, de sentirse libre, de salir del pedazo de tierra en el que había nacido, salir de la roca, para ser ella misma… Y así, sin forzarlo y poco a poco, fueron recuperando esos catorce años que se habían perdido la una de la otra.
Un sábado de finales de mayo, Anna decidió acompañar a Anita a la panadería para darle las gracias a su hermana por la ayuda que le estaba brindando a su hija. Solo la acompañó el primer día y el resto Anita quiso ir sola. Esa panadería para Anita empezaba a ser un espacio propio y su madre lo entendió y lo respetó. Anita se opuso con la excusa de que las distraería y que tenían muchas dudas que resolver. Insistió en que quería ir sola.
A pesar de que la relación entre madre e hija había mejorado, Anita seguía siendo impredecible. Unos días cenaba sin hablar en exceso, pero tranquila, junto con su madre. Otros, y si recibía un no, pegaba un portazo y se encerraba en su habitación o, peor aún, cogía la Vespino y se perdía durante horas… Las hormonas descontroladas de la adolescencia.
—Solo será una hora, Anita. Mi amor. Me iré enseguida.
Tras un «joder, mamá», Anita se subió en la Vespino y su madre la siguió con el BMW.
—Qué alegría verte, Anna —le dijo Marina viendo a su hermana entrar en la panadería—. Pero ¿dónde te metes?
Marina se acercó a ella y Anna la abrazó. Anita cogió un trozo de pan de limón del mostrador y subió malhumorada hacia la casa. Marina, por el breve saludo de su sobrina, supuso que alguna bronca habrían tenido. La siguieron. Anita preparó café. Anna observó el espacio, que seguía igual de anodino, el sofá raído, la alacena vacía… Igual que la primera vez que lo vio. Le extrañó que Marina no lo hubiera decorado mínimamente o le hubiera puesto algún pequeño detalle. Llevaba casi cuatro meses en esa casa.
Esperaron a que subiera el café de la cafetera y Anna propuso tomárselo en el banquito de la fachada de la panadería para no molestar a Anita. Las dos hermanas bajaron y salieron.
Anna se excusó por no haber pasado ningún día por Valldemossa. No había vuelto a la panadería desde la primera clase particular que Marina había impartido a su hija porque sabía que esta prefería venir sola para sentirse independiente, y había respetado esa decisión.
También le contó, casi con orgullo, el enfrentamiento que tuvo con Armando cuando le dijo que se negaba a vender la casa de Son Vida. Se había armado de valor por primera vez en su matrimonio. Lo cierto es que Curro ya les había comentado a ambos que no era buen negocio vender la mansión donde vivían. Solo saldarían parte de la deuda y acabarían teniendo que pagar un alquiler. Esa casa se encontraba a salvo porque solo estaba a nombre de Anna y no de Armando. No corría ningún peligro de que fuera embargada. Anna le reveló a Marina que Armando tenía un pequeño colchón de dinero negro en un banco suizo. Y que lo estaba trayendo mes a mes, para los gastos mensuales. Para no tener que declararlo en la aduana como exige la ley española, según le aclaró Anna, pasaba solo diez mil euros en efectivo. Le contó que Armando estaba tan paranoico que, para no levantar sospechas en los aeropuertos, volaba con diferentes compañías aéreas hasta Ginebra. Además, también con el fin de pasar desapercibidos, Armando se había empeñado en que también ella viajara. Ya le había comprado un vuelo para el mes de junio.
—A ver si vais a acabar los dos en la cárcel —dijo Marina alarmada.
Anna no estaba muy preocupada por eso. Una gran parte de la élite mallorquina tenía cuentas en el HSBC de Ginebra. Habían viajado en varias ocasiones con Cuca, Curro, Xesca y su marido y, en cada viaje, se habían cruzado con políticos y empresarios del resto de España. A Suiza todos iban a lo mismo.
—¿Sabes lo más raro de todo, Marina? Lo más raro de todo es ver cómo mi marido está dejando de ser un Narciso engreído para convertirse en un despojo humano, cada vez más consumido. Al principio le dio por comer y ensanchó, y ahora fuma con ansiedad y está delgao y viejo.
—Nunca entenderé por qué sigues con él.
—No le voy a dejar tirado ahora. Además, ¿yo de qué viviría? —concluyó con resignación.
Marina suspiró. No lograría entenderla nunca.
Subieron de nuevo a la primera planta, donde Anita seguía enfrascada con la tabla periódica de Mendeléyev.
—Vas a aprobarlo todo, Ana, ya verás —dijo Marina a Anita sentándose a su lado. Anna se sentó frente a su hija.
—Sí, Anita, lo vas a aprobar todo. Estoy segura. Nunca había estudiado tanto —la animó orgullosa a la vez que alargaba la palma de su mano hacia la mejilla de su hija.
Anita, al recibir la caricia de su madre, apartó la cara bruscamente. Marina hizo ver que no se había dado cuenta de ese gesto hostil que, por pequeño que fuera, le pareció algo cruel. Anna, humillada, bajó la mirada. Anna estaba acostumbrada a esos desaires, pero no lograba entender la adolescencia. Por mucho que hubiera leído varios artículos sobre el vaivén hormonal en esa etapa, el carácter de su hija se le hacía desagradable y difícil.
—Os dejo, entonces. Que estudiéis mucho —dijo Anna incorporándose.
Cuando Anna desapareció tras la puerta, tía y sobrina se miraron. No hizo falta que se dijeran nada. Anita notó la decepción en la mirada de su tía, que no esperaba esa actitud tan hiriente hacia su madre. No sabía la suerte que tenía de que Anna fuera su madre. Una madre bondadosa, que se preocupaba por ella, que la cuidaba y la quería por encima de todo. Sí, era cierto, algo boba y algo ingenua, pero una buena madre.
—Delante de mí, Ana, no vuelvas a ser cruel con tu madre. En mi casa, no.

Había una mujer en el pueblo con la que Marina nunca había hablado, Josefa, la esposa del Tomeu. Se pasaba el día sirviendo desayunos y menús en el bar junto a su marido, y las tardes, carajillos a los jubilados que jugaban al dominó. En esos cuatro meses que llevaba Marina en Valldemossa, esa señora no había entrado en la panadería ni un solo día. Recordó que Catalina la había mencionado con cierto desprecio en una ocasión. Pero, como siempre, se negó a profundizar en el porqué de sus palabras. Marina se la había cruzado una vez en la tienda de comestibles. Josefa la atisbaba con cierta arrogancia sin presentarse. Por cómo trató a la dependienta, adivinó que era seca y arisca. Debía de tener la misma edad que Catalina. Marina, habiéndolo planeado y sabiendo que estaría sola, ya que Tomeu se echaba la siesta de cuatro menos cuarto a cinco menos cuarto, se acercó al bar. Entró. No había ningún cliente. Solo ella limpiando las mesas. Marina se sentó ante la barra.
—¿Me pone un café, por favor? —pidió Marina.
Josefa se fue hacia la cafetera sin dirigirle la palabra. Se lo preparó y se lo acercó.
—Soy Marina.
—Josefa —contestó esquiva—. ¿Azúcar?
—Sí. Por favor.
Josefa le dio un azucarillo. Marina abrió el sobre y lo echó al café. Cogió la cucharilla, la introdujo y, mientras pensaba cómo dirigirse a esa señora, dio vueltas al café.
—Usted… ¿conocía a Lola?
Josefa la miró a los ojos con recelo.
—Es un pueblo muy pequeño este —dijo cogiendo un trapo—. Sí, claro que la conocía.
Siguió limpiando la barra. Marina sorbió el café y esperó. Eso lo había aprendido de Laura. A esperar a que el interlocutor hablara primero.
—A cada cerdo le llega su San Martín.
El café se metió por el conducto equivocado al bajar hacia el estómago de Marina y salió de su garganta.
—Josefa…, pero… ¿cómo puede soltar algo así? Esta frase que acaba de decir es muy dura —le recriminó cogiendo una servilleta del servilletero y llevándosela a la boca.
—Está intentando averiguar quién era, ¿no? —contestó con dureza—. Una forastera[40] fresca y una mujer muy fácil.
Josefa levantó la vista del trapo y la fijó en Marina.
—¿Sabe qué le digo? Que más tranquilos hubiéramos estado si hubiera cerrado la panadería. Al Tomeu le pidió dinero. Yo no le dejé que le diera un duro. Vaya usted a saber cómo lo consiguió.
—Què has de dir tu! Xerres massa, Josefa. Calla, collons. No saps res[41]. —dijo Tomeu colérico entrando por la puerta de detrás de la barra.
—A mi no em cridis, Tomeu. Jo només dic lo que me demanen[42] —contestó seria desapareciendo por la misma puerta por donde había entrado su marido.
Marina, aturdida, pagó y salió del bar del Tomeu de vuelta a casa. Esa información no le cuadraba nada con la imagen que se había formado de Lola.
Caminó hacia la panadería. Úrsula aguardaba sentada en el banquito.
—Por fin hice limpieza en los estantes. Tengo algo para vos —le dijo Úrsula haciendo ademán de que se sentara junto a ella y tendiéndole una revista que tenía en sus manos.
Marina se sentó en el banco. Cogió la revista. En la portada, una modelo asiática rodeada de caligrafía nipona. Abrió apresurada la revista de la que, meses atrás, Catalina le había hablado. Ansiosa, pasó las páginas, buscando la cara de María Dolores Molí. Encontró aquella en la que aparecía Catalina amasando pan junto a una mujer lozana, bonita, de piel tostada y constitución fuerte: Lola. La observó con atención. En silencio. Adivinó que debía de tener cincuenta años en la foto. Su pelo era muy negro, recogido en un moño bajo. Tenía unas curvas generosas. Vestía con una escotada camiseta que dejaba ver sus también generosísimos senos. Intensos ojos negros, que acentuada con una raya negra y rímel. Poseía una belleza racial. Algo agitanada. Del sur.
Miró con atención su rostro… Se había hecho una idea tan equivocada de ella. Tomeu ya lo dejó caer: «Tenía uns ulls negres que te tornaven boig». Se fijó en su sonrisa acercándose la foto a los ojos.
Esa mujer era, sin duda, como la llamaban en el pasado, la bella Lola.