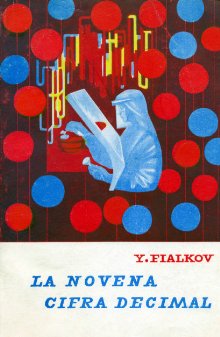
Yuri Fialkov
La novena cifra decimal
A la memoria de mi hermano
Hay picos montañosos que no se encontrarán en los mapas. Y no obstante, la conquista de los mismos no se interrumpe ni un solo día, ni un solo instante. Es una lucha tenaz, llena de dramatismo, de hechos y circunstancias inesperados. Son las cumbres de la Ciencia.
Aunque los escaladores de tan escarpados montes no oigan el aullido de los vientos helados, ni se vean amenazados por los terribles aludes, la historia de las conquistas de tales “picos de la Ciencia” es una sucesión de hazañas tan importantes como la toma del Everest.
En este libro hablaremos de la ascensión a una de las cumbres de la Química contemporánea, al pico de las cantidades infinitamente pequeñas de las substancias. Esta ascensión ha sido difícil y arriesgada. Los químicos se han visito obligados a escalar los abruptos peldaños de las cifras decimales, labrándolos en el duro granito de lo desconocido.
Una milmillonésima de gramo… ¿Puede tener alguna utilidad la partícula de cualquier substancia que pese eso, si por su pequeñez no puede verse ni siquiera en el microscopio más potente? La respuesta nos la dará el hecho de que la química moderna opera libremente con tan insignificantes cantidades de distintas substancias. Los científicos han aprendido a pesar una milmillonésima de gramo, e incluso a determinar las propiedades de las substancias obtenidas en tan ínfimas cantidades. Los descubrido res científicos llevaban a la espalda el pesado fardo de teorías ya anticuadas, y la cumbre de la montaña —la clave del problema— se perdía entre las densas nubes de las contradicciones.
Aquí entrarán en colisión los fenómenos y sucesos más diversos, ya que la historia del acosamiento a las esquivas cantidades microscópicas de la materia atañe a muchos problemas y ramas de la Ciencia. Es precisamente a estos “cazadores” de lo ultramicroscópico y de lo invisible a quienes deben sus éxitos las ramas de la Química, tan distantes como la síntesis de elementos que no existen en la Naturaleza, el estudio de las substancias de pureza casi absoluta, la preparación de materiales semiconductores y la separación y uso de metales raros y muy escasos; en fin, todo aquello de lo que se hablará en este libro.
Los primeros peldaños
Las victimas de la precisión
Que el lector decida si la historia que le vamos a relatar es triste o regocijante. A nosotros nos parece que, al fin de cuentas, eso carece de importancia. Lo principal es que los acontecimientos a que nos referimos ocurrieron en realidad. Lugar de la acción, Alemania; época, los años 20 del siglo XX.
Si alguien deseara restablecer esta historia en todos sus detalles, nos veríamos obligados a advertirle la inconveniencia de tomar como punto de orientación las informaciones de la prensa. Los periódicos reaccionarios alemanes fieles a sus costumbres, callaron lo esencial, hiperbolizando, en cambio, los detalles insignificantes.
Todo empezó una tarde de julio de 1924, cuando el profesor Litte disertaba ante sus colegas del Instituto sobre los resultados del trabajo realizado por el grupo de científicos que él dirigía. Hacía treinta años que cada dos semanas se celebraban regularmente asambleas científicas en el Instituto, y los respetables profesores sabían de sobra que en esos treinta años jamás se había comunicado en dichas reuniones nada por lo que valiera la pena de que el auditorio se sacudiese la somnolencia en que se hallaba sumido de ordinario. Por otra parte, hacía calor, mucho calor, y según manifestó el Presidente al final de la disertación, haciendo gala de un humor bastante trasnochado, el refresco con hielo “entraba” mejor que el informe científico, por supuesto, muy interesante, del Herr Profesor. Al decir que el informe había sido muy interesante, el Presidente faltó sin duda alguna a la verdad, puesto que lo “oyó” dormido, tapándose la cara con un periódico. Por cierto, la atención de los demás asistentes no era mayor.
Muchos de ellos lo lamentarían muchísimo después, ya que precisamente aquella tarde el profesor Litte informó por primera vez de haber observado el fenómeno de la transformación del mercurio en oro.
Hacía varios años que el profesor Litte trabajaba con una lámpara de vapor de mercurio (lámpara de cuarzo). Y unos meses antes haibía descubierto que el mercurio de esas lámparas contenía una cantidad considerable —relativamente, por supuesto— de oro. Como el mercurio es el vecino inmediato del pro en el Sistema Periódico, Litte sacó la conclusión de que se operaba el fenómeno de conversión de un metal vulgar en el preciado oro, por la acción del arco voltaico creado en la lámpara.
Sería difícil explicar cómo la información del profesor Litte llegó a oídos de los periodistas. Pero llegó. Tres días después, el “Patriotis-che Rundschau” decía en primera plana, con enormes caracteres: “Todo alemán honrado puede tener su millón”. Y un poco más abajo, con letras algo menores: “El secreto de la obtención del oro ha sido descubierto”.
En el transcurso de los dos meses siguientes, el profesor Litte pudo convencerse de que la expresión “el peso de la gloria” no es simplemente una metáfora proverbial.
Los reporteros y los fotógrafos de la prensa se comportaban con relativo decoro. Espiaban pacientemente al profesor en su villa, abalanzándose sobre todos los que salían de la casa. Pero los más insoportables eran los representantes de las casas industriales, pequeñas y grandes. Se introducían con todo descaro en el gabinete de trabajo del profesor, lo despertaban a media noche con llamadas telefónicas, se aparecían inesperadamente en el comedor a la hora del desayuno, en detrimento del humor y del apetito del profesor. Con vocecita sugestiva le prometían bienes ultraterrenos si se avenía a vender el secreto de la preparación del noble metal a su firma. Y a lo largo de sus monólogos denostaban con saña, y no siempre con los modales debidos, a sus supuestos competidores.
El entusiasmo de los industriales se avivó aún más cuando el químico japonés Nagoaka, después de comprobar los hechos expuestos por Litte, confirmó rotundamente las conclusiones del investigador alemán. Nagoaka añadió, además, que el Japón se proponía iniciar en un futuro inmediato importantes investigaciones con vistas a la obtención de oro a partir del mercurio en escala industrial.
Los dispares y contradictorios comentarios y el alboroto levantado por la prensa empezaron a reflejarse en el inquieto organismo de la bolsa. En una palabra, el asunto amenazaba con ir muy lejos. Y eso fue lo que impulsó al profesor Litte a manifestarse en las páginas de una revista científica, exponiendo con todo detalle la esencia de la cuestión y sus propias conjeturas.
Los periodistas se aferraron convulsivamente a este artículo. Probablemente era el primer caso en la historia de la Ciencia, de que una información fuese trasladada, íntegra, desde las páginas de una revista científica seria a las planas de los periódicos, con todo su bagaje de símbolos químicos, letras griegas y signos de integrales. El autor declaró categóricamente que toda deducción resultaría prematura, que a partir del mercurio, el oro se formaba en cantidades muy ipequeñas y que el coste de la energía eléctrica necesaria para realizar la transformación superaba en mucho el valor del oro. No obstante, en el futuro…, bien podría ser…, cuando el fenómeno se hubiera estudiado con más detalle…, la historia de la Ciencia ofrecía muchos ejemplos en que…
El primer representante del mundo de los negocios que causó una impresión favorable al profesor Litte fue el jefe superior de la casa Siemens. El señor Schkrubber declaró al honorable Herr Profesor que su ingenuidad no era tanta como para no comprender que el efecto de la transformación del mercurio en oro, descubierto por el Profesor, carecía en absoluto de perspectivas desde el punto de vista industrial. Pero a él, primer personaje de la casa, no le interesaba ese aspecto de la cuestión. El aspiraba a que la Ciencia alemana se enriqueciera con otra gloriosa realización. El, el jefe superior de la casa, a pesar de no ser viejo, recordaba perfectamente las burlas de que fue objeto el descubrimiento del gran Roentgen.
La comparación con Roentgen lisonjeó tanto al profesor, que éste decidió firmar un contrato con la casa, sin haber contado bien los ceros que tenía la cifra de lo asignado por ella para los trabajos científicos. La suma, en efecto, era colosal. ¡Qué importancia podía tener en comparación con dicha cifra, la insignificante cláusula según la cual todos los inventos del profesor pasarían a ser propiedad de la casa Siemens!
Dos semanas después el profesor Litte ocupaba un gabinete muy bien instalado y apenas le bastaba el tiempo para escuchar y sopesar los datos que le comunicaban sus numerosos colaboradores. En cosa de un mes se desarrolló un método de extraordinaria sensibilidad para determinar el contenido de oro en el mercurio, incluso cuando la proporción del metal noble no excedía de una cienmilésima de porciento.
El día en que se hizo el balance de los resultados de los distintos experimentos, el profesor Litte salió del laboratorio muy tarde. Y a la mañana siguiente, prosiguió la revisión del cuadro de resultados, dando muestras de profunda consternación. En efecto, había de qué asombrarse. Los resultados de los experimentos no presentaban ninguna, absolutamente ninguna regularidad. Se daba el caso de que el mercurio que había “trabajado” en la lámpara sólo unas cuantas horas fuese mucho más rico en oro que el tomado de lámparas ya “veteranas”, cansadas de lucir. A veces bastaba con hacer pasar la corriente por la lámpara durante tres minutos, para que el porcentaje de oro en el mercurio se quintuplicara; otras veces, ni haciendo pasar la corriente durante dos semanas se conseguía modificar en lo más mínimo la proporción del noble metal.
Sin embargo, también había éxitos. La suerte favorecía especialmente a uno de los asistentes del profesor, al alto y desgarbado Rudolf Kranz. Las muestras que éste analizaba contenían siempre de cuatro a cinco veces más oro que las registradas por los demás experimentadores. Esto se repetía con tanta constancia, que el profesor llegó a sospechar cierto falseamiento de los (resultados por el asistente. Por esta razón, llegó a pasar todo un día al lado de su mesa de trabajo, observándole con la mayor atención y ayudándole incluso en las operaciones más simples.
¡Sí, señores, el profesor no perdió el tiempo en vano! La muestra analizada por Kranz aquel día, ofreció un porcentaje de oro once veces mayor que el de la muestra de control, obtenida durante los primeros experimentos del profesor.
Posteriormente el profesor Litte trataría de recordar, una y otra vez, cuál de sus asistentes le había sugerido la idea de comprobar si el mercurio inicial, es decir, el que 'todavía no había sido empleado en la lámpara, contenía indicios de oro. No podía recordarlo de ningún modo. En cambio, le quedó indeleble que en respuesta a dicha proposición había exclamado, irritado, que él, el profesor Litte, no adquiría el mercurio en una tienda de embutidos, sino que lo recibía de la firma “Kallbaum” ¿Se podía acaso decir algo del preparado de una casa que gozaba de una reputación intachable?
El profesor recordaría después aquel arrebato suyo con profunda vergüenza, pues al cabo de un par de horas se había descubierto que el mercurio de la casa “Kallbaum” (“¡Los mejores preparados del mundo!”, “¡Pureza 100%!”, “¡Garantía absoluta!”) contenía, por lo menos, el promedio de oro registrado en los experimentos. Claro que la “Kallbaum” no tenía la culpa. Sencillamente, sus químicos no disponían de métodos tan supersensibles para el reconocimiento del oro como los que empleaban en el laboratorio de Litte. Y aunque dispusieran de ellos, de poco les hubiera servido, puesto que, según se demostró más adelante, la separación de los exiguos indicios de oro contenidos en el mercurio, y que lo acompañan siempre, es una tarea casi imposible.
No estaba descartado que el profesor acudiese inmediatamente al señor Schkrubber y le manifestase que todas sus premisas científicas eran falsas, que le había inducido a error el oro contenido en el mercurio inicial. El profesor hubiera procedido de tal modo si en aquel inolvidable y desdichado día, no se le hubiera presentado Kranz y, mirándole por encima de los lentes con sus grandes ojos azules, no le hubiese mostrado los resultados del análisis, recién terminado, del contenido de la lámpara de cuarzo. El mercurio de ésta contenía 25 (¡veinticinco!) veces más oro que el inicial.
Litte dio un beso al asombrado Rudolf, y con voz enérgica ordenó que se prosiguiera la experimentación.
No se sabe cuánto hubiera durado aquel embarazoso asunto. Pero tres días después se le presentó nuevamente Kranz, y con señales de turbación le dijo, por primera vez durante todo aquel tiempo, que no encontraba nada de oro. Las últimas muestras examinadas no contenían ni un ápice más de oro que el mercurio inicial. Mientras oía sus explicaciones, Litte se fijó en que Kranz, al leer el diario en que se registraban los experimentos, se acercaba mucho a los ojos los apuntes.
—Se va haciendo usted demasiado distraído, Kranz —le observó con irritación—; hoy se ha olvidado las gafas. ¿Tanto le absorbe la Ciencia?
—N-n-no es eso —contestó honradamente Rudolf—. Es que ayer asistí a cierta velada y… y volví a casa sin los lentes.
—Sin los lentes… sin los lentes… —repetía maquinalmente Litte escrutando el diario de trabajo, —sin lentes… sin lentes… ¡¡¡Sin lentes!!! —bramó de improviso—. ¿Eran de oro, Kranz? ¡¡¿Eran de oro?!!
— No, mi Jefe, —respondió como un soldado el asistente, estupefacto—, sólo era de oro la montura.
—Mein Gott, mein lieber Gott[1], —gimió el profesor—. Usted y yo somos unos idiotas, mejor dicho, yo no soy un simple idiota, soy un gran idiota; eso es lo que soy yo, Kranz. De su montura, provenía el oro que Ud. hallaba en el mercurio. Este disuelve el oro con más facilidad que el agua el azúcar. ¡Oh, mein Gott! ¿¡Qué decir a Herr Schkrubber!?
¿Habrá que proseguir nuestra narración? Habrá que describir, acaso, la acalorada reunión del Consejo de administración de “Siemens”, a la que fueron convocados como peritos los más insignes químicos de Alemania? Y, desde luego, sería totalmente inútil aducir las argucias de que se valió el Presidente del Consejo, Schkrubber, para persuadir a los miembros del mismo de que dieran por buenas las pérdidas, que desgraciadamente eran muchas, ¡muchísimas!.
Para nosotros, el aspecto interesante en esta historia es otro: los métodos analíticos que permitieron establecer que cualquier muestra de mercurio, independientemente de su procedencia, contenía ciertas cantidades de oro, susceptibles de determinación.
Verdaderamente, hay que tener en cuenta que las cantidades eran pequeñísimas. En efecto, ¿cuánto oro podía contener el mercurio, si incluso las ínfimas cantidades del mismo, que de la montura de los lentes o de los gemelos de oro pasaban al mercurio que se analizaba, elevaban su proporción en diez o más veces?
En electo, el contenido de oro en el mercurio no pasa de un gramo por 100 kilogramos del segundo metal. Y, sin embargo, los químicos supieron descubrir estas despreciables huellas de oro en un “océano” de mercurio. Sin duda alguna, si Litte no hubiera dominado un método tan perfecto de reconocimiento del oro, habría habido una noticia sensacional de memos y una reputación salvada de más.
¿Se infiere de ello que a los químicos les perjudique la precisión excesiva en el análisis? No, ni mucho menos. De ¡habérsele ocurrido al profesor Litte comprobar la presencia de oro en el mercurio inicial, todo hubiera ido a pedir de boca. Pero en aquellos tiempos con eso no se podía ni siquiera soñar.
No siempre había sido asequible para los químicos tan alta precisión en los experimentos. Unos 150 años antes de aquello no podían registrar ni siquiera la presencia de impurezas en cantidades cien y aún mil veces mayores.
Las balanzas hacen la Química
En Leningrado, en un edificio cuyas altas y angostas ventanas miran al río Neva, hay una espaciosa sala circular. Reina en ella un solemne silencio de museo. En una especie de nicho descansa un telescopio de los que tal vez ahora sólo puedan contemplarse en los cuadros de antaño, al lado de las efigies de científicos de la antigüedad. Un globo terráqueo, ennegrecido por el tiempo, refleja una luz opaca, mostrando unos continentes de configuración insólita para nosotros. Del techo pende un complicado artefacto; no se podría decir si es una cometa o un aparato para captar la electricidad atmosférica. En el centro de la sala hay una mesita en donde reposa, dentro de una campana de cristal, una balanza, que, a simple vista, no tiene nada de particular.
En cualquier laboratorio de escuela se pueden ver balanzas mucho más curiosas. ¿A qué se debe, pues, tanta estima? ¿Por qué razón se le tributa un “honor” que no han podido alcanzar muchas balanzas en los laboratorios académicos de nuestros días? ¡Con campanas de cristal se cubren los aparatos de mayor precisión!
Pero no hay de qué asombrarse. Todos los aparatos de dicha sala son sagrados para la historia de la Ciencia rusa. Los empleaba Mijail Lomonosov.
Lo más justo sería colocar sobre la balanza de Lomonosov la siguiente inscripción: “Aparato que sentó las bases de la Química contemporánea”. Al descubrir la ley de la conservación del peso, cuya existencia demostró experimentalmente con ayuda de aquélla, Lomonosov entronizó la química como ciencia exacta. Desde entonces, las balanzas se convirtieron en el principal instrumento de investigación de los químicos.
Veamos las obras de Química escritas no ya en los albores del medievo, sino casi en “nuestra época”, unos 30 ó 40 años antes de Lomonosov. En ellas se pueden ver a cada paso descripciones de experimentos, tales como: “Se tomó un puñado de sosa (nosotros traducimos las expresiones de los químicos de aquellos tiempos a nuestro idioma químico); añadióse a la misma ácido sulfúrico a discreción. Después la mezcla se sometió durante cierto tiempo a evaporación, obteniéndose un residuo bastante más pesado que la sosa tomada inicialmente”. ¡Cualquiera entiende lo que quiere decir el autor! Unos tienen la mano grande, otros muy pequeña; algunos apenas podrán tomar en un puñado 50 gramos de sosa, mientras que otros fácilmente cogerán con su manaza alrededor de un kilo. ¿Y en cuanto al ácido que se debe añadir? A nosotros puede parecemos que “a discreción” significa, por lo menos, un vaso, pero habrá lectores a quienes les parezca que tres gotas son más que suficiente.
Al afirmar como ley la tesis de que la materia, en las reacciones químicas, no puede destruirse ni crearse, de que “cuanto se pierda en un sitio, aparecerá en otro lugar”, Lomonosov asentó la Química en las únicas bases justas y estrictamente científicas.
A partir de entonces los científicos ya no tendrían que adivinar, al mezclar las substancias, si el producto de la reacción pesaría más o menos que las substancias iniciales. No, desde entonces sabrían ya con absoluta certeza que las substancias obtenidas como producto de la reacción pesarían exactamente igual que las substancias reaccionantes.
En aquellos tiempos —hace doscientos años—, la precisión con que se llevaban a cabo las investigaciones no era muy alta. Sólo Lomonósov, Lavoisier y algunos otros sabios disponían de instrumentos construidos con gran escrupulosidad. Las balanzas de la mayoría de los científicos eran de una “precisión” tal, que más de un dependiente del comercio en nuestros días las desecharía hasta para pesar patatas.
Pero aquello no duró mucho. A principios del siglo pasado todos los laboratorios químicos estaban ya equipados con balanzas de suma precisión. La causa de ello radicaba en el considerable desarrollo alcanzado por la industria química y, en consecuencia, por el análisis químico.
Sea cual fuere la esfera de trabajo del químico en el laboratorio —obtención de una nueva substancia, repetición de experimentos ya descritos, estudio de una reacción determinada, etc.—, su labor siempre culmina en el análisis químico. Sólo en el análisis puede hallar la respuesta a los interrogantes respecto a la índole del compuesto obtenido, al grado de corrección con que se ha realizado el proceso, y a la obtención del resultado esperado.
El análisis es un asunto complicado. En él no se puede trabajar con indiferencia. Además, los reactivos han de ser muy puros, los utensilios deben brillar de limpios y los cálculos tienen que ser correctos. Y en cuanto a las balanzas, por supuesto, es necesario que sean de la mayor precisión posible.
Con el desarrollo de la Ciencia y la técnica, las exigencias presentadas al análisis químico aumentaron con bastante rapidez. Esa fue precisamente la causa de que cien años después del trabajo de Lomonosov, los científicos dispusieran de aparatos que permitían pesar con exactitud hasta una milésima de gramo. Y al cabo de otros 40 ó 50 años, todos los laboratorios que se dedicaban al análisis químico disponían de balanzas cuya sensibilidad era de dos diezmilésimas de gramo.
¿Dos diezmilésimas? No todos los microscopios permiten ver un corpúsculo de tal peso. Entonces, ¿para qué necesitaban (los químicos pesar las substancias con tanta precisión?
La cosa es bien sencilla. Para que los resultados del análisis sean fidedignos, la cantidad en peso de los elementos en el compuesto debe determinarse con una exactitud de hasta una centésima de 1%. De lo contrario, sería imposible formarse un criterio exacto de la composición de las combinaciones químicas. Si para investigar la composición de un compuesto químico se ha tomado un gramo, podrá calcularse sin dificultad que las diezmilésimas de gramo son, precisamente, esas centésimas de 1%, tan necesarias para el químico.
El uso de las balanzas “de cuatro cifras”, —así las bautizaron los químicos—, requiere singular destreza y cuidado. Bastaría con olvidarse de cerrar las puertecillas de la caja de cristal en que están alojadas, para que se alterara el equilibrio. Supongamos que dos o tres partículas de polvo, invisibles a simple vista, se depositen sobre uno de los platillos. Inmediatamente, el fiel de la balanza indica que algo extraño ha caído sobre el platillo.
¡A quitarles, pues, el polvo con una gamuza, y con todo cuidado, a fin de no dañar ninguna de sus delicadas piezas!
Balanzas de este tipo se pueden ver virtualmente en todo laboratorio químico. Los estudiantes, por ejemplo, se inician en la Química trabajando con ellas.
No obstante, las balanzas “de cuatro cifras” distaban mucho de ser un límite. Hace algunos decenios que aparecieron aparatos que permitían pesar las substancias con la exactitud de una cienmilésima de gramo. Eso fue debido a que las cantidades que los químicos tomaban para realizar los análisis —un gramo— pronto empezaron a parecerles demasiado grandes. Demostraban particular descontento los “orgánicos”, es decir, los especialistas en Química orgánica. En efecto, para sintetizar una substancia cualquiera se necesita mucho tiempo, con frecuencia dos o tres semanas, e incluso más. Y a veces, como resultado se obtienen sólo 2 ó 3 gramos de producto. Luego, ¡cómo decidirse a perder casi la mitad del mismo en los análisis! Pues en ellos las substancias se pierden irremisiblemente, ya que deben ser descompuestas en sus partes integrantes. ¡No, eso era demasiado derroche! Para fines analíticos, los investigadores podían privarse, a lo sumo, de una décima de gramo. Pero entonces se hacía imprescindible decuplicar la sensibilidad de las balanzas.
Así hizo su aparición en la Química la quinta cifra decimal…
Las balanzas de tal exactitud no son ahora raras en los laboratorios químicos de investigación. Pero se diferencian bastante de sus congéneres “de cuatro cifras”. En primer lugar, se les tributan mayores “honores” que a sus colegas de menor sensibilidad. Se les instala, por lo regular, en una habitación aparte, sobre una base especial fijada a la pared. La temperatura en el local debe ser siempre constante: el -desplazamiento del fiel se observa mediante un dispositivo óptico especial. Una sola cifra decimal más… ¡y cuántas preocupaciones supone!
En lo sucesivo el perfeccionamiento de las balanzas prosiguió a ritmo más lento. Y no porque hubiera dejado de ser necesario, ya que la vida exigía de los científicos mayor y mayor exactitud en la experimentación. Sino porque los distintos aditivos que se trató de acoplar a ellas, si bien eran ingeniosos, las convertían en aparatos demasiado voluminosos y caprichosos. Tales balanzas no podían usarse ya en cualquier laboratorio. Pero esto no significa que los químicos suspendieran su ofensiva sobre los decimales. Otros métodos analíticos llegaron en ayuda del basado en la medición del peso.
¿Balanzas? No, algo mejor…
De ¡proponérnoslo, encontraríamos seguramente en cada hogar unos cristalitos oscuros, con la envoltura típica de las farmacias, a los que conocemos con el nombre de permanganato. El permanganato se emplea como desinfectante; sus disoluciones las usamos para enjuagamos la garganta en algunas enfermedades. Lo que llamamos simplemente “permanganato” es permanganato de potasio, un compuesto que cede con suma facilidad su oxígeno y que por ello ejerce una acción destructora sobre distintos microorganismos infecciosos. Pero las que nos interesan ahora son otras de sus propiedades.
Tomemos un cristalito de esta substancia y echémoslo en un vaso de agua. Al cabo de algún tiempo ésta adquirirá un fuerte color violeta. Eso ya es, de por sí, un hecho interesante: a pesar del reducido tamaño del cristalito, la coloración obtenida es tal, que ni aún poniendo el vaso delante de una lámpara se transparenta lo más mínimo.
Diluyamos el contenido del vaso el doble, el cuádruple… La coloración se irá debilitando, pero no desaparecerá por completo. Tendremos que añadir muchas veces agua para que el color de la disolución se vuelva imperceptible.
Tomemos ahora una disolución cuya coloración se pueda distinguir todavía a simple vista. ¿Qué cantidad de substancia contiene esta disolución, o, como dicen los químicos, cuál es la concentración de la misma? Esto ha sido ya establecido con gran exactitud. Doscientos mililitros de tal disolución —es decir, el volumen de un vaso de agua—, contienen una diezmilésima de gramo de la substancia en cuestión. Expresando la concentración de dicha disolución en tantos por ciento, obtendremos 0,0005%, esto es, cinco diezmilésimas de porciento.
No es difícil establecer la relación entre la cantidad de la substancia coloreada contenida en la disolución y la coloración de ésta.
Y después de ello, resulta sencillísimo determinar su concentración: evidentemente, cuanto más intenso sea el color de la disolución, tanto mayor será la cantidad de la substancia coloreada que lleva disuelta.
Este método de análisis fue denominado colorimétrico (de la palabra “color”). No cuesta mucho convencerse de que, en lo que a la sensibilidad se refiere, los métodos colorimétricos ofrecen grandes ventajas en comparación con los gravimétricos, es decir, los que se basan en la determinación del peso. Para averiguar la concentración por colorimetría, pongamos por caso, de la mencionada disolución de permanganato potásico, sólo se necesita un aparato muy simple —e¡l colorímetro—, diez mililitros de disolución y tres minutos de tiempo.
Veamos ahora lo que pasaría si nos decidiéramos a emplear para el análisis la balanza. La concentración de la disolución es de 0,0005%. Esto significa que un mililitro de la misma contiene sólo cinco millonésimas de gramo de la substancia disuelta. Después de evaporar a sequedad los 10 mililitros de disolución que nos bastarían de sobra para el análisis colorimétrico, no “hallaríamos”, en resumidas cuentas nada, ya que las balanzas analíticas, ordinarias no ¡pueden registrar cantidades tan insignificantes como son cinco cienmilésimas de gramo.
En fin, para determinar la concentración nos veríamos obligados a evaporar a sequedad 10 litros de la disolución. Sólo entonces hallaríamos el valor de la concentración, que se diferenciaría del verdadero, aproximadamente, en unas… cinco veces. ¿Por qué? Pues, porque 10 litros de la disolución contendrían una cantidad de impurezas —substancias extrañas— cinco veces mayor (y no nos extendemos en el cálculo), que los 10 mililitros de que venimos hablando.
Muchos habrán oído hablar del colorante “azul de Prusia o berlinés”, de hermoso matiz azul. Esta substancia puede obtenerse añadiendo a una disolución de cualquier sal de hierro una disolución de prusiato amarillo de potasio. La coloración aparece incluso cuando el hierro contenido en la disolución no excede de tres centigramos por litro, o sea, de tres cienmilésimas de gramo por mililitro. Y ese valor —0,00003g— se sale ya del “campo de acción” de las balanzas analíticas corrientes. El prusiato amarillo de potasio es llamado por ello reactivo de los compuestos del hierro. Y como vemos, es un reactivo muy sensible.
Sin embargo, la sensibilidad del prusiato amarillo de potasio es una nadería en comparación con los efectos de otro indicador del hierro: la substancia orgánica llamada fenantrolina. Con este reactivo se puede descubrir la presencia de dos diezmillonésimas de gramo de hierro por mililitro de disolución (es decir 0,0000002 o bien 2·10–7).
Se han encontrado reactivos orgánicos para casi todos los elementos. Estas substancias permiten descubrir, por la coloración correspondiente, de cienmilésimas a diezmillonésimas de gramo del elemento dado, en un mililitro de disolución. Es evidente que no hay balanza alguna que pueda equipararse, en cuanto a sensibilidad, con las reacciones colorimétricas.
Por cierto, que para determinar el contenido de oro del mercurio, en los experimentos de Litte se empleó un reactivo de larguísimo y altisonante nombre: paratetrametildiaminodifenilmetano, el cual permite descubrir la presencia de millonésimas de gramo de oro.
Si se tiene en cuenta que un gramo de mercurio común contiene diez veces más oro que la cantidad antedicha, se comprenderá que Litte y sus colaboradores descubrieron fácilmente en el mercurio el que éste contenía desde un principio (más las cantidades suplementarias del oro procedente de los lentes, gemelos, anillos y otros objetos de dicho metal).
Los reactivos orgánicos (permitieron no sólo la formación de una coloración que “revelara” la (presencia de tal o cual elemento en la disolución, sino también que dichos elementos pasaran a formar parte de substancias insolubles en agua. A título de ejemplo podemos citar el reactivo orgánico denominado dimetilglioxima, descubierto por el químico ruso L. A. Chugaiev a comienzos de nuestro siglo. Si una disolución contiene níquel, aunque sea en cantidad insignificante, al añadir a la misma dimetilglioxima se forma inmediatamente un precipitado de color fresa. Y pesando éste, se puede calcular la cantidad de metal que contenía la disolución analizada. Con ayuda de la dimetilglioxima se puede averiguar la cantidad de níquel contenida en una disolución, aunque no pase de una cienmillonésima de gramo (10–8) por mililitro.
A partir de los años 30, en la práctica de los análisis químicos, fueron arraigando más y más los llamados métodos físicos. Los científicos buscaban tenazmente sustitutos de sus órganos sensitivos: “ojos” dotados de mayor percepción visual que los humanos; “manos” más sensibles que las nuestras; “oídos” que permitieran captar sonidos imperceptibles.
Estos métodos, hoy día, se emplean mucho en las investigaciones químicas y prestan servicios inestimables a los científicos.
En primer lugar, debemos citar la espectroscopia. Este es uno de los métodos de investigación más recientes, pero al mismo tiempo, quizás, el más respetado. Cuando hace unos cien años descubrióse que cada elemento coloreaba de diferente modo la llama del mechero bunsen, la noticia no causó de momento gran admiración. A mediados del siglo XIX, cuando apareció la espectroscopia, la Química vivía una agitada época de importantísimos descubrimientos. Eran aquéllos los primeros años de existencia de la hipotésis molecular; casi cada mes aportaba nuevos éxitos, y además, colosales, en el campo de la Química orgánica; se ideaban nuevos y nuevos métodos de análisis.
Los primeros pasos de la espectroscopia reportaron un triunfo científico. El “bautizo de fuego” de este método fue el descubrimiento de dos nuevos elementos: el rubidio y el cesio. El descubrimiento de un nuevo elemento se había considerado siempre un asunto de magna importancia, y constituía un acontecimiento trascendental en las Ciencias Químicas. De aquí que la espectroscopia inmediatamente centrara la atención sobre sí.
El respeto a este método creció más aún cuando, al cabo de un decenio poco más o menos, se descubrieron con su ayuda el talio, indio, germanio, galio y otros elementos. Después este método alcanzó su apoteosis con el descubrimiento del helio.
En el año 1868 se observó en las protuberancias[2] del Sol una brillante línea amarilla, que no correspondía a ninguno de los elementos conocidos en la Tierra. El nuevo elemento fue llamado helio en honor del Sol (en griego, “helios”). Pero hubieron de transcurrir decenios antes de que el helio fuera descubierto en nuestro planeta, al principio en forma de impurezas insignificantes en minerales, y más tarde, en la atmósfera.
Es de notar el hecho de que mediante la espectroscopia se descubrieran precisamente aquellos elementos cuya cantidad en los minerales y rocas es despreciable. De ello ya se infiere que la espectroscopia permite detectar la presencia de cantidades ínfimas de los elementos. Convencerse por sí mismo de eso no es nada difícil. Para ello no hacen falta los complicados aparatos ópticos que se emplean actualmente en los análisis espectroscópicos. Bastará un mechero de alcohol, o mejor todavía, un mechero bunsen. Si se introduce en su llama un alambre de platino o de acero bien templado (por ejemplo, una cuerda de algún instrumento musical), el color de la llama no cambiará. Mas será suficiente haberlo frotado antes en la palma de la mano, para que al ser introducido en la llama imprima a esta un color amarillo muy vivo. Esta coloración corresponde al sodio. “¿De dónde ha salido ese elemento?”, se preguntará el lector. El caso es que los poros de nuestra piel segregan sin cesar gotitas de sudor, que contienen cantidades apreciables de sal común, esto es, de cloruro de sodio. Tal es la causa de que en la llama del mechero se “revele” el color de dicho elemento. Ahora, estimado lector, calcule usted cuánto cloruro de sodio puede haber en la palma de la mano, y la sensibilidad de la espectroscopia le resultará evidente.
En efecto, por medio de dispositivos muy sencillos podemos advertir la presencia de elementos en cantidades equivalentes a cienmillonésimas de gramo. Esto significa que, aunque el elemento que busquemos esté contenido en la materia prima (roca o mineral), en la proporción de un gramo por cien toneladas, lo descubriremos de todos modos si recurrimos a la espectroscopia.
Espectroscopia y reactivos orgánicos: tal era, seguramente, todo el arsenal de que disponían los químicos de los años treinta para la investigación de pequeñísimas cantidades de substancias.
Tanto más sorprendente resulta que, con posibilidades tan limitadas en comparación con las de nuestros tiempos, los químicos de aquella época enriquecieran la Ciencia con realizaciones verdaderamente admirables. Pero antes de hablar al lector de esos adelantos, quisiéramos tratar de un proceso celebrado en 1933 en el Tribunal Imperial de Aduanas de Alemania. La narración de esta historia no se debe, ni mucho menos, al deseo de entretener al lector con un relato detectivesco. Si lo hacemos es porque los acontecimientos que se desarrollaron en los ceremoniosos ámbitos del Tribunal Imperial están íntimamente vinculados a ciertos descubrimientos químicos de los que hablaremos en este libro.
Una historieta detectivesca
En el Tribunal Imperial de Aduanas se vivía una gran jornada. ¡Vaya si lo era! Se veía una causa que no era la de unos contrabandistas cualesquiera que hubiesen escondido entre sus ropas tres pares de medias, ni la de un comerciante moroso que no hubiera pagado a su debido tiempo los derechos de aduanas impuestos a una partida de lencería de Lyon. Esta vez ocupaban el banquillo de los acusados —¡simultáneamente!— ocho joyeros berlineses de gran renombre. Se veía la causa del platino americano.
La Jefatura de Policía siempre se había hecho de la vista gorda ante las operaciones comerciales de los señores joyeros, a pesar de que un buen número de ellas difícilmente se ajustarían a la Ley. Pero cuando las denuncias anónimas empezaron a llover con demasiada frecuencia, tuvo que decidirse a los registros. Y como resultado, en todas las joyerías se descubrieron grandes cantidades de platino. Los señores joyeros, sometidos a interrogatorio por separado, fantasearon de lo lindo con el fin de ocultar, en lo posible, la procedencia del platino. Pero los Registros aduaneros no certificaban la entrada de ese platino por la frontera.
Y por ello se hubo de incoar el proceso, debido al cual, desde hacía ya tres meses, de las puertas de las más importantes joyerías de Berlín pendían, melancólicos, unos candados.
Los que asistían al proceso conocían de sobra los nombres del Juez y del Fiscal; pero eran poquísimos los que podían imaginarse que la influencia decisiva en la vista de la causa la ejercería un perito que pasaba casi desapercibido y cuyo nombre no decía nada a los jueces ni al público atraído a la sala por el sensacional proceso.
Lo que el Tribunal debía poner en claro era. fundamentalmente, la procedencia del platino. Los señores joyeros afirmaban que aquel platino era de procedencia alemana, que lo habían acumulado por fundición de objetos de dicho metal. Tía Jefatura de Policía insistía en que había sido introducido furtivamente de América del Sur. El platino se hallaba en pequeños lingotes de una pureza casi del 100%. La instrucción de la causa cayó en un atolladero que parecía sin salida.
Los interminables debates entre ambas partes consiguieron cansar bastante al público; por ello, cuando el Presidente del Tribunal anunció que se concedía la palabra al perito científico, el monótono runruneo de la sala no se atenuó en Jo más mínimo.
Los (periódicos de la tarde, esforzándose en aventajarse en ingenio, notificaron que la duración del discurso pronunciado por el respetabilísimo Profesor, había corrido parejas con la incomprensibilidad del mismo.
¡Qué podía esperarse! En las sesiones del Tribunal Imperial no era cosa corriente oir términos químicos y físicos. Por ello, al oir al profesor, el Presidente fruncía las cejas, tratando a toda costa de recordar los exiguos conocímientos de Química adquiridos en el Colegio de Derecho.
El perito empezó, por lo visto, de lejos, por cosas que a (primera vista no tenían nada que ver con las sospechosas operaciones de los se ñores joyeros.
—La química analítica moderna, —decía— tiene unas posibilidades inmensas. En un gramo de substancia podemos descubrir, por distintos métodos, impurezas contenidas en cantidades tan despreciables que, podríamos decir, son inasequibles al entendimiento humano. Se ha establecido que la substancia más pura contiena siempre como impurezas, y, en cantidades susceptibles de determinación, casi todos los elementos químicos conocidos.
Veamos, por ejemplo, el níquel. Este elemento sólo se encuentra en cantidades aprecia-bles en menas de otros metales, en los minerales de níquel, poco numerosos, y en aleaciones. Pero, sin embargo, su presencia puede ser descubierta en todas las plantas y en todos los organismos animales.
También contienen níquel los tejidos de nuestros vestidos, y los botones con los que los abrochamos.
Lo mismo podría decirse de otros elementos, aún más escasos; por ejemplo, del oro…
—¿Del oro?— inquirió, interesado, el Presidente—. Prosiga, señor Profesor, prosiga…
—El oro, igual que todos los demás elementos, se halla en todas partes, aunque no lo apercibamos.
—Podría usted hacer el favor de decirme, señor Perito —interrumpióle el mordaz abogado defensor de uno de los joyeros—, ¿cuánto oró contiene mi organismo, por ejemplo?
—Pues como el cuerpo del señor (abogado, en cuanto a su composición, por supuesto, no difiere en particular del de las ratas grises que nos han servido para nuestros experimentos, a él deben atribuírsele tres diezmillonésimas de su muy honorable peso — replicó, inmutable, el profesor—. Por cierto, debe consignarse —prosiguió—, que los indicios de los distintos elementos en los metales de la misma procedencia guardan la misma relación entre sí. Y, por el contrario, las microimpurezas contenidas, por ejemplo, en el hierro de unos yacimientos determinados, diferirán en cantidad, y con frecuencia en calidad, de las microimpurezas presentes en el hierro extraído de otras minas.
Todo esto permite establecer la procedencia del platino cuya prueba se nos propuso. Hicimos el análisis de varios objetos elaborados con platino que se sabía procedente de Sudamérica. Investigamos del mismo modo objetos de platino de los Urales. Al comparar los resultados de los análisis con los datos proporcionados por la investigación de las muestras que nos entregó el Tribunal, sacamos la conclusión de que el platino de las muestras era, sin ningún género de duda, americano.
Y ello se infiere del mucho cobre y del poco arsénico que contiene.
Las declaraciones del perito predeterminaron el veredicto del Tribunal. Aunque la sentencia no fue, por lo demás, demasiado severa. Los reos eran hombres pudientes, y el joven Reich prefería no indisponerse con ellos.
Al cato de un mes se volvían a encender los letreros luminosos de las joyerías, en cuyos espaciosos escaparates, los maniquíes, cubiertos de alhajas, lucían sus estáticas sonrisas.
El Sistema periódico en… un trocito de creta
Acabamos de ver la inesperada aplicación que tuvo la cuestión, que en aquella época ya iba tomando forma, de las pequeñas cantidades de substancias.
Y no merecería la pena recordar ahora al puñado de especuladores berlineses, de no reflejarse en tal caso con sumo relieve, una de las conquistas más importantes de la Química de aquellos tiempos: la teoría de la omnipresencia de los elementos químicos.
Pero, empecemos por ver una cuestión de cifras. ¿Existe alguna diferencia entre 100,0 y 100,000? No se apresure usted a decir que “no”. Piénselo mejor. ¿Cree, de todas formas, que ¡no la hay? Pues bien, desde el punto de vista de las Matemáticas, es posible que tenga usted razón. Pero nosotros somos químicos, y por ello afirmamos que sí existe una diferencia, y muy substancial.
—¡Absurdo!— objetarán nuestros oponentes. —¿Qué tendrá que ver en ello la diferencia entre un químico y un matemático? ¡Una centena no puede ser más que una centena!
Tratemos de analizar el caso. Supongamos que vamos por una carretera en automóvil. ¿Se ha fijado usted en ese árbol? Alejémonos un kilómetro de él, midiendo la distancia por el velocímetro. ¡Basta! Ya hemos hecho un kilómetro. Salgamos del coche, sentémonos en la hierba y empecemos a calcular.
Así, pues, hemos recorrido un kilómetro. 1 kilómetro = 1000 metros, y 1000 metros = = 100.000 centímetros. ¿Podremos decir, acaso, que hemos recorrido cien mil centímetros? Quien conteste que “sí” se equivoca, naturalmente. ¿Por qué? Pues porque, ¿puede afirmarse, acaso, que el coche ha recorrido, desde aquel árbol, exactamente cien mil centímetros? Pueden haber sido 100.002, ó 99.998 centímetros. ¡Y la diferencia puede ser mayor aún! En el mejor de los casos podremos afirmar que se han recorrido 1.000 metros, y con todo no estaremos muy seguros de si fueron 995 ó 1.008. Como podemos ver, el número de decimales en una cifra no carece de importancia para el valor intrínseco de la misma.
Si decimos que el coche ha recorrido 1 kilómetro, nadie tratará de objetar que ha sido un metro menos o 10 metros más. Pero si se asevera que la distancia recorrida es de 1,00 kilómetro, eso quiere decir que el que lo afírma responde de que dicha distancia se ha medido con una exactitud de centésimas de kilómetro, es decir, de decenas de metros.
Ahora ya está claro que la magnitud 1,0000 kilómetro expresa (la distancia medida con una exactitud de diezmilésimas de kilómetro, es decir, de decímetros. O sea, que los ceros también pueden entrañar un gran sentido.
Lo mismo sucede en la Química. No es igual decir que da pureza de una substancia es del 100%, o del 100,0%. En el primer caso, dicha pureza puede ser expresada también por la cifra 99,6, por ejemplo, y en el segundo, por la cifra 99,96. La diferencia, como puede verse, es grande.
Hubo un tiempo en el que los químicos no prestaban gran atención a estos matices; pero esa época "libre de preocupaciones” pasó ya a la historia.
Hay una ciencia llamada Geoquímica. Estudia la composición química de las distintas rocas y minerales, así como la de las aguas marítimas y fluviales. El análisis químico de un mineral es de lo más corriente. Sólo hay que determinar qué elementos y en qué cantidad entran en la composición de dicho mineral, y asunto concluido. Ahora bien, al sumar los porcientos de todos los elementos contenidos en el mineral, ¿cuánto debe salir? El 100%, no hay porque dudarlo. En efecto, los químicos hacían miles de análisis, y cuando los realizaban correctamente, siempre obtenían la cifra integral de 100%.
Empero, muy pocos químicos analíticos se formularon la pregunta: ¿a qué “categoría” pertenecen esos 100%? ¿Sería mejor anotar 100,0%, ó 100,000%? Y cuando se empezó a pensar en ello se llegó a la conclusión de que sólo en el mejor de los casos se podía escribir 100% (es decir, que, según ya sabemos ahora, el resultado obtenido puede ser 99,91; 99,66; etc.). Y en la mayoría de los casos debería anotarse 99,9%.
Y fue precisamente esa décima que faltaba la que demostró encerrar una infinidad de cosas interesantísimas.
Existe un mineral denominado blenda. Consultando cualquier manual de Química, podremos saber de qué se trata: es un sulfuro de zinc, el ZnS. Justo, en lo fundamental así es. Pero, en el sulfuro de zinc puro, debe haber el 67,09% de zinc; en cambio, el mineral contiene sólo, según demuestra el análisis riguroso, el 63,55% de dicho metal. El porcentaje de azufre en la blenda debiera ser del 32,91%; en cambio, sólo es del 31,92%. Sumemos ahora estos tantos por ciento, y obtendremos el 95,47%. Como vemos, para llegar al cien por ciento falta mucho. Eso significa que el mineral contiene algo más.
Y ello, naturalmente, no debe extrañarnos. Pues ¿puede acaso un mineral nativo ofrecer la pureza de un reactivo químico preparado especialmente en el laboratorio?
Claro que no, ya que por medio de otro análisis se puede establecer que en la muestra hay, como impurezas, cantidades considerables de hierro (1,57%), silicio (0,34%), manganeso (0,27%), oxígeno (0,15%), plomo (0,15%), arsénico (0,15%) y cobre (0,13%). Este es el resultado del análisis que hasta hace poco se denominaba completo.
Pero, ¿es en realidad exhaustivo dicho análisis? Sumemos todos los factores. Sí, casi lo es, puesto que dan 99,22%. No obstante ¿a qué corresponde el 0,78% restante?
No hay necesidad de seguir fatigando al lector con cifras. Sólo añadiremos que, mediante un análisis sumamente escrupuloso, pueden aún reunirse otras siete décimas de por ciento. Este 0,7% corresponde a los elementos: hidrógeno, calcio, cadmio, aluminio, magnesio, selenio, cloro, antimonio, carbono, fósforo, sodio, potasio, titanio y bismuto.
En resumen, hemos analizado la blenda, cuya composición debían integrarla el zinc y el azufre, y encontramos ya 23 elementos. Pero, eso aún no es todo. Queda todavía cerca del 0,1%. En esa décima de por ciento se hallan presentes otros 23 elementos. No pensamos enumerarlos todos. Nos limitaremos a señalar que entre ellos figuran el germanio, el indio y el oro cuyo porcentaje en la blenda es, aproximadamente, 0,0005%. Y lo más curioso es que esos 23 elementos no totalizan con exactitud el 0,08%. Queda todavía un residuo de cerca de una milésima de por ciento. Para determinar a qué correspondía esta milésima hubo que recurrir, precisamente, a todos aquellos delicados métodos de investigación que hemos descrito en los capítulos precedentes. Y como resultado se estableció, con absoluta seguridad, que en dicha milésima de por ciento estaban representados otros 30 elementos químicos.
Setenta y seis elementos en total. Es decir, casi toda la tabla de Mendeleiev en un pedacito de blenda.
Y este mineral no constituye ninguna excepción. Que el lector no se crea que hemos aducido dicho ejemplo debido a que sólo la blenda presenta esta notoria particularidad. Ni mucho menos. La experimentación ha demostrado que en todos los minerales sometidos a investigación se pueden descubrir tantos elementos químicos como en dicha blenda.
Del estudio de los minerales se pasó al de otros objetos. Y descubrióse que, cualquier cosa que fuese sometida a escrupuloso análisis, lo mismo si era un trocito de creta o una porción de leche de vaca, un cenicero o un martillo, un cuaderno o un cazo de cocina, en todas ellas se podían hallar casi todos los elementos del Sistema Periódico. Como en el caso de la blenda, el contenido de algunos totalizará varias decenas de «tantos por ciento, el de otros, será de décimas de tanto por ciento, y el de los terceros estará representado por guarismos situados más allá del quinto o sexto lugar a la derecha de la coma decimal, ya que su valor no pasa de una cienmilésima de por ciento, siendo con frecuencia todavía menor.
Una cienmilésima de por ciento es muy poca cosa. Si se conociera, por ejemplo, que un mineral determinado contiene esa proporción de un elemento cualquiera, habría que tratar diez mil kilogramos del mismo para obtener un solo gramo del elemento dado. De ahí que sería absurdo, por ejemplo, intentar la obtención de oro a partir de la blenda, aunque su presencia en la misma se haya establecido con absoluta certeza.
Es evidente que si los químicos no hubieran dispuesto de métodos analíticos tan sensibles, no se habría podido establecer el interesantísimo hecho que hoy en día se conoce como el fenómeno de la omnipresencia de los elementos químicos.
Por supuesto, hubo que alcanzar una maestría cercana al virtuosismo para encontrar la forma de descubrir los elementos cuya presencia se expresa en diezmilésimas o cienmilésimas de por ciento. Y esta maestría no fue adquirida en vano, puesto que el arte de saber operar con cantidades tan imperceptibles de la materia redundó en descubrimientos científicos de una importancia tal, que aún dentro de varios siglos los seguirán considerando sorprendentes. Sí. sorprendentes. Ni siquiera el más exigente de Los lectores podrá acusarnos de haber empleado un calificativo desafortunado, cuando conozca los problemas que vamos a exponer en las partes siguientes de este libro.
La Alquimia del siglo XX
Una historia vasco-francesa
Los verdaderos alquimistas no se pasaban el día encerrados en lóbregos sótanos de bajo techo; por lo general, trabajaban al aire libre. Eran hombres de lo más corriente, y muchos, incluso alegres. No todos, ni mucho menos, lucían luengas barbas. Y, desde luego, eran poquísimos los que tenían en su laboratorio una cosa tan tétrica como es un cráneo humano. ¡No, los alquimistas no eran en absoluto como gustan de presentárnolos los pintores de nuestros días!
Tampoco eran los farsantes descritos por autores de libros y cuentos acerca de la Química de la Edad Media. El afán de riquezas no hubiera podido ser nunca, y menos, durante largos siglos, el móvil de la Ciencia. Porque es indudable que la alquimia fue una Ciencia. Por supuesto, entre los alquimistas había quien se interesaba, ante todo, por el oro. También había simples truhanes, que se dedicaban a engañar a los gobernantes crédulos. En libros y revistas antiguos hemos leído un sinfín de historias sobre picaros de este tipo. Y debemos señalar que ninguno de ellos acabó sus días de muerte natural. Unos, al descubrirse sus fraudes, morían en la horca; otros, después del primer experimento “feliz”, eran ejecutados por orden de los reyes, temerosos de que el poseedor del “secreto” huyera y ofreciese sus servicios al duque vecino; los terceros agonizaban lentamente, atormentados por la Santa Inquisición.
Pero se ha escrito muy poco, y no sabemos por qué, acerca de aquellos alquimistas que trabajaban descretamente en sus laboratorios caseros. Si buscaban la “piedra filosofal” no era sólo por su propiedad de transmutar en oro los demás metales. En ella veían ante todo un medio de curación de las enfermedades y de prolongación de la vida. Esos ignorados peones de la alquimia escribieron precisamente tratados aligo cómicos para nosotros, pero cargados de sentido para ellos, tales como “De la virtud y la composición del agua”. ¡Sí, sí, la virtud también era considerada uno de los objetos de la alquimia!
Mientras los picaros, encubriéndose con el título de alquimistas, buscaban las formas de engañar con habilidad a los gobernantes codiciosos y de pocas luces, los verdaderos alquimistas trabajaban con tesón, disolviendo, agitando, destilando, calcinando y haciendo, en consecuencia, valiosas aportaciones para la futura Química.
Podríamos empezar consignando que los alquimistas decuplicaron el número de los compuestos conocidos por la Ciencia, en comparación con e¡l de los conocidos en la época helénica, y que desarrollaron procedimientos importantísimos para actuar sobre una substancia o mezcla de substancias a fin de provocar una reacción química. Dichos procedimientos siguen empleándose en nuestros días, y casi sin modificación alguna. Los alquimistas inventaron los aparatos químicos más diversos. Muchos de los utensilios y aparatos que se usan actualmente en los laboratorios químicos más modernos, no se diferencian apenas de los que adornaban el laboratorio del alquimista; por ejemplo, los matraces, embudos, retortas, aparatos de destilación, etc. Y a los alquimistas debemos también el descubrimiento de los ácidos más importantes, de muchos compuestos orgánicos y del método de la destilación seca de la madera.
Al empezar a tratar de la Alquimia del siglo XX, consideramos que nuestro primer deber es brindar al lector una idea justa de la genuina alquimia y persuadirle de que a la palabra “alquimista” no se le debe dar un sentido denigrante. Y hemos pensado que una magnífica ilustración de lo dicho sería el relato acerca del fraile benedictino Lorenzo Picard.
Conocimos el caso casualmente, al hojear un viejo libro alemán publicado en 1809, que contenía diversos datos sobre la historia de las Ciencias Naturales. En las gruesas páginas de aquel libro, que el tiempo había carcomido, fue donde leimos la historia del monje Lorenzo Picard. Por supuesto que allí se relataban los hechos en el tono seco, acentuadamente im/parcial, que por aquel entonces era considerado el único aceptable en las obras científicas. Pero los detalles se podían leer, como suele decirse, “entre líneas”. Así que, veamos la historia.
…La brisa marítima levantaba de las dunas ribereñas finos dardos de arena, que emitían un sonido vibrante, evocador de los plañidos de las almas en pena. Cuando al Padre Prior del monasterio de benedictinos de San Nazaire se le ocurrió semejante comparación, no pudo menos de sonreírse. El monasterio se levantaba a unas leguas de la costa del Golfo de Vizcaya, en la alta orilla del Loire, y se veía muy bien a la luz del sol poniente. Desde el monasterio, acompañados por el monótono cántico de dos monaguillos ya afónicos, hundiéndose en la fina arena y casi sin resuello, venían arrastrándose de rodillas los monjes benedictinos, con el Padre Prior caminando al frente.
Delante de los hermanos iba Fray Lorenzo Picard, causante, en realidad, de la singular procesión.
Una esquelita del Papa Clemente V, redactada en un estilo demasiado elegante y rebuscado para no ser una simple orden, disponía que en el monasterio de San Nazaire se dedicaran a la “búsqueda de las prodigiosas substancias que convierten los metales corrientes en oro, en el oro que tanto necesitamos ahora, en estos dificilísimos tiempos que atravesamos, cuando nuestros hermanos en Jesucristo nos han vuelto la espalda hasta el extremo de que los Superiores de la aborrecida por Dios Orden de los Templarios, poseyendo el secreto de la piedra filosofal, se niegan a comunicárnoslo”.
Cuando el Padre Prior leyó la esquelita, no se rió, no; sólo sonrió con respeto, lo cual, a decir verdad, no dejaba de ser una buena prueba de escepticismo. Resultaba demasiado evidente que la misiva había sido dictada por uno de los espías de Felipe IV, que siempre pululaban por la residencia del Papa. Felipe el Hermoso, el “Hermosillo”, como le llamaba con muy poco respeto casi la mitad de Francia, había dilapidado todos sus medios, ya de por sí muy exiguos, en la lucha contra el Papa Bonifacio VIII, y que mantuvo con la tozudez y ferocidad de un hurón. Su sucesor, en cambio, fue un complaciente aliado del rey.
El Padre Prior sabía muy bien que el Papa no había elegido su monasterio por casualidad. Hacía ya unos 20 años que San Nazaire sobresalía de los demás monasterios por la sabiduría de sus moradores. Y el mérito principal en ello correspondía al hermano Lorenzo Picard, el mismo que ahora se arrastraba de rodillas por la arena, ayudándose con las manos, respirando más fatigosamente que los demás.
La libertad de costumbres de los monjes de San Nazaire había llegado a ser, por así decirlo, una tradición santificada por los años. Ni siquiera la falta a la misa de alba era considerada allí un pecado mortal. Esa fue la razón de que Lorenzo Picard, que ingresó en el monasterio en 1287, pudiera dedicarse con entera libertad al estudio de las Ciencias Naturales, alcanzando no pocos éxitos en ese campo. El autor del antedicho libro dice que Lorenzo Picard inventó incluso el telescopio —¡200 años antes que Galileo!—, con el que observaba la Luna, y que dejó a la posteridad una obra sobre las maravillosas propiedades de una substancia —conocida hoy como óxido de mercurio—, que podía ser convertida infinidad de veces en brillante mercurio, y viceversa. Por cierto que este último descubrimiento lo habían hecho mucho antes que él los árabes. Pero es muy probable que él no lo supiera.
Así había transcurrido la tranquila y sosegada vida de Fray Lorenzo en el monasterio de San Nazaire, una vida que jamás se vio alterada por intrigas de los hermanos benedictinos, los cuales, afortunadamente, se distinguían por su alegría y buen humor. Y así siguieron marchando las cosas hasta el día en que llegara al monasterio la carta del Papa Clemente. El plazo concedido para hallar la receta de la preparación del oro era muy corto, ya que el Papa no abrigaba la menor duda de que dicha receta exsstía.
Las triunfales declaraciones de los Templarios, en las que éstos se jactaban de poder obtener oro en grandes cantidades, no hacían más que acrecentar la impaciencia de Su Santidad. Verdad es que algunos cardenales allegados a él, muy bien informados, le habían insinuado cautelosamente que los Templarios, más que a la “piedra filosofal”, debían el oro que acumulaban a crímenes y chantajes. Pero el instruido Papa aducía al instante como prueba las obras del famoso Amoldo Villanovanus, cuyo nombre hacía furor a la sazón en todos los estados de la Europa Occidental. Villanovanus afirmaba haber hallado la “piedra filosofal”, que tenía la propiedad de convertir el mercurio en oro.
Convendría señalar aquí que Viillanovanus, según todas las apariencias, era un redomado picaro. No conformándose con describir la “piedra filosofal”, habló también del “elixir de la vida”, el cual no era sino alcohol etílico poco purificado, que, en efecto, producía a quien lo tomaba la más agradable sensación de alegría. Pero el propio inventor sabía muy bien con qué convidaba a sus crédulos contemporáneos; con el “elixir” que extraía del ¡vino de uva corriente!
Volviendo a nuestro relato diremos que, como era de esperar, la búsqueda de la “piedra filosofal” se le encomendó a Lorenzo Picard. Guando éste trató de negarse, aduciendo con cierta falta de sinceridad que todos sus pensamientos estaban fijos en Dios, el Nuncio de Su Santidad se enfadó mucho y manifestó que por primera vez veía semejante actitud ante un documento sagrado, firmado por el Papa, como el que acababa de presentar. Y al decirlo había lanzado una mirada tan significativa al Padre Prior, que éste, levantando los brazos ante la imagen de San Nazaire, se apresuró a asegurar al alto dignatario que, dadas las aptitudes del Hermano Lorenzo, el oro pronto se podría sacar del monasterio a carretadas. Con lo cual se marchó el Nuncio, no sin haber dispuesto por último que al Hermano Lorenzo le dieran como ayudantes todos los monjes que deseara, ya que estaba bien enterado de que los experimentos alquimísticos eran muy complicados y laboriosos.
Tal fue la causa de que, a los dos días de haber partido el emisario, Lorenzo Picard empezase a iniciar a los hermanos benedictinos en los nada extraordinarios métodos del arte alquimístico. Y comenzaron para el monasterio los días febriles. En las viñas, faltas de cuidado, los racimos de uvas se caían a tierra, donde terminaban por pudrirse sin que nadie los recogiera; y mientras tanto, por las angostas ventanas del refectorio, transformado en laboratorio, salían un humo acre y unas palabrejas que demostraban a las claras que la familiarización con la alquimia apartaba del Señor las almas y los pensamientos de los benedictinos.
En cuanto a Lorenzo Picard, él no tenía la menor duda de que todas las recetas de la “piedra filosofal” citadas en las distintas obras, y sobre todo en las de Villanovanus, eran pura charlatanería. La mayoría de tales obras no eran sino un conglomerado de palabras raras, que lo mismo podían ser un texto cifrado que un galimatías.
Le bastó poco más de un mes y medio para convencerse definitivamente de que ninguna de las recetas para la obtención de oro reportaría más que una pérdida infructuosa de tiempo. Pero precisamente entonces ocurrió lo inesperado…
Al agregar una disolución de plata en ácido nítrico a un recipiente que contenía mercurio disuelto en ácido nítrico diluido, el cual, por lo visto, llevaba como impurezas ciertos compuestos de yodo, el Hermano Lorenzo obtuvo un precipitado de color amarillo. Después de aislarlo de la disolución, empezó a desecarlo. Y súbitamente, a ojos vistas, el polvo amarillo tomó un color rojo muy vivo. Entonces retiró el crisol del fuego, el polvo fue recobrando el color amarillo. Volvió a poner sobre las brasas el crisol, y el polvo empezó a enrojecer; apagó el fuego, y reapareció eil color amarillo.
Si cualquier químico en nuestros tiempos tropezara con un fenómeno semejante, no se asombraría lo más mínimo, pues comprendería que se trataba de una substancia termoscópica[3]. La substancia obtenida por Lorenzo Picard, el tetrayodomercuriato de plata, es en efecto termoscópica. Pero hace seiscientos años este descubrimiento causó una impresión fulminante. Los monjes, agolpados detrás del Hermano Lorenzo, contemplaban estupefactos las milagrosas transformaciones. Y hasta el propio Padre Prior, que había corrido al refectorio, en vez de dedicar una oración de gracias a la Virgen Santísima por el milagro realizado, quedóse como un poste, tan maravillado como los demás.
Fue entonces cuando los monjes creyeron, por primera vez, que su trabajo no era simplemente un medio para matar el terrible aburrimiento de la vida conventual. Pero, aquella misma tarde, o quizás unos días después —¿no da acaso lo mismo?—, el hermano Lorenzo declaró a (los frailes benedictinos que la obtención de oro por vía artificial no era posible, y que todo intento de lograrla estaría condenado al fracaso. Transcurridos algunos días, los monjes notificaron al Nuncio de Su Santidad, que había vuelto al monasterio y esperaba con impaciencia los resultados de los experimentos, que ellos renunciaban a buscar la receta para la obtención de oro, ya que, de todas formas, no se conseguiría nada.
No es difícil de imaginarse la cólera del ilustre huésped; ni tampoco la precipitación, francamente impropia de su alto rango, con que montó a caballo y partió dél monasterio con la celeridad del rayo. Pasado cierto tiempo llegó una orden paipai, disponiendo que los benedictinos implorasen personalmente, en Aviñón, el perdón al Papa por la inaudita desobediencia con la particularidad de que debían ir de San Nazaire a Aviñón andando de rodillas. Sólo se hacía excepción para el Padre Prior.
Tal era la causa de que once monjes salieran arrastrándose de rodillas por las dunas del Golfo de Vizcaya, desde el monasterio de San Nazaire, que se alzaba en la alta orilla del Loira y se distinguía muy bien a la luz cárdena del sol poniente…
Cuatro interrogantes
El problema de la transmutación de los elementos inquietó a muchas generaciones de científicos. Pero la Naturalleza guardó tenazmente ese secreto suyo, uno de los más recónditos. La teoría atómica, que se entronizó con firmeza en la Química a mediados del sigiló pasado, barrió todas las concepciones místicas sobre la posibilidad de provocar la transmutación de los elementos por medio de “fuerzas metafósicas”. Los adeptos de esas (teorías ni siquiera eran alquimistas (con frecuencia ni tenían nociones de lo que hablaban), sino unos simples idealistas. La teoría atómica surtía el mismo efecto sobre todas esas patrañas anticientíficas, que el canto del gallo sobre las fuerzas del averno.
Sin embargo, la proclamación del átomo como algo absoluto e indivisible condujo a que los científicos cayeran en el extremo opuesto. En la Ciencia arraigó la opinión de que el átomo era una partícula indivisible y, en consecuencia, imposible la transmutación de los elementos.
Sólo en los lindes de dos siglos, XIX y XX, la puerta que guardaba el enigma de la transmutación de los elementos se entreabrió chirriando y dejando ver en estrecho haz de luz. Los primeros que se fijaron en él fueron los eminentes científicos María Curie-Sklodowska y Pierre Curie. Y si lo pudieron ver fue sólo gracias a que para llegair a la deseada puerta habían ido remontando los peldaños esculpidos por Dmitri Mendeleiev.
…Sistematizar el caos de conocimientos sobre las propiedades de los elementos químicos y sus compuestos fue una tarea penosa y difícil. Se ha de tener en cuenta que más de un tercio de los elementos químicos hoy conocidos, no habían sido descubiertos aún en aquella época.
Y sería precisamente Mendeleiev el primero en indicar cuántos habían de ser en total los ele mentos y quién vaticinara las propiedades de muchos elementos todavía ignorados.
Mendeleiev barajaba sus fichas con paciencia. Pero la Ley seguía sin formular. Los serenos y los porteros del Instituto Tecnológico ha bían dejado ya de asombrarse de que en una de las ventanas del pabellón del profesorado no se apagara nunca la luz.
Veamos el Sistema periódico de los elementos tal y como lo publicó Mendeleiev por primera vez, en la primavera de 1869. Según podemos observar, el genial químico escribió puntos de interrogación en Jos sitios que, según él suponía, serían ocupados por elementos que la Ciencia aún no conocía. Además, Mendeleiev describió antes de que fueran descubiertos, los elementos “eka-boro”, “eka-alu-minio” y “eka-silicio”, que pasados algunos años fueron hallados, recibiendo sus nombres actuales de escandio, galio y germanio. El descubrimiento de nuevos elementos dejó de ser un fenómeno casual, convirtiéndose en el fruto de investigaciones científicas sistematizadas. No es sorprendente por ello que, si bien en los 200 primeros años de existencia de la Química se había descubierto un total de 63 elementos, en el medio siglo subsiguiente a la creación del Sistema periódico se pudiera añadir a la lista alrededor de otros treinta elementos más.
La historia de cómo fueron completados los espacios vacantes de la Tabla de Mendeleiev es muy interesante, y su fin debe ser relatado.
Corría el año 1925… Se había descubierto otro de los elementos desconocidos por la Ciencia, pero vaticinados por Mendeleiev. el elemento N° 75, el renio. Sólo quedaban en la Tabla cuatro espacios que, en lugar del símbolo del elemento químico, ostentaban signos de interrogación: los espacios 43, 61, 85 y 87. Las investigaciones más escrupulosas de distintos minerales y compuestos químicos con el fin de hallar dichos elementos, no habían dado ningún resultado aún.
Como es natural, llegó el momento en que se había probado ya todo. Se habían explorado todos los yacimientos probables, se habían aplicado los métodos más fantásticos de enriquecimiento de sus posibles menas. Y sin embargo, todos los intentos resultaban infructuosos. Los enigmáticos elementos N° 43, 61, 85 y 87 no deseaban entregarse a los investigadores.
Y el tiempo iba pasando…
…Los años treinta del siglo XX. El Sistema periódico de Mendeleiev, lo mismo el colgado en el aula escolar o en el laboratorio del químico, que el insertado en la revista científica o en el manual para estudiantes, presenta siempre cuatro signos de interrogación. Pero ¿cuántos otros podríamos encontrar en los apuntes de los hombres de ciencia y en los diarios de laboratorio de los experimentadores químicos?
Un rayo de luz
La propiedad que tenían ciertos elementos químicos de desintegrarse con emisión de unos rayos especiales, descubierta por Henry Becquerel, causó grajn impacto entre los contemporáneos de éste. El problema de la radiactividad llegó a ser en aquella época una de las cuestiones de mayor actualidad, tanto en la Ciencia como en las amplias esferas sociales. Las damas elegantes de París preferían el modesto laboratorio de los esposos Curie a las exposiciones de cuadros de Monet o a la ópera con una “prima donna” italiana. En las reuniones no se hablaba más que de los extraordinarios matraces con disoluciones de sales de radio, luminiscentes en la oscuridad. Las conferencias del famoso químico Soddy, en las que se mostraban con experimentos las sorprendentes propiedades del radio, reunían en Londres enorme público. Muchos años después María Sklodowska escribiría en sus memorias cuánto la cansaba el clamor levantado en torno al descubrimiento del radio.
La prensa banall describía de todos los modos y en todos los tonos las propiedades del radio, si bien se veía a las claras que lo más interesante para ella era el fabuloso precio de dicho metal, que a la sazón ascendía a cientos de miles de dólares el gramo.
Los hombres de ciencia, en cambio, se sentían sugestionados por el aspecto científico del descubrimiento de los esposos Curie. La radiactividad había demostrado que el átomo no era algo inmutable, indivisible. Luego la conversión de unos elementos en otros resultaba posible.
Y siendo así, ;.no se podría comprender, estudiando bien el fenómeno de la radiactividad, la configuración de los átomos de las substancias?
Los años subsiguientes reportaron a los hombres de ciencia todo lo crue ellos habían podido desear. En efecto, el estudio de la radiactividad resultó ser el único camino por el que se podía penetrar en los secretos de la estructura de la materia.
Cuando el fenómeno de la radiactividad —es decir, de la transmutación natural de los elementos—, fue estudiado con plenitud, surgió una nueva cuestión: si la transformación espontánea de unos elementos en otros era posible, ¿por qué no intentar la provocación de dicho proceso por vía artificial?
La respuesta no se hizo esperar. El ritmo del desarrollo de la Ciencia en el siglo XX no era va el mismo de los tiempos pasados. Veintitantos años después del descubrimiento de la radiactividad sucedieron hechos que hicieron salir a las páginas de las revistas científicas la anticuada y ya casi dada al olvido palabra “alquimia”.
Aunque, por otra parte, es bastante difícil hallar algo de alquimístico en el aparato construido en 1919 por el eminente físico inglés Rutherford. Dicho aparato permitía observar, mediante un dispositivo de aumento, las propiedades radiactivas de los pocos elementos radiactivos conocidos por aquella época. La radiactividad se podía observar por la aparición de destellos en una pantalla de sulfuro de zinc. La razón es que cuando una partícula emitida por el núcleo de un elemento radiactivo incide sobre los cristales de sulfuro de zinc, aparece un pequeño destello, que se puede observar con un dispositivo de aumento. Los preparados radiactivos se hallaban en un soporte, en el centro del aparato.
Como vemos, todo era muy sencillo, y no había en ello nada digno de admiración. Tampoco fue motivo de asombro el descubrimiento de Rutherford de que el centelleo dejaba de observarse si entre la pantalla y el elemento radiactivo se interponía una laminilla metálica o de mica. Estaba bien claro que los rayos radiactivos no podían atravesar el obstáculo.
Sería difícil explicar qué movió a Rutherford a llenar de hidrógeno la cámara, en uno de sus experimentos. Entonces sí que se observaron cosas verdaderamente increíbles. A pesar de la barrera metálica interpuesta entre la fuente de las emanaciones radiactivas y la pantalla.
el centelleo seguía produciéndose en ésta como si no existiera dicho obstáculo. Por cierto, que los destellos cesaban en cuanto se extraía el hidrógeno.
La explicación del fenómeno no se halló el acto. Como suele suceder con frecuencia, las ideas que se ¡les ocurrían, a los científicos de aquella época, eran de lo más increíble, aunque, en realidad, la clave del enigma era asombrosamente sencilla y muy significativa.
Los elementos radiactivos naturales (en aquel caso fue el polonio) emanan los llamados rayos alfa, que son núcleos de átomos de helio. El helio tiene un peso atómico igual a 4: por consiguiente, sus átomos son cuatro veces más pesados que los de hidrógeno, cuyo peso atómico es 1. Las partículas alfa, al chocar con los núcleos atómicos del hidrógeno, llamados protones, les comunican su energía. Y como la masa de los protones es pequeña en comporación con la de la partícula alfa, aquéllos adquieren grandes velocidades, que les permiten atravesar el obstáculo.
Tal es la causa de que el hidrógeno haga a la laminilla metálica, pudiéramos decir, penetrable para las radiaciones. ¿Sencillo? ¡Sencillísimo! Pero lo más interesante estaba todavía por venir.
Cuando la cámara se llenó con otro gas (nitrógeno), volvieron a surgir los destellos en la pantalla, exactamente igual que si el aparato hubiera contenido hidrógeno. Eso resultaba ya incomprensible por demás, puesto que los núcleos atómicos del nitrógeno son mucho más pesados que las partículas alfa (unas 3.5 veces), y si el tabique era impenetrable para el helio, más lo debería ser para el nitrógeno.
Pero, de todos modos, ¿por qué aparecía el centelleo en la pantalla? ¿Como atravesaban las partículas radiactivas un tabique que, en el mejor de los casos, sólo podía dejar pasar a los núcleos de hidrógeno? ¿No podría ser que al nitrógeno se hubiera mezclado casualmente hidrógeno? Entonces llenaron la cámara de nitrógeno bien exento de impurezas, y sobre todo, de vestigios de hidrógeno. Y no obstante, el centelleo se reprodujo en la pantalla con la misma regularidad de antes.
Sólo se podía suponer, que el hidrógeno, por lo visto.
se formaba en la cámara, de algún modo, a partir del nitrógeno y por la acción de las emanaciones radiactivas. Al principio la idea parecía descabellada. Pero experimentos ulteriores demostraron, sin dejar lugar a dudas, que la suposición era justísima. ¡En efecto, a partir del nitrógeno se formaba hidrógeno!
Así fue realizada la primera reacción nuclear, que de haberla presenciado cualquer honorable químico de mediados del siglo pasado, se hubiera estado un buen rato encogiéndose de hombros con perplejidad y hubiera terminado por irse sin haber comprendido nada. He aquí dicha reacción:
N + He = O + H.
Sí, aquí todo está bien. La carga nuclear del átomo de nitrógeno equivale a 7, y la de la partícula alfa (núcleo del átomo de helio), a 2. La suma, pues es igual a 9. Con la misma facilidad se puede calcular que la suma de las cargas nucleares de los átomos a la derecha de la ecuación es también igual a nueve, puesto que la del hidrógeno equivale a 1, y la del oxígeno, a 8.
Esa fue la primera de los cientos de reacciones nucleares conocidas hasta el día de hoy, una reacción en la que un elemento se transforma en otro; y esto, como ya sabemos, es el objetivo de la más verdadera alquimia. Esta es toda la historia de la aparición del “rayo de luz”.
Nos veríamos obligados a desviarnos mucho del objetivo de nuestro relato, si nos pusiéramos a describir detalladamente todos los medios con los que cuenta la Ciencia para transformar unos elementos en otros.
Bastará con indicar que todos ellos se basan en el “bombardeo” de los núcleos atómicos de los elementos que se someten a transmutación, con “proyectiles” constituidos por partículas nucleares, tales como protones, neutrones y partículas alfa.
Esa nueva rama de la Ciencia, que fue denominada Química Nuclear, brindó la posibilidad de crear artificialmente aquellos elementos que los químicos no habían podido hallar de ningún modo en la Naturaleza.
Los químicos tachan los signos de interrogación
La Ley periódica descubierta por el gran químico ruso Mendeleiev permitió a los químicos determinar las propiedades de los elementos de número atómico 43, 61, 85 y 87, lo mismo que si ellos hubieran podido ver y tocar repetidamente dichos elementos y sus compuestos. Pero, de todos modos, eso no les daba derecho a quitar de los correspondientes espacios de la tabla los signos de interrogación. Eso lo hubiera podido hacer sólo quien hubiese obtenido una centésima, o por lo menos una milésima o una cienmilésima de gramo de alguno de dichos elementos. Pero nadie pudo obtener ni siquiera esas cantidades. Hoy sabemos perfectamente que todos los intentos de separar los enigmáticos elementos de los minerales o rocas, estaban condenados al fracaso, ya que ninguno de ellos se halla en la corteza terrestre en cantidades en cierto modo apreciables.
A menudo parecía que se tocaba el éxito, que se había obtenido el elemento ignorado. Con frecuencia el investigador, al separar un compuesto que, a su parecer, difería bastante de lo corriente, lo atribuía a un elemento nuevo. Entonces tomaba a toda prisa la pluma y escribía una carita al director de una de las revistas químicas, pidiéndole que publicara “cuanto antes la noticia del descubrimiento de un nuevo elemento”. Y el director, claro está, la publicaba, puesto que también le lisonjeaba la idea de que su revista fuera la primera en notificar tan relevante éxito de la Ciencia. Tal fue la razón de que en da literatura química aparecieran decenas de nombres de “nuevos” elementos químicos. Pero las noticias relativas a todos esos “masurios”, “ilinios”, “florencios” y “moldavios” eran refutadas irremisiblemente después por los químicos que se ponían a comprobar los datos publicados acerca del “nuevo” elemento en cuestión.
Poco a poco, el enigma de “los cuatro espacios” dejó de asombrar; y es que todo lo extraordinario, si se prolonga mucho, acaba por convertirse en algo trivial. Mas aún, en las esferas químicas se empezaron a considerar de mal gusto las discusiones sobre dichos espacios. Los razonamientos relativos a elementos aún no descubiertos empezaron a ser mirados como los inventos del “perpetuum mobile”.
Hasta que un buen día, en medio de esta calma estalló, como una bomba, la noticia: ¡la “fortaleza de los cuatro” ha caído! Por cierto que, en apariencia, todo fue modesto a más no poder. En 1937 la revista “Informaciones de la Academia de Ciencias de Italia” publicó un artículo muy conciso diciendo que los científicos italianos Segre y Perrier habían obtenido por vía artificial el elemento N° 43. Constaba el suelto de unas cien palabras, y una buena cuarta parte de ellas eran adverbios indefinidos por el estilo de “posiblemente”, “probablemente”, “seguramente”, etc. ¡Pero, a pesar de todo, lo relativo al nuevo elemento era indiscutible!
Y los periódicos… Los periódicos italianos se ocupaban entonces de cosas muy distintas: que si el concurso de los cuatro Tarzanes, que si la próxima actuación del divino Gigli, que si la erupción del Vesubio en cierne; es decir, de todo, menos del extraordinario descubrimiento de los químicos del país.
El nuevo elemento fue obtenido por bombardeo del molibdeno, cuyo número atómico es 42, con átomos de hidrógeno, de número atómico 1. La suma de los números atómicos del “blanco” y del “proyectil” da precisamente 43, el número atómico correspondiente al tecnecio, pues así fue denominado el primero de los representantes del misterioso cuarteto.
El nombre de “tecnecio” a dicho elemento no se lo dieron por casualidad. Sus descubridores partieron de la palabra griega “technicós”, que significa “artificial”, subrayando así la procedencia del mismo.
¿Habrá que decir que las propiedades vaticinadas para el tecnecio coincidieron en absoluto con las evidenciadas por medio de la experimentación? Verdad es que las primeras cantidades obtenidas del elemento fueron tales, que no hubieran podido ser registradas por la balanza más sensible que conocemos.
Una vez abierta la primera brecha en el llamado “enigma de los cuatro”, las investigaciones prosiguieron con más firmeza. Al año de haberse obtenido el tecnecio, los químicos del mundo entero pudieron borrar de las tablas periódicas que usaban en sus laboratorios otro signo de interrogación, inscribiendo en su lugar el símbolo Pm, correspondiente al prometio, elemento cuyo número atómico es 61.
El prometio fue obtenido por el mismo procedimiento que el tecnecio. Echando una mirada al Sistema periódico es fácil adivinar de qué modo se procedió. En efecto, el elemento bombardeado con átomos de hidrógeno fue el de número atómico 60, el neodimio.
El elemento N° 61 recibió el nombre de prometio, en honor del mitológico Prometeo, que robó el fuego de los dioses para entregárselo a los hombres. Como es sabido, Zeus discurrió para él un castigo terrible: encadenado a una roca, Prometeo veía llegar cada día hasta él un águila enorme que le devoraba las entrañas. El nombre era una alegoría del duro y dramático camino que había llevado a los hombres de ciencia, desde el signo de interrogación hasta el símbolo del elemento químico.
Más adelante tendremos todavía ocasión de extendernos acerca de las propiedades de los metales pertenecientes a la sorprendente familia de las tierras raras, de la que forma parte el prometio. Aquí ¡nos limitaremos a señalar que, en absoluta concordancia con su situación en el Sisltema periódico, el prometio resultó, en cuanto a sus propiedades, muy parecido a los demás miembros de dicha familia.
Después le llegó el turno al elemento de número atómico 87. El signo de interrogación que figuraba en su correspondiente espacio de la Tabla traía muy preocupados a los químicos, que sentían verdadero interés por conocer las propiedades que el elemento 87 tendría. Volvamos a ver la Tabla de Mendeleiev. Aquí está el espacio 87, en el primer grupo, en la misma serie vertical que los elementos litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Los hemos enumerado todos y por orden deliberadamente, puesto que su actividad química crece con rapidez del litio al cesio. Dichos elementos, que son metales, desplazan el hidrógeno del agua, dando álcalis, por lo cual recibieron el nombre de alcalinos.
Los metales alcalinos son los más activos de todos los del Sistema periódico, destacándose entre ellos el cesio. La reacción del litio con el agua es relativamente tranquila, pero la que se produce al echar al agua un pedacito de cesio es semejante a una explosión.
El desconocido elemento N° 87, por estar en el Sistema periódico debajo del cesio debía presentar aún mayor actividad.
De ahí que fuera tan importante hallarlo: existía un gran interés por saber si se confirmarían las predicciones o no.
Dicho elemento fue descubierto en 1939, de un modo casual, en los productos de la desintegración radiactiva del uranio. Cuando se empezaron a estudiar las propiedades del francio —éste fue el nombre que recibió—, quedó claro el porqué los investigadores no habían podido dar con él durante tanto tiempo. En primer lugar, el francio, como todos los demás elementos de número atómico superior a 83, es radiactivo. No obstante, difiere mucho de sus “hermanos” radiactivos, por desintegrarse con suma rapidez. Su período de semidesintegración (es decir, el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de una cantidad dada del elemento radiactivo) es sólo de 22 minutos. Explicaremos lo que significa esto. Supongamos que en un instante dado tenemos 1 gramo de francio. A cabo de 22 minutos quedará de él sólo la mitad; pasada una hora, una octava parte. A las cuatro horas, no restará más que un pedacito de dos diezmilésimas de gramo, invisible a simple vista, y transcurrida otra hora más no quedará del gramo inicial más que “el grato recuerdo”, como se decía en las novelas antiguas.
De todos modos, la causa fundamental de que los investigadores no lograran obtener el elemento N° 87 durante tanto tiempo no era su corto período de semidesintegración. Si los científicos hubieran dispuesto de un gramo del elemento, de seguro que hubieran conseguido estudiar bien sus propiedades en ese par de horas. Todo lo malo era, que, para obtener dicho gramo hubieran tenido que elaborar —¡fíjense bien en la cifra!— dos mil quinientos millones de toneladas de uranio nativo.
—Alto ahí —nos dirá el lector atento—, eso significa, pues, que en el gramo de uranio nativo hay 4·10–16 gramos francio. ¿De qué modo se pudo registrar una cantidad tan pequeña, que incluso cuesta enunciarla? El número 10–16 no tiene nombre propio, ¡nadie lo ha ideado aún! Decimos que 10–6 una millonésima; que 10–9 es una milmillonésima; pero 10–16 sigue denominándose “diez elevado a menos dieciseis”. De cantidades tan ínfimas no hemos tratado en el capítulo anterior. ¿Qué métodos emplearon los químicos para separar esas cantidades imponderables, en el verdadero sentido de la palabra?
De esto se hablará en los capítulos siguientes. Ahora, para terminar con el francio, sólo hemos de añadir que, si bien nadie lo ha aislado en cantidades más o menos ponderables, de él se conocen bastantes datos. Por ejemplo, se sabe que es el metal más activo de todos los conocidos, que es un excelente conductor de la electricidad y que, como el mercurio, a la temperatura normal se halla en estado líquido.
Hablar de sus aplicaciones sería prematuro aún. Con todo, ya se ha establecido que, si se inocula una sal de francio a los enfermos de sarcoma, todo el francio introducido en el organismo se concentra en el tumor. Y como este elemento tiene propiedades radiactivas y sus emanaciones ejercen una acción destructora sobre el tejido canceroso, cabe esperar que el francio halle con el tiempo aplicación en la medicina.
Esto es cuanto queríamos decir respecto al elemento N° 87, el francio, el único del enigmático cuartero que ha sido descubierto en la Naturaleza, y no obtenido de un modo artificial.
El último en quitarse el antifaz, y, por cierto, de muy mala gana, fue el elemento N° 85. En 1940 sustituyeron en su casilla el signo de interrogación por el símbolo At, abreviatura de astato (también se le suele llamar astatinio). Este elemento fue obtenido también “alquimísticamente”, por transmutación artificial. Para ello bombardearon núcleos de bismuto con núcleos de helio. La aritmética de este proceso para nosotros ya es una cosa clara: el número atómico del bismuto es 83, y el del helio, 2; aunque nos sale una ecuación que, a primera vista, parece rara: bismuto + helio = …astato.
El astado es el último elemento de la familia de los halógenos. Los “veteranos” de la misma —flúor, cloro, bromo y yodo— han sido muy bien estudiados. Tanto más interesante era, por ello, conocer las propiedades del “recién nacido”. Como es sabido, los halógenos son típicos no metales. Sólo en el yodo se manifiestan tenuemente ciertas propiedades metálicas: el brillo característico, la conductividad eléctrica y la propiedad de formar determinadas sales, tales como nitratos, cloruros, etc.
El astato es ya un metal típico. Sus características son bastante conocidas; se sabe, por ejemplo, qué estados de oxidación presenta en las disoluciones acuosas y cuál es la composición de sus sales; incluso se ha establecido que se disuelve muy bien en el cloroformo. Sólo se desconoce una cosa: de qué color es. ¿Por qué? Muy sencillo: todavía nadie ha podido obtenerlo en cantidades que permitan distinguir su coloración. Para apreciar el color de una substancia es indispensable disponer de cantidades ponderables de la misma. Y en el caso del astato, nunca las ha habido.
No carecerá de interés señalar que las primeras investigaciones de las ‘propiedades químicas del astato se efectuaron con disoluciones cuya molaridad (concentración) era de 10–13; es decir, con disoluciones que contenían dos cienmilmillonésimas de gramo de la substancia disuelta, por litro.
Así terminó la historia de la gran “guerra” contra los signos de interrogación en el Sistema periódico de Mendeleiev, Esa fue una lucha llena de dramatismo, como toda investigación verdaderamente científica; una lucha por la conquista de lo que hasta entonces se había considerado una manifestación de ciertas “fuerzas naturales” singulares e ignotas, una lucha que acabó haciendo de la palabra “alquimia” un término científico moderno.
Entonces podría parecer que se habían acabado los enigmas del Sistema periódico y que los químicos, por fin, respirarían tranquilos. Pero ¿se puede apaciguar, acaso, la verdadera Ciencia? Aunque el Sistema periódico no guardara más enigmas, lo probable, y casi seguro, sería que más allá de sus límites los hubiera.
Y las búsquedas continuaron….
¿92? Y por qué no más?
Entre los elementos del Sistema (periódico hay muchos muy notables. Uno ¡se distingue por su propiedad de reaccionar vigorosamente con otras substancias; otro, por el contrario, podría jactarse de que no existe fuerza alguna capaz de hacerle entrar en reacción con otros elementos; el tercero es famoso porque se funde sólo a temperaturas muy altas, y además, con muchísimo trabajo; el cuarto llama la atención por lo difícil que resulta pasarlo del estado gaseoso al líquido. En una palabra, son muchos los elementos químicos que podrían ¡preciarse de algo. Pero hay uno que, sin duda alguna, está por encima de todos ellos. Es el uranio. No hay en la Tierra ningún elemento cuyo peso atómico sea mayor que el suyo. Por ello, el uranio cerró durante muchos años, y con perfecto derecho, el Sistema periódico de los elementos.
Que el uranio fuera el último llegó a ser algo habitual para los químicos. Por aquel entonces centraban su atención en los elementos todavía no descubiertos que debían ocupar espacios intermedios en la Tabla, entre el hidrógeno y el uranio. En cuanto a éste, por lo visto, había de ser siempre el último. Así nos habituamos a la estufa o al armario de nuestra habitación, sin podérnoslos ni imaginar en otro sitio.
Más de pronto surgió entre los científicos un “perturbador de la calma”, el cual inquirió, a ¡toda voz: “Perdonen Ustedes, pero ¿por qué razón el Sistema periódico tiene que terminar en el número 92? ¿Por qué no pueden existir los elementos N° 93, N° 94, etc., etc?”
“¡Efectivamente! —exclamaron muchos con asombro—. ¿Por qué no ha de existir el elemento N°93? ¿Por qué no buscarlo?
Esas ideas habían madurado para (principios de los años 30. Y entonces empezó lo bueno. Las fiebres “del oro” y “de los diamantes”, que en sus épocas estremecieran al mundo, no fueron nada en comparación con el estallido de las pasiones en torno al asunto “de los transuránidos”, como se denominó a los elementos que podían hallarse a continuación del uranio.
Es muy posible que ello se debiera a que, mientras que la existencia de los elementos de número atómico 43, 61, 85 y 87 no ofrecía ninguna duda a nadie, el descubrimiento de uno solo de los transuránidos entrañaba un interés cardinal para la Ciencia.
Es posible también, que los inquietos científicos se sintieran apretados en el estrecho marco de los cuatro espacios “sin desenmascarar” aún del Sistema periódico, y que empezaran a salir de las márgenes de éste, al principio cuatelosamente y después con creciente pujanza.
Por lo visto, en todas partes sucede lo mismo: lo que está más allá de un límite —ya sea el polo de la inaccesibilidad, la Luna o unos enigmáticos elementos químicos— atrae con singular fuerza. De ahí que la tenacidad con que eran buscados los elementos desconocidos de los espacios intermedios, no estuviera exenta de templanza: al evidenciar los errores, los científicos se corregían unos a otros cortésmente, se amonestaban con bondad, se elogiaban con indulgencia y bromeaban sin sarcasmo. En cambio, los elementos de “más allá del límite”, los transuránidos, eran buscados con frenesí. Entonces se denostaba, se discutía, se gritaba —si es que se (puede gritar desde las páginas de las revistas—, se hundía, se levantaba hasta las nubes, se fulminaba…
El mundo científico era estremecido cada año por un gran descubrimiento, y una buena media docena de “pequeños”, del elemento N° 93, a los que de momento no se daba mucha fe.
Nos limitaremos a evocar uno de esos casos sensacionales. El eminente físico italiano Enrico Fermi opinó en cierta ocasión que era posible (¡posible!) que, durante uno de sus experimentos, se hubiera formado el elemento N° 93.
Fermi no se refería a nada concreto, pero su noticia fue interpretada torcidamente por la prensa ávida de sensacionalismo. Uno de los periodicuchos más desbocados llegó hasta el punto de idear y describir una recepción en Palacio, en la que, según él, el propio Fermi había ofrecido a la Reina con toda solemnidad un frasquito que contenía el elemento N° 93.
Bastaría con hojear cualquier revista de divulgación científica de los años 30 para cerciorarse de que con gran regularidad, dos o tres veces al año, se daba la noticia de haber sido hallado el nuevo elemento N° 93. Y de que con igual inevitabilidad, que en seguida fue ya algo habitual, dicha noticia era desmentida más tarde.
No se tardó mucho en comprender que los elementos de número atómico superior al 92 no ¡podían ser encontrados en la corteza terrestre. La explicación era sencillísima, y como se verá más adelante, absolutamente cierta. Como hemos dicho, todos los elementos del Sistema periódico a partir del elemento N° 84 —el polonio— son radiactivos. En otros términos, esos elementos son inestables y con el tiempo se desintegran, convirtiéndose en otros de número atómico más bajo; éstos, a su vez, se van desintegrando también… Y así sucesivamente, hasta la formación de elementos químicos estables, por ejemplo, el plomo. Entonces se vio con claridad que los elementos, que deberían suceder al uranio, con toda probabilidad, formaron parte de la corteza de la Tierra muchísimos millones de años atrás, tal vez miles de millones de años, ¿quién sabe? Pero con el transcurso del tiempo dichos elementos por lo visto se desintegraron, acabando por desaparecer. Y ya no los había en la Tierra. No los había, y ¡se acabó!
Pero había pasado ya a la historia la época en la que los químicos se conformaban sólo con lo que la Naturaleza les ponía a su alcance. Y se lanzaron al asalto del problema de los transuránidos. Empero, los antiguos medios de combate no resultaron bastante potentes para derribar las murallas de la fortaleza en la que se ocultaba la clave.
Es posible que la clave del problema de los transuránidos hubiera continuado mucho tiempo aún al abrigo de la barrera de signos interrogativos, de no haberse empleado un nuevo medio de combate, más eficaz que los interiores.
Abrieron la “brecha” los neutrones. El hecho de que el neutrón no posea carga alguna hace de él un proyectil muy conveniente para el bombardeo nuclear. Las partículas dotadas de carga —núcleos de hidrógeno o de helio— no cumplen bien esta misión. Las partículas con carga positiva, al acercarse al átomo, experimentan la intensa acción repelente del núcleo, cargado 'también positivamente.
Con la intervención de los neutrones se obtuvieron por vía artificial lo¡s núcleos de casi todos los elementos químicos. Pero el elemento N° 93 seguía sin dejarse ver por los investigadores.
Cuando, tratando de obtener artificialmente al “habitante” del espacio N° 93 del Sistema periódico, bombardearon con neutrones el uranio, se observó al principio que los núcleos atómicos de éste se escindían en “fragmentos”. Los fragmentos resultantes eran núcleos atómicos de elementos situados en el centro de la Tabla de Mendeleiev —bario, lantano, etc.—, muchos de los cuales presentaban radiactividad artificial. Las características de esos elementos radiactivos artificiales fueron estudiadas con mucho detalle, llegándose a conocer sus pesos atómicos y períodos de semidesintegración.
Se descubrieron tantísimos “fragmentos”, que la obtención de nuevos elementos artificiales por dicho procedimiento dejó de suscitar especial entusiasmo en los investigadores. Tampoco se asombró mucho el científico norteamericano Mac Milland cuando, en 1940, observó en los ¡productos de fisión del uranio cierto isótopo radiactivo, con uin período de semidesintegración de dos a tres días. Un estudio más detallado demostró que la radiación se debía a cierto elemento que difería de los que se formaban generalmente por escisión del uranio. Ese elemento fue aislado, y resultó ser… el N° 93. Aquello fue tan inopinado, que ni siquiera causó el efecto que podía esperarse de semejante descubrimiento.
Además, los pormenores se conocieron mucho más tarde, después ya de haberse escuchado el estallido de la primera bomba atómica experimental y de que se alzara sobre Hiroshima el siniestro hongo de la explosión atómica. ¿Qué tiene que ver con esto la bomba atómica?
Pues que el problema de tos transuránidos resultó estar vinculado íntimamente al de la liberación de energía atómica. De no ser por esa circunstancia, es posible que todavía hoy no supiéramos nada de los elementos cuyo número atómico es mayor de noventa y dos.
Al N° 93 se le impuso el nombre de neptunio. La razón es muy clara: lo mismo que el planeta Neptuno sigue a Urano en el Sistema Solar, el uranio en el Sistema periódico es seguido por el neptunio.
Investigaciones más minuciosas del proceso de la formación de neptunio a partir de uranio probaron que dicho proceso se desarrolla del siguiente modo. Al chocar con los neutrones unos núcleos se escinden, mientras que otros, por el contrario, capturan neutrones. Con ello se forma otra variedad del uranio, o, como se dice, un isótopo suyo con peso atómico de 239. Este isótopo, empero, es muy inestable y en seguida sufre la desintegración radiactiva, la cual consiste en que el núcleo de cada uno de sus átomos emite un electrón.
¿Qué sucede entonces? El electrón posee una carga igual a -1. La carga del núcleo atómico del uranio es 92. Si de 92 restamos -1 obtendremos, naturalmente, 93. Así se forma el elemento N°93, el neptunio.
De seguro que mientras hemos explicado cómo se forma el neptunio a partir del uranio, el lector ya habrá adivinado qué nombre habían de dar al elemento N° 94. ¡Justo!
Plutonio, claro está, ya que Plutón es el planeta que sigue a Neptuno en el Sistema Solar.
Como es sabido, Neptuno fue descubierto “en el punto de la pluma”, pues su existencia fue vaticinada teóricamente. Prosiguiendo este paralelo, podría decirse que Plutón fue descubierto con la pluma estilográfica, ya que su existencia se dedujo de especulaciones puramente teóricas, basándose en las perturbaciones del movimiento de traslación de Neptuno por su órbita.
El plutonio, a semejanza del planeta que le dio el nombre, fue pronosticado también teóricamente.
El estudio de las propiedades del neptunio demostró que emanaba rayos beta, o, en otros términos, que cada átomo del mismo “expulsaba” un electrón. Ahora ya sabemos lo que sucede cuando un núcleo atómico de cualquier elemento emite un electrón. Se forma un núcleo del elemento que ocupa el espacio inmediato posterior. Por ello, al ser descubierta la radiación beta del neptunio, se pensó al instante que en pos del elemento N° 93 debía formarse el N° 94. Y después de una serie de laboriosos experimentos, este elemento se obtuvo en 1941.
Se sabe que la reacción en cadena es una de las condiciones básicas para la liberación de energía del núcleo atómico en el proceso de fisión de los elementos pesados. Los otros dos elementos capaces de dar una reacción en cadena, los isótopos del uranio de peso atómico 233 y 235, son mucho más difíciles de obtener que el plutonio.
Este elemento se obtiene hoy en grandes cantidades. Su producción se efectúa en reactores nucleares, en los que, a la par con la desintegración del uranio, se va desarrollando el proceso de formación del elemento N° 94. Transcurrido cierto tiempo, el uranio del reactor contiene ya una cantidad considerable de plutonio. Y la separación de dichos elementos es una tarea relativamente fácil.
La obtención del neptunio y la del plutonio fueron triunfos de la física y de la química, cimas, por así decirlo, de la alquimia contemporánea. No obstante, según demostraron ios años subsiguientes, esas cimas no resultaron las más altas. No habían transcurrido aún tres años desde el descubrimiento del plutonio, cuando los químicos se vieron obligados a añadir nuevos espacios en el Sistema periódico. Los “culpables de la fiesta” fueron los elementos de número atómico 95 y 96. Eso sucedió en 1944.
El ambiente volvía a ser “artillero”: el polígono era el ciclotrón, aparato que sirve para la aceleración de partículas elementales; de blanco hacía el uranio, y como proyectiles servían las partículas alfa, esto es, núcleos de helio. Las partículas alfa, al hacer impacto en el núcleo de uranio, originaban la formación de un nuevo núcleo, de número atómico 94 (2 + 92; como vemos, este es otro método para la obtención de plutonio). Los núcleos de plutonio, pasado cierto tiempo, emitían una partícula beta, un electrón, y de tal suerte, aparecía el elemento de número atómico 95. Por su lugar de nacimiento, este elemento recibió el nombre de americio.
De forma semejante fue obtenido también el elemento N° 96. Para la obtención artificial de este elemento bombardearon con partículas alfa el plutonio. Como resultado de un cálculo aritmético muy sencillo (94 + 2 = 96) y de un experimento muy complicado, fue aislado el elemento de número atómico 96, al que se dio el nombre de curio en honor de los eminentes investigadores de la radiactividad María Curie-Sklodowska y Pierre Curie.
La comparación de la Ciencia con un edificio grandioso no es nada nuevo. Pero al hablar de cómo fueron obtenidos artificialmente los transuránidos, no es posible prescindir de ella. Como “cimientos” de este edificio sirvió el uranio. Sobre él se erigió la “primera planta”, el elemento plutonio, que a su vez sirvió de base para el “piso” siguiente: el americio.
En una palabra, igual que cada piso terminado de una casa permite empezar la construcción del siguiente, cada transuránido obtenido, permitía emprender la labor para la obtención del elemento subsiguiente.
Así, pues, el americio fue empleado para la obtención del elemento N° 97 por vía artificial, sometiéndolo a bombardeo con partículas alfa en el ciclotrón. El sencillo cálculo (95 + 2) sirvió para la obtención del nuevo elemento, al que se dio el nombre de berkelio, en homenaje a Berkeley, la cuidad en donde fue obtenido por primera vez.
Para la obtención del elemento N° 98 por vía artificial se partió del curio, al que se sometió también a bombardeo con partículas alfa; el resultado fue el elemento californio, puesto que así fue llamado. Este nombre apareció en el Sistema periódico en 1950. En lo sucesivo, el torrente de los descubrimientos atemperó un poco la rapidez de su curso…
Los siguientes “nuevos inquilinos” del Sistema periódico, los elementos N° 99 y N° 100, no nacieron ya en los laboratorios científicos. Su venida al mundo no siguió a los debates o a las torturantes meditaciones que suelen preceder a todos los descubrimientos científicos.
En 1952 los norteamericanos efectuaron una prueba del arma termonuclear. La operación que comprendía los preparativos y la realización de dicha explosión secreta se designó con el inofensivo e incluso familiar nombre de “Mike”. Media hora después de haberse producido la explosión, contra la humareda fungiforme, formada encima del lugar de la prueba, se lanzaron unos cohetes automáticos que recogieron muestras del aire, polvo y demás partículas sólidas. Y en los filtros de papel, donde se habían posado los productos pulverulentos de la explosión, fue precisamente donde se descubrieron los elementos N° N° 99 y 100.
Los resultados de dicho experimento no fueron publicados hasta tres años después. Y entonces se adicionaron al Sistema periódico dos espacios más, en los que se inscribieron los nuevos elementos: einsteinio y fermio. Dichos nombres les fueron impuestos en honor de los eminentes físicos Alberto Einsitein y Enrico Fermi.
En 1955 esos elementos se obtuvieron también en experimentos de laboratorio.
Unos investigadores norteamericanos dirigidos por Seaborg notificaron en mayo de 1954 la obtención del elemento N° 101, al que, según escribían, denominaron mendelevio “como reconocimiento del importantísimo papel desempeñado por el gran químico ruso Dmitri Mendeleiev, que fue el primero en basarse en el Sistema periódico para predecir las propiedades de los elementos sin descubrir aún, lo cual dio la clave para el descubrimiento de los siete últimos elementos transuránidos”.
El mendelevio no cierra la serie de elementos obtenidos por vía artificial. La tabla de Mendeleiev presenta ya llenos algunos espacios subsiguientes. Pero aquí nos vemos obligados a suspender nuestro relato sobre la obtención de «los elementos transuránidos para ocuparnos del estudio de otras cuestiones, por cierto, no menos interesantes.
Los manipuladores de lo invisible
Mientras hemos explicado la historia de la aparición de nuevos espacios en el Sistema periódico, no hemos empleado ni una sola vez, adrede, la palabra “cuánto”. Ha podido parecer, incluso, que las cantidades iniciales de las substancias usadas como materia prima para la separación de elementos transuránidos carecían de importancia. Y sin embargo, dichas cantidades son, probablemente, el más importante de los factores que condicionan la posibilidad y la facilidad (mejor sería decir, la dificultad) de la aislación de un elemento u otro.
Pero vayamos (por orden. Veamos primero la ilustración. En ella se representa la cantidad total de americio disponible en el año 1944. Lo de la derecha no es, ni mucho menos, un poste telegráfico, sino la representación de da punta de una aguja. La empalizada que se ve abajo es una escala milimétrica. Toda la fotografía está tomada al microscopio. ¿Cuánto americio habrá?— se preguntará Usted. Se sabe con toda exactitud: una cienmilésima de gramo.
Sí, las cantidades aquí son mucho más pequeñas que las aducidas en el (relato sobre los experimentos del infortunado profesor Litte. ¡Pero la época también es otra! ¡Treinta años, en el siglo XX, ya son algo para la Química!
Veamos uno de los artículos sobre cualquier transuránido, uno de los que ahora se publican a decenas en las revistas de Química. A primera vista no ofrece nada sorprendente. Frases y expresiones químicas corrientes, tradicionales: “el compuesto se obtuvo mezclando las dos disoluciones”, “su composición se determinó por valoración”, “se disolvió la sal en agua destilada”, etc., etc.; es decir, lo que siempre se encuentra en cualquier artículo, aún cuando no esté sino vagamente relacionado con la Química.
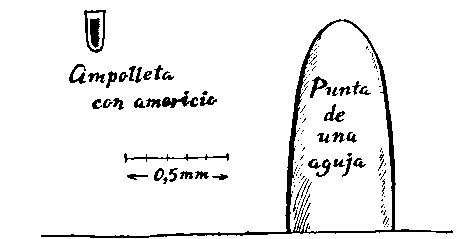
Sin embargo, la lectura atenta de dicho artículo admira de inmediato al lector profano. Resulta que en las buretas no se midieron mililitros, como en las de los laboratorios químicos corrientes, sino cienmilésimas de mililitro. Los mayores vasos de precipitados usados por los autores del artículo tenían un milímetro de diámetro. En las balanzas se pesaron cantidades de substancias iguales a una milésima de gramo y con una exactitud de hasta una cienmilésima de gramo.
Tal vez estos números, con tantos ceros decimales, sean para algunos poco expresivos. Por ello recurriremos a las comparaciones.
Una cienmilésima de mililitro… Si la comparamos con el volumen del líquido contenido en un vaso de agua, será igual que si se compara un metro ¡con la mitad de la línea del ecuador. ¡Y ese volumen es medido con una exactitud de hasta el 1%! En una palabra: se miden incluso volúmenes de ilíquidos cien veces menores, lo cual equivale a medir la línea del ecuador con una precisión de hasta milímetros. Imagínese Usted que alguien declarara, por ejemplo, lo siguiente: “Desde la ciudad de Oboyani[4] hasta San Francisco hay catorce mil ciento sesenta y ocho kilómetros, novecientos cuarenta y cuatro metros, quince centímetros y tres milímetros”. Inmediatamente se la rogaría que se dejara de bromas. Pero cuando un químico escribe cosas hasta cierto punto análogas, aunque nos asombren las aceptamos como algo natural. ¡Esas son las maravillas perceptibles del siglo atómico!
Veamos ahora cómo se desarrolla el trabajo con tales cantidades de substancias. Los vasos de precipitados y las probetas son de un tamaño que, en vez de tomarlos con los dedos, resulta más cómodo recurrir a unas pinzas especiales. Los demás utensilios, tales como embudos para la filtración, barritas para agitar las disoluciones y demás instrumentos químicos, son de dimensiones que, en comparación con ellos, las herraduras fabricadas para 'la pulga por el famoso Zurdo del escritor ruso Leskov nos pasmarían por su colosal tamaño. Los líquidos contenidos en dichos recipientes se trasvasan de uno a otro con gran cuidado, a fin de no verter ni una sola gota. Aunque ¿de qué gotas se puede hablar? ¡Si una gota es mil veces mayor que todo el volumen de disolución disponible!
Bien, y la balanza ¿qué aspecto tiene? Su balancín es de cuarzo puro, del diámetro de un cabello. La mayoría de las piezas no son visibles a simple vista, tal es su finura e imponderabilidad. Semejantes balanzas ya no pueden ser instaladas en una sala cualquiera. Incluso en el soporte más firme e inmóvil se verían sometidas a grandes oscilaciones. Bastaría que alguien pasara por delante del edificio, para que se produjera un error de varias cifras; y el paso de un camión por la calle armaría en ellas un pandemónium.
Las balanzas de este tipo se instalan en sótanos profundos. A ellas hay que acercarse con el mismo cuidado que el equilibrista que anda por la cuerda floja. En dichos locales no se puede hablar en voz alta, agitar las manos ni hacer movimientos bruscos.
Y todo eso hay que aceptarlo sólo para poder pesar con una exactitud de 0,000001 gramos. ¡He aquí lo que representa la sexta cifra decimal, y lo que cuesta a los investigadores!
Los científicos dedicados al estudio de los transuránidos se vieron obligados a trabajar con cantidades ínfimas de substancias. Y todo porque los elementos artificiales se forman —por bombardeo de los blancos correspondientes con partículas elementales— en cantidades tan pequeñas, que no pueden ser captados más que de ese modo.
Cuando se habla o se escribe de muchos transuránidos, la cuenta no se lleva en kilogramos, ni siquiera en gramos. Incluso los miligramos suelen resultar una unidad excesiva para la medición del peso.
Para ellos hubo que idear una nueva unidad de medida: el microgramo; esto es, la millonésima de gramo, una magnitud mil veces menor que el miligramo.
Pues bien, en la primera obtención de neptunio se consiguieron diez microgramos, y en la de plutonio, veinte. La primera porción de americio obtenida ya la conocemos por la ilustración anterior. Y el curio también se obtuvo al principio en proporciones análogas.
Para el berkelio y el californio, hasta el microgramo resultó ser una unidad de peso exorbitante. En estado individual sólo se pudieron obtener décimas o incluso centésimas de microgramo, es decir ¡diezmillonésimas o cienmillonésimas de gramo respectivamente!
Sin embargo, esas circunstancias no pudieron impedir que se estudiaran detalladamente las propiedades químicas y físicas de dos transuránidos. Más aún, ed interés despertado por dichos elementos fue tan grande, que sus propiedades son hoy más conocidas que las de algunos elementos corrientes.
Hay un libro en el que se han compilado los resultados de las investigaciones relativas a sólo seis transuránidos (del neptunio al californio). Es un infolio de cerca de mil páginas y pesa alrededor de dos kilogramos.
Microquímica es da denominación que se dio a la rama de la química que permite investigar las propiedades de cantidades ínfimas de substancias. Esa denominación es una transcripción directa, hasta cierto punto, ya que todas las transformaciones operadas en las probetas son observadas por el químico a través del microscopio.
Como vemos, una de las principales dificultades surgidas en el trabajo con los transuránidos —lo insignificante de las cantidades de los mismos— fue superada con éxito.
¡Pero, no es tan fácil ser “alquimista” en nuestros tiempos! Si la única complicación en el trabajo con los transuránidos fuera la necesidad de recurrir a los métodos microquímicos, el mal no hubiera sido más que mediano, o menor aún. Habiendo obtenido la primera vez 10 microgramos, la segunda, otros tantos, y así sucesivamente, llegaríamos a reunir una diezmilésima de gramo, e incluso, una décima. ¡Y una décima de gramo ya es una señora magnitud!
La complicación estribaba en otra cosa. Anteriormente ya hemos hablado de que, a partir del polonio, los elementos del Sistema periódico presentan radiactividad. Pues bien, la radiactividad de los transuránidos es intensísima.
Un microgramo de plutonio emana ciento cuarenta mil partículas alfa por minuto. Eso es muchísimo. Si se disuelve una sal cualquiera de plutonio en agua, en ésta empieza a formarse instantáneamente peróxido de hidrógeno: las partículas alfa desprendidas durante la desintegración del plutonio provocan en el agua procesos químicos muy complejos.
La radiactividad del americio es todavía varias decenas de veces mayor. Un microgramo de dicho elemento emite por minuto setenta millones de partículas alfa. Pero eso no es nada en comparación con las propiedades radiactivas de su vecino, el curio. Este elemento emite diez mil millones de partículas alfa, también por microgramo, en el mismo tiempo.
Y esos diez mil millones significan lo siguiente. Al disolver en agua incluso la cantidad más mínima de una sal de curio, la disolución se calienta muchísimo y hierve al poco tiempo Si el vaso de precipitados conteniendo la disolución de la sal de curio se coloca debajo de una campana de cristal, se podrá observar en él una enérgica emanación de denso vapor, aunque en sus inmediaciones no haya ninguna fuente de calor. De fuente de calor hace el propio curio, o mejor dicho, las partículas radiactivas emitidas por él. Debido precisamente a esa circunstancia, nunca se podrá tener un trozo más o menos apreciable de curio metálico, ya que estallaría al instante a causa de su auto-calentamiento.
La fuerte radiactividad de los transuránidos es también desagradable debido a que las emanaciones radiactivas ejercen una acción muy nociva sobre el organismo humano. Más de uno de los que trabajaron con substancias muy radiactivas sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, murió a consecuencia de graves enfermedades provocadas por las radiaciones. En las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, que en 1945 fueron víctimas de un ataque atómico, siguen falleciendo aún personas que durante la explosión de la bomba atómica sufrieron los efectos de la radiación.
Todas estas circunstancias han inducido a los científicos que trabajan con elementos transuránidos a adoptar medidas especiales de seguridad.
Generalmente los preparados radiactivos de transuránidos se colocan detrás de una pantalla de un material plástico. Con ello, el investigador protege su cara y su cuerpo de los rayos radiactivos. Las manos se preservan calzando guantes especiales, que también absorben en grado considerable la radiación.
No obstante, tales medidas surten efecto solamente cuando la cantidad de substancia radiactiva es pequeña o la intensidad de la radiación del elemento dado no es muy grande. Cuando se ha de operar con cantidades considerables, los brazos se “alargan” por medio de manipuladores. Se llaman así unos instrumentos —pinzas y grapas de distinta forma— que se hallan acoplados a manillas largas. Con lo cual el investigador puede mantenerse a una distancia respetable de la substancia radiactiva.
Pero cuando se trata de substancias tan radiactivas como el americio o el curio, ni los manipuladores directos bastan. Entonces no hay más remedio que proyectar manipuladores a distancia. Por cierto que la habilidad digital de dichos manipuladores podría ser envidiada por los prestidigitadores. A pesar de que cada “mano”, según puede verse en la figura, sólo tiene dos “dedos”, entre ambos pueden efectuar operaciones que requieran la mayor precisión.
Como vemos, el segundo obstáculo fue superado también por los científicos. Pero hay todavía otra circunstancia que dificulta las investigaciones de los elementos transuránidos mucho más que las que acabamos de mencionar.
¿Qué era antes lo fundamental en el estudio de las propiedades de un nuevo elemento? Aislar cantidades más o menos considerables de compuestos del mismo. Y ya sabemos con qué poco aprendieron a conformarse los químicos para determinar la magnitud absoluta de esas “cantidades más o menos considerables”.
Con relación a los transuránidos, el problema de la separación queda relegado al segundo plano. Antes de aislar esos elementos, hay que obtenerlos. El proceso de la obtención se desarrolló con relativa facilidad sólo en lo que respecta a los primeros transuránidos. Pero a medida que los químicos iban adentrándose en el “bosque” de los transuránidos, menos cantidad de “leña” encontraban.
Aquí entra en juego la magnitud llamada período de semidesintegración. Ya hemos tenido ocasión de hablar de ella: es el tiempo que tardan en desintegrarse la mitad de los átomos de un elemento radiactivo dado. Los primeros transuránidos son bastante estables. Por ejemplo, el período de semidesintegración del neptunio se cuenta en millones de años, y el del curio, en decenas de miles de años. La variedad de vida más larga del plutonio posee un período de semidesinlegración de varios millones de años. Pero, en adelante, la susodicha magnitud decrece rápidamente. El berkelio “muere” a medias en siete mil años; y el californio no necesita para ello más de cuatrocientos. Después la cuenta se lleva ya en días. El período del einsteinio es de unos 300 días; el del fermio, de 20 horas, y el del mendelevio, de unos minutos.
Si son días, menos mal. Pero ¿qué hacer cuando son sólo minutos?… Pues se ha de tener en cuenta que la obtención y el subsiguiente aislamiento del elemento son procesos bastante largos. Y resulta que en fracciones de minuto hay que aislar el elemento, concentrarlo, y estudiar después sus principales propiedades químicas y físicas. Claro que en un elemento efímero no es posible hacerlo, por febril que sea la actividad con que manipulare el experimentador.
“Pues si no se puede, ¿qué se va a hacer? —dirán Ustedes—, por encima de la propia cabeza no se puede saltar”.
Y eso hacían antes los químicos. Al chocar con una circunstancia semejante, por ejemplo, con la inestabilidad del compuesto que les interesaba, ahogaban un suspiro de desengaño y culpaban a la Naturaleza.
Pero en un problema como el de los transuránidos, ¿podían acaso los químicos modernos achacar los obstáculos a “la voluntad divina”? Suspiros de pena los hubo, y en abundancia, no hay porque negarlo. Mas tales son precisamente los casos en los que la emotividad no pesa.
Cuando apareció el primer artículo sobre el elemento N° 101, el mendelevio, casi todos los químicos con los que conversamos en aquellos días sobre la cuestión fueron de la opinión unánime de que en él se había deslizado una errata. ¿Como podía ser de otro modo, si en dicho artículo se decía, literalmente, lo siguiente: del elemento N° 101 han sido identificados 17 átomos? Todos coincidían con unanimidad en que el linotipista, distraído, había pasado por alto, después de la cifra 17, el diez elevado a una determinada potencia. Allí debía figurar, por ejemplo, 17·108, o por lo menos, 17·106, aunque, a decir verdad, esta última magnitud es también tan pequeña que cuesta mucho de imaginar. ¿Por qué? Pues, porque tan sólo el número de átomos contenidos en un centímetro cúbico de aire es tres mil millones de veces mayor que 17·106. O sea, que incluso una porción de substancia integrada por diecisiete millones de átomos no es fácil de concebir: con más razón, al principio ni siquiera cabía en la imaginación que en el artículo se hablara sólo de diecisiete átomos. No obstante, todo en el artículo estaba correcto, y en vano culpamos al linotipista.
Al descubrimiento de tan insignificante cantidad de mendelevio en el material que hacía de blanco, y que se había sometido a bombardeo con el fin de obtener el elemento N° 101, contribuyeron las propiedades radiactivas de éste. Las partículas alfa emitidas por distintos elementos radiactivos se distinguen unas de otras por su energía. Al igual que la velocidad inicial del proyectil lanzado por un arma de largo alcance difiere de la de una bala disparada por un fusil de pequeño calibre. Pues bien, determinando la energía de una partícula alfa se puede asegurar de qué elemento radiactivo proviene ésta.
Y detectar la desintegración hasta de un solo átomo no ofrece hoy día ninguna dificultad. Existen aparatos de una sensibilidad asombrosa a los fenómenos de la desintegración radiactiva. Esos aparatos permiten determinar qué partícula radiactiva es la emitida por la desintegración del átomo y cuáles son su energía y carga. Por mediación suya pudo observarse cómo en un blanco de einsteinio, por bombardeo con partículas alfa, se formaban átomos del elemento N° 101.
Al empezar los experimentos con vistas a la obtención del elemento de número atómico 102, los científicos ya sabían que su período de semidesintegración sería de pocos minutos.
Inicialmente se decidió intentar la obtención del elemento N° 102 por bombardeo del curio con núcleos de carbono (96 + 6). Para ello se habían obtenido en los EE.UU. cantidades considerables de curio. El blanco —una fina capa de curio aplicada sobre una hoja de aluminio— fue preparado en Inglaterra y llevado con las mayores precauciones a Suecia, donde, por último, en el Instituto Nobel, le sometieron a un bombardeo con carbono.
Ni siquiera se trató de aislar el elemento N° 102 del blanco. Establecióse que éste, después del bombardeo había “expulsado” varias partículas alfa de una energía desconocida hasta entonces; y eso bastó para declarar la obtención de un nuevo elemento, al que llamaron “nobelio” por el nombre del Instituto donde se había efectuado el bombardeo del blanco de curio.
Empero, con este elemento no todo fue tan liso y llano como con los demás transuránidos precedentes. Cuando en los EE.UU. repitieron los experimentos para su obtención, los resultados de los investigadores suecos no se vieron confirmados. El símbolo No, que había ocupado el espacio N° 102, empezó a vacilar y acabó desapareciendo. La cuestión quedó en pie.
En 1957 un grupo de investigadores soviéticos empezó a trabajar para obtener el N° 102. Cinco años duraron las pesquisas. Y por fin se anunció que en el laboratorio de G. N. Flerov, en el Instituto Unificado de Investigaciones Nucleares, habían obtenido casi un millar de átomos del elemento cuyas propiedades químicas concordaban en absoluto con las que debía presentar el elemento situado en el espacio N° 102.
Después apareció otro “nuevo inquilino” en el Sistema periódico: fue habitado el espacio N° 103, habiéndose instalado en él el laurencio.
Ultimamente, los físicos soviéticos han sintetizado el elemento N° 104, que recibió el nombre de kurchatovio, en honor del académico soviético I. Kurchatov.
En los diversos países y continentes los científicos alientan la misma idea, sienten el mismo afán de alejar lo posible los límites del Sistema periódico, de ensanchar los horizontes de los conocimientos humanos.
Ahora, mientras Usted lee estas líneas, en los laboratorios hay hombres con bata blanca, que, inclinándose sobre un gran número de aparatos, siguen atentamente las indicaciones de las agujas. Alguno de los experimentadores dice algo en voz queda a los que le rodean, y, con un ademán que denota contrariedad, escribe varias líneas en un voluminoso cuaderno, en cuyas tapas se lee con caracteres gruesos: N° 105. Y acto seguido, dirigiéndose a sus colaboradores, añade: “Probaremos en otras condiciones…”
Es posible también que la suerte sonría a esos exploradores de lo ignoto en este preciso instante.
¡Puede ser! Y si no es en este preciso instante, lo será mañana, o dentro de un mes.
Pero lo será. ¡Sin duda!
Una nueva familia
Apostaríamos cualquier cosa a que, de formular ahora cierta pregunta, es casi seguro que ninguno de los lectores le daría contestación. Aparentemente es sencilla: ¿cuál es hoy el elemento químico más estudiado? ¿El hierro? No. ¿El cloro? ¡No! ¿El oxígeno? ¡¡No!! ¿El sodio? ¡Tampoco!
Aunque parezca extraño, el elemento mejor estudiado hoy día, en cuanto a sus propiedades químicas, es el … plutonio.
La respuesta es sorprendente, ¿verdad? Nosotros también nos quedamos asombrados al saberlo. En efecto, sobran motivos para sorprenderse. Un elemento que tan sólo se conoce hace veinte años, y ha sido ya mejor estudiado que. por ejemplo, el hierro, con el que los hombres empezaron a familiarizarse en los mismos albores del desarrollo de la Humanidad. Sí, sí, el plutonio —del que difícilmente se habrá obtenido algo más de una tonelada— ha sido mejor estudiado que, pongamos por caso, el silicio, cuyas acumulaciones en la corteza terrestre se calculan en un número astronómico de toneladas.
El problema de la obtención del plutonio fue, en su época, tan agudo, que de él se ocuparon cientos de laboratorios en distintos países. Y se trabajaba no ya con intensidad, sino febrilmente. Para poder aislar el plutonio —y con la mayor plenitud posible— de los productos de desintegración contenidos en los reactores atómicos, había que estudiar, en todos los aspectos, sus propiedades y las de sus numerosos compuestos.
Sobre unos mismos problemas se trabajaba en distintos laboratorios.
Y al ser publicados muchos de esos trabajos, pudo verse que gran número de científicos habían obtenido iguales resultados por vías muy distintas.
Y a todo ello debióse que no quedara virtualmente ningún rincón de la química del plutonio en el que no hubiera penetrado la inquieta y escudriñadora mirada del químico investigador.
A pesar de que la obtención de los elementos artificiales era ya de por sí un hecho sorprendente, el estudio de las propiedades de los primeros transuránidos dio resultados más asombrosos todavía. Según se estableció, todos estos elementos presentan una gran semejanza en cuanto a sus propiedades químicas. Así, por ejemplo, en disoluciones acuosas todos pueden dar sales actuando como trivalentes.
Por otra parte, muchos transuránidos se asemejan considerablemente al uranio. Se necesitaría mucho tiempo para enumerar las analogías que evidencian la extraordinaria similitud de dichos elementos. Pero el lector nos puede creer de palabra.
Otra es la pregunta que cabe hacerse: ¿por qué habían de asombrarse los químicos ante esa similitud? Si los elementos se parecían, que se pareciesen. Pero eso no era una respuesta a la pregunta.
Que el lector cubra en el Sistema periódico, con la mano o con una hoja de papel, el grupo de los elementos llamados actínidos (la causa de que la familia de los transuránidos recibiera este nombre la aclararemos más adelante). Entonces la Tabla de Mendeleiev presentará el mismo aspecto que a fines de la década del cuarenta, cuando aún no se conocía nada acerca de los transuránidos artificiales. Imaginemos ahora al químico de aquella época haciendo uso de dicha tabla. ¿Qué podría decir de las propiedades del elemento 93, inexistente todavía? Discurriría, más o menos, del siguiente modo: “Si el elemento N° 93 llega a ser descubierto u obtenido por vía artificial, su “apartamento”, el espacio 93, estará situado en el grupo séptimo del Sistema periódico, debajo del renio. Ello significa que sus propiedades le darán semejanza con el renio, del mismo modo que éste, a su vez, se asemeja al tecnecio y al manganeso”.
Y con la misma seguridad el citado químico podría predecir que el elemento N° 94 se parecería al osmio, porque justamente debajo de él debía estar ubicado el apartamento N° 94, en anuellos tiempos aún sin habitar, de la casa “Grupo N° 8”, en la calle “Sistema periódico”.
Y sin embargo, todo fue muy distinto. Los transuránidos no se parecían en nada a sus supuestos análogos, presentando en cambio tal semejanza entre sí, que si no por gemelos, podrían pasar por hermanos carnales Finalmente pudo establecerse que dichos elementos no sólo eran hermanos por su origen, sino también, por así decirlo, por su afinidad espiritual, o más exactamente, por su afinidad química.
El lector se habrá percatado probablemente de que en el Sistema periódico, después del elemento N° 56 hay un espacio en el que figuran los números 57–71. ¡15 elementos en un solo espacio! ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es la causa de un fenómeno a primera vista tan extraño?
Según es sabido, la capa electrónica periférica del átomo de cualquier elemento del Sistema periódico se distingue de la de los elementos advacentes. Así, por ejemplo, el litio presenta en ella un solo electrón: el berilio, dos: el boro, tres, y así sucesivamente. Muchos sabrán también que el número de electrones de la capa electrónica periférica es precisamente lo que determina las propiedades químicas del elemento. Veamos ahora el lantano. primer miembro de la familia de los denominados lantánidos, y a veces lantanoides, es decir, semejantes al lantano. Este presenta tres electrones en su capa electrónica externa. Por ello es trivalente. Lo más lógico sería suponer que el elemento que le sigue, el cerio, tenga cuatro electrones en su capa electrónica periférica. Empero, sólo tiene tres, igual que el lantano. ¿Adonde ha ido a parar el cuarto electrón? Ha ido a completar una de las capas electrónicas internas. El mismo fenómeno se observa en los lantánidos subsiguientes. Todos ellos —el praseodimio, el neodimio, el prometio, etc., hasta llegar al elemento N° 71— presentan en su capa electrónica externa tres electrones, mientras que el electrón adicional va completando sus capas electrónicas internas. Tal es la causa de que dichos 15 elementos ofrezcan tan extraordinaria semejanza, tanto en lo que respecta a las propiedades químicas como a las físicas.
Un panorama análogo se observa en el caso de los elementos que en el Sistema periódico siguen al actinio. En el torio, vecino inmediato del actinio, también se va completando una de las capas electrónicas internas, y no la periférica. Y lo mismo sucede con el protactinio, el uranio y todos los transuránidos obtenidos hasta la fecha. De ahí que los transuránidos, junto con el uranio, el protactinio y el actinio, a semejanza de los lantánidos, formen una familia aparte, la de los actínidos o actinoides. Así apareció en el Sistema periódico otro “apartamento multiatómico”, un espacio que daba alojamiento a los elementos del N° 89 al N° 103, ambos inclusive.
Hoy ya se puede decir con toda certeza que la familia de ios actínidos termina en el elemento 103. Y que el elemento 104 pertenece al IV grupo del Sistema periódico.
Se puede deducir incluso que la envoltura electrónica de dicho elemento, aún no conocido, se asemejará a la del hafnio. Por cierto que para hacer semejante vaticinio no hace falta ser un profeta; basta tener a la vista el Sistema periódico de los elementos.
En los laboratorios de la Naturaleza
Una vez estudiadas las propiedades de los primeros transuránidos obtenidos, no tardó en comprenderse la causa de que las búsquedas de dichos elementos en la Naturaleza hubieran sido infructuosas. Estos elementos —incluso los de vida más larga— tienen unos períodos de semidesintegración tan breves en comparación con los millones de años que lleva existiendo nuestro Planeta, que acabaron por desintegrarse totalmente.
Pero si los científicos admitieran todas las tesis como un artículo de fe, difícilmente se hubiera podido llegar a los admirables descubrimientos en los que tan pródiga se muestra nuestra época. Las preguntas surgieron en seguida. En primer lugar: ¿sería posible descubrir los transuránidos fuera de la Tierra, en las estrellas, por cuanto ya se conocían las características del espectro de dichos elementos? Y la segunda pregunta: ¿no podrían algunos transuránidos formarse en la Naturaleza actualmente, aunque no fuera más que en cantidades ínfimas?
Lo mejor será considerar esas cuestiones por orden. Así, pues, ¿no se podría intentar el descubrimiento de transuránidos en cualquier parte del Universo?
Será conveniente recordar aquí que los métodos espectroscópicos de investigación, por medio de los cuales se descubrió el helio en el Sol y más tarde en la Tierra, son de una sensibilidad muy grande. Pero a pesar de ello, la espectroscopia no permitió registrar en el Universo la presencia de plutonio o de otros transuránidos, ni aún en forma de indicios. Tampoco dieron los resultados apetecidos los demás métodos de investigación.
La respuesta llegó de donde menos se esperaba. Contribuyeron a hallarla… los historiadores. La Química ha hecho reiterados servicios, grandes y pequeños, a los historiadores, y en particular a los arqueólogos: unas veces determinando la composición de alguna aleación antiquísima, otras analizando una tinta para establecer la fecha en que fue redactado algún manuscrito. Pero que los historiadores ayudaran a los químicos, casi podemos estar seguros de que era la primera vez. Y creemos necesario hablar de ello con más detalle, sobre todo teniendo en cuenta que tendremos que empezar desde lejos.
…Habrá que empezar por el 4 de julio de 1054. Aquel día, mejor dicho, aquella noche, el astrónomo del observatorio pequinés del Gran Dragón, Ma Tuan-lin, salió como de costumbre a la terraza central para observar el firmamento. Pasó algún tiempo escrutando las estrellas, y, persuadido de que la disposición de los astros coincidía con la prevista, se dispuso a anotar sus cálculos en un grueso cuaderno que iba llenado desde hacía muchos años. Pero el pincelito no llegó hasta el recipiente de la tinta china: la mano que lo sostenía quedó suspendida en el aire. El astrónomo acababa de distinguir, casi encima de su cabeza, una estrella de bastante brillo. La víspera, no estaba en aquel sitio. De ella no se decía nada en los antiguos tratados, cuyo contenido conocía tan bien Ma Tuan-lin, que era un verdadero científico. Al día siguiente, aquella estrella se encendió en el firmamento mucho antes de que el Sol cediera su dominio a la noche. Las calles se llenaron de un gentío que comentaba en voz alta tan inusitado espectáculo.
En sus notas Ma Tuan-lin dio a dicha estrella el nombre de Huésped. El astrónomo chino había escogido un nombre muy adecuado para la nueva estrella, Huésped cada día brillaba más. Al cabo de dos meses su luminosidad era mayor que la de la Luna. Los niños, dotados de penetrante vista, la distinguían incluso de día, cuando el Sol lucía con todo su esplendor. Hoy no es difícil de calcular, si todo fue así —y no hay razón alguna para dudar de la fidelidad de las notas de Ma Tuan-lin—, que aquel nuevo lucero tenía la luminosidad de seiscientos millones de soles como el nuestro.
No obstante, la recién llegada brilló en el firmamento sólo unos dos meses; después, su luminosidad fue decreciendo con rapidez. Al cabo de medio año ya no se diferenciaba en nada de las demás estrellas. Y pasado otro año, en el lugar que ocupara Huésped, volvía a reinar, como dos años antes, la negrura del cielo.
Cuando los historiadores hallaron las notas del científico chino de la Edad Media, a los que menos sorprendieron con ellas fue … a los astrónomos. Y es que el fenómeno descrito por Ma Tuan-lin es bien conocido en la Astronomía contemporánea, designándosele con el nombre de estrellas supernovcis. La aparición de novas en el firmamento puede observarse con relativa frecuencia.
Verdad es que estrellas tan extraordinariamente brillantes como fue la supernova-1054 se ven muy raras veces. Pero durante las exploraciones de la bóveda celeste con el telescopio, el descubrimiento de supernovas es un fenómeno bastante corriente. Cuando en el año 1948 se enfocó un radiotelescopio hacia el punto donde se hallara en un tiempo la Huésped descrita por Ma Tuan-lin, establecióse que de allí procedía un intenso flujo de ondas electromagnéticas. Este fenómeno sugería muchas cosas…
Sospechamos que el lector, impaciente, quisiera interrumpirnos con la pregunta: “¿Por qué a lo largo de toda una página se habla de astrónomos, historiadores, radioastrónomos, y no se menciona en cambio ni una sola vez a los químicos? La pregunta es muy razonable. Los químicos saldrán ahora, sin taita, ya que el poderoso torrente de radioondas proveniente del lugar que ocupara la supernova-1054 les atañe a ellos, ante todo.
Es sabido que las radioondas que llegan a la Tierra desde los espacios universales son originadas por explosiones de estrellas novas. Y esas explosiones, según se cree ahora, se deben a la formación y desintegración de elementos químicos.
La fuente de la energía del Sol es la reacción de transmutación del hidrógeno en helio. Pero nuestro astro es una estrella relativamente joven. En el Universo hay estrellas más viejas, en las que una parte considerable de su hidrógeno “se ha quemado”, convirtiéndose en helio. ¿Quiere decir esto que tales astros se extingan? Ni mucho menos. Los núcleos atómicos del helio, uniéndose, forman átomos de carbono.
Hay motivos para creer que cuanto mayor es la edad de una estrella, tanto más pesados son los elementos que se forman en ella. Pero es evidente que tal aumento no puede ser infinito. ¿En qué elemento, pues, se interrumpe ese proceso de crecimiento del número atómico de los elementos en las estrellas?
Todas las sugerencias coinciden en que ese elemento es el californio. La cuestión es que las estrellas novas presentan una particularidad común: el período de semiextinción del brillo (es decir, el tiempo en que su luminosidad se reduce a la mitad de la máxima) es de unos 55 días, coincidiendo casi exactamente con el período de semidesintegración del californio (de peso atómico 254).
Así se iba cumpliendo el sino de los elementos en el Universo. El aumento continuo del número y peso atómico de los elementos que constituyen las estrellas conduce al aumento de la densidad y a la disminución de la luminosidad de las mismas. Más adelante, cuando la acumulación de californio en la masa de la estrella es ya grande, se produce una explosión nuclear, y tanto aquél como otros elementos pesados se desintegran, dando origen a elementos más ligeros.
Así pues, puede considerarse que por lo menos uno de los transuránidos se forma en los espacios extraterrestres, durante los procesos que se desarrollan en las estrellas. Y si se forma californio, también debe haber curio y plutonio, puesto que ambos son productos de la desintegración radiactiva del primero.
Veamos ahora la segunda pregunta: ¿podrán formarse, actualmente, transuránidos en la Naturaleza?
La obtención de transuránidos por vía artificial no detuvo las búsquedas de los mismos en la corteza terrestre, en las rocas y minerales. Y ello obedecía a las consideraciones siguientes. En primer lugar, las búsquedas no tendrían que realizarse ya a ciegas, puesto que las propiedades del neptunio, y no digamos las del plutonio, estaban ya muy bien estudiadas. Y en segundo lugar, había que saber si no se darían, en algún lugar de la Tierra, las condiciones necesarias para la formacíon de neptunio o de plutonio a partir del uranio.
Esta última consideración parece absurda; y sin embargo, fue la primera en verse confirmada. Varios años antes del descubrimiento del plutonio se supo ya que algunos átomos del uranio, en lugar de la desintegración habitual (emisión de partículas alfa, beta o gamma), se escindían en dos partes, en el sentido literal de la palabra. Con la particularidad de que en este caso no sólo se producía la formación de fragmentos nucleares, sino también una emisión de neutrones. Verdad es que por cada desintegración de este tipo había varios millones de desintegraciones ordinarias.
Pero no obstante, eso sucedía siempre. Así, pues, los neutrones necesarios para la transmutación del uranio en neptunio, y después en plutonio, procedían del… propio uranio.
Además, no estaba descartado que los rayos cósmicos destruyesen átomos de algunos otros elementos, con lo cual se formarían también neutrones libres.
Todas esas consideraciones movieron a buscar plutonio nativo en las menas de uranio. Las primeras investigaciones dieron un resultado negativo. Sólo después de haber sometido a tratamiento kilos, e incluso toneladas de mineral de uranio, pudo obtenerse una respuesta tajante: en efecto, las menas de uranio contenían plutonio. ¿En qué cantidad? Llamar cantidad a ese porcentaje sería exagerado. La relación de peso entre el plutonio y la mena de uranio es de 10–14. Basta decir que la relación entre el número de alumnos en una clase cualquiera y el de los habitantes de todo el Planeta es del orden de 10–8, es decir, un millón de veces mayor que la relación entre el plutonio y el uranio en la mena de uranio.
En 1952 se estudió pechblenda (mena de uranio) procedente del Congo, a fin de averiguar si contenía neptunio. Hubo que realizar unos experimentos tan laboriosos como en el caso anterior; pero el neptunio, como es natural, fue hallado. “Es natural” porque dicho elemento constituye el eslabón intermedio en la formación de plutonio a partir del uranio. Además se estableció que la cantidad de neptunio contenida en el uranio nativo era algo mayor que la de plutonio: por cada parte de neptunio había dos billones de partes de uranio. Es muy posible que los demás transuránidos se encuentren también, en cantidades pequeñísimas, en algunos minerales. Así, por ejemplo, se supone que el curio-247. en virtud de lo relativamente largo de su período de semidesintegración —unos cien millones de años—, puede existir todavía en cantidades ínfimas en la Tierra. Y es muy probable que se encuentre junto con los lantánidos, es decir, los elementos de las tierras raras, puesto que las propiedades de los actínidos, a los que pertenece el curio, son parecidísimas a las de esas tierras. Se ha calculado, que, si el curio acompaña a los elementos de las tierras raras, a un átomo del mismo pueden corresponder, por lo menos, 1015 átomos de lantánidos.
Puesto que, tanto el plutonio como el neptunio se hallan en cantidades tan pequeñas en las menas de uranio, es obvio que no se puede ni hablar de la posibilidad de extraer dichos elementos, por así decirlo, de los yacimientos naturales: pero la realidad es que los elementos transuránidos existen en la Naturaleza.
¿Tiene un límite el número de los elementos?
Este capítulo pensábamos empezarlo de un modo muy distinto. Más aún, ya lo teníamos escrito. Pero, llámenlo o no coincidencia, el caso es que a los tres días de haberlo terminado tuvimos que tomar parte en un debate de varias horas sobre el tema: ¿tiene un límite el número de los elementos? Habíamos sido invitados a la discusión de una nueva obra de ficción científica, en una biblioteca infantil distrital.
La novela era un ejemplar típico del género. Habla un profesor (con perilla), que repetía sin cesar: “Bueno, amigo”. Había un científico joven, candidato a Dr. en Ciencias (con un rebelde mechón de pelo cayéndole sobre la frente) y discípulo del profesor. Había una joven, asistente de éste. Y naturalmente, había amor. Pero todo eso era secundario. La acción giraba en torno de un niño, Leonid, un sábelo todo bastante desenvuelto que, contrariando a sus padres, se había agregado al profesor y sus discípulos en una expedición geológica.
El autor del libro hacía pasar a la expedición por un incendio forestal, le daba un buen remojón en un frío pantano, la enfrentaba con un saurio insólito, y por fin, llevaba a los personajes, con más o menos dificultades, hasta un enigmático lago, situado en no se sabe qué montañas. El lago se parecía a los demás lagos, sólo que en lugar de agua estaba lleno “hasta el borde de un metal líquido desconocido”. Y ahí empezaba lo bueno. Aquel metal era veinte veces más pesado que el mercurio (es decir, su densidad debía ser de unos ¡260!); no se combinaba con ninguna de las substancias conocidas; caliente, no conducía en absoluto la corriente eléctrica, pero frío era un conductor ideal. Leonid, que tiene la ocurrencia de bañarse en el extraño lago, enferma gravemente, con lo que prueba una vez más al lector que la desobediencia a los mayores reporta malísimas consecuencias.
El meticuloso profesor, que como es de rigor en cualquier profesor novelesco, lo sabe todo, establece inmediatamente y sin recurrir a ningún aparato que el desconocido metal es el elemento de número atómico 150, no se sabe cómo, conservado en la Tierra.
El libro terminaba con un vuelo triunfal de regreso al hogar, con boda y todo lo demás del caso.
Ya no recordamos las manifestaciones de los que participaron en el debate acerca del valor literario de la obra, puesto que en seguida estallo una discusión sobre si estaba en su derecho el autor al suponer la existencia del elemento N° 150 en la Tierra, o no. Cuando se nos pidió nuestra opinión, respondimos evasivamente que los novelistas, en particular los que escriben obras de ficción científica, tienen el derecho a hacer cuantas suposiciones quieran, aunque, a pesar de todo, deben hacer distingos entre la fantasía y la invención. Entonces se nos pidió una explicación más detallada y que dijéramos concretamente cuántos elementos más podían ser descubiertos aún. A lo que contestamos, más o menos, como sigue.
Tomando como ejemplo los transuránidos ya obtenidos, puede verse con mucha claridad que. con el aumento del número atómico, decrece rápidamente el periodo de semidesintegración. Recordemos que. mientras el período de semidesintegración del plutonio es de varias decenas de millones de años, el del elemento 102 no pasa de unos segundos.
Por otra parte, además de la desintegración radiactiva —emisión de partículas alfa o beta—. en el caso de los transuránidos, tiene gran importancia el efecto de fisión espontánea de los átomos. Este efecto se manifiesta en que el núcleo del elemento, en lugar de emitir una partícula alfa o beta, se escinde en dos partes. En los elementos radiactivos naturales, el período de semidesintegración por fisión espontánea es muy grande. Por ejemplo, para el torio es igual a 1021 años (como comparación diremos que nuestro Planeta existe unos 5·109 años). El período de semidesintegración por fisión espontánea de los elementos transuránidos es mucho menor. El del fermio, por ejemplo, es de 12 horas en total. Sin embargo, los cálculos demuestran que el período de semidesintegración por fisión espontánea de otros cuantos elementos subsiguientes al N° 102, será menor aún que su período de semidesintegración corriente. Por ello, la posibilidad de obtención de los elementos N°N° 103, 104 y, tal vez, 105, tiene muchos visos de realidad.
En cuanto a la obtención de elementos con número atómico más elevado aún, el futuro inmediato nos dirá si es posible o no.
Mas sería un error sacar la conclusión de que los trabajos encaminados a la obtención de nuevos elementos artificiales están tocando a su fin. Ni mucho menos; esos trabajos sólo empiezan. ¿Por qué? Antes de responder se debe formular otra pregunta: ¿cómo están estructurados los átomos de todos los elementos del sistema periódico de Mendeleiev?
“Vaya una pregunta —pensarán muchos—. Todo el mundo sabe que los átomos constan de un núcleo con carga positiva, constituido por protones y neutrones, y de electrones, con carga negativa, que giran alrededor del núcleo.”
Por supuesto, así es. Pero, ¿es acaso esa combinación la única posible? Imaginémonos un átomo en cuyo núcleo los protones con carga positiva hayan sido sustituidos por antiprotones negativos, y los electrones, por partículas positivas de igual masa. Por cierto que tales partículas se conocen también. Entonces tendremos el átomo de un antielemento. ¿Qué propiedades tendrá ese elemento? ¿Quién se atreverá a predecirlas? Y sin embargo, la creación de tal elemento es muy posible desde el punto de vista teórico.
¿Y qué sucedería si en los elementos “corrientes” sustituyéramos un electrón, o algunos de ellos, por otras partículas cargadas negativamente, pero más pesadas que el electrón? Semejantes partículas se conocen también. ¿Y qué propiedades tendría un elemento en cuyo núcleo sustituyéramos una parte de los protones por otras partículas de carga positiva?
Como vemos, las preguntas se multiplican. Pero no son ociosas. Tales problemas han sido objeto de investigaciones teóricas, e incluso experimentales, en los últimos años. No obstante, por ahora se ha hecho todavía muy poco.
Así, pues, la Ciencia a la que con todo fundamento hemos llamado Alquimia del siglo XX, sólo empieza su gloriosa existencia. Y a los jóvenes que deseen hacerse alquimistas (¡sin comillas!) se les puede garantizar un trabajo lleno de sugestivas y apasionantes búsquedas, como es toda investigación verdaderamente científica.
Lo grande en lo pequeño
¿Qué hay de común?
Empezaremos por dos historietas.
Historieta primera
Las tarjetas de visita de Eugene O’Winstern decían con caracteres grabados en oro: negociante. Los prácticos del puerto, bien enterados de las actividades de O’Winstern y con escasos conocimientos de las reglas de urbanidad, le llamaban “especulador”, lo cual, aunque no sonaba muy fino, era indudablemente más cierto. En justicia también se ha de consignar que Eugene O’Winstern no estaba dotado de singular inteligencia: pero compensaba su falta con el atrevimiento. Eso era seguramente lo único que poseía en 1937 nuestro “negociante” londinense, puesto que su última operación de compra de trigo canadiense (antes de ser segado) le había costado toda su fortuna.
De ahí que O’Winstern se decidiera a enviar a la India una partida de máquinas herramienta confiando en que con su venta, o mejor dicho, con su reventa, pordía enderezar sus negocios. De máquinas herramienta Eugene entendía poco, pero todavía tenía menos nociones de la India. A decir verdad, exceptuando el que de allí exportaban plátanos y malaria, nuestro “negociante” no sabía nada de aquel inmenso país, rumbo al cual iba con toda su carga.
Estaría de más el describir las primeras impresiones de O’Winstern sobre la India. Si nos hemos puesto a hablar de él no ha sido con la intención de describir al lector los bares y oficinas de Bombay, únicos sitios que frecuentaba nuestro héroe. Por lo cual, pasaremos sin más a explicar lo que vio en el patio de mercancías de la estación ferroviaria de Delhi.
El espectáculo fue abrumador. Cuando la pequeña brigada de cargadores sacó de los vagones la primera máquina, O’Winstern percatóse de que aquello no estaba en orden: por todas las rendijas del embalaje de madera se escurría un viscoso líquido de color pardo. Alarmado, el “negociante” mandó romper uno de los cajones; el cuadro que se ofreció a su vista era simplemente desolador.
La máquina parecía un montón de herrumbre. Esta había formado una pátina tan espesa sobre las piezas metálicas, que éstas parecían recubiertas de nieve sucia.
O’Winstern corrió a la máquina y echó mano a una pieza, que al instante se desprendió y cayó al suelo con ruido sordo. Cuando abrieron los otros veinte cajones, aclaróse que las demás máquinas no se hallaban en mucho mejor estado.
¿A quién culpar de ello? ¿A la supina ignorancia de O’Winstern, quien llegaba hasta el punto de no saber que los objetos metálicos que se han de transportar a puntos lejanos deben ser engrasados abundantemente antes? ¿O al jefe de la sección de transportes por vía férrea de la India, por la gracia del cual estuvieron las máquinas abandonadas durante dos meses en el puerto de Bombay, esperando su envío a Delhi? ¿O habría que quejarse de la atmósfera de la India, tan calurosa y húmeda que parecía que se podía cortar?
El infortunado “negociante” culpaba al participante más directo de su “negocio”, a Dios. Musitando contra el Altísimo imprecaciones que podrían ocasionar un colapso aun al misionero más imperturbable, se pasaba los días vagando por la ciudad, esperando la respuesta del gobernador al telegrama en el que le pedía un subsidio para regresar a Londres.
Precisamente entonces, durante uno de sus paseos, O’Winstern se fijó en la famosa columna de Delhi: un enorme obelisco alzado en medio de una gran plaza, y que estaba casi siempre rodeado de fieles. Como no tenía nada que hacer, se abrió paso por entre la muchedumbre de hindúes y miró distraídamente la columna. Su base estaba pulida hasta un brillo mate por los labios de los creyentes, y la parte superior era tan lisa como un tablero. Sin darse cuenta de lo que hacía pasó un dedo por ella… luego le dio unos golpecitos con la mano… después con el puño. La columna era de hierro. ¡De hierro, sin duda alguna! Mas ¿cómo diablos se conservaba?
De seguro que aquellos hindúes habían añadido algo a la fundición. Pero ¿qué?
En vano el “negociante” londinense procuró hallar la respuesta a la segunda pregunta en el transcurso de toda la semana siguiente. Mas cuando recibió el modesto giro y el pasaje para un barco que zarparía cuatro días después con rumbo a Londres, decidióse.
Aquella misma noche consiguió una lima y, temblando de miedo, cortó con ella un pedacito de hierro de la base del obelisco y después lo escondió en el fondo de su maletín. ¡En Londres ya le ayudarían a esclarecer de qué material era la columna y qué se había añadido al hierro para impedir su corrosión!
Al cabo de un mes y medio O’Winstern envió la muestra de hierro, para su análisis, a un laboratorio londinense. Iba adjunta a una carta en la que pedía —él mismo se admiró de su astucia mientras la escribía— que efectuaran el análisis de aquel hierro, pues pensaba hacer de él una caja fuerte para su uso personal.
Y cuando en lugar del análisis recibió una carta rogándole que se presentara en el laboratorio, se puso en guardia, como es natural; sin duda, querían sonsacarle la procedencia de aquella admirable aleación, pero él no se dejaría atrapar: no diría ni palabra.
Sin embargo, el jefe del laboratorio, el enjuto y miope profesor Holl, después de pedir mil perdones al asombrado, por tanta amabilidad, O’Winstern, preguntó que de dónde había sacado, el “honorable míster” un hierro tan fenomenalmente puro. Y añadió que, a pesar de que llevaba ya treinta años dedicado al análisis, era la primera vez que veía una muestra exenta en absoluto de impurezas: aquel hierro era puro, ab-so-lu-ta-mente puro.
Perdidas sus esperanzas de organizar la producción de aleaciones capaces de resistir el húmedo clima de la India, O’Winstern dedicóse a la compra y venta de artículos de contrabando, actividades que al poco tiempo dieron con su persona en la cárcel.
Y el profesor Holl informó, en una sesión científica, de haber realizado el análisis de una muestra de hierro de procedencia desconocida, en la que no pudo hallar impureza alguna porque el hierro era puro, ¡ab-so-lu-ta-mente puro!
Historieta segunda
En los años 20 apareció en la Laura de Kievo-Pecherskaia un tal Padre Jonás. Este clérigo de nombre bíblico y barbas de santo se hizo pronto célebre en todo Kíev y en muchas leguas a la redonda. Según los anuncios colgados en las puertas del monasterio, escritos, por cierto, en caracteres de lo más mundano, el Padre Jonás administraba diariamente a los fieles, para librarles del “mal de las entrañas”, agua que había bendecido él mismo.
Sus facultades “médicas” atraían a decenas de enfermos, y al cabo de poco tiempo el patio del monasterio, a las horas de visita, hacía recordar el famoso mercado de Bessarabka, de Kíev, en las horas de mayor animación. El clamoreo levantado por los santos padres acabó atrayendo aun a enfermos que hasta entonces no habían hecho caso de la religión.
Todo ello impelió a la redacción de un periódico de las Juventudes Comunistas a prestar atención a aquel galeno de nuevo cuño. Y un buen día de abril, a los “dolientes” que se agolpaban a la puerta de la celda del Padre Jonás sumóse un reportero de dicho periódico, Nikolai Karlishev, que se había presentado allí sin un plan determinado. Para empezar quería observar sólo a los enfermos, fijándose de paso en el milagrero. Mas cuando el famoso curandero salió y se puso a impartir su bendición a los enfermos, Nikolai tuvo una ocurrencia: ¿y si se hacía el enfermo? Dicho y hecho. Encorvándose como un arco y gimiendo con muy poca naturalidad, se puso al final de la larga cola. Cuando llegó junto al Padre Jonás, besó la mano al milagrero —mejor dicho, hizo que la besaba—, recibiendo igual que los demás la bendición y un frasquito de agua bendita, después de lo cual corrió de nuevo a la cola. Aquel día Nikolai recibió tres frasquitos de agua bendita; el siguiente, cuatro.
y en varios días posteriores, otros cinco. Total, 12 frasquitos del “remedio”, casi un litro.
Nikolai llevó su botín al profesor Bobrishev, famoso especialista de Kíev en enfermedades internas, el cual, después de examinar el agua “bendita” a la luz y paladear un sorbito, declaró categóricamente que aquella agua era del río Dniéper y que, exceptuada la “bendición divina”, no contenía ninguna adición.
El profesor hizo todo eso en media hora. Pero las tres siguientes tuvo que estar oyendo los ruegos de Nikolai, que trataba de persuadirle para que probara los efectos del agua en uno de sus enfermos. El profesor se negaba rotundamente, alegando que la ingestión de un agua que se sabía a ciencia cierta procedente del Dniéper no podía surtir ningún efecto. Pero Nikolai, que anhelaba ver confirmada la ineficacia absoluta del agua bendita en un certificado médico firmado por Bobrishev, seguía insistiendo. Hacia el término de la tercera hora, el profesor echó una mirada de impaciencia al reloj y acabó accediendo.
Pasadas tres semanas Nikolai volvió a la clínica de Bobrishev. El artículo estaba ya listo. El dictamen del profesor Bobrishev ocupaba en él bastante lugar. La población de Kíev creería a Bobrishev, y en cuanto al dictamen del profesor, no dejaba lugar a dudas.
El profesor le recibió en su despacho; pero a diferencia de la vez anterior, no ocupaba su sillón, sino que recorría inquieto la habitación, evitando, no sabía porqué, el mirarle a los ojos.
Con voz velada le informó de que había ensayado el “preparado”, es decir, el “agua” —se corrigió—, que le había sido entregada para la prueba pericial, en dos enfermos de gastritis muy avanzada y en otro que padecía de úlcera, y de que en los tres casos había podido constatar, no el restablecimiento absoluto, eso no, pero sí una indudable mejoría. Eso era todo. Y abriéndose de brazos con un ademán de culpabilidad, masculló algo sobre los inexplicables enigmas de la Naturaleza y salió, dejando a Nikolai a solas con su propia perplejidad.
Un segundo análisis químico, esta vez muy meticuloso, volvió a confirmar la identidad del agua bendita con la del Dniéper. Verdad es que el análisis bacteriológico de la primera puso de manifiesto la ausencia casi absoluta de microbios en ella, si bien esto podía explicarse suponiendo que se debía al efecto de una ebullición previa.
Un monaguillo del monasterio, sobornado, resultó bastante locuaz. Explicó que cada día llevaba a la celda del Padre Jonás nueve baldes de agua, que éste vaciaba en una tina grande, en cuyo fondo había “mu-u-chas” monedas de plata.
El no sabía nada más. El artículo que debía desenmascarar al “santo curandero” quedóse sin publicar. Lo fue más tarde, al cabo de tres años.
Y a su publicación contribuyeron también ciertas circunstancias de las que se tratará en los capítulos siguientes.
Estas son las dos historietas que, a juicio nuestro, había que narrar al lector. Prevemos unas preguntas muy lícitas: en primer lugar, ¿por qué las peripecias de un infortunado especulador y un supuesto santo se publican en las páginas de un libro dedicado a los problemas de la química moderna? y, en segundo, aun suponiendo que el autor las haya incluido para solaz del lector, ¿qué tienen los relatos de común entre sí? Esperamos que en los siguientes capítulos de esta parte el lector hallará las respuestas.
Una substancia pura… no es cosa fácil
En la parte del libro titulada “La Alquimia del siglo XX”, el lector ha podido hacerse una idea de la tenacidad y constancia que mostraron los químicos en la persecución de las cantidades ínfimas de la materia. De átomo en átomo y de microgramo en microgramo, reunían pacientemente pequeñísimas porciones de elementos químicos. Aquellos “cazadores” sabían que los microgramos de los nuevos elementos que aislaban aportarían a la química “toneladas” de datos importantísimos.
En este capítulo se hablará también de los químicos “cazadores”. Y lo mismo que allí, se describirá la caza de cantidades pequeñas e ínfimas de las substancias.
Empero, en este capítulo los “cazadores” no se ocuparán de las pequeñas porciones de substancias con el fin de reunirías, sino que, por el contrario, su finalidad será expulsarlas de la substancia sometida a investigación.
Mas para el orden de la exposición habría que empezar, evidentemente, por el químico Kohlrausch, eminente investigador alemán que trabajó en los últimos 25 años del siglo pasado. Varios años de sus actividades científicas Kohlrausch los dedicó… a la destilación múltiple de una misma porción de agua.
Para el final del cuarto año, el director del Instituto donde trabajaba Kohlrausch no se atrevía ya a llevar visitantes al laboratorio de este investigador. El sabía muy bien que en cada grupo de visitantes siempre habría sin falta un chistoso incorregible que se pondría a evocar la Academia de Ciencias de Laputia.
Y no obstante, los conocedores de “Los viajes de Gulliver” ejercitaban su ingenio en vano. A diferencia de los sabios de la isla voladora de Laputia, Kohlrausch perseguía fines verdadera mente científicos: intentaba purificar la más posible el agua.
No nos cabe ninguna duda de que el lector se habrá formulado ya las preguntas: ¿Es que la purificación del agua es un asunto tan complicado como para dedicarle varios años de vida? ¿No estará confundido el Autor? Ni mucho menos. No lo estamos.
Veamos el ejemplo más ordinario en las actividades cotidianas del químico investigador. Supongamos que hemos llegado al laboratorio y que nos hace falta agua pura. ¡No tan pura, ni mucho menos, como la que trataba de obtener, y obtuvo por fin, Kohlrausch! Necesitamos sencillamente agua pura para preparar una disolución de una substancia cualquiera, en lo posible libre de impurezas.
Abrimos la llave y llenamos un matraz de agua, de un agua que, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del químico, no sólo está sucia, sino que es algo así como una especie de fango. Esa agua contiene muchas sales de sodio, potasio, calcio y magnesio; al circular por las tuberías, ha arrastrado gran cantidad de hierro, que, si bien resulta inapreciable para el que la bebe, es la suficiente para que podamos descubrir su presencia mediante la prueba con sulfocianuro de potasio. Como en la central de purificación fue sometida a cloración, la concentración de cloro en ella es suficiente para que, al añadirle varias gotas de nitrato de plata, se produzca la precipitación de cloruro de plata, lo cual le confiere un aspecto lechoso. El agua de las tuberías lleva, además, una cantidad considerable —también bajo el punto de vista del químico— de substancias orgánicas en suspensión: diminutas partículas de procedencia vegetal, bacterias, etc. Contiene asimismo una cantidad no ya grande, sino colosal, de aire disuelto: todo el que deje reposar en la habitación un vaso de agua fría tomada de la llave, podrá cerciorarse de que las paredes del vaso se llenan de burbujas de agua.
¿Y el dióxido de carbono disuelto en el agua? ¿Y el dióxido de azufre que, aunque sólo sea en cantidades despreciables, han podido absorber las aguas del río al pasar por delante de cualquier fábrica donde se emplea como combustible el carbón? ¿Y el fenol que por culpa de algún mal director de fábrica química ha podido ir a parar al río en cualquier parte de su curso alto? Resumiendo, podemos decir que el agua de nuestra llave contiene, además de hidrógeno y oxígeno, cantidades apreciables de un buen tercio de los elementos integrados en el Sistema periódico de Mendeleiev. Y conste que sólo hemos podido pecar de cortos. Pues bien, aunque tales impurezas sean inofensivas para la salud de los que apagan su sed con esa agua, a nosotros, los químicos, nos molestan. Y por ello vamos a eliminarlas.
Empezamos hirviendo el agua con una disolución alcalina de permanganato de potasio, lo cual produce la oxidación de casi todas las substancias orgánicas contenidas en el agua. La volvemos a hervir con otra disolución de permanganato de potasio, esta vez, acidulada, con lo que logramos la destrucción total de todas las substancias orgánicas. A continuación destilamos el agua, con lo cual eliminamos la mayoría de las substancias extrañas que aún contiene: las sales minerales y una parte considerable del aire.
El agua obtenida, llamada destilada, no es todavía pura, ni mucho menos, puesto que aún contiene bastante aire y casi todo el dióxido de carbono (anhídrido carbónico) inicial. Y como todas las operaciones se han efectuado en recipientes de vidrio, el agua, debido a su acción disolvente sobre éste, contiene también bastante hidróxido de sodio y ácido silícico. En una palabra, todavía dista mucho de ser pura.
Entonces volvemos a hervirla durante varias horas para eliminar la mayor parte posible de los gases, entre ellos el cloro, y después la vertemos en un matraz especial para la destilación. A diferencia del anterior, éste es de platino, y el equipo que ahora empleamos para la condensación del vapor de agua es totalmente de estaño (la acción disolvente del agua sobre dichos metales es casi nula). También es de platino el matraz donde se recibe el destilado. Durante la destilación cuidamos de que el agua no entre en contacto con el aire circundante, ya que, de lo contrario, absorbería nuevamente oxígeno, nitrógeno y anhídrido carbónico. El agua obtenida se llama ya bidestilada. ¡Y se acabó! Con un agua así ya se puede trabajar.
En la sola lectura de la descripción del proceso de purificación del agua habrá invertido el lector, de seguro, unos minutos. ¿Cuánto tiempo se precisará, pues, para llevarlo a la práctica?
Y, sin embargo, nuestra agua no es todavía muy pura. Eso se puede demostrar fácilmente: basta con introducir en ella dos electrodos, unidos a un generador de corriente eléctrica. La aguja del aparato indicará que el agua conduce la corriente eléctrica, a pesar de ser un no electrólito (por lo cual no debía conducirla). Por consiguiente, las impurezas no fueron eliminadas completamente. Verdad es que la conductividad eléctrica que registramos no será muy elevada: del orden de 10–6 siemens. El científico Kohlrausch, que purificaba el agua con suma escrupulosidad, logró obtener valores cien veces menores. Mas bastaba que la dejara unos minutos en contacto con el aire, para que su conductividad eléctrica empezara a crecer rápidamente por efecto de la disolución del anhídrido carbónico del alre.
Lo que acabamos de explicar con relación al agua, puede aplicarse muy bien a cualquier otra substancia. La única diferencia es que, en la mayoría de los casos, la purificación de otras substancias implica aún un trabajo más laborioso y largo que la del agua.
No hemos olvidado, seguramente, que en la Naturaleza no hay substancias de pureza absoluta. Todo compuesto contiene siempre ciertas cantidades, pequeñas o grandes, de substancias extrañas. A medida que los métodos de análisis químico iban perfeccionándose, los químicos fueron obteniendo datos cada vez concretos respecto al número y la cantidad de impurezas contenidas en la substancia sometida a investigación y a la naturaleza de las mismas. Pero una cosa es saber cuántas impurezas hay, y, otra muy distinta. el librarse de ellas.
Además, que lo último no siempre era necesario. Efectivamente, ¿qué necesidad hay de recurrir a complicadas manipulaciones, perder mucho tiempo y malgastar los caros reactivos químicos con el único fin de poder decir que la pureza del compuesto obtenido no es de 99,99% , sino de 99.999%. ¿Vale la pena tanto trabajo, por una milésima de más o de menos? ¡Claro que no!
Tal es la causa de que hasta ahora ningún químico haya pretendido obtener substancia de pureza absoluta. Y ha llegado precisamente el momento en que se ha de relatar un suceso en el que vieron un acontecimiento científico sensacional casi todos los químicos.
Los problemas surgen así…
Hemos escrito “sensacional” y nos hemos quedado pensativos: ¿habremos traducido bien los adjetivos empleados en la literatura extranjera de los años 20 para caracterizar ese descubrimiento? Por lo visto, sí. Lo mismo que otros descubrimientos sensacionales, éste, después de hacer ruido —y por cierto, muy fuerte— en los círculos científicos y semicientíficos, cayó en el olvido con una rapidez inusitada, y en el transcurso de veinte años nadie volvió a recordarlo, ni siquiera en los manuales más importantes. ¿Por qué? Posiblemente porque a los químicos de los años 20 les parecieron demasiado inverosímiles los hechos, descritos en algunos articulitos. La reputación de que gozaban las serias revistas científicas que los publicaron, obligaban a mirarlos con cierto respeto. Pero la experiencia acumulada en el transcurso de los siglos por la Física y la Química hacía pensar que tal vez todo fuera una mistificación. Al reflexionar sobre ello, los graves y adustos profesores sacaban la indudable conclusión de que aquello era absolutamente incomprensible. Y, como suele ocurrir, en vez de buscar la clave de los asombrosos fenómenos, prefirieron relegarlos al olvido.
Preparar una substancia muy pura es cosa difícil, pero todavía lo es más conservarla en estado de pureza. A las substancias puras las acechan enemigos por todas partes. Puede caerles encima alguna gotita de un compuesto extraño, ceniza de la pipa del investigador, barniz de las uñas de la asistente, polen de flores que entre por la ventana y otras mil substancias. Y lo más difícil es impedir que las substancias puras absorban gases y humedad de la atmósfera. ¡El aire penetra en todas partes, y no hay modo de es conderse de él!
De ahí que para la conservación de las substandas purificadas se las guarde en recipientes de cristal, o de otro material adecuado, que se cierran soldando sus bordes.
Eso fue lo que hizo el químico inglés Baker cuando en 1908 guardó en un tubo de vidrio, que cerró soldando sus extremos, trióxido de nitrógeno, un líquido que hierve a la temperatura de +3,5°C. Verdad es que en el tubo había también pentóxido de fósforo. Ello obedecía a que durante la obtención del trióxido de nitrógeno el científico había vertido sin querer un poco de agua sobre la substancia y para eliminarla agregó el pentóxido de fósforo que es uno de los compuestos que muestra mayor “avidez” por el agua: casi ningún compuesto conocido se combina con el agua tan vigorosamente como este polvo blanco.
En todo lo antedicho no hay aún nada de asombroso, nada que pueda ser motivo de sensación. Pero como suele decirse, por ahora estamos en el preámbulo. El verdadero cuento ya vendrá…
Pasaron cinco años. Y un buen día se acordó Baker de que en el laboratorio guardaba un tubo herméticamente cerrado, con trióxido de nitrógeno, que precisamente le hacía falta para ciertos experimentos. Los químicos de todo el mundo acostumbran a purificar los líquidos por destilación. Pues bien, para separar el trióxido de nitrógeno de los pedacitos de pentóxido de fósforo. Baker vertió el líquido en el matraz de un aparato destilador y empezó a calentarlo.
…Aquel día, varios transeúntes pudieron observar en la Slow-Street como un señor ya entrado en años salía del portal del instituto Científico, discutiendo acaloradamente consigo mismo y con la mayor perplejidad pintada en el rostro.
¡Desde luego, a Baker le sobraban motivos para el asombro! Cuando empezó a preparar la destilación todo marchó como de ordinario. Vertió el trióxido de nitrógeno en un matraz refrigerado exteriormente con hielo; el recipiente colector, donde se debía recoger el líquido destilado, lo colocó también en una vasija con hielo. Y se puso a esperar que el trióxido se calentara hasta la temperatura ambiente y empezara a hervir. Pero pasaron diez minutos, veinte, y la destilación no empezaba. Mientras conversaba con sus colegas, Baker miró maquinalmente al termómetro, cuyo extremo estaba sumergido en el líquido, y se quedó perplejo. El termómetro marcaba 20°C, es decir, la temperatura del medio ambiente. Según todos los manuales, el trióxido de nitrógeno debía hervir ya hacía un buen rato; sin embargo, continuaba en calma. Encogiéndose de hombos como respuesta a la muda pregunta del asistente, Baker empezó a calentar con cuidado el matraz. El resultado fue nulo: el azulado líquido seguía inmóvil.
30°… 35°… 40°… Sólo a los 43°C empezó la destilación. En pugna con todos los manuales y con toda la lógica, el trióxido de nitrógeno hervía a 40°C más de los debidos.
“Quizás no sea la substancia que creo” —penso Baker. Inmediatamente hicieron el análisis: era trióxido de nitrógeno puro, purísimo, ¡de una pureza del 100%! La destilación fue repetida: 43°G. ¡Era algo increíble!
En la mesa contigua el asistente de Baker, que no podía quitar la vista del extraño matraz, se puso a preparar febrilmente trióxido de nitrógeno a partir de ácido nítrico. Y por fin tuvo el líquido azul, de aspecto igual que el del otro, colocado a su lado. ¿Cuál sería su temperatura de ebullición? El termómetro indicó 3,5°C. Como tenía que ser. Volvieron a destilar el primer líquido: 43°C.
Baker ordenó cerrar a la llama los tubos con los dos líquidos, se puso el abrigo y salió. Permanecer en el laboratorio cara a cara con el inquietante enigma era superior a sus fuerzas.
¿Qué había maravillado tanto al químico inglés? ¿Sería posible que aquellos cuarenta grados pudieran ser la causa de su extremada agitación?
¡Podían! La cuestión es…
¿Son constantes en realidad las magnitudes constantes?
…La cuestión es que cada substancia simple, igual que cada compuesto químico, tiene propiedades —físicas y químicas— determinadas. Se puede tomar agua, por ejemplo, del Océano Indico o de una ciénaga cubierta de moho, de un témpano de hielo polar o de un charco de la carretera, y sin embargo, cualquiera que sea su procedencia, siempre se congelará a 0° y hervirá á 100°, en condiciones normales. El benceno obtenido como subproducto en la destilación seca de la hulla y el producido por vía sintética —del acetileno, por ejemplo—, no se diferencian ni un ápice.
No sabemos si se podría calificar incluso de axioma un postulado tan palmario como el siguiente: a todo compuesto químico le corresponden un punto de ebullición, un punto de fusión, una densidad, etc., etc., perfectamente determinados. Más aún, en este principio se basan los procesos de purificación de las substancias. Por ejemplo, si se quiere obtener ácido acético puro, hay que tomar ácido acético industrial y eliminar sus impurezas, hasta que funda a 16,6°C. Una vez conseguido esto, se podrá tener la seguridad de que el preparado obtenido es ácido acético puro. Si al destilar una substancia el químico observa que a la presión atmosférica normal dicha substancia hierve, pongamos por caso, a 110,8°C, puede afirmar que lo que tiene en su matraz es tolueno.
Pero ahora tenemos que el axioma pasa a ser teorema. El que a cada substancia le correspondan determinadas propiedades tuvo que ser demostrado aún.
Hay una serie de substancias que los químicos utilizan casi a diario en sus laboratorios. Los puntos de ebullición y fusión de dichas substancias fueron establecidos con especial esmero. Consulte Usted un manual cualquiera de Química, incluso el más breve, y leerá: el benceno hierve a 80°C; el alcohol, a 78,4°C; el bromo, a 59°C; el éter dietílico, a 35°C.
En una palabra, las constantes físicas de estas substancias han sido estudiadas, como suele decirse, a más no poder. Y por ellas decidió Baker empezar la siguiente serie de experimentos.
¿Experimentos? ¿Sobre qué? ¿Sería posible que el investigador tuviera clara la causa del increíble comportamiento del trióxido de nitrógeno?
La causa, por supuesto, no la sabía, pero abrigaba sus sospechas. Creía que “la culpable” de todo era el agua.
El lector ya sabe perfectamente lo laboriosa que resulta para el químico la obtención de una substancia en estado de pureza. Y no cabe duda de que a mayor grado de pureza requerido, más difícil será la obtención. Cualquier substancia orgánica puede ser depurada perfectamente de sus impurezas inorgánicas. Bastante más difícil, aunque factible de todos modos, es eliminar las substancias orgánicas que contiene como impurezas. Pero, ¿cómo preservarla de los efectos del aire, y sobre todo del vapor de agua en él contenido?
Al emprender la purificación del benceno, bromo, sulfuro de carbono, alcohol y demás substancias, Baker sabía ya que del agua, de los insignificantes indicios de agua que las substancias van absorbiendo de la atmósfera, no podría deshacerse.
Así, pues, la premisa principal era la siguiente: todos los compuestos químicos descritos hasta la fecha, por muy puros que se les considere, siempre contienen ciertos vestigios de agua, aunque sea en proporciones despreciables. Y la finalidad del experimento era: preparar varias substancias absolutamente (¡absolutamente!) puras.
Para ello, los líquidos purificados cuidadosamente por el procedimiento ordinario y envasados después, juntamente con pentóxido de fósforo, en ampolletas de vidrio cerradas a la llama, fueron guardados en los cajones de la mesa de trabajo.
En el diario de laboratorio se hizo la siguiente inscripción: 27 de noviembre de 1913. Y después: enero… marzo… junio… de 1914. Aquí se interrumpían los apuntes.
Había empezado la primera guerra mundial. En aquellos tiempos tan tormentosos, Baker no podía ni pensar siquiera en sus ampolletas. Los gobiernos imperialistas exigían de los químicos nuevos explosivos y gases de guerra. Y Baker sólo pudo reanudar el experimento a los nueve años de haberlas cerrado.
Preguntas y más preguntas…
Aquellas ampolletas fueron abiertas en 1922. Su deshermetización se efectuó en unas condiciones que excluían la presencia de humedad: todos ios recipientes fueron secados con sumo esmero, y el corte de las ampolletas se realizó en inmersión de mercurio.
Los resultados superaron todas las esperanzas, incluso las más osadas.
Se empezó por la destilación del benceno. Según es sabido, el punto de ebullición del benceno “corriente” es 80°C. Aquél, empezó a hervir a los 106°C. Después no hubo ya tiempo para exteriorizar la sorpresa, ya que a Baker y a sus colaboradores les faltaba tiempo para registrar en los diarios de trabajo nuevos y sorprendentes hechos: el éter dietílico hervía a la temperatura de 83°C, en lugar de hacerlo a la de 35°C, que era la “ordinaria”, la que le correspondía; el bromo iniciaba la destilación a 118°, mientras que el bromo “corriente” lo hace a los 59°C; el mercurio hervía a 459°C, y no a 357°C, como debía, y el sulfuro de carbono, a 80°C (cuando el punto de fusión “normal” de dicho compuesto es 46°C). Asimismo, los primeros indicios del comienzo de la destilación del alcohol se observaban a tal temperatura de 138°C, mientras que el alcohol purificado por los métodos ordinarios hierve a la de 78,4°C.
De igual modo se comportaron las demás substancias sometidas a la prolongada deshidratación. En total fueron estudiadas once substancias.
Cuando al cabo de unos días Baker informó de los nuevos hechos ante sus eruditos colegas, éstos lo acogieron de diversos modos: unos se carcajeaban francamente, tan absurda les pareció la noticia; otros ponían los ojos en blanco cual sumidos en profunda meditación, y cuando Baker se apartaba, se encogían de hombros con perplejidad; y los más “sagaces” trataban de persuadirle diciéndole:
—¡Me deja Usted admirado, querido colega! ¿Cómo no se da cuenta de que ocurrió el corrientísimo fenómeno de sobrecalentamiento, debido al cual los líquidos muy puros pueden subsistir como tales durante cierto tiempo a temperaturas superiores a su punto de ebullición?
—El sobrecalentamiento, señores —tenía que impugnar Baker—, ha quedado excluido por completo en mis experimentos. En primer lugar, en el fondo del matraz empleado para la destilación había pedacitos de porcelana porosa, lo cual, como es sabido, excluye toda posibilidad de sobrecalentamiento. Y en segundo, ¿cómo se podría explicar la ebullición del líquido, si éste hubiera estado realmente en estado de sobrecalentamiento? Los líquidos permanecen quietos en apariencia hasta que su creciente temperatura sobrepasa, en unos cuantos grados, el punto de ebullición; y entonces, de un modo súbito y enérgico, empiezan a hervir, adquiriendo todo el contenido del matraz un aspecto espumoso. En nuestro caso, honorables colegas, la ebullición empezaba muy poco a poco, y todo el proceso de la destilación se desarrollaba de la misma suerte. Además, no debe olvidarse que el sobrecalentamiento, por lo general, se observa en un intervalo de tres o cuatro grados, diez a lo sumo; mientras que en nuestro caso el intervalo de temperatura es de ¡setenta a ochenta grados! ¡No, señores; eso no es un sobrecalentamiento!
Los “señores” se habían percatado ya de que aquel fenómeno no tenía nada de común con el sobrecalentamiento. Tales situaciones solían poner fin a los debates científicos, y en lo sucesivo la conversación empezaba a girar en torno a los muchos quebraderos de cabeza en esta vida.
Así, pues, se trataba de un nuevo y relevante descubrimiento científico, y todo hubiera marchado bien, a pedir de boca, si… si el propio Baker hubiera tenido alguna idea, por pequeña que hubiera sido de cómo la prolongada desecación de una substancia podía ocasionar consecuencias tan sorprendentes, tan difíciles de encuadrar en el marco de las concepciones científicas corrientes.
Además, unos días después fueron establecidos aún nuevos hechos. Las substancias sometidas a intensa desecación presentaban, también, unos puntos de fusión que discrepaban de los corrientes. El azufre rómbico fundía a 117,5° C, en lugar de hacerlo a 112,8° C; el yodo, a 116°C, y no a 114°C, como era de esperar. En cuanto a su punto de congelación, era también más elevado: el bromo se congelaba a una temperatura 2,8° C mayor que su punto de congelación “corriente”, y el benceno, a 0,6° C más de lo que “debía”.
Como vemos, bastaban los motivos para el desconcierto. Por una parte, el inmenso material experimental, acumulado por varias generaciones de miles y miles de químicos. Por otra, un hecho evidentísimo, que se observaba y repetía en el laboratorio una y otra vez. ¿Cuál de las dos cosas correspondía a la realidad? ¿Poseía cada substancia unas propiedades definidas, o no? Aunque, por otra parte, si la substancia desecada contiene agua como impureza, quiere decir que ya no es una substancia individual. Pero entonces ¿por qué todos los científicos siempre hallaban en el benceno, por ejemplo, unos mismos valores de sus constantes físicas, y sólo mediante una desecación realizada durante varios años logróse averiguar la alteración de sus propiedades? Preguntas, preguntas y más preguntas.
Todo esto ha de ser analizado sistemáticamente. Hay que determinar qué es lo que en este asunto está ya claro.
Lo claro por ahora es poco, poquísimo. No cabe duda de que la “culpable” de todo es la humedad, puesto que tal efecto sólo se consigue mediante el pentóxido de fósforo u otras substancias tan “amigas” del agua como él. Demostración de ello puede ser el que cuando los líquidos desecados se dejan en contacto con el aire, aunque no sea más que cinco minutos, su punto de ebullición empieza a bajar con rapidez, hasta llegar a su valor normal. (Aunque, ¿es ése el normal? ¿No será el normal el más alto? …) Eso se debe a la rápida absorción del vapor de agua de aire por los líquidos desecados, ya que si se guardan líquidos anhidros en atmósfera desecada sus propiedades no se alteran.
Además, es fácil adivinar por qué, para lograr el efecto que Baker denominó “de desecación” hubo que desecar las substancias durante un tiempo tan increíblemente largo ¡de cinco a diez años!). Una de las leyes fundamentales de la Química —a ley de acción de masas— dice: la velocidad de una reacción química es proporcional a la concentración de cada una de las substancias reaccionantes.
Y ¿cuál podía ser la concentración inicial del agua en el benceno que contenía ya pentóxido de fósforo? Difícil es decirlo. Pero dudosamente pasaría de 0,001 de por ciento. En cuanto el proceso de desecación empezó, esa proporción fue disminuyendo, al principio con rapidez, y después con lentitud creciente: 0,000001, 0,0000001, 0,00000001 de porciento… En consecuencia, la reacción entre el pentóxido de fósforo y el agua contenida en el benceno iba siendo cada vez más lenta. Una cienmillonésima de por ciento… Si se pone esta magnitud en la ecuación representativa de la velocidad del proceso de desecación, estará claro que el producto ha de ser muy pequeño.
Tal es la razón de que la desecación absoluta del benceno y otros líquidos requiera años y años.
Así, pues, algunos aspectos de los fenómenos observados por Baker eran explicables, o casi explicables. Pero todas las preguntas formuladas anteriormente quedaban sin respuesta. Y lo más triste es que no se sabía qué rumbo seguir para encontrarla.
Entonces fue cuando se oyó por primera vez lo de “sensacional”. Lo sensacional no requiere que los periódicos salgan con titulares descomunales y los vendedores se desgañiten pregonándolo en las esquinas. Lo sensacional puede inferirse también del tono de asombro en las preguntas formuladas por el auditorio en una disertación científica, del significativo cuchicheo de los colegas y del hipernerviosismo que traslucen los artículos dedicados al sensacional descubrimiento. Por cierto, que el último resultaba excesivo aun teniendo en cuenta la singularidad de las circunstancias.
En las imprentas de las revistas científicas serias —y precisamente en las de esa clase se desarrollaba la polémica en torno al descubrimiento de Baker— el tipo menos empleado era, por lo visto, el signo de admiración: en los trabajos científicos no se suele rendir pleitesía a las emociones. Que el lector tome al azar un número cualquiera de la revista de la Sociedad Química Inglesa —la que en su tiempo publicara los principales artículos de Baker— la recopilación, por ejemplo, correspondiente al año 1928. Apostaríamos cualquier cosa a que en ese volumen, que pesa unos cinco kilogramos, no encontrará el lector ni un solo signo de admiración. Es fácil de imaginarse por ello el abatimiento de los cajistas al componer los artículos en los que se hablaba del “efecto de desecación”. Algunos de esos artículos parecen empalizados, por lo mucho que abundan en ellos los signos de admiración. ¡Cómo corrieron los cajistas pidiéndose prestado el dichoso tipo que se había hecho precioso de improviso!
El más expansivo de los autores había encerrado su artículo entre cuatro signos de admiración —ni más ni menos—, y terminaba su “tirada” con una palabra que en castellano suena algo así como “desvarío” o “obsurdo”.
Nosotros, por ejemplo, no hemos vuelto a encontrar en las revistas científicas artículos con términos y epítetos tan categóricas y tajantes como “supergenial” y “superficial”, “genio” y “frívolo”, “especulación” y “clarividencia”, etc.
Es muy comprensible que los resultados obtenidos por Baker en sus experimentos causaran tanta admiración y desencadenaran una polémica entre los científicos de los años 20. Pues incluso hoy, al cabo de casi cuarenta años de dicho descubrimiento, es muy posible que el lector no acabe de comprender la causa de tan inconsebible y mágico influjo de los despreciables vestigios de agua.
También está claro el porqué dicho descubrimiento, que causó tanta sensación, fuera pronto olvidado. Pues, muy pocos químicos se atrevieron a repetir los experimentos: ¡quién puede tener la suficiente paciencia para realizar un experimento que dura nueve años!
Pero el ejército de los químicos es muy grande en la Tierra. Y por ello no podían faltar entusiastas que, con calma y sin dejarse ganar por el ardor polémico, iniciasen la comprobación de Jos datos obtenidos por el científico inglés.
Unos años después…
Unos años después, en el inmenso océano de la literatura química empezaron a salir a flote diversos trabajos dedicados al estudio del “efecto de desecación”. Empezaron a esclarecerse algunos detalles, y los detalles son lo más importante en la Ciencia.
Como esperar varios años a que se evidenciara el misterioso efecto de la desecación absoluta resultaba de todas formas, bastante aburrido, el químico holandés Smiths decidió acortar en lo posible dicho período. Para ello era necesario que la substancia a desecar contuviera, desde el principio, la menor cantidad de agua posible. Smiths estableció que la mayor parte del agua contenida en las substancias desecadas procedía, sobre todo, de los microscópicos capilares del vidrio de las vasijas empleadas para guardarlas. La desecación corriente no puede eliminar el agua de dichos capilares, por lo que Smiths ideó un ingenioso dispositivo —dedicando varios trabajos a describirlo— con el cual se podía fundir dichos capilares al mismo tiempo que se extraía de ellos el aire con el vapor de agua que contenía.
Los esfuerzos de los investigadores dieron su fruto: se consiguió reducir bastante la cantidad inicial de agua en la substancia desecada. ¿Cuánto? Eso ya no podía decirlo nadie. Por aquella época los químicos andaban “rondando” a la sexta cifra decimal y habían de subir aún muchos peldaños para llegar al nivel correspondiente a la cantidad de agua contenida en la substancia desecada. De todos modos, ya se había conseguido algo importante: obtener el “efecto de desecación” en el transcurso de un año, y a veces, incluso en nueve meses.
Otro químico, Meili, demostró que el período de desecación podía ser reducido bastante si se guardaban los recipientes, que contenían los líquidos en contacto con el pentóxido de fósforo, en un lugar muy caliente. Era una buena idea, ya que, como es sabido, con la elevación de la temperatura aumenta mucho la velocidad de las reacciones químicas.
Esos fueron los dos únicos rastros de trabajos sobre las substancias químicamente puras, que pudimos hallar en el piélago de la literatura química de aquella época: el de Smiths y el de Meili. Y esos arroyuelos, después de murmurar algún tiempo, desaparecieron, dejando cada cual tres o cuatro artículos científicos. Por lo visto, tan largos experimentos acabaron por hastiar incluso a los entusiastas.
Después de una pequeña pausa, en 1924 apareció, por fin, un nuevo artículo sobre las substancias químicamente extra-puras. El mismo Smiths. Es curioso, ¿qué dirá? Verdaderamente, el “efecto de desecación” tiene la propiedad de sumir a los científicos en el lirismo. Lo que tenemos a la vista es un diario. Sí, sí un diario publicado en las páginas de una revista científica. Con las fechas de rigor, los días de la semana e incluso las horas. Un diario que refleja las emociones que despertaban en el autor los experimentos que realizaba, sus penas y alegrías.
El artículo está dedicado a la solución del siguiente problema: ¿al desecar los líquidos se produce la elevación de su punto de ebullición súbitamente, de un salto, o paulatinamente, a medida que se elimina el agua?
Se tomó benceno muy puro. La descripción del proceso de purificación, a pesar de hacerse en el breve y conciso lenguaje de los químicos, ocupa casi dos páginas, que nosotros pasaremos por alto. El punto de ebullición del benceno inicial, lo mismo que el de todos los “bencenos” de mundo, era 80°C. El día 2 de junio de 1923, aquel benceno fue encerrado herméticamente con pentóxido de fósforo, en un aparato especial, donde se podía efectuar su destilación sin que hubiera el menor contacto con el aire.
El 25 de agosto su punto de ebullición se había elevado a 81,5° C. Y el 23 de febrero de 1924, casi nueve meses después de iniciada la desecación, el benceno hervía ya a 87° C. Todo iba a pedir de boca. Más precisamente en ese día le ocurrió al investigador una desgracia. Se le cayó la pipa encima del matraz. Y aunque no se trataba de la colosal pipa de viejo lobo de mar, una de aquellas pipas que en las tabernas de Amsterdam servían a veces para que los “alegres” marinos se rompieran mutuamente la crisma, sino más bien una sencilla pipa de brezo propia de un científico, el matraz se agrietó. La grieta casi era imperceptible, además, la soldaron cuidadosamente al instante; pero esos instantes bastaron para que en el matraz penetrara un poquito de aire y, por lo tanto, de vapor de agua. Aquello era el fracaso: el termómetro volvía a marcar 80°C.
Pero prosiguióse el experimento. Al mes de aquel desdichado día el benceno empezó a hervir a 81,5° C. Pasado otro mes, el punto de ebullición había subido ya tres grados, y por último, al cabo de un año, se destilaba en el intervalo de 86,6° a 87,7°C. Al llegar a este punto suspendieron el experimento, aunque, de haber proseguido la desecación, se hubiera conseguido elevar el punto de ebullición hasta la temperatura alcanzada por Baker 106°C, o quizás más aún.
No debe olvidarse que tanto Baker como sus escasos continuadores siempre se veían torturados durante la experimentación por una misma pregunta: ¿por qué esos vestigios de agua —tan insignificantes que incluso era difícil expresarlos mediante una cifra determinada— producían un efecto tan acusado sobre las propiedades de las substancias?
Cada experimento, en mayor a menor grado, estaba supeditado a la idea de aclarar dicha pregunta. Pero a pesar de que los años iban pasando, la aclaración seguía tan lejos como en el año 1913, cuando se descubriera el “efecto de desecación”. Lo único que quizás disminuyó un poco, fue el asombro que causaba.
Empero, cuando los investigadores subieron algunos peldaños más y se publicaron otros cuantos trabajos científicos, llegó el primer rayo de luz.
Unos cuantos peldaños más
Kosmá Prutkoiv[5] afirma en uno de sus aforismos que se puede sacar provecho hasta de la observación de las ondas que forma la caída de una piedra en la superficie del agua. Ignoramos a qué provecho se refería este ingenioso personaje. Lo que sí podemos asegurar es que cierto investigador, en una situación análoga, supo hacer unas deducciones sumamente interesantes. Verdad es que nuestro investigador observaba en aquella ocasión las burbujas formadas al hervir un líquido, pero ese fenómeno no se diferenciaba mucho del de la propagación de las ondas en el agua. La cuestión es que dicho líquido era hexano —el hidrocarburo C6H14 —, pero no hexano corriente, sino uno que había sido sometido a desecación durante varios años.
El hexano superdesecado y extrapuro hervía a 82°C; el punto de ebullición del hexano “corriente” es 69°C. Pero no era la discrepancia en los puntos de ebullición lo que asombraba: eso era ya muy conocido. Lo que sorprendía era el propio proceso de la ebullición y destilación.
La ebullición y destilación de los líquidos corrientes transcurren de un modo muy sencillo y comprensible: primero se produce un ascenso gradual de la temperatura en toda la masa líquida, y luego, al llegar a un determinado grado de temperatura, llamado punto de ebullición, el líquido empieza a destilarse, con la particularidad de que la destilación transcurre rigurosamente a la temperatura del punto de ebullición, hasta que desaparece la última gota de líquido.
Con las substancias extrapuras todo era muy distinto. Volvamos, por ejemplo, al citado hexano. Los primeros síntomas de ebullición aparecieron a los 79°C. Pero a pesar de que el líquido hervía, su temperatura siguió subiendo, hasta llegar a 82°C. Con la particularidad de que la mayor parte del líquido se destiló precisamente a esta temperatura.
Una ebullición así —en un intervalo más o menos amplio de temperaturas—, se observa cuando se calienta una mezcla de líquidos. Luego… el hexano en destilación, ¿también era una mezcla de líquidos? ¡Absurdo! ¡El líquido contenido en el matraz de destilación era hexano purísimo, tan puro, que nunca habían conseguido los químicos obtenerlo en un estado de pureza igual!
Ahora bien, todos los líquidos de pureza casi absoluta se comportaban de forma análoga. En lugar de hervir a una temperatura fija, lo hacían en un intervalo de temperaturas bastante amplio. Resultaba como si el hexano extrapuro estuviera constituido por una mezcla de hexanos. ¡Otro atolladero! ¿Cuántos hemos contado ya?
Mientras tanto se iban aclarando hechos muy curiosos. Resultó que las substancias sometidas a una purificación escrupulosa y desecación prolongada no sólo sufrían un cambio de sus puntos de ebullición y fusión, sino también la alteración de casi todas sus propiedades físicas, tales como: índice de refracción, tensión superficial, calor de vaporización, etc.
¿Habrá que decir que los nuevos datos añadían no pocos signos de interrogación a la magnífica colección de ellos que rodeaba ya el problema?
A que los químicos pudieran respirar con algún alivio (¡aunque no a todo pulmón!) contribuyó la investigación de turno en el dominio del “efecto de desecación”.
Determinóse la densidad de los vapores de las substancias sometidas a desecación prolongada. Y conociendo la densidad del vapor, cualquier alumno de secundaria puede calcular en dos minutos el peso molecular de la substancia en estado gaseoso. Esas mediciones evidenciaron que los pesos moleculares de los líquidos extra-puros son siempre mayores que los calculados.
El peso molecular del éter dietílico (C2H5)2O extrapuro, por ejemplo, era 170. En cambio, sumando los pesos atómicos de todos los átomos que componen su molécula, obtendremos otro valor: 12·4 + 10 + 16 = 74. Eso quiere decir que las moléculas de dicho éter se asocian, formando agregados compuestos de dos o tres moléculas.
Las investigaciones de otras substancias dieron resultados análogos: el peso molecular del alcohol metílico era casi el triple del calculado; los pesos moleculares del bromo, benceno y tetracloruro de carbono eran un 50 por ciento mayores de lo que debían según la fórmula; el del hexano era el doble del calculado; el del sulfuro de carbono, un 170 por ciento mayor, etc.
Así, pues, todas las substancias desecadas y muy puras, en estado gaseoso, están constituidas por agrupaciones de moléculas, es decir, se encuentran en estado de asociación[6]. En el estado líquido, el tamaño de esas agrupaciones, naturalmente, debe ser aún mayor.
Quedó claro el porqué el punto de ebullición de dichos líquidos difería tanto del de los líquidos normales. Es evidente que para separar del líquido una molécula de peso molecular pequeño se necesitará menos energía que cuando la molécula tenga un peso molecular elevado. Y de ahí, la elevación del punto de ebullición.
Al parecer, todo había quedado en su sitio; ahí estaba la clave para responder a todos los interrogantes: las moléculas de las substancias muy puras se asociaban en agregados, y eso era lo único que las distinguía de las substancias simplemente puras. Todo lo demás era consecuencia de ello.
Pero en realidad fue precisamente entonces cuando empezaron las cosas inexplicables. El fenómeno de asociación está muy extendido. Los químicos conocen una cantidad inmensa de substancias que en los estados líquido o gaseoso se hallan asociadas. Si determinamos el peso molecular de los vapores de ácido acético, por ejemplo, hallaremos que es 120, mientras que el calculado es 60 de acuerdo con su fórmula que es CH3COOH. Por consiguiente, en los vapores de ácido acético las moléculas se hallan apareadas.
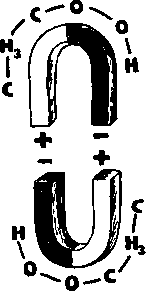
Todas las substancias susceptibles de asociación presentan una propiedad común: la carga positiva de sus moléculas está concentrada en una parte de las mismas, y la negativa, en la otra. Basta mirar la figura para comprender inmediatamente la causa de que las moléculas del ácido acético tiendan a unirse entre sí. El polo positivo de una molécula atrae al polo negativo de la otra. En el estado líquido, cuando las distancias entre las moléculas son mucho menores que en el estado gaseoso, las agrupaciones de moléculas pueden ser bastante mayores: de cuatro, seis y con frecuencia aún más moléculas.
Una vez aclarada la causa de la asociación de las substancias cuyas moléculas presentan una distribución irregular de las cargas positivas y negativas, o como dirían los científicos, cuyas moléculas poseen un momento dipolar eléctrico,[7] resulta evidente que las substancias que no poseen momento dipolar eléctrico no pueden hallarse en estado de asociación.
Así, pues, la asociación molecular en sí no es ningún fenómeno inaudito, y tiene muy fácil explicación. Llamaremos sólo la atención sobre el hecho de que únicamente son susceptibles de asociarse aquellas moléculas que presentan un desplazamiento de los centros de las cargas eléctricas positiva y negativa. es¡ decir, que poseen un momento dipolar eléctrico.
Pero lo que resultaba claro con relación a las substancias “ordinarias”, en el campo de los líquidos extrapuros no hizo más que embrollar las perspectivas de solución del problema, de por sí ya muy turbias. Y ello se debía a que la mayoría de los líquidos estudiados en lo referente al “efecto de desecación” (recordaremos que fueron 11 en total), no poseían momento dipolar. E incluso las dos únicas substancias cuyas moléculas tenían momento dipolar —el alcohol y el éter— en estado de pureza “ordinario” presentaban la densidad de vapor habitual, la que correspondía a su peso molecular normal.
Por lo cual, el lugar del problema resuelto fue ocupado, por lo menos, por dos sin resolver. Primero: ¿por qué el agua precisamente tenía la propiedad de que aún sólo vestigios suyos pudieran ejercer tan enorme influencia sobre las propiedades de otras substancias? Y segundo: ¿qué era io que imponía la asociación, en pugna con todas las leyes físicas y químicas conocidas, a las moléculas que carecían de momento dipolar?
Tal es el sino de los científicos. Jamás verán llegado el momento en que puedan decir: “Eso es todo; en este campo no hay nada ya que estudiar”. Un problema resuelto reporta decenas de otros que exigen solución.
¿Por qué el agua?
Esta pregunta, en los tiempos en que se llevaban a cabo las primeras investigaciones de las propiedades de los líquidos extrapuros, abrumaba a los científicos. Intimidaba el desconocimiento absoluto: de qué lado “abordar” al agua para sondar la clave.
Era evidente que el agua se diferenciaba mucho de los demás líquidos en algo, en alguna propiedad determinada. ¿Pero, qué propiedad sería esa? Había que adivinarlo. En determinadas circunstancias, a falta de otro método para la solución de un problema científico, las conjeturas pueden ser también un modo de investigación.
Pues bien, ¿cuál sería esa propiedad? ¿La viscosidad, tal vez? ¿O la densidad? No, cientos de substancias son de viscosidad y densidad iguales, o casi iguales, que el agua. ¿La tensión superficial? ¿El índice de refracción? ¿El punto de ebullición? ¿El punto de fusión? Tampoco estas propiedades del agua tienen nada de particular, si se comparan con las de otros líquidos. ¿Acaso la conductividad eléctrica? No. ¿El momento dipolar eléctrico? No. ¿El calor de fusión? ¡Tampoco! ¿La constante dieléctrica? ¡Alto ahí! ¡Parece que hemos dado con ello!
Efectivamente, la constante dieléctrica[8] del agua se diferencia mucho de la de los demás líquidos. La constante dieléctrica del benceno, por ejemplo, es 2,3; la del hexano, 1,9; la del éter, 4,4; etc. La del agua, en cambio, es 79. Son muy pocas las substancias que pueden compararse con el agua en este aspecto. La substancia de constante dieléctrica más alta es el ácido fórmico, y con todo, su magnitud es un tercio menor que la del agua, que a este respecto es el “campeón”.
Pero la indicación de la constante dieléctrica no significaba aún la explicación de los fenómenos observados. Y esa explicación llegó sin tardar.
“Supongamos —razonaban los investigadores —que las moléculas de todas las substancias, incluso las de momento dipolar igual a cero, son atraídas entre sí por unas fuerzas cuya naturaleza desconocemos todavía. Pero esas fuerzas serán sin falta electrostáticas, y por ello han de estar sometidas a las leyes de la atracción electrostática.
Sí una substancia es pura, ¿qué puede haber entre dos moléculas cualesquiera de la misma? Nada, el vacío. Por consiguiente, las fuerzas electrostáticas de atracción alcanzarán en este caso, es decir, en el vacío, su valor máximo. ¿Y qué pasará cuando entre dichas moléculas se interponga otra molécula de una substancia extraña cualquiera? Naturalmente, la interacción de las dos moléculas de la substancia básica se debilitará bastante. Y si la molécula extraña es, además, de una substancia que, como el agua, tiene una constante dieléctrica muy grande —es decir, de una substancia en cuyo medio se debilitan al máximo las fuerzas de la interacción electrostática—, es fácil de comprender que entre las moléculas de la substancia básica no habrá ya ninguna atracción.
Pero hasta los razonamientos más enjundiosos no dejarán de ser meros razonamientos si no son refrendados por la experimentación. Y de nuevo, por enésima vez, las tesis teóricas empezaron a tomar cuerpo en las instalaciones de los laboratorios.
Tomaron benceno puro, desecado por el procedimiento habitual, y lo pusieron en un recipiente especial, donde quedaba entre dos electrodos de platino. Luego calentaron el recipiente poco a poco, hasta que empezó la ebullición del benceno. El termómetro marcaba 80°C. En una palabra, el benceno se comportaba tal y como debía comportarse un benceno “normal”. Entonces se mandó a los electrodos una corriente de tensión muy alta. A primera vista aquello parecía disparatado, pues el benceno no conduce la electricidad. Pero en cuanto conectaron la corriente, el benceno dejó de hervir. Para que la ebullición prosiguiera hubo que elevar la temperatura del benceno en 8°. ¡El benceno situado entre los electrodos se comportaba exactamente igual que el extrapuro, que el sometido a larguísima desecación! En cuanto quitaron la corriente, el punto de ebullición disminuyó de nuevo hasta su valor normal. Volvieron a conectarla, y subió de nuevo a 88°C.
¿Por qué confirma este experimento la influencia del agua sobre la asociación de las moléculas de] benceno? El benceno “normal” contiene relativamente mucha agua: una de cada 50 ó 60 moléculas de benceno puede considerarse rodeada de una capa finísima —del espesor de una molécula— de agua. Esas moléculas de agua son muy semejantes a pequeños imanes.
Veamos la ilustración: los átomos de hidrógeno, muy pequeños y poseedores por ello de un fuerte campo eléctrico positivo, se hallan concentrados en un extremo de la molécula, y el átomo de oxígeno, poseedor de dos cargas negativas, se encuentra en el otro extremo. En la parte derecha vemos la representación de una molécula de benceno. Basta mirarla, para comprender la causa de que el benceno no tenga momento dipolar: los seis átomos de carbono y los seis de hidrógeno están distribuidos simétricamente en la molécula, y las cargas de los unos compensan las de los otros.
Pues bien, cuando se aplica una corriente de tensión elevada, los pequeños “imanes” de agua se separan de las moléculas de benceno, la envoltura de agua es destruida por completo, y las moléculas de benceno adquieren la capacidad de asociarse. Tal es la causa del salto del punto de ebullición del líquido.
Así, pues, ya hemos contestado a la pregunta: “¿Por qué el agua?”. Pero debemos consignar, con harto sentimiento, que, en rigor, esta pregunta era la más fácil.
Contestar a ella, como suele decirse, no costaba nada. Lo peor es que origina de golpe otras cuantas preguntas.
Y estas preguntas son las siguientes (de seguro que el lector atento las tendrá ya en la punta de la lengua). Primera: ¿cómo se puede hablar de una envoltura de agua, si incluso en el benceno simplemente puro hay, por cada molécula de agua, de 100 a 200 moléculas de la substancia básica? Y cuando el benceno es sometido a una desecación especial, y más aún, por varios años, dicha relación se altera muchísimo, y no a favor del agua. Entonces, por cada molécula de agua habrá un millón de moléculas de benceno.
Y por lo que respecta a la segunda pregunta, se ha quedado sin aclarar: ¿qué es lo que impele a las moléculas de una substancia extrapura, sin momento dipolar, a asociarse formando agregados?
¿Ofrecen interés las preguntas? Sin duda alguna. Sobre todo, porque no se sabe qué contestar. Actualmente, la Física y la Química no saben todavía qué responder a ellas. Ahí tienes, escolar de hoy, un buen campo de acción. Resulta que hasta en la Química se pueden hallar bastantes parajes cuya exploración no es menos interesante, difícil e importante que la conquista del polo de la inaccesibilidad o el descubrimiento de un nuevo archipiélago.
Pero todavía no hemos agotado, ni mucho menos, la serie de preguntas que teníamos en cuenta al empezar a tratar de las propiedades más notables de las substancias extrapuras. De los sucesos que, en rigor, hicieron al mundo científico recordar el caso que acabamos de referir, trataremos más adelante. Así, pues…
Una aguja en un almiar
¿Quién envidiaría al hombre que en una oscura noche de novilunio tuviera que encontrar una aguja perdida en un almiar? ¿Cree usted que cualquiera se quedaría mirándole con compasión? ¡Se equivoca! Nosotros conocemos a muchos químicos que dirían de tan extravagante individuo —producto, desde luego, de nuestra imaginación—, que se dedicaba a un juego de chiquillos. Y al ver el gesto de perplejidad de uno, se pondría inmediatamente a demostrarle su afirmación mediante la aritmética.
¿Cuánto puede pesar un almiar de heno? Pongamos 400 kilos. ¿Y una aguja? Supongamos que una décima de gramo, es decir, 10–4 kg. Considerando los 400 kg como 100 por ciento, ¿qué porcentaje constituirá 0,1 de gramo?
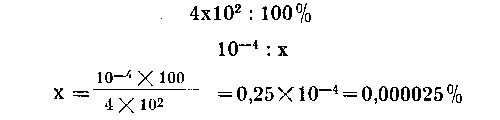
Es decir, que la aguja constituye 25 millonésimas de por ciento del peso de la gavilla. El químico diría que el individuo de que hemos hablado al principio operaba en los límites de la quinta cifra decimal. Y para la química, la determinación de las cantidades de impurezas ocultas tras esa quinta cifra es ya una etapa superada. Con la sexta o la séptima cifra decimal, pongamos por caso, todavía queda mucho por hacer. Pero la quinta es asequible para cualquiera que se lo proponga, y con una inversión de trabajo relativamente pequeña.
Pero ¡si la Química se hubiera limitado a la sexta o séptima cifra decimal!
“¡Cómo! —exclamará el lector—. ¿Es que hacían falta determinaciones aún más exactas? ¿Es posible que se hubiera de ir más lejos aún?” Sí. Muchísimo más. Y si sólo fuera eso, el asunto no hubiera parecido tan complicado.
Cuando hablábamos de la ascensión de la Química por los abruptos peldaños de las cifras decimales, nos referíamos a la determinación analítica de las impurezas. Hacia la mitad de la década del 50, la técnica exigió de la Química no sólo la determinación del porcentaje de impurezas, sino también la separación de éstas, lo cual dista mucho de ser lo mismo. Una cosa es saber qué cantidad de un elemento u otro lleva mezclada la substancia básica, y otra muy distinta, librarse de esas impurezas, separándolas, y de tal modo que quede excluida la adición de nuevas substancias extrañas. Esta segunda tarea es mucho más compleja que la primera.
Pero cuando la técnica y la industria dicen “¡hace falta!”, la Química está obligada a contestar “¡presente!”.
Y empezó el trabajo…
Mas digamos primero para qué precisaba la técnica substancias de tan extraordinaria pureza.
La mayor parte de los materiales semiconductores ponen de manifiesto sus propiedades sólo cuando son de una pureza casi absoluta. Uno de los semiconductores más extendidos es el metal germanio. La técnica moderna de semiconductores requiere a veces germanio del 99,9999999999% de pureza. Esto significa que, por cada billón de átomos de germanio, sólo puede haber un átomo de una substancia extraña. Si en lugar de uno, hay dos, el semiconductor ya no “actúa”.
Así, pues, ante los químicos se alzó, con toda su mole, el pico de la décima cifra decimal. Y a ese Everest de la Química contemporánea no sólo habían de subir algunos científicos por separado. Esa “cima” debía escalarla toda la ingente colectividad de los químicos que trabajaban en la esfera industrial de los materiales semiconductores. El problema que tenían planteado esos químicos no era sólo la obtención de unos dos o tres únicos gramos de una substancia extrapura. Había que construir fábricas, en las que esas substancias se produjeran por centenares y miles de kilogramos.
El lector no habrá olvidado las inmensas dificultades que llevó aparejada la conquista de las “cimas” de la sexta y la séptima cifras decimales. Ahora había que escalar la de la décima. Y se ha de tener en cuenta que, lo mismo que a gran altura cada metro de ascensión representa para los alpinistas más trabajo que un kilómetro de recorrido en el llano, cada nueve añadido a la derecha del número que expresa la pureza del preparado representa para los químicos un esfuerzo multiplicado.
La obtención de substancias de una pureza del 99.99 por ciento, o como se dice a veces, una substancia de “cuatro nueves”, no implica hoy ninguna dificultad para el experimentador, ni siquiera en el laboratorio más modesto. ¿Pero desde cuándo es así?
Tenemos a la vista tres artículos publicados en distintas revistas químicas. En el primero leemos: “Logramos obtener una substancia de extraordinaria pureza: del 99,99 por ciento”. En el segundo se dice: “El porcentaje de la substancia básica en el producto es 99.999. Por consiguiente, el producto puede considerarse relativamente puro”. Y en el tercero se consigna: “La muestra obtenida era bastante impura: sólo contenía el 99,9999 por ciento de metal básico”.
¿Cómo entender eso? Pues las declaraciones de esos tres artículos se excluyen mutuamente.
Y sin embargo, no hay ninguna contradicción. Simplemente, el primero fue escrito a principios de siglo; el segundo, por los años 20, y el tercero es contemporáneo. Estará claro para el lector que la substancia considerada pura hace sesenta años, hoy ya no puede mantener su antigua “reputación”.
Creemos que no carecerá de interés la exposición, aunque sea breve, de los procedimientos usados por los químicos para obtener substancias tan puras.
En primer lugar, la obtención de substancias extrapuras en grandes cantidades se hizo posible gracias a los colosales adelantos de la Química analítica. Pues cuando se desea purificar una substancia hay que saber, ante todo, de qué impurezas hay que librarla, y, después, qué cantidad de dichas impurezas contiene la substancia básica. Las respuestas las da la Química analítica. Y cuanto mayor deba ser la pureza de la substancia, tanto más refinados habrán de ser los métodos empleados por dicha Ciencia, pues cuanto menos impurezas queden, más exactas tendrán que ser las determinaciones analíticas.
En este caso resultan inaplicables incluso los sensibilísimos métodos analíticos de los que hemos hablado en las primeras páginas de este libro. Para el análisis de los materiales semiconductores, los químicos se vieron obligados a renovar todos sus instrumentos de investigación.
De todo el arsenal puesto al servicio de la Química analítica, elegiremos como ejemplo solo dos métodos, pero ellos no bastarán para evidenciar la precisión del arma analítica.
Uno de los métodos analíticos más modernos es el de radiactivación. El metal puro es sometido a bombardeo con neutrones, debido a lo cual sus átomos —no todos, claro está, sino una pequeña parte de ellos— se vuelven radiactivos. Adquieren radiactividad artificial también los átomos de las impurezas. Empero, las características de la radiación de los distintos elementos dotados de radiactividad artificial difieren mucho entre sí. Y detectando la intensidad de cada una de las radiaciones de distinto tipo, es posible determinar la cantidad y el género de las impurezas contenidas en el metal. Este método permite registrar indicios de elementos extraños contenidos como impurezas, en cantidades de hasta 10–12.
Para el análisis de los semiconductores puede emplearse un método específico, basado en el hecho de que la conductividad eléctrica de los materiales semiconductores depende en grado sumo de su pureza. Y como la conductividad eléctrica es una propiedad importantísima de los semiconductores, a éstos se les exige una pureza extraordinaria.
Tan imposible es hablar de todos los artificios a que recurren los químicos para la obtención de substancias extrapuras, tan imposible como, pongamos por caso, estudiar en el transcurso de una sola lección la geografía de nuestro Planeta. En lo fundamental, todos esos métodos se asemejan mucho a los expuestos al describir la purificación del agua. Pero la explicación de los interesantísimos métodos de obtención de substancias de “nueve nueves” o de “diez nueves” es sencillamente indispensable.
En primer lugar trataremos de los laborato ríos en que se realizan esos trabajos. Los que trabajan en ellos son gente muy singular. Todos tienen un miedo horrible a las corrientes de aire.
Y no porque les asusten los resfriados, puesto que en su gran mayoría son jóvenes, de una salud a toda prueba. Si temen las corrientes de aire es porque ellas pueden introducir partículas que irían a parar a la substancia sometida a purificación. La partícula de polvo más fina, que pasaría incluso desapercibida para el ama de casa más pulcra, les aterroriza. En esos laboratorios no se acostumbra a andar de prisa ni a hablar en voz alta: los movimientos bruscos contribuirían a que saltaran de los vestidos las escasas partículas de polvo que no absorbió la aspiradora emplazada a la entrada del laboratorio. Las paredes y los techos de tales laboratorios son absolutamente lisos, brillantes, para que no puedan retener ni una pizca de suciedad. Todas las manipulaciones se hacen con unos instrumentos especiales, parecidos a pinzas o tenacillas largas, y con movimientos pausados, cuidadosos… Es posible que las personas no iniciadas se amedrenten, de momento, en ese ambiente.
Pero esa impresión desaparece en cuanto se familiariza uno con los procedimientos de que se valen las personas vestidas con batas transparentes de plástico, para efectuar la ascensión a uno de los picos más altos de la Ciencia contemporánea, a la cima de los “nueve nueves”. Veamos uno de los equipos más modernos para la obtención de substancias extrapuras, una instalación en la que se realiza el proceso llamado de fusión por zonas.
Un horno eléctrico envolvente se va desplazando con lentitud a lo largo de un tubo de cuarzo, en el que sobre un apoyo especial, hay un pequeño lingote alargado del metal germanio, uno de los semiconductores más extendidos. Por fuera no hay nada extraordinario. Vemos cómo la zona fundida va “desplazándose” a lo largo del lingote de germanio. El sector del metal que se encuentra bajo el horno se funde, convirtiéndose en un líquido viscoso. Cuando el horno se desplaza más allá, el metal se solidifica lentamente.
Y se hace todo eso por lo siguiente. Resulta que las impurezas del germanio, al fundirse dicho metal, “prefieren” quedarse en la fase líquida. ¿Por qué? Pues porque los átomos del metal fundido, cuando se van uniendo a medida que ocurre la solidificación, expulsan de la red cristalina a los “intrusos”, por lo cual las impurezas tienen que quedarse en la zona líquida. Y ésta, en su desplazamiento a lo largo del lingote de germanio, arrastra consigo la mayor parte de las impurezas. Y cuando por fin llega al extremo del lingote y se solidifica, se le corta, quedando delante de nosotros un germanio bastante más puro que el inicial.
El método de fusión por zonas es el más empleado para la obtención de substancias extra-puras. Mas tampoco es aplicable siempre. Veamos, por ejemplo, otro semiconductor, el silicio, vecino del germanio en el Sistema periódico de Mendeleiev. La complejidad de obtención de silicio extrapuro reside en que dicho elemento funde a una temperatura mucho más elevada que el germanio, a 1.400°C. A esta temperatura tan alta, los átomos de casi todas las substancias extrañas que rodean al silicio, tienden a combinarse químicamente con él. Dichos átomos salen del aire que circunda al lingote de silicio en fusión, del crisol empleado para la fundición. Bueno, admitamos que el aire puede ser extraído; pero ¿con qué sustituir al crisol?
Para otros elementos —los metálicos, que experimentan la acción del campo magnético— se ideó un procedimiento muy ingenioso: los funden sin tener que emplear ningún recipiente. Se coloca el metal en el interior de un electroimán anular, se conecta la corriente, y… el pedazo de metal queda suspendido en el aire, mejor dicho, en el vacío, porque el aire ha sido extraído. Y así, en el vacío, el metal se funde y se somete a las demás operaciones necesarias.
De tal modo el metal pasa por todas las fases de su purificación sin tocar ni una sola vez las paredes del recipiente. Un procedimiento muy curioso ¿verdad que sí? ¿Pero cómo proceder con el silicio, que no experimenta la influencia del campo magnético?
A resolver el problema ayudó el propio silició. Resulta que este elemento, en estado de fusión, posee una tensión superficial muy elevada. Por ello, al fundir un lingote de silicio, la zona en fusión conserva la forma de la muestra sólida, debido a que la masa fundida es retenida por una película líquida periférica. Es decir, que el silicio se funde en un “recipiente” de la propia materia.
Cada nuevo material semiconductor crea, al purificarlo, nuevos problemas y nuevas dificultades. Los ejemplos citados han mostrado con bastante claridad al lector, cuán complejo es el problema de la obtención de substancias extrapuras. Pues el grado de pureza que hoy es asequible ya para la industria, hace un decenio no podía ser soñado ni por el científico de fantasía más desbocada.
Así, pues, parece que lo hemos dicho ya todo: para qué se obtienen las substancias extra-puras, cómo logran los químicos tal grado de pureza, y muchas cosas más. Lo único que no está claro es: ¿qué fines perseguíamos al relatar las historietas acerca del infortunado negociante Eugene O’Winstern y del periodista de Kíev Nikolai Karlishev, con las que empieza esta parte del libro?
Tenemos que decir que el buen narrador siempre se deja lo más interesante para el final.
Y lo mismo hemos hecho nosotros.
La nueva Química
Esperamos que el lector no se enojará con nosotros si citamos varias líneas de un Curso de Química para la escuela secundaria. Además, rogamos encarecidamente (nos referimos al lector impaciente) que se les preste atención ya que sólo a primera vista pueden parecer poco interesantes y áridas:
“El zinc es un metal muy maleable y dúctil; en los ácidos se disuelve con dificultad, y sólo por la acción de un calentamiento bastante intenso”.
“Los metales titanio, manganeso y cromo se emplean para la fabricación de los más variados artículos pues se forjan y laminan con facilidad”.
“El hierro es un metal extremadamente blando y muy resistente a la corrosión”.
No tiene nada de extraño que todo aquel que haya leído con atención estas líneas quiera protestar.
“Perdone Ud —dirá—, respecto al titanio y al manganeso no puedo decir nada, pero en cuanto a la interacción del zinc con los ácidos, ese fue el primer experimento con el que todos iniciamos el estudio de la Química en la escuela.
Y recordamos perfectamente que, al sumergir un pedacito de zinc en un ácido —clorhídrico y sulfúrico—, se producía un enérgico desprendimiento de hidrógeno, y además, sin necesidad de calentamiento alguno”.
Con esta objeción no podemos no estar de acuerdo: ¿Cómo va a discutir uno, si el zinc, en efecto, reacciona vigorosamente con los ácidos?
Y no obstante, las citas antedichas no son erróneas. Sólo que están tomadas de un Curso de Química… del futuro. Y esta inocente mistificación está justificada por el hecho de que ese futuro es muy inmediato.
Vamos a ver si nos explicamos todo esto. Tomemos como ejemplo ese mismo zinc. Efectivamente, el zinc se disuelve en los ácidos. Pero así sólo se comporta el zinc de “tres nueves”, es decir, del 99,9 por ciento. Por cierto que el de “cuatro nueves” —99,99 por ciento— también es bastante soluble en ácidos. Pero basta con sustituir el cuarteto de nueves por un quinteto —99,999—, para que las propiedades del zinc se alteren súbita y asombrosamente, como por arte de magia. El zinc de “cinco nueves” no es soluble ya en los ácidos, ni siquiera sometido a un intenso calentamiento (¡resulta que tiene razón el manual del “futuro”!). Ese zinc puede ser estirado en hilos muy finos, a diferencia de su congénere “sucio”, que se quiebra en cuanto es sometido a esfuerzos mecánicos.
No cabe duda alguna de que dentro de muy pocos años en cada gabinete químico escolar habrá por lo menos un pedacito de zinc de “cinco nueves”. Y entonces, si este libro cae en manos de algún alumno de secundaria, dicho alumno se encogerá de hombros y, con razón, dirá: “¡Valiente rareza!” En efecto, entonces no habrá de qué asombrarse. Pero que los alumnos del futuro tengan presente el ritmo a que se desarrolla la Ciencia en nuestra época.
Ese mágico cambio de propiedades lo experimentan también todos los demás elementos que han podido ser obtenidos en estado de elevada o casi absoluta pureza. Resulta que muchos metales que se venían considerando frágiles, en realidad son dúctiles. Así, por ejemplo, hemos tenido que revisar las “características” del manganeso, cromo y titanio. La inesperada ductilidad del último es particularmente grata, ya que gracias a ella se ha podido desarrollar un método para la fabricación de diversos objetos de este metal, que antes se consideraba frágil, y con toda la razón.
Hay aquí una circunstancia en la que conviene fijarse. ¿A qué puede obedecer el que las muestras de un elemento, cuya pureza sea, respectivamente, del 99,9; 99,99 y 99,999 por ciento, casi no se diferencien entre sí, mientras que con sólo reducir la cantidad de impurezas a la cuarta cifra decimal —o sea, en una milésima parte de lo que representa el paso de 99,0 a 99,9—, las propiedades de los metales cambien de repente?
Volvamos al zinc. Al principio, el aumento consecutivo de nueves no se deja sentir en la solubilidad del zinc en los ácidos, puesto que ésta se mantiene constante. Pero en cuanto el número de nueves salta de cuatro a cinco, el elemento parece completamente otro, diferente, en cuanto a las propiedades físicas, químicas y mecánicas —es decir, en todo—, del anterior zinc.
Así, pues, existen varios zincs, varios titanios y varios manganesos, igual que existían varios bencenos, hexanos y éteres; y todo ello, en dependencia del grado de purificación. ¡He aquí cuándo hubo que recordar los experimentos de Baker!
Así va naciendo ante nuestros ojos la nueva Química. Naturalmente, esto no significa que los antiguos conocimientos sobre las propiedades de los elementos químicos pierdan su importancia y tengamos que estudiarlo todo de nuevo. Ni mucho menos; sencillamente, al hablar de las propiedades de un elemento o de un compuesto cualquiera, habrá que indicar siempre su estado de pureza.
La Química “antigua” fue estructurada por muchas generaciones de químicos. El edificio de la nueva Química será levantado en un plazo mucho más corto. Y un papel de importancia en esta tarea recaerá sobre la próxima generación de científicos, escolares de hoy. Mas para escalar esa cumbre inmediata de la Ciencia contemporánea, hay que estar bien preparado. El alpinista que se dispone a conquistar una cima desconocida, se provee del equipo más variado y de la mejor calidad. Para vosotros, futuros conquistadores de la cima “Nueva Química”, constituyen ese equipo los conocimientos de Química que han sido acumulados por la Humanidad.
Aunque el diamante es pequeño…
Ya hemos hablado bastante de las propiedades de las substancias extrapuras, aduciendo buen número de ejemplos e incluso algunas máximas, y no obstante ha quedado sin aclarar la causa de que unas cantidades tan insignificantes de impurezas puedan influir de un modo tan impresionante sobre las propiedades de la substancia básica que las contiene.
Para contestar a esa interrogante se podrían aducir bastantes consideraciones y conjeturas. Pero la respuesta más acertada por ahora sigue siendo: “No se sabe”. Resulta que en la Química moderna hay todavía cosas de las que no saben nada ni siquiera los especialistas más competentes en la materia.
Aunque, por otra parte, los angostos senderos que llevan al palacio de la aclaración, perdido por ahora en el bosque de las preguntas, pueden ser alumbrados por las consideraciones siguientes. Según todas las apariencias, tanto las propiedades químicas de una substancia como las físicas, dependen en grado sumo de la homogeneidad o de la heterogeneidad de la composición química de la misma.
Cuando la corriente eléctrica circula por un metal, los electrones no corren por éste de cualquier manera, sino siguiendo las cadenas formadas por los átomos que constituyen la red cristalina del mismo. Esto no es ya la explicación del porqué un solo átomo de una substancia extraña, por miles de millones de átomos de la substancia básica, es capaz de alterar las propiedades del metal; pero permite conjeturarlas. En efecto, la línea telefónica de Moscú a Vladivostok, pongamos por caso, tiene unos diez mil kilómetros de longitud. Pero bastaría cortar un milímetro de cable en un punto cualquiera de esos diez mil kilómetros, para que la comunicación se interrumpiera instantáneamente. Pues bien, los átomos de los elementos extraños pueden ejercer una acción semejante a la de los cortes en las líneas de comunicación.
Imagínese que en el metro, a las horas de mayor movimiento, cualquier pasmarote se queda parado en medio de la corriente humana, contemplando los mosaicos del techo o leyendo. Se perturbará inmediatamente la normalidad del movimiento. Las observaciones mordaces lloverán sobre el pobrecillo y todo acabará con la intervención del revisor de guardia, el cual le rogará que circule. Pero los electrones no tienen voz. Al hallar en su camino a átomos extraños que les cierran el paso, se ven obligados a cambiar de dirección. Y entonces, de revisores hacen los químicos. Al purificar la substancia, eliminan de ella los átomos extraños, con lo que facilitan el desplazamiento de los electrones. Esta es la causa de que los metales extrapuros conduzcan la electricidad mucho mejor que sus congéneres “sucios”.
Así, pues, la influencia de los vestigios de substancias extrañas sobre las propiedades físicas de los metales puede ser explicada todavía, mejor o peor. ¿Pero, cómo explicarla con respecto a las propiedades químicas?
Cuando sumergimos un pedacito de zinc ordinario —de 99,9 a 99,99 por ciento de pureza— en un recipiente conteniendo un ácido, al instante empieza el desprendimiento de hidrógeno. Tratemos de aclarar cómo se produce la “disolución” del zinc en los ácidos.
Aumentemos mentalmente la superficie del zinc en proceso de disolución en miles de millones de veces, de modo que podamos ver los átomos de su red cristalina. Entre los átomos de zinc percibiremos con bastante frecuencia átomos de impurezas, cerca de los cuales la red cristalina estará deformada, algo así como “erizada”. Y nos daremos cuenta en el acto de que el desprendimiento de los átomos de zinc por la acción de las moléculas del ácido ocurre precisamente en los lugares donde la homogeneidad de la red cristalina ha sido alterada por la vecindad de los átomos de las impurezas. Por lo tanto, la presencia de éstas crea condiciones particularmente favorables para el desarrollo de la reacción.
¿Y si la substancia es muy pura y su composición puede considerarse homogénea? ¿Qué pasa entonces?
Aquí sería oportuno hacer una comparación. Por cierto que, al recurrir a las comparaciones, siempre conviene tener presente un refrán alemán, que dice: “Todas las comparaciones cojean”.
¿Conoce el lector la parábola del asno de Buridán? Dicho asno fue una invención del filósofo escolástico francés Juan Buridán, el cual afirmaba que un asno hambriento, situado entre dos haces de heno exactamente iguales y a la misma distancia de ellos, acabaría muriendo de inanición por no saber a cual de los dos dar la preferencia.
No hubiéramos recurrido a tan desafortunado ejemplo si no fuera porque el fenómeno que se produce al sumergir un pedazo de zinc extrapuro en un ácido no tuviera cierta analogía con el comportamiento del asno de Buridán. Al encontrarse ante una superficie absolutamente homogénea (en el aspecto químico), las moléculas del ácido “no saben” por donde empezar a destruir la red cristalina del zinc. Es el caso del alpinista, que cuando se propone escalar una peña acantilada ha de buscar primero en ella cualquier grieta o saliente para apoyarse. Pero la superficie de las substancias extrapuras no presenta ninguna “grieta”. Y por ello precisamente las substancias extrapuras son muy inertes en el aspecto químico.
Según parece, en estado de pureza ideal las substancias no pueden reaccionar entre sí. Es bien conocido el ejemplo del cloro y el hidrógeno, gases que reaccionan muy enérgicamente entre sí. Si se mezclan a la luz, se produce instantáneamente una fuerte explosión; en la oscuridad, la reacción es algo más lenta. Pero si ambos gases son bien desecados de antemano (haciéndolos pasar repetidas veces a través de pentóxido de fósforo), ya no se combinan en absoluto, ni aun siendo expuestos a la intensa luz solar.
La combinación del cloro con el hidrógeno se produce según la siguiente ecuación:
H2 + Cl2 = 2HCl.
Pero ¿qué tiene que ver aquí el agua? No se la ve ni a la derecha ni a la izquierda del signo de igualdad. Y no obstante, la reacción no se produce sin agua. Por lo visto, la alteración de la homogeneidad química desempeña también aquí un papel de importancia.
El mundo de las magnitudes infinitesimales
No es casual que nos hayamos explayado tanto sobre las propiedades de las substancias extrapuras, ya que esta cuestión va siendo destacada más y más cada día a las avanzadillas de la Ciencia y de la Técnica.
Además, la presencia de impurezas ínfimas desempeña un papel colosal no sólo en la Química, sino también en muchas otras ciencias.
Y ahora precisamente será oportuno volver a las historietas narrarlas al principio del presente capítulo, y que, a primera vista, pudieron parecer fuera de lugar. Nos referimos a la del monje curandero Jonás y del periodista de Kíev Nikolai Karlishev.
Empezaremos por decir que el agua milagrosa no fue ninguna invención del monje Jonás, el cual, dicho sea de paso, resultó ser un picaro dé tomo y lomo. Ya en los tiempos antiguos, en los monasterios vendían como “agua bendita” un agua que se tenía cierto tiempo en alguna vasija contenedora de monedas de plata u otros objetos de dicho metal.
El agua, al cabo del tiempo, acaba disolviendo algo de plata: una milmillonésima de gramo por litro. ¡Eso es muy poco, poquísimo! Para aislar de tal disolución un gramo de plata, se necesitarían mil millones de litros de la misma. ¡Mil millones de litros, un millón de toneladas de agua!
Empero, esa pequeñísima cantidad de plata basta ya para destruir muchas bacterias. Por cierto que esta propiedad de la plata fue aprovechada inconscientemente ya en tiempos remotos. De ahí que en la antigüedad se estimasen tanto las vasijas de plata: los alimentos condimentados en ellas se distinguen ventajosamente de todos los demás. Esa es la razón de que al preparar el medicamento bien conocido ahora en farmacia con el nombre de “agua de plata”, lo que menos pensaba el monje Jonás era implorar al “verbo divino”, y si en algo confiaba, era en el contenido de la bolsa de sus crédulos pacientes.
Estamos hablando de milmillonésimas y diezmilmillonésimas. Conociendo por propia experiencia la difícil que resulta imaginarse lo que pueden ser estas magnitudes tan pequeñas en su aspecto físico, “material”, nos permitiremos hacer una comparación. Veamos, para empezar, lo que es una milmillonésima de gramo.
Supongamos que hemos logrado repartir equitativamente un terrón de azúcar de 10 gramos de peso entre todos los habitantes de nuestro Planeta. ¿Cuánto le habrá tocado a cada uno? Algunos lectores, encogiéndose de hombros, dirán que tal vez tres o cuatro moléculas, o incluso menos aún. Aunque, por otra parte, eso lo dirían, seguramente, muy pocos, ya que es bien sabido que la Tierra tiene unos tres mil millones de habitantes. Dividiendo el peso del terrón de azúcar por este número, obtendremos 4·10–9 (cuatro milmillonésimas de gramo), es decir, cuatro veces más que la cantidad de plata contenida en un litro de “agua de plata”.
Y no obstante, los químicos hallaron el modo de descubrir hasta cantidades tan insignificantes de dicho metal. En una de sus asambleas hicieron el experimento siguiente. Llenaron un vaso con agua y la agitaron unos minutos con una cucharilla de plata. Después añadieron unas gotas de un reactivo orgánico especial. El agua enrojeció inmediatamente. El mismo reactivo, añadido al agua que no había estado en contacto con la cucharilla de plata, no producía ninguna coloración.
Ejemplos más asombrosos aún de los efectos de las cantidades ínfimas de substancias nos los proporciona la Biología.
Está ya demostrado que en el crecimiento de las células vegetales interviene de un modo activo la substancia llamada auxina. La auxina inyectada al tallo de una planta origina un crecimiento tan intenso de las células en el lugar de la inyección, que el tallo incluso se encorva.
Se considera unidad auxínica a la cantidad de auxina capaz de producir una desviación de diez grados en el tallo de una planta de avena. Dicha unidad equivale a 2·10–11 gramos, es decir, a dos cienmilmillonésimas de gramo. Esa magnitud es ya infinitamente pequeña…
Aunque, por otra parte, no hay necesidad de recurrir a la auxina. Nuestro propio olfato nos proporciona ejemplos de detección de cantidades ínfimas de substancias.
Muchos habrán notado el olor que despide el gas empleado en las cocinas. Ese gas es metano, y cualquier químico afirmará que el metano es inodoro. El olor que percibimos al abrir una llave en la cocina de gas es debido a la presencia de otra substancia llamada iso-amil-mercaptano. que se mezcla especialmente al metano para que se puedan advertir los escapes. Pues bien, la presencia de dicho mercaptano en el aire puede ser percibida incluso cuando la relación es de una parte de mercaptano por cinco mil millones de partes de aire. Es decir, que si en Kíev, por ejemplo, alguien dejara escapar casualmente a la atmósfera cien metros cúbicos de dicho mercaptano, al cabo de unas horas habría tal olor en las calles de Moscú, que los transeúntes se preguntarían, perplejos, de dónde se escapaba gas y por qué no tomaban medidas los equipos de reparaciones.
Reduciendo esas cantidades a gramos, resultará que nuestro olfato puede detectar 2·10–12 gramos de substancia. O lo que es lo mismo, dos billonésimas de gramo. ¡Una sensibilidad muy superior a la de cualquier reactivo químico! Estos ejemplos nos muestran palmariamente que el mundo de las cantidades ínfimas de substancias desempeña un papel colosal en la determinación de las propiedades de las grandes masas de otras substancias. Hemos aducido muchos ejemplos de cómo unos cuantos átomos de impurezas por miles de millones de átomos de la substancia básica modifican por completo las propiedades de ésta. ¡Los liliputienses vencen a Gulliver!
Todo lo expuesto acerca de las substancias extrapuras resultaría incompleto si lo tratáramos con más detalles del aspecto práctico del problema.
Las grandes obras de las cantidades ínfimas de impurezas
Ha llegado el momento de que recordemos otra vez al lector el relato acerca del “negociante” Eugene O’Winstern.
En rigor, después de todo lo expuesto, el lector comprenderá ya la causa de que la columna de Delhi lleve miles de años en un clima tan caluroso y húmedo sin ser atacada por la corrosión. Los análisis del profesor Holl fueron ciertísimos: la columna de Delhi es de hierro absolutamente puro. Y en ese hierro, como ya sabemos, no hace mella la corrosión.
El enigma es otro: ¿cómo fue posible obtener hace tantos cientos de años una cantidad tan grande de hierro purísimo, cuando la obtención de un solo gramo del mismo en los laboratorios actuales se considera una tarea de extraordinaria dificultad? Sobra fundamento para suponer que el hierro de la columna de Delhi es de procedencia meteorítica. Lo más probable es que en tiempos lejanos cayera a la Tierra un meteorito constituido por hierro de pureza absoluta.
Pero lo que a nosotros nos debe interesar aquí es otro aspecto muy diferente del problema.
Según es sabido, la corrosión es uno de los peores males. Se ha trabajado para extraer el mineral, fundir el metal, vaciar los moldes y mecanizar diversas piezas. Mas tan pronto como la máquina está acabada, empieza a acecharla un enemigo pérfido e inexorable: la corrosión. Y al menor descuido, el objeto queda inutilizado.
Unos 30 millones de toneladas de hierro se convierten cada año en pardas montañas de herrumbre, y eso que contra la corrosión se libra una lucha continua, y no del todo ineficaz. Pero, a pesar de todo, las pérdidas son todavía demasiado grandes.
Resulta que uno de los métodos más eficaces contra la corrosión puede ser la fabricación de objetos y piezas utilizando metales de absoluta pureza. Hoy ya se fabrican recipientes de hierro químicamente puro, en los que se realizan reacciones químicas que dan origen a substancias muy corrosivas. Y el zinc se emplea hoy para la fabricación de piezas de automóvil.
Otro importante campo para la aplicación de los metales purísimos es el transporte de energía eléctrica a grandes distancias. Según es sabido, la circunstancia de más peso entre las que nos obligan a renunciar por ahora a la proyección de lineas de transporte de energía eléctrica a muy largas distancias, son las considerables pérdidas de la misma al pasar por los cables. Esas pérdidas son debidas a la resistencia eléctrica de los metales empleados para la fabricación de los cables.
La resistencia específica de la plata es sólo un seis por ciento menor que la del cobre. Y sin embargo, los gobiernos de algunos países han optado por emplear este precioso metal en las líneas de transporte de energía eléctrica más importantes.
Los metales químicamente puros tienen una resistencia eléctrica mucho menor que los mismos metales en el estado de pureza “ordinaria”. Son frecuentes los casos en que la adición de un 9 al numero que expresa la pureza del metal, reduce en decenas de veces la resistencia eléctrica de éste. Los metales puros permitirán aumentar grandemente los recursos de energía eléctrica.
Sería inútil tratar de predecir todos los posibles campos de aplicación de las substancias extrapuras. Por ejemplo, se ha establecido que las lámparas de incandescencia con filamentos de wolframio extrapuro tienen un período de servicio decenas de veces mayor que el de las ordinarias. Y noticias como ésta nos llegan de continuo, en cada libro nuevo y en todos los números de las revistas científicas.
…Tal es la historia de la ascensión a uno de los picos más altos de la Química contemporánea, el pico de las substancias extrapuras. Verdad es que en esta zona de la Química abundan mucho todavía las regiones inexploradas, con cimas aún más altas e inaccesibles por ahora. Pero ya se están preparando los grupos de asalto.
Y se crean las teorías que constituirán el equipo científico del químico. Ya se ha iniciado la exploración de los accesos a la solución de todos los problemas que con tanta profusión se nos han planteado en el presente capítulo.
En las inmensidades de la Antártida química
El “mapa” de la Química
Hablemos ahora de lo romántico, del carácter romántico de lo desconocido, del romanticismo que todo descubrimiento entraña.
Parte una expedición de geógrafos… La imaginación pinta en el acto manchas blancas en el mapa, cumbres ignotas de sierras, misteriosas tribus de aborígenes, animales rapaces, peligros y aventuras, aventuras, aventuras…
Unos botánicos van a emprender una expedición. Pasan minuciosa revista a su complicado equipo. Cada hierbecilla y cada flor habrán de ser observadas con todo detalle al microscopio y descritas con la escrupulosa meticulosidad de un experto notario. Les espera el descubrimiento de nuevas plantas, hierbas medicinales, árboles ignorados.
Preparan también su partida unos inquietos geólogos. ¡No es precisamente un viaje de recreo lo que les espera! Días enteros, y puede que meses, tendrán que marchar por caminos desconocidos, senderos no hollados e incluso a campo traviesa, en busca de yacimientos de minerales. ¿Cómo no envidiar a los geólogos, si aun el diario que lleva toda expedición, en el que sólo se anotan datos escuetos sobre la marcha del trabajo del grupo, es leído a veces con más interés que una novela de aventuras?
Preparan también su equipo unos oceanógrafos. Les sobran motivos para estar más reconcentrados y preocupados que nadie, pues ellos investigan las profundidades marinas. Y cada cual abriga la secreta esperanza de sacar del fondo del océano un monstruo insólito. Y los abismos oceánicos ocultan todavía muchas cosas inesperadas…
Hay ramas de la Ciencia que exigen de los que se dedican a ellas la superación cotidiana de grandes dificultades, saber concentrar toda la voluntad y todas las facultades, saber vencer con intrepidez todos los obstáculos, tanto si se trata de una cumbre inaccesible como de la maleza de las selvas tropicales.
No dudamos que, de citar aquí a los químicos, muchos lo tomarían a broma.
“¡Vaya unos remánticos! —exclamarían, riéndose—. Se pasan el día en sus laboratorios, y al salir del trabajo se embozan con la bufanda, para no pillar un resfriado por casualidad”.
Pero hablemos en serio. Hablemos del romanticismo de las investigaciones químicas.
Los químicos no envidiamos a los geógrafos. De seguro que en los mapas ya no quedan manchas blancas. Incluso las cordilleras de la remota Antártida han sido llevadas a los mapas por los infatigables exploradores. ¿Es que puede haber, acaso, lugares inaccesibles en nuestro Planeta, si a cualquier punto de él se puede ir volando en quince o veinte horas, a veinticuatro a lo sumo? Por supuesto, hay regiones que requieren un estudio más detallado. ¡Pero manchas blancas no quedan ya!
Ni que decir tiene que el trabajo de los botánicos es muy interesante. Pero, ¿pueden ellos esperar muchos descubrimientos más? La Ciencia conoce miles y miles de plantas. Y en nuestra época, el descubrimiento de cualquier vegetal es un suceso de extraordinaria importancia. Han sido editados voluminosos y completísimos atlas con la representación de todas las plantas conocidas y la descripción de sus propiedades. En esos “mapas” tampoco quedan ya manchas blancas.
Casi lo mismo podríamos decir de los geólogos y aun de los oceanógrafos (pues ya ha sido hallado el lugar más profundo del océano). Mas ¿para qué habríamos de agraviar a esas profesiones? Al contrario, todas ellas merecen un profundo respecto. Y debemos consignar en el acto, que los químicos pueden hablar “en pie igualdad” con los geógrafos, botánicos y geólogos, así como con los representantes de otras profesiones sin duda alguna “románticas”. En el “mapa” de la Química hay muchísimas manchas blancas más que en los “mapas” de la Geografía, la Botánica, la Oceanografía y demás ciencias “románticas”.
“Usted dispense, pero ¿qué mapa puede tener la Química?” puede preguntar el lector. Pues resulta que tal mapa existe; sin él sería imposible avanzar por los tortuosos y accidentados caminos de la Química contemporánea. Ese “mapa” es el Sistema periódico de Mendeleiev. Y por el número de manchas blancas supera en mucho a cualquier mapa de nuestro Planeta, aun al más detallado.
Para los geógrafos, los tiempos de los viajes al azar, que se emprendían según el principio de “quizás encontremos algo, tal vez tropecemos con algo interesante”, terminaron hace ya cuatro siglos. Para entonces los hombres sabían orientarse ya, mejor o peor, en sus viajes por el Planeta, y conocían la situación de los principales continentes y mares. En la Química todo ha sido distinto. Hasta hace un centenario los científicos “viajaron” por ella sin ningún mapa.
…Sólo al ver las páginas, todavía bien conservadas, de la revista en que Mendeleiev publicó su primer artículo sobre el Sistema periódico de los elementos —uno de los descubrimientos más geniales de la historia de la humanidad—, se da cuenta uno de que dicho descubrimiento, en realidad, es bastante reciente. Efectivamente, noventa años son un plazo bien corto, que lo parecerá más todavía si se tiene en cuenta todo lo que esos años han reportado a la Química.
No obstante, la sensación de “antigüedad” de la Ley de Mendeleiev es inherente, de seguro, a cada químico. Y eso es natural, ya que casi todas las generalizaciones más importantes de la Química fueron formuladas después del descubrimiento de la Ley periódica. Y es que sencillamente no se podía hacer antes. Pues sólo en virtud de esa Ley obtuvieron los químicos, al igual que los geógrafos, “su mapa”.
Juzgue por sí mismo: ¿podría un capitán de barco, aunque se tratara del más temerario de los capitanes, hacer sin carta la travesía de Murmansk, pongamos por caso, a San Francisco? Pues los químicos, antes del descubrimiento de Mendeleiev, se hallaban en una situación más difícil aún que dicho capitán. Además de no tener una carta náutica, no sabían siquiera adonde “poner rumbo”, qué dirección seguir en la experimentación para alcanzar los resultados apetecidos.
En electo, veamos como fueron desarrollándose las concepciones de los químicos sobre su mundo científico.
En la antigüedad ios hombres empleaban sólo compuestos de diecinueve elementos para sus fines prácticos. Y además ese empleo era inconsciente, por así decirlo. Si suponemos, por un instante que a cualquier sabio de la antigua Roma se le pudiera preguntar (expresándose en el lenguaje actual) cuántos elementos químicos conocía, él, arqueando las cejas y contando con los dedos, a duras penas podría enumerar más de seis o siete: oro, cobre, plata, hierro, estaño, plomo y azufre. Y pare Usted de contar. Los demás elementos no se empleaban puros, sino en forma de compuestos, y como es natural, nuestro imaginario interlocutor romano no podía saber nada de ellos. Como vemos, el mundo químico de los hombres antiguos era tan limitado como sus conocimientos del mundo geográfico.
Deplorablemente, el ensanchamiento de las posesiones químicas por el hombre se efectuaba a un ritmo mucho más lento que el desarrollo de la Geografía. En los doce primeros siglos de nuestra era se sumaron a los elementos antedichos, varios más. En total, eran once elementos conocidos. Eso, en los siglos XII–XIII. Y se ha de tener en cuenta que sólo “un poco antes”, en los siglos VIII–IX, era todavía muy popular la “canción-conjuro” alquimística siguiente:
…Siete metales nos dio,
tantos como planetas creó…
Los descubrimientos de nuevos elementos no fueron más frecuentes en el alto medievo. En los albores del siglo XIX, los elementos químicos conocidos por la Ciencia eran 31. En dicho siglo la cosa fue algo más rápida. A mediados del mismo, cualquier científico de relativa erudición podía ya enumerar sesenta elementos químicos.
Así, pues, ya eran sesenta… ¿Pero cuántos debía haber en total? ¿Cien? ¿Dos cientos? ¿O tal vez hubiesen sido descubiertos ya todos? ¿Quién lo podría decir?
La respuesta la dio Mendeleiev. El fue el primero en señalar en el “mapa de (la Química” —el Sistema periódico de los elementos— las “manchas blancas”, es decir, aquellos elementos que no habían sido descubiertos aún. Y ya sabemos que gracias a ese mapa los químicos fueron llenando con paso firme lodos los espacios vacíos de la Tabla de los elementos. Al parecer, no quedaban ya manchas Mancas…
En alguna parte hemos visto un mapa que tenía indicado el grado en que habían sido estudiadas las distintas zonas de nuestro Planeta. Las bien conocidas —por ejemplo, la región de Moscú— eran de color verde oscuro; pero los espacios de este color no abundaban. Las zonas conocidas, pero menos estudiadas, estaban pintadas de verde claro, siendo éste el color de la mayor parte de la tierra emergida. Las regiones poco exploradas eran amarillas, y de esas manchas había muy pocas: únicamente da zona del Himalaya, Groenlandia y las selvas brasileñas.
Y sólo la Antártida presentaba un color blanco, con una estrecha franja amarilla sepenteando a lo (largo de sus costas. Pero de eso hace ya algunos años. Hoy que tíos científicos de muchos países se dedican al estudio de dicho continente —iniciado con arreglo al programa del Año Geofísico Internacional—, la Antártida “ha adquirido el derecho”, por lo menos, al color amarillo.
¿Y si probáramos a iluminar de forma análoga la Tabla de Mendeleiev? El cuadro resultaría muy distinto. En ella ¡no veríamos ninguna mancha verde oscuro. Tampoco (abundarían los espacios verde claro, que corresponderían al oxígeno, azufre, cloro, hierro, silicio, potasio, sodio, plutonio, y … nada más. En cambio, los espacios amarillos serían tantos que, de observar la Tabla desde cierta distancia, nos parecería estar viendo el plumaje de un canario. Sí, sí, la mayor parte de los elementos del Sistema periódico han sido poco estudiados. Más aún, podríamos advertir que no pocos espacios ofrecían un aspecto análogo al de la Antártida en el mapa geográfico, la cual sólo estaba contorneada de color amarillo. Esos espacios son los correspondientes a los elementos poco conocidos.
Aquí será oportuno citar una voluminosa obra de consulta llamada Manual de Gmelin, que da referencias de todos los elementos químicos y sus compuestos inorgánicos. No se trata, ni mucho menos, de una guía, en la acepción ordinaria de la palabra. No lo podríamos llevar en un bolsillo; ni siquiera en la cartera. Y no hay de qué extrañarse, pues consta de un centenar de tomos, cada uno de los cuales está dedicado a un solo elemento. Observando sus lomos, es posible hacerse una idea exacta del grado en que es conocido un elemento u otro. Hay tomos voluminosos, que cuesta un gran esfuerzo sacarlos del estante; otros parecen más bien cuadernos de escolares.
Como vemos, en el “mapa” químico hay más “Antártidas” que en el mapamundi. Sí, los capitanes de las investigaciones químicas tienen adonde dirigir sus navios!
La casa “Sistema periódico”
Así, pues, los elementos químicos conocidos no han sido estudiados por igual, ni mucho menos. Mas ‘tan pronto como decimos esto nos preguntamos: ¿Por qué a algunos elementos se les ha dedicado libros de varios tomos, mientras que los datos relativos a otros ocupan diez o quince líneas en un libro de tamaño corriente? ¿Por qué?
No dudamos de que muchos lectores tendrán ya preparado su “porque…”. Oigámosles.
“Porque los elementos químicos —dirán— fueron descubiertos en distintas épocas. Por supuesto que el hierro, que ya era conocido en tiempos inmemoriales, tiene que estar más estudiado que el hafnio, por ejemplo, cuyo descubrimiento data de unos decenios”.
La respuesta es correcta sólo hasta cierto punto. Si se echa una mirada a una tabla que lleve indicadas las fechas de los descubrimientos de los elementos químicos, se hará evidente la inconsistencia de esa explicación. En efecto, el itrio, por ejemplo, se conocía ya en el siglo XVIII. Y sin embargo, está menos estudiado que el magnesio y el sodio, descubiertos en el siglo XIX. El tántalo fue descubierto once años antes que el yodo: en 1800. Y a pesar de ello, el grado en que están estudiados ambos elementos no tiene ni punto de comparación. Mientras que de las propiedades del yodo y sus compuestos se han escrito una infinidad de libros, 'todos los datos relativos al tántalo pueden ser compilados, en el mejor de los casos, en un pequeño folleto.
En el descanso de una conferencia de químicos celebrada hace unos años, nos llamó la atención la animada conversación que mantenían varios científicos de edad ya avanzada y muy respetados. Quitándose la palabra unos a otros, discutían algo y hacían rápidos cálculos en el envés de los programas de la conferencia. Su conversación no versaba sobre problemas científicos. Trataban de establecer cuántos elementos químicos, en forma de compuestos, habían “visto” cada uno en su vida. La palma, en la singular emulación, le correspondió a un profesor que en diversos períodos de sus actividades había tenido en sus manos compuestos de sesenta elementos. Los símbolos de dichos elementos tachonaban todo el programa, y las caras de (los otros científicos denotaban que ellos consideraban el número más que imponente.
Sesenta elementos… ¡Pero si eso es sólo aligo más de la mitad de los “ladrillitos” del mundo material conocido! ¿Será posible que ni siquiera el que ha dedicado toda su vida a la Química haya visto compuestos de todos los elementos?
Nos vamos acercando a la verdadera causa de que los distintos elementos químicos no hayan sido estudiados por igual.
Resulta que todo depende de la abundancia relativa de los elementos en la corteza terrestre (por corteza terrestre aquí se sobreentiende la litosfera —continentes—, da hidrosfera —océanos, mares y ríos— y la atmósfera —envoltura gaseosa de nuestro Planeta).
Imaginemos una casa de varios pisos, habitada por los elementos químicos, en la que el espacio ocupado por cada uno de ellos sea proporcional a su abundancia en la corteza terrestre.
¿Qué cuadro se ofrecerá a nuestra vista?
Casi la mitad de la casa estará ocupada por ell oxígeno, al que corresponderá el 47,2% de toda la superficie. Tal es precisamente el porcentaje, en peso, del oxígeno en la corteza de la Tierra. Más de una cuarta parte de los apartamentos de nuestra casa imaginaria corresponderá al silicio. Asimismo, la cantidad total de silicio en la corteza terrestre es, en peso, del 27,6%. Así, pues, tres cuartas partes de la casa estarán ocupados por dos “capitalistas”: el oxígeno y el silicio. ¡Y a los demás 89 elementos químicos naturales les tocará sólo la cuarta parte restante!
Mas también esa cuarta parte estará distribuida “injustamente”. El 8,8% del peso de la corteza terrestre corresponde al hierro, y el 3,6%, al calcio. Y sólo hay ocho elementos cuyo porcentaje en la corteza de la Tierra se exprese con unas cifras que (lleven, a la izquierda de la coma, un guarismo mayor que el cero.
81 elementos vivirán en un espacio que constituye el 0,4% de toda la superficie de dicha casa, que podría considerarse algo así como la encarnación de la “injusticia” de la Naíturaleza. En realidad, la mayor parte de los elementos del Sistema periódico se albergarán en la pequeña buhardilla del edificio cuyos pisos estarán ocupados, en lo fundamental, por ocho elementos gigantes.
Así, pues, la causa de que los elementos químicos no hayan sido estudiados por igual es bien sencilla: la distinta abundancia relativa de los mismos en la corteza de la Tierra. Los elementos que más abundan han sido estudiados mejor, y los que son menos cuantiosos lo han sido peor. Eso es todo. El asunto está claro y no vale la pena hablar más de ello.
Ni que decir tiene, la deducción es justa, por supuesto. Justa, pero… dicen que toda la Ciencia consta sobre todo de “peros”. Esto, naturalmente, no es más que una broma. No obstante, nuestro caso tiene también un “pero”.
Observemos con mayor atención la (tabla de la abundancia (relativa de los elementos en la corteza terrestre. Veamos, por ejemplo, el escandio, que es un elemento muy raro. Poquísimos químicos podrán vanagloriarse de haber visto compuesto de escandio. En efecto, la cantidad total del mismo en la corteza terrestre es muy pequeña: seis diezmilésimas de por ciento. Su vecino inmediato en la lista es la plata, otro metal también bastante raro, aunque aparentemente no tanto como el escandio. Esto es evidente, pues todos convendrán en que la plata es un metal con el que tropezamos a menudo en nuestra vida doméstica. De seguro que no encontraríamos un hogar donde no hubiera una cucharilla o por lo menos un pequeño aderezo de dicho metal. Y si vamos a ver, todos tenemos fotografías. Pues bien, el papel fotográfico está recubierto con una emulsión de compuestos de plata.
Y sin embargo, resulta que la cantidad total de plata en la corteza terrestre es de una cienmilésima de por ciento, es decir, que es sesenta veces menor que la del escandio.
El galio sigue siendo hasta hoy uno de los elementos más raros. Sólo en los últimos años han empezado a disponer de compuestos suyos algunos laboratorios químicos (por ahora, muy pocos todavía). Y no obstante, la tabla demuestra irrefutablemente que la cantidad total del mismo en la corteza terrestre es doscientas veces mayor (¡200!) que la del mercurio, metal muy corriente y por todos conocido.
El germanio, elemento semiconductor, se nombra hoy a cada ¡paso. En todas partes se habla y se escribe de la rareza del mismo. Y sin embargo, en la Naturaleza hay veinte veces más germanio que yodo, elemento muy corriente y barato.
De seguro que con estos ejemplos basta. Está ya bien claro que la “rareza” de un elemento y la cantidad total del mismo en la corteza terrestre distan mucho de ser conceptos equivalentes. Una gran importancia tiene también la asequibilidad del elemento en cuestión.
Algunos elementos en la corteza terrestre se hallan concentrados: en menas o en forma de adiciones permanentes a distintos minerales. Otros están diseminados, como si dijéramos, “embadurnando” las rocas. E¡1 estaño y el itrio se hallan contenidos en la corteza terrestre en proporciones aproximadamente iguales. Pero si bien del estaño se conocen yacimientos, en los que se encuentra en forma de mineral (casiterita), él itrio carece de menas propias, hallándose sólo en forma de ínfimas impurezas en los minerales más diversos. Tal es la verdadera causa de que el itrio haya sido mucho menos estudiado que el estaño.
Ahora está claro, que la inmensa mayoría de los elementos químicos se hallan en la corteza de la Tierra en cantidades muy pequeñas. Y para aislar los compuestos de muchos de cilios hay que recurrir a operaciones parecidísimas a las que ya hemos descrito. Así, pues, ¡vuelta a las cifras a la derecha de la coma, vuelta a las magnitudes infinitesimales, vuelta a das búsquedas de lo grande en lo pequeño!…
Un patio excavado
No carecerá de interés el relato de un caso desagradable, sucedido en un Instituto de Investigación, y que afortunadamente tuvo un feliz desenlace.
En todo centro científico hay varias cajas fuertes, donde se guardan (los aparatos de plata y platino, así como los compuestos de oro y de otros metales valiosos. También las había en el Instituto en cuestión. Una de dichas cajas era mirada con profundo respeto por el personal. ¡Y cómo no iba a serlo! En ella se guardaba una cuarta parte de gramo de radio: una cantidad enorme, teniendo en cuenta la rareza de ese elemento.
A todos los que se interesaban, se les explicaba de buen grado que el radio no se ¡hallaba en estado metálico, sino en forma de nitrato, disuelto en una determinada cantidad de agua. La disolución, por supuesto, estaba en un grueso recipiente de plomo, metal que absorbe las radiaciones. El radio era muy necesario para llevar a cabo ciertos trabajos, y los investigadores del Instituto se apuntaban en una lista, que guardaba el Jefe del laboratorio, esperando con impaciencia el día en que les sería dado empezar la experimentación.
La desgracia ocurrió cuando el Instituto se trasladaba a un edificio nuevo. Todos estaban poseídos por el trajín del traslado. Embalaban afanosos los aparatos, pillándose con frecuencia los dedos; enderezaban clavos y ayudaban, con escasa destreza, a la brigada de cargadores. Todos deseaban empezar cuanto antes los experimentos en el nuevo edificio.
Sólo en ese desbarajuste puede hallarse la explicación (¡aunque no la disculpa!) de que el Jefe del laboratorio saliera del aposento dejando abierta la caja fuerte. Bueno, él salió “para volver al instante”. Pero el instante se alargó diez minutos. Los cuales basta ron para que…
Entró a la habitación uno de los mozos de carga. Ya habían sacado de ella casi todos los cajones. Sólo quedaban todavía en un rincón dos bultos muy grandes, imposibles de levantar sin la ayuda de otro. Para no perder tiempo, nuestro hombre decidió bajar el cilindro metálico que se veía por la puerta abierta de la caja fuerte. El cilindro resultó bastante pesado, y dentro de él se movía algo. Desenroscó el mozo el tapón y vio que contenía un líquido. “Seguro que es alcohol”, pensó. Pero aquello no olía a nada, y a juzgar por las apariencias —en esas cuestiones él discernía estupendamente, tenía un buen ojo—, debía ser agua.
Cuando el Jefe del laboratorio se imaginaba después lo sucedido en los treinta segundos siguientes, entornaba los ojos y se estremecía como si le estuvieran echando por el cuello un chorro de agua helada. En aquel medio minuto, el mozo había adoptado una decisión: se acercó a la ventana, vació en el patio del Instituto el contenido del cilindro. Después, volvió a enroscar la tapa, bajó con toda tranquilidad el cilindro a la calle y lo cargó en un camión.
Media hora después juraría y perjuraría el hombre que jamás había oído hablar de ningún radio, y que en aquel desdichado momento estaba segurísimo de no tirar más que agua.
Dos días después llegaron al patio del Instituto unas máquinas excavadoras. Toda la tierra fue cargada en volquetes y llevada a una planta para el beneficio de minerales de radio. Los dirigentes de los insólitos “trabajos de salvamento” tenían en mucho cada partícula de la arcillosa tierra que un poco antes formaba el patio del Instituto.
El radio fue extraído felizmente de la tierra y devuelto al Instituto. No creemos necesario decir que el cuidado del valioso metal no se le volvió a encomendar al distraído jefe de laboratorio, sino que se responsabilizó de él a otro científico.
Tal vez este caso contribuya a que el lector se imagine, hasta cierto punto, las dificultades con que tropiezan los investigadores científicos de la industria dedicados a la obtención de elementos raros.
El radio es uno de los metales más raros; tan raro, que el terreno de un enorme patio que estuvo impregnado de una disolución que no contenía más que un cuarto de gramo de una sal suya, podía considerarse muy rico en radio. Las menas de las que se obtiene, lo contienen en proporciones mucho menores.
Pero hay elementos que no van muy a la zaga del radio en cuanto a rareza, que a ese respecto es el campeón. Por ejemplo, el renio. Posteriormente hablaremos con más detalle de este metal, que cada día va entrando con paso más firme en la técnica contemporánea. Para obtener un kilogramo de renio de las menas más ricas en él, hay que beneficiar una cantidad de mineral tal, que se necesitarían ¡seiscientos vagones para su transporte!
El galio se obtiene ahora —en escala industrial— de las cenizas de ciertas clases de hulla. Si dichas cenizas contienen más de dos milésimas de por ciento de galio —¡veinte gramos por tonelada!—, son consideradas ya una excelente materia prima.
Casi lo mismo se puede afirmar de todos los demás elementos a los que la Naturaleza concedió sólo un pequeño y destartalado desván en la casa de los elementos químicos, es decir, en la corteza terrestre.
Puede que alguien, al leer esto, diga:
“A pesar de todo, no hay por qué enojarse con la Naturaleza. Si los elementos raros son tan escasos, allá ellos. Nosotros podemos arreglarmos muy bien con los que la Naturaleza nos ha concedido en abundancia”.
Pero tal conclusión sería errónea, ante todo porque los elementos raros —y por ello poco estudiados—, entrañan sorpresas que podrían admirar incluso a los escritores de ficción científica, dotados de gran fantasía.
En este capítulo hablaremos de lo que la investigación minuciosa de las propiedades de algunos elementos químicos poco estudiados antes, ha aportado a la Ciencia y la Técnica. Esos elementos nos servirán de base para hacernos una idea clara de lo que prometen a la Ciencia y la Técnica las expediciones a los espacios inmensos y casi inexplorados de la “Antártida química”.
No vale la pena de que en cada caso particular describamos los métodos empleados para la separación de los compuestos de un elemento raro u otro. Todos ellos se asemejan mucho a los que ya hemos descrito. Mucho más importante es conocer las propiedades de dichos elementos y las aplicaciones que tienen, o las que tendrán, en un futuro inmediato.
El mas lígero
Si tuviéramos que filmar una película de dibujos animados y divulgación científica sobre los elementos químicos, idearíamos sin falta una historieta cómica e instructiva acerca de cómo los elementos químicos organizarían una competencia deportiva. Veríamos en ella cómo “competía” con otros elementos el activísimo flúor.
Muchas escenas divertidas nos brindarían los gases inertes, desmañados perezosos. El pequeño y vivaracho hidrógeno andaría por el campo como un torbellino. Se desharía en pesadas lágrimas el mercurio, impenitente llorón. El uranio, peso pesado, andaría con paso firme.
Y es casi seguro que el primer puesto, por el número de “records” establecidos, lo ocuparía el litio. Este metal es el de menor peso atómico entre todos los conocidos. Más aún; en todo el Sistema periódico no hay más que dos elementos con menor peso atómico que él: los gases hidrógeno y helio. El segundo “record” del litio es su densidad: 15 veces menor que la del hierro y dos veces menor que la de la madera. Los barcos construidos con litio tendrían una capacidad de carga extraordinaria… si dicho metal no se combinara vigorosamente con el agua. Un automóvil de litio podría ser levantado sin esfuerzo por dos niños, si el metal no se combinase enérgicamente con el oxígeno y el nitrógeno del aire.
Otro “laurel” del litio es la colosal diferencia —casi 1.200°C— entre sus puntos de fusión y ebullición. Compare Usted esta cifra con la correspondiente del agua, que como sabemos es 100°C. En cuarto lugar, el litio presenta una tendencia fenomenal a combinarse con muchos elementos, incluso con el “altivo” nitrógeno. En quinto lugar… Aunque con lo enumerado basta para reconocerle al litio el derecho a ocupar, entre los demás elementos del Sistema periódico, un puesto relevante en todos los aspectos.
Por ello nos parece más modesto aún el papel que el litio y sus compuestos han desempeñado en la industria hasta hace poco tiempo. La causa residía en que las propiedades de este metal raro no habían sido suficientemente estudiadas. Pero hoy el litio puede considerarse ya recompensado con creces.
Nadie ha tratado de calcular, por supuesto, cuál es el compuesto químico del que más se escribe en las revistas científicas de nuestros días. Además, ¿qué utilidad podría tener tan fatigoso y laborioso cálculo? Pero si se hubiese llegado a realizar, no cabe duda de que el primer puesto habría correspondido al hidruro de litio[9].
Hace ya mucho tiempo se sabe que el litio puede combinarse con el hidrógeno para formar un compuesto denominado hidruro de litio. Este compuesto es interesante por la razón de que un kilogramo del mismo “contiene” poco menos de mil quinientos litros de hidrógeno. El hidrógeno se desprende fácilmente al introducir el hidruro ¡en el agua. ¿Pero quién podría figurarse hace unos años que el hidruro de litio llegaría a ser uno de los explosivos más potentes que jamás conocieran los hombres? Y desde luego, nadie hubiera podido predecir que por medio de ese compuesto los científicos podrían llevar a cabo, en la Tierra, procesos que hasta entonces sólo se habían producido espontáneamente en el Sol.
Hablando con propiedad, no se trata del mismo hidruro, sino del deuteriuro de litio: es decir, del compuesto binario del litio con un isótopo pesado del hidrógeno, el deuterio. Pero desde el punto de vista químico, entre esas dos substancias no hay diferencia alguna. El deuteriuro de litio es la base de la carga explosiva de las llamadas bombas de hidrógeno. Al funcionar un detonador de uranio o plutonio, se desarrolla una temperatura muy alta, bajo cuyos efectos comienza una reacción nuclear, en la que el litio y el deuterio se combinan entre sí, para formar helio. Durante este proceso se desprende una cantidad colosal de energía.
Semejante reacción —es decir, la transmutación del hidrógeno en helio—, es la fuente de la energía del Sol. En dicho astro cada secundo se produce la transformación de 570 millones de toneladas de hidrógeno en 566 millones de toneladas de helio. Pero las reservas de ¡hidrógeno de nuestro astro diurno —verdadero horno de hidrógeno— son tan enormes, que todavía seguirá funcionando al “régimen” actual durante muchos miles de millones de años.
Empero, el litio ya ha encontrado no pocas aplicaciones “terrenas”. Aquí se ha de citar una nueva rama de la metalurgia: la del litio.
Agregando al magnesio un diez por ciento de litio, se obtiene una aleación más resistente, y lo que es más importante, más ligera que el magnesio. Y se ha de tener en cuenta que éste tiene un peso específico muy pequeño en comparación con la mayoría de los demás metales. La adición de insignificantes cantidades de litio a distintas aleaciones confiere con frecuencia a éstas unas propiedades totalmente distintas.
Así, por ejemplo, el “esclerón”, aleación muy conocida a base de aluminio, contiene sólo el 0,1% de litio. Pero sin esa décima de por ciento perdería su resistencia mecánica y su dureza, es decir, las propiedades que le han dado su merecida fama.
Debido a su pequeño peso específico y a su resistencia a las temperaturas elevadas, las aleaciones de litio y aluminio llegarán a ser el material básico en la construcción de aviones que deban volar a velocidades mucho mayores que la del sonido.
En los últimos tiempos se han publicado interesantes investigaciones sobre la aplicación del litio como combustible. Si se inyecta litio pulverizado en un chorro de aire u oxígeno, se produce una combustión que desprende cantidades enormes de calor.
Los cálculos demuestran que la combustión de un solo kilogramo de litio es capaz de rendir la misma cantidad de calor que cuatro mil toneladas de carbón mineral.
Según se ha establecido, las sales de litio de los ácidos esteárico y palmítico son lubricantes magníficos, que conservan sus propiedades en el intervalo de -50° a +150°C.
Se podrían citar muchas más ramas de la técnica y la industria en las que el litio ha encontrado ya aplicación.
Empero, todavía son más las que esperan el empleo de ese admirable metal. De ahí que el litio es llamado, y con toda la razón, metal del futuro.
Por cierto que todos los metales de que se hablará a continuación son, en mayor o menor grado, metales del futuro, como podrá verse en el ejemplo del “protagonista” del capítulo siguiente.
El metal de las joyas
Nadie podría explicar qué movió al científico francés Vauquelin, en una época tan agitada para Francia como fue el final del siglo XVIII, a dedicarse a la experimentación química. Probablemente fuera el dinero. El honorable monsieur Vauquelin no pensaba hacer dinero por procedimientos deshonrosos. Estaba muy lejos de anhelar tos laureles del conde Saint-Germain, famoso falsificador de brillantes, de cuyas andanzas se hablaba tanto en la corte del último de los Ludovicos. Pero, de dedicarse a la Química, ¿por qué no estudiar las propiedades y la composición de la esmeralda, la admirable piedra preciosa que se puede considerar, si no el rey de todas las joyas, por lo menos un duque entre ellas?
Desgraciadamente, los experimentos relacionados con las esmeraldas hubieron de ser suspendidos al poco tiempo, ya fuera porque los ensayos no dieran resultado, ya porque la señora Vauquelin no viera con buenos ojos las pruebas de su marido con las esmeraldas, que resultaban tan dispendiosas para la familia. No obstante, se obtuvieron algunos resultados. Vauquelin aisló de la esmeralda una masa grisácea, a la que por su gusto dulzón llamó “tierra dulce”, o glucina (de “glykys”, que significa dulce). Por entonces los químicos llamaban “tierras” a la mayor parte de los óxidos. Sucedía eso en 1798.
Veinte años después, sería aislado de la glucina un metal brillante, que recibiría el nombre de glucinio, y al que algo más tarde se propondría llamarlo berilio. Esa fue la denominación que arraigó. Y así apareció un nuevo nombre en la lista de los elementos químicos.
Pero, incluso al cabo de otros cuarenta años las propiedades del berilio seguían tan poco estudiadas, que Mendeleiev vaciló mucho antes de decidirse a colocarlo en un espacio determinado. Y de no ser por la genial intuición del gran químico, el berilio, antes de instalarse en el “departamento” N° 4, hubiera danzado largo tiempo por el Sistema (periódico.
La “biografía” del berilio es de lo más extraordinario. No es menos original su “curriculum vitae”. En éste figura como año de nacimiento el 1798. Y como fecha del comienzo de las actividades laborales, el 1932, pues precisamente ese año se emplearon varias aleaciones suyas en la industria. Pero, a semejanza de Ilyá Muromets, el héroe épico ruso que “se pasó treinta y tres años mano sobre mano” y sólo después de ello desplegó toda su colosal fuerza, el berilio empezó a hacer prodigios en cuanto fue puesto al servicio del hombre.
Sí, la cantidad total de berilio en la corteza terrestre es sólo de unas diezmilésimas de por ciento. Pero esas diezmilésimas merecen que se les dé caza.
La densidad del berilio es algo mayor que la del litio, su vecino inmediato en el Sistema periódico; pero, de todos modos, bastante menor que la de otros muchos metales. De tomar en consideración los metales que, en estado libre, presentan estabilidad frente a la acción del aire, el berilio será el N° 1 en la lista. A pesar de quedar, en cuanto a resistencia mecánica, por debajo del acero, la diferencia existente entre las densidades de ambos metales es tan enorme, que cualquier estructura de berilio sería mucho más resistente que otra de acero de igual peso.
Según es sabido, la preocupación mayor de todos los proyectistas de aviones es cómo reducir el peso de las piezas de los aparatos. A veces se pasan meses enteros resolviendo el torturante problema de cómo disminuir el peso del avión aunque no sea más que en varios kilogramos. Y esos kilogramos tienen que ir acumulándolos gramo a gramo: de aquí quitan un tornillo, allí idean un acoplamiento especial, allá sustituyen una pieza de metal por otra de plástico, etc.
Dentro de poco, el empleo del berilio librará de tan penosas búsquedas a los proyectistas. Las aleaciones del berilio con el magnesio y aluminio son bastante bien conocidas, y se puede afirmar con toda seguridad que producirán en la industria aeronáutica una revolución como la que hiciera en tiempos pasados el empleo del aluminio. Cálculos bastante simples demuestran que el radio de acción de los aviones construidos a base de aleaciones de berilio es mayor que el de los fabricados de aluminio.
Esa sola propiedad del berilio prueba con toda claridad que debemos ocuparnos con más tesón de los elementos raros, puesto que son fantásticamente prometedores. El que sean escasos en comparación con los elementos gigantes, no implica nada, pues para algo existe la Química. Y los químicos han justificado las esperanzas depositadas en ellos. Han desarrollado ya diversas variantes para la obtención de berilio barato, incluso a partir de la materia prima más pobre.
Aunque, por otra parte, las búsquedas de nuevos métodos para la obtención de berilio y de nuevas fuentes de materias primas se realizan a un ritmo cada vez más rápido. La cuestión es que este metal va conquistando más y más campos de la técnica y de la industria.
He aquí una palabra nueva que hace un decenio no figuraba aún en el diccionario químico ni en el tecnológico: berilización. Pero este sustantivo pronto será tan corriente como “laminado”, “temple” y otros por el estilo. Para la berilización, la pieza de acero, calentada a alta temperatura, se introduce en polvo de berilio. Entonces, una cantidad insignificante de este metal penetra en la capa superficial del acero, con lo que la pieza queda como envuelta por una coraza de aleación de berilio. Sí, una coraza, no he errado al decido, ya que la pieza sometida a tal tratamiento presenta una resistencia mecánica y una dureza mucho más elevadas.
Las piezas berilizadas sirven durante mucho más 'tiempo que las de acero corriente. Lo más interesante es que en la operación se consume muy poco berilio. De trabajar correctamente, con un kilogramo de este metal se pueden berilizar cientos e incluso miles de piezas.
No hay mes en el que no aporten nuevos datos sobre las admirables propiedades de las aleaciones de berilio. Se ha demostrado que con sólo añadir al cobre un dos por ciento de berilio, se obtiene una aleación más dura que el acero inoxidable. La adición de berilio da a las aleaciones otra propiedad importante: resistencia a la “fatiga”. Resulta que las piezas metálicas también pueden fatigarse. El mejor muelle de acero, por ejemplo, no resiste más de un millón de contracciones, mientras que los muelles de bronce al berilio —aleación de berilio y cobre—, son capaces de soportar un número de contracciones 25 veces mayor.
Es bien conocida la buena conductividad eléctrica del cobre. Sin embargo, la adición de una pequeña cantidad de berilio al cobre, la hace mucho mayor. No hace falta explicar cuán valiosa es esa propiedad del berilio para la industria, pues cuánto más elevada sea la conductividad, menores serán las pérdidas de corriente.
El berilio se ha hecho insustituible en radioscopia, en la fabricación de tubos Roentgen. El berilio es, para los rayos X, lo mismo que el cristal más transparente para la luz. Casi todos los metales retienen la radiación Roentgen; el berilio, en cambio, es “transparente” para ella.
Se podría hablar muchísimo más del berilio, metal que ha nacido ahora por segunda vez y para empresas gloriosas.
Quince hermanos gemelos
Si se describiera con detalle la historia del descubrimiento de los quince elementos Situados en un mismo espacio del Sistema periódico de Mendeleiev, saldría un relato tan interesante y dramático como, ipor ejemplo, “La Odisea”, y sin duda algo más largo. Porque las peripecias y aventuras del valiente e ingenioso Ulises no son nada en comparación con las dificultades que tuvieron que arrostrar dos químicos hasta imponer cierto orden entre los números atómicos 57 y 71 del Sistema periódico.
Esos números del Sistema periódico corresponden a metales que se conocen como elementos de las tierras raras. De su nombre ya se infiere que tales elementos son rarísimos. En efecto, hace sólo un decenio, Jos compuestos de dichos elementos apenas aparecían en alguno que otro experimento demostrativo en Química inorgánica. Con la particularidad de que el profesor, al sacar del bolsillo del chaleco un tubo, herméticamente cerrado, conteniendo un polvo de aspecto común —una sal de un tal neodimio o iterbio—, no se lo entregaba a los oyentes para que lo fueran pasando de mano en mano por miedo a que se rompiera, sino que, en lugar de ello empezaba a explicar detalladamente cómo había obtenido la muestra en cuestión.
Aunque sólo se quisiera escribir un resumen de la historia del descubrimiento de los elementos de las tierras raras, saldría un tratado bastante voluminoso. A partir de principios del siglo pasado, decenas de científicos empezaron a trabajar en distintos países para esclarecer el problema de dichos elementos. Incluso un hombre de mente tan preclara como Mendeleiev pasó algunos años sin saber en qué casillas del Sistema (periódico habían de ser incluidos estos metales. Montañas de papel se escribirían y más de una teoría sería rechazada, antes de que se hiciera patente que los quince elementos debían ser situados en una misma casilla.
En efecto, los elementos de las tierras raras presentan mayor parecido entre sí que muchos hermanos gemelos. Son inseparables no sólo en el Sistema (periódico, sino también en la Naturaleza, ya que nunca se les puede encontrar aislados. Pero a los “educadores” de esos elementos gemelos, es decir, a los químicos, tan enternecedora amistad no les hacía mucha gracia, pues les causaba bastantes contratiempos.
Y ello se debía a la asombrosa semejanza existente entre las propiedades de dichos elementos, lo cual dificultaba sobremanera su separación. Mientras no se dispuso de un método experimental para la determinación del número atómico de los elementos, los químicos nunca pudieron estar seguros de que el elemento raro hallado no fuera, en realidad, una mezcla de varios elementos.
Al mirar la tabla de los descubrimientos de los elementos de las tierras raras se advierte, en realidad, un cuadro idéntico al de la fisiparidad de las bacterias. Al principio sólo se conocían dos elementos: el itrio y el cerio. Luego se aclaró que el último contenía otro elemento, al que se llamó lantano y que no conservó durante mucho tiempo su individualidad. Laboriosas investigaciones vinieron a demostrar que lo que se había considerado lantano puro era en realidad una mezcla de lantano y didimio. Pero en vano buscaríamos ahora el didimio en el Sistema ¡periódico, puesto que al cabo de varios años se esclareció que ese elemento era, a su vez, una mezcla de otros dos: del didimio propiamente dicho y de samario. Empero, él “didimio propiamente dicho” no resultó tan “propio”, ya que los meticulosos químicos demostraron que estaba constituido por una mezcla de dos elementos, que recibieron respectivamente los nombres de praseodimio y neodimio. El samario tampoco se quedó atrás, “engendrando” a su vez dos elementos, el gadolinio y el europio.
Un cuadro análogo ofrecía el itrio, que “dio vida”, sucesivamente, a los elementos erbio, terbio, holmio, tulio, disprosio y lutecio.
Ahora ya conocemos bien la causa del asombroso parecido entre los elementos de número atómico del 57 al 71. Igual que en el caso de los elementos de la familia de los actínidos, descrita en el capítulo que trata de los elementos artificiales, los elementos de las tierras raras presentan en sus capas electrónicas periféricas una configuración idéntica.
La difícil separación de los lantánidos es la causa de que sus propiedades fueran muy poco estudiadas hasta los últimos tiempos. La química de dichos elementos era, por así decirlo, un campo sin roturar. Mas bastó que se abrieran los primeros surcos de las investigaciones científicas, para que brotasen con vigor los gérmenes.
Empezaremos diciendo que la propia denominación de “elementos de las tierras raras" resulta cada día más inadecuada, pues el por ciento de estos elementos en la corteza terrestre es muchísimo mayor de lo que antes se creía. A pesar de que la abundancia relativa de los lantánidos es muy pequeña —dieciséis milésimas de por ciento en total—, no por ello deja de superar bastante a ila de muchos otros elementos del Sistema periódico. En todo caso, los químicos, para los cuales el trabajo con magnitudes de seis o siete cifras decimales es hoy algo tan corriente como viajar en tranvía, no consideran ya tan complicada la separación y obtención de compuestos puros de esos elementos gemelos. Aunque, por supuesto, en la mayoría de los casos no se pueda pasar sin los métodos microquímicos. La química de los elementos de las tierras raras es otro ejemplo, y muy vivo por cierto, de cómo el saber descubrir las substancias ocultas tras cifras decimales muy alejadas de la coma ha proporcionado nuevos y excelentes materiales a la técnica. Claro está que algunos lantánidos siguen siendo hasta ahora muy escasos. El lutecio, por ejemplo, es doscientas voces más caro que el oro, y el tulio, 350 veces más. Pero eso obedece más bien a las dificultades que entraña la separación de los mismos, que a su poca abundancia relativa.
El saber adaptarse a cantidades mínimas para estudiar las propiedades de los elementos poco asequibles ha permitido incrementar muchísimo los conocimientos relativos a la química de los metales de las tierras raras durante el decenio último.
Si hace veinte años hasta la compilación más completa de los datos relativos a las propiedades de los lantánidos no hubiera constituido más que un librito con menos de cien páginas, ahora, en cambio, para tal publicación habría que editar una decena de gruesos tomos, todos los cuales estarían repletos de cifras, fórmulas, diagramas…
Correspondientemente ha cambiado también el campo de aplicación de los elementos de las tierras raras (a los cuales ya no podemos seguir llamando “raras”).
La única aplicación de los lantánidos en el curso de casi setenta y cinco años fue la fabricación de una aleación para piedras de encendedores. Pero nadie, ni siquiera los químicos, podía suponer, al encender el cigarrillo con el “caprichoso” encendedor, que cada uno de los metales integrados en la chispeante aleación abriría, por separado, una nueva página en la historia de la metalurgia y de la industria química.
Veamos algunas de esas páginas abiertas al azar, la del tulio, por ejemplo. Por cierto que sería más justo decir “libro” que “página”. Si hace sólo un decenio hasta en los manuales más extensos no se le dedicaban a ese elemento más que unas líneas, y además en (los caracteres más menudos, hoy, en cambio, sobre el tulio se podría escribir todo un libro, y bastante voluminoso.
El isótopo radiactivo artificial del tulio, de peso atómico 170, emite rayos gamma, que son semejantes a los rayos X. Esta frase, que parece copiada de un libro estrictamente científico, entraña en realidad una revolución en un inmenso campo de la técnica y de la medicina: el campo de la radioscopia.
Pocos serán los que no hayan estado, por lo menos una vez en su vida, en un gabinete de rayos X. Ese es, de seguro, el más misterioso de los gabinetes de cualquier policlínica. El médico está oculto en la impenetrable oscuridad. Sólo en un rincón luce una mortecina lámpara roja. La pantalla presenta una extraña fosforescencia verdosa. Y cuando en ella ve usted el esqueleto del individuo que ha entrado delante, se siente embargado por un sentimiento muy comprensible de admiración a la técnica radioscópica. Y esa admiración crecería sin duda alguna si pudiera conocer bien la estructura de los aparatos de rayos X. Aunque es muy dudoso que el profano pueda comprender algo al ver por primera vez los caprichosos entrecruzamientos de cables y tubos electrónicos, de dimensiones aterradoras.
Los rayos X encuentran hoy mucha aplicación, y no sólo en medicina. De ésta no hay ni que hablar. Sin previa exploración radioscópica es imposible la diagnosis acertada de muchas enfermedades. Con igual profusión se emplean los rayos X en la técnica, para la radiografía de piezas metálicas. Esos rayos descubren infaliblemente las piezas defectuosas, es decir, las que ocultan grietas o cavidades invisibles en el examen externo.
Ahora bien, el empleo de los rayos X se ve muy limitado por lo voluminoso de los aparatos. El médico, cuando sale ¡a visitar a un enfermo, lleva un juego de diversos aparatos e instrumentos médicos: estetoscopios, jeringas, aparatos para determinar la presión arterial o la actividad cardíaca, etc.; pero el aparato de rayos X, aun siendo tan importante, no hay quien lo lleve.
Por cierto que lo antedicho se podrá poner pronto, con la conciencia bien tranquila, en tiempo pretérito. Y el “causante” de ello será el tulio, uno de los metales de las tierras raras. Los aparatos Roentgen a base de tulio serán de lo más sencillo: una ampolla con una cantidad casi imponderable de tulio metálico o de cualquiera de sus sales, una pequeña cubierta protectora para preservar de las radiaciones que emita el tulio y una pequeña pantalla para la proyección de la imagen. No sabemos si semejante aparato de rayos X (mejor sería llamarlo ya de rayos de tulio) cabrá en un bolso de señora, pero en un portafolio, sin duda alguna. Por Jo tanto, en un futuro inmediato los aparatos radioscópicos de tulio serán para los médicos instrumentos tan portátiles como los estetoscopios.
¿Habrá que decir que los aparatos radioscópicos de itulio radiactivo resultarán insustituibles también para los que controlan la calidad de las piezas metálicas?
Un futuro igual de brillante le espera al prometio, ese elemento que no ha sido hallado todavía en la Naturaleza y que por ahora se obtiene artificialmente. ¡Ahí sí que hallarán un campo inmenso los escritores de ficción científica! Aunque en eso podemos estar equivocados, porque en lo que vamos a decir sobre el prometio no hay nada de fantástico: existen las actas concisas de los experimentos, existen algunos aparatos, existe la viva fantasía de los científicos; pero no hay nada fantástico.
Las emanaciones radiactivas del prometio (este elemento emite rayos beta) han podido emplearse como fuente de energía. Basta la cantidad más insignificante de prometio para construir una pila de rendimiento energético muy considerable en comparación con sus dimensiones. Por ejemplo, una pila del tamaño de la cabeza de un alfiler puede proporcionar la energía necesaria para hacer funcionar un reloj de pulsera durante cinco años. Actualmente se fabrican audífonos que llevan como fuente de energía una pilla de prometio. Y ha de tenerse en cuenta que uno de los mayores inconvenientes para los que usan audífonos ha sido la necesidad de llevar en el bolsillo pilas eléctricas, que además, deben cambiarse con frecuencia.
Evidentemente, el cálculo de lo que puede rendir una pila de prometio, aunque no sea más grande que un huevo de gallina, es sólo un problema aritmético. El lector puede dar rienda suelta a su imaginación, y dudoso es que se equivoque.
Y si el lector puede fantasear, ¿por qué no hemos de hacerlo también nosotros? (dentro de límites razonables, por supuesto). En cierta ocasión (tuvimos que disertar ante un auditorio juvenil, sobre algunos adelantos de la química contemporánea. Entre otras cosas, hablamos dé las propiedades del prometio. Antes de nosotros había tratado de los maravillosos éxitos de la medicina soviética un doctor muy conocido, especialista en cirugía del corazón. Ai terminar la velada, nos invitó a su casa, y cuando menos lo esperábamos, nos empezó a hacer preguntas sobre el prometio, y en particular sobre las pilas de este elemento. La causa de su gran interés hacia la nueva fuente de energía se evidenció en seguida. Hace muchos años que los médicos de distintos países sueñan con un corazón artificial. No los voluminosos aparatos que hoy se emplean en las operaciones del corazón, sino uno que el enfermo pueda llevar siempre consigo. Por cierto, que ese hombre estaría más sano que muchos de los que tuviesen un corazón normal, ya que el suyo no conocería el cansancio ni dolor alguno.
Empero, todos los “proyectos” de corazones artificiales portátiles no pasan por ahora de lo semifantástico. El quid de la cuestión reside en la fuente de energía. Nuestro corazón ha de realizar un trabajo tan intenso, que al poseedor de una bomba sanguínea artificial, una pila eléctrica de un kilogramo de peso sólo le bastaría para poco más de una hora.
Y ahí es precisamente donde el prometio puede resultar utilísimo. Verdad es que el total del prometio obtenido por ahora en todos los laboratorios del mundo no bastaría, de seguro, para un solo “motor cardíaco”. Pero la historia de la Ciencia brinda muchos ejemplos de metales que. escasísimos al principio, se abarataron en varios años con la velocidad de un tren exprés. En 1839, cuando Mendeíleiev estuvo en Londres, le hicieron el valioso presente de una balanza que tenía un platillo de oro y el otro de… aluminio, metal mucho más precioso todavía, en aquellos tiempos. Pero no habían pasado cincuenta años y eil aluminio era ya un material tan corriente como la madera.
Abrigamos el temor de que después de todo lo relatado, la descripción de las “prosaicas” aplicaciones de los demás elementos de las tierras raras pueda parecer aburrida. Pero se nos puede creer, que no por ello menguará la inmensa importancia que los elementos de las tierras raras van adquiriendo para La economía nacional de año en año.
La adición de lantánidos al hierro colado surte un efecto verdaderamente mágico sobre esa aleación, frágil de ordinario. Los metales de las tierras raras reducen muchísimo la fragilidad de este hierro y elevan en igual grado su resistencia mecánica. El hierro colado, que, según se sabe, es difícil de trabajar, por aleación con elementos de las tierras raras puede incluso mecanizarse en tornos. Con la particularidad de que tales elementos deben adicionarse en cantidades ínfimas: de trescientos gramos a dos kilogramos por tonelada de hierro colado. Y lo más importante es que no se requiere su separación previa: obran perfectamente cuando son adicionados “en montón”.
Los últimos años han demostrado que con los elementos de las tierras raras se pueden fabricar vidrios de alta calidad, que se emplean para lentes de telescopio, portillas de batisferas para inmersiones a grandes profundidades y ipara la conservación de productos de pureza muy elevada.
El interés de los investigadores hacia los elementos gemelos es tan grande, que virtualmente cada mes se registran nuevos e importantes descubrimientos en ese campo. No hace mucho, fueron descritas unas propiedades insólitas del gadolinio. Resulta que puede emplearse con éxito para la obtención de temperaturas cercanas al cero absoluto. Para ello, se coloca sulfato o cloruro de gadolinio bajo una atmósfera de gas inerte y se somete a la acción de un campo magnético, con lo que la sal de gadolinio se calienta y cede su calor al gas. Luego se extrae el gas y se suspende la acción del campo magnético. Entonces el gadolinio se enfría considerablemente, en comparación con su t°mperatura inicial.
Repitiendo muchas veces la operación, los investigadores obtuvieron una temperatura sólo dos diezmilésimas de grado mayor que el cero absoluto.
Hace cien años, la existencia de algunos lantánidos se conocía, mejor dicho, se suponía. Sin embargo, la separación de sus compuestos en estado de pureza no era posible. Sesenta y cinco años atrás —en la linde de los dos siglos— se expusieron muestras de algunos lantánidos puros en la exposición internacional de París, lo cual evidenciaba los grandiosos adelantos de la Química. Hace diez años la separación de los elementos de las tierras raras era considerada una labor dificilísima. Hoy se pueden obtener preparados puros de lantánidos en un laboratorio ordinario. Y lo puede hacer cualquier persona auxiliar de laboratorio, guiándose por trabajos bien conocidos sobre la materia y que figuran en libros de texto para la enseñanza superior.
Así alteró el hombre, por primera vez en la historia geológica de nuestro Planeta, la conmovedora hermandad de los elementos de las tierras raras, destruyendo la unida familia de los elementos gemelos.
Una vieja revista humorística publicó en uno de sus números una caricatura. Una decena de barbudos, en los que se apreciaba bien el parecido con eminentes sabios rusos de aquella época, habían echado el lazo a un caracol en el que se leía “La Ciencia”, y tiraban de él para subirlo a un vagón plataforma. Eso quería decir, por lo visto, que el desarrollo de la Ciencia se iba acelerando. No sabemos si un dibujo análogo parecería ingenioso en nuestros tiempos; pero lo que no ofrece ninguna duda es que el vagón de ferrocarril debería ser reemplazado por un cohete cósmico. Lo que hemos relatado sobre los elementos gemelos es la mejor confirmación de ello.
Una milmillonésima de la corteza terrestre
Como es natural, aquí no podremos hablar de todas las regiones de la “Antártida química”, pues son demasiados los elementos que hasta los últimos tiempos fueron inaccesibles para los investigadores y la industria. Pero no podemos pasar por alto algunas de las “manchas blancas”. Más aún, de ellas no se puede hablar breve mente.
Una de esas regiones del mapa químico es la casilla N75 del Sistema periódico, ocupada por el renio, el más “joven” de los elementos en cuanto al año de su descubrimiento. De todos los elementos que se encuentran en la corteza de la Tierra, el último que salió del incógnito fue el renio. Su símbolo (Re) sólo en el 1925 pasó a ocupar en la casilla N75 el lugar del signo de interrogación. En lo sucesivo, el Sistema periódico se iría completando a cuenta de elementos obtenidos por vía artificial.
La causa de que el renio tardara tanto tiempo en ser inscrito como “inquilino permanente” del Sistema periódico fue su extraordinaria rareza. La cantidad total de este elemento en la corteza terrestre constituye una milmillonésima del peso de ésta. Otros metales, tales como el oro y el platino, se hallan contenidos en ella en cantidades cinco veces mayores.
De ahí que quizás ningún otro elemento “trajese tan de cabeza” a los químicos que andaban a la caza de nuevos elementos, como ese metal argentino-mate, y que a primera vista no tiene nada de particular, a no ser su elevada densidad.
El número de exploradores que se dedicaron a la búsqueda del “hombre de las nieves”, no es nada en comparación con el de los investigadores que se consagraron a la búsqueda de dicho elemento.
K. G. Paustovski, en uno de sus ensayos literarios (“El acosamiento de las plantas”), escribió: “La perseverancia de los científicos, según se sabe, es monstruosa, y puede sacar de sus casillas incluso a la persona más serena”. Pues bien, aquí ocurrió todo lo contrario. El enigma del elemento N75 hizo abandonar el campo a más de un investigador, y entre los que a pesar de todo prosiguieron la búsqueda no faltaron los que, tarde o temprano, empezaron a murmurar del intratable y todavía desconocido habitante del apartamento N75.
En 1869 el elemento N75 fue aislado, al parecer, por Guiar, quien le dio el nombre de “uralio”. Pero poco después el químico renunció a sus conclusiones, con lo que eludió la triste suerte del químico Rose, cuya gozosa noticia de haber descubierto el elemento pelopio en 1846 fue refutada por varios investigadores a la vez. La misma suerte corrieron el niponio, descrito en 1906 por Ogawa, el lucio de Barriera, anunciado en 1896, y muchos otros elementos.
Pero a pesar de todo, en uno de los casos, por lo visto no hubo error. El 27 de junio de 1877 el químico ruso S. Kern publicó la noticia de que en las substancias residuales del beneficio del platino había hallado un nuevo elemento, para el que proponía el nombre de “davium”, en homenaje al famoso químico inglés H. Davy. La determinación del peso atómico y de las propiedades del “davium” indicó que dicho elemento debía ocupar en el Sistema periódico el lugar que Mendeleiev había destinado al elemento llamado por él dvimanganeso. Veinte años después, el químico norteamericano Mallet repitió el experimento de Kern, pero no pudo aislar de los residuos del platino el elemento separado por el investigador ruso. Bien porque la mena de platino tuviera otra procedencia, o bien porque Mallet fuera todavía un químico poco experto, lo cierto es que el descubrimiento del “davium” no obtuvo confirmación. Kern no replicó nada: por lo visto había fallecido ya para entonces; y como a los críticos se les da siempre crédito, en la casilla N75 se volvió a entronizar el signo de interrogación.
Sólo después de que la existencia del elemento N75 fuera establecida indiscutiblemente por Noddak, Tacke y Berg, los químicos se darían cuenta de que todas las reacciones del “davium" descritas por Kern eran idénticas a las del renio.
De tal modo, una crítica injusta alejó en cincuenta años la fecha de un descubrimiento tan admirable como es siempre el hallazgo de un nuevo elemento.
Sólo hay cinco elementos químicos naturales que puedan jactarse de llevar en la cifra que expresa su porcentaje en la corteza terrestre más ceros después de la coma que el renio: son el polonio, radón, radio, actinio y protactinio.
El renio tiene sobre todos ellos la ventaja indudable de que hoy se obtiene en escala industrial. Sí, aquel elemento que hace veinte años no se podía hallar ni en la exposición más rica, ahora se obtiene en plantas especiales.
La cuestión es que las propiedades del renio resultaron tan interesantes y prometedoras para la técnica moderna, que los químicos creyeron deber suyo desarrollar los métodos para la obtención de grandes cantidades de este elemento.
El renio es uno de los metales más refractarios. Hoy, que tropezamos con altas temperaturas en muchas ramas de la Ciencia y la Técnica, y sobre todo en la aviación de propulsión a chorro, esa propiedad del renio. tiene un valor extraordinario. Sólo existe un metal que funde a una temperatura más alta que el renio: el wolframio. Pero 3.200°C —punto de fusión del renio— son también una magnitud bastante imponente.
La segunda propiedad valiosa del renio es su inercia química. Con el oxígeno atmosférico no se combina ni siquiera a la temperatura de 1.500°C. Y a temperatura ambiente no se altera en absoluto. Las brillantes plaquitas de renio, de hecho, no se empañan nunca. Es fácil de imaginar la aplicación que hallará este metal en el acabado de automóviles y aviones.
La mayor parte de los ácidos no surten ningún efecto sobre el renio, que conserva su “inmutabilidad” incluso al ponerse en contacto con ácido fluorhídrico caliente, el cual se distingue por su “agresividad”. Por ello, una pequeñísima adición de renio es suficiente para conferir a muchas aleaciones resistencia a la acción de los ácidos. Los aparatos químicos construidos con aleaciones de renio sirven durante un plazo mucho más largo que los fabricados con aleaciones corrientes.
No hay que ser un gran profeta para predecir que el renio desplazará al wolframio en muchas ramas de la técnica en un futuro inmediato. Y la causa reside, fundamentalmente, en que el renio presenta, a temperaturas elevadas, mayor resistencia mecánica que el wolframio. De ahí que, cuando se trata de máquinas muy importantes, las superficies de las piezas sometidas a rozamientos que generan altas temperaturas sean ya hoy recubiertas de renio. A lo dicho se debe añadir que este elemento forma fácilmente excelentes recubrimientos electrolíticos, lo cual es una propiedad valiosísima del mismo.
Así, pues, uno de los campos de aplicación del renio tiene como base el aprovechamiento de sus magníficas propiedades mecánicas y de su inercia química. Empero, el grado de pasividad química del renio en sus reacciones de combinación con muchas substancias es comparable al grado de actividad que presenta en la inducción de reacciones entre otras substancias ajenas a él. En otros términos: ha resultado ser un magnífico catalizador de muchas reacciones químicas importantes. El renio como catalizador: ahí tenemos el segundo gran campo de aplicación de dicho metal del futuro.
Pocos años después del descubrimiento del renio se supo que este metal catalizaba la reacción del dióxido de carbono con el hidrógeno, cuyo producto es el metano. Es difícil sobrestimar la importancia de tal reacción. El metano es un combustible magnífico, de fácil transporte y elevado poder calorífico, que no produce humo ni hollín al arder. Pero lo más importante es que el metano puede servir de materia prima para la obtención de muchísimos productos químicos. En cuanto al dióxido de carbono y al hidrógeno, son subproductos de muchas industrias. La combustión del carbón y el petróleo lanza diariamente a la atmósfera millares de toneladas de dióxido de carbono. El hidrógeno también es un producto secundario, e incluso nocivo, de la obtención de oxígeno y muchos metales por vía electrolítica.
El renio permite convertir con facilidad y sencillez esos deshechos de la producción, en una materia prima valiosísima para la economía nacional. Según se ha aclarado, los óxidos de renio son magníficos agentes catalíticos de un proceso tan importante para la tecnología química como es la oxidación del dióxido de azufre con el oxígeno del aire, reacción en que está basado el proceso de producción del ácido sulfúrico.
Así, pues, está claro que el futuro pertenece al renio. Pero el problema principal en cuanto al empleo cotidiano de este metal en la industria sigue por ahora sin resolver. Es preciso hallar métodos que permitan la extracción rápida y barata del renio, de los minerales que lo contienen. La tarea es difícil, pero su cumplimiento promete tanto a la economía nacional, que el químico dedicado a resolver el problema podrá sentirse orgulloso de la importancia de su trabajo.
La base del siglo atómico
Algún día reunirán a todos los que escriben obras de divulgación científica de la Química y les propondrán escribir un libro sobre cualquiera de los elementos. Uno escribirá sobre el yodo; otro dedicará su obra al hierro; el tercero hablará del sodio. Esos libros serán muy interesantes, porque de cualquier elemento se pueden contar cosas muy instructivas. En cuanto a nosotros, elegiríamos sin vacilar el uranio.
Escribir acerca del uranio sería muy sugestivo debido a que la historia de este elemento deja muy atrás, en cuanto a amenidad, a la descripción de las aventuras del intrépido D’Artagnan y es, sin duda alguna, mucho más instructiva.
Es muy seductora la comparación del uranio con el patito feo que se convirtió en un hermoso cisne; pero resultará pobre, de todos modos, pues el patito feo de Andersen estaba muchísimo más cerca del magnífico cisne, que el uranio del siglo XIX del uranio del siglo XX. Aunque se podría alegar que el uranio ha hecho, en los 150 años subsiguientes a su descubrimiento, una carrera vertiginosa, convirtiéndose, de un elemento cuyas propiedades sólo eran conocidas por científicos muy especializados, en el elemento que centra la atención de todo el mundo. Pero, como se verá más adelante, esta comparación tampoco proyecta mucha luz sobre el estado de cosas.
3·10–4. Tres diezmilésimas de por ciento. Tres gramos por tonelada. Tal es el promedio de la abundancia del uranio en la corteza terrestre. Es decir, dos veces menor que el del samario, tres veces menor que el del gadolinio y diez veces menor que el del estaño. Poco, poquísimo.
Se puede considerar una gran suerte que el químico Klaproth descubriera este elemento en 1789. El “nacimiento” resultó, sin duda alguna, prematuro. Empezó el siglo XIX, transcurrió la mayor parte del mismo, y los científicos seguían sin saber qué hacer con el uranio ni en qué se le podía emplear. Verdad es que se podían encontrar compuestos de ese elemento en los laboratorios de algunos fotógrafos muy meticulosos. En los manuales antiguos se indica que el uranio era empleado a veces en la industria de la cerámica y en la fabricación del pigmento “amarillo de uranio”, pero por lo visto escribían eso porque no podían hablar de ninguna otra aplicación suya. Y es posible que de ese pigmento no se fabricara más que un par de decenas de toneladas en total.
Incluso cuando fue descubierta la radiactividad del uranio, el interés hacia este metal revestía un carácter puramente académico. ¡Cómo se iba a pensar en serio en las aplicaciones de un elemento tan escaso en la corteza terrestre!
El interés por el uranio se acentuó un poco en el siglo XX; verdad es que no por él mismo, sino por el radio, su satélite permanente. La extracción de minerales de uranio se inició con el fin de separar de ellos el radio, por el que los científicos mostraban especial interés en aquella época. Empero, nada hacía presagiar que pronto llegarían tiempos en los que el uranio pasaría a ser el personaje principal de la economía de varios países. Eso sucedió en los años 40, cuando se hizo evidente que el isótopo 235 del uranio y el plutonio obtenido del uranio serían la base de la producción del arma nuclear. De un elemento relegado, el uranio se convirtió en una de las principales materias primas estratégicas.
Por lo general, los elementos radiactivos se encuentran en la corteza terrestre muy diséminados, como “embadurnándola”. Pero en lo que respecta al uranio, la humanidad ha tenido suerte. Este elemento tiene sus minerales, y no muy raros que digamos, aunque ricos tampoco se les puede llamar. Su elaboración con vistas a la separación de compuestos de uranio más o menos puros, incluye unas veinte operaciones muy laboriosas. Mas tratándose del uranio, ningún esfuerzo puede parecer desmedido.
Hay en el Canadá un lago, llamado Gran Lago de los Osos, en cuyas arillas se descubrieron, en tiempos pasados, yacimientos de uranio. Es dudoso que algún periódico de aquella época dedicara entonces a dicho acontecimiento un renglón. Mas en cuanto se esclareció la importancia del uranio para la producción del arma nuclear, los monopolios norteamericanos, atropellándose mutuamente, se precipitaron al Canadá. Los competidores se ponían zancadillas y las compañías se iban a pique una tras otra, aunque inmediatamente surgían otras nuevas, tan hinchadas como sus predecesoras. Las Sociedades para la compra de “trigo” canadiense se constituían por decenas, pero, ni un solo “gramo” salió del Canadá. Lo que inquietaba a todos era sólo el uranio. Y esa lucha, tan característica de la moral capitalista, se hubiera mantenido seguramente durante mucho tiempo, si el Estado, teniendo conciencia de la importancia del problema atómico, no se hubiera adueñado de los yacimientos de uranio.
Mas la fiebre del uranio no llevaba camino de ceder. Hiperbolizando la historia de un irlandés que, mediante un radiómetro de construcción propia, había descubierto un pequeño yacimiento de uranio, algunas compañías empezaron a sacar pingües ganancias de la venta de tales aparatos. Miles de personas se velcaron sobre lejanas montañas y apartadas regiones con la esperanza de hallar uranio. Esa fiebre no se ha calmado hasta el día de hoy. El “virus'’ del uranio ha penetrado incluso en las páginas de revistas científicas serias.
En el ejemplo del uranio se puede ver cuán justificados están los esfuerzos de los químicos por estudiar con todo detalle las propiedades de los elementos poco conocidos. Pues cada uno de los elementos tan poco conocidos hoy, como no hace mucho lo era el uranio, puede llegar a ser la base de descubrimientos importantísimos, capaces de compartir la suerte del uranio, el elemento que estaba predestinado a influir en el desarrollo de la humanidad.
Litio, berilio, lantánidos, renio, uranio… Tales son los metales de los que hemos hablado en el presente capítulo. De algunos elementos no hemos tratado por lo reducido del espacio; de otros, porque por ahora es poquísimo lo que de ellos se puede decir.
Pero los ejemplos aducidos bastan y sobran para persuadirse de que no hay elementos inútiles. Todos los elementos del Sistema periódico, todos sin excepción, deben ser puestos al servicio del Hombre. Y por lo que respecta a aquellos cuyas cantidades en la corteza terrestre son ínfimas, según hemos visto en las páginas de nuestro libro, eso no es un obstáculo para los químicos. Estos con igual éxito extraen los elementos gigantes, que los escondidos por la Naturaleza mucho más allá de la coma de los decimales.
Hemos tratado sólo de uno de los problemas de la Química contemporánea, del problema de lo extrapuro y lo ultrapequeño. Sólo de uno… Pero problemas los hay a centenares. Y cada uno es tan interesante y transcendental como al que hemos dedicado este libro.
Notas sobre el autor
Yuri Fialkov es candidato a Doctor en Ciencias Químicas y profesor del Instituto Politécnico de Kíev. Hace muchos años que trabaja en los dominios del análisis químico-físico habiendo escrito unos 70 trabajos sobre la materia. Ha escrito dos libros científico-literarios: “Relatos sobre la Química” y “La novena cifra decimal”. El libro que le ofrecemos trata de como los científicos han aprendido a pesar una milmillonésima de gramo. Han aparecido las substancias extrapuras, que han originado cambios radicales en muchos campos de la Ciencia y la Técnica. La creación de transistores, la fabricación de aleaciones de propiedades asombrosas y el desarrollo de la energética nuclear están vinculados directamente a la rama de la Ciencia de la que nos habla el Autor de un modo sencillo y accesible en las páginas de este libro.
Ю. Фиалков
ДЕВЯТЫЙ ЗНАК
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(На испанском языке)
Y. FIALKOV
La novena cifra decimal
EDITORIAL MIR
Moscú • 1966
Indice 54/540
Traducido del ruso por María Lluis Riera, Químico diplomado en la Universidad de Moscú
Impreso en la URSS