
Marte ha crecido. Ha sido completamente terraformado —plantas y animales transgénicos— viven a orillas de los canales y mares tormentosos que han aparecido en los últimos años. Marte es ahora un planeta políticamente independiente. La mayoría de los Primeros Cien están muertos; los que quedan son los Mitos vivientes de los jóvenes marcianos…
Mientras tanto la Tierra ha crecido demasiado. Nacionalismo rabioso, recursos naturales escasos… demasiado gente… Marte parece un utopía burlona, un sueño inalcanzable, para vivir, para luchar, tal vez, para morir. Un libro hermoso, para vivirlo por dentro. Que sea cierto.
Kim Stanley Robinson
Marte azul
Para Lisa, David y Timothy
PRIMERA PARTE
La Montaña del Pavo Real
Marte es libre ahora. Estamos solos. Nadie nos dice lo que tenemos que hacer.
Era Ann quien hablaba, de pie en la parte delantera del vagón.
Pero es muy fácil volver a caer en las viejas pautas de comportamiento. Acabas con una jerarquía y otra surge para ocupar su lugar. Tendremos que estar en guardia para evitar que eso ocurra, porque siempre habrá quien intente crear otra Tierra. La areofanía ha de ser continua, una lucha eterna. Ahora más que nunca debemos intentar definir qué significa ser marciano.
Sus oyentes, hundidos en los asientos, contemplaban a través de las ventanas el terreno que dejaban atrás con rapidez. Estaban cansados, tenían los ojos irritados. Rojos de ojos enrojecidos. En la cruda luz del amanecer todo semejaba nuevo: la tierra barrida por el viento aparecía desnuda, salvo allí donde la maleza y los guijarros cubiertos de liquen ponían mantos de color caqui. Habían expulsado de Marte a los poderes terrestres; una larga campaña, coronada por meses de frenética actividad, y estaban agotados.
Vinimos a Marte desde la Tierra, y ese pasaje supuso una cierta purificación. Era más fácil comprender las cosas, gozábamos de una libertad de acción que nunca antes habíamos tenido, surgía la oportunidad de expresar lo mejor de nosotros mismos. Y actuamos. Estamos creando una forma de vida mejor.
Ése era el mito, todos habían crecido con él. Y en ese momento, mientras Ann volvía a narrarlo, los jóvenes marcianos la miraron sin verla. Ellos habían diseñado la revolución; lucharon a lo largo y ancho de Marte y empujaron a la policía terrana hacia Burroughs; después inundaron la ciudad y persiguieron a los terranos hasta Sheffield, en la cima de Pavonis Mons. Aún tenían que forzar al enemigo a abandonar Sheffield, subir por el cable espacial y regresar a la Tierra; aún quedaba mucho por hacer. Pero con la exitosa evacuación de Burroughs habían logrado una gran victoria, y algunos de los rostros inexpresivos que miraban a Ann o el paisaje parecían querer un respiro, un momento para saborear el triunfo. Estaban exhaustos.
Hiroko nos ayudará, dijo un hombre joven, rompiendo el silencio de la levitación del tren.
Ann negó con la cabeza. Hiroko es una verde, dijo, la primera verde. Hiroko inventó la areofanía, replicó el joven nativo. Ésa es su principal preocupación: Marte. Ella nos ayudará, lo sé. La encontré y me lo dijo.
Sólo que está muerta, dijo alguien.
Otro silencio. El mundo discurría debajo de ellos.
Al fin, una joven alta se puso de pie, avanzó por el pasillo y abrazó a Ann. El hechizo se había roto; abandonaron las palabras, se levantaron y se agruparon en la parte frontal del vagón, alrededor de Ann, y la abrazaron o le estrecharon la mano… o simplemente la tocaron. Ann Clayborne, la mujer que les había enseñado a amar a Marte, la misma que los había guiado en la lucha para independizarse de la Tierra. Y aunque los ojos enrojecidos de la mujer seguían contemplando fijamente la castigada extensión rocosa del Macizo de Tyrrhena, sonreía. Les devolvía los abrazos, estrechaba las manos, se empinaba para tocar las caras. Todo irá bien, dijo. Conseguiremos que Marte sea libre. Y ellos dijeron sí, y se felicitaron unos a otros. A Sheffield, exclamaron. A terminar el trabajo. Marte nos enseñará cómo hacerlo.
Sólo que ella no está muerta, objetó el hombre joven. La vi el mes pasado en Arcadia. Aparecerá de nuevo. Aparecerá en alguna parte.
En cierto momento antes del amanecer, en el cielo refulgían las mismas franjas rosadas del principio, pálidas y claras en el este, intensas y estrelladas en el oeste. Ann esperó ese momento mientras sus compañeros conducían hacia el oeste, hacia una mole oscura que se elevaba hacia el cielo: la Protuberancia de Tharsis, puntuada por el ancho cono de Pavonis Mons. A medida que subían desde Noctis Labyrinthus por el flanco oriental del gran volcán escudo fueron dejando atrás la mayor parte de la nueva atmósfera; la presión del aire al pie de Pavonis era de sólo 180 milibares, y durante la ascensión cayó por debajo de los 100 y siguió bajando. Ascendieron lentamente; la vegetación desapareció y sintieron crujir bajo las ruedas la nieve sucia cincelada por el viento. Luego dejaron atrás incluso la nieve, y al fin sólo hubo roca y los eternos vientos, gélidos y tenues, de la corriente del chorro. La tierra desnuda presentaba el aspecto que había tenido en los años prehumanos, como si el viaje los hiciera retroceder al pasado.
No era así. Pero algo fundamental en Ann Clayborne se animaba con la visión de ese rocoso mundo férrico bajo los vientos perpetuos, y mientras los vehículos rojos continuaban su singladura montaña arriba, sus ocupantes se sintieron tan extasiados como Ann, y el silencio imperó en las cabinas cuando el sol quebró el horizonte distante detrás de ellos.
La pendiente se hizo menos pronunciada y describió una perfecta sinusoide hasta el terreno llano de la meseta circular de la cima. Desde allí alcanzaban a ver las ciudades-tienda que circundaban el borde de la gigantesca caldera, apiñadas en particular alrededor del pie del ascensor espacial, unos treinta kilómetros al sur.
Detuvieron los rovers. El silencio antes reverente en las cabinas era ahora sombrío. Ann estaba de pie delante de una de las ventanas de la cabina superior, mirando al sur, hacia Sheffield, esa hija del ascensor espacial: construida a causa del ascensor, arrasada cuando éste cayó, erigida de nuevo con el sustituto del ascensor. Ésa era la ciudad que iba a destruir, tan definitivamente como Roma había destruido Cartago; porque tenía la intención de derribar también el nuevo cable, como habían hecho con el primero en 2061. Y la mayor parte de Sheffield sería arrasada de nuevo. Lo que quedara estaría ubicado inútilmente en la cumbre de un volcán elevado, por encima del grueso de la atmósfera. A medida que el tiempo pasara, las estructuras supervivientes serían abandonadas y desmanteladas para recuperar los materiales, y sólo quedarían los fundamentos de la tienda y tal vez una estación meteorológica, en el silencio soleado de una cima montañosa. La sal ya estaba en la tierra.
Una vivaracha roja de Tharsis llamada Irishka salió a recibirlos en un pequeño rover y los guió a través del laberinto de almacenes y pequeñas tiendas que rodeaban la intersección de la pista ecuatorial con la que rodeaba el borde. Mientras la seguían, les fue describiendo la situación local. La mayor parte de Sheffield y el resto de los asentamientos del borde de Pavonis estaban ya en manos de los revolucionarios marcianos. Pero no así el ascensor espacial y los barrios que rodeaban el complejo de su base, y ahí estaba el problema. Las fuerzas revolucionarias de Pavonis estaban formadas en su mayoría por milicias mal equipadas que no necesariamente compartían los mismos objetivos. Que hasta aquel momento hubiesen tenido éxito se debía a numerosos factores: la sorpresa, el control del espacio marciano, varias victorias estratégicas, el apoyo masivo de la población marciana y el hecho de que la Autoridad Transitoria de las Naciones Unidas fuese reacia a abrir fuego contra los civiles, aunque se manifestaran en masa por las calles. Como resultado, las fuerzas de seguridad de la UNTA se habían replegado en todo Marte para reagruparse en Sheffield, y en ese momento muchos atestaban las cabinas del ascensor que subían a Clarke, el asteroide de lastre y estación espacial que había al final del ascensor. El resto se apiñaba en los barrios que rodeaban el enorme complejo de la base, llamado el Enchufe. Ese distrito lo constituían las instalaciones de soporte del ascensor, los almacenes industriales y los albergues, dormitorios y restaurantes necesarios para alojar y alimentar a los obreros del puerto.
—Todo eso está resultando muy útil ahora —dijo Irishka—, a pesar de que están apretujados como sardinas en lata. Si no hubiesen tenido alimento y albergue, seguramente habrían intentado una escapada. La situación es todavía tensa, pero al menos pueden vivir.
En cierto modo se parecía a la situación que acababan de resolver en Burroughs, pensó Ann. Que había acabado bien. Sólo se necesitaba a alguien dispuesto a actuar y la cosa estaría hecha: la UNTA evacuada hacia la Tierra, el cable derribado, el vínculo entre Marte y la Tierra definitivamente roto.
Irishka los guió a través del revoltijo que era Pavonis Este y la pequeña caravana alcanzó el borde de la caldera, donde aparcaron. Al sur, en el borde occidental de Sheffield, el cable del ascensor era una línea apenas visible, y sólo por espacio de unos pocos kilómetros de sus veinticuatro mil. Casi invisible, de hecho, y sin embargo su existencia determinaba todos los movimientos que realizaban, las discusiones, los pensamientos incluso, a través de aquella hebra oscura que los conectaba con la Tierra.
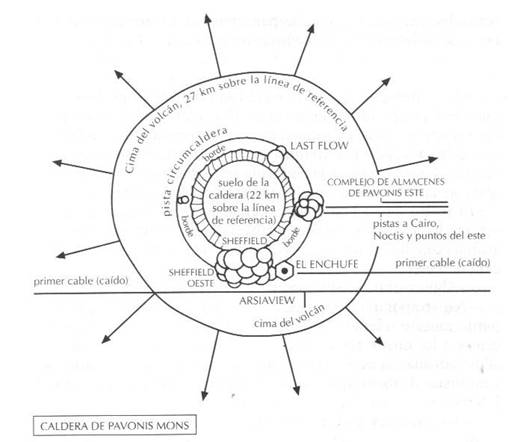
Cuando se hubieron instalado en el campamento, Ann llamó a su hijo Peter por la consola de muñeca. Él era uno de los líderes de la revolución en Tharsis y había dirigido la campaña contra la UNTA que había acabado por confinar sus fuerzas en el Enchufe y sus inmediaciones. Una victoria limitada en el mejor de los casos, pero que convertía a Peter en uno de los héroes del mes anterior.
El rostro de su hijo apareció en la pequeña pantalla. Se parecía mucho a ella, y eso la desconcertaba. Era evidente que otros asuntos que no tenían relación con la llamada absorbían la atención de Peter.
—¿Alguna noticia? —preguntó.
—No —respondió Peter—. Al parecer estamos en una especie de punto muerto. Hemos facilitado el libre acceso al distrito del ascensor a los miembros de las fuerzas policiales atrapados fuera, y ellos controlan la estación ferroviaria, el aeropuerto del borde sur, y las líneas de metro que cubren el trayecto entre esos puntos y el Enchufe.
—¿Los aviones que los evacuaron de Burroughs aterrizaron aquí?
—Sí. Al parecer la mayoría regresa a la Tierra. Están bastante apretujados ahí dentro.
—¿Vuelven a la Tierra o van a quedarse en la órbita marciana?
—Regresan a la Tierra. No creo que a estas alturas confíen mucho en la órbita.
Peter sonrió al decir esto. Había hecho mucho en el espacio, apoyando las iniciativas de Sax y otros. Su hijo, el hombre del espacio, el verde. Hacía muchos años que apenas se hablaban.
—¿Y qué es lo que piensan hacer ahora? —preguntó Ann.
—No lo sé. No creo que podamos apoderarnos del ascensor ni tampoco del Enchufe. E incluso si saliera bien, ellos siempre podrían derribar el ascensor.
—¿Y?
—Bueno… —De pronto Peter pareció preocupado.— No creo que sea conveniente. ¿Y tú?
—Creo que habría que echarlo abajo.
—Entonces será mejor que te alejes de la línea de caída —dijo Peter, ahora irritado.
—Lo haré.
—No quiero que nadie lo derribe sin antes discutirlo a fondo —declaró él con acritud—. Esto es importante. Tiene que ser una decisión tomada por toda la comunidad marciana. Yo pienso que necesitamos el ascensor.
—Sólo que no tenemos manera de apoderarnos de él.
—Eso aún está por ver. Mientras tanto, no es algo que puedas decidir por tu cuenta y riesgo. Me enteré de lo sucedido en Burroughs, pero aquí es diferente, ¿entiendes? Aquí decidimos la estrategia entre todos. Hay que discutirlo.
—Forman un grupo al que eso se les da muy bien —dijo Ann con amargura. Todo se discutía hasta la saciedad y ella siempre perdía. Ya no era tiempo de discusiones. Alguien tenía que actuar. Pero la expresión de Peter era la de quien no está dispuesto a permitir que lo aparten de las resoluciones fundamentales. Evidentemente su hijo pensaba ser quien decidiera sobre el ascensor. Parte de un sentimiento más general de posesión del planeta, sin duda, derecho de nacimiento de los nisei, que desplazaba a los Primeros Cien y al resto de los issei. Si John viviese no les hubiera resultado fácil, pero el rey había muerto, larga vida al rey… su propio hijo, rey de los nisei, los primeros marcianos auténticos.
Pero rey o no, un ejército rojo se estaba reuniendo en esos momentos en Pavonis Mons. Eran la agrupación militar más poderosa que quedaba en el planeta y tenían la intención de completar la labor iniciada cuando la Tierra fue golpeada por la gran inundación. No creían en consensos ni compromisos, y para ellos derribar el cable era matar dos pájaros de un tiro: destruirían el último bastión de la policía y además cortarían toda comunicación fácil entre la Tierra y Marte, uno de los principales objetivos rojos. Sí, derribar el cable era el siguiente paso lógico.
Pero Peter no parecía al corriente de esto. O tal vez no le daba importancia. Ann intentó explicárselo, pero él se limitó a asentir, murmurando «Sí, sí, sí». Tan arrogante como todos los verdes, tan estúpidamente ufanos de sus evasivas, de sus tratos con la Tierra, como si pudiera conseguirse algo de aquel Leviatán. No. Se necesitaría una acción drástica, como en la inundación de Burroughs, como en todos los actos de sabotaje que habían preparado el marco para la revolución. Sin aquello, la revolución ni siquiera habría empezado, o habría sido aplastada de inmediato, como en 2061.
—Sí, sí. Entonces será mejor que convoquemos una reunión —dijo Peter, al parecer tan molesto con ella como Ann lo estaba con él.
—Sí, sí —admitió Ann con cansancio. Reuniones. Pero tenían una cierta utilidad; la gente podía hacerse la ilusión de que significaban algo, mientras el verdadero trabajo se llevaba a cabo en otro sitio.
—Intentaré convocar una —dijo Peter. Al fin Ann había conseguido polarizar su atención; pero el rostro de su hijo tenía una expresión desagradable, como si se sintiera amenazado—. Antes de que la situación se nos vaya de las manos.
—Las cosas ya se nos han ido de las manos —señaló ella, y cortó la conexión.
Ann siguió las noticias de los diferentes canales, Mangalavid, los canales rojos, los resúmenes terranos. Aunque Pavonis y el ascensor se habían convertido en el centro de atención de todo Marte, la convergencia física en el volcán era sólo parcial. Tenía la impresión de que las unidades de la guerrilla roja eran más numerosas que las unidades verdes de Marte Libre y sus aliados, pero no podía asegurarlo. Kasei y el ala más radical de los rojos, el Kakaze («viento de fuego»), habían ocupado hacía poco el borde norte de Pavonis y tomado la estación ferroviaria de Lastflow y su tienda. Los rojos con los que Ann había viajado, muchos de ellos miembros de la vieja corriente principal, discutieron sobre la conveniencia de rodear el borde y unirse al Kakaze, pero al fin decidieron permanecer en Pavonis Este. Ann asistió a esta deliberación sin intervenir, pero el resultado la complació, pues deseaba mantener las distancias con Kasei y Dao y su grupo. La alegraba quedarse en Pavonis Este.
Buena parte de las tropas de Marte Libre también permanecía allí, y dejaron los coches para ocupar los almacenes abandonados. Pavonis Este estaba convirtiéndose en una gran concentración de grupos revolucionarios de todas las tendencias, y un par de días después de su llegada, Ann entró en la tienda y caminó sobre el regolito compactado en dirección a uno de los almacenes más grandes para tomar parte en una sesión de estrategia general.
La reunión se desarrolló como había previsto. Nadia protagonizaba la discusión, y era inútil hablar con ella últimamente. Por tanto, Ann permaneció en su silla al fondo de la sala, observando a los demás y dándole vueltas a la situación. Ninguno quería decir lo que Peter había admitido ante ella en privado: que no había manera de hacer salir a la UNTA del ascensor espacial. Intentaban soslayar el problema a base de cháchara.
Bien avanzada la reunión, Sax Russell se acercó y se sentó a su lado.
—Un ascensor espacial… —dijo—, podría ser… útil.
Ann no se sentía cómoda hablando con Sax. Sabía que el hombre había sufrido lesiones cerebrales a manos de las fuerzas de seguridad de la UNTA y que su personalidad había cambiado después de recibir un tratamiento. Pero eso no mejoraba la situación, sólo la hacía más extraña, porque a veces le parecía el mismo Sax de antes, tan familiar como un hermano odiado, mientras que en otras creía que una nueva persona habitaba el cuerpo de Sax. Estas dos impresiones contrarias se alternaban rápidamente, y a veces incluso coexistían: justo antes de reunirse con ella, viéndolo hablar con Art y Nadia, le había parecido un extraño, un apuesto anciano de mirada penetrante que hablaba con la voz y el viejo estilo de Sax. Ahora que lo tenía al lado advirtió que los cambios en su rostro sólo eran superficiales. No obstante, aunque familiarizada con su aspecto físico, presentía al extraño agazapado en el interior: porque junto a ella había un hombre que vacilaba y hablaba a trompicones, persiguiendo penosamente aquello, que intentaba decir, y sin embargo la mitad de las veces decía algo apenas coherente.
—El ascensor es un… un ingenio. Para… construir. Una… una herramienta.
—No, si no la controlamos —replicó Ann con paciencia, como si instruyese a un niño.
—Control… —dijo Sax, reflexionando sobre el concepto como si fuese nuevo para él—. ¿Influencia? Si el ascensor puede ser derribado por cualquiera que se lo proponga de verdad, entonces… —Perdió el hilo, siguiendo sus pensamientos.
—¿Entonces qué? —saltó Ann.
—Entonces todos lo controlamos. Se trata, por tanto, de una existencia consensuada. ¿No es obvio?
Era como si Sax estuviese traduciendo de una lengua extranjera. Aquél no era Sax; Ann meneó la cabeza y gentilmente trató de aclarar la situación. El ascensor era el medio de las metanacionales para alcanzar Marte, le explicó. Ahora estaba en poder de las metanacs y los revolucionarios no podían echar a las fuerzas policiales de allí. Evidentemente, en una situación así lo adecuado era derribarlo. Advertir a la gente, proporcionarles un programa y hacerlo.
—La pérdida de vidas sería mínima, y las bajas que se produjeran serían atribuibles a la estupidez de cualquiera que permaneciese en el cable o en la zona del ecuador.
Desgraciadamente, Nadia oyó este comentario desde el centro de la sala y sacudió la cabeza con tanta violencia que sus espesos mechones canos oscilaron como la gorguera de un payaso. Todavía estaba furiosa con Ann por lo de Burroughs, sin razón, y Ann le echó una mirada fulminante cuando se acercó a ellos y dijo secamente:
—Necesitamos el ascensor. Es nuestra conexión con Terra tanto como la conexión de Terra con Marte.
—Pero nosotros no necesitamos ninguna conexión con Terra —dijo Ann—. No es una relación física para nosotros, ¿es que no te das cuenta? No estoy diciendo que no necesitamos ejercer influencia sobre Terra, no soy una aislacionista como Kasei o Coyote. Coincido en que necesitamos influenciarlos de algún modo. Pero no se trata de nada físico, ¿entiendes?
Estamos hablando de ideas, conversaciones, tal vez hasta algún emisario. Debe ser un intercambio de información. Al menos lo es cuando funciona. Sólo cuando lo reducimos a algo físico (un intercambio de recursos, o inmigración masiva, o control policial) resulta útil el ascensor, incluso imprescindible. Si lo derribamos será como decir que somos nosotros quienes ponemos las condiciones, no ellos.
Era tan evidente… Pero Nadia sacudió la cabeza, negando Ann no imaginaba qué.
Sax carraspeó y con su viejo estilo de tabla periódica dijo:
—Si podemos derribarlo, entonces en efecto es como si ya lo hubiéramos hecho —y parpadeó repetidamente. Y de pronto, sentado junto a ella hubo un fantasma, la voz de la terraformación, el enemigo frente al cual había perdido una y otra vez… el antiguo yo de Saxifrage Russell, el mismo de siempre. Y lo único que ella podía hacer era exponer los argumentos que siempre había expuesto, los argumentos perdedores, sintiendo la insuficiencia de las palabras que pronunciaba.
A pesar de todo, lo intentó:
—La gente actúa según lo que ve, Sax. Los directivos de las metanacionales mirarán y verán lo que hay aquí, y actuarán en consecuencia. Si el cable no está, en este momento no tienen ni los recursos ni el tiempo para volver a entrometerse en nuestros asuntos. Si el cable sigue en su sitio, pensarán: bien, podríamos hacerlo. Y habrá gente deseando intentarlo.
—Siempre pueden venir. El cable sólo sirve para ahorrar combustible.
—Un ahorro de combustible que hace posible la transferencia masiva. Pero Sax había vuelto a sumirse en sus pensamientos y era de nuevo un extraño. Pocos le prestaban atención el tiempo suficiente. Nadia hablaba de control de la órbita y salvoconductos y quién sabía qué más.
El Sax extraño interrumpió a Nadia, sin haberla escuchado siquiera, y dijo:
—Hemos prometido… ayudarles a salir del apuro.
—¿Enviándoles más metales? —dijo Ann—. ¿De verdad los necesitan?
—Podríamos… acoger gente. Tal vez ayudaría. Ann negó con la cabeza.
—Nunca acogeríamos la cantidad suficiente.
Sax frunció el ceño. Al ver que no la escuchaban, Nadia regresó a la mesa. Sax y Ann callaron.
Siempre discutían. Nunca hacían concesiones, ni llegaban a un compromiso, nunca lograban nada. Discutían empleando las mismas palabras para referirse a cosas distintas y a duras penas se entendían. En otro tiempo, mucho antes, las cosas habían sido diferentes, habían discutido en el mismo idioma. Pero eso había ocurrido hacía tanto tiempo que ella ni siquiera podía recordar exactamente cuándo ni dónde. ¿En la Antártida? En algún lugar. Pero no en Marte.
—¿Sabes? —dijo Sax en tono familiar, algo también insólito en él—, las milicias rojas no fueron la razón de que la Autoridad Transitoria evacuara Burroughs y el resto del planeta. Si las guerrillas hubiesen sido el único factor, los terranos nos habrían atacado, y probablemente con éxito. Pero las manifestaciones masivas en las ciudades-tienda demostraron que la vasta mayoría de la población del planeta estaba contra ellos. Eso es lo que más inquieta a un gobierno, las protestas masivas. Cientos de miles de personas que se echan a las calles para rechazar el sistema imperante. Eso es lo que quiere decir Nirgal cuando afirma que el poder político procede de la mirada de la gente. Y no del cañón de una pistola.
—¿Y qué? —replicó Ann.
Sax señaló con un ademán a la gente que llenaba el almacén.
—Todos son verdes.
Los otros continuaban con el debate. Sax observaba a Ann como un pájaro.
Ella se levantó y abandonó la reunión; se internó en las calles de Pavonis Este, extrañamente vacías. Aquí y allá, en las esquinas, se apostaban bandas de milicianos que mantenían un ojo atento a la zona sur, a Sheffield y la terminal del cable. Jóvenes nativos felices, esperanzados, serios. Los miembros de uno de esos grupos estaban enzarzados en una animada discusión, y cuando Ann pasó junto a ellos, una joven de rostro encendido gritó con vehemencia:
—¡No pueden hacer siempre lo que les venga en gana!
Ann siguió su camino. Mientras andaba, empezó a sentir una creciente e inexplicable inquietud. Así cambiaba la gente, en pequeños saltos cuánticos cuando eran golpeados por acontecimientos externos, sin intención, sin plan. Alguien dice «la mirada de la gente» y de pronto la frase se une a una imagen: un rostro encendido y vehemente, otra frase, «¡no pueden hacer siempre lo que les venga en gana!». Y se le ocurrió (¡qué mirada la de aquella joven!) que no estaban decidiendo el destino del cable solamente, no era sólo «¿debemos derribar el cable?», sino «¿cómo vamos a tomar las decisiones?». Ésa era la cuestión posrevolucionaria crítica, acaso más importante que cualquiera de los temas que estaban siendo debatidos, incluso el destino del cable. Hasta aquel momento, la mayoría de los integrantes de la resistencia había operado según un método que proclamaba: sí no estamos de acuerdo contigo, lucharemos contra ti. Esa actitud había llevado a la gente a unirse a la resistencia en primer lugar, incluida la propia Ann. Y una vez acostumbrados a ese método, costaba renunciar a él. Después de todo, acababan de probar que funcionaba, y por eso persistía una cierta tendencia a seguir empleándolo. Ann sabía que anidaba también en ella.
Pero el poder político… procedía de la mirada de la gente. Se podía luchar eternamente, pero si la gente no te apoyaba…
Ann siguió con estas reflexiones mientras se dirigía a Sheffield, tras haber decidido que se saltaría la farsa de la sesión vespertina de estrategia en Pavonis Este. Quería echar una ojeada al centro de la acción.
Era curioso lo poco que parecía haber cambiado la vida cotidiana en Sheffield. La gente seguía yendo a trabajar, comía en restaurantes, charlaba sobre el césped de los parques, se reunía en los espacios públicos de aquella ciudad, la más poblada de las ciudades-tienda. Los comercios y los restaurantes estaban atestados. Muchos de los negocios de Sheffield habían pertenecido a las metanacionales, y ahora la gente seguía en las pantallas las largas discusiones para decidir el futuro proceder: cómo debían ser las nuevas relaciones entre los empleados y sus antiguos patronos, dónde debían comprar las materias primas, dónde vender, qué regulaciones obedecer, qué impuestos debían pagar. Todo muy confuso, como ponían de manifiesto los debates en todos los medios de comunicación.
En la plaza donde estaba el mercado de comestibles, sin embargo, nada parecía haber cambiado. La mayor parte de los comestibles eran cultivados y comercializados por cooperativas; las redes de producción agrícola seguían funcionando, los invernaderos de Pavonis seguían produciendo y en el mercado todo se desarrollaba con normalidad; las mercancías se pagaban con dólares de la UNTA o a crédito. Sólo en un par de ocasiones vio Ann a un vendedor, con su mandil y el rostro congestionado, discutiendo airadamente con los clientes sobre algún punto de la política del gobierno. Al pasar junto a uno de esos debates, en nada diferentes de los que se producían entre los líderes en Pavonis Este, los contendientes callaron y la miraron. La habían reconocido. El verdulero la interpeló con voz chillona:
—¡Si ustedes los rojos dejaran de incordiar, ellos se largarían!
—Ah, vamos —replicó alguien—. Ella no es la responsable. Absolutamente cierto, pensó Ann mientras se alejaba.
Un gran gentío esperaba la llegada del tranvía. Los medios de transporte seguían activos, preparados para la autonomía. La tienda, a pesar de todo, funcionaba, aunque no era algo que pudiera darse por sentado. Los operarios de las plantas físicas de las ciudades desarrollaban su trabajo con normalidad; ellos mismos extraían las materias primas, principalmente del aire, y los colectores solares y reactores nucleares les proporcionaban toda la energía que necesitaban. Es decir que aunque físicamente frágiles, si las dejaban en paz las tiendas podían convertirse en unidades políticamente autónomas sin grandes aspavientos; no había razón para que nadie las poseyera, ninguna justificación.
Así pues, las necesidades básicas estaban cubiertas. La vida cotidiana continuaba, apenas perturbada por la revolución.
O eso parecía a simple vista. Pero en las calles había también núcleos armados, jóvenes nativos en grupos de tres, cuatro o cinco, apostados en las esquinas. Milicias revolucionarias con lanzamisiles y antenas de radar, verdes o rojas, no importaba, aunque se podía afirmar casi con certeza que eran verdes. La gente los miraba al pasar, o se detenían a departir con ellos y averiguar qué hacían. Vigilamos el Enchufe, decían los nativos armados. Sin embargo, para Ann era evidente que actuaban también como una especie de policía. Parte de la escena, aceptados, apoyados. La gente sonreía mientras charlaba; aquélla era su policía, eran compañeros marcianos que estaban allí para protegerlos, para salvaguardar Sheffield. La gente los quería allí, no cabía duda. Si no fuera así, todo inquiridor habría supuesto una amenaza, toda mirada de resentimiento, un ataque; y eso finalmente habría forzado a las milicias a abandonar las esquinas e instalarse en un lugar más seguro. Los rostros de la gente, mirando de concierto; eso era lo que movía el mundo.
Ann meditó en ello en los días siguientes. Y aún más después de tomar un tren que recorría el borde alejándose de Sheffield, en sentido opuesto al de las manecillas del reloj, hacía el arco norte. Allí Kasei, Dao y el Kakaze ocupaban los apartamentos de la pequeña tienda de Lastflow. Al parecer habían desalojado a la fuerza a los residentes no combatientes, los cuales, como era de esperar, se habían dirigido en tren a Sheffield, furiosos, para exigir la restitución de sus hogares. Además, informaron a Peter y el resto de los líderes verdes de que los rojos habían instalado lanzamisiles móviles en la zona norte del borde, y que apuntaban al ascensor y a Sheffield.
Por eso Ann se apeó en la pequeña estación de Lastflow de mal humor, furiosa por la arrogancia del Kakaze, a su manera tan estúpida como la de los verdes. Habían llevado muy bien la campaña de Burroughs, al apoderarse del dique de forma ostensible, un toque de advertencia para todos, y después al decidir por su cuenta romper el dique cuando todas las demás facciones revolucionarias se habían reunido en las montañas al sur de la ciudad, preparadas para rescatar a la población civil al tiempo que forzaban a las fuerzas de seguridad metanacionales a retirarse. El Kakaze había visto el curso de acción necesario y lo había seguido, sin empantanarse en discusiones. Sin su iniciativa aún seguirían congregados en torno a Burroughs, y las metanacs sin duda andarían organizando una fuerza expedicionaria terrana de socorro. Había sido un golpe perfecto.
Y al parecer, el éxito se les había subido a la cabeza.
Lastflow había tomado el nombre de la depresión que ocupaba, una colada de lava en forma de abanico que se extendía más de un centenar de kilómetros por la ladera nororiental de la montaña. Era el único defecto de lo que por lo demás era una cima cónica y una caldera de perfecta circularidad, y evidentemente se había producido bastante tarde en el historial de erupciones del volcán. De pie en el interior de la depresión, la vista del resto de la cima quedaba oculta: era como estar en un valle poco profundo desde el que poco podía verse en cualquier dirección, hasta que uno llegaba a la zona por donde se había desbordado la lava y veía el vasto cilindro de la caldera, que llegaba al corazón del planeta, y en el lejano borde opuesto, la silueta de Sheffield, como un diminuto Manhattan, a más de cuarenta kilómetros de distancia.
La reducida panorámica acaso explicara por qué la depresión había sido una de las últimas porciones del borde en ser urbanizada. Ahora, sin embargo, la ocupaba por completo una tienda de buen tamaño, seis kilómetros de diámetro y un centenar de kilómetros de altura, fuertemente reforzada, como todas a esa altitud. El asentamiento había sido el hogar sobre todo de los trabajadores que se repartían cada día entre las múltiples industrias del borde. Sin embargo, estaba en aquellos momentos en manos del Kakaze, y a las puertas de la tienda había aparcada una flota de grandes rovers, sin duda los que habían dado origen a los rumores sobre los lanzamisiles.
Mientras la conducían al restaurante que Kasei había convertido en su cuartel general, los guías de Ann confirmaron los rumores; los rovers remolcaban lanzamisiles, que estaban preparados para arrasar el último refugio de la UNTA en Marte. La perspectiva satisfacía enormemente a sus guías, y también los hacía felices compartirla con ella, conocerla y mostrarle sus logros. Un grupo variopinto: nativos en su mayoría, además de algunos terranos recién llegados y algunos veteranos, un batiburrillo de etnias. Entre ellos había algunas caras que Ann reconoció: Etsu Okakura, Al-Khan, Yussuf. Muchos nativos que no conocía los abordaron a la puerta del restaurante para estrecharle la mano, sonriendo con entusiasmo. El Kakaze: ellos eran, tenía que admitirlo, el ala de los rojos por la que sentía menos simpatía. Ex terranos furiosos o jóvenes nativos idealistas de las tiendas, cuyos colmillos de piedra conferían un aire siniestro a sus sonrisas, cuyos ojos brillaban cuando les llegaba el turno de conocerla, cuando hablaban de kami, de la necesidad de pureza, del valor intrínseco de la roca, de los derechos del planeta. En resumen, fanáticos. Les estrechó las manos y asintió, tratando de no dejar traslucir su malestar.
En el interior del restaurante, Kasei y Dao estaban sentados a una mesa junto a la ventana, bebiendo cerveza negra. Todo se paralizó cuando Ann hizo su entrada, y les llevó un buen rato intercambiar abrazos de bienvenida con Dao y Kasei y luego hacer las presentaciones; al fin se reanudaron las comidas y las conversaciones. Le trajeron algo de comer de las cocinas, y los trabajadores del restaurante salieron para saludarla; también eran del Kakaze. Ann esperó que se fueran y que la gente regresara a sus mesas, sintiéndose impaciente y torpe. Aquéllos eran sus hijos espirituales, afirmaban siempre los medios de comunicación; ella era la primera roja; pero para ser francos, la incomodaban.
Kasei, de un humor excelente, como siempre desde que empezara la revolución, dijo:
—Vamos a derribar el cable dentro de una semana, más o menos.
—¿No me digas? —repuso Ann—. ¿Y por qué esperar tanto? Dao no hizo caso de su sarcasmo.
—Hay que avisar a la gente para que tenga tiempo de salir del ecuador. —Aunque por lo común de carácter agrio, ese día se le veía tan alegre como a Kasei.
—¿Y también del ascensor?
—Sí eso es lo que quieren. Pero aunque lo abandonaran y nos lo entregaran, igualmente lo derribaríamos.
—¿Cómo? ¿Eso de ahí fuera son de verdad lanzamisiles?
—Sí. Pero sólo están ahí por si se les ocurre bajar e intentar recuperar Sheffield. En cuanto al cable, seccionar la base no es la manera de echarlo abajo.
—Los cohetes de control tal vez podrían ajustarse a las alteraciones en la base —explicó Kasei—. Es difícil saber qué sucedería. Pero un impacto justo por encima del punto areosincrónico reduciría el impacto sobre el ecuador y evitaría que New Clarke saliera despedido con tanta velocidad como el primero. Queremos minimizar el drama, ya sabes, que haya el menor número de mártires posible. Será como demoler un edificio. Un edificio que ya no es útil.
—Ya —dijo Ann, aliviada ante aquella señal de buen juicio. Pero resultaba curioso que sus propias ideas expuestas por otra persona la perturbaran. Localizó la razón principal de su preocupación—. ¿Y qué hay de los otros, de los verdes? ¿Que ocurrirá si se oponen?
—No lo harán —afirmó Dao.
—¡Ya lo hacen! —dijo Ann en tono áspero. Dao negó con la cabeza.
—He estado hablando con Jackie. Es posible que algunos verdes se opongan, pero su grupo dice que sólo es para consumo del público, porque de ese modo ellos aparecen como moderados a los ojos de los terranos y pueden culpar de las acciones peligrosas a los radicales fuera de su control.
—Es decir, nosotros —señaló Ann. Los dos hombres asintieron.
—Igual que en Burroughs —dijo Kasei con una sonrisa. Ann reflexionó. Seguramente era cierto.
—Pero algunos se oponen de veras. He estado discutiéndolo con ellos, y no se trata de ningún truco publicitario.
—Ya —dijo Kasei con suavidad. Los dos la miraban fijamente.
—Así que piensan hacerlo digan lo que digan —resumió ella después de un breve silencio.
No contestaron, pero siguieron mirándola. Y de pronto comprendió que pensaban hacer el mismo caso de sus mandatos que los chicos de las órdenes de una abuela senil. Estaban siguiéndole el juego, pensando cuál sería la mejor manera de utilizarla.
—Tenemos que hacerlo —dijo Kasei—. Es por el bien de Marte. Y no sólo para los rojos, sino para todos. Necesitamos poner una cierta distancia entre nosotros y Terra, y el pozo gravitatorio restablecerá esa distancia. Sin él, seremos arrastrados por la vorágine sin remedio.
Era el argumento de Ann, era justo lo que acababa de decir en las reuniones en Pavonis Este.
—Pero ¿y si tratan de detenerlos?
—No creo que puedan —dijo Kasei.
—Pero ¿y si lo intentan?
Los dos hombres intercambiaron una mirada. Dao se encogió de hombros.
Vaya, pensó Ann mirándolos. Estaban ansiosos por iniciar una guerra civil.
La gente seguía subiendo por las pendientes de Pavonis hasta la cima, y atestaba Sheffield, Pavonis Este, Lastflow y las otras tiendas del borde. Entre ellos estaban Michel, Spencer, Vlad, Marina, Ursula, Mijail y una brigada entera de bogdanovistas, Coyote, solo, una representación de Praxis, un tren lleno de suizos, caravanas árabes, sufíes y seglares, nativos de otras ciudades y asentamientos de Marte. Todos acudían al final de la partida. En el resto del planeta, los nativos habían consolidado su control; equipos locales en cooperación con Séparation de l'Atmosphére mantenían en funcionamiento las plantas físicas. Había algunos pequeños focos de resistencia metanacional, por supuesto, y algunos miembros del Kakaze andaban desbocados destruyendo de manera sistemática proyectos de terraformación; pero todos sabían que Pavonis era el punto crucial del problema pendiente, la coronación del alzamiento revolucionario o, como Ann empezaba a temer, el preludio de una guerra civil. O ambas cosas. No sería la primera vez.
Asistía a las reuniones y dormía pésimamente por las noches o descabezaba un sueño intranquilo en el tránsito entre una reunión y la siguiente. Éstas empezaban a desdibujarse: ninguna iba más allá de los inútiles altercados. Estaba muy cansada, y el sueño fragmentado no ayudaba. Después de todo, tenía casi ciento cincuenta años, y hacía veinticinco que no recibía el tratamiento gerontológico, se sentía exhausta todo el tiempo. De manera que observaba desde un pozo de creciente indiferencia mientras los otros rumiaban la situación. La Tierra seguía en desorden; la gran marea causada por el colapso del casquete de hielo de la Antártida occidental había demostrado ser el mecanismo desencadenante ideal que el general Sax había estado esperando. Ann estaba segura de que Sax no sentía ningún remordimiento por aprovecharse de las dificultades de la Tierra; ni una sola vez se le había ocurrido pensar en las muchas muertes que la inundación había causado allí. Podía leerle el pensamiento cuando hablaba del tema: ¿de qué serviría el remordimiento? La inundación era un accidente, una catástrofe geológica, como una era glacial o el impacto de un meteorito. Nadie debía perder el tiempo sintiendo remordimientos, ni siquiera considerando que se aprovechaban de la situación. Era mejor sacar lo que de bueno hubiera del caos y el desorden, y no preocuparse. Todo eso decía el rostro de Sax mientras discutían sobre lo que debían hacer respecto a la Tierra y sugería que enviaran una delegación. Una misión diplomática, la aparición en persona, algo sobre reunir las cosas; incoherente en la superficie, pero ella podía leerle el pensamiento como a un hermano, ¡su viejo enemigo! Bien, Sax —el viejo Sax al menos— era racional, y por tanto era más fácil comprenderlo; más fácil que con los jóvenes fanáticos del Kakaze, ahora que lo pensaba.
Y sólo podía encontrarse con él en su propio terreno, hablarle en sus propios términos. Por eso Ann se sentaba frente a él en las reuniones y trataba de concentrarse, aunque sentía que la mente se le estaba petrificando en el interior del cráneo. Las discusiones se repetían hasta la saciedad. ¿Qué hacer en Pavonis? Pavonis Mons, la Montaña del Pavo Real. ¿Quién ascendería al Trono del Pavo Real? Había muchos shas potenciales: Peter, Nirgal, Jackie, Zeyk, Kasei, Maya, Nadia, Mijail, Ariadne, la invisible Hiroko… demasiados.
En ese momento, alguien invocaba la conferencia de Dorsa Brevia como el marco de discusión al que debían ceñirse. Todo muy encomiable, pero sin Hiroko les faltaba el centro moral; ella era la única persona en toda la historia marciana, aparte de John Boone, ante la cual todo el mundo cedería. Pero Hiroko y John ya no estaban, ni tampoco Arkadi y Frank, que le habría sido muy útil en aquella coyuntura si hubiera estado de su lado, cosa poco menos que imposible. Todos muertos. Y les habían dejado la anarquía. Era curioso comprobar de qué modo, en una mesa atestada, las ausencias eran más notables que las presencias. Hiroko, por ejemplo; la gente la mencionaba con frecuencia, y sin duda estaba en algún lugar de las tierras interiores; los había abandonado, como de costumbre, en la hora de necesidad. Se burlaba de ellos desde su guarida. Y también era curioso comprobar que el único hijo de sus héroes perdidos, Kasei, el hijo de John e Hiroko, era el líder más radical de los presentes, un hombre inquietante aun cuando estaba de su lado. Allí sentado, mirando a Art y sacudiendo la cabeza canosa, con una pequeña sonrisa torciéndole la boca. No se parecía en nada ni a John ni a Hiroko; bueno, en realidad tenía algo de la arrogancia de Hiroko, y algo de la simplicidad de John. Lo peor de ambos. Y sin embargo era una figura poderosa, hacía lo que quería y muchos lo seguían. Pero no se parecía a sus progenitores.
Y Peter, sentado dos sillas más allá de Kasei, tampoco se parecía a ella o a Simón. Era difícil establecer qué significaban las relaciones de parentesco; evidentemente, nada. Y sin embargo se le encogía el corazón al oír a Peter, discutiendo con Kasei y oponiéndose a los rojos en todos los puntos, defendiendo una suerte de colaboracionismo interplanetario. Y ni una sola vez en el curso de esas sesiones se había dirigido a ella o la había mirado. Tal vez aquélla fuera una forma de cortesía: no discutiré contigo en público. Pero más bien parecía un desaire: no hablaré contigo porque no pintas nada.
Su hijo defendía a ultranza el cable, y coincidía con Art en la importancia del documento de Dorsa Brevia, naturalmente, dada la gran mayoría verde de entonces y que ahora persistía. Utilizar Dorsa Brevia como guía aseguraba la supervivencia del cable, lo cual significaba la continuidad de la presencia de la Autoridad Transitoria de las Naciones Unidas. Y algunos de los que se alineaban con Peter hablaban de «semiautonomía» en relación con la Tierra, en vez de independencia, y Peter comulgaba con aquello. La ponía enferma. Y todo eso sin mirarla a los ojos. Como Simón, mantenía una suerte de silencio, lo cual la ponía furiosa.
—No hay razón para que hagamos planes a largo plazo hasta que no resolvamos el problema del cable —dijo Ann, interrumpiéndole y ganándose una mirada reprobatoria, como si ella hubiese roto un compromiso; pero ese compromiso no existía, y ¿por qué no iban a discutir, cuando no había entre ellos ninguna relación… nada aparte de la biología?
Art aseguró que la UN se había declarado dispuesta a aceptar una semiautonomía marciana, siempre y cuando Marte se mantuviera en «estrecho contacto» con la Tierra y ayudase activamente en la crisis terrestre. Y Nadia añadió que Derek Hastings, ahora en Nuevo Clarke y que había abandonado Burroughs sin entablar una batalla sangrienta, estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. Pues claro, la próxima retirada no sería tan fácil, ni lo llevaría a un lugar demasiado agradable, porque a pesar de todas las medidas de emergencia, la Tierra era en ese momento un mundo de hambruna, plagas, saqueo… el fracaso del contrato social, que después de todo era muy frágil. Podía ocurrir en Marte también; tenía que recordar esa fragilidad cuando se enfadaba lo suficiente, como en ese momento, para desear decirles a Dao y Kasei que abandonaran las conversaciones y empezaran a disparar. Si lo hiciese, con toda probabilidad le obedecerían. Y de pronto la invadió una extraña sensación al percibir el poder que tenía en sus manos, al recorrer con la mirada los rostros infelices, airados y ansiosos en torno a la mesa. Ella podía inclinar la balanza, podía derribar aquella mesa.
Los oradores defendían sus posturas en turnos de cinco minutos. Más de los que Ann hubiese esperado estaban a favor de cortar el cable, no sólo rojos, sino también representantes de culturas o movimientos que se sentían amenazados por el orden metanacional o por la inmigración masiva procedente de la Tierra: beduinos, polinesios, los habitantes de Dorsa Brevia, algunos de los nativos más cautos. Pero seguían estando en minoría. No una minoría insignificante, pero minoría al fin. Aislacionistas contra interactivos; otra fractura que añadir a las que ya dividían el movimiento independentista marciano.
Jackie Boone se levantó y habló durante quince minutos sobre la conveniencia de mantener el cable, amenazando a cualquiera que quisiese derribarlo con la expulsión de la sociedad marciana. Fue una actuación repugnante, pero popular, y después Peter se levantó y habló en los mismos términos, sólo que con algo más de sutileza. Aquello indignó tanto a Ann que cuando él concluyó tomó la palabra y volvió a insistir en que era necesario destruir el cable, lo que le valió una nueva mirada venenosa de Peter, que apenas advirtió, pues estaba furiosa, y se olvidó del límite de los cinco minutos. Nadie intentó interrumpirla y ella siguió, aunque no sabía qué diría después ni recordaba lo que había dicho. Acaso su subconsciente lo había organizado todo como el sumario de un abogado — ojalá fuese así—; o tal vez, mientras su boca seguía hablando, una parte de su pensamiento repetía la palabra Marte una y otra vez, o balbuceaba y el auditorio simplemente la dejaba hacer, o milagrosamente la comprendía en un momento de penetración glosolálica, y unas llamas invisibles aparecían sobre sus cabezas, como capuchones enjoyados… En efecto, los cabellos de los oyentes le parecieron a Ann de metal hilado, las calvas de los ancianos pedazos de jaspe en el interior de los cuales todas las lenguas, vivas y muertas, se entendían por igual; y por un momento todos parecieron atrapados con ella en una epifanía del Marte rojo, emancipados de la Tierra, viviendo en el planeta primitivo que había sido y que podía volver a ser.
Se sentó. Pero no fue Sax quien se levantó para rebatirla, como tantas otras veces en el pasado. De hecho, el hombre la miraba con la boca abierta y los ojos extraviados por la concentración, y con una perplejidad que ella no podía interpretar. Se miraron fijamente; pero qué podía estar pensando Sax ella lo ignoraba. Sólo sabía que al fin había conseguido captar su atención.
Esta vez fue Nadia quien replicó, su hermana Nadia, que defendió sistemáticamente y con calma la interacción con la Tierra, la intervención en la situación terrana. Habló de la necesidad de llegar a un acuerdo, de comprometerse, influenciar, transformar. Era profundamente contradictorio, pensó Ann; puesto que eran débiles, decía Nadia, no podían permitirse el lujo de ofender, y por tanto tenían que cambiar toda la realidad social terrana.
—¿Pero cómo? —gritó Ann—. ¡Sin un punto de apoyo, no puedes mover el mundo! Sin palanca, sin fuerza…
—No hablamos sólo de la Tierra —replicó Nadia—. Pronto habrá otras colonias en el sistema solar. Mercurio, la Luna, las grandes lunas exteriores, los asteroides. Tenemos que formar parte de todo eso. Como primera colonia, somos los líderes naturales. Un pozo de gravedad no salvado representa un obstáculo para todo eso… una reducción de nuestra posibilidad de actuar, una mengua de nuestro poder.
—Ya, un obstáculo para el progreso —dijo Ann con amargura—. Piensa en lo que Arkadi habría contestado a eso. Escucha, tenemos la oportunidad de hacer algo diferente. Ésa es la verdadera cuestión. Todavía tenemos esa oportunidad. Todo lo que incrementa el espacio dentro del cual podemos crear una nueva sociedad es beneficioso. Todo aquello que lo reduce es perjudicial. ¡Piénsenlo!
Quizá ya lo hacían, pero no servía de nada. Algunos elementos de la Tierra enviaban sus argumentos y amenazas, y hasta rogaban. Allí abajo necesitaban ayuda, cualquier ayuda. Art Randolph continuó presionando enérgicamente en defensa del cable en nombre de Praxis, que a los ojos de Ann se perfilaba como la nueva autoridad transitoria, el metanacionalismo en su última manifestación o disfraz.
Sin embargo, los nativos estaban siendo ganados lentamente para su causa, intrigados por la posibilidad de «conquistar la Tierra», sin saber que eso era imposible, incapaces de imaginar la vastedad y la inmovilidad de la Tierra. Uno podía explicárselo hasta la saciedad, pero nunca serían capaces de imaginarlo.
Al fin llegó el momento de una votación informal. Habían decidido que fuera un voto representativo, un voto por cada uno de los grupos firmantes del documento de Dorsa Brevia, y también uno por cada una de las partes interesadas que habían surgido desde entonces: nuevos asentamientos en las tierras interiores, nuevos partidos políticos, asociaciones, laboratorios, compañías, bandas guerrilleras, los diferentes grupos rojos disidentes. Antes de empezar, un alma generosa e ingenua llegó a ofrecer un voto a los Primeros Cien, y todos rieron ante la idea de que los Primeros Cien pudieran emitir el mismo voto sobre un tema. El alma generosa, una muchacha de Dorsa Brevia, propuso entonces que cada uno de los Primeros Cien tuviese un voto individual, pero aquello fue descartado porque ponía en peligro el ligero dominio que tenían sobre el gobierno representativo. No habría cambiado nada, de todos modos.
En la votación se decidió que el ascensor espacial continuaría en pie por el momento, y en manos de la UNTA, en toda su extensión e incluyendo el Enchufe. Era como si el rey Canuto decidiese declarar legal la marea, pero nadie rió excepto Ann. Los otros rojos estaban furiosos. La propiedad del Enchufe estaba siendo activamente disputada todavía, objetó Dao gritando, el vecindario que lo rodeaba era vulnerable y podían tomarlo, no había razón para ceder de aquella manera; ¡estaban barriendo el problema debajo de la alfombra porque era difícil! Pero la mayoría estaba de acuerdo. El cable permanecería.
Ann sintió la vieja urgencia de escapar. Tiendas y trenes, gente, la silueta de Sheffield recortándose contra el borde sur, el basalto de la cima arrancado, aplastado y pavimentado… Una pista recorría todo el perímetro del borde, pero el lado occidental de la caldera estaba casi deshabitado. Ann tomó un pequeño rover rojo y condujo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que alcanzó una pequeña estación meteorológica; allí aparcó y se apeó, moviéndose con rigidez dentro de un traje muy parecido a los que habían usado durante los primeros años.
Se encontraba a uno o dos kilómetros del límite del borde. Avanzó lentamente hacia allí en dirección este, y tropezó en un par de ocasiones antes de prestar la debida atención. La lava antiquísima que formaba el ancho borde llano era lisa y oscura en algunos puntos, rugosa y de color más claro en otros. Cuando alcanzó el filo del abismo actuaba ya apológicamente y avanzaba entre las rocas en un baile que podría mantener todo el día, en sintonía con cada montículo y grieta que pisaba. Y eso era bueno, porque cerca del precipicio el terreno se colapsaba formando estrechas cornisas curvas escalonadas; el desnivel entre una y otra era a veces un simple escalón y otras, más alto que ella. Y delante una creciente sensación de vacío a medida que el otro lado de la caldera y el resto de la gran circunferencia se hacían visibles. Bajó hasta la última cornisa, un repecho de unos cinco metros de ancho con una oscura pared curva detrás, que le llegaba a los hombros; debajo se abría el gran abismo circular de Pavonis.
Esa caldera era una de las maravillas geológicas del sistema solar, un agujero de cuarenta y cinco kilómetros de diámetro y cinco de profundidad, y casi perfectamente regular en toda su extensión: circular, de fondo llano y paredes casi verticales; un perfecto cilindro de espacio, cortado en el volcán como para tomar una muestra de roca. Ninguna de las otras tres grandes calderas se acercaba a aquella simplicidad de formas: Ascraeus y Olimpo eran complicados palimpsestos de anillos superpuestos, mientras que la ancha y poco profunda caldera de Arsia era más o menos circular, pero estaba muy fracturada. Sólo Pavonis tenía un cilindro regular, la idea platónica de una caldera volcánica.
Naturalmente, desde el extraordinario lugar en que estaba en aquel momento, la estratificación horizontal de las paredes interiores añadía irregularidad al conjunto: franjas de color orín, negro, chocolate y pardo oscuro que indicaban variaciones en la composición de los depósitos de lava; y algunas franjas eran más duras que las contiguas, de manera que había numerosos baleones semicirculares que sobresalían de la pared a diferentes alturas: bancos curvos aislados, encaramados en el flanco de la inmensa garganta de roca, que nadie visitaba nunca. Y el fondo era tan llano… La subsidencia de la cámara magmática del volcán, localizada unos ciento sesenta kilómetros bajo la montaña, tenía que haber sido inusualmente coherente; se había hundido en el mismo lugar todas las veces. Ann se preguntó si se habría determinado ya por qué había sucedido así: si la cámara magmática era más joven que las de los otros grandes volcanes, o más pequeña, o la lava más homogénea… Probablemente alguien había investigado el fenómeno; podía encontrar información en su ordenador de muñeca. Tecleó el código de la Revista de Estudios Areológicos, y luego Pavonis: «Vestigios de actividad explosiva estromboliana en los clastos de Tharsis Occidental.» «Crestas radiales en la caldera y grábenes concéntricos en la cara externa del borde sugieren una subsidencia posterior de la cima.» Acababa de atravesar algunos de esos grábenes. «Liberación de volátiles juveniles en la atmósfera calculada por datación radiométrica de los mancos de Lastflow.» Apagó la consola. Había dejado de mantenerse al corriente de la investigación areológica hacía años. Incluso leer los extractos le habría ocupado más tiempo del que disponía. Y además, la areología se había visto gravemente comprometida por el proyecto de terraformación. Los científicos que trabajaban para las metanacionales se habían concentrado en la exploración y evaluación de recursos, y habían encontrado vestigios de antiguos océanos, de la primitiva atmósfera cálida y húmeda, probablemente incluso de formas de vida antiquísimas. Por otro lado, los científicos rojos habían advertido sobre la creciente actividad sísmica, la rápida subsidencia, la erosión brutal y la desaparición de cualquier muestra de superficie que se hubiese conservado en su estado primitivo. La presión política había tergiversado casi todo lo que se había escrito sobre Marte en los pasados cien años. La Revista era la única publicación que Ann conocía que intentaba divulgar trabajos estrictamente areológicos en el más puro sentido de la palabra, focalizados en lo que había sucedido en los cinco mil millones de años de soledad; era la única publicación que Ann seguía leyendo, o que al menos ojeaba: echaba un vistazo a los títulos y algunos extractos, y a los editoriales de primera plana; una o dos veces incluso había enviado cartas referentes a alguna cuestión, que ellos habían publicado sin alharacas. Editada por la Universidad de Sabishii, la Revista era revisada por areólogos que compartían ideología, y los artículos eran rigurosos y bien documentados, no eran políticamente tendenciosos en sus conclusiones, sólo científicos. Los editoriales de la revista defendían lo que podría haberse definido como una posición roja, pero sólo en un sentido muy limitado, puesto que abogaban por la conservación del paisaje primitivo para que los estudios pudieran realizarse sin tener que lidiar con la contaminación a gran escala. Ésa había sido la posición de Ann desde el principio, y con la que se sentía más cómoda; había abandonado aquella posición científica por el activismo político forzada por la situación. Y podía decirse lo mismo de muchos areólogos que ahora apoyaban a los rojos. Ellos eran sus iguales, en verdad, la gente a la que entendía y con la que simpatizaba.
Pero eran pocos; Ann casi podía nombrarlos a todos: los colaboradores habituales de la Revista, más o menos. En cuanto al resto de los rojos, el Kakaze y los otros radicales, lo que ellos defendían era una suerte de posición metafísica, un culto; eran fanáticos religiosos, el equivalente de los verdes de Hiroko, miembros de una especie de secta que adoraba las rocas. Ann tenía muy poco en común con ellos, porque formulaban su espíritu rojo desde una perspectiva totalmente distinta.
Y si existía ese fraccionamiento entre las filas rojas, ¿qué podía esperarse del movimiento independentista marciano en su conjunto? Bien, estaban condenados a disgregarse. De hecho, ya estaba ocurriendo.
Se sentó con cuidado en el borde del último repecho. Una vista magnífica. Debía de haber una estación de algún tipo abajo, en el fondo de la caldera, aunque a cinco mil metros de altura era difícil estar seguro. Ni siquiera las ruinas de la vieja Sheffield se distinguían bien… ah, ahí estaban, debajo de la nueva ciudad, una diminuta pila de escombros en la que se advertían algunas líneas rectas y superficies planas. La caída de la ciudad en 2061 tal vez fuera la causa de unas débiles estrías verticales en la pared rocosa. Pero quién podía asegurarlo.
Los asentamientos cubiertos por tiendas que quedaban en el borde parecían los pueblos en miniatura que se ven dentro de los pisapapeles. La silueta de Sheffield, los edificios bajos de los almacenes en el este, al otro lado de la caldera, Lastflow, las pequeñas tiendas que circundaban el borde… muchas de ellas se habían fundido para convertirse en una especie de Sheffield mayor que cubría 180 grados del arco, desde Lastflow y en dirección sudoeste, donde las pistas seguían al cable caído en su descenso por la larga pendiente occidental de Tharsis hacia Amazonis Planitia. Las ciudades y estaciones estarían siempre bajo las tiendas allí. porque a veintisiete mil metros de altura el aire siempre tendría una décima parte de la densidad en la línea de referencia… a nivel del mar, podría decirse. Lo que significaba que a esa altura la densidad era de sólo treinta o cuarenta milibares.
Ciudades-tienda para siempre; pero con el cable (desde allí no lo veía) dominando Sheffield, el desarrollo continuaría hasta que construyeran una ciudad-tienda que rodeara toda la caldera, que mirara sobre ella. Seguramente hasta cubrirían la misma caldera y ocuparían el fondo circular; eso añadiría mil quinientos kilómetros cuadrados a la ciudad, aunque estaba por ver quién querría vivir en un agujero semejante; sería como vivir en el fondo de un agujero de transición: las paredes de roca se elevaban alrededor de uno como una catedral circular sin techo… Quizá interesaría a alguien. Los bogdanovistas, después de todo, llevaban años viviendo en los agujeros de transición. Podrían plantar bosques, construir cabañas de escaladores, o incluso áticos de millonarios en los balcones-cornisa, tallar escaleras en las paredes de roca, instalar ascensores de cristal que tardarían todo un día en subir o bajar… hileras de casas, rascacielos que se alzarían hasta casi alcanzar el borde, con helipuertos en sus azoteas redondas, pistas, autopistas sin peaje… oh, sí, toda la cima de Pavonis Mons, caldera incluida, sería cubierta por la gran ciudad del mundo, siempre en crecimiento, como un hongo sobre cada roca del sistema solar. Miles de millones de personas, billones, trillones, todos aferrándose a la inmortalidad mientras pudieran…
Sacudió la cabeza, profundamente confusa. Los radicales de Lastflow no eran en realidad su gente, pero a menos que tuvieran éxito, la cima de Pavonis y el resto de Marte pasarían a formar parte de la gran ciudad mundial. Intentó concentrarse en el paisaje, sentirlo, la grandeza de la formación simétrica, el amor por la roca dura sobre la que estaba sentada. Sus pies colgaban sobre el abismo, y golpeó los talones contra el basalto. Podía arrojar un guijarro y caería cinco mil metros. Pero no podía concentrarse. No podía sentirlo. Petrificación. Había estado tan entumecida durante tanto tiempo… Suspiró, sacudió la cabeza, recogió las piernas y se levantó. Echó a andar hacia el rover.
Soñaba con el deslizamiento largo. El desprendimiento avanzaba por el suelo de Melas Chasma, a punto de alcanzarla. Todo se distinguía con una claridad superreal. De nuevo recordó a Simón, de nuevo gimió y bajó del pequeño dique, experimentando todos los movimientos, apaciguando al hombre muerto que vivía en su interior, sintiéndose terriblemente mal. El suelo vibraba…
Despertó, voluntariamente, así lo creía ella, escapaba, huía… pero una mano le asía el brazo y la sacudía.
—Ann… Ann… Ann…
Era Nadia. Otra sorpresa. Se incorporó con dificultad, desorientada.
—¿Dónde estamos?
—En Pavonis, Ann. La revolución. He venido y te he despertado porque ha estallado un conflicto entre los rojos de Kasei y los verdes en Sheffield.
El presente la derribó igual que el deslizamiento en el sueño. Se libró con brusquedad del apretón de Nadia y buscó su camisa a tientas.
—¿No estaba cerrado el rover?
—Forcé la puerta.
—Ah. —Ann se levantó, todavía aturdida, cada vez más molesta conforme se hacía cargo de la situación.— A ver… ¿qué ha pasado?
—Dispararon misiles contra el cable.
—¡Lo hicieron! —Otra sacudida, que disipó aún más la niebla.— ¿Y qué más?
—No funcionó. Los sistemas defensivos del cable los interceptaron. Han acumulado un montón de sistemas informáticos allí arriba, y ahora tienen ocasión de utilizarlo. A pesar de todo, los rojos siguen avanzando hacia Sheffield desde el oeste, disparando más misiles, y las fuerzas de la UN en Clarke están bombardeando los puntos desde los que se hicieron los primeros lanzamientos, en Ascraeus, y amenazan con bombardear cualquier fuerza armada que haya abajo. Es justo lo que estaban esperando. Y los rojos evidentemente piensan que va a ser como en Burroughs, están tratando de precipitar los acontecimientos. Por eso he acudido a tí. Escucha, Ann, sé que hemos discutido mucho. No me he mostrado demasiado paciente, es cierto, pero mira, esto ya es demasiado. Todo puede venirse abajo en el último momento: la UN puede decidir que la situación es anárquica y lanzarse sobre nosotros para tomar el control.
—¿Dónde están? —graznó Ann. Se puso los pantalones y fue al retrete. Nadia la siguió al interior. También aquello fue una sorpresa; en la Colina Subterránea habría sido normal entre ellas, pero había pasado mucho tiempo desde la última vez que Nadia la había seguido a un lavabo hablando obsesivamente mientras Ann se lavaba la cara y se sentaba a orinar.
—Todavía tienen el centro de operaciones en Lastflow, pero han destrozado la pista del borde y la que va a Cairo, y están luchando en Sheffield Oeste y alrededor del Enchufe. Rojos peleando contra verdes.
—Sí, sí.
—Entonces, ¿hablarás con los rojos, los detendrás? Una furia repentina la invadió.
—Ustedes los han empujado a esto —gritó a la cara de Nadia, y ésta retrocedió y se apoyó en la puerta. Ann se levantó, dio un paso hacia ella y se subió los pantalones de un tirón, todavía gritando—. ¡Ustedes y su estúpida y ufana terraformación, todo es verde, verde, verde, y sin sombra de compromiso! ¡Es culpa de ustedes tanto como de ellos, porque no tenían ninguna esperanza!
—Tal vez sea así —dijo Nadia, obstinada. Era evidente que aquello no la preocupaba, pertenecía al pasado y carecía de importancia; lo apartó y no se dejó desviar de su propósito—. Pero ¿lo intentarás?
Ann clavó la mirada en su terca vieja amiga, en ese momento casi rejuvenecida por el miedo, concentrada y viva.
—Haré lo que pueda —dijo Ann con aire lúgubre—. Pero, por lo que dices, ya es demasiado tarde.
En efecto, era demasiado tarde. El campamento de rovers en el que Ann se había alojado estaba desierto, y cuando llamó por la consola de muñeca no hubo respuesta. Dejó a Nadia y los otros sobre ascuas en el complejo de almacenes de Pavonis Este y condujo hasta Lastflow, con la esperanza de encontrar allí a alguno de los líderes rojos. Pero los rojos habían abandonado Lastflow y los lugareños no sabían adonde habían ido. La gente miraba la televisión en las estaciones y en los cafés, pero cuando Ann miró también no vio noticias sobre la batalla, ni siquiera en Mangalavid. Un sentimiento de desesperación empezó a filtrarse en su ánimo sombrío; quería hacer algo, pero no sabía cómo. Volvió a intentarlo con el ordenador de muñeca y para su sorpresa Kasei respondió por su frecuencia privada. Su rostro en la pequeña pantalla se parecía extraordinariamente al de John Boone, tanto que en su sorpresa al principio Ann no oyó lo que le estaba diciendo. ¡Parecía tan feliz, era el John de siempre!
—… tenido que hacerlo —estaba diciéndole. Ann se preguntó si le habría hecho alguna pregunta al respecto—. Si no actuamos, destrozarán este mundo. Lo convertirán en un jardín hasta la cima de los cuatro grandes volcanes.
Esas palabras eran un eco tan exacto de lo que había pensado sentada en la cornisa que se sintió perturbada, pero consiguió dominarse y dijo:
—Tenemos que actuar en el marco de las discusiones, Kasei, o provocaremos una guerra civil.
—Somos una minoría, Ann. Y el marco no contempla las minorías.
—No estoy tan segura. Tenemos que insistir para que nos consideren. E incluso si nos decidimos en favor de la resistencia activa, no tiene por qué ser aquí y ahora. No tiene por qué traducirse en una matanza de marcianos a manos de marcianos.
—Ellos no son marcianos —dijo Kasei, y le centellearon los ojos. Su expresión era como la de Hiroko: miraba el mundo ordinario desde la distancia. En eso no se parecía en nada a John. Lo peor de los dos padres; de modo que tenían otro profeta, que hablaba una nueva lengua.
—¿Dónde estás ahora?
—En Sheffield Oeste.
—¿Qué te propones?
—Tomar el Enchufe y luego derribar el cable. Tenemos las armas y la experiencia. No creo que tengamos dificultades.
—No conseguisteis derribarlo en el primer intento.
—Demasiado fantasioso. Esta vez lo cortaremos.
—Creía que ésa no era la manera de hacerlo.
—Funcionará.
—Kasei, creo que debemos negociar con los verdes.
Él negó con la cabeza, impaciente, furioso porque ella se había puesto nerviosa a la hora de la verdad.
—Cuando el cable esté abajo, ya negociaremos. Escucha, Ann, tengo que irme. Mantente lejos de la trayectoria de caída.
—¡Kasei!
Pero él ya no estaba. Nadie la escuchaba, ni sus enemigos, ni sus amigos, ni su familia; tenía que llamar a Peter, intentar volver a hablar con Kasei. Necesitaba estar allí en persona, captar su atención, como había hecho con Nadia… sí, a eso había llegado: para que la escucharan tendría que gritarles.
La posibilidad de quedar atrapada si viajaba hacia Pavonis Este la obligó a partir en dirección oeste por el borde en sentido contrario a las agujas del reloj, como había hecho el día anterior, para alcanzar a las fuerzas rojas por la retaguardia, la mejor aproximación en cualquier caso. Desde Lastflow hasta el límite occidental de Sheffield había unos ciento cincuenta kilómetros, y mientras avanzaba a toda velocidad, fuera de la pista, se dedicó a llamar a las distintas fuerzas presentes en la montaña, sin éxito. Las explosiones de estática delataban la lucha por Sheffield, y los recuerdos de 2061 irrumpieron con aquellos brutales estallidos de ruido blanco, aterrorizándola. Condujo el rover al límite, siempre dentro de la estrecha franja paralela a la pista para hacer el viaje más suave y rápido: cien kilómetros por hora, y luego aún más deprisa. Una carrera, en verdad, para tratar de evitar el desastre de una guerra civil. Ann vivía la situación inmersa en una terrible sensación de pesadilla. Sobre todo porque era tarde, demasiado tarde. En momentos como aquéllos siempre llegaba tarde. En el cielo que dominaba la caldera aparecían estrellas instantáneas: explosiones, sin duda misiles disparados contra el cable y derribados en mitad del vuelo, que se desvanecían dejando unas blancas humaredas, como fuegos de artificio defectuosos, concentrados sobre Sheffield, en particular en la zona del cable, pero que humeaban sobre toda la extensión de la vasta cima, y luego se desviaban hacia el este en la corriente de chorro. Algunos de esos misiles eran descubiertos mucho antes de que alcanzaran su objetivo.
Contemplando la batalla que se desarrollaba en el cielo casi se estampó contra la primera tienda de Sheffield Oeste, ya reventada. A medida que la ciudad crecía hacia el oeste, nuevas tiendas se habían ido añadiendo a las anteriores, como almohadillas de lava; ahora las morrenas terminales de construcción estaban cubiertas de pedazos del armazón de la última tienda, que parecían fragmentos de cristal, y en el resto de las estructuras semejantes a pelotas de fútbol había volado el material de la cubierta. El rover traqueteó con violencia al pasar sobre escombros basálticos, y ella frenó y condujo despacio hasta el muro. Las antecámaras para los vehículos estaban bloqueadas. Se puso el traje y el casco y salió gateando por la antecámara del rover. Con el corazón desbocado se acercó al muro de la ciudad, trepó por él y entró en Sheffield.
Las calles estaban desiertas, el césped cubierto de cristales, ladrillos, pedazos de bambú y vigas de magnesio retorcidas. A aquella altura, la desaparición de la tienda hacía que los edificios defectuosos estallaran como globos; las ventanas enmarcaban vacío y oscuridad, y aquí y allá yacían desparramados los rectángulos de cristal de las ventanas que no se habían roto, como grandes escudos transparentes. Y vio un cuerpo, con el rostro helado o cubierto de polvo. Habría muchos muertos; la gente ya no estaba acostumbrada a pensar en la descompresión, era una preocupación de los viejos colonos.
Ann siguió avanzando hacia el este.
—Busco a Kasei, Dao, Marion o Peter —repitió una y otra vez por la consola de muñeca. Pero nadie contestó.
Tomó una calle estrecha que corría junto al muro meridional de la tienda. Cruda luz del sol, nítidas sombras oscuras. Algunos edificios habían resistido, con las ventanas intactas y las luces encendidas. No se veía un alma en el interior, por supuesto. Delante, el cable se distinguía apenas, un negro trazo vertical que se elevaba hacia el cielo desde Sheffield Este, como el concepto de línea geométrica hecho realidad visible.
El rojo de emergencia era una señal transmitida en una longitud de onda que variaba con rapidez y se podía sincronizar si se tenía el código en vigor. Aunque este sistema solía funcionar a pesar de las interferencias radiofónicas, Ann se sorprendió cuando una voz de cuervo le graznó en la muñeca:
—Ann, soy Dao. Aquí.
Allí estaba, a la vista, agitando una mano desde el umbral de la pequeña antecámara de emergencia de un edificio. Él y un grupo de unas veinte personas maniobraban con un trío de lanzamisiles móviles en la calle. Ann corrió hacia ellos y se detuvo junto a Dao.
—¡Esto tiene que acabar! —gritó. Dao parecía sorprendido.
—¡Pero si estamos a punto de hacernos con el Enchufe!
—¿Y entonces qué?
—Habla con Kasei. Está adelante, más arriba, se dirige a Arsiaview. Uno de los misiles salió disparado con un sonido apenas audible en el aire tenue. Ann echó a correr por la calle, manteniéndose todo lo cerca que podía de los edificios que la bordeaban. Era peligroso, pero en aquel momento no le importaba morir, y por tanto no tenía miedo. Peter estaba en algún lugar de Sheffield, al mando de los revolucionarios verdes que habían estado allí desde el principio. Habían sido lo suficientemente competentes para mantener a las fuerzas de seguridad de la UNTA atrapadas en el cable y en Clarke, de modo que no eran los jóvenes y desvalidos manifestantes pacifistas que Kasei y Dao suponían. Sus hijos espirituales lanzaban un ataque sobre su único hijo, convencidos de que contaban con el beneplácito de ella. Como una vez lo habían tenido. Pero ahora…
Siguió corriendo desesperadamente, a pesar de que respiraba con dificultad y el sudor le chorreaba por todo el cuerpo. Al fin alcanzó el muro sur de la tienda, donde encontró una pequeña flota de rovers-roca rojos, Rocas-Tortuga de la fábrica de automóviles de Acheron. Pero nadie respondió a sus llamadas, y cuando miró con más atención advirtió que las cubiertas de roca de los rovers estaban agujereadas en la parte delantera. Si había alguien dentro, estaba muerto. Siguió corriendo descuidadamente sobre los escombros hacia el este, manteniéndose cerca del muro de la tienda, con un pánico creciente. Sabía que un disparo perdido de cualquiera de los bandos podía acabar con ella, pero tenía que encontrar a Kasei. Volvió a intentarlo en la consola de muñeca.
En ese momento, recibió una llamada. Era Sax.
—No es lógico asociar el destino del ascensor con los objetivos de la terraformación —estaba diciendo, como si hablara con alguien más—. El cable podría estar amarrado a un planeta helado.
Hablaba el Sax de siempre, el Sax demasiado Sax; pero entonces debió de advertir que ella estaba en línea, porque miró como un búho la pantalla de su muñeca y dijo:
—Escucha, Ann, podemos agarrar la historia por el brazo y destruirla… crearla. Crearla de nuevo.
El Sax que ella conocía jamás habría dicho eso. Ni habría hablado con ella angustiado, implorante, visiblemente crispado; era un espectáculo en verdad aterrador.
—Te aman, Ann. Eso es lo que puede salvarnos. Las historias emocionales son las historias verdaderas. Las cuencas del deseo y la devolución… devoción. Tú eres la… personificación de ciertos valores… para los nativos. No puedes escapar a eso. Tienes que actuar de acuerdo con ello. Yo lo hice en Da Vinci y resultó… útil. Ahora te toca a ti. Tienes que hacerlo. Por esta vez, Ann, tienes que unirte a nosotros. Ayudémonos mutuamente o actuemos por separado. Utiliza tu valor icónico.
Era tan extraño oír esas cosas en boca de Saxifrage Russell. Entonces pareció dominarse y su viejo yo volvió a hablar:
—… el procedimiento lógico es plantear los términos de una suerte de ecuación de los intereses en conflicto.
Sonó un pitido en la muñeca de Ann y ella cortó a Sax y recibió la nueva llamada. Era Peter, en la frecuencia roja codificada, con una expresión sombría en el rostro.
—¡Ann! —Miraba fijamente la pequeña pantalla de muñeca.— Escucha, madre… ¡quiero que detengas a esa gente!
—No me vengas con eso de madre —le espetó ella—. Estoy intentándolo. ¿Sabes dónde están?
—Vaya si lo sé. Acaban de forzar la entrada de la tienda de Arsiaview. Están avanzando… parece que intentan llegar al Enchufe desde el sur. — Con expresión lúgubre escuchó el mensaje que alguien fuera de la cámara le transmitía.— Bien. —Volvió a mirarla.— Ann, ¿puedo conectarte con Hastings, en Clarke? Si tú le dices que estás intentando detener el ataque rojo, tal vez creerá que se trata sólo de un puñado de extremistas y no intervendrá. Hará lo que considere necesario para defender el cable. Temo que esté a punto de acabar con todos nosotros.
—Hablaré con él.
Y allí estaba, un rostro salido del pasado, de un tiempo perdido, habría dicho Ann; y sin embargo le resultó familiar al instante, un hombre de rostro enjuto y demacrado, furioso, a punto de perder los nervios. ¿Era posible que alguien hubiera soportado aquellas presiones enormes durante los cien años anteriores? No. Era sólo el momento que se repetía de nuevo.
—Soy Ann Clayborne —dijo, y al ver que el rostro del hombre se crispaba todavía más, añadió—: Quiero que sepa que el ataque que se está desarrollando aquí abajo no representa la política del partido rojo.
Se le encogió el estómago al decirlo, y sintió un sabor agrio en la garganta. Pero continuó:
—Es obra de un grupo disidente, llamado Kakaze. Son los mismos que rompieron el dique de Burroughs. Estamos tratando de neutralizarlos y esperamos haberlo conseguido al anochecer.
Era la sarta de mentiras más horrorosa que había dicho nunca.
Se sintió como si Frank Chalmers hubiese bajado y se hubiera apropiado de su boca; no podía soportar el sabor de aquellas palabras en la lengua. Cortó la conexión antes de que su rostro delatara cuántas falsedades estaba vomitando. Hastings desapareció sin haber dicho una palabra, y su rostro fue reemplazado por el de Peter, quien no advirtió que ella volvía a estar en la línea; Ann lo oía, pero la consola de muñeca de su hijo enfocaba una pared.
—… si no se detienen por iniciativa propia, tendremos que obligarlos, porque si no lo hará la UNTA y todo se irá al infierno. Preparen el contraataque, yo daré la orden.
—¡Peter! —exclamó ella sin poder evitarlo.
La imagen de la pequeña pantalla osciló y enfocó el rostro de Peter.
—Arréglatelas con Hastings —dijo con voz ahogada, casi sin poder mirar al traidor—. Voy a buscar a Kasei.
Arsiaview era la tienda más meridional y ahora aparecía llena de humo, que subía serpenteando, formando largas líneas amorfas que revelaban el sistema de ventilación de la tienda. Las alarmas sonaban por doquier, chillonas en el aire aún espeso, y había fragmentos del plástico transparente del armazón desparramados por el césped verde de la calle. Ann tropezó con un cuerpo acurrucado en la misma posición que las figuras fosilizadas por la ceniza en Pompeya. Arsiaview era estrecha y larga, y no sabía en qué dirección ir. El fragor de los lanzamisiles la llevó hacia el este, hacia el Enchufe, el imán de la locura… un monopolo que descargaba la insensatez de la Tierra sobre ellos.
Tal vez hubiera un plan detrás del caos aparente; las defensas del cable parecían capaces de resistir el ataque de los misiles ligeros rojos, pero si los atacantes destruían completamente Sheffield y el Enchufe, la UNTA no tendría ningún lugar al que bajar, y por tanto importaría poco que el cable siguiera en lo alto. Era un plan que repetía el empleado para resolver la situación en Burroughs.
Pero era un plan inadecuado. Burroughs estaba en las tierras bajas, donde había una atmósfera, donde la gente podía vivir al aire libre, al menos durante un tiempo. Sheffield estaba en las alturas, y por tanto era como volver al pasado, a 2061, cuando una tienda pinchada significaba el fin para cualquiera expuesto a los elementos. Al mismo tiempo, la mayor parte de Sheffield era subterránea, distribuida en numerosas plantas superpuestas talladas en el muro de la caldera. Sin duda el grueso de la población se había refugiado abajo, y si los combatientes los acosaban se crearía una situación de pesadilla. Pero en la superficie, donde la lucha era posible, la gente se exponía a que les dispararan desde el cable. No, aquello no podía funcionar. Ni siquiera podían ver con claridad cómo se estaban desarrollando los acontecimientos. Hubo nuevas explosiones cerca del Enchufe, estática en el intercom, y mientras buscaba, el receptor captó palabras aisladas de otras frecuencias codificadas: «… tomado Arsiaviewpkkkkkk,…». «Tenemos que recuperar la IA, coordenadas X tres dos dos, Y ochopkkkkk…» Debían de haber disparado una nueva andanada de misiles contra el cable, porque allá en lo alto Ann vio una línea ascendente de explosiones enceguecedoras, sin ningún sonido; y después unos grandes fragmentos ennegrecidos llovieron sobre las tiendas que la rodeaban y se estrellaron contra el material invisible o embistieron la estructura invisible, y luego se precipitaron sobre los edificios como si fueran vehículos escacharrados arrojados a un desguace, con un gran estrépito a pesar del aire tenue y la distancia; el suelo vibraba bajo sus pies. Aquello se prolongó varios minutos, y los fragmentos caían alejándose cada vez más, y cualquier segundo de aquellos minutos podía haber traído la muerte sobre ella. Se quedó de pie mirando el cielo oscuro, y la esperó.
Dejaron de caer objetos. Había estado conteniendo el aliento, y al fin respiró con cierta regularidad. Peter tenía el código rojo y Ann marcó su número y le envió un mensaje desesperado, pero sólo recibió estática. Sin embargo, cuando ya bajaba el volumen de los auriculares, captó algunas frases incompletas y confusas: Peter describía los movimientos de los rojos a las fuerzas verdes, o quizás incluso a la UNTA, que entonces podría disparar sus misiles desde el sistema de defensa del cable. Sí, ésa era la voz de Peter, mezclada con la estática. Orquestándolo todo. Luego sólo hubo estática.
En la base del ascensor los fogonazos enceguecedores de las explosiones transformaron el negro de la parte inferior del cable en plata; luego volvió el negro. Las alarmas de Arsiaview aullaron y el humo se arrastró hacia el extremo oriental de la tienda. Ann se metió en un callejón que corría de norte a sur y se dejó caer contra el muro oriental de un edificio, pegada al hormigón. En el callejón no había ventanas. Explosiones, estrépito, viento. Luego, un silencio opresivo.
Se puso de pie y vagó por la tienda. ¿Adónde iba uno cuando estaban matando a la gente? A encontrar a los amigos, si se podía. Sí sabías quiénes lo eran.
Se serenó y echó a andar hacia donde Dao le había dicho que estaría Kasei, y trató de imaginar adonde podrían ir después. Era probable que ya hubieran salido de la ciudad; seguramente intentarían capturar la siguiente tienda en dirección este, tomarlas una a una, descomprimirlas, obligar a sus habitantes a refugiarse debajo y luego seguir adelante. Siguió corriendo tan deprisa como podía por la calle paralela al muro de la tienda. Estaba en forma, pero aquello era demasiado: le faltaba el aliento y tenía el interior del traje empapado de sudor. La calle estaba desierta, aterradoramente silenciosa y tranquila, de manera que resultaba difícil creer que estaba en medio de una batalla y que encontraría al grupo que buscaba.
Pero allí estaban. Un poco más adelante, en las calles que rodeaban uno de los hermosos parques triangulares: figuras con trajes y cascos, que llevaban armas automáticas y lanzamisiles móviles, que disparaban contra unos oponentes invisibles atrincherados en un edificio revestido de sílex. Los círculos rojos de los brazos, rojos…
Un fogonazo cegador la derribó. Los oídos le zumbaban. Estaba al pie del edificio y se apretó contra la pared de piedra pulida. Jaspilita: jaspe rojo y óxido de hierro, en bandas que se alternaban. Hermoso. Le dolía la espalda, el trasero y el hombro, y también el codo. Pero nada grave. Podía moverse. Se arrastró y volvió la vista hacia el parque triangular. Todo ardía en el viento, y las pequeñas lenguas anaranjadas ya empezaban a menguar por la falta de oxígeno. Los cadáveres yacían desparramados como muñecos rotos, con los miembros en posiciones que ningún hueso podía soportar. Se puso de pie y se dirigió corriendo al grupo más cercano, atraída por una cabeza familiar de cabellos grises que había perdido el casco. Aquél era Kasei, el único hijo de John Boone e Hiroko Ai; tenía la mandíbula ensangrentada y sus ojos abiertos ya no veían. Él la había tomado demasiado en serio. Y sus adversarios no lo suficiente. La herida había dejado al descubierto su colmillo de piedra, y al verlo Ann sintió que se ahogaba, y se alejó. Tantas pérdidas… Los tres estaban muertos ahora.
Volvió sobre sus pasos y se agachó para soltar la consola de muñeca de Kasei. Era más que probable que tuviera una frecuencia de acceso directo al Kakaze, y cuando estuvo de nuevo a cubierto junto a un edificio de obsidiana marcado por grandes señales de impactos, tecleó la frecuencia de llamada general y dijo:
—Habla Ann Clayborne, llamando a todos los rojos. A todos los rojos. Atención, habla Ann Clayborne. El ataque a Sheffield ha fracasado. Kasei ha muerto, y muchos más. Es inútil proseguir con los ataques. Provocarán que toda la fuerza de la UNTA se lance sobre el planeta otra vez. — Hubiera querido decir que, para empezar, el plan era estúpido, pero se reprimió.— Aquellos que puedan, abandonen la montaña. Todos los que estén en Sheffield, regresen al oeste y abandonen la ciudad y la montaña. Habla Ann Clayborne.
Le llegaron varios acuses de recibo, que ella escuchó a medias mientras regresaba al rover a través de Arsiaview. No hizo ningún esfuerzo por esconderse. Si la mataban, qué se le iba a hacer, pero no creía que eso fuera a ocurrir; caminaba bajo las alas de algún oscuro ángel protector que la forzaba a presenciar la muerte de la gente que conocía y del planeta que amaba. Era su destino. Sí, allí estaban Dao y su unidad, muertos en el lugar donde ella los había dejado, en medio de su propia sangre. Ella debía de haberse librado por muy poco.
Y en un ancho bulevar con una hilera de tilos en el centro encontró otro grupo de cadáveres. No eran rojos, llevaban cintas verdes en la cabeza, y uno de ellos parecía Peter, ésa era su espalda… Se acercó con piernas temblorosas, siguiendo un impulso, como en una pesadilla, se detuvo junto al cadáver y finalmente observó su rostro. No era Peter. Un nativo alto y joven que tenía unos hombros como los de Peter, pobre criatura. Un hombre que podía haber vivido mil años.
Reanudó la marcha aturdida. Llegó al rover sin incidentes, subió y condujo hasta la terminal de trenes en el extremo oeste de Sheffield. De allí partía una pista que bajaba por la pendiente sur de Pavonis hasta el desfiladero entre Pavonis y Arsia. Concibió un plan, simple y básico, pero precisamente por eso viable. Sintonizó la frecuencia del Kakaze y dio sus recomendaciones como si fueran órdenes.
—Huyan, desaparezcan. Bajen al Desfiladero Sur, rodeen Arsia por el flanco occidental, por encima de la línea de las nieves, y luego pasen a la cabecera de Aganippe Fossa, un largo cañón recto donde encontrarán un antiguo refugio rojo secreto, una morada excavada clandestinamente en la pared norte. Allí podrán esconderse y empezar una nueva campaña de resistencia contra los nuevos amos del planeta. UNOMA, UNTA, metanacs, Dorsa Brevia… todos Verdes.
Probó a llamar a Coyote y se sorprendió cuando éste contestó.
Sin duda también él estaba en Sheffield; tenía suerte de estar vivo. Una furiosa expresión de amargura le torcía el rostro quebrado.
Ann le explicó su plan; él asintió, pero dijo:
—Después de un tiempo necesitarán hacer algo más. Ann no pudo reprimirse:
—¡Fue una estupidez atacar el cable!
—Lo sé —dijo Coyote con cansancio.
—¿Intentaste disuadirlos?
—Pues claro. —Su expresión se ensombreció aún más.— ¿Kasei ha muerto?
—Sí.
El rostro del hombre se contrajo en una mueca de dolor.
—Oh, Dios. Esos bastardos.
Ann no sabía qué decir. No conocía muy bien a Kasei, ni siquiera le era simpático. Sin embargo, Coyote lo había conocido desde el día en que nació, en la colonia oculta de Hiroko, y lo había llevado consigo en sus furtivas expediciones por todo Marte desde que era un adolescente. Las lágrimas le corrían por las profundas arrugas de las mejillas, y Ann apretó los dientes.
—¿Puedes llevarlos a Aganippe? —preguntó—. Yo voy a quedarme y arreglar cuentas con la gente de Pavonis Este.
Coyote asintió.
—Los llevaré allá lo más rápido que pueda. NOS encontraremos en la Estación Oeste.
—Lo comunicaré.
—A los verdes no les va a gustar nada.
—Al diablo con los verdes.
Una parte del Kakaze entró a hurtadillas en la terminal oeste de Sheffield, a la luz mortecina de un crepúsculo humeante: pequeños grupos que vestían trajes de superficie sucios y ennegrecidos, de rostros pálidos y asustados, furiosos, desorientados, conmocionados. Devastados. Se habían reunido unos cuatrocientos, que compartieron las aciagas nuevas del día. Cuando Ann vio entrar a Coyote por la parte trasera, se puso de pie y procuró que su voz llegara a todos, más consciente que nunca de su condición de primera roja, de lo que eso significaba ahora. Aquella gente la había tomado en serio y allí estaban, exhaustos y afortunados supervivientes, con amigos muertos a lo largo y ancho de la ciudad que tenían al este.
—El asalto directo era una pésima idea —dijo, incapaz de reprimirse—. Funcionó en Burroughs, pero aquélla era una situación distinta. Aquí fracasó. Han muerto personas que podían haber vivido cientos de años. El cable no valía ese precio. Vamos a pasar a la clandestinidad y a esperar nuestra próxima oportunidad, nuestra verdadera oportunidad.
Se levantaron ásperas objeciones, gritos coléricos:
—¡No! ¡Nunca! ¡Derribemos el cable!
Ann esperó a que se desfogaran. Al fin alzó una mano y poco a poco se restableció el silencio.
—Si luchásemos ahora con los verdes, lo más probable es que nos saliera el tiro por la culata. Daría una excusa a las metanacs para intervenir. Eso sería mucho peor que lidiar con un gobierno nativo. Con los marcianos al menos podemos hablar. La parte medioambiental del compromiso de Dorsa Brevia nos da un cierto margen. Sólo tenemos que trabajar lo mejor que podamos. Empezar en algún otro sitio.
¿Comprenden?
Esa misma mañana no lo hubieran reconocido. Y ahora seguían sin querer hacerlo. Ann esperó que se acallaran las voces de protesta, que silenció con la mirada, la intensa mirada de fuego de Ann Clayborne… Muchos de ellos se habían unido a la lucha por su causa, en los días en que el enemigo era el enemigo, y la resistencia, una alianza activa de verdad, imprecisa y fragmentaria pero con todos sus elementos más o menos del mismo lado…
Inclinaron las cabezas, aceptando de mala gana que si Clayborne estaba contra ellos, su liderazgo moral desaparecía. Y sin eso… sin Kasei, sin Dao, y con la mayoría verde que apoyaba a Nirgal y Jackie, y a Peter, el traidor…
—Coyote los sacará de Tharsis —dijo Ann, sintiéndose enferma. Abandonó la sala, atravesó la terminal, salió por la antecámara y regresó a su coche. La consola de muñeca de Kasei seguía en el salpicadero y ella la arrojó al otro lado del compartimiento y empezó a sollozar. Después se sentó y se serenó, y luego puso en marcha el coche y fue en busca de Nadia, Sax y los demás.
Condujo sin ver alrededor de la caldera, esta vez en el sentido de las agujas del reloj. Finalmente se encontró en Pavonis Este, y allí estaban, todavía en el complejo de almacenes; cuando entró la miraron como si la idea de la ofensiva contra el cable hubiese sido suya, como si ella fuese personalmente responsable de todo lo malo que había sucedido, tanto ese día como durante toda la revolución; la miraron como lo habían hecho después de lo de Burroughs. Peter el traidor estaba allí, y ella lo evitó y no hizo el menor caso de los demás, o lo intentó. Irishka parecía asustada, y Jackie tenía los ojos enrojecidos y estaba furiosa; después de todo, su padre había muerto ese día, y aunque ella estaba en el bando de Peter y por tanto era en parte responsable de la respuesta aplastante a la ofensiva de los rojos, bastaba una mirada para comprender que alguien pagaría por ello; pero Ann no se detuvo a considerar nada de eso y fue directamente hacia Sax, como siempre en un rincón, en la esquina más lejana de la gran sala central, sentado frente a una pantalla, leyendo largas columnas de cifras, murmurándole cosas a su IA. Ann agitó una mano entre su cara y la pantalla y él levantó la vista, sobresaltado.
Curiosamente, Sax era el único que no parecía culparla. De hecho, la miró con la cabeza inclinada a un lado, con una curiosidad de pájaro que casi parecía simpatía.
—Malas noticias sobre Kasei —dijo—. Kasei y los demás. Me alegro de que Desmond y tú sobrevivieran.
Ella pasó por alto el comentario y le explicó con un rápido cuchicheo adonde iban los rojos y lo que les había dicho que hicieran.
—Creo que puedo disuadirlos de emprender otros ataques directos al cable. Y otras acciones violentas, al menos a corto plazo.
—Bien —dijo Sax.
—Pero quiero algo a cambio —dijo ella—. Lo quiero, y si no lo consigo los echaré contra ti hasta el fin del mundo.
—¿La soletta? —preguntó Sax.
Ann le clavó la mirada. Debía de haberla escuchado más de lo que ella había supuesto.
—Sí.
Las cejas del hombre se unieron mientras meditaba.
—Eso provocará una especie de era glacial —dijo.
—Bien.
Él la miró, meditabundo. Ann sabía lo que estaba pensando, qué pensamientos pasaban por su cabeza en rápidas ráfagas o relámpagos: era glacial, atmósfera más tenue, terraformación más lenta, nuevos ecosistemas destruidos, posible compensación, gases de invernadero. Y así sucesivamente. Era casi divertido comprobar cómo ella podía leer en el rostro de aquel extraño, ese hermano odiado, que trataba de encontrar una salida. Por más que buscaba, el calor no dejaba de ser el principal motor de la terraformación, y sin los grandes espejos orbitales de la soletta se verían restringidos al nivel normal de luz solar de Marte, y por tanto a un ritmo más «natural». Incluso era posible que la inherente estabilidad de ese enfoque interesara al conservadurismo de Sax.
—De acuerdo —contestó él al fin.
—¿Puedes hablar por estos? —inquirió ella, señalando desdeñosamente al gentío que tenían detrás, como si sus viejos compañeros no estuvieran entre ellos, como si fueran tecnócratas de la UNTA o funcionarios de metanacs…
—No —dijo él—. Sólo hablo por mí. Pero puedo librarme de la soletta.
—¿Lo harías en contra de la voluntad de todos? Él frunció el entrecejo.
—Creo que puedo convencerlos. Si no lo consigo, sé que puedo convencer al equipo de Da Vinci para que lo haga. Les gustan los desafíos.
—Muy bien.
Era lo máximo que podía conseguir de él, después de todo. Se enderezó, todavía perpleja. No se le había ocurrido pensar que él aceptaría. Y ahora que lo había hecho, descubrió que todavía estaba furiosa, desesperada. Esa concesión… ahora que la tenía, no significaba nada. Ya maquinarían nuevas maneras de calentar el planeta. Sax defendería su acción empleando ese argumento, sin duda. Démosle la soletta a Ann, diría, para librarnos de los rojos. Y luego sigamos con lo nuestro.
Ann abandonó la sala sin dedicar una mirada a nadie. Salió de los almacenes y subió al rover.
Durante un rato condujo sin tener conciencia de adonde se dirigía. Tenía que salir de allí, tenía que escapar. Y casi por accidente avanzó hacia el oeste, y pronto tuvo que decidir entre detenerse o despeñarse por el borde.
Frenó bruscamente.
Aturdida miró por el parabrisas. Tenía un sabor amargo en la boca, las entrañas encogidas, los músculos agarrotados y doloridos. El gran borde circular de la caldera humeaba en una docena de puntos diferentes, principalmente en Sheffield y Lastflow. No se distinguía el cable sobre Sheffield, pero continuaba allí, señalado por una concentración de humo alrededor de la base, arrastrado hacia el este por el viento tenue y persistente. Otra bandera en la cima de la montaña, movida por la ininterrumpida corriente de chorro. El tiempo era un viento que los barría a todos. Los penachos de humo manchaban el cielo tenebroso y oscurecían las estrellas que brillaban en la hora que precedía a la puesta de sol. Casi parecía que el viejo volcán estaba despertando, que salía de su prolongado letargo y se preparaba para entrar en erupción. A través del humo tenue, el sol era una bola resplandeciente de un rojo intenso, y su aspecto sugería el de un antiguo planeta abrasado que teñía de carmesí y herrumbre los jirones de humo.
Marte rojo. Pero el Marte rojo ya no existía, había desaparecido para siempre. Con soletta o sin ella, con era glacial o sin ella, la biosfera crecería y se extendería hasta cubrirlo todo; habría un océano en el norte y lagos en el sur, y arroyos, bosques, praderas, ciudades y carreteras; sí, ella veía todo eso; las nubes blancas vomitarían barro sobre las antiquísimas tierras altas, mientras las masas insensibles construirían sus ciudades tan deprisa como pudieran, y el deslizamiento largo de la civilización sepultaría su mundo.
SEGUNDA PARTE
Areofanía
Para Sax la guerra civil era el más irracional de los conflictos. Dos partes de un grupo compartían muchos más intereses que discrepancias, pero de todas formas se enfrentaban. Desgraciadamente no era posible obligar a la gente a hacer un análisis de la relación coste-beneficio. No había nada que hacer. O… se podía intentar identificar aquello que compelía a una o a las dos partes a recurrir a la violencia, y después tratar de neutralizarlo.
Sin duda, en este caso el busilis era la terraformación, un tema con el que Sax estaba estrechamente vinculado. Esto podía considerarse una desventaja, ya que lo ideal era que un mediador fuera neutral. Por otra parte, sus acciones podían hablar simbólicamente en favor del esfuerzo terraformador. Él podía conseguir más que nadie con un gesto simbólico. Era necesario hacer una concesión a los rojos, una concesión real cuya realidad incrementaría su valor simbólico debido a algún oculto factor exponencial. Valor simbólico: era un concepto que Sax se esforzaba por comprender. Las palabras, de todo tipo, le planteaban dificultades; tanto era así que había recurrido a la etimología para intentar penetrarlas mejor. Una ojeada a su muñeca: símbolo, «algo que representa a otra cosa», del latín symbolum, que procedía de una palabra griega que significaba «reunir». Exactamente. Este concepto de reunión era ajeno a su comprensión, algo emocional, casi irreal, y sin embargo de importancia vital.
La tarde de la batalla por Sheffield, contactó brevemente con Ann y trató de hablarle, pero fracasó. Entonces condujo hasta las ruinas de la ciudad, sin saber qué hacer, en busca de la mujer. Era turbador ver cuánto daño podían hacer unas pocas horas de lucha. Muchos años de trabajo yacían ahora convertidos en ruinas humeantes, un humo que no estaba constituido por partículas de ceniza producida por el fuego, sino por viejas cenizas volcánicas levantadas por el viento y luego arrastradas hacia el este por la corriente de chorro. El cable asomaba entre las minas como una negra cuerda de fibras de nanotubo de carbono.
No se advertía ningún signo de resistencia roja. Por tanto no había manera de localizar a Ann. No contestaba a las llamadas. Frustrado, Sax regresó al complejo de almacenes de Pavonis Este y entró.
Y allí estaba Ann, en el vasto almacén, avanzando entre los demás hacia él como si fuera a clavarle un puñal en el pecho. Sax se hundió en el asiento con cierto malestar, recordando una serie demasiado larga de encuentros desagradables entre ellos. El más reciente, durante el viaje en tren desde la Estación Libia. Ella había dicho algo sobre retirar la soletta y el espejo anular, lo cual constituiría sin duda una poderosa declaración simbólica. Y además, él nunca se había sentido cómodo sabiendo que uno de los principales elementos de aporte de calor terraformador era tan frágil.
De modo que cuando Ann dijo «Quiero algo a cambio», él creyó saber a qué se refería y sugirió la retirada de los espejos. Eso la retuvo, debilitó su terrible cólera, dejando algo mucho más profundo, sin embargo, tristeza, desesperación, no estaba seguro. Ciertamente ese día habían muerto muchos rojos, y muchas esperanzas rojas también.
—Siento lo de Kasei —dijo.
Ella hizo caso omiso de la observación y le obligó a prometer que retiraría los espejos espaciales. Sax lo hizo, calculando al mismo tiempo la perdida de luz resultante, y tratando de reprimir una mueca. La insolación disminuiría un veinte por ciento, una cantidad significativa.
—Eso iniciará una era glacial —murmuró.
—Bien —dijo ella.
Pero Ann no estaba satisfecha. Y cuando abandonó la sala, advirtió por la caída de sus hombros que la concesión le proporcionaba un flaco consuelo. Sólo podía esperarse que sus cohortes fueran más fáciles de contentar. En cualquier caso, habría que hacerlo. Eso tal vez evitara una guerra civil. Naturalmente, un gran número de plantas moriría, sobre todo en las zonas más elevadas, aunque afectaría a todos los ecosistemas en mayor o menor grado. Una era glacial, no cabía la menor duda. A menos que reaccionaran con prontitud. Pero valdría la pena si ponía fin a la lucha.
Hubiera sido fácil limitarse a cortar la gran banda del espejo anular y dejar que se perdiera en el espacio, fuera del plano de la eclíptica. Y otro tanto con la soletta: si encendían algunos de sus cohetes de posición, se alejaría girando como una rueda de fuegos de artificio.
Pero eso supondría un despilfarro de silicato de aluminio procesado que Sax desaprobaba. Decidió investigar la posibilidad de usar los cohetes direccionales del espejo y su capacidad reflectora para propulsarlos a otro lugar del sistema solar. Podían colocar la soletta delante de Venus, y realinear sus espejos para que la estructura se convirtiera en un enorme parasol que daría sombra al planeta e iniciaría el proceso de enfriamiento de su atmósfera. Esto era algo que venía discutiéndose en la literatura especializada desde hacía tiempo, y cualesquiera que fuesen los planes de terraformación de Venus, ése era el primer paso. Una vez hecho esto, habría que colocar el espejo anular en la correspondiente órbita polar alrededor del planeta, pues la luz que reflejara ayudaría a mantener la posición de la soletta/parasol, contrarrestando la presión de la radiación solar. Los dos artilugios seguirían siendo útiles, y sería también un gesto, otro gesto simbólico, que diría ¡Eh, miren aquí… este gran mundo también es terraformable! No sería fácil, pero era posible. De ese modo parte de la presión psíquica sobre Marte, «la única otra Tierra posible», se aliviaría. No era una cosa lógica, pero no importaba; la historia era extraña, las personas no eran sistemas racionales, y en la peculiar lógica simbólica del sistema límbico constituiría una señal para la población terrestre, un presagio, una dispersión de semilla psíquica, una forma de reunión. ¡Miren allá! ¡Vayan allá! Y dejen en paz a Marte.
De manera que discutió el asunto con los científicos de Da Vinci, que a todos los efectos habían tomado el control de los espejos. Ratas de laboratorio, los llamaba la gente a sus espaldas (aunque Sax los oía de todas maneras); las ratas de laboratorio o los saxaclones. Jóvenes y serios científicos nativos marcianos, de hecho, con las mismas variaciones de temperamento de los licenciados y doctores de cualquier laboratorio; pero los hechos carecían de importancia. Trabajaban con él y por eso eran los saxaclones. De alguna manera Sax se había convertido en el modelo del moderno científico marciano, primero como una rata de laboratorio con bata blanca, después como un científico completamente loco y descontrolado, con un cráter-castillo lleno de Igores voluntariosos, de mirada extraviada pero modales comedidos, pequeños señores Spock, los hombres tan enjutos y torpes como grullas en el suelo, las mujeres anodinas, protegidas por ropas incoloras, por su neutra devoción a la Ciencia. Sax los apreciaba mucho. Admiraba su devoción a la ciencia, porque la comprendía: la necesidad de entender las cosas, de poder expresarlas matemáticamente. Era un deseo sensato. Incluso pensaba muchas veces que si todo el mundo fuese versado en física estarían mucho mejor. «Ah, no, a la gente le gusta la idea de un universo plano porque un espacio de curvatura negativa les resulta demasiado complicado.» Bueno, tal vez no. En cualquier caso, extraño o no, los jóvenes nativos de Da Vinci formaban un grupo poderoso. En aquellos momentos, Da Vinci se encargaba de gran parte de la base tecnológica de la resistencia, y con Spencer allí, dedicado en cuerpo y alma al trabajo, su capacidad de producción era asombrosa. A decir verdad, habían diseñado la revolución y en ese momento tenían el control de facto del espacio orbital marciano.
Ésa era una de las razones por las que muchos parecieron descontentos o al menos estupefactos cuando Sax les habló sobre la retirada de la soletta y el espejo anular. Lo hizo en una reunión por pantalla, y sus rostros adoptaron una expresión alarmada: Capitán, eso no es lógico. Pero tampoco lo era la guerra civil. Y lo uno era mejor que lo otro.
—¿No se opondrán? —preguntó Aonia—. Me refiero al colectivo verde.
—Sin duda —dijo Sax—. Pero en este momento vivimos en la anarquía. Tal vez el grupo de Pavonis Este sea una especie de protogobierno. Pero aquí en Da Vinci nosotros controlamos el espacio de Marte. Y a pesar de lo que pueda objetarse, esto evitará la guerra civil.
Se explicó lo mejor que pudo. El desafío técnico, el problema duro y simple, los absorbió, y pronto se desvaneció la sorpresa inicial. De hecho, plantearles un reto técnico de ese calibre era como darle un hueso a un perro. Se pusieron a roer las partes duras del problema, y pocos días después ya habían dejado el procedimiento mondo y lirondo. Que consistía básicamente en dar instrucciones a las IA, como siempre. Estaban llegando al punto en que teniendo una clara idea de lo que uno deseaba hacer, bastaba con decirle a una IA «por favor, haz esto o aquello», por favor, coloca la soletta y el espejo anular en la órbita venusiana y ajusta las tablillas de la soletta de manera que se transforme en un parasol que proteja al planeta de la insolación; y las IA calcularían las trayectorias, el encendido de los cohetes y el ángulo necesario de los espejos, y estaba hecho.
Tal vez los humanos estaban convirtiéndose en criaturas demasiado poderosas. Michel hablaba constantemente de sus nuevos poderes divinos, e Hiroko, con sus acciones, había sugerido que no habría límites para lo que intentasen con esos poderes, olvidándose de cualquier tradición. Sax tenía un saludable respeto por la tradición, como una especie de contumaz instinto de supervivencia. Pero los técnicos de Da Vinci tenían tanto respeto por la tradición como Hiroko, es decir, ninguno. Se encontraban en una coyuntura histórica abierta, no eran responsables ante nadie. Y por eso lo hicieron.
Después Sax fue a ver a Michel.
—Estoy preocupado por Ann —le dijo.
Estaban en una esquina del gran almacén de Pavonis Este y el movimiento y el estrépito de la muchedumbre creaba una especie de espacio privado. Pero tras echar una ojeada alrededor, Michel dijo:
—Salgamos.
Se pusieron los trajes y salieron. Pavonis Este era un laberinto de tiendas, almacenes, fábricas, pistas, aparcamientos, tuberías y tanques de contención, y también de depósitos de chatarra y vertederos. Los detritos mecánicos estaban desparramados por todas partes, como deyecciones volcánicas. Michel guió a Sax hacia el oeste entre el desorden y rápidamente alcanzaron el borde de la caldera, desde el cual la confusión humana se veía en un nuevo y mas amplio contexto, un cambio logarítmico que metamorfoseaba la faraónica colección de artefactos en una mancha de cultivo bacteriano.
Al filo mismo del borde, el oscuro basalto moteado se quebraba formando cornisas concéntricas escalonadas. Una serie de escaleras bajaban hasta esas terrazas, y la última estaba protegida por una baranda. Michel llevó a Sax hasta allí, donde podían asomarse y contemplar el interior de la caldera. Cinco mil metros de caída vertical. El gran diámetro de la caldera hacía que no pareciera tan profunda; sin embargo había todo un mundo circular allá abajo, muy abajo. Y cuando Sax recordó lo pequeña que era la caldera en comparación con todo el volcán, Pavonis pareció erguirse como un continente cónico que atravesaba la atmósfera del planeta hacia el espacio. El cielo sólo era púrpura sobre el horizonte, y oscuro en lo alto, y el sol parecía una pequeña moneda de oro en el oeste que proyectaba sombras oblicuas y definidas. Desde allí podían admirar todo eso. Las partículas levantadas por las explosiones se habían disipado y todo había recuperado su claridad telescópica de costumbre. Piedra y cielo y nada más… salvo la sarta de edificios alrededor del borde. Piedra, cielo y sol. El Marte de Ann. Aunque sobraban los edificios. Pero en la cima de Ascraeus, Arsia y Elysium, e incluso sobre el Olimpo, no habría edificios.
—Sencillamente podríamos declarar todo lo que esté por encima de los ocho mil metros zona salvaje primitiva —dijo Sax—. Y, mantenerlo así para siempre.
—¿Bacterias? —preguntó Michel—. ¿Líquenes?
—Probablemente. ¿Pero acaso importa?
—Para Ann, sí.
—¿Pero por qué Michel? ¿Por qué tiene que ser así? Michel se encogió de hombros.
Después de un largo silencio, dijo:
—Sin duda es muy complejo. Pero creo que es una negación de la vida. Se ha vuelto hacia la roca porque es algo en lo que puede confiar. De niña sufrió maltratos, ¿lo sabías?
Sax negó con la cabeza. Intentó imaginar lo que eso significaba.
—Su padre murió —continuó Michel—. Su madre volvió a casarse cuando ella tenía ocho años. A partir de ese momento empezaron los malos tratos, hasta que a los dieciséis años se fue a vivir con la hermana de su madre. Le he preguntado en qué consistieron, pero ella no quiere hablar del tema. Abusos. Dice no recordar casi nada.
—Lo creo.
Michel agitó una mano enguantada.
—Recordamos más de lo que creemos. Más de lo que desearíamos, a veces.
Siguieron contemplando el interior de la caldera en silencio.
—Resulta difícil de creer —comentó Sax.
—¿De veras? —dijo Michel con expresión sombría—. Había cincuenta mujeres entre los Primeros Cien. Es muy probable que más de una sufriera abusos por parte de los hombres durante su vida. Del orden del diez o quince por ciento, si las estadísticas no engañan. Violación sexual, palizas… así funcionaban las cosas.
—Cuesta creerlo.
—Sí.
Sax recordó que una vez había golpeado a Phyllis en la mandíbula y la había dejado inconsciente. Había hallado una cierta satisfacción en ello. Aunque se había visto obligado a hacerlo. O eso le había parecido entonces.
—Todos tienen sus razones —dijo Michel, sobresaltándolo—. O eso creen. —Intentó explicarse… intentó, como siempre hacía, atribuirlo a algo más que la pura maldad.— La base de la cultura humana —dijo, observando el paisaje— es una respuesta neurótica a las primeras heridas psíquicas. Antes del nacimiento y durante la infancia se vive sumido en una beatitud oceánica narcisista, en la que el individuo es el universo. Después, en algún momento al final de la etapa infantil, descubrimos que somos individuos independientes, distintos de nuestra madre y de las demás personas. Éste es un golpe del que nunca nos recuperamos por completo. Existen diferentes estrategias neuróticas para hacerle frente. La primera, volvernos a fundir con la madre. O bien negar a la madre y desplazar nuestro ideal del yo al padre. Los miembros de estas culturas veneran al rey y al padre divino, y así sucesivamente. Pero el ideal del yo puede volver a desplazarse, hacia alguna idea abstracta o una hermandad masculina. Existen nombres y descripciones exhaustivas para todos esos complejos: el dionisiaco, el perseico, el apolíneo, el heracleo. Comportamientos neuróticos, en el sentido de que todos llevan a la misoginia, excepto el complejo dionisiaco.
—¿Este es otro de tus rectángulos semánticos? —preguntó Sax con aprensión.
—Sí. El complejo apolíneo y el heracleo describirían las sociedades industriales terranas. El perseico, sus culturas primitivas, de las cuales todavía hoy quedan poderosos vestigios, naturalmente. Y los tres son patriarcales. Todos ellos niegan lo materno, que en el patriarcado se relaciona con el cuerpo y la naturaleza. Lo femenino es instinto, el cuerpo y la naturaleza, mientras que lo masculino es razón, intelecto y ley. Y la ley gobierna.
Fascinado por toda aquella reunión de conceptos, Sax sólo pudo decir:
—¿Y en Marte?
—Bien, en Marte es muy probable que el ideal del yo esté desplazándose de nuevo hacia lo materno, hacia lo dionisiaco o algo parecido a una reintegración postedípica con la naturaleza, que todavía estamos creando. Un nuevo complejo que no esté tan sujeto a las investiduras neuróticas.
Sax meneó la cabeza. Siempre le sorprendía lo floridamente elaborada que podía llegar a ser una pseudociencia. Una técnica de compensación, quizá; un intento desesperado de ser como la física. Pero lo que nadie comprendía es que la física, aunque muy complicada, trataba siempre de simplificarse.
Michel seguía elaborando. Correlacionado con el patriarcado estaba el capitalismo, decía en ese momento, un sistema jerárquico en el que la mayoría de los hombres eran explotados económicamente y además tratados como animales, envenenados, traicionados, llevados de acá para allá, asesinados. E incluso en el mejor de los casos, estaban bajo la amenaza constante de perder el trabajo y no poder sostener a sus familias, hambrientos, humillados. Algunos, atrapados en este desafortunado sistema, descargaban su rabia donde podían, incluso en sus seres queridos, precisamente aquellos que podían darles algún consuelo. Era ilógico y hasta estúpido. Brutal y estúpido. Sí. Michel se encogió de hombros; no le gustaba el rumbo que tomaba esa línea de razonamiento. Para Sax aquello significaba que las acciones de muchos hombres ponían de manifiesto, lamentablemente, excesiva estupidez. Y en algunas mentes el sistema límbico se deformaba por completo, continuó Michel, tratando de desviarse y dar una explicación que redimiera en parte al hombre. La adrenalina y la testosterona impulsaban siempre a luchar o huir, y en algunas situaciones deprimentes se establecía un circuito de satisfacción en las coordenadas recibir daño/devolver daño, y entonces los hombres atrapados en esa dinámica estaban perdidos, no sólo para la empatia sino para el racional interés propio. Enfermos, de hecho.
También Sax se sentía un poco enfermo. Michel había dado varias explicaciones diferentes para la maldad masculina en poco más de un cuarto de hora, y aún así los hombres de la Tierra tenían aún mucho de lo que responder. Los hombres marcianos eran diferentes, aunque había habido torturadores en Kasei Vallis, como él bien sabía. Pero eran colonos venidos de la Tierra. Enfermos. Sí, se sentía enfermo. Los jóvenes nativos no eran así, ¿verdad? Un hombre marciano que golpeara a una mujer o abusara de un niño sería condenado al ostracismo, excoriado, incluso golpeado; perdería su hogar y lo exiliarían en los asteroides, y no se le permitiría regresar nunca.
Había que estudiar el tema.
Volvió a pensar en Ann, en cómo era: tan obstinada, tan concentrada en la ciencia, en la roca. Una suerte de respuesta apolínea, tal vez. Concentración en lo abstracto, negación del cuerpo y, por tanto, de todo su dolor.
—¿Qué crees que podría ayudar a Ann ahora? —preguntó Sax. Michel volvió a encogerse de hombros.
—Llevo años preguntándome lo mismo. Creo que Marte la ha ayudado, y Simón, y también Peter. Pero ellos se han mantenido a una cierta distancia. No han cambiado esa negación fundamental en su interior.
—Pero ella… ella ama todo esto —dijo Sax, señalando la caldera—. Lo ama de verdad. —Meditó en el análisis de Michel.— No es sólo una negación. Hay un sí implícito. El amor por Marte.
—Pero hay algo de desequilibrado en el hecho de amar las piedras pero no a las personas —objetó Michel—. Algo deformado. Ann tiene una mente privilegiada, ¿sabías?
—Lo sé.
—Y ha conseguido mucho. Pero no parece contenta.
—No le gusta lo que le está sucediendo a su mundo.
—No. ¿Pero es eso lo que realmente le desagrada? ¿O le desagrada todo? No estoy tan seguro. En ella tanto el amor como el odio están de algún modo desplazados.
Sax sacudió la cabeza. Era pasmoso, de veras, que Michel pudiera considerar la psicología una ciencia. Dependía demasiado de la reunión de ideas. Como por ejemplo concebir la mente como una máquina de vapor, la analogía mecánica más a mano en el momento del nacimiento de la psicología moderna. La gente siempre había pensado en la mente en esos términos: un mecanismo de relojería para Descartes, cambios geológicos para los primeros Victorianos, ordenadores u holografías para el siglo XX, IA para el siglo XXI… y para los freudianos tradicionales, máquinas de vapor. Aplicación de calor, aumento de la presión, desplazamiento de la presión, alivio, todo transformado por la represión y la sublimación, el retorno de lo reprimido. Sax no creía que las máquinas de vapor fueran un modelo adecuado de la mente humana. La mente era más bien como…
¿qué?… una ecología, un tellfield… o como una jungla, poblada por toda suerte de extrañas istias. O un universo, lleno de estrellas y quásares y agujeros negros. Bueno, quizás eso era demasiado grandioso. En verdad era más bien como una compleja colección de sinapsis y axones, energías químicas que brotaban aquí y allá, como el clima en una atmósfera. Eso estaba mejor, el clima: frentes borrascosos de pensamiento, zonas de altas presiones, bolsas de bajas presiones, huracanes… las corrientes turbulentas de los deseos biológicos, siempre con sus bruscos y poderosos giros… la vida en el viento. En suma, volvíamos a la reunión de ideas. En realidad, la mente apenas se comprendía.
—¿En qué estás pensando? —preguntó Michel.
—A veces me preocupan las bases teóricas de tus diagnósticos — admitió Sax.
—Oh, no, tienen una buena base empírica, son muy precisas, muy exactas.
—¿Precisas y exactas?
—Caramba, es lo mismo, ¿no?
—No. En las estimaciones de un valor, la exactitud significa a qué distancia estás del valor real. La precisión se refiere a la amplitud de la estimación. Más cien o menos cincuenta no es muy preciso. Pero si tu estimación es más cien o menos cincuenta, y el valor real es de ciento uno, es bastante exacto aunque no demasiado preciso. A menudo los valores reales no se pueden determinar, por supuesto.
Michel tenía una expresión curiosa en la cara.
—Eres una persona muy exacta, Sax.
—Sólo es estadística —dijo Sax a la defensiva—. De cuando en cuando la lengua te permite decir las cosas con precisión.
—Y con exactitud.
—A veces.
Contemplaron el fondo de la caldera.
—Quiero ayudarla —dijo Sax. Michel asintió.
—Eso dijiste. Y yo dije que no sabía cómo. Para ella, tú eres la terraformación. Si te propones ayudarla, la terraformación tendrá que ayudarla. ¿Crees que puedes encontrar la manera?
Sax lo estuvo pensando un rato.
—Podría permitirle salir al exterior. Salir sin casco, y con el tiempo incluso sin mascarilla.
—¿Crees que ella quiere eso?
—Todo el mundo lo desea, en mayor o menor grado. En el cerebelo. Es lo que desea el animal, ya sabes.
—No sé si Ann está demasiado en sintonía con sus sentimientos animales.
Sax se quedó meditabundo.
Y entonces, el paisaje se oscureció.
Miraron hacia arriba. El sol estaba negro. Las estrellas brillaban en el cielo alrededor de él. Un leve resplandor rodeaba el disco oscuro, tal vez la corona solar.
Y de pronto, una giba de fuego los obligó a apartar la vista. Ésa era la corona; lo que habían visto antes era probablemente la exosfera.
El paisaje oscurecido volvió a iluminarse a medida que el eclipse artificial pasaba. Pero el sol que resurgió era perceptiblemente más pequeño que el que brillara unos momentos antes. ¡El viejo botón de bronce del sol marciano! Era como si un viejo amigo hubiese regresado para una visita. El mundo estaba más oscuro, y los colores de la caldera eran más apagados, como si unas nubes invisibles oscurecieran la luz del sol. Una visión muy familiar, por cierto: la luz natural de Marte, brillando sobre ellos de nuevo por primera vez en veintiocho años.
—Espero que Ann haya visto esto —dijo Sax. Sintió un escalofrío, aunque sabía que no había pasado tiempo suficiente para que el aire se enfriara, y de todas formas él llevaba traje. Pero habría una helada. Pensó con aire sombrío en los fellfields diseminados por todo el planeta, a cuatro o cinco mil metros de altitud, y más abajo, en las latitudes medias y altas. En ese momento, arriba, en el límite de lo posible, ecosistemas enteros empezarían a morir. Una caída de la insolación del veinte por ciento: era peor que cualquier edad glacial terrana, más semejante a la oscuridad que sobreviene después de los grandes períodos de extinciones masivas: el impacto KT, el ordovícico, el devónico, o el peor de todos, el episodio pérmico, hacía doscientos cincuenta millones de años, que mató al noventa y cinco por ciento de las especies vivas. Equilibrio discontinuo, y pocas especies sobrevivían a las discontinuidades. Las que lo hacían eran muy resistentes, o simplemente afortunadas.
—Dudo que la satisfaga —dijo Michel.
Y Sax lo creía. Pero por el momento discurría cuál sería la mejor manera de compensar la pérdida de la luz de la soletta. Era recomendable que ningún bioma sufriera grandes daños. Si se salía con la suya, aquellos fellfields serían algo a lo que Ann tendría que acostumbrarse.
Estaban en Ls 123, entre el verano septentrional y el invierno Meridional, cerca del afelio, lo que, unido a la gran altitud, hacía que el invierno meridional fuera mucho más frío que el septentrional; las temperaturas caían hasta los 230ºK, no mucho más cálidas que los fríos primitivos que predominaban antes de la llegada humana al planeta. Ahora, sin la soletta y el espejo anular, las temperaturas bajarían aún más. Las tierras altas del sur vivirían un invierno excepcionalmente gélido. Por otro lado, ya había caído mucha nieve en el sur, y ahora a Sax le inspiraba un gran respeto la capacidad de la nieve de proteger a los seres vivos del frío y el viento. El medio subníveo era bastante estable. Era posible que una disminución de la luz y, consecuentemente, de la temperatura de superficie, no hiciera tanto daño a las plantas ya preparadas y endurecidas para pasar el invierno. Quería salir al campo y averiguarlo por sí mismo. Naturalmente, pasarían meses o tal vez años antes de que las diferencias fueran cuantificables. Salvo en el clima, quizá. Y el clima podía controlarse siguiendo los datos meteorológicos, cosa que ya hacía, pasando incontables horas delante de fotografías de satélite y mapas meteorológicos, en busca de señales. Era una buena excusa cuando la gente iba a protestar porque había retirado los espejos, un hecho tan frecuente en la semana que siguió al suceso que acabó por hastiarle.
Desgraciadamente el clima en Marte era tan variable que resultaba difícil decidir si la pérdida de los grandes espejos estaba afectándolo o no. Una triste y clara muestra del escaso conocimiento que tenían de la atmósfera, en opinión de Sax. Pero ahí estaba. El clima marciano era un violento sistema semicaótico. En algunos aspectos se asemejaba al de la Tierra, hecho nada sorprendente dado que se trataba de aire y agua que se movían alrededor de la superficie de una esfera que giraba: las fuerzas de Coriolis eran iguales en todas partes, y por tanto allí, como en la Tierra, había vientos del este tropicales, vientos templados del oeste, vientos polares del este, corrientes de chorro que actuaban como anclas y así sucesivamente; pero eso era lo único seguro que podía decirse del clima marciano. Bueno… podía afirmarse también que era más frío y más árido en el sur que en el norte, que en los grandes volcanes y las cadenas montañosas se formaban zonas de lluvia en la dirección del viento, que hacía más calor cerca del ecuador y más frío en los polos. Pero esas obvias generalizaciones eran lo único que podían afirmar con seguridad, aparte de algunas características locales, sujetas a infinidad de variaciones; se trataba de estudiar minuciosamente las estadísticas más que de observar la experiencia vivida. Y con sólo cincuenta y dos años marcianos en archivo, la atmósfera que iba espesándose gradualmente, el agua que se estaba bombeando a la superficie y un largo etcétera, en realidad era bastante difícil definir las condiciones normales o las medias.
Mientras tanto a Sax le costaba mucho concentrarse en Pavonis Este. La gente no dejaba de interrumpirlo para quejarse del destino de los espejos, y la volátil situación política seguía produciendo tormentas tan impredecibles como las del clima. Era evidente que la retirada de los espejos no había aplacado a todos los rojos; los sabotajes a proyectos de terraformación eran cosa corriente, y a veces la defensa de esos proyectos exigía violentos combates. Y de los informes que llegaban de la Tierra, que Sax se obligaba a estudiar a diario durante una hora, se desprendía que ciertos sectores trataban de mantener las cosas tal como eran antes de la inundación, en lucha encarnizada con otros grupos que intentaban aprovechar la inundación de la misma manera que los revolucionarios marcianos, utilizándola como punto de inflexión en la historia y trampolín hacia un nuevo orden, un nuevo comienzo. Pero las transnacionales, que no iban a rendirse fácilmente, se habían atrincherado en la Tierra. Controlaban vastos recursos, y una simple subida de siete metros del nivel del mar no iba a dejarlos fuera de combate Sax apagó la pantalla después de una de esas deprimentes sesiones y se reunió con Michel en el rover para cenar.
—No existen los comienzos desde cero —dijo, mientras ponía a hervir agua.
—¿El Big Bang? —sugirió Michel.
—Por lo que tengo entendido, existen teorías que sugieren que la… la aglutinación en los primeros momentos del universo fue causada por la aglutinación previa del universo anterior, que se colapso en su propio Big Crunch.
—Habría supuesto que eso aplastaría todas las irregularidades.
—Las singularidades son extrañas… fuera de su horizonte de sucesos, los efectos cuánticos permiten la aparición de algunas partículas. Entonces, la inflación cósmica que impulsaba esas partículas hacia el exterior al parecer hizo que empezaran a formarse pequeños agregados, que fueron aumentando de tamaño. —Sax frunció el entrecejo; hablaba como el grupo teórico de Da Vinci.— Pero estaba hablando de la inundación de la Tierra, que de cualquier modo no es una alteración de las condiciones tan radical como una singularidad. Incluso debe de haber muchos que no la contemplan como un punto de inflexión.
—Cierto —dijo Michel; por alguna razón, reía—. Deberíamos ir allá a ver, ¿eh?
Cuando terminaron de comer los espagueti, Sax dijo:
—Quiero salir al campo. Comprobar si ya hay algún efecto visible de la desaparición de los espejos.
—Ya has visto uno. Esa disminución de la luz cuando estábamos en el borde… —dijo Michel, y se estremeció.
—Sí, pero eso sólo acrecienta mi curiosidad.
—Bueno… nosotros vigilaremos la fortaleza en tu ausencia.
Como si uno tuviera que ocupar físicamente un espacio dado para estar presente.
—El cerebelo nunca se da por vencido —dijo Sax. Michel sonrió.
—Y ésa es la razón de que quieras salir y verlo. Sax puso una expresión ceñuda.
Antes de partir, llamó a Ann.
—¿Te gustaría… te gustaría acompañarme en un viaje a Tharsis Sur, para… para examinar el límite superior de la areobiosfera… juntos?
Ella se sobresaltó. Su cabeza se movía asintiendo mientras pensaba, la respuesta del cerebelo, que se anticipaba seis o siete segundos a la respuesta verbal consciente.
—No. —Y cortó la conexión, con una expresión casi de miedo.
Sax se encogió de hombros. Se sentía mal. Había descubierto que uno de los motivos por los que salía al campo era el deseo de llevar a Ann y mostrarle los primeros biomas rocosos de los fellfields. Mostrarle qué hermosos eran. Hablar con ella. Algo por el estilo. Su imagen mental de lo que le diría si conseguía que lo acompañara era borrosa en el mejor de los casos. Simplemente quería mostrárselos. Obligarla a mirarlos.
Bien, no se podía obligar a nadie a ver las cosas.
Fue a despedirse de Michel. El trabajo de éste consistía en forzar a la gente a ver cosas. Ésa era, sin duda, la causa de su frustración cuando hablaba de Ann. Ella había sido paciente suya durante más de un siglo y no sólo no había cambiado, sino que tampoco le había contado gran cosa de sí misma. A Sax le parecía gracioso, aunque era evidente que eso afligía a Michel, porque la quería, como amaba al resto de sus viejos amigos y pacientes, incluyendo a Sax. Formaba parte de la naturaleza de la responsabilidad profesional, en opinión de Michel: enamorarse de los objetos de «estudio científico». Los astrónomos aman las estrellas. Bueno, vaya uno a saber.
Sax alargó la mano y aferró el brazo de Michel, que sonrió feliz ante ese gesto tan impropio de Sax, ese «cambio de mentalidad». Amor, sí; y especialmente cuando el objeto de estudio eran mujeres conocidas desde hacía años, estudiadas con la intensidad de la ciencia pura… Sí, había sentimiento. Una profunda intimidad tanto si cooperaban en el estudio como si no. De hecho, tal vez resultaban más seductoras si no lo hacían, si se negaban a responder. Al fin y al cabo, si Michel quería respuestas a las preguntas, respuestas con gran profusión de detalles, incluso cuando no los pedía, siempre tenía a Maya, la humana en demasía, que obligaba a Michel a una dura carrera de obstáculos a través del sistema límbico, que incluía convertirse en blanco de proyectiles diversos, si lo que contaba Stephen era cierto. Después de esa clase de simbolismo, el silencio de Ann resultaba encantador.
—Ve con cuidado —dijo Michel, el científico feliz, ante uno de sus objetos de estudio, al que amaba como a un hermano.
Sax partió solo. Bajó la desnuda y abrupta pendiente sur de Pavonis Mons y luego franqueó el desfiladero entre Pavonis y Arsia. Contorneó el gran cono de Arsia Mons por su árido flanco oriental y luego descendió por el flanco meridional de Arsia y de la Protuberancia de Tharsis, y al fin alcanzó las accidentadas tierras altas de Daedalia Planitia. Esa llanura era el único vestigio de una antiquísima y gigantesca cuenca de impacto; el levantamiento de Tharsis, la lava de Arsia y los vientos incesantes la habían borrado casi por completo, y ahora todo lo que quedaba de ella era una colección de observaciones y deducciones de los areólogos, series radiales y poco marcadas de deyecciones y accidentes similares, visibles en los mapas pero no en el paisaje.
A los ojos del viajero que las atravesaba apenas diferían del resto de las tierras altas meridionales: un terreno accidentado, erosionado y anfractuoso. Un paisaje rocoso agreste. Las antiguas coladas de lava aparecían en forma de lisas curvas lobuladas de roca oscura que recordaban una sucesión de olas descendentes que se abrían en abanico. Unas franjas en las que alternaban colores claros y oscuros marcaban el terreno, indicando la diferencia de pesos y consistencias: triángulos alargados de color claro que adornaban la cara sudoriental de los cráteres y peñascos, cheurones que miraban al noroeste y manchas oscuras en el interior de los numerosos cráteres sin borde. La siguiente gran tormenta de polvo rediseñaría todos aquellos dibujos.
Sax conducía sobre las olas bajas de roca con gran placer, abajo, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, leyendo los dibujos que trazaban las franjas de arena como en una carta de vientos. No viajaba en un rover-roca, con el espacio reducido y en penumbras, escabulléndose como una sabandija de un escondrijo a otro, sino en una de las caravanas de los areólogos, grandes cajones con ventanas en los cuatro costados del compartimiento del conductor, en el tercer piso. Era en verdad placentero viajar a la luz del sol, tenue y brillante, abajo y arriba, abajo y arriba sobre la llanura cruzada por franjas de arena y unos horizontes extrañamente lejanos para la norma marciana. No tenía que esconderse de nadie, nadie lo perseguía. Era un hombre libre en un planeta libre, y podía recorrer el mundo entero en su coche si lo deseaba, ir adonde quisiera.
Tardó dos días en advertir todas las repercusiones de esto, e incluso entonces no estuvo seguro de comprenderlas. Se traducía en una sensación de levedad, una extraña levedad que a menudo le distendía la boca en una pequeña sonrisa. Nunca hasta entonces había experimentado sensaciones de opresión o miedo después de 2061, pero al parecer habían existido. Sesenta y seis años de miedo, inadvertidos pero siempre ahí, una suerte de tensión de la musculatura, un pequeño pavor oculto en el corazón de todo. «¡Sesenta y seis botellas de miedo en la pared, sesenta y seis botellas de miedo! ¡Baja una, hazla circular, sesenta y cinco botellas de miedo en la pared!» Que se habían acabado. Él era libre, su mundo era libre. Descendía por la planicie inclinada grabada por el viento. Al despuntar el día había empezado a aparecer nieve en las grietas, con un centelleo acuático que el polvo nunca tendría; y después, liquen: estaba bajando a la atmósfera.
¡Y no había nada, en ese momento, que le impidiera seguir viviendo de esa manera, trabajando a su aire cada día en el gran laboratorio del mundo, y los demás disfrutando de la misma libertad!
Qué sensación.
Oh, podían discutir en Pavonis, y ciertamente lo harían. Y no sólo en Pavonis. Eran una pandilla extraordinariamente belicosa. ¿Qué teoría sociológica podía explicarlo? Era difícil saberlo. Y de todas formas, a pesar de todas sus disputas, habían cooperado; tal vez sólo fuese una confluencia temporal de intereses, pero todo era temporal; cuando tantas tradiciones se rompían o desaparecían, surgía la necesidad de la creación, como decía John; y crear no era fácil. Ni tenían tanto talento para crear como para quejarse.
No obstante habían desarrollado ciertas capacidades como grupo, como, por ejemplo… una civilización. El cuerpo de conocimientos científicos acumulados era vasto, y seguía aumentando, ese conocimiento les estaba proporcionando unos poderes que un solo individuo apenas podía comprender, ni siquiera en líneas generales. Pero eran poderes, los comprendiesen o no. Poderes divinos, como los llamaba Michel, aunque no era necesario exagerar o confundir el tema; eran poderes reales en el mundo material, reales pero constreñidos por la realidad. Que a pesar de todo acaso les permitirían, y a Sax le parecía que así sería si los aplicaban de manera correcta, crear al fin una civilización humana decente. Después de tantos siglos de intentos fallidos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no aspirar a llevar la empresa al más alto nivel posible? Podían proveer equitativamente para todos, podían curar la enfermedad, retrasar la senectud y vivir mil años, comprender el universo, desde la distancia de Planck hasta la distancia cósmica, desde el Big Bang hasta el eskaton… todo eso era posible, técnicamente posible. Y en cuanto a quienes creían que la humanidad necesitaba del acicate del sufrimiento para hacerse grande, bien, podían salir y encontrarse de nuevo con las tragedias que en opinión de Sax nunca desaparecerían, cosas como el amor perdido, la traición de los amigos, la muerte, malos resultados en el laboratorio. Y mientras tanto los demás podrían continuar con la tarea de crear una civilización decente. ¡Podían hacerlo! Era en verdad sorprendente. Habían alcanzado un punto en la historia en que podía decirse que eso era posible. A Sax hasta le parecía sospechoso; en física uno aprendía a desconfiar de inmediato cuando una situación parecía extraordinaria o única. Las probabilidades estaban en contra, sugerían que era un producto de la perspectiva, había que asumir que las cosas eran más o menos constantes y que uno vivía en unos tiempos que se ajustaban a una media… el llamado principio de mediocridad. Nunca le había parecido un principio particularmente atractivo; acaso significara solamente que la justicia siempre se podía alcanzar. En cualquier caso, ahí estaba, en un momento extraordinario que más allá de las cuatro ventanas se extendía bruñido por el leve tacto del sol natural. Marte y sus humanos, libres y poderosos.
Era demasiado para asimilarlo. Escapaba de su mente, y luego lo recuperaba, y sorprendido y alegre, reía. El sabor de la sopa de tomate y el pan, la penumbra purpúrea del cielo crepuscular, el espectáculo del brillo tenue de los instrumentos del salpicadero reflejado en las ventanas oscuras, todo le hacía reír. Podía ir adonde quisiera. Ya nadie dictaba las normas. Se lo dijo en voz alta a la pantalla a oscuras de la IA:
—¡Nadie dicta las normas! —Era una sensación vertiginosa, casi aterradora. Ka, como dirían los yonsei. Se suponía que Ka era el nombre que el pequeño pueblo rojo daba a Marte; procedía del japonés ka, que significaba «fuego». La misma palabra existía en otras lenguas, incluido el protoindoeuropeo, al menos eso decían los lingüistas.
Se metió con cautela en el gran lecho que había al fondo del compartimiento, rodeado por el murmullo de los sistemas eléctricos y de calefacción del rover, y yació murmurando él también bajo la gruesa colcha que le calentaba el cuerpo tan deprisa, y reposó la cabeza en la almohada y contempló las estrellas.
A la mañana siguiente un sistema de altas presiones llegó desde el noroeste, y la temperatura subió hasta los 262°K. Había bajado a cinco mil metros sobre la línea de referencia, y la presión exterior del aire era de 230 milibares. No suficiente para respirar libremente, por lo que se puso uno de los trajes de superficie con calefacción, se colgó un pequeño tanque de aire a la espalda, se colocó la mascarilla sobre la nariz y la boca y unas gafas para protegerse los ojos.
Aún así, cuando salió gateando de la antecámara y bajó los peldaños hasta la arena, el intenso frío le hizo moquear y le llenó los ojos de lágrimas que le impedían ver. El aullido del viento era agudo, a pesar de que llevaba las orejas protegidas por la capucha del traje. Pero la calefacción ya funcionaba, y con el resto del cuerpo caliente su cara fue acostumbrándose.
Tensó el cordón de la capucha y echó a andar. Pisaba siempre sobre piedras planas, que allí abundaban. Se acuclillaba a menudo para examinar las grietas, en las que encontraba líquenes y numerosos especímenes de otras formas de vida: musgos, pequeñas matas de carrizo, hierba. Hacía mucho viento. Unas ráfagas excepcionalmente fuertes lo golpeaban cuatro o cinco veces por minuto. Aquél era un lugar ventoso la mayor parte del tiempo, sin duda, puesto que la atmósfera se deslizaba hacia el sur alrededor de la mole de Tharsis en grandes masas. Las bolsas de altas presiones descargaban la mayor parte del agua al pie de esa pendiente, en el flanco occidental; en ese mismo momento el horizonte occidental estaba oscurecido por un llano mar de nubes que se fundía con la tierra, dos o tres kilómetros más baja allá, y tal vez a unos sesenta kilómetros de distancia.
En el suelo, la nieve llenaba solamente algunas grietas y hondonadas umbrías. Esos bancos de nieve eran tan compactos que podía saltar sobre ellos sin dejar marca. Láminas formadas por el hielo, parcialmente derretidas y de nuevo congeladas. Una de esas láminas festoneadas se quebró bajo sus pies y al examinarla descubrió que tenía varios centímetros de grosor. Debajo había nieve polvo o granulada. Tenía los dedos helados, a pesar de los guantes con calefacción.
Se enderezó y continuó vagando, sin rumbo, sobre la roca. Algunas de las hondonadas más profundas contenían estanques de hielo. Alrededor de mediodía bajó al fondo de una y almorzó junto al estanque de hielo, levantándose la máscara de aire para dar pequeños mordiscos a una barra de cereales con miel. Altura, 4,5 kilómetros sobre la línea de referencia; presión del aire, 267 milibares. Un sistema de altas presiones, sin duda. En el cielo boreal, el sol bajo era un punto brillante orlado de peltre.
El hielo del estanque era transparente en algunos puntos, y esas pequeñas ventanas le proporcionaban una vista del fondo oscuro. El resto estaba lleno de burbujas o cuarteado, o cubierto de escarcha. La ribera en la que estaba sentado era una curva de grava, y en algunas porciones, semejantes a playas en miniatura, la tierra parda aparecía cubierta de vegetación muerta y ennegrecida: la línea de crecida del estanque, al parecer, una orilla de tierra por encima de la de grava. La playa no tendría más de cuatro metros de largo y uno de ancho. La grava fina era de color ocre, ocre moteado o… Tendría que consultar una tabla cromática. Pero no en ese momento.
La berma de tierra estaba salpicada de las cabezuelas de color verde pálido de unas diminutas briznas de hierba. Unos manojos de briznas más altas sobresalían aquí y allá, la mayor parte de ellas muertas y de color gris claro. Junto al estanque había agrupaciones de hojas carnosas de color verde oscuro, y rojo oscuro en los bordes. En el punto donde el verde se fundía con el rojo se formaba un color cuyo nombre desconocía, un marrón oscuro y lustroso que conservaba los dos colores que lo constituían. Al final iba a tener que consultar la escala cromática antes de lo que pensaba; había descubierto que cuando salía al campo convenía tener una a mano, porque era necesario consultarla más o menos una vez por minuto. Unas flores de color céreo, casi blancas, se escondían debajo de esas hojas bicolores. Más allá yacían unas marañas de tallos rojos y agujas verdes, como algas tiradas en la pequeña playa. De nuevo la mezcla de rojo y verde, mirándole desde la naturaleza.
Oyó un murmullo, tal vez el viento en las rocas, o el zumbido de los insectos. Moscas enanas, abejas… en ese aire sólo tendrían que tolerar treinta milibares de CO2, porque la presión parcial que lo empujaba al interior de sus organismos era muy pequeña, al llegar a cierto punto la saturación interna bastaría para impedir cualquier aportación excesiva.
Para los mamíferos no sería tan sencillo, pero serían capaces de tolerar veinte milibares, y con la vida vegetal floreciendo en todas las zonas bajas del planeta los niveles de CO2 pronto bajarían a veinte milibares, y entonces podrían prescindir de los tanques de aire y las máscaras. Y podrían liberar animales en Marte.
Le pareció escuchar sus voces en el débil murmullo del viento, inmanentes o inesperadas, surgiendo de la siguiente gran marea de viriditas. El murmullo de unas voces lejanas; el viento; la paz de aquel pequeño estanque en el páramo rocoso; el placer, propio de Nirgal, al sentir el frío penetrante…
—Ann debería ver esto —murmuró.
Sin embargo, a causa de la desaparición de los espejos orbitales, presumiblemente todo lo que veía estaba condenado. Aquél era el límite superior de la biosfera, y con toda seguridad, con la pérdida de luz y calor, el límite superior descendería, al menos temporalmente, o tal vez para siempre. Él no quería que eso ocurriera, y parecía haber medios para compensar la pérdida de insolación. Después de todo, la terraformación había conseguido mucho antes de la llegada de los espejos; en realidad, no eran necesarios. Y era bueno no depender de algo tan frágil; y mejor desprenderse de ellos ahora que más tarde, cuando grandes poblaciones animales además de las plantas podrían desaparecer a causa de la regresión.
A pesar de todo, era una pena. Pero la materia vegetal muerta al fin y al cabo significaba más fertilizante, y sin el sufrimiento inherente a los animales. Al menos así lo suponía. ¿Quién sabía lo que sentían las plantas? Cuando uno las examinaba de cerca, resplandecientes en su minuciosa articulación, como cristales complejos, eran tan misteriosas como cualquier otra forma de vida. Y la presencia de ellas allí convertía el plan, todo lo que él alcanzaba a ver, en un gran fellfield, que se extendía lentamente como un tapiz sobre la roca, descomponía los minerales desgastados y se mezclaba con ellos para formar los primeros suelos. Un proceso muy lento. Cada pulgarada de suelo contenía una vasta complejidad; y aquel fellfield era la cosa más encantadora que había visto en su vida.
Desgastar. Todo aquel mundo estaba desgastándose. El primer registro escrito del uso de la palabra con ese significado había aparecido en un libro sobre Stonehenge, muy apropiadamente, en 1665. «El desgaste de tantas centenas de años.» En ese mundo de piedra. Desgaste. El lenguaje como la primera ciencia, exacta y sin embargo imprecisa, o plurivalente, reuniendo las cosas. La mente como el tiempo que desgasta, o que es desgastada por él.
Unas nubes se aproximaban por las colinas cercanas, al oeste; sus vientres descansaban sobre una capa termal, nivelándose como si se apretaran contra un vidrio. Unas serpentinas de lana hilada abrían la marcha hacia el este.
Sax se enderezó y trepó. Fuera de la hondonada el viento era sorprendentemente intenso, y el frío parecía el de una era glacial que se hubiera abatido sobre él con toda su fuerza. El factor viento, naturalmente; si la temperatura era de 262°K y el viento soplaba a unos setenta kilómetros por hora, con ráfagas mucho más fuertes, crearía una temperatura equivalente a 250°K. ¿Era correcto el cálculo? Eso era mucho frío para andar sin casco. En realidad, se le estaban entumeciendo las manos. Y también los pies. Y sentía la cara como una gruesa máscara. Estaba tiritando, y sus párpados se pegaban, porque las lágrimas empezaban a congelarse. Tenía que regresar al rover.
Avanzó con dificultad sobre el suelo rocoso, sorprendido por la capacidad del viento para intensificar el frío. No había conocido un viento así de frío desde la niñez, si es que había ocurrido, y había olvidado lo yerto que uno se quedaba. Tambaleándose por la embestida de las ráfagas, subió a un antiguo montículo de lava y miró pendiente arriba. Allí estaba su rover, grande, de un verde chillón, centelleando como una nave espacial, unos dos kilómetros cuesta arriba. Una grata visión.
Entonces la nieve empezó a volar horizontalmente, de cara, en una dramática demostración de la gran velocidad del viento. Unos pequeños perdigones chocaron contra sus gafas. Echó a andar hacia el coche, con la cabeza gacha y observando la nieve que remolineaba sobre las rocas. Había tanta en el aire que se le empañaban las gafas, pero tras una dolorosa y fría operación para limpiar la cara interna de los cristales descubrió que la condensación se estaba produciendo en el aire. Nieve fina, bruma, polvo, quién sabía.
Siguió avanzando. Cuando volvió a levantar la vista, el aire estaba tan cargado de nieve que no fue capaz de ver el coche. No podía hacer otra cosa que continuar. Tenía suerte de que el traje estuviera bien aislado y revestido con elementos calefactores, porque incluso con el calor al máximo, el frío le calaba el lado izquierdo como si estuviese desnudo. La visibilidad era ahora de unos veinte metros, aunque variaba mucho según la densidad de las ráfagas de nieve; se encontraba en el interior de una burbuja blanca y amorfa que se expandía y se contraía, atravesada por la nieve volante y lo que parecía ser una especie de niebla o bruma helada. Era muy probable que se encontrara dentro de la nube de la tormenta. Tenía las piernas rígidas. Cruzó los brazos sobre el pecho y metió las manos bajo las axilas. No había manera de saber si estaba avanzando en la dirección correcta. Tenía la impresión de que seguía la ruta emprendida antes de que la visibilidad disminuyera, pero por otra parte, si era así, ya debería haber alcanzado el rover.
No tenían brújulas en Marte; aunque disponía, no obstante, de sistemas de localización por satélite, en su consola de muñeca y en el coche. Podía poner en la pequeña pantalla un mapa detallado y localizarse a sí mismo y al coche; después caminaría un trecho y comprobaría la posición, y finalmente iría derecho al rover. Se le antojó un montón de trabajo; y eso le recordó que el frío afectaba a la mente lo mismo que al cuerpo. No era tanto trabajo, después de todo.
Se acurrucó al abrigo de un peñasco y puso en práctica el método. La teoría que lo respaldaba era obviamente sólida, pero los instrumentos dejaban que desear; la pantalla de muñeca sólo medía cinco centímetros, tan pequeña que no podía ver bien los puntos que aparecían en ella. Cuando consiguió distinguirlos, caminó un poco y volvió a comprobar la posición. Pero desgraciadamente los resultados indicaron que debería haber avanzado en ángulo recto respecto a la dirección que había estado siguiendo.
Aquello lo perturbó de tal modo que se quedó paralizado. Su cuerpo insistía en que había seguido la dirección correcta; su mente (una parte de ella, al menos) estaba casi segura de que era mejor confiar en los resultados de la consola de muñeca y admitir que se había desviado. Pero no tenía esa impresión; el terreno conservaba aún una inclinación que apoyaba el parecer de su cuerpo. La contradicción era tan intensa que lo acometió una oleada de náusea; su torce interno fue tan agudo que le resultó doloroso permanecer erguido, como si todas las células de su cuerpo estuvieran retorciéndose bajo la presión de lo que la pantalla de muñeca le estaba diciendo… los efectos fisiológicos de una resonancia puramente cognitiva, curioso. Casi le hacía creer en la resistencia de un imán interno en el cuerpo, como en la glándula Pineal de las aves migratorias… aunque no hubiera ningún campo magnético. Tal vez su piel era tan sensible a la radiación solar que podía determinar con precisión la localización del sol, incluso cuando el cielo tenía un color gris oscuro y opaco. ¡Tenía que ser algo por el estilo, porque la sensación de que estaba bien orientado era muy fuerte!
Poco a poco la náusea de la desorientación pasó, y se puso de pie y echó a andar en la dirección sugerida por la pantalla de muñeca, con una sensación horrible, desviándose ligeramente cuesta arriba sólo para sentirse mejor. Pero uno tenía que confiar en los instrumentos, no en el instinto, eso era la ciencia. De manera que siguió adelante, subiendo en diagonal, cada vez más torpe. Sus pies casi insensibles tropezaban con rocas que no veía, aunque las tenía delante de las narices; cayó una y otra vez. Era sorprendente que la nieve pudiera oscurecer la visión de tal manera.
Se detuvo y trató de localizar el rover por satélite; el mapa de su muñeca indicó una dirección totalmente distinta, detrás de él y a la izquierda.
¿Era posible que hubiese dejado atrás el rover? No le apetecía retroceder con el viento en contra. Pero al parecer sólo así llegaría al rover. De manera que agachó la cabeza y se internó en el viento penetrante con obstinación. Tenía una sensación extraña en la piel, le picaba bajo los elementos calefactores que recorrían el traje en zigzag, y el resto estaba insensible. Tenía los pies entumecidos y le costaba caminar. No sentía la cara; era evidente que la congelación no tardaría en empezar. Tenía que guarecerse.
Se le ocurrió algo nuevo. Llamó a Aonia en Pavonis, que respondió casi al instante.
—¡Sax! ¿Dónde estás?
—¡Por eso te llamo! —dijo él—. ¡Estoy en medio de una tormenta en Daedalia! ¡Y no puedo encontrar el coche! Me preguntaba si podrían comprobar mi localización y la del rover! ¡Y si pueden indicarme en qué dirección debo ir!
Pegó la consola de muñeca a su oreja.
—Ka uau, Sax. —Parecía que Aonia estaba gritando también, bendita fuera. Su voz sonaba extraña en aquel escenario.— ¡Un segundo, deja que lo compruebe!… ¡Muy bien! ¡Ya te tengo! ¡Y a tu coche también! ¿Qué estás haciendo tan al sur? ¡Creo que tardarán bastante en llegar adonde estás! ¡Sobre todo si hay una tormenta!
—Hay una tormenta —dijo Sax—. Por eso he llamado.
—¡Muy bien! Estás unos trescientos cincuenta metros al oeste de tu coche.
—¿Directamente al oeste?
—¡… y un poco al sur! ¿Pero cómo te orientarás?
Sax lo pensó. La falta de campo magnético de Marte nunca le había parecido un problema, pero lo era. Podía suponer que el viento soplaba directamente del oeste, pero sólo era una suposición.
—¿Puedes comunicarte con la estación meteorológica más próxima e informarte de la dirección del viento?
—Claro, pero no servirá de mucho a causa de las variaciones locales. Espera un momento, me van a echar una mano.
Pasaron unos pocos segundos, eternos y helados.
—¡El viento es oestenoroeste, Sax! ¡Así que tienes que caminar con el viento detrás de ti y ligeramente hacia la izquierda!
—Lo sé. Caminaré un poco; corríjanme sí es necesario.
Echó a andar de nuevo, afortunadamente con el viento a favor. Cinco o seis angustiosos minutos después su consola de muñeca emitió un pitido.
—¡Estás en el buen camino! —dijo Aonia.
Eso era alentador, y continuó a buen paso, aunque el viento le calaba las costillas y le helaba el corazón.
—¡Bien, Sax! ¿Sax?
—¡Sí!
—¡El coche y tú estáis en la misma zona! Pero no había ningún coche a la vista.
El corazón le dio un vuelco. La visibilidad seguía siendo de unos veinte metros, pero no veía ningún coche. Tenía que ponerse a cubierto en seguida.
—Camina en una espiral creciente desde donde estás —sugirió la vocecita en su muñeca. Una buena idea en teoría, pero no podría ejecutarla; no podía afrontar el viento. Miró sobriamente su consola de muñeca de plástico oscuro. Allí no encontraría más ayuda.
Durante unos segundos pudo distinguir unos bancos de nieve a la izquierda. Se dirigió allí arrastrando los pies y descubrió que la nieve descansaba al abrigo de un escarpe que le llegaba más o menos al hombro, un accidente que no recordaba haber visto antes, aunque había algunas grietas radiales en la roca causadas por el levantamiento de Tharsis, y ésa debía de ser una de ellas. La nieve era un aislante prodigioso. Aunque resultaba muy poco atractiva como refugio. Pero Sax sabía que los montañeros a menudo cavaban en ella para sobrevivir a las noches a la intemperie. Protegía del viento. Se detuvo al pie del banco de nieve y lo golpeó con un pie entumecido. Fue como si pateara roca. Excavar una caverna parecía descartado. Pero el esfuerzo lo calentaría un poco. Y hacía menos viento allí. Empezó a patear y descubrió que bajo la gruesa lámina de nieve se encontraba la nieve polvo habitual. Después de todo, la caverna era practicable. Empezó a cavar.
—¡Sax, Sax! —gritó la voz desde la consola de muñeca—. ¿Qué estás haciendo?
—Excavo en la nieve —dijo él—. Un vivac.
—¡Oh, Sax… vamos volando en tu ayuda! ¡Podemos estar allí mañana por la mañana, así que aguanta! ¡Te hablaremos!
—Bien.
Pateó y excavó. De rodillas, sacaba la dura nieve granular y la arrojaba al aire, donde se reunía con los copos remolineantes que volaban sobre su cabeza. Le costaba moverse, le costaba pensar. Se reprochó amargamente haberse alejado tanto del vehículo y haberse enfrascado en el paisaje que rodeaba el estanque de hielo. Era lamentable morir cuando las cosas se estaban poniendo tan interesantes. Libre pero muerto. Había conseguido penetrar en la nieve a través de un agujero oblongo en la lámina de hielo. Se agachó, cansado, y se metió en el reducido espacio, de costado e impulsándose con los pies. La nieve parecía sólida contra la espalda del traje y más cálida que el feroz viento. Recibió con alegría el temblor de su torso, y sintió un vago temor cuando cesó. Estar demasiado frío para temblar era una mala señal.
Muy cansado, aterido de frío. Miró la consola de la muñeca. Eran las cuatro pm. Llevaba más de tres horas caminando en medio de la tormenta. Tendría que arreglárselas para sobrevivir otras quince o veinte horas antes de que llegaran a rescatarlo. O tal vez por la mañana la tormenta habría amainado y encontraría el rover fácilmente. De cualquier modo, tenía que sobrevivir a la noche acurrucándose en aquella cueva. O aventurarse a salir y buscar el vehículo. No podía estar muy lejos. Pero a menos que el viento amainara, afuera no resistiría.
Tenía que esperar allí. Teóricamente podía llegar con vida a la mañana, aunque en aquel momento tenía tanto frío que le costaba creerlo. Las temperaturas nocturnas en Marte descendían drásticamente. Tal vez la tormenta remitiera en la hora siguiente y él pudiera encontrar el rover y refugiarse antes de que oscureciera.
Comunicó a Aonia y sus compañeros dónde se encontraba. Parecían preocupados, pero no podían hacer nada. Sus voces le irritaron.
Después de lo que parecieron muchos minutos, se le ocurrió otra cosa. Con el frío se reducía el aporte sanguíneo a las extremidades, y quizás también al córtex, para que la sangre fuera preferentemente al cerebelo, donde el trabajo necesario continuaría hasta el fin.
Pasó el tiempo. Parecía a punto de oscurecer. Tendría que llamar otra vez. Tenía demasiado frío… algo iba mal. La avanzada edad, la altura, los niveles de CO2, algún factor o combinación de factores empeoraban la situación. Podía morir por la exposición a los elementos en una sola noche. Y parecía que le estaba sucediendo justamente eso. ¡Menuda tormenta! La desaparición de los espejos, tal vez. Una era glacial súbita. Fenómeno de extinción masiva.
El viento traía unos sonidos extraños, como gritos. Ráfagas de débiles aullidos: «¡Sax! ¡Sax! ¡Sax!» ¿Habrían conseguido enviar a alguien por aire? Escudriñó el corazón de la oscura tormenta; los copos de nieve captaban las últimas luces y caían como lágrimas blancas.
De pronto, a través de las pestañas escarchadas vio emerger una figura de la oscuridad. De baja estatura, redonda, con casco.
—¡Sax! —La voz estaba distorsionada porque provenía de un altavoz en el casco de la figura. Esos técnicos de Da Vinci eran gente de recursos. Sax trató de responder y descubrió que tenía demasiado frío para hablar. Sólo sacar las botas fuera del agujero le supuso un esfuerzo formidable. Pero la figura debió de advertir el movimiento, porque se volvió y echó a andar con decisión contra el viento, moviéndose como un marinero experimentado en una cubierta oscilante, resistiendo las embestidas del viento racheado. La figura llegó hasta él, se inclinó y lo asió por la muñeca, y entonces Sax vio el rostro a través del visor, con tanta claridad como si mirara a través de una ventana. Era Hiroko.
Ella esbozó su sonrisa fugaz y lo arrastró fuera de la cueva, tirando con tanta fuerza de la muñeca izquierda de Sax que los huesos le crujieron dolorosamente.
—¡Ay! —exclamó él.
Expuesto al viento, el frío era como la muerte. Hiroko se pasó el brazo izquierdo de Sax sobre los hombros y, sujetándolo aún fuertemente por la muñeca por encima de la consola, dejaron atrás el escarpe y se internaron en el corazón de la tempestad.
—Mi rover está cerca —musitó él, apoyándose en ella y tratando de mover las piernas con la rapidez suficiente para apoyar las plantas en el suelo. Era maravilloso verla otra vez. Una personita muy poderosa, como siempre.
—Está allí —dijo ella por el altavoz—. Estabas muy cerca.
—¿Cómo me encontraste?
—Te seguimos cuando bajaste por Arsia. Y hoy, cuando empezó la tempestad, comprobamos tu posición y vimos que estabas fuera del rover. Salí para ver si estabas bien.
—Gracias.
—Tienes que tener cuidado durante las tormentas.
De pronto se encontraron delante del rover. Hiroko le soltó la muñeca, que le latía de dolor, y pegó el casco a las gafas de Sax.
—Entra —le dijo.
Sax subió los escalones con cuidado hasta la puerta de la antecámara, la abrió y se derrumbó dentro. Se volvió con torpeza para hacerle sitio a Hiroko, pero ella no estaba. Se arrastró y asomó la cabeza por la puerta, en el viento, y miró alrededor. Ni rastro de ella. Estaba oscuro; la nieve parecía negra.
—¡Hiroko! —gritó. No hubo respuesta.
Cerró la antecámara, de pronto asustado. Falta de oxígeno. Presurizó la antecámara y cayó por la puerta interior en el pequeño vestuario. Estaba sorprendentemente caliente, y el aire parecía vapor. Tironeó con torpeza de sus ropas, sin éxito. Entonces empezó a desvestirse metódicamente. Gafas y máscara fuera. Estaban recubiertas de hielo. Ah… seguramente el aporte de aire se había visto restringido por la formación de hielo en el tubo de comunicación entre el tanque y la máscara. Respiró hondo varias veces y tuvo que sentarse muy quieto ante una oleada de náuseas. Se echó atrás la capucha, abrió la cremallera del traje. Quitarse las botas casi fue superior a sus fuerzas. Luego, el traje. La ropa interior estaba fría y húmeda. Las manos le ardían. Era una buena señal, prueba de que la congelación no era grave; pero era un dolor lacerante.
La piel de todo el cuerpo le empezó a hormiguear con el mismo dolor.
¿Qué lo causaba? ¿El retorno de la sangre a los capilares? ¿El retorno de la sensibilidad a los nervios helados? Fuese lo que fuese, era casi insoportable.
Se encontraba de un humor excelente. No era sólo por haber escapado a la muerte, lo cual era bueno, sino también porque Hiroko estaba viva. ¡Hiroko viva! Era una noticia maravillosa. Muchos de sus amigos estaban convencidos de que ella y su grupo habían escapado del asalto de Sabishii a través del laberinto de la ciudad y habían recuperado sus refugios ocultos; pero Sax nunca había estado seguro. No había nada que apoyara esa convicción. Y había elementos en las fuerzas de seguridad perfectamente capaces de matar a un grupo de disidentes y hacer desaparecer los cadáveres. Esto probablemente era lo que había sucedido, pensaba Sax. Pero se había reservado su opinión. No podía saberlo a ciencia cierta.
Pero ahora lo sabía. La había encontrado y ella lo había salvado de la muerte por congelación, o por asfixia, que hubiera llegado antes. Ver su rostro alegre y en cierto modo impersonal, sus ojos castaños, sentir el cuerpo de ella sosteniéndolo, su mano apresándole la muñeca… le saldría un moretón. Quizá hasta tuviese un esguince. Flexionó la mano y el dolor de la muñeca le hizo saltar las lágrimas. Se rió. ¡Hiroko!
Después de un rato el tormento del retorno de la sensibilidad a su piel se aplacó. Aunque aún sentía las manos hinchadas y como en carne viva y no tenía el control total de los músculos, ni de los pensamientos, estaba volviendo a la normalidad. O a algo parecido.
—¡Sax! ¡Sax! ¿Dónde estás? ¡Contesta, Sax!
—Ah, hola. Estoy en el coche.
—¿Lo encontraste? ¿Saliste de la cueva en la nieve?
—Sí. Yo… pude ver el coche en un momento en que la nevada amainó.
La noticia los alegró.
Se quedó allí sentado, casi sin prestar atención a su chachara, preguntándose por qué había mentido con tanta espontaneidad. No se hubiera sentido cómodo explicándoles lo de Hiroko. Supuso que ella quería permanecer oculta… La estaba encubriendo.
Aseguró a sus colaboradores que estaba bien y cortó la comunicación. Arrastró una silla hasta la cocina y se sentó. Calentó sopa y la bebió a sorbos ruidosos, escaldándose la lengua. Congelado, escaldado, tembloroso, con náuseas… a pesar de todo eso, se sentía muy feliz. Pensativo después de haberse librado por los pelos de la muerte, y avergonzado por su ineptitud, por quedarse fuera, perderse y todo lo demás… el suceso daba mucho que pensar. Y sin embargo se sentía feliz. Había sobrevivido, y todavía mejor, también Hiroko. Lo que significaba que todo su grupo había sobrevivido con ella, incluyendo la media docena de los Primeros Cien que la habían acompañado desde el principio: Iwao, Gene, Rya, Raúl, Ellen, Evgenia… Sax preparó un baño y se sentó en el agua templada, y fue añadiendo agua caliente a pedida que el interior de su cuerpo recobraba el calor; y volvió una y otra vez a aquel maravilloso descubrimiento. Un milagro… bueno, no un milagro, naturalmente, pero tenía esa cualidad, una alegría inesperada e inmerecida.
Cuando notó que se estaba quedando dormido en la bañera, salió y se secó, y avanzó cojeando sobre los pies sensibles hasta el lecho, se arrastró bajo la colcha y se tendió pensando en Hiroko. Recordando cuando hacía el amor con ella en los baños de Zigoto, en la cálida y relajada lubricidad de sus citas en la sauna, avanzada la noche, cuando todo el mundo dormía. En su mano aferrándole la muñeca, levantándolo. Tenía la muñeca izquierda muy dolorida. Y eso lo hizo sentirse feliz.
Al día siguiente subió de nuevo por la gran pendiente meridional de Arsia, ahora cubierta de nieve limpia y blanca hasta una altura extraordinariamente elevada, 10,4 kilómetros sobre la línea de referencia, para ser exactos. Sintió una extraña mezcla de emociones, sin precedentes en intensidad y afluencia, aunque de algún modo se parecían a las poderosas emociones que había experimentado durante el tratamiento de estimulación sináptica que había recibido tras la embolia, como si algunas secciones del cerebro estuvieran creciendo activamente; tal vez el sistema límbico, el asiento de las emociones, conectaba con el córtex cerebral. Estaba vivo, Hiroko estaba viva, Marte estaba vivo; frente a aquellas fuentes de gozo la posibilidad de una era glacial no era nada, una fluctuación momentánea dentro del patrón general de calentamiento, algo semejante a la casi olvidada Gran Tormenta. Aunque él deseaba hacer cuanto pudiera para mitigarla.
Mientras, en el mundo humano estallaban feroces conflictos, en ambos mundos. Pero Sax intuía que la crisis había dejado atrás el peligro de guerra. Inundación, era glacial, explosión demográfica, caos social, revolución; quizá las cosas habían empeorado tanto que la humanidad se había entregado a una suerte de operación de rescate de la catástrofe universal o, en otras palabras, había entrado en la primera fase de la era postcapitalista.
O acaso sólo era que él se estaba volviendo excesivamente confiado, alentado por lo sucedido en Daedalia Planitia. Sus colaboradores en Da Vinci ciertamente estaban muy preocupados. Pasaban horas ante la pantalla contándole los detalles de las discusiones que se desarrollaban en Pavonis Este. Pero él no tenía paciencia para aquello. Pavonis iba a convertirse en una onda estacionaria de discusiones, era obvio. Y el grupo de Da Vinci lo temía… así eran ellos. En Da Vinci, si alguien levantaba la voz dos decibelios, se creía que las cosas empezaban a desmandarse. No. Después de su experiencia en Daedalia, nada de eso le interesaba lo suficiente para involucrarse. A pesar del encuentro con la tormenta, o tal vez a causa de ello, sólo deseaba regresar al campo. Quería ver cuanto pudiera, observar los cambios provocados por la retirada de los espejos, cambiar impresiones con los diferentes equipos de terraformación sobre la manera de compensarla. Llamó a Nanao en Sabishii y le preguntó si podía ir a visitarlos y discutir el tema con la gente de la universidad. Nanao estuvo conforme.
—¿Pueden acompañarme algunos de mis asociados? —le preguntó Sax.
Nanao estuvo conforme.
Y de pronto Sax descubrió que tenía planes, pequeñas Ateneas que brotaban de su cabeza. ¿Qué haría Hiroko a propósito de aquella posible era glacial? No podía imaginarlo. Pero un gran número de sus colegas en los laboratorios de Da Vinci habían pasado las últimas décadas trabajando en el problema de la independencia, construyendo armas, transportes, refugios y cosas por el estilo. Ahora aquél era un problema resuelto, y allí estaban ellos, y se avecinaba una era glacial. Antes de Da Vinci muchos de ellos habían trabajado con él en los primeros esfuerzos de terraformación y podía convencerlos para que los retomaran. Pero ¿que hacer? Bien, Sabishii estaba cuatro mil metros por encima de la línea de referencia, y el macizo de Tyrrhena alcanzaba los cinco mil. Los científicos de allí eran los mejores del mundo en ecología de grandes altitudes. Lo más indicado era un congreso. Otra pequeña utopía que cobraba vida.
Esa tarde Sax detuvo el vehículo en el desfiladero entre Pavonis y Arsia, en el punto llamado Mirador de las Cuatro Montañas, un lugar sublime desde donde se veían dos de los continentes-volcán llenando el horizonte al norte y al sur, y la mole distante del Monte Olimpo al noroeste, y en días claros (aquél era demasiado neblinoso) se vislumbraba Ascraeus en la distancia, justo a la derecha de Pavonis. En aquella tierra elevada, espaciosa y marchita, almorzó; luego se volvió al este y bajó hacia Nicosia para tomar un vuelo a Da Vinci y de allí a Sabishii.
Tuvo que pasar muchas horas delante de la pantalla con el equipo de Da Vinci y con otros muchos de Pavonis para explicar ese movimiento, para reconciliarlos con su abandono de las conversaciones del complejo de almacenes.
—Estoy en el almacén en todos los sentidos importantes —dijo él, pero ellos no querían aceptarlo. Sus cerebelos lo querían allí en carne y hueso, una idea en cierto modo conmovedora. «Conmovedora», una afirmación simbólica que en realidad era bastante literal. Se echó a reír, pero apareció Nadia y dijo con irritación—: Vamos, Sax, no puedes abandonar sólo porque las cosas se están poniendo peliagudas; de hecho es precisamente ahí donde se te necesita, eres el general Sax, el gran científico, y tienes que seguir en la partida.
Pero Hiroko demostraba cuan presente podía estar una persona ausente. Y él quería ir a Sabishii.
—Pero ¿qué vamos a hacer? —preguntó Nirgal, y también otros, de forma menos directa.
La cuestión del cable estaba en punto muerto; en la Tierra reinaba el caos; en Marte existían todavía algunos núcleos de resistencia metanacional, y otras áreas bajo control rojo en las que se destruían sistemáticamente todos los proyectos de terraformación además de buena parte de la infraestructura. Existían además varios pequeños movimientos revolucionarios disidentes que estaban aprovechando la ocasión para reivindicar su independencia, algunas veces en detrimento de áreas tan reducidas como una tienda o una estación meteorológica.
—Bien —dijo Sax pensando en todo eso tanto como pudo resistir—, quien controle los sistemas de soporte vital tiene la sartén por el mango.
La estructura social como sistema de soporte vital: infraestructura, modos de producción, mantenimiento… en verdad tendría que hablar con los muchachos de Séparation de l'Atmosphére y con los fabricantes de tiendas, muchos de los cuales mantenían un estrecho contacto con Da Vinci. Lo que significaba que, en ciertos aspectos, era él quien estaba al mando. Un pensamiento poco grato.
—Pero ¿qué sugieres que hagamos nosotros? —preguntó Maya; algo en el tono de su voz puso en evidencia que estaba repitiendo la pregunta. En esos momentos Sax se aproximaba a Nicosia y contestó con impaciencia:
—¿Enviar una delegación a la Tierra? ¿O convocar un congreso constitucional y formular una primera aproximación a la constitución, un borrador de trabajo?
Maya meneó la cabeza.
—Eso no va a ser fácil, con esta gente.
—Tomen la constitución de veinte o treinta de los países terranos más prósperos —sugirió Sax, pensando en voz alta— y estudien cómo funcionan. Y que una IA compile un documento compuesto, por ejemplo, a ver qué dice.
—¿Cómo defines «más prósperos»? —preguntó Art.
—Yo incluyo índice de Futuros del país, Estimación de valores reales, Comparaciones de Costa Rica… incluso el Producto Interior Bruto, por qué no. —La economía era como la psicología, una pseudociencia que trataba de ocultar ese hecho tras una intensa hiperelaboración. Y el producto interior bruto era uno de esos desafortunados conceptos de medición, como las pulgadas o las unidades térmicas británicas, que deberían haber sido retirados de circulación hacía mucho tiempo. Pero qué demonios…— Empleen diferentes criterios, bienestar humano, prosperidad ecológica, lo que tengan.
—Pero Sax —se quejó Coyote—, el concepto mismo de nación-estado es erróneo. Una idea que envenenaría todas esas viejas constituciones.
—Podría ser —dijo Sax—. Pero es un punto de partida.
—Todo eso es esquivar el problema del cable —dijo Jackie.
Era extraño que algunos verdes estuvieran tan obsesionados por la independencia total como los radicales rojos. Sax contestó:
—En física suelo encerrar entre paréntesis los problemas que no puedo resolver, y trato de trabajar alrededor de ellos y ver si se resuelven retroactivamente, por así decir. Para mí, el cable es como uno de esos problemas. Piensen en él como un recordatorio de que la Tierra no va a desaparecer.
Pero ellos siguieron discutiendo sobre qué hacer con el cable, qué hacer con referencia a un nuevo gobierno, qué hacer con los rojos, que al parecer habían abandonado las discusiones, y así sucesivamente, haciendo caso omiso de todas sus sugerencias y retomando las disputas en curso. Demasiado para el general Sax en el mundo posrevolucionario.
El aeropuerto de Nicosia estaba a punto de cerrar, pero Sax se resistía a entrar en la ciudad; acabó volando a Da Vinci con unos amigos de Spencer de la Bahía Bifurcada de Dawes, en un nuevo ultraligero que habían construido justo antes de la revuelta, anticipándose a las necesidades que surgirían cuando ya no fuera necesario ocultarse. Mientras el piloto de la IA guiaba la gran aeronave de alas plateadas sobre el inmenso laberinto de Noctis Labyrinthus, los cinco pasajeros viajaban sentados en una cámara situada en la parte baja del fuselaje con suelo transparente que les permitía mirar el paisaje que tenían debajo por encima del brazo de sus sillones; en ese momento se trataba de la inmensa red de artesas interconectadas que era el Candelabro. Sax contempló las mesetas regulares que se alzaban entre los cañones, a menudo aisladas; parecían lugares hermosos donde vivir, algo parecido a Cairo, allí, en el borde norte, como una ciudad en miniatura dentro de una botella de cristal.
Se empezó a hablar de Séparation de l'Atmosphére y Sax escuchó atentamente. Aunque los amigos de Spencer se habían ocupado del armamento de la revolución y la investigación de materiales básicos, mientras que «Sep», como ellos la llamaban, había trabajado en la disciplina más mundana de la gestión del mesocosmos, sentían un saludable respeto por ella. Diseñar tiendas fuertes y mantenerlas en funcionamiento eran tareas en las cuales los fallos acarreaban severas consecuencias, como uno de ellos dijo. Cuestiones críticas por todas partes, y cada día una aventura en potencia.
Por lo visto, Sep se había asociado con Praxis, y cada tienda o cañón cubierto era gestionado por una organización independiente. Ponían en un fondo común la información y compartían consultores y equipos de construcción ambulantes. Puesto que ellos mismos se consideraban servicios necesarios, funcionaban en régimen de cooperativa —según el modelo Mondragón, dijo uno, en versión no lucrativa—, aunque proporcionaban a sus miembros condiciones de vida acomodadas y mucho tiempo libre. «Piensan que se lo merecen, además. Porque si algo sale mal, tienen que actuar deprisa o perecer.» Muchos de los cañones cubiertos habían estado a punto de desaparecer, a veces a causa de la caída de un meteorito u otros dramas, otras por fallos mecánicos, más corrientes. En el formato usual de cañón cubierto, la planta física estaba situada en el extremo superior del cañón, y extraía las cantidades apropiadas de nitrógeno, oxígeno y otros gases menos importantes de los vientos de superficie. La proporción de gases y la presión a la que se mantenían variaba según el mesocosmos, pero la media rondaba los 500 milibares, lo cual daba un cierto sostén a las tiendas y se ceñía a la norma de los espacios interiores en Marte, en una suerte de invocación de la meta perseguida para la superficie en la línea de referencia. En días soleados, sin embargo, la expansión del aire del interior de las tiendas era significativa, y los procedimientos corrientes para mitigarla incluían simplemente liberar aire a la atmósfera o almacenarlo comprimiéndolo en grandes cámaras excavadas en los acantilados del cañón.
—Una vez estaba en Dao Vallis —dijo uno de los técnicos—, la cámara de aire explotó y destrozó la meseta, y provocó un gran desprendimiento de tierra que cayó sobre Reullgate y rasgó el techo de la tienda. La presión bajó al nivel de la atmosférica, que era de unos 260 milibares, y todo empezó a congelarse. Tenían los viejos refugios de emergencia —que eran cortinas transparentes de unas pocas moléculas de grosor, pero extraordinariamente fuertes, según recordaba Sax—, y cuando los desplegaron alrededor de la rasgadura, una mujer quedó inmovilizada contra el suelo por el material superadherente de la parte baja de la cortina, ¡con la cabeza del lado equivocado! Acudimos a toda prisa y cortamos y pegamos y conseguimos liberarla, pero estuvo a punto de morir.
Sax se estremeció, recordando su reciente refriega con el frío; y 260 milibares era la presión que uno encontraría en la cumbre del Everest. Los otros habían empezado a contar otros famosos reventones, incluyendo el derrumbe de la cúpula de Hiranyagarbha bajo una lluvia de hielo, a pesar de lo cual nadie había muerto.
Entonces iniciaron el descenso sobre la gran planicie elevada sembrada de cráteres de Xanthe, hacia la gran pista arenosa del cráter Da Vinci, que habían empezado a utilizar durante la revolución. La comunidad se había estado preparando durante años para el día en que ocultarse no fuera necesario, y ahora habían instalado una gran curva de ventanas de cristales cobrizos en el arco del borde sur. Una capa de nieve cubría el fondo del cráter, de la cual sobresalía dramáticamente el montículo central. Quizá crearan un lago en el interior del cráter, con una isla prominente central que tendría como horizonte las colinas del acantilado. Construirían un canal circular al pie de las paredes verticales del borde, con canales radiales que lo conectarían con el lago interior; la alternancia de agua y tierra circulares recordaría la descripción de Platón de la Atlántida. Con esta configuración Sax calculó que Da Vinci podría mantener veinte o treinta mil personas; y había veintenas de cráteres como Da Vinci. Una comuna de comunas, cada cráter una suerte de ciudad-estado, polis autosuficientes, que podían decidir qué clase de cultura tendrían; y con voto en un consejo global… No habría ninguna asociación regional mayor que la ciudad, salvo las que regularan el intercambio local. ¿Funcionaría…?
Da Vinci parecía indicar que sí. El arco sur del borde rebosaba de arcadas y pabellones cuneiformes y por el estilo, ahora iluminados por el sol. Sax recorrió todo el complejo una mañana: visitó los laboratorios sin dejarse ninguno y felicitó a sus ocupantes por el éxito de sus preparativos para una retirada fluida de la UNTA de Marte. Una parte del poder político sí procedía del cañón de un arma, después de todo, y otra, de la mirada de las personas; y la mirada de las personas cambiaba, dependía de si estaban encañonadas por un arma o no. Ellos habían inutilizado las armas, los saxaclones, y por eso estaban muy alegres, felices de verlo y buscando ya nuevos retos, de vuelta a la investigación básica, o imaginando usos para los nuevos materiales que los alquimistas de Spencer producían en abundancia, o estudiando el problema de la terraformación.
Se mantenían atentos a lo que ocurría en el espacio y también en la Tierra. Un transbordador rápido procedente de la Tierra, con cargamento desconocido, había establecido contacto con ellos solicitando permiso para efectuar una inserción orbital sin que les arrojaran un barril de chatarra en la trayectoria. Por eso el equipo de Da Vinci trabajaba ahora con cierto nerviosismo en protocolos de seguridad, y mantenía intensas consultas con la embajada suiza, que había instalado sus oficinas en una serie de apartamentos en el extremo noroeste del arco. De rebeldes a administradores; era una transición torpe.
—¿A qué partidos políticos apoyamos? —preguntó Sax.
—No lo sé. Supongo que a los de siempre.
—Ningún partido obtiene demasiado apoyo. Sólo los que funcionan, ya saben.
Sax lo sabía. Ésa era la vieja posición de los técnicos, mantenida desde que los científicos se habían convertido en una clase social, casi una casta sacerdotal, que se interponía entre la gente y su poder. Eran supuestamente apolíticos, como funcionarios, empiristas que sólo deseaban que las cosas se organizaran de una manera científica y racional, lo mejor para la mayoría, lo cual hubiera sido bastante sencillo de lograr si la gente no estuviera tan atrapada en emociones, religiones, gobiernos y otros ilusorios sistemas de masas por el estilo.
El modelo de política del científico, en otras palabras. En cierta ocasión Sax había intentado exponerle este enfoque a Desmond, y su amigo había respondido riéndose prodigiosamente, a pesar de que era perfectamente sensato. Bueno, tal vez era un poco ingenuo, y por tanto un poco cómico; y como muchas cosas divertidas, podía serlo hasta que se transformaba en horrible. Porque era una actitud que había mantenido alejados a los científicos de la política activa durante siglos; y habían sido unos siglos catastróficos.
Pero ahora estaban en un planeta donde el poder político procedía de un ventilador de mesocosmos. Y quienes estaban a cargo de esa gran pistola (manteniendo los elementos a raya) estaban al menos en parte al mando. Si es que se molestaban en ejercer el poder.
Sax les recordaba el tema con tacto a los científicos cuando los visitaba en sus laboratorios; y entonces, para aliviar su malestar ante la idea de la política, les hablaba del problema de la terraformación. Y cuando finalmente estuvo listo para partir hacia Sabishii, unos sesenta de ellos deseaban acompañarlo para ver cómo marchaban las cosas allí abajo.
—La alternativa de Sax a Pavonis —oyó a uno de los técnicos de laboratorio describiendo el viaje. Y no iba desencaminado.
Sabishii estaba situada en el flanco occidental de una prominencia de cinco mil metros de altura llamada Macizo de Tyrrhena, al sur del cráter Jarry-Desloges, en las antiquísimas tierras altas entre Isidis y Hellas, a longitud 275° y latitud 15° sur. Una elección razonable para emplazar una ciudad-tienda, ya que disfrutaba de unas amplias vistas sobre el oeste, y tenía unas colinas bajas a la espalda, hacia el este, como páramos. Pero cuando se trataba de vivir al aire libre, o de cultivar plantas en el terreno rocoso, estaba a demasiada altura; de hecho era, si se excluían las mucho mayores prominencias de Tharsis y Elysium, la región más elevada de Marte, una especie de isla biorregión que los sabishianos habían cultivado durante décadas.
Se mostraron muy disgustados por la pérdida de los grandes espejos, casi podría decirse que los había arrojado a un estado de emergencia, a un esfuerzo supremo para proteger en lo posible las plantas del bioma, pero que resultaba insuficiente. Nanao Nakayama, el viejo colega de Sax, sacudió la cabeza.
—Las heladas invernales serán terribles. Como una era glacial.
—Espero que podamos compensar la pérdida de luz —dijo Sax—. Espesar la atmósfera, añadir gases de invernadero… es posible que podamos conseguirlo en parte con más bacterias y plantas suralpinas, ¿no crees?
—En parte, sí —respondió Nanao con aire dubitativo—. Muchos nichos ya están llenos. Los nichos son bastante pequeños.
Discutieron el tema mientras comían. Los técnicos de Da Vinci estaban en el gran comedor de La Garra, y muchos sabishianos habían ido allí para recibirlos. Fue una conversación larga, interesante y amistosa. Los sabishianos estaban viviendo en el laberinto de su agujero de transición, detrás de una de las garras de la figura de dragón que formaba, de manera que no tuvieran que mirar las ruinas calcinadas de su ciudad cuando no trabajaban en ellas. Las labores de reconstrucción estaban casi abandonadas, ya que la mayor parte de la gente estaba fuera enfrentándose a las consecuencias de la pérdida de los espejos. En lo que parecía ser la continuación de una discusión que venía de largo, Nanao le dijo a Tariki:
—No tiene sentido reconstruirla como una ciudad-tienda. Podríamos esperar un poco y construirla al aire libre.
—Eso podría significar una larga espera —replicó Tariki, echándole una rápida mirada a Sax—. Estamos casi en el límite de la atmósfera viable determinado en el documento de Dorsa Brevia.
Nanao miró a Sax —Queremos a Sabishii incluida en cualquier límite que se fije.
Sax asintió, y luego se encogió de hombros; no sabía qué decir. A los rojos no les gustaría. Pero si el límite superior viable se elevaba aproximadamente un kilómetro, les daría a los sabishianos aquel macizo y afectaría de manera insustancial a las grandes elevaciones; parecía sensato. Pero ¿quién sabía lo que decidirían en Pavonis? Por eso dijo:
—Tal vez ahora deberíamos dedicarnos a evitar que la presión atmosférica caiga en picado.
Adoptaron una expresión sombría.
—¿Podrían llevarnos a visitar el macizo? —dijo Sax. Ellos se animaron.
—Con mucho gusto.
La tierra del macizo de Tyrrhena era lo que los areólogos habían llamado en los primeros años la «unidad disecada» de las tierras altas del sur, que era más o menos lo mismo que la «unidad de los cráteres», pero fracturada por redes de pequeños canales. Las tierras altas más bajas y típicas que rodeaban el macizo contenían también áreas de «unidades crestadas» y «unidades montuosas». Como pronto se hizo evidente la mañana que salieron a recorrer el terreno, reunía todos los aspectos del terreno accidentado de las tierras altas del sur, con frecuencia todos en la misma zona; accidentado, desigual, crestado, disecado y montuoso, la quintaesencia del paisaje de la antigüedad. Sax, Nanao y Tariki estaban sentados en la cubierta de observación de uno de los rovers de la Universidad de Sabishii; tenían a la vista otros vehículos que llevaban a sus colegas, y había equipos que caminaban delante de ellos. Algunas figuras enérgicas trotaban por los páramos de las últimas colinas orientales. Una nieve sucia cubría ligeramente las hondonadas del terreno. El macizo estaba quince grados al sur del ecuador, y disfrutaban de un buen régimen de precipitaciones alrededor de Sabishii, explicó Nanao. La cara sudoriental del macizo era más seca, pero aquí, las masas de nubes viajaban hacia el sur sobre el hielo de Isidis Planitia, trepaban por la pendiente y dejaban caer su carga.
Y de hecho, mientras conducían colina arriba, grandes oleadas de nubes oscuras se acercaban desde el noroeste y se abalanzaban sobre ellos como si persiguieran a los corredores de los páramos. Sax se estremeció, recordando su reciente exposición a los elementos, y se alegró de estar dentro de un rover; unos cortos paseos por el exterior bastarían para satisfacer su curiosidad.
Al fin se detuvieron en el punto más alto de una antigua cresta no muy elevada y salieron. Caminaron sobre una superficie cubierta de peñascos y montículos, grietas, montones de arena, cráteres diminutos, lechos de roca como rebanadas de pan, escarpes y dolinas, y los antiguos canales poco profundos que daban nombre a la unidad disecada. Había accidentes de todo tipo, porque aquella tierra tenía cuatro mil millones de años de antigüedad. Muchas cosas le habían sucedido, pero nunca nada que pudiera destruirla completamente, de manera que los cuatro mil millones de años estaban expuestos allí, un verdadero museo de paisajes rocosos. Había sido completamente pulverizada en la antigüedad, dejando una capa de regolito de varios kilómetros de profundidad y cráteres y deformidades que ninguna denudación eólica podría borrar. Y durante ese temprano período la litosfera de la otra mitad del planeta, hasta una profundidad de seis kilómetros, había salido despedida hacia el espacio a causa del llamado Gran Impacto, y una respetable cantidad de esos escombros había acabado aterrizando en el sur. Ésa era la explicación del Gran Acantilado y la falta de tierras altas primitivas en el norte y un factor más en el aspecto extremadamente desordenado de aquel terreno.
Después, al final del hespérico había sobrevenido un breve período cálido y húmedo, y el agua había circulado por la superficie. En los últimos tiempos, muchos areólogos opinaban que ese período había sido bastante húmedo pero no particularmente cálido, con unas medias anuales bastante por debajo de los 273°K, que permitían la presencia de agua en la superficie, más por la convección hidrotermal que por las precipitaciones. Ese período había prolongado unos cien millones de años, de acuerdo con las estimaciones actuales, y había sido seguido por miles de millones de años de vientos en la árida y fría era amazónica, que había durado hasta la llegada de los humanos.
—¿Existe un nombre para la era que empieza con el primer año marciano? —preguntó Sax.
—El holoceno.
Y por último, todo había sido erosionado por dos mil millones de años de vientos continuos, de tal modo que los cráteres más viejos habían perdido sus bordes. Todo arrasado por los vientos despiadados estrato a estrato, hasta que no quedó nada más que un yermo de roca. No un caos, técnicamente hablando, pero sí un terreno salvaje, que hablaba de su inimaginable edad con una profusión políglota, en cráteres sin borde y mesas grabadas, hondonadas, montes, escarpes e incontables bloques de roca carcomida. Se detenían a menudo y salían a caminar. Incluso las mesas pequeñas parecían alzarse ominosamente sobre ellos. Sax se descubrió manteniéndose cerca del vehículo, pero aún así encontró accidentes geológicos interesantes. Por ejemplo una roca con figura de rover, recorrida en toda su extensión por grietas verticales. A la izquierda de ese bloque, en dirección oeste, disfrutaba de una amplia panorámica hasta el horizonte lejano; la tierra rocosa parecía cubierta por un liso barniz amarillo. A la derecha, la pared de una antigua falla, de aproximadamente un metro de altura y carcomida por una escritura cuneiforme. Más allá una cuenca de acarreo de arena rodeada de piedras, algunas de ellas oscuros ventifacts basálticos y piramidales, otras, roca granulosa y carcomida, de color más claro. Allá un cono de impacto en equilibrio, inmenso como un dolmen. Luego un reguero de arena. Después un tosco círculo de deyecciones, semejante a un Stonehenge erosionado casi por completo. Allí una profunda hondonada serpenteante, quizás un fragmento de algún curso de agua, y detrás una elevación suave, más allá una prominencia semejante a una cabeza leonina, y la prominencia contigua parecía el cuerpo del león.
En medio de toda aquella arena y roca, la vida vegetal era discreta.
Al menos al principio. Uno tenía que buscarla, prestar atención a los colores, sobre todo al verde, en todas sus tonalidades, pero especialmente las desérticas: salvia, oliva, caqui. Nanao y Tariki señalaban continuamente especímenes que él no había reconocido, y miraba con atención. Una vez en sintonía con los colores de la vida, que se mezclaban tan bien con el terreno ferrico, los distinguió de los pardos, rojizos, ámbares, ocres y negros del paisaje rocoso. Las hondonadas y grietas eran los lugares idóneos para verlos, y también cerca de las manchas de nieve en las sombras. Cuanta más atención ponía, más veía; y entonces, en una cuenca alta, le pareció que las plantas lo llenaban todo. En ese momento comprendió: todo el macizo de Tyrrhena era un inmenso fellfield.
Y cubriendo caras de la roca, o tapizando el interior de las cuencas de recepción de las aguas, estaban los verdes diurnos de ciertos líquenes, y el esmeralda o los verdes oscuros y aterciopelados de los musgos. Piel húmeda.
La paleta multicolor de los líquenes; el verde oscuro de las agujas de los pinos. Ramilletes de pinos de Hokkaido, pinos cola de zorro, enebros. Los colores de la vida. De alguna manera era como visitar grandes habitaciones sin techo pasando de una a otra sobre muros de piedra en ruinas. Una pequeña plaza; una suerte de galería sinuosa; un vasto salón de baile; varias cámaras diminutas interconectadas; una sala de estar. Algunas habitaciones tenían krummholz bansei contra las paredes bajas, los árboles no mayores que los huecos donde se acurrucaban, retorcidos por el viento, con las copas recortadas al nivel de la nieve. Cada rama, cada planta, cada habitación abierta tan trabajada como un bonsai… y sin embargo casi sin esfuerzo.
En realidad, le explicó Nanao, la mayoría de las cuencas se cultivaban intensivamente.
—Esta cuenca fue plantada por Abraham. —Cada pequeña región era responsabilidad de cierto jardinero o equipo de jardinería.
—¡Ah! —exclamó Sax—. ¿Y fertilizada? Tariki rió.
—En cierto modo, sí. El suelo es importado en su mayor parte.
—Comprendo.
Eso explicaba la diversidad de plantas. Sabía que en el Glaciar Arena, donde había visto los fellfields por primera vez, también se había hecho una cierta labor de cultivo. Pero aquí habían ido mucho más lejos. Según le explicó Tariki, los laboratorios de Sabishii estaban intentando conseguir manufacturar mantillo. Una buena idea; el suelo de los fellfields aparecía de forma natural a un ritmo de sólo unos pocos centímetros por siglo. Pero esto tenía su razón de ser, y manufacturar suelo era extremadamente difícil.
—Nosotros elegimos unos cuantos millones de años para empezar — dijo Nanao—. Y evolucionar desde ahí. —Plantaban manualmente la mayoría de especímenes, al parecer, y luego los abandonaban a su suerte y estudiaban lo que se desarrollaba.
—Comprendo —dijo Sax.
Miró con más atención todavía en la penumbra transparente. Cada habitación abierta mostraba un grupo ligeramente distinto de especies.
—Así pues, estos son jardines.
—Sí… o algo parecido. Depende.
Nanao contó que algunos jardineros trabajaban según los preceptos de Muso Soseki mientras que otros seguían los de diferentes maestros japoneses zen; había también discípulos de Fu Hsi, el legendario inventor del sistema chino de geomancia llamado feng shui, de los gurús persas de la jardinería, incluyendo a Omar Khayyam, y de Leopold, Jackson y otros primitivos ecologistas norteamericanos, como el casi olvidado biólogo Oskar Schnelling, y de algunos más.
Éstas eran sólo influencias, añadió Tariki. Porque a medida que trabajaban desarrollaban sus propias visiones. Seguían la inclinación de la tierra, ya que observaban qué plantas vivían y cuáles morían. Coevolución, una suerte de desarrollo epigenético.
—Hermoso —comentó Sax, mirando alrededor. Para los adeptos, el paseo desde Sabishii hasta el macizo debía de haber sido una travesía estética, llena de alusiones y sutiles variantes de la tradición invisibles para él. Hiroko lo habría llamado areoformación, o la areofanía—. Me gustaría visitar los laboratorios en los que trabajan con el suelo.
—Naturalmente.
Regresaron al rover y siguieron la marcha. Avanzado el día, bajo unos amenazadores nubarrones negros, alcanzaron la cumbre del macizo, que resultó ser una especie de páramo ondulado y amplio. Las pequeñas barrancas estaban llenas de agujas de pinos, inclinadas por los vientos, de modo que parecían las briznas de césped de un jardín bien cuidado. Sax y sus dos anfitriones salieron del vehículo y dieron una vuelta por los alrededores. El viento era penetrante y el sol de la tarde que declinaba apareció por debajo de la oscura cubierta de nubes, proyectando las sombras de los caminantes hacia el horizonte. Allí arriba, en los páramos había grandes masas de roca desnuda y lisa; al mirar en torno, a Sax le pareció que el paisaje tenía el mismo rojo primitivo que recordaba de los primeros años; pero bastaba con acercarse a la barranca para que apareciera el verde.
Tariki y Nanao hablaban de ecopoyesis, que para ellos era la terraformación redefinida, sutilizada, localizada. Transmutada en algo semejante a la areoformación de Hiroko. No impulsada por los métodos industriales pesados y globales, sino por el proceso lento, continuo e intensamente local del trabajo sobre áreas de terreno.
—Marte es un jardín. La Tierra también. De manera que tenemos que pensar en cultivar, en ese nivel de responsabilidad hacia la tierra. Una interfaz Marte-humanos que haga justicia a ambos.
Sax agitó una mano con gesto incierto.
—Yo estoy acostumbrado a pensar en Marte como en una tierra salvaje —dijo, mientras buscaba la etimología de la palabra jardín. Francés, teutónico, noruego antiguo, gard, recinto cerrado. Parecía compartir orígenes con guard, o conservar. Pero quién sabía qué significaba la palabra japonesa supuestamente equivalente. La etimología ya era bastante difícil sin necesidad de añadir la traducción—. Bueno, ya saben, poner en marcha las cosas, liberar las semillas y entonces observar cómo se desarrolla todo por sí mismo. Ecologías autoorganizativas.
—Sí —dijo Tariki—, pero las tierras salvajes también son un jardín ahora. Una especie de jardín. Eso es lo que significa ser lo que somos. — Se encogió de hombros, con el entrecejo ceñudo; creía que la idea era acertada, pero no parecía acabar de gustarle.— De todas maneras, la ecopoyesis está más cerca de tu visión de las tierras salvajes de lo que la terraformación industrial lo estará nunca.
—Tal vez —concedió Sax—. Tal vez son sólo dos estadios del mismo proceso. Ambos necesarios.
Tariki asintió, deseoso de discutirlo.
—¿Y ahora?
—Depende de lo dispuestos que estemos a enfrentarnos a la posibilidad de una era glacial —dijo Sax—. Sí es muy cruda y mata demasiadas plantas, entonces la ecopoyesis no tendrá ninguna oportunidad. La atmósfera volverá a enfriarse en la superficie y el proceso fracasará. Sin los espejos, no confío en que la biosfera sea lo suficiente robusta como para seguir desarrollándose. Por eso quiero ver sus laboratorios de suelo. Tal vez quede aún trabajo industrial que hacer en la atmósfera. Tendremos que estudiar algunas simulaciones y decidir.
Tariki y Nanao asintieron. Sus ecologías estaban siendo cubiertas por la nieve delante de sus ojos; los copos caían a la pasajera luz broncínea del sol, remolineando en el viento. Estaban abiertos a las sugerencias.
Durante todos esos viajes, los colaboradores más jóvenes de Da Vinci y Sabishii corrían juntos por el macizo, y regresaban al laberinto de la ciudad y pasaban toda la noche parloteando geomancia y areomancia, ecopoéticas, intercambio de calor, los cinco elementos, gases de invernadero… Un fermento creativo que a Sax le parecía muy prometedor.
—Michel debería estar aquí —le dijo a Nanao—. También John debería estar aquí. Le habría gustado mucho un grupo como éste.
Y entonces se le ocurrió:
—Ann debería estar aquí.
Sax dejó al grupo de Sabishii debatiendo diversos temas y regresó a Pavonis.
En Pavonis todo seguía igual. Cada vez más personas, incitadas por Art Randolph, proponían que se celebrara un congreso constitucional. Que redactaran al menos una constitución provisional, la sometieran a voto y luego establecieran el gobierno descrito.
—Buena idea —dijo Sax—. Y una delegación a la Tierra lo sería también.
Esparciendo semillas. Era igual que en los páramos; algunas brotarían, otras, no.
Había ido en busca de Ann, pero descubrió que ella había abandonado Pavonis; se decía que había ido a una avanzadilla roja en Tempe Terra, al norte de Tharsis. Nadie iba allí, salvo los rojos, señalaban.
Después de pensarlo un poco Sax recabó la ayuda de Steve para localizar la avanzadilla. Luego tomó prestado un pequeño avión de los bogdanovistas y voló hacia el norte, dejó atrás Ascraeus a su izquierda, bajó hasta Echus Chasma y sobrevoló lo que había sido su antiguo cuartel general en el Mirador de Echus, en la cima de la inmensa pared a su derecha.
Ann había tomado también aquella ruta, sin duda, y por tanto había pasado junto al primer cuartel general de los esfuerzos de terraformación. Terraformación… todo evolucionaba, incluso las ideas. ¿Había reparado Ann en el Mirador de Echus, había recordado aquel pequeño comienzo? No había manera de saberlo. Así era como se conocían los humanos entre sí. Sólo diminutas fracciones de sus vidas se cruzaban o eran conocidas por los demás. Era como estar solo en el universo, lo cual era extraño. Una justificación para vivir con amigos, para casarse, para compartir habitaciones y vidas en la medida de lo posible. No era que aquello fuera verdadera intimidad entre las personas, pero reducía la sensación de soledad. De manera que uno seguía navegando solo por los océanos del mundo, como en El último hombre, de Mary Shelley, un libro que le había impresionado mucho en la juventud en el cual el héroe epónimo concluía divisando una vela, encontraba otro navío, fondeaba, compartía una comida y luego continuaba la travesía, solo. Una imagen de sus vidas; porque todos los mundos estaban tan vacíos como el que Mary Shelley había imaginado, tan vacíos como Marte en el principio.
Voló sobre la curva ennegrecida de Kasei Vallis sin advertirlo.
Hacía mucho tiempo, los rojos habían vaciado una roca del tamaño de una manzana de ciudad en un promontorio que era la última cuña divisoria en la intersección de dos de las Tempe Fossae, al sur del Cráter Perepelkin. Las ventanas bajo los salientes dominaban los dos cañones desnudos y rectos, y el cañón mayor que formaban tras su confluencia. Ahora todas esas fossae cortaban lo que se había convertido en un altiplano costero; Mareotis y Tempe formaban una inmensa península de antiguas tierras altas que se adentraba profundamente en el nuevo mar de hielo.
Sax aterrizó en la franja arenosa en lo alto del promontorio. Desde allí no eran visibles las llanuras de hielo, ni tampoco vegetación alguna: ni un árbol, ni una flor, ni siquiera una mancha de liquen. Se preguntó si habrían esterilizado los cañones de algún modo. Sólo la roca primitiva con una cubierta de escarcha. No podían hacer nada para evitar la escarcha, a menos que cubriesen los cañones con tiendas.
—Humm —dijo Sax, sobresaltado por la idea.
Dos mujeres le abrieron la puerta de la antecámara en lo alto del promontorio y bajó con ellas las escaleras. El refugio parecía casi desierto. Menos mal. Era agradable no tener que soportar más que las miradas frías de las dos jóvenes que lo guiaban por las toscamente talladas galerías de roca del refugio, en vez de todo un grupo de rojos. La estética roja era interesante. Muy austera, como era de esperar, no se veía ni una sola planta, sólo diferentes texturas de roca: paredes toscas, techos aún más toscos, en contraste con los suelos de basalto pulido y las ventanas resplandecientes que miraban sobre los cañones.
Llegaron a una galería tallada en el acantilado que parecía una cueva natural, no más rectilínea que las líneas casi euclidianas del cañón que tenían debajo. Había unos mosaicos en la pared del fondo, hechos con trocitos de piedras de colores, pulidos y engarzados unos junto a otros sin dejar resquicios, formando dibujos abstractos que casi parecían representar algo si uno los miraba con la debida atención. El suelo estaba cubierto por un parqué de ónice y alabastro, serpentina y sanguinaria. La galería era enorme y polvorienta, y todo el conjunto parecía de algún modo abandonado. Los rojos preferían sus rovers, y lugares como aquél sin duda se consideraban desafortunadas necesidades. Refugio oculto; si las ventanas hubieran estado cerradas, uno podría haber recorrido el cañón sin advertir que estaba allí; y a Sax se le ocurrió que eso no era sólo para escapar a la vigilancia de la UNTA, sino también para pasar inadvertidos ante la tierra misma, para fundirse con ella.
Como Ann parecía pretender, sentada en un asiento de piedra junto a la ventana. Sax se detuvo en seco; perdido en sus pensamientos casi había tropezado con ella, igual que un viajero ignorante con el refugio. Un pedazo de roca, sentado allí. La examinó con atención. Parecía enferma. En los últimos tiempos no era frecuente ver eso, y cuanto más la miraba Sax, más se alarmaba. Ella le había dicho una vez que había dejado de someterse al tratamiento de longevidad. De eso hacía varios años. Y durante la revolución había ardido como una llama. Ahora, con la rebelión roja sofocada, no era más que cenizas. Carne grisácea. Era un espectáculo terrible. Tenía alrededor de 150 años, como el resto de los Primeros Cien que seguían con vida, y sin el tratamiento… pronto moriría.
Bueno, estrictamente hablando, estaba en el equivalente fisiológico de los setenta años, suponía Sax, pues ignoraba cuándo había recibido el tratamiento por última vez. Tal vez Peter lo supiera. Pero él había oído que cuanto más tiempo se dejaba transcurrir entre los tratamientos, más problemas se acumulaban, según las estadísticas. Parecía correcto.
Pero no podía decírselo a Ann. De hecho, no imaginaba qué podía decirle.
Al fin, ella levantó la mirada. Lo reconoció y se estremeció, y su labio se crispó como el de un animal atrapado. Entonces apartó los ojos de él, sombría, inexpresiva. Más allá de la ira, más allá de la esperanza.
—Quería enseñarte parte del macizo de Tyrrhena —dijo Sax sin demasiada convicción.
Ella se puso de pie como una estatua y abandonó la sala.
Sax salió tras ella, sintiendo el crujido de sus articulaciones, el dolor pseudoartrítico que a menudo acompañaba sus encuentros con Ann.
Las dos mujeres de aspecto severo los siguieron.
—Me parece que no quiere hablar con usted —le informó la más alta.
—Qué perspicaz —dijo Sax.
En el otro extremo de la galería Ann se había detenido ante una ventana: hechizada o demasiado exhausta para moverse. O tal vez una parte de ella deseaba hablar.
Sax se detuvo cerca de ella.
—Quiero que me des tu opinión —dijo—. Tus sugerencias acerca de lo que podemos hacer. Y tengo varias, varias preguntas areológicas. Naturalmente es posible que las cuestiones estrictamente científicas ya no te interesen…
Ella se adelantó un paso y le golpeó en la mejilla. Sax acabó contra la pared de la galería, sentado en el suelo. No había ni rastro de Ann. Las dos mujeres lo estaban ayudando a ponerse de pie, y era evidente que no sabían si reír o llorar. Le dolía todo el cuerpo, no precisamente la cara, y los ojos le ardían. No podía echarse a llorar delante de aquellas dos jóvenes idiotas, que con su manía de seguirlo le estaban complicando las cosas enormemente; con ellas merodeando, no podría gritar ni suplicar, no podría arrodillarse y decir Ann, por favor, perdóname. No podría.
—¿Adonde ha ido? —se las arregló para preguntar.
—Se lo repito, es evidente que no quiere hablar con usted —declaró la más alta.
—Quizá debería esperar e intentarlo más tarde —le aconsejó la otra.
—¡Oh, cállense! —explotó Sax, sintiendo de pronto una irritación vehemente, próxima a la rabia—. ¡Supongo que ustedes le permitirán dejar de recibir el tratamiento y suicidarse!
—Está en su derecho —pontificó la más alta.
—Naturalmente que lo está. Pero yo no estaba hablando de derechos. Hablaba de lo que debería hacer un amigo cuando alguien actúa de forma suicida. Es un tema que seguramente desconocen. Ahora ayúdenme a encontrarla.
—Usted no es amigo suyo.
—Desde luego que lo soy. —Se había puesto de pie. Se tambaleó ligeramente cuando empezó a andar en la dirección que probablemente había tomado Ann. Una de las mujeres trató de agarrarlo por el codo. Él rechazó la ayuda y siguió adelante. Allá estaba Ann, hundida en una silla, en una especie de comedor. Se acercó a ella, como Apolo en la paradoja de Zenón.
Ella volvió la cabeza y le echó una mirada furibunda.
—Fuiste tú quien abandonó la ciencia, desde el principio —gruñó—.
¡Así que no me vengas con esa mierda de que no estoy interesada en la ciencia!
—Es cierto —le respondió Sax—. Es cierto. —Tendió las dos manos.— Pero ahora necesito consejo. Consejo científico. Deseo aprender. Y deseo mostrarte algunas cosas también.
Pero tras un momento, ella se levantó de nuevo y se alejó, sin mirarlo siquiera, de manera que a pesar suyo Sax vaciló. Pero salió en pos de ella; la zancada de Ann era mucho más larga que la suya y andaba deprisa, y casi tuvo que correr. Le dolían atrozmente los huesos.
—Podríamos salir aquí mismo —sugirió Sax—. En realidad no importa dónde.
—Porque todo el planeta está destrozado —musitó ella.
—Seguro que aún sigues saliendo de cuando en cuando a la hora del crepúsculo —insistió Sax—. Podría acompañarte.
—No.
—Por favor, Ann. —Ella caminaba muy deprisa y era más alta que él, y por consiguiente a Sax le resultaba difícil mantenerse a su lado y hablar al mismo tiempo. Resoplaba y jadeaba y aún le escocía la mejilla.— Por favor, Ann.
Ella no contestó ni aminoró la marcha. Avanzaban por un pasillo entre habitaciones. De pronto Ann apretó el paso, cruzó un umbral y cerró la puerta de un golpe. Sax intentó abrirla, pero ella había echado la llave.
En conjunto, un comienzo nada prometedor.
El perro y su presa. Él tenía que cambiar las cosas para que dejara de ser una cacería, una persecución. Sin embargo, murmuró:
—Soplaré y soplaré y tu casa derribaré.
Sopló sobre la puerta. Pero entonces advirtió la presencia de las dos mujeres, observándolo con mirada crítica.
Esa misma semana, una tarde, cerca del crepúsculo, bajó al vestuario y se puso el traje. Cuando Ann entró, Sax dio un respingo.
—Estaba a punto de salir —tartamudeó—. ¿Te parece bien?
—Éste es un país libre —dijo ella con cansancio.
Y salieron por la antecámara juntos, al campo. Las dos mujeres se habrían sorprendido.
Tenía que ser muy cauteloso. Naturalmente, aunque estaba allí fuera con ella para mostrarle la belleza de la nueva biosfera, no convenía mencionarle plantas, o nieve, o nubes. Tenía que dejar que las cosas hablasen por sí mismas. Y quizá esto fuera cierto para todos los fenómenos. No se podía hablar en favor de nada. Uno sólo podía caminar sobre la tierra y dejar que hablara.
Ann no se mostraba sociable, apenas le dirigía la palabra. Mientras la seguía Sax sospechó que aquélla era su ruta usual. Le estaba permitiendo acompañarla.
Tal vez también le estuviera permitido hacer preguntas: eso era la ciencia. Y Ann se detenía con bastante frecuencia para examinar de cerca las formaciones rocosas. Era apropiado que en esas ocasiones él se agachara junto a ella y con un gesto o una palabra preguntara sobre lo que descubría. Llevaban trajes y cascos, a pesar de que la altura les habría permitido valerse sólo de las máscaras filtro de CO2. Por tanto, la conversación consistía en voces al oído, como antaño.
Y él preguntaba. Y Ann respondía, a veces en detalle. Tempe Terra era de veras la Tierra del Tiempo: un pedazo superviviente de las tierras altas del sur, uno de aquellos lóbulos que penetraban en las planicies norteñas, un superviviente del Gran Impacto. Más tarde, Tempe se había fracturado a medida que la litosfera era empujada hacia arriba por la Protuberancia de Tharsis. Esas fracturas incluían las Mareotis Fossae y las Tempe Fossae que ahora los rodeaban.
La tierra en expansión se había resquebrajado lo suficiente como para permitir que algunos volcanes tardíos emergieran, derramándose sobre los cañones. Desde una cresta alta divisaron el cono distante de uno, como un cono ennegrecido caído del cielo; y más allá otro, que a Sax le pareció el cráter abierto por un meteorito. Ann negó con la cabeza esta suposición y señaló coladas de lava y chimeneas, accidentes nada obvios bajo las piedras y (había que admitirlo) una capa de nieve sucia, que se acumulaba como arena al abrigo de los vientos, volviéndose del color de ésta a la luz crepuscular.
Contemplar el paisaje en su historia, leer en él como en un libro, escrito por su propio pasado; ésa era la visión de Ann, conseguida tras una centuria de minuciosa observación y estudio, y gracias a su don natural, su amor por la tierra. Algo, en verdad, para maravillarse. Una suerte de recurso, o de tesoro, un amor más allá de la ciencia, o algo dentro del dominio de la ciencia mística de Michel. Alquimia. Pero los alquimistas querían cambiar las cosas. Una especie de oráculo, más bien. Una visionaria, con una visión tan poderosa como la de Hiroko. Menos obviamente visionaria, tal vez, menos espectacular, menos activa; una aceptación de lo que había allí; el amor a la roca por el bien de la roca, por el bien de Marte. El planeta primitivo en toda su gloria, rojo y orín, inmóvil como la muerte; muerto; alterado a lo largo de los años sólo por permutaciones químicas, la inmensa y lenta vida de la geofísica. Era un concepto extraño, el de la vida abiológica, pero ahí estaba, si uno se molestaba en buscarlo, una forma de vida, girando en el espacio, moviéndose entre las estrellas ardientes, por el universo, con su gran movimiento de sístole y diástole, su gran aliento, podría decirse. El crepúsculo de algún modo facilitaba esa perspectiva.
Trataba de mirar las cosas a la manera de Ann. Observaba furtivamente la consola de muñeca. Piedra, stone, del inglés antiguo stán, palabras afines por doquier, que se remontaban al protoindoeuropeo sti, guijarro. Roca, del latín medieval meca, origen desconocido, una masa de piedra. Sax se olvidó de la consola y cayó en una especie de ensoñación rocosa, abierta y vacía. Tabula rasa, hasta tal punto que al parecer no oyó lo que Ann le estaba diciendo; porque ella se crispó y siguió caminando. Avergonzado, fue tras ella, y se forzó a no hacer caso de su disgusto y a seguir preguntando.
Parecía haber mucho disgusto en Ann. En cierto modo, eso era tranquilizador; la falta de afectos habría sido una mala señal. Durante la mayor parte del tiempo ella mostraba mucha emotividad. A veces se concentraba en la roca con tanta atención que Sax, esperanzado, creía ver en ella el antiguo entusiasmo. Otras parecía que simplemente estaba en movimiento, haciendo areología en un desesperado intento por apartarse del presente, de la historia o la desesperación, o de todo. En esos momentos caminaba sin propósito y no se detenía a examinar los accidentes obviamente interesantes que encontraban, y no contestaba a sus preguntas sobre los mismos. Lo poco que Sax había leído sobre la depresión lo alarmaba; no se podía hacer gran cosa, se necesitaban drogas para combatirla, y aún así nada era seguro. Pero sugerirle antidepresivos equivalía más o menos a aconsejarle el tratamiento, y por tanto no podía hablarle de ello. Además, ¿era la desesperación lo mismo que la depresión?
Felizmente, en aquel contexto las plantas eran penosamente escasas. Tempe no era como Tyrrhena, ni siquiera como las riberas del Glaciar Arena. Sin un trabajo activo de jardinería, sólo eso se conseguía. El mundo seguía siendo sobre todo roca.
Por otra parte, Tempe estaba a baja altura y era húmeda; el océano de hielo se encontraba unos pocos kilómetros al noroeste. Johnnie Appleseed había sobrevolado varias veces toda la línea costera meridional del nuevo mar, como parte de los esfuerzos de Biotique, iniciados varias décadas antes, cuando Sax estaba en Burroughs. Si se miraba con mucha atención, se veían algunos líquenes y pequeñas porciones de fellfield. Y también algunos árboles de krummholz, medio enterrados en la nieve. Todas esas plantas estaban en dificultades en aquel verano septentrional convertido en invierno, excepto el liquen, por supuesto. Ya predominaban los colores otoñales en las diminutas hojas de la koenigia, aferrada al suelo, en los botones de oro pigmeos, en la hierba de las nieves y por supuesto en la saxífraga ártica. Esos colores camuflaban el mundo vegetal en aquel ambiente de roca roja; muchas veces Sax no veía las plantas hasta que estaba a punto de pisarlas. Y naturalmente no se le ocurría llamar la atención de Ann sobre ellas, de manera que cuando tropezaba con alguna le echaba una rápida mirada evaluadora y seguía adelante.
Subieron a una loma que dominaba el cañón al oeste del refugio, y allí lo tenían: el gran mar de hielo, de un naranja broncíneo con las últimas luces del día. Llenaba las tierras bajas en una gran curva y formaba su propio horizonte de sudoeste a nordeste. Las mesas del terreno fracturado asomaban entre el hielo como farallones en el mar o islas de paredes verticales. A decir verdad, esa parte de Tempe iba a ser una de las líneas costeras más dramáticas de Marte; los extremos inferiores de algunas de las fossae se convertirían en largos fiordos o lochs. Y uno de los cráteres costeros estaba justo al nivel del mar y tenía una brecha en el lado del mar, lo que formaba una bahía perfectamente redonda de unos quince kilómetros de diámetro con un canal de entrada de dos kilómetros de ancho. Más al sur, el terreno fracturado al pie del Gran Acantilado crearía una verdadero archipiélago de las Hébridas, y muchas de esas islas serían visibles desde los acantilados del continente. Sí, una dramática línea costera. Como podía apreciarse ya mirando las quebradas láminas de hielo crepuscular.
Pero por supuesto nada de eso debía ser comentado. Ninguna mención del hielo, del revoltijo de icebergs mellados en la nueva orilla. Los icebergs se habían formado según un proceso que Sax desconocía, aunque le interesaba; pero no podía manifestarlo. Tenía que guardar silencio, como si hubiese entrado en un cementerio.
Abochornado, se agachó para examinar un espécimen de ruibarbo tibetano que casi había pisado. Pequeñas hojas rojas formaban una cabezuela que salía de un bulbo rojo.
Ann estaba mirando por encima de su hombro.
—¿Está muerta?
—No. —Sax arrancó unas pocas hojas muertas del exterior de la cabezuela y le mostró las hojas brillantes de debajo.— Está endureciéndose para el invierno. Engañada por la disminución de la luz. — Sax continuó, como hablando para sí mismo:— Muchas plantas morirán, sin embargo. La inversión térmica —«la temperatura del aire se volvía más fría que la temperatura de superficie»— sobrevendrá más o menos de la noche a la mañana. No tendrán oportunidad de endurecerse. Y muchas morirán por la helada. Las plantas toleran esos cambios mucho mejor que los animales. Pero los insectos son sorprendentemente aptos, considerando que son pequeños contenedores de líquido. Están provistos de crioprotectores. Creo que podrán resistir cualquier cosa.
Ann seguía inspeccionando la planta, y Sax se calló. Está viva, quería decirle. Dado que los miembros de una biosfera dependen de los otros para existir, la planta forma parte de tu cuerpo. ¿Cómo puedes odiarla?
Pero ella se negaba a recibir el tratamiento.
El mar de hielo era una llamarada de bronce y coral. El sol se estaba poniendo, tendrían que regresar. Ann se incorporó y echó a andar, una silueta oscura, silenciosa. Sax podía hablarle al oído, incluso en ese momento, cuando ella estaba a cien metros de distancia, a doscientos, una diminuta figura negra en la gran llanura del mundo. Pero no le habló; habría sido una invasión de su intimidad, de sus pensamientos. Pero cuánto deseaba Sax conocer aquellos pensamientos, preguntarle ¿qué piensas? Háblame, Ann. Comparte tus pensamientos.
El intenso deseo de hablar con alguien, agudo como cualquier otro dolor; a eso se refería la gente cuando hablaban de amor. O más bien eso era lo que Sax reconocería como amor. Sólo el intenso deseo de compartir los pensamientos. Sólo eso. Oh, Ann, por favor, háblame.
Pero Ann no le habló. En ella las plantas no parecían producir el mismo efecto que en él. Parecía odiarlas de verdad, pequeños emblemas de su cuerpo, como si la viriditas no fuera más que un cáncer que la roca debía padecer. En los crecientes ventisqueros las plantas ya casi no se distinguían. Estaba oscureciendo, se avecinaba otra tormenta, nubes bajas sobre un mar de oscuridad y cobre. Un cojín de musgo, una superficie de roca cubierta de liquen; pero casi todo era roca desnuda, como había sido siempre. No obstante…
Y entonces, en la puerta de la antecámara del refugio, Ann se desvaneció. Al caer su cabeza golpeó contra el marco de la puerta. Sax sostuvo el cuerpo inerte cuando estaba a punto de derrumbarse sobre un banco adosado a la pared interior. A medias la cargó, a medias la arrastró a través de la antecámara. Después cerró la puerta exterior, y cuando la cámara estuvo presurizada la arrastró hasta el vestuario. Debía de haber estado gritando por la frecuencia común, porque cuando se quitó el casco, había cinco o seis rojas en la habitación, más de las que había visto en el refugio hasta el momento. Una de las mujeres que le habían puesto tantas trabas, la bajita, resultó ser el médico de la estación, y cuando colocaron a Ann sobre una mesa con ruedas que hacía las veces de camilla, la mujer abrió la marcha hacia la clínica médica del refugio, y allí se hizo cargo de todo. Sax ayudó en lo que pudo, quitó las botas de los largos pies de Ann con manos temblorosas. Su pulso, comprobó su consola de muñeca, era de 145, y se sentía acalorado y mareado.
—¿Ha sufrido una apoplejía? —preguntó—. ¿Creen que ha sufrido una apoplejía?
La mujer bajita pareció sorprendida.
—No creo. Se desmayó y se golpeó la cabeza.
—Pero ¿por qué se ha desmayado?
—No lo sé.
La doctora miró a la mujer alta, sentada junto a la puerta. Sax comprendió que eran las máximas autoridades del refugio.
—Ann dejó instrucciones de que no la conectáramos a ningún sistema de soporte vital si alguna vez se encontraba incapacitada.
—No —se opuso Sax.
—Instrucciones muy explícitas. Lo prohibió. Lo dejó todo por escrito.
—Utilizarán lo que sea para mantenerla con vida —dijo Sax, con la voz ronca por el esfuerzo. Todo lo que decía desde que Ann se desmayara era una sorpresa para él. Era testigo de sus propias acciones tanto como aquellas mujeres. Se oyó decir—: Eso no significa que tengan que mantenerla conectada si no recupera la conciencia. Me refiero sólo a un mínimo razonable, para estar seguros de que no se va por una tontería.
La doctora puso los ojos en blanco ante aquella distinción, pero la mujer alta parecía pensativa.
Sax se oyó continuar:
—Me mantuvieron con soporte vital durante cuatro días, por lo que sé, y me alegro de que nadie decidiera desconectarme. Ella debe decidir, no ustedes. Cualquiera que desee morir puede hacerlo sin necesidad de comprometer el juramento hipocrático de ningún médico.
La doctora puso los ojos en blanco con más disgusto que antes. Pero después de una mirada fugaz a su colega, empezó a conectar a Ann a los sistemas de soporte vital de la cama. Sax la ayudó; la doctora activó la IA médica y empezó a despojar a Ann del traje. Una anciana esbelta, que respiraba con una mascarilla de oxígeno. La mujer alta se levantó y empezó a ayudar a la doctora, y Sax fue a sentarse. Sus propios síntomas fisiológicos eran alarmantes, sobre todo la sensación general de calor y una especie de hiperventilación incompetente y un dolor que le hacía desear llorar.
Después de un rato la doctora se le acercó. Ann estaba en coma, le dijo. Al parecer una pequeña anomalía en el ritmo cardíaco había provocado el desmayo. De momento permanecía estable.
Sax se quedó sentado en la habitación. Más tarde la doctora regresó. La consola de muñeca de Ann había registrado un episodio de latidos rápidos e irregulares en el momento del desmayo. Ahora persistía una ligera arritmia. Y al parecer, la anoxia o el golpe en la cabeza, o ambos, habían iniciado el coma.
Sax quiso saber qué era exactamente un coma, y sintió un profundo desaliento cuando la doctora se encogió de hombros. Era un término genérico para ciertos estados de inconsciencia. Pupilas fijas, cuerpo insensible y a veces paralizado en posturas indicativas de falta de actividad cortical. El brazo y la pierna izquierdos de Ann estaban torcidos. Y además la inconsciencia, por supuesto. A veces algunos vestigios de respuesta, puños apretados o algo por el estilo. La duración del coma variaba mucho. Algunas personas no salían nunca de él.
Sax se miró las manos hasta que la doctora lo dejó solo. Se quedó en la habitación después de que todos se hubieran ido. Entonces se levantó y se acercó a Ann, observando su rostro bajo la máscara. No había nada que hacer. Le tomó la mano; el puño no se cerró. Apoyó su mano en la cabeza, como le dijeron que había hecho Nirgal cuando él estaba inconsciente. Se dio cuenta de que era un gesto inútil.
Se acercó a la pantalla de la IA y pidió un programa de diagnóstico y el historial médico de Ann, y volvió a leer los datos del monitor cardíaco sobre el incidente en la antecámara. Una ligera arritmia, sí; un latido rápido e irregular. Incluyó los datos en el programa de diagnóstico y buscó información sobre las arritmias cardíacas. Existían numerosas aberraciones del ritmo cardíaco, pero por lo visto Ann tenía una predisposición genética a padecer un trastorno llamado síndrome de QT larga, caracterizado por una onda larga anormal en el electrocardiograma. Solicitó el genoma de Ann y dio instrucciones a la IA para que llevara a cabo un escaneo en las regiones pertinentes de los cromosomas 3, 7 y 11. En el gen llamado HERG, en el cromosoma 7, la IA identificó una pequeña mutación: una inversión de la adenina-timina y la guanina-citosina. Pequeña, pero el HERG contenía las instrucciones para la síntesis de una proteína que actuaba como canal de los iones de potasio en la superficie de las células cardíacas, y esos canales de iones permitían desactivar la contracción de las células del corazón. Sin ese freno, el corazón podía entrar en arritmia y empezar a latir demasiado deprisa para bombear sangre de manera efectiva.
Ann tenía también otro problema, en un gen del cromosoma 3 llamado SCN5A. Ese gen codificaba una proteína reguladora de canales de iones de sodio en la superficie de las células cardíacas, canales que funcionaban como aceleradores, y la mutación aquí agravaba el problema del latido rápido. En resumen, a Ann le faltaba un bit CG.
Esas anomalías genéticas eran raras, pero para la IA de diagnóstico no eran un obstáculo. Contenía la sintomatología de todos los problemas conocidos, aun de los más raros. Parecía considerar el caso de Ann bastante sencillo, y daba una lista de los tratamientos existentes. Había muchos.
Uno de los sugeridos era la recodificación de los genes problemáticos en el curso del tratamiento gerontológico corriente. La reiterada recodificación de los genes durante varios tratamientos de longevidad erradicaría la causa del problema. Le parecía extraño que no lo hubiesen hecho antes, pero entonces Sax advirtió que la recomendación sólo tenía dos décadas de antigüedad; era posterior al último tratamiento de Ann.
Sax estuvo sentado delante de la pantalla largo tiempo. Después se dedicó a investigar la clínica roja, instrumento por instrumentó, habitación por habitación. Las enfermeras de guardia lo dejaron hacer; seguramente pensaban que estaba trastornado.
En un refugio importante como aquél era probable que una de las salas estuviese habilitada para administrar el tratamiento gerontológico. Y en efecto así era. Una pequeña habitación al fondo de la clínica. No se necesitaba mucho: una IA voluminosa, un pequeño laboratorio, las proteínas y sustancias químicas indispensables, incubadoras, aparatos de resonancia magnética, el equipo de intravenoso. Sorprendente, cuando uno consideraba lo que hacía. Pero la vida misma era sorprendente: nada más que simples secuencias de proteínas al principio, y después allí estaban ellos.
La IA principal tenía el genoma de Ann archivado. Pero si ordenaba al laboratorio que empezara a sintetizar las cadenas de DNA que ella necesitaba (añadiendo la recodificación de los genes HERG y SNC5A) seguramente alguien lo advertiría. Y entonces tendría problemas.
Volvió a su reducida habitación e hizo una llamada codificada a Da Vinci. Pidió a sus colegas que iniciaran la síntesis y ellos accedieron sin hacer más preguntas que las puramente técnicas. A veces amaba a aquellos saxaclones con todo su corazón.
Después de eso, era cuestión de esperar. Las horas pasaron, interminables. Y luego los días, y el estado de Ann no experimentó ningún cambio. La expresión de la doctora se fue tornando cada vez más sombría, aunque no volvió a proponer que desconectaran a Ann. Sax empezó a dormir en el suelo de la habitación de Ann. Llegó a conocer el ritmo de su respiración. Pasaba mucho tiempo con una mano en la cabeza de Ann, como Nirgal había hecho con él, según le había contado Michel. Dudaba de que aquello curase alguna vez a nadie, pero aun así lo hacía. Sentado durante largas horas en aquella actitud, tuvo ocasión de pensar en el tratamiento de plasticidad cerebral que le habían administrado Vlad y Ursula después de la apoplejía. Naturalmente, una apoplejía no era lo mismo que un coma. Pero un cambio mental no tenía por qué ser malo, si la mente de uno sufría atrozmente.
Pasó más tiempo y no se produjo ningún cambio, cada día más lento, confuso y terrible que el anterior. Hacía ya mucho que las incubadoras de los laboratorios de Da Vinci habían cocinado toda una batería de cadenas de DNA específicas de Ann corregidas, con refuerzos antisentidos y enlaces… el tratamiento gerontológico completo en su última versión.
Una noche llamó a Ursula y mantuvo una larga consulta. Ella contestó a sus preguntas con calma, a pesar de no aprobar lo que el pretendía hacer.
—El paquete de estimulación sináptica que te aplicamos provocaría un crecimiento sináptico excesivo en un cerebro no dañado —afirmó con rotundidad—. Alteraría la personalidad de un modo imprevisible. — Creando locos como tú, le indicó su mirada alarmada.
Sax decidió renunciar al suplemento sináptico. Salvarle la vida a Ann era una cosa, cambiarle la mente, otra. El cambio azaroso no era lo que pretendía. Él quería la aceptación, la felicidad, ahora tan lejana, tan inimaginable, que Ann fuese verdaderamente feliz, fuera cual fuese el procedimiento. Le dolía pensar en todo aquello. Cuánto dolor físico podía generar el pensamiento; el sistema límbico era un universo anegado en dolor, como la materia oscura que anegaba el universo.
—¿Has hablado con Michel? —le preguntó Ursula.
—No; buena idea.
Llamó a Michel, le explicó lo que había sucedido y lo que se proponía.
—Dios mío, Sax —dijo Michel, sorprendido. Pero poco después le prometía ir. Le pediría a Desmond que lo llevara en avión hasta Da Vinci para recoger el tratamiento, y luego volarían hasta el refugio.
Sax esperó en la habitación de Ann, con una mano apoyada en la cabeza de ella. Un cráneo lleno de bultos; un frenólogo encontraría abundante materia de estudio.
Michel y Desmond llegaron al fin, sus hermanos, de pie junto a él. La doctora estaba allí, escoltándolos, y la mujer alta y otras; de manera que todo tuvo que ser comunicado a través de miradas, o de la ausencia de miradas. De todas formas, estaba perfectamente claro. El rostro de Desmond era diáfano. Habían traído el paquete de longevidad de Ann. Sólo tenían que esperar que se presentara la oportunidad.
Y se presentó pronto; como Ann estaba en coma, la situación en el hospital era rutinaria. Los efectos del tratamiento de longevidad en un coma, no obstante, no eran del todo conocidos. Michel había estudiado la literatura existente y los datos eran escasos. Había sido empleado experimentalmente en algunos casos de coma sin respuesta y habían conseguido despertar al cincuenta por ciento de los pacientes. Por eso Michel era optimista.
Poco después de su llegada, los tres hombres se levantaron en mitad de la noche y pasaron de puntillas ante la enfermera de guardia dormida en el vestíbulo. La formación médica había tenido el efecto usual, y la mujer dormía profundamente, aunque en una mala posición sobre la silla. Sax y Michel acometieron la conexión de Ann al sistema de infusión intravenosa introduciendo las agujas en las venas del dorso de la mano, trabajando despacio, con cuidado y precisión. En silencio. Poco después el sistema estaba en marcha y las nuevas cadenas de proteínas se incorporaban a la corriente sanguínea. La respiración de Ann se volvió irregular y una oleada de miedo reflejada en calor inundó a Sax. Gimió para sus adentros. Era reconfortante tener a Michel y Desmond allí, agarrándole los brazos, como si trataran de evitar que cayera. Pero ansiaba desesperadamente la presencia de Hiroko. Eso era lo que ella hubiera hecho, estaba seguro, lo cual le hacía sentirse mejor. Hiroko era una de las razones por las que lo estaba haciendo. Sin embargo, ansiaba su apoyo, su presencia física, deseaba que apareciera para ayudarlo, como en Daedalia Planitia. Para ayudar a Ann. Ella era la experta en ese tipo de experimentación humana radicalmente irresponsable, aquello habría sido una menudencia para ella…
Cuando la operación concluyó, retiraron las agujas intravenosas y guardaron el equipo. La enfermera de guardia seguía dormida, con la boca abierta, como la niña que era. Ann aún estaba inconsciente, pero a Sax le pareció que respiraba mejor, con más fuerza.
Los tres hombres la contemplaron. Entonces salieron sigilosamente y regresaron de puntillas a sus habitaciones. Desmond bailaba sobre las puntas de los pies como un loco, y los otros dos lo hicieron parar. Se metieron en las camas pero no pudieron conciliar el sueño, ni tampoco hablar; se quedaron tendidos en silencio, como hermanos en una gran casona después de una exitosa expedición al nocturno mundo exterior.
La mañana siguiente, la doctora entró en la habitación.
—Sus constantes vitales han mejorado. Los tres hombres expresaron su alegría.
Más tarde, en el comedor, Sax sintió la imperiosa necesidad de relatar a Michel y Desmond su encuentro con Hiroko. La noticia significaría para esos dos hombres mucho más que para cualquier otro. Pero temía hacerlo, temía parecer sobreexcitado, incluso alucinado. El momento en que Hiroko lo había dejado en el rover y había desaparecido en la tormenta… no sabía qué pensar. En sus largas horas velando a Ann, había pensado mucho, y había investigado; sabía que no era infrecuente que escaladores terranos, solos en las alturas, por la falta de oxígeno fueran víctimas de alucinaciones en las que veían a compañeros. Una especie de figura doppelganger. El alma al rescate. Y el tubo de aire estaba parcialmente obstruido por el hielo.
Por eso dijo:
—Creo que esto es lo que hubiera hecho Hiroko. Michel asintió.
—Es audaz, lo admito. Es de su estilo. No, no me interpretes mal, me alegro de que lo hicieras.
—Ya era hora, si me lo preguntan —dijo Desmond—. Alguien debería haberla amarrado y obligado a recibir el tratamiento hace mucho tiempo. Oh, Sax, Sax… —Rió de felicidad.— Sólo espero que cuando recupere la conciencia no esté tan loca como tú.
—Pero Sax sufrió una apoplejía —arguyó Michel.
—Bueno —dijo Sax, siempre preocupado por recordar las cosas con exactitud—, en realidad yo ya era un poco excéntrico.
Sus dos amigos asintieron, con los labios apretados. Se sentían muy alegres, aunque la situación seguía siendo incierta. Entonces, la doctora alta entró; Ann había salido del coma.
Sax pensaba que tenía el estómago demasiado agarrotado por la tensión para admitir comida, pero descubrió que estaba dando cuenta de una pila de tostadas con mantequilla con notable facilidad; en realidad, devorándolas.
—Pero se pondrá muy furiosa contigo —señaló Michel.
Sax asintió. Era, ay, muy probable. Una mala perspectiva. No quería que ella le volviera a golpear. O peor aún, que rechazara su compañía.
—Podrías acompañarnos a la Tierra —sugirió Michel—. Maya y yo iremos con la delegación, y también Nirgal.
—¿Es que va a ir a la Tierra una delegación?
—Sí, alguien lo sugirió, y parece una buena idea. Necesitamos tener algunos representantes allí, hablando con ellos. Y para cuando regresemos, Ann ya habrá tenido tiempo de digerirlo.
—Interesante —dijo Sax, aliviado por la mera sugerencia de una escapatoria, y también preocupado al ver con qué velocidad podía pensar en diez diferentes razones por las que debía ir a la Tierra—. Pero ¿qué hay de Pavonis y de esa conferencia de la que hablan?
—Podemos intervenir a través del vídeo.
—Cierto. —Era justo lo que él siempre había dicho.
El plan era atractivo. No quería estar allí cuando Ann despertara, cuando descubriera lo que había hecho. Cobardía, naturalmente. Pero aun así preguntó:
—Desmond, ¿tú también vas?
—No tengo ni una jodida posibilidad.
—Pero dices que Maya va, ¿no es así? —le preguntó a Michel.
—Sí.
—Bien. La última vez que… que yo intenté salvarle la vida a una mujer, Maya la mató.
—¿Qué…? ¿Phyllis? ¿Intentaste salvarle la vida a Phyllis?
—Bueno, no. Es un decir; fui yo quien la puso en peligro, para empezar. Así que no creo que cuente. —Trató de explicar lo que había sucedido aquella noche en Burroughs, pero con escaso éxito. Sus recuerdos eran borrosos, excepto algunos momentos terriblemente vividos.— No importa. No debería haberlo mencionado. Estoy…
—Estás cansado —dijo Michel—. Pero no te preocupes. Maya estará lejos de aquí, y bajo nuestra atenta vigilancia.
Sax asintió. Cada vez sonaba mejor. Le daría tiempo a Ann para enfriarse, para reflexionar, para comprender. Con un poco de suerte. Y sería muy interesante conocer la situación terrana de primera mano. Extremadamente interesante; ninguna persona racional dejaría pasar esa oportunidad.
TERCERA PARTE
Una nueva constitución
Las hormigas llegaron a Marte como parte del proyecto del suelo, y pronto se extendieron por todas partes, como tienen por costumbre. Y fue así como el pequeño pueblo rojo las encontró, y se sorprendió. Fue como cuando los nativos norteamericanos descubrieron el caballo: aquellas criaturas tenían el tamaño apropiado para montarlas. Si las domaban, podrían hacer lo que quisieran.
Domesticar la hormiga no fue un asunto sencillo. Los pequeños científicos rojos ni siquiera creían posible que existieran criaturas semejantes, debido a las limitaciones superficie-volumen. Pero allí estaban, marchando por todas partes con paso firme, como robots inteligentes, de modo que los pequeños científicos rojos se vieron obligados a explicar su presencia. Para orientarse un poco, recurrieron a los libros de texto de los humanos. Conocieron así el papel de las feromonas de las hormigas y sintetizaron las que necesitaban para controlar a las hormigas-soldado de una especie roja, dócil y particularmente pequeña, y después de eso todo fue sencillo. La pequeña caballería roja. Viajaron por todas partes a lomos de las hormigas y lo pasaron en grande, veinte o treinta en cada hormiga, como pachas sobre elefantes. Observen de cerca a las hormigas y los descubrirán, allí arriba.
Pero los pequeños científicos rojos siguieron leyendo los libros y descubrieron las feromonas humanas. Informaron de ello al pequeño pueblo rojo, horrorizados y asombrados. Ahora sabemos por qué los seres humanos traen tantos problemas. No tienen más albedrío que las hormigas sobre las que cabalgamos. Son gigantescas hormigas de carne.
El pequeño pueblo rojo trató de comprender esa parodia.
Entonces una voz les habló a todos ellos a la vez: No, no lo son. Los miembros del pequeño pueblo rojo, como es sabido, se comunicaban telepáticamente, y aquello fue como un anuncio por megafonía telepática. Los humanos son seres espirituales, insistió la voz.
¿Cómo lo sabes?, preguntó el pequeño pueblo rojo telepáticamente.
¿Quién eres? ¿Eres el fantasma de John Boone?
Soy el Gyatso Rimpoche, respondió la voz. La decimoctava reencarnación del Dalai Lama. Estoy recorriendo el Bardo en busca de mi próxima reencarnación. Busqué por toda la Tierra pero no tuve suerte, y decidí explorar un lugar nuevo. El Tíbet sigue bajo el puño chino, que no da señales de querer aflojar. Aunque les tengo un gran cariño, los chinos son unos malditos cabezotas. Y los demás gobiernos del mundo hace mucho que le volvieron la espalda al Tíbet, de modo que nadie desafiará a los chinos. Era necesario hacer algo. Por eso vine a Marte.
Buena idea, dijo el pequeño pueblo rojo.
Sí, coincidió el Dalai Lama, pero debo admitir que me está resultando muy difícil encontrar un nuevo cuerpo para habitar. Para empezar, hay muy pocos niños. Y por otra parte no parece que a nadie le interese mucho. En Sheffield todos están enfrascados en sus conversaciones y en Sabishii no piensan en otra cosa que el suelo. Fui a Elysium, pero allí habían adoptado la postura del loto y no hubo manera de despertarlos. Después, a Christianopolis, pero tenían otros planes. Fui a Hiranyagarba, y allí me dijeron que ya habían hecho suficiente por el Tíbet. He estado por todo Marte, en cada tienda y estación, y en todas partes la gente está demasiado ocupada. Nadie quiere ser el decimonoveno Dalai Lama. Y el Bardo es cada vez más frío.
Buena suerte, dijo el pequeño pueblo rojo. Hemos estado buscando desde que John murió y no hemos encontrado a nadie con quien valiera la pena hablar, y mucho menos vivir en su interior. Esa gente grande está echada a perder.
El Dalai Lama se sintió descorazonado por esta respuesta. Estaba cada vez más cansado, y no podría resistir mucho más en el Bardo. Así que preguntó: ¿Y qué me dicen de uno de ustedes?
Bueno, sí, dijo el pequeño pueblo rojo. Nos sentiríamos honrados. Sólo que tendrá que ser en todos nosotros a la vez. Nosotros hacemos las cosas así, juntos.
¿Por qué no?, dijo el Dalai Lama, y transmigró a una de las pequeñas partículas rojas, y en ese mismo instante estuvo en el interior de todos ellos, por todo Marte. El pequeño pueblo rojo miró a los humanos, que andaban sobre ellos de aquí para allá con gran estrépito, un espectáculo que antes habían contemplado como una mala película, y que ahora, llenos de toda la compasión y la sabiduría de las dieciocho vidas anteriores del Dalai Lama, les hizo exclamar: ¡Ka, vaya!, esta gente está de veras hecha un lío. Antes juzgábamos que estaban muy mal, pero miren eso, es incluso peor de lo que pensábamos. Tienen suerte de no poder leerse las mentes, pues se exterminarían. No obstante se matan unos a otros; y debe de ser porque cada uno sospecha que los demás piensan lo mismo que ellos. Qué desagradable. Qué triste.
Necesitan de la ayuda de ustedes, dijo el Dalai Lama en el interior de ellos. Tal vez ustedes puedan ayudarlos.
Tal vez, dijo el pequeño pueblo rojo. A decir verdad, dudaban. Habían intentado ayudar a los humanos desde la muerte de John Boone: establecieron ciudades enteras en el porche de cada oreja del planeta y hablaron incesantemente desde entonces, con un estilo muy similar al de John, tratando de conseguir que la gente despertara y actuara con decencia. Pero sin ningún resultado fuera de numerosas visitas de los habitantes de Marte a los otorrinolaringólogos. Creían padecer de tinmtus, pero ninguno entendió nunca al pequeño pueblo rojo que habitaba en ellos. Bastaba para descorazonar a cualquiera.
Sin embargo, ahora poseían el espíritu compasivo que el Dalai Lama les infundía, y por eso decidieron intentarlo una vez más. Tal vez será necesario algo más que susurrarles al oído, señaló el Dalai Lama, y todos coincidieron. Tendremos que llamar su atención de algún otro modo.
¿Han probado la telepatía con ellos?, preguntó el Dalai Lama.
Oh, no, dijeron. Es imposible. Demasiado arriesgado. La fealdad de sus pensamientos nos mataría en el acto. O al menos nos pondría muy enfermos.
Puede que no, dijo el Dalai Lama. Si bloquean la recepción de sus pensamientos y se limitan a transmitir, tal vez todo irá bien. Se trata sólo de enviarles grandes cantidades de buenos pensamientos, haces de consejos. Compasión, amor, buena disposición, sabiduría, incluso un poco de sentido común.
Lo intentaremos, dijo el pequeño pueblo rojo. Pero tendremos que gritar al máximo volumen telepático, todos a coro, porque esos tipos no escuchan.
Tropiezo con lo mismo desde hace nueve siglos, dijo el Dalai Lama. Uno se acostumbra. Y ustedes, pequeños, tienen la ventaja del número. Así que inténtenlo.
Y entonces la totalidad del pequeño pueblo rojo, por todo Marte, miró hacia arriba y tomó aliento.
Art Randolph estaba pasándoselo en grande.
No durante la batalla por Sheffield, naturalmente —aquello había sido un desastre, el fracaso de la diplomacia, de todo lo que Art había estado intentando hacer—, unos días terribles durante los cuales había corrido de un lado a otro, insomne, tratando de hablar con cualquiera que pudiera ayudar a aliviar la crisis, y siempre con la sensación de que de algún modo él era el culpable, de que si hubiera hecho las cosas bien, aquello no habría sucedido. La lucha estuvo a punto de abrasar Marte, como en 2061; durante unas horas en la tarde del asalto rojo, habían estado colgando de un hilo, al borde del abismo.
Pero habían retrocedido. Algo, la diplomacia, o los avatares de la batalla (una victoria defensiva para los refugiados en el cable), el sentido común, el puro azar, algo había devuelto a la situación el precario equilibrio.
Y tras aquel intervalo de pesadilla, la gente había regresado a Pavonis con ánimo reflexivo. Las consecuencias del fracaso eran evidentes. Necesitaban consensuar un plan. Muchos radicales rojos habían muerto o huido a las tierras salvajes, y los rojos moderados que permanecían en Pavonis, aunque furiosos, al menos estaban presentes. Les esperaba un período incómodo e incierto. Pero allí estaban.
Una vez más Art empezó a vender la idea de un congreso constitucional. Iba de un lado a otro bajo la gran tienda, a través de un laberinto de almacenes industriales, pilas de suministros y dormitorios de hormigón, recorriendo calles anchas atiborradas de una colección de vehículos pesados digna de un museo, y en todas partes insistía en lo mismo: necesitaban una constitución.
Habló con Nadia, Nirgal, Jackie, Zeyk, Maya, Peter, Ariadne, Rashid, Tariki, Nanao, Sung y H. X. Borazjani, y también con Vlad, Ursula y Marina, y con Coyote. Habló con veintenas de jóvenes nativos que no conocía, todos figuras significativas en los recientes disturbios; había tantos que aquello le pareció un ejemplo de manual de la naturaleza policéfala de los movimientos sociales de masas. Y ante cada cabeza de esta nueva hidra, Art defendía lo mismo:
—Una constitución nos legitimaría a los ojos de la Tierra y nos proporcionaría el marco para solucionar las disputas que nos dividen. Y ya que estamos todos reunidos, podríamos empezar ahora mismo. Algunos ya tienen planes que pueden someterse a estudio. —Con los sucesos de la semana anterior todavía frescos en la memoria, la gente asentía y decía:
«Es posible», y se alejaban, pensativos.
Art llamó a William Fort y le explicó lo que se proponía, y ese mismo día recibió la respuesta. El anciano estaba en una nueva ciudad de refugiados en Costa Rica, y parecía tan distraído como siempre.
—Suena bien —comentó. A partir de ese momento la gente de Praxis empezó a consultar con Art a diario para ver en qué podían ayudar para organizarlo todo. Art estuvo más ocupado que nunca en lo que los japoneses llamaban nema-washi, los preparativos de un acontecimiento: ideó sesiones de estrategia para un grupo organizativo y volvió a hablar con todo el mundo.
—El método de John Boone —comentó Coyote con su risa quebrada—. ¡Buena suerte!
Sax, que empacaba sus pocas pertenencias para la misión diplomática en la Tierra, dijo:
—Deberías invitar a… a las Naciones Unidas.
La aventura en la nieve había tranquilizado un poco a Sax; ahora tendía a observar las cosas que ocurrían alrededor como si estuviera aturdido, como si le hubieran dado un golpe en la cabeza. Art le dijo con amabilidad:
—Sax, se acaba de luchar para echarlos del planeta.
—Sí —dijo Sax, mirando al techo—. Pero ahora podemos cooptarlos.
—¡Cooptar a la UN! —Art consideró la propuesta. Cooptar a las Naciones Unidas; sonaba bien. Sería un reto, diplomáticamente hablando.
Poco antes de que los embajadores partieran hacia la Tierra, Nirgal pasó por las oficinas de Praxis para despedirse. Al abrazar a su joven amigo, un miedo irracional se apoderó de Art. ¡Partía hacia la Tierra!
Nirgal estaba tan alegre como siempre y sus ojos oscuros chispeaban de excitación. Después de despedirse de los demás en la recepción, se sentó con Art en una esquina vacía del almacén.
—¿Estás seguro de que quieres ir? —preguntó Art.
—Del todo. Quiero conocer la Tierra.
Art agitó una mano, sin saber qué decir.
—Además —añadió Nirgal—, alguien tiene que ir allí y mostrarles quiénes somos.
—Nadie mejor que tú para eso, amigo mío. Pero ten cuidado con las metanacionales. Quién sabe lo que andarán tramando. Y vigila la comida… en las zonas afectadas por la inundación es muy probable que tengan problemas de salubridad. Y los vectores infecciosos. Y cuídate de las insolaciones, eres muy sensible…
Jackie Boone entró en la sala y Art interrumpió sus consejos, aunque Nirgal ya no le escuchaba, pues miraba a Jackie con una expresión vacía, como si se hubiera puesto una máscara. Y ninguna podía hacerle justicia, ya que la movilidad del rostro era su característica principal; no parecía él. Jackie advirtió ese cambio al instante. Su antiguo compañero la excluía… y ella le echó una mirada furibunda. Art comprendió que algo se había torcido. Los dos jóvenes parecían haberse olvidado de él, y se habría escabullido de la habitación si hubiera podido, pues se sentía como si sostuviera un pararrayos en medio de una tormenta. Pero Jackie seguía junto a la puerta y Art no se atrevió a moverse.
—Así que nos dejas —le dijo ella a Nirgal.
—Es sólo una visita.
—Pero ¿por qué? ¿Por qué ahora? La Tierra no significa nada para nosotros.
—Es el lugar del que procedemos.
—No lo es. Procedemos de Zigoto. Nirgal negó con la cabeza.
—La Tierra es el planeta natal. Nosotros somos una extensión de ella aquí. Tenemos que relacionarnos con la Tierra.
Jackie agitó una mano con disgusto, o frustración.
—¡Te vas justo en el momento en que más te necesitamos!
—Míralo como una oportunidad.
—Lo haré —dijo ella bruscamente. Nirgal había conseguido ponerla furiosa—. Y no te gustará nada.
—Pero tendrás lo que quieres.
—¡Qué sabrás tú de lo que yo quiero! —dijo ella con fiereza.
Art sintió que se le erizaba el vello de la nuca; el rayo estaba a punto de caer. Él se habría definido como un indiscreto por naturaleza, casi como un voyeur, pero estar allí no era lo mismo, y descubrió que había algunas cosas que prefería no presenciar. Carraspeó, y el ruido sobresaltó a los dos jóvenes. Pasó junto a Jackie y salió de la habitación. A su espalda las voces se alzaron, amargas, acusadoras, llenas de dolor, frustración e ira.
Coyote miraba con gravedad a través del parabrisas mientras llevaba hacia el sur, al ascensor, a los embajadores que viajarían a la Tierra. Atravesaban despacio los barrios bombardeados que rodeaban el Enchufe, en la zona sudoeste de Sheffield, donde las calles habían sido diseñadas para acomodar enormes contenedores de mercancías; las grúas le daban al conjunto el aspecto ominoso de las construciones de Speer, inhumanas y ciclópeas. Sax le explicaba por enésima vez a Coyote que el viaje a la Tierra no apartaría a los viajeros del congreso constitucional, que ellos participarían a través del vídeo, que no acabarían como Thomas Jefferson en París, perdiéndoselo todo.
—Estaremos en Pavonis —dijo Sax—, en todo sentido necesario.
—Entonces, todo el mundo estará en Pavonis —comentó Coyote en tono lúgubre. El viaje a la Tierra de Sax, Maya, Michel y Nirgal no le hacía ninguna gracia, y tampoco parecía gustarle el congreso constitucional; nada le complacía esos días, estaba nervioso, inquieto, irritable—. Todavía no hemos salido del mal paso —murmuraba—, fíjense bien en lo que digo. Pronto tuvieron delante el Enchufe; el cable emergía negro y reluciente de la gran masa de hormigón, como un arpón clavado en Marte por los poderes terrenales, que lo aferraban con fuerza. Después de identificarse, los viajeros entraron en el complejo y avanzaron por un ancho y recto pasaje que desembocaba en la enorme cámara en la que el cable se encajaba en el anillo del Enchufe y quedaba suspendido sobre una red de pistas. El cable estaba tan exquisitamente equilibrado en su órbita que nunca tocaba Marte; el cabo de diez metros de diámetro flotaba en medio de la sala, y el anillo del techo no hacía sino estabilizarlo; en cuanto al resto, la posición dependía de los cohetes instalados a lo largo del cable y, sobre todo, del equilibrio entre la fuerza centrífuga y la gravedad, que lo mantenía en órbita areosincrónica.
Una hilera de cabinas flotaba en el aire, igual que el cable, aunque por una razón diferente, como suspendidas electromagnéticamente. Una de ellas levitó sobre una pista hasta el cable, se enganchó a la vía empotrada en el costado occidental, ascendió sin ruido y desapareció en el anillo a través de una puerta-válvula.
Los viajeros y sus escoltas salieron del coche. Nirgal estaba ausente, tenía ya la mente en el viaje; Maya y Michel parecían excitados; Sax era el mismo de siempre. Uno por uno abrazaron a Art y Coyote, empinándose hacia Art, inclinándose hacia Desmond. Todos hablaron a la vez, mirándose, tratando de asimilar el momento; sólo era un viaje, pero lo sentían como algo más. Al fin, los cuatro viajeros cruzaron la sala y se perdieron por una escalera de reacción que los llevó a la siguiente cabina del ascensor.
Coyote y Art se quedaron allí y miraron la cabina que flotaba hasta el cable, subía y desaparecía por la puerta-válvula. Una insólita expresión de preocupación, casi de miedo, crispaba el rostro asimétrico de Coyote. Aquél era su hijo, sí, y tres de sus mejores amigos, y viajaban a un lugar muy peligroso. Bueno, sólo era la Tierra, pero Art tuvo que admitir que entrañaba un cierto riesgo.
—Estarán bien —dijo Art, dándole un ligero apretón en el hombro al pequeño hombre—. Serán como estrellas de cine allí. Todo irá bien. — Seguramente sería así. Se sintió mejor tranquilizando a Coyote. Era el planeta natal, después de todo. Los humanos estaban hechos para vivir en él. Estarían bien, era el planeta natal; pero aun así…
En Pavonis Este, el congreso había comenzado.
Era obra de Nadia, en verdad. Ella trabajó en borradores parciales y la gente empezó a unírsele, y el proceso rápidamente adquirió grandes proporciones. Una vez que las reuniones se pusieron en marcha la gente se vio obligada a ir, pues de otro modo se arriesgaban a perder la oportunidad de hablar. Nadia se encogía de hombros si alguien se quejaba de que no estaban preparados, que tenían que organizarse mejor, que necesitaban saber más.
—Vamos —decía ella con impaciencia—. Ya que estamos aquí, manos a la obra.
Un grupo variable de unas trescientas personas empezó a reunirse diariamente en el complejo industrial de Pavonis Este. El almacén principal, diseñado para albergar porciones de pista y vagones de tren, era inmenso, y se instalaron oficinas de paredes móviles contra las paredes, de manera que el espacio central quedase disponible para colocar una colección más o menos circular de mesas mal emparejadas.
—Vaya —exclamó Art cuando las vio—, la mesa de mesas. Naturalmente había quienes querían una lista de delegados para saber a quién podían votar, quién hablaría, etcétera. Nadia, que estaba asumiendo la función de presidente, sugirió que se aceptara cualquier petición para presentarse como delegación, siempre que el grupo solicitante hubiese tenido una existencia tangible antes del comienzo del congreso.
—Podemos mostrarnos bastante receptivos.
Los eruditos constitucionales de Dorsa Brevia coincidieron en que el congreso debía ser dirigido por miembros de las delegaciones votantes, y sus conclusiones sometidas a sufragio popular.
Charlotte, que había colaborado en la redacción del documento de Dorsa Brevia doce años marcianos antes, había estado al frente de un grupo de trabajo, que preparaba planes de gobierno para cuando una revolución triunfara. No eran los únicos que habían tomado una iniciativa así; algunas escuelas de Fossa Sur y de la Universidad de Sabishii habían impartido cursos, y la mayoría de los nativos presentes en el almacén eran jóvenes versados en los temas que se abordaban.
—Da un poco de miedo —le comentó Art a Nadia—. Una revolución triunfa y un puñado de abogados sale de debajo de la mesa.
—Siempre.
El grupo de Charlotte había confeccionado una lista de los delegados potenciales a un congreso constitucional que incluía todos los asentamientos marcianos con una población superior a quinientos habitantes. Por tanto, algunas personas estarían representadas dos veces, señaló Nadia, por lugar de residencia y por afiliación política. Los pocos grupos que no estaban en la lista se quejaron a un nuevo comité, que permitió la inclusión de la mayoría de los solicitantes. Y Art llamó a Derek Hastings e invitó a la UNTA a enviar una delegación; el sorprendido Hastings respondió unos días después afirmativamente. Él mismo acudiría. Después de una semana de maniobras y de resolver muchas cuestiones al mismo tiempo, habían conseguido el consenso necesario para someter a voto la lista de delegados; y puesto que había sido tan inclusiva, fue aprobada casi por unanimidad. Y de pronto tenían un congreso de verdad, en el que participarían las siguientes delegaciones, formadas por entre uno y diez miembros:
Ciudades:
Acheron
Sheffield
Nicosia
Senzeni Na
Cairo
Mirador de Echus
Odessa
Dorsa Brevia
Harmakhis Vallis
Dao Vallis
Sabishii
Fossa Sur
Christianopolis
Rumi
Bogdanov Vishniac
Nueva Vanuatu
Hiranyagarba
Prometheus
Mauss Hyde
Gramsci
Nuevo Clarke
Mareotis
Punto Bradbury
Organización refugiados
Burroughs
Sergei Koroliov
Estación Libia
Cráter DuMartheray
Estación Sur
Reull Vallis
Caravasares sureños
Nuova Bologna
Nirgal Vallis
Montepulciano
Tharsis Tholus
Salientes
Plinto de Margaritifer
Caravasares del Gran Acantilado
Da Vinci
La Liga Elisia
La Puerta del Infierno
Partidos políticos y otras organizaciones:
Booneanos
Rojos
Bogdanovistas
Schnellingistas
Marteprimero
Marte Libre
El Ka
Praxis
Liga Qahiran Mahjari
Marte Verde
Autoridad Transitoria de las Naciones Unidas
Kazake
Redacción de la Revista de estudios Areologicos
Autoridad del Ascensor Espacial
Democratacristianos
Comité de coordinación de la actividad económica metanacional
Neomarxistas boloñesos
Amigos de la Tierra
Biotique
Séparation de l'Atmosphére
Las reuniones generales empezaban por la mañana en torno a la mesa de mesas, y después se formaban numerosos grupitos de trabajo que se trasladaban a las oficinas del almacén o a los edificios cercanos. Todas las mañanas Art entraba en danza temprano y preparaba grandes cantidades de café, kava y kavajava, su favorito. Quizá no fuera una labor importante frente a la magnitud de la empresa que se desarrollaba, pero Art se sentía satisfecho. No dejaba de sorprenderse de que se estuviese celebrando un congreso, y al observar sus dimensiones se decía que ayudar a que se mantuviera en marcha sería su principal contribución. Él no era un experto y no tenía demasiadas ideas sobre lo que la constitución marciana debía incluir. Reunir a la gente era lo suyo, y ya lo había hecho, o lo habían hecho él y Nadia, porque ella se había puesto a la cabeza justo cuando la necesitaban. Era la única de los Primeros Cien en la que todo el mundo confiaba, lo cual le confería una cierta autoridad natural. Sin alboroto, casi inadvertidamente, ella estaba ejerciendo esa autoridad.
Y por eso fue un gran placer para Art convertirse, a todos los efectos, en el ayudante personal de Nadia. Le organizaba el día y hacía lo posible para asegurarse de que transcurriera sin contratiempos. Eso incluía en primer lugar preparar una buena taza de kavajava por la mañana, porque Nadia, como muchos congresistas, necesitaba de aquel empujón inicial hacia la sagacidad y la buena voluntad. Sí, pensaba Art, ayudante personal y dispensador de drogas, ésa era su función en aquel momento de la historia. Y se sentía feliz. Observar a la gente mirando a Nadia era un placer. Y también ver cómo ella devolvía las miradas: interesada, compasiva, escéptica, con una impaciencia súbita si pensaba que alguien le estaba haciendo perder el tiempo, con un destello de interés si le impresionaba una contribución. Y la gente advertía todo aquello, y deseaba complacerla. Intentaban ceñirse a los temas y contribuir a definirlos. Deseaban aquella mirada cálida en particular. Los ojos de Nadia eran en verdad extraños vistos de cerca: castaños, pero sembrados de innumerables partículas amarillas, negras, verdes, azules… Una mirada magnética. Nadia prestaba una profunda atención a las personas, deseosa de dar crédito, de apoyar, de asegurarse de que las opiniones no se perdían en la confusión; incluso los rojos, que la sabían enfrentada a Ann, confiaban en ella, porque no dudaban de que haría escuchar su voz. De manera que el trabajo se aglutinaba en torno a ella, y Art sólo tenía que mirarla trabajar y disfrutar, y ayudar cuando podía. Y los debates empezaron.
Durante la primera semana, muchas de las discusiones buscaban definir una constitución, qué forma debía tomar, y si era necesaria. Charlotte llamaba a esto el metaconflicto, la discusión sobre cuál era el tema de la discusión, algo de suma importancia, le comentó a Nadia cuando ésta miró de reojo con aire desdichado, «porque al definirlo definimos los límites de lo que decidiremos. Si decidimos incluir proposiciones económicas y sociales en la constitución, por ejemplo, eso difiere bastante de si simplemente nos atenemos a las cuestiones políticas o legales, o a una declaración general de principios».
Para ayudar a estructurar este debate, ella y los expertos de Dorsa Brevia habían traído varias «constituciones en blanco», que esbozaban distintos modelos de constitución simplemente cuando se llenaban los espacios en blanco, lo cual no impidió las objeciones de quienes mantenían que los aspectos sociales y económicos de la vida no debían estar sujetos a regulación. Los principales defensores de aquella forma de «estado mínimo» tenían credos muy dispares, constituyendo así un grupo de extraños compañeros de cama: anarquistas, libertarios, capitalistas neotradicionales, algunos verdes… Para los antiestatistas más radicales, designar un gobierno equivalía ya a una derrota, y consideraban que su papel en el congreso era procurar que se aprobara el mínimo de gobierno posible.
Sax supo de estas discusiones en una de las llamadas que hacían cada noche Art y Nadia, y declaró que meditaría seriamente en el tema, como era su costumbre.
—Se ha descubierto que unas pocas reglas simples pueden regular comportamientos muy complejos. Existe un modelo informático clásico para las bandadas de pájaros, por ejemplo, que sólo tiene tres reglas: mantener la distancia mínima entre individuos, no cambiar de velocidad bruscamente y evitar los objetos estacionarios. Esas reglas definen el modelo de vuelo de una bandada con bastante exactitud.
—De una bandada virtual tal vez —se mofó Nadia—. ¿Has observado alguna vez a los vencejos de las chimeneas al anochecer?
Después de una pausa llegó la respuesta de Sax.
—No.
—Bueno, pues échales un vistazo cuando llegues a la Tierra. Mientras tanto, no podemos tener una constitución que diga solamente «no cambien de velocidad bruscamente».
A Art la idea le parecía divertida, pero Nadia no le veía la gracia. No tenía demasiada paciencia para discutir las menudencias.
—¿No es eso el equivalente de permitir que las metanacionales lo dirijan todo? —dijo—. ¿Sería correcto permitirlo?
—No, no —protestó Mijail—. ¡No es eso lo que queremos decir!
—Pues se parece bastante. Y para algunos es una especie de tapadera, un simulacro de principio que en realidad pretende mantener las reglas que protegen sus propiedades y privilegios, y que lo demás se vaya al infierno.
—No, de ninguna manera.
—Entonces deben probarlo en la mesa. Tienen que presentar argumentos, y discutirlos punto por punto.
E insistía tanto, no regañándolos como habría hecho Maya, sino simplemente mostrándose inflexible, que tuvieron que acceder: todo estaba sobre la mesa, al menos para discutirlo. Por tanto las distintas constituciones en blanco tenían su razón de ser, como puntos de partida, y en consecuencia tenían que ponerse a trabajar. Se votó y la mayoría decidió que valía la pena intentarlo.
Y allí estaban, habían salvado el primer escollo. Todos habían acordado trabajar de acuerdo con el mismo plan. Era sorprendente, pensaba Art, que pasaba zumbando de una reunión a otra, lleno de admiración por Nadia. Ella no era una diplomática típica, de ningún modo seguía el modelo de recipiente vacío al que aspiraba Art; pero las cosas se hacían. Nadia tenía el carisma de la sensatez. Cada vez que pasaba junto a ella la abrazaba, le besaba la coronilla; la amaba. Y Art correteaba de aquí para allá con todo ese bienestar y lo derramaba en todas las sesiones que visitaba, atento a cualquier detalle que le indicara cómo mantener las cosas en marcha. Con frecuencia sólo era cuestión de proporcionarle a la gente comida y bebida, de manera que pudieran trabajar todo el día sin volverse irritables.
La mesa de mesas estaba llena a todas horas: jóvenes valkirias de rostros frescos que se alzaban sobre ancianos veteranos curtidos por el sol; todas las razas, todos los tipos; eso era Marte en el año marciano 52, una suerte de naciones unidas defacto a su aire, con toda la susceptibilidad potencial de un cuerpo notoriamente susceptible. Algunas veces, observando los rostros dispares y escuchando la babel de lenguas, Art se sentía casi abrumado por tanta variedad.
—Ka, Nadia —dijo en una ocasión, mientras comían bocadillos y repasaban las notas del día—, ¡estamos intentando redactar una constitución que todas las culturas terranas puedan aceptar!
Ella apartó el problema con un ademán mientras mascaba.
—Ya iba siendo hora —comentó.
Charlotte sugirió que tomaran la declaración de Dorsa Brevia como punto de partida lógico para discutir cuáles serían los contenidos de la constitución. La sugerencia provocó aún más problemas que las constituciones en blanco, porque los rojos y varias delegaciones discrepaban en algunos de los puntos de la vieja declaración, y afirmaban que utilizarla sería encauzar el congreso de manera tendenciosa desde el principio.
—¿Y qué? —dijo Nadia—. Podemos cambiarla palabra por palabra si queremos, pero tenemos que empezar por algún sitio.
Este punto de vista era popular entre la mayoría de los antiguos grupos de la resistencia, muchos de los cuales habían estado presentes en Dorsa Brevia en M-39. La declaración seguía siendo el esfuerzo más fructífero de la resistencia por consignar los puntos de coincidencia generales en los tiempos en que no tenían poder, y parecía adecuado empezar por ahí. Les daba un cierto precedente, una cierta continuidad histórica.
Cuando le echaron una ojeada, sin embargo, descubrieron que la vieja declaración era aterradoramente radical. ¿Nada de propiedad privada? ¿Nada de apropiarse de los excedentes? ¿De verdad habían aprobado todo aquello? ¿Cómo se suponía que iban a funcionar las cosas? Los asistentes estudiaban detenidamente las desnudas declaraciones no vinculantes y sacudían la cabeza. La declaración no se había molestado en definir cómo se alcanzarían todos aquellos nobles objetivos, sólo los había enumerado. El sistema de las tablas de piedra, como Art lo definió. Pero ahora la revolución había triunfado y había llegado el momento de hacer algo en el plano real. ¿Podían mantener conceptos tan radicales como los de la declaración de Dorsa Brevia?
Era difícil saberlo.
—Al menos podemos discutir los puntos —dijo Nadia.
Y además de los puntos, en las pantallas de todos estaban las constituciones en blanco con sus títulos, que sugerían por sí mismos los numerosos problemas a los que tendrían que enfrentarse: «Estructura de gobierno, Ejecutivo; Estructura de gobierno, Legislativo; Estructura de gobierno, Judicial; Derechos de los ciudadanos; Ejército y policía; Sistema tributario; Procedimientos electivos; Legislación sobre propiedad; Sistemas económicos; Legislación medioambiental; Procedimiento para las enmiendas», y así hasta un largo etcétera de páginas en blanco que debían llenar; se hacían juegos malabares en las pantallas, se revolvía, se formateaba, se discutía hasta la saciedad.
—Sólo hay que ir llenando los blancos —cantó una noche Art, mientras miraba por encima del hombro de Nadia un diagrama particularmente inhóspito, que parecía salido de una de las combinatoires alquímicas de Michel. Y Nadia rió.
Los grupos de trabajo se consagraron a los diferentes aspectos del gobierno bosquejado en una de las constituciones en blanco, llamada ahora el blanco de los blancos. Partidos políticos y grupos de interés gravitaban en torno a las cuestiones que más les concernían, y las delegaciones de las numerosas ciudades-tienda eligieron, o recibieron, las restantes áreas. A partir de ahí, era cuestión de ponerse a trabajar.
Por el momento, el grupo técnico del Cráter Da Vinci mantenía el control del espacio marciano. Estaban impidiendo a los transbordadores espaciales atracar en Clarke o aerofrenar en la órbita marciana. Nadie creía que con esa simple acción tendrían garantizada la libertad, pero les proporcionaba un cierto espacio físico y psíquico en el que trabajar; ése era el regalo de la revolución. Se sentían espoleados además por el recuerdo de la batalla por Sheffield; el miedo a una guerra civil había arraigado profundamente en todos. Ann se había exiliado junto con los miembros del Kakaze, y los sabotajes en las tierras del interior eran el pan de cada día. Algunas tiendas se habían declarado independientes, y quedaban aún algunos núcleos de resistencia metanacional; reinaba el desorden general y una sensación de confusión apenas disimulada. Se encontraban en una burbuja de la historia, que podía colapsarse en cualquier momento, y si no actuaban con presteza, se colapsaría. Hablando en plata, había llegado el momento de actuar.
Eso era lo único en que todos estaban de acuerdo, pero era de importancia capital. A medida que pasaban los días, fue surgiendo un grupo de gente laboriosa, reconocible por su voluntad de llevar a cabo el trabajo, por el deseo de terminar párrafos antes que por su posición. Inmersos en el debate general, estas personas perseveraban, guiadas por Nadia, que tenía una habilidad especial para reconocerlas y facilitarles toda la ayuda posible.
Mientras tanto, Art correteaba de un lado a otro, como siempre. Se levantaba temprano y proporcionaba alimentos, bebidas e información concerniente al trabajo que se estaba desarrollando en las diferentes salas. Tenía la impresión de que las cosas marchaban bastante bien. Muchos de los subgrupos se habían tomado muy en serio la responsabilidad de rellenar los apartados en blanco: redactaban y volvían a redactar borradores, se ponían de acuerdo sobre ellos, concepto por concepto, frase por frase. Les alegraba ver aparecer a Art en el curso del día, porque él representaba el descanso, algo de comer, algunos chistes. Uno de los grupos que trabajaban en los aspectos judiciales le pegó unas alas de espuma en los zapatos y lo envió con un mensaje cáustico a un grupo que se ocupaba del ejecutivo y con el que andaban a la greña. Complacido, Art se dejó las alas, ¿por qué no? Lo que estaban haciendo tenía una suerte de absurda majestad, o en todo caso era un majestuoso absurdo: reescribían las reglas, y él volaba de aquí para allá como Hermes o Puck. Volaba durante las largas horas, hasta la noche, y cuando las sesiones se suspendían, al caer la tarde, regresaba a las oficinas de Praxis que compartía con Nadia y comían juntos y comentaban los progresos del día y llamaban a la delegación en viaje hacia la Tierra y conversaban con ellos. Y tras eso, Nadia regresaba al trabajo y se instalaba ante la pantalla, y por lo general acababa durmiéndose allí. Entonces Art regresaba al almacén, y a los edificios y rovers apiñados en torno. Como estaban celebrando el congreso en una tienda de almacenaje, no disfrutaban del mismo marco festivo que reinaba en Dorsa Brevia después de las horas de trabajo; pero los delegados a menudo se quedaban sentados en el suelo de las habitaciones, bebiendo y hablando del trabajo del día o de la reciente revolución. Muchos de ellos ni siquiera se conocían, pero empezaban a hacerlo. Nacían relaciones de todo tipo: amistades, amoríos, enemistades. Era un buen momento para hablar y aprender acerca de lo que en verdad estaba ocurriendo en el congreso diurno; era la otra cara del congreso, la hora social, diseminada por las habitaciones de hormigón. Art la disfrutaba. Y de pronto llegaba el momento en que se dejaba caer contra la pared, abatido por una oleada de somnolencia que a veces ni siquiera le dejaba tiempo ara llegar tambaleándose a la oficina, al sofá contiguo al de Nadia; se dejaba caer en el suelo y allí dormía, y se despertaba tieso de frío y se encaminaba presuroso al baño, tomaba una ducha y de vuelta a las cocinas, a preparar el kava y el java. Sus días se desdibujaban en esa rutina; le parecía glorioso.
En las sesiones sobre las diferentes materias, los participantes se veían obligados a resolver cuestiones de escala. Sin naciones, sin unidades políticas naturales o tradicionales, ¿quién gobernaba qué? ¿Y cómo encontrarían el equilibrio entre lo local y lo global, entre el pasado y el futuro, entre las numerosas culturas ancestrales y la cultura marciana única?
Sax, que estudiaba este problema tenaz desde la nave en tránsito a la Tierra, envió un mensaje en el que proponía que las ciudades-tienda y los cañones cubiertos se convirtieran en las unidades políticas principales: ciudades-estado por encima de las cuales no hubiera otra unidad política mayor que el gobierno global, que se limitaría a regular cuestiones globales. De ese modo, serían locales y globales, pero no habría naciones-estado en medio.
La reacción a esta propuesta fue bastante positiva. Para empezar, tenía la ventaja de que se ajustaba a la situación existente. Mijail, líder del partido bogdanovista, señaló que era una variante de la antigua comuna de comunas, y puesto que la sugerencia había partido de Sax, muy pronto fue conocida como el plan del «laboratorio de laboratorios». Pero el problema de fondo persistía, como se apresuró a señalar Nadia; Sax se había limitado a definir lo local y lo global. Todavía tenían que analizar cuánto poder tendría la confederación global sobre las ciudades-estado semiautónomas. Demasiado, volvían otra vez a un gran estado centralizado, Marte mismo como nación, una perspectiva que la mayoría de las delegaciones aborrecía.
—Pero si es demasiado restringido —declaró Jackie enfáticamente en el seminario sobre derechos humanos—, habrá tiendas que decidan que la esclavitud es admisible, o la mutilación sexual femenina, o cualquier otro crimen basado en la barbarie terrana, excusable en nombre de los «valores culturales». Y eso es inaceptable.
—Jackie tiene razón —dijo Nadia, hecho suficientemente inusual como para llamar la atención de los asistentes—. Afirmar que algún derecho fundamental es ajeno a una cultura… apesta, no importa quién lo diga, fundamentalistas, patriarcas, leninistas, metanacs, cualquiera. No se saldrán con la suya aquí, no si yo puedo evitarlo.
Art advirtió que más de un delegado fruncía el entrecejo ante esta declaración, que sin duda les parecía una versión del secular relativismo de Occidente o hasta del hipernorteamericanismo de John Boone. La oposición a las metanacs incluía a muchos que intentaban preservar viejas culturas, y éstas a menudo mantenían sus jerarquías casi intactas; a los que ocupaban los escalones superiores en esas jerarquías les gustaba esa forma de vida, igual que a un número sorprendentemente elevado de los que ocupaban los escalones inferiores.
Los jóvenes nativos marcianos, sin embargo, parecían sorprendidos de que aquello se discutiese siquiera. Para ellos los derechos fundamentales eran innatos e irrevocables, y cualquier desafío les parecía una más de las cicatrices emocionales que los issei revelaban como resultado de sus traumáticas y disfuncionales educaciones terranas. Ariadne, una de las nativas más prominentes, se levantó para decir que el grupo de Dorsa Brevia había estudiado muchas declaraciones de derechos humanos terranas y que habían confeccionado una lista propia de derechos fundamentales del individuo, que se podía someter a discusión o, insinuó, aprobar sin más. Algunos rebatieron este o aquel punto, pero más o menos de forma unánime se decidió que era necesario tener una declaración de derechos de algún tipo sobre la mesa. De modo que muchos valores imperantes en Marte en el año 52 estaban a punto de ser codificados y pasar a ser el componente principal de la constitución.
La naturaleza exacta de esos derechos era todavía materia de controversia. Los llamados «derechos políticos» en general se consideraban «evidentes»: aquello que los ciudadanos podían hacer libremente, lo que el gobierno tenía prohibido hacer, hábeas corpus, libre circulación, libertad de expresión, de asociación, de religión, prohibición de armamentos… todo esto fue aprobado por una vasta mayoría de nativos marcianos, aunque algunos issei originarios de lugares como Singapur, Cuba, Indonesia, Tailandia y China miraban con recelo tanto énfasis en la libertad individual. Otros delegados tenían reservas sobre una clase distinta de derechos, la de los llamados «derechos sociales o económicos», como por ejemplo el derecho a una vivienda, atención médica, educación, empleo, una parte de los beneficios generados por el uso de los recursos naturales, etcétera. A muchos delegados issei con experiencia real en gobiernos terranos les preocupaba bastante este sector de derechos, y señalaban que era peligroso incluirlos en la constitución. Se había hecho en la Tierra, dijeron, para descubrir que era imposible mantener esas promesas, y la constitución que los garantizaba empezó a verse como un truco publicitario del que todos se burlaban, y que había acabado siendo un mal chiste.
—Incluso así —dijo Mijail con acritud—, si no puedes permitirte tener un hogar, entonces es tu derecho al voto lo que es un mal chiste.
Los jóvenes nativos compartían este parecer, igual que muchos otros. De manera que los derechos económicos o sociales también estaban sobre la mesa, y las discusiones sobre cómo iban a garantizarse en la práctica ocuparon más de una larga sesión.
—Político, social, es todo lo mismo —dijo Nadia—. Hagamos que todos los derechos funcionen.
El trabajo continuaba, tanto alrededor de la gran mesa como en las oficinas donde se reunían los subgrupos. Incluso la UN estaba presente, en la persona de Derek Hastings, que había bajado del ascensor y participaba vigorosamente en los debates; su opinión tenía un peso peculiar. Incluso empezaba a mostrar síntomas del síndrome de Estocolmo, pensó Art: cuanto más tiempo pasaba discutiendo con unos y otros en el almacén, más comprensivo era. Y eso afectaría a sus superiores en la Tierra.
Los comentarios y sugerencias llovían de todo Marte, y desde la Tierra también, llenaban las pantallas que cubrían una de las paredes de la gran sala. El interés por lo que estaba ocurriendo en el congreso era alto, y rivalizaba incluso con la gran inundación de la Tierra en la atención del público.
—La telenovela del momento —le dijo Art a Nadia.
Todas las noches los dos se encontraban en la pequeña oficina y hacían la llamada habitual a Nirgal y los otros. La demora de las respuestas de los viajeros iba aumentando, pero a ellos no les importaba; tenían mucho en qué pensar mientras esperaban.
—El problema local contra global va a ser duro de pelar —comentó Art una noche—. Es una verdadera contradicción, pienso. Me refiero a que no es sólo el resultado de un pensamiento confuso. Queremos desde luego un cierto control global, y sin embargo, queremos también libertad para las tiendas. Dos de nuestros valores fundamentales están en contradicción.
—Tal vez sirva el sistema suizo —sugirió Nirgal unos minutos después—. Eso es lo que John Boone solía decir siempre.
Pero a los suizos de Pavonis la idea no les entusiasmaba lo más mínimo.
—Sería mejor un contramodelo —dijo Jurgen, con una mueca—. Estoy en Marte a causa del gobierno federal suizo. Lo sofoca todo. Necesitas permiso hasta para respirar.
—Y los cantones ya no tienen ningún poder —añadió Priska—. El gobierno federal se lo arrebató.
—En algunos de los cantones eso fue apropiado —señaló Jurgen.
—Más interesante que Berna sería el Graubunden, la Liga Gris — continuó Priska—. Una confederación abierta de ciudades en el sudeste suizo que existía hace cuatrocientos años. Una organización muy provechosa.
—¿Podrías hacernos llegar toda la información disponible sobre ella?
—dijo Art.
La noche siguiente él y Nadia estudiaron las descripciones del Graubunden que Priska había enviado. Bien, durante el Renacimiento los asuntos eran en cierto modo simples, pensó Art. Tal vez se equivocaba, pero por alguna razón los acuerdos extremadamente abiertos de las pequeñas ciudades suizas de montaña no parecían aplicables a las densamente interconectadas economías de los asentamientos marcianos. El Graubunden no había tenido que preocuparse de si generaba cambios no deseados en la presión atmosférica, por ejemplo. No, lo cierto era que se encontraban en una situación nueva. No existía ninguna analogía histórica que pudiera ayudarlos.
—Hablando de lo local contra lo global —dijo Irishka—, ¿qué hay de la tierra que queda fuera de las tiendas y de los cañones cubiertos? —La mujer había emergido como líder de los rojos presentes en Pavonis, una moderada que podía hablar en nombre de casi todas las facciones del movimiento rojo, y que por tanto se había ido convirtiendo en una figura poderosa con el paso de las semanas.— Eso representa el grueso de la tierra de Marte, y en Dorsa Brevia acordamos que no podía pertenecer a nadie, que todos la administraríamos en comunidad. La cosa ha funcionado bien hasta el momento, pero a medida que crezca la población y se construyan nuevas ciudades, va a suponer un problema cada vez más complicado decidir quién la controla.
Art suspiró. Tenía razón, pero la cuestión era demasiado compleja para ser bienvenida. Hacía poco había resuelto concentrar el grueso de su esfuerzo en atacar lo que Nadia y él considerasen el problema pendiente más difícil, y en teoría tendría que alegrarse de haberlo encontrado. Pero ellos eran a veces tan complicados…
Como en este caso. El uso de la tierra, la objeción roja: un nuevo aspecto del problema global-local, pero ostensiblemente marciano. No existían precedentes. Con todo, como seguramente era el problema pendiente más importante…
Art fue a hablar con los rojos. Lo recibieron Marión, Irishka y Tiu, uno de los compañeros de creciente de Nirgal y Jackie en Zigoto, y lo llevaron a su campamento de rovers. Esto alegró a Art, porque significaba que a pesar de su pasado en Praxis lo veían como una figura neutral o imparcial, como él quería ser. Un gran recipiente vacío, lleno de mensajes, que pasaba de unos a otros.
El campamento de los rojos estaba al oeste de los almacenes, en el borde de la caldera. Se sentaron con Art en uno de los espaciosos compartimientos superiores, bajo el resplandor del sol poniente, y hablaron y contemplaron el gigantesco paisaje recortado de la caldera.
—Así pues, ¿qué les gustaría ver en esta constitución? —dijo Art. Bebía el té que le habían ofrecido. Sus anfitriones se miraron, algo sorprendidos. Al fin Marión habló.
—Lo ideal sería que viviésemos en el planeta original, en cuevas de los riscos, o en el borde vaciado de los cráteres. Nada de ciudades ni de terraformación.
—Tendrían que vestir trajes para siempre.
—Eso no nos importa.
—Bien. —Art meditó.— Muy bien, pero empecemos desde este momento. Dada la situación actual, ¿qué les gustaría que ocurriese ahora?
—Que no se terraformara más.
—Que el cable desapareciera y no hubiese más inmigración.
—De hecho no estaría mal que algunos volvieran a la Tierra.
Callaron y lo observaron. Art trató de no dejar traslucir su consternación.
—¿No creen probable que la biosfera continúe desarrollándose por su cuenta a estas alturas? —preguntó.
—No es seguro —dijo Tiu—. Pero si se detiene el bombeo industrial, cualquier desarrollo futuro se produciría mucho más despacio. Tal vez incluso retroceda, como ahora, con la edad glacial que está comenzando.
—¿No es eso lo que algunos llaman ecopoesis?
—No. Los ecopoetas sólo usan métodos biológicos, pero de manera muy intensiva. Nuestro parecer es que todos tienen que suspender su actividad, ecopoetas, industrialistas o lo que sean.
—Pero sobre todo los métodos industriales pesados —dijo Marión—. Y muy especialmente la inundación del norte. Eso es criminal. Volaremos esas estaciones sin importar lo que se decida aquí si no se detienen.
Art señaló la enorme caldera rocosa.
—Las zonas más altas se conservan casi en el mismo estado, ¿no es cierto?
Detestaban tener que admitir que así era, y por eso Irishka dijo:
—Incluso las zonas más altas revelan depósitos de hielo y vida vegetal. No olvides que la atmósfera se eleva mucho aquí. Ningún lugar escapa cuando los vientos son fuertes.
—¿Y si cubriésemos las cuatro grandes calderas con tiendas? — propuso Art—. Para mantener el espacio interior estéril, y la presión atmosférica y la mezcla de gases originales. Serían vastos parques naturales, preservados en su estado primitivo.
—Sólo serían parques.
—Lo sé. Pero tenemos que trabajar con lo que tenemos ahora. No podemos regresar al primer año marciano y recomenzar. Y dada la situación actual, sería bueno conservar tres o cuatro lugares en su estado original, o casi.
—También estaría bien proteger algunos cañones —dijo Tiu, titubeante. Era evidente que no habían considerado esa posibilidad antes, y que tampoco les satisfacía en exceso. Pero la situación presente no se desvanecería como por ensalmo; tenían que empezar desde allí.
—O la Cuenca de Argyre.
—Como mínimo, mantener Argyre seca. Art habló con tono alentador.
—Combinen esa clase de conservación con los límites de la atmósfera fijados en el documento de Dorsa Brevia. Eso supone un techo de respiración de cinco mil metros, y queda infinidad de tierra por encima de ese nivel. No hará desaparecer el océano boreal, aunque nada lo hará a estas alturas. Alguna forma de ecopoesis lenta es lo mejor a lo que pueden aspirar ahora.
Tal vez estaba exponiendo el asunto de una manera demasiado descarnada. Los rojos miraron el fondo de la caldera de Pavonis con expresión de desaliento, sumidos en sus pensamientos.
—Diría que los rojos subirán a bordo —le dijo Art a Nadia—. ¿Cuál crees que es el peor de los problemas pendientes?
—¿Qué? —murmuró ella. Casi se había dormido escuchando el sonido metálico del viejo jazz en su IA—. Ah, Art. —Hablaba en voz baja y sosegada, con un leve pero perceptible acento ruso. Estaba medio tendida en el sofá y había bolas de papel desparramadas a sus pies, en el suelo, piezas de alguna estructura que estaba construyendo. El estilo de vida marciano. Art contempló el rostro oval bajo un casquete de pelo cano y lacio en el que las arrugas de la piel parecían desdibujarse, como si ella fuera un guijarro en la corriente de los años. Abrió los ojos moteados, luminosos y arrebatadores bajo las cejas cosacas. Un rostro hermoso, que miraba a Art totalmente relajado—. El problema siguiente.
—Sí.
Ella sonrió. ¿De dónde venía aquella calma, aquella sonrisa serena? Esos días no parecía preocuparse por nada. A Art le sorprendía, porque se encontraban en la cuerda floja política. Pero no era más que política, no la guerra. Y de la misma manera que durante la revolución Nadia había estado terriblemente asustada, siempre tensa, esperando el desastre, ahora parecía disfrutar de cierta calma, como si pensara: nada de lo que ocurre aquí importa demasiado; jugueteen tanto como quieran con los detalles; mis amigos están a salvo, la guerra ha terminado, lo que queda es una especie de juego, o como el trabajo de construcción, lleno de placeres.
Art rodeó el sofá, se colocó detrás de Nadia y empezó a masajearle los hombros.
—Ah —suspiró ella—. Problemas. Caramba, hay un montón de problemas peliagudos.
—¿Cuáles?
—Me pregunto si los mahjaris serán capaces de adaptarse a la democracia. Me pregunto si todos aceptarán la economía de Vlad y Marina. Si podremos formar una policía decente. Si Jackie intentará crear un sistema con una presidencia fuerte y utilizar la superioridad numérica de los nativos para convertirse en reina. —Miró por encima del hombro y rió al ver la expresión de Art.— Me pregunto muchas cosas. ¿Quieres que siga?
—Mejor que no. Nadia rió.
—Pues tú sí que vas a seguir. Es un masaje muy agradable. Esos problemas… no son tan difíciles. Sólo tenemos que ir a la mesa y seguir machacando. No estaría mal que hablaras con Zeyk.
—De acuerdo.
—Pero no dejes de masajearme el cuello.
Art habló con Zeyk y Nazik esa misma noche, después de que Nadia se quedara dormida.
—¿Qué es lo que piensan los mahjaris de todo esto? Zeyk gruñó.
—Por favor, no hagas preguntas estúpidas —dijo—. Los sunníes están en guerra con los chiítas, el Líbano está devastado, los estados pobres en petróleo aborrecen a los estados ricos en petróleo, los países del norte de África han formado una metanacional, Siria e Irak se odian, Irak y Egipto se odian, todos odiamos a los iraníes, excepto los chiítas, y todos odiamos a Israel, por supuesto, y también a los palestinos. Y aunque yo procedo de Egipto, en realidad soy un beduino, y despreciamos a los egipcios del Nilo, y tampoco nos llevamos demasiado bien con los beduinos del Jordán. Y todo el mundo odia a los saudíes, que son todo lo corruptos que se puede llegar a ser. Así que, si me preguntas qué piensan los árabes, ¿qué puedo decirte? —Y meneó la cabeza con aire sombrío.
—Suponía que la considerarías una pregunta estúpida —dijo Art—. Perdona. Estaba pensando en circunscripciones electorales, es una mala costumbre. A ver qué te parece esto: ¿qué me dices de lo que tú piensas?
Nazik se echó a reír.
—Podrías preguntarle qué piensa el resto de los Qahiran Mahjaris. Lo sabe demasiado bien.
—Demasiado bien —repitió Zeyk.
—¿Crees que aceptarán la sección de derechos humanos? Zeyk frunció el ceño.
—Sin duda, firmaremos la constitución.
—Pero esos derechos… tengo entendido que aún no existe ninguna democracia árabe.
—Hombre… Está Egipto, Palestina… De todas maneras, es Marte lo que nos concierne. Y aquí cada caravana ha constituido su propio estado desde el principio.
—¿Líderes fuertes, líderes hereditarios?
—Hereditarios, no. Fuertes, sí. No creemos que la nueva constitución vaya a poner fin a eso, en ningún lugar. ¿Por qué habría de hacerlo? Tú mismo eres un líder poderoso.
Art rió, incómodo.
—Sólo soy un mensajero. Zeyk sacudió la cabeza.
—Cuéntaselo a Antar. Ahí es adonde tienes que ir si quieres saber lo que piensan los Qahiran. Él es nuestro rey ahora.
Por su expresión parecía que aquello le resultaba amargo, y Art dijo:
—¿Qué crees que quiere él?
—No es más que el juguete de Jackie —musitó Zeyk.
—Diría que eso es un punto en su contra. Zeyk se encogió de hombros.
—Depende de con quién hables —dijo Nazik—. Para los viejos inmigrantes musulmanes, es una mala asociación, porque aunque Jackie es poderosa, ha tenido más de un consorte, y por eso la posición de Antar es…
—Comprometida —sugirió Art, anticipándose a alguna palabra menos caritativa del furioso Zeyk.
—Sí —dijo Nazik—. Pero, por otro lado, Jackie es muy influyente. Y todos aquellos que lideran ahora Marte Libre pueden obtener todavía más poder en el nuevo estado. Y a los jóvenes árabes les gusta eso. Son más nativos que árabes, me parece. Les importa más Marte que el Islam. Desde ese punto de vista, una estrecha asociación con los ectógenos de Zigoto es provechosa. Los ectógenos son vistos como los líderes naturales del nuevo Marte, sobre todo Nirgal, por supuesto, pero como él está en la Tierra se ha producido una cierta transferencia de su influencia a Jackie y su banda. Y por tanto, a Antar.
—Ese chico no me gusta nada —dijo Zeyk. Nazik sonrió a su marido.
—Lo que no te gusta es que hay muchos nativos musulmanes que lo siguen a él y no a ti. Pero ya somos viejos, Zeyk. Ya es hora de retirarnos.
—No veo por qué —objetó Zeyk—. Sí vamos a vivir mil años, ¿qué cambian cien años más o menos?
Art y Nazik se rieron del comentario, y una fugaz sonrisa se dibujó en el rostro de Zeyk. Era la primera vez que Art lo veía sonreír.
En realidad, la edad no importaba. La gente deambulaba de aquí para allá, viejos o jóvenes, o de una edad intermedia, discutían y conversaban, y hubiera sido en verdad extraño que las expectativas de vida influyeran en el curso de esas discusiones.
Y la juventud o la vejez no eran centro de atención del movimiento nativo de todas maneras. Si uno había nacido en Marte, la perspectiva era diferente, areocéntrica de una forma que un terrano ni siquiera podía sospechar, no sólo por el complejo conjunto de areorrealidades que habían conocido desde el nacimiento, sino también a causa de lo que desconocían. Los terranos sabían cuan vasta era la Tierra, mientras que para los nacidos en Marte esa vastedad cultural y biológica era inimaginable. Habían visto las imágenes de las pantallas, pero eso no bastaba. Ésa era una de las razones por las que Art se alegraba de que Nirgal hubiese elegido unirse a la misión diplomática a la Tierra: así sabría contra qué luchaban.
Pero la gran mayoría de los nativos, no. Y la revolución se les había subido a la cabeza. A pesar de su inteligencia en la mesa a la hora de moldear la constitución de manera que los privilegiara, en algunos aspectos básicos eran demasiado ingenuos: no podían ni imaginar las pocas probabilidades que tenían de conseguir la independencia, ni tampoco lo fácil que era perderla. Y por eso estaban presionando hasta el límite, dirigidos por Jackie, que navegaba por el complejo de almacenes tan bella y entusiasta como siempre, ocultando su deseo de poder tras su amor por Marte y su devoción por los ideales de su abuelo, y tras su buena voluntad esencial, rayana en la inocencia, la joven universitaria con el deseo ferviente de que el mundo fuera justo.
O eso parecía. Pero ella y sus colegas de Marte Libre también parecían desear el control de la situación. La población marciana era de doce millones de personas, y siete de esos millones habían nacido allí; y podía afirmarse que casi todos esos nativos apoyaban a los partidos políticos nativos, en particular a Marte Libre.
—Es peligroso —dijo Charlotte cuando Art sacó a relucir el tema durante la reunión nocturna con Nadia—. Cuando tienes una nación formada por un montón de grupos que se miran con recelo, y uno de ellos está en clara mayoría, tienes lo que llaman «votación por censo», en la cual los políticos representan a sus grupos y obtienen sus votos, y los resultados de las elecciones son siempre sólo un reflejo numérico. En esa situación, el resultado se repite una y otra vez, de manera que el grupo mayoritario monopoliza el poder, y las minorías se sienten impotentes y con el tiempo se rebelan. Algunas de las guerras civiles más cruentas de la historia empezaron en esas circunstancias.
—¿Y qué podemos hacer? —preguntó Nadia.
—Bien, ya estamos tomando algunas medidas al diseñar estructuras que distribuyen el poder y minimizan los peligros del dominio de la mayoría. La descentralización es importante, porque crea numerosas mayorías locales pequeñas. Otra estrategia es idear un sistema madisoniano de controles y equilibrio, de manera que el gobierno sea algo así como un entrelazamiento de fuerzas en competencia. La denominan poliarquía, y reparte el poder entre el mayor número posible de grupos.
—Creo que en este momento somos demasiado poliárquicos —dijo Art.
—Tal vez. Otra táctica es desprofesionalizar el gobierno. Conviertes una buena parte de la labor gubernativa en una obligación pública, como la de ejercer como jurado, y reclutas por sorteo a ciudadanos corrientes para ocupar los cargos durante períodos cortos. Reciben orientación profesional, pero son ellos quienes toman las decisiones.
—Nunca había oído nada semejante —dijo Nadia.
—Es natural. Se ha propuesto muchas veces, pero nunca se ha llevado a la práctica. Sin embargo, creo que vale la pena considerarlo. Tiende a convertir el poder más en una carga que en una ventaja. Un día recibes una carta y, oh, no, te ha tocado servir dos años en el congreso. Es una lata, pero también es una distinción, la oportunidad de añadir algo al discurso público. El gobierno de los ciudadanos.
—Me gusta —dijo Nadia.
—Otra manera de limitar el abuso de poder de las mayorías es votar mediante alguna versión del sistema electoral australiano, en el que los votantes eligen dos o más candidatos en orden de preferencia, hasta tres opciones. Los candidatos obtienen un número determinado de puntos según el orden que ocupan, de manera que para ganar las elecciones tienen que recurrir a gente que no es de su partido. Eso tiene un efecto moderador en los políticos, y a la larga crea una confianza entre los distintos grupos que no existía antes.
—Interesante —exclamó Nadia—. Como los modillones en un muro.
—Sí. —Charlotte mencionó varios ejemplos de «sociedades terranas fracturadas» que habían remediado sus disensiones internas mediante una estructura gubernamental inteligente: Azania, Camboya, Armenia… Art se sorprendió, pues aquéllos habían sido países muy sangrientos.
—Parece que las estructuras políticas por sí solas pueden lograr mucho —comentó.
—Es cierto —dijo Nadia—, pero nosotros todavía no tenemos que lidiar con todos esos odios. Lo peor que tenemos aquí son los rojos, y han quedado en cierta manera marginados por el grado de terraformación ya alcanzado. Apuesto a que podríamos usar esos métodos para arrastrarlos a participar en el proceso.
Era evidente que las opciones que había descrito Charlotte la habían animado enormemente; al fin y al cabo eran estructuras. Ingeniería imaginaria, que sin embargo se parecía a la ingeniería real. Nadia empezó a teclear en el ordenador, esbozando estructuras como si trabajara en un edificio, con una pequeña sonrisa estirándole la boca.
—Te sientes feliz —musitó Art.
Ella no le oyó. Pero esa noche, durante la conversación por radio con los viajeros, le dijo a Sax:
—Fue muy agradable descubrir que la ciencia política había abstraído algo útil de todos estos años.
Ocho minutos más tarde, llegó al contestación de Sax.
—Nunca entendí por qué la llaman así.
Nadia rió y el sonido de su risa llenó de felicidad a Art. ¡Nadia Cherneshevski, estallando de alegría! Y de pronto Art supo que lo conseguirían.
Art regresó a la gran mesa, dispuesto a afrontar otro problema de difícil solución. Eso le llevó de nuevo a la Tierra. Había un centenar de problemas pendientes, al parecer de poca entidad, hasta que los abordabas y descubrías que eran insolubles. En medio de tantas disputas era difícil distinguir señales de algún acuerdo. En algunos temas, de hecho, parecía que las disensiones se agudizaban. Los puntos centrales del documento de Dorsa Brevia encrespaban los debates; cuanto más los consideraban, más radicales parecían. Muchos pensaban que, aunque había funcionado en el seno de la resistencia, el sistema eco-económico de Vlad y Marina no debía ser incluido en la constitución. Algunos se quejaban porque se inmiscuía en la autonomía local, otros porque tenían más fe en la economía capitalista tradicional que en cualquier nuevo sistema. Antar hablaba a menudo en nombre de este último grupo, y Jackie, sentada junto a él, evidentemente lo apoyaba. Esto, junto con los lazos que lo unían a la comunidad árabe, confería a sus declaraciones mucho peso, y la gente le escuchaba.
—Esta nueva economía que proponen —reiteró un día en la mesa de mesas—, supone una intrusión radical y sin precedentes del gobierno en los negocios.
De súbito, Vlad Taneev se puso de pie. Sobresaltado, Antar dejó de hablar, tratando de averiguar qué pasaba.
Vlad lo miraba con ira. Encorvado, cargado de espaldas, con las espesas cejas enmarañadas, Vlad raras veces hablaba en público; hasta aquel momento no había dicho ni una sola palabra en el congreso. Poco a poco, el almacén fue quedando en silencio y todos lo miraron. Art se estremeció; de todas las mentes de los Primeros Cien, Vlad era quizá la más brillante y, con la excepción de Hiroko, la más enigmática. Ya viejo cuando abandonó la Tierra, muy reservado, había construido los laboratorios de Acheron en seguida y había permanecido allí todo el tiempo que le fue posible, viviendo aislado con Ursula Kohl y Marina Tokareva, otras dos de los grandes primeros. Nadie sabía nada a ciencia cierta sobre ellos tres, eran un caso extremo de la naturaleza insular de algunas personas; pero eso no había puesto fin a los chismes; por el contrario, la gente hablaba de ellos continuamente: decían que Marina y Ursula constituían una pareja y que Vlad era una especie de amigo o de mascota; o que Ursula era la autora casi exclusiva de la investigación del tratamiento de longevidad y Marina de la eco-economía; o que formaban un perfecto triángulo equilátero, que colaboraba en todo lo que salía de Acheron; o que Vlad era un bígamo que utilizaba a sus esposas como portavoces de sus trabajos en los campos independientes de la biología y la economía. Pero nadie sabía nada con seguridad, porque ninguno de los tres hizo nunca un comentario al respecto.
Viéndolo de pie junto a la mesa, sin embargo, uno sospechaba que la teoría de que era un mero comparsa iba del todo desencaminada. Recorrió lentamente la mesa con una mirada intensa y feroz, que los capturó a todos, antes de dirigirse a Antar.
—Lo que acabas de decir sobre gobierno y negocios es absurdo — declaró con frialdad. Era un tono de voz que no se había escuchado demasiado en el congreso hasta ese momento, despectivo—. Los gobiernos siempre regulan qué clase de negocios permiten. La economía es una cuestión legal, un sistema de leyes. Hasta ahora, hemos estado diciendo en la resistencia marciana que la democracia y el autogobierno son derechos innatos de toda persona, y que esos derechos no tienen por qué suspenderse cuando la persona va a trabajar. Tú… —agitó una mano para indicar que no sabía el nombre de Antar— ¿crees en la democracia y la autodeterminación?
—¡Pues claro! —dijo Antar a la defensiva.
—¿Crees que la democracia y la autodeterminación son los valores fundamentales que el gobierno debería fomentar?
—¡Pues claro! —repitió Antar, cada vez más molesto.
—Muy bien. Si la democracia y la autodeterminación son derechos fundamentales, entonces ¿por qué habría de renunciar nadie a ellos cuando entra en su lugar de trabajo? En política, luchamos como tigres por la libertad, por el derecho a elegir a nuestros dirigentes, por la libre circulación, elección del lugar de residencia de trabajo… en suma, por el derecho a controlar nuestras vidas. Y luego nos levantamos por la mañana y vamos a trabajar y todos esos derechos desaparecen. Ya no insistimos en que son nuestros. Y de esa manera, durante la mayor parte del día, volvemos al feudalismo. Eso es el capitalismo, una versión del feudalismo en la que el capital sustituye a la tierra, y los empresarios sustituyen a los reyes. Pero la jerarquía subsiste. Y así, seguimos entregando el fruto del trabajo de nuestra vida, bajo coacción, para alimentar a unos gobernantes que no hacen ningún trabajo real.
—Los empresarios trabajan —dijo Antar con acritud—. Y asumen los riesgos financieros…
—El llamado riesgo del capitalismo es simplemente uno de los privilegios del capital.
—La gestión…
—Sí, sí. No me interrumpas. La gestión es algo real, una cuestión técnica. Pero no puede ser controlada por el trabajo tan bien como por el capital. El capital no es más que el residuo útil del trabajo de los trabajadores del pasado, y puede pertenecer a todos y no sólo a unos pocos. No hay ninguna razón que justifique que una pequeña nobleza posea el capital y los demás tengan que estar a su servicio. Nada justifica que nos den un sueldo para vivir y ellos se queden con el resto de lo que nosotros producimos. ¡No! El sistema llamado democracia capitalista no tenía nada de democrático. Por eso fue tan fácil que se transformara en el sistema metanacional, en el que la democracia se debilitó aún más y el capitalismo se hizo aún más fuerte. En el que el uno por ciento de la población poseía la mitad de la riqueza y el cinco por ciento de la población poseía el noventa y cinco por ciento de la riqueza restante. La historia ha mostrado qué valores eran reales en ese sistema. Y lo más triste es que la injusticia y el sufrimiento causados por él no eran necesarios, puesto que desde el siglo dieciocho han existido los medios técnicos para proveer a todo el mundo de lo necesario para la vida.
»De manera que tenemos que cambiar. Ahora es el momento. Si la autodeterminación es un valor fundamental, si la justicia es un valor, entonces son valores en todas partes, incluyendo el lugar de trabajo en el que pasamos buena parte de nuestras vidas. Eso es lo que se declaraba en el punto cuarto del acuerdo de Dorsa Brevia, que el fruto del trabajo pertenece a quien lo efectúa, y que el valor de ese trabajo no puede serle arrebatado. Declara que los diferentes modos de producción pertenecen a quien los crea y al bienestar común de las futuras generaciones. Declara que el mundo es algo que todos administramos conjuntamente. Eso es lo que dice. Y en nuestros años en Marte hemos desarrollado un sistema económico que puede cumplir todas esas promesas. Ésa ha sido nuestra labor en los últimos cincuenta años. En el sistema que hemos desarrollado, todas las empresas económicas tienen que ser pequeñas cooperativas, propiedad de los mismos trabajadores y de nadie más. Ellos contratan a alguien para gestionarlas o las gestionan ellos mismos. Los gremios industriales y las asociaciones de cooperativas formarán estructuras más amplias necesarias para regular el comercio y el mercado, distribuir el capital y crear créditos.
—Eso no son más que ideas —dijo Antar con desdén—. No son más que utopías.
—De ninguna manera. —De nuevo Vlad lo hizo callar.— El sistema se basa en modelos de la historia terrana, y sus diferentes apartados se han probado en los dos mundos y han tenido bastante éxito. No sabes nada acerca de ellos en parte por ignorancia y en parte porque el mismo metanacionalismo hace caso omiso de todas las alternativas y las niega. Pero gran parte de nuestra microeconomía lleva siglos funcionando con éxito en la región vasca de Mondragón. Diferentes partes de la macroeconomía se han empleado en la pseudometanac Praxis, en Suiza, en el estado indio de Kerala, en Butan, en Bolonia, Italia, y en muchos otros lugares, incluyendo la resistencia marciana. Esas organizaciones fueron las precursoras de nuestra economía, que será auténticamente democrática, lo que el capitalismo nunca intentó ser.
Una síntesis de sistemas. Y Vladimir Taneev era un gran sintetizador; se decía que todos los componentes del tratamiento de longevidad ya existían antes, por ejemplo, y que Vlad y Ursula se habían limitado a unirlos. Y en su trabajo económico con Marina afirmaba haber hecho lo mismo. Y aunque no había mencionado el tratamiento de longevidad en su disertación, sin embargo estaba tan presente como la mesa, un apaño que era un gran logro, parte de las vidas de todos. Art miró los rostros en torno a la mesa y le pareció leer lo que la gente pensaba: caramba, ya lo hizo una vez en el campo de la biología, y funcionó; ¿puede acaso ser más complicada la economía?
Contra ese pensamiento tácito, ese sentimiento inesperado, las objeciones de Antar no parecían gran cosa. Una ojeada al historial del capitalismo metanacional en ese momento no diría mucho a su favor; en el último siglo había precipitado una guerra global, había arruinado la Tierra y destrozado sus sociedades. ¿Por qué no habrían de probar algo nuevo, en vista de esos antecedentes?
Un delegado de Hiranyagarba se levantó e hizo una objeción en el sentido contrario, pues apuntó que parecían estar abandonando la economía del regalo que había regido en la resistencia marciana.
Vlad sacudió la cabeza con impaciencia.
—Creo en la economía de la resistencia, se lo aseguro, pero siempre ha sido una economía mixta. El intercambio de regalos puro ha coexistido con el intercambio monetario, en el cual la racionalidad neoclásica del mercado, que es lo mismo que decir el mecanismo de beneficios, estaba delimitado y contenido por la sociedad, que lo ponía al servicio de valores más elevados, tales como la justicia y la libertad. La racionalidad económica no es el valor más elevado. Es una herramienta para calcular costes y beneficios, una parte más de una ecuación que concierne al bienestar humano. La ecuación mayor es la economía mixta y eso es lo que estamos construyendo aquí. Estamos proponiendo un sistema complejo, con esferas públicas y privadas de actividad económica. Tal vez pidamos que todos entreguen un año de sus vidas al bien público, como en el servicio civil suizo. Ese fondo común de trabajo, además de los impuestos que pagarán las cooperativas privadas por el uso de la tierra y sus recursos, nos permitirá garantizar los llamados derechos sociales que hemos estado discutiendo: vivienda, atención médica, alimentos, educación… cosas que no deberían estar a merced de la racionalidad del mercado. Porque la salute non si paga, como solían decir los trabajadores italianos. ¡La salud no está en venta!
Eso era especialmente importante para Vlad, estaba claro. Y tenía sentido; porque en el orden metanacional la salud había estado en venta, no sólo la atención médica, el alimento y la vivienda, sino también el tratamiento de longevidad, que hasta entonces sólo habían recibido quienes podían pagárselo. En otras palabras, la invención más importante de Vlad se había convertido en propiedad de los privilegiados, la distinción de clase definitiva: larga vida o muerte prematura, una materialización de las clases que casi creaba especies divergentes. No era extraño que estuviese furioso, y que hubiese volcado sus esfuerzos en diseñar un sistema económico que convirtiera el tratamiento de longevidad en una bendición disponible para todos en lugar de una posesión catastrófica.
—Entonces no se dejará nada para el mercado —dijo Antar.
—No, no, no —dijo Vlad, con un gesto aún más irritado—. El mercado existirá siempre. Es el mecanismo mediante el cual se intercambian los bienes y los servicios. La competencia para producir el mejor producto al mejor precio es inevitable y además saludable. Pero en Marte será dirigido por la sociedad de una forma más activa. Los productos esenciales para el soporte vital no serán vehículo de beneficio, y la porción más libre del mercado dejará de lado los productos esenciales y se concentrará en los no esenciales, y las cooperativas de propiedad obrera podrán acometer empresas comerciales arriesgadas, si así lo deciden. Si las necesidades básicas están cubiertas y los trabajadores son los propietarios de sus negocios, ¿por qué no? Lo que estamos discutiendo es el proceso de creación.
Jackie, que parecía molesta por el trato desdeñoso que Vlad dispensaba a Antar, y quizá con la intención de distraer al anciano o de ponerle la zancadilla, dijo:
—¿Y qué hay de los aspectos ecológicos de esa economía a los que solías dar tanto énfasis?
—Son fundamentales —dijo Vlad—. El punto tercero de Dorsa Brevia establece que la tierra, el aire y el agua de Marte no pertenecen a nadie y que nosotros somos los administradores para las futuras generaciones.
Esa administración es responsabilidad de todos, pero en caso de conflictos proponemos la existencia de tribunales medioambientales poderosos, quizá como parte del tribunal constitucional, que estimará los costes reales y totales de las actividades económicas en el medioambiente, y ayudará a coordinar planes para aliviar el impacto.
—¡Pero eso es una economía planificada! —gritó Antar.
—Las economías son planes. El capitalismo planificaba tanto como nosotros, y el metanacionalismo trataba de planearlo todo. Una economía es un plan.
Frustrado y furioso, Antar dijo:
—Eso no es más que el regreso del socialismo. Vlad se encogió de hombros.
—Marte es una nueva totalidad. Los nombres procedentes de anteriores totalidades son engañosos. Se convierten en poco menos que términos teológicos. Hay elementos que podrían llamarse socialistas en este sistema, por supuesto. ¿De qué otra manera eliminar la injusticia de la economía si no? Pero las empresas privadas serán propiedad de quienes trabajen en ellas en vez de ser nacionalizadas, y eso no es socialismo, al menos no el socialismo que se ha intentado practicar en la Tierra. Y todas las cooperativas son negocios, pequeñas democracias dedicadas a un trabajo u otro, todas necesitadas de capital. Habrá un mercado, habrá capital. Pero en nuestro sistema serán los trabajadores los que contratarán al capital, en vez de lo contrario. Eso es más democrático, más justo. Compréndanme, hemos intentado evaluar cada detalle de esta economía según su grado de acercamiento a los objetivos de mayor justicia y mayor libertad. Y la justicia y la libertad no se contradicen tanto como se pretendía, porque la libertad en un sistema injusto no es libertad, ambas emergen a la vez. Y por eso su conciliación es posible. Sólo hay que crear un sistema mejor, combinando elementos cuya compatibilidad está avalada por la experiencia. Ahora es el momento de hacerlo. Nos hemos estado preparando durante setenta años. Y ahora que se ha presentado la oportunidad, no veo razón para arredrarse sólo porque algunos tienen miedo de viejas palabras. Si tienes alguna sugerencia específica de mejora, con gusto la oiremos.
Miró largamente y con severidad a Antar, pero este no habló; no tenía ninguna sugerencia específica.
Un silencio opresivo se hizo en la sala. Era la primera vez en el congreso que uno de los issei apaleaba a un nisei. La mayoría de los issei se decantaban por una línea más sutil. Pero ahora un viejo radical se había puesto furioso y había aplastado a uno de los jóvenes traficantes de poder neoconservadores, que parecían abogar por una nueva versión de una vieja jerarquía, en provecho propio. Un pensamiento cabalmente transmitido por la insistente mirada de Vlad a Antar, llena de repugnancia por el egoísmo reaccionario del joven, por su cobardía ante el cambio. Vlad se sentó; Antar había sido derrotado.
Pero seguían discutiendo. Conflicto, metaconflicto, detalles, cuestiones fundamentales; todo estaba sobre la mesa, incluyendo un fregadero de cocina de magnesio que alguien había instalado en un segmento de la mesa de mesas unas tres semanas después de empezar el proceso.
Y en verdad los delegados presentes en el almacén sólo eran la punta del iceberg, la parte más visible de un gigantesco debate que incumbía a los dos mundos. La transmisión en vivo de cada minuto de la conferencia estaba disponible en todo Marte y en la mayor parte de la Tierra, y aunque la retransmisión en tiempo presente tenía la tediosidad de un documental, Mangalavid confeccionaba un extracto con lo esencial del día que se emitía todas las noches durante el lapso marciano y se enviaba a la Tierra para su distribución. Se convirtió en «el espectáculo más grande de la Tierra», como lo calificó curiosamente un programa norteamericano.
—Tal vez la gente esté harta de la basura televisiva de siempre —le comentó Art a Nadia una noche mientras seguían un breve y extrañamente distorsionado informe de las negociaciones del día en la televisión estadounidense.
—O de la misma basura mundial.
—Sí, es verdad. Quieren algo diferente.
—O quizá están evaluando las distintas opciones de actuación que tienen, y nosotros les servimos como modelo a pequeña escala —sugirió Nadia—. Algo más fácil de comprender.
—Puede ser.
En cualquier caso, los dos mundos observaban, y el congreso, junto con todas sus implicaciones, se convirtió en una telenovela por capítulos, que parecía tener un atractivo adicional para sus espectadores, como si por algún extraño motivo encerrara la clave de sus vidas. Y quizá como resultado de ello, miles de espectadores no se limitaban a mirar: los comentarios y sugerencias afluían a raudales, y aunque a los de Pavonis les parecía improbable que algo de lo que se recibía contuviese una verdad sorprendente que les hubiera pasado inadvertida, todos los mensajes eran leídos por un grupo de voluntarios en Sheffield y Fossa Sur, que pasaron algunas propuestas «a la mesa». Algunos incluso pretendían incluirlas en la constitución final, se oponían a un «documento partidario del estatismo», querían que fuese algo más grande, una declaración de colaboración filosófica o incluso espiritual que expresara los valores, objetivos, sueños y reflexiones de todos.
—Eso no es una constitución —objetó Nadia—, es una cultura. No somos una maldita biblioteca. —Pero los incluyesen o no, los largos comunicados continuaron llegando, desde las tiendas y los cañones y las costas inundadas de la Tierra, firmados por personas, comités, ciudades enteras.
Las discusiones en el complejo de almacenes eran tan dispares como el correo. Un delegado chino se acercó a Art y le habló en mandarín, y cuando hizo una pausa, la IA empezó a hablar con un encantador acento escocés.
—A decir verdad, empiezo a dudar de que hayan estudiado con la debida profundidad la importante obra de Adam Smith Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones.
—Puede que tenga razón —concedió Art, y remitió al hombre a Charlotte.
Muchos de los presentes en el complejo de almacenes hablaban idiomas que no eran el inglés, y confiaban en las IA de traducción para comunicarse con los demás. En un momento dado se mantenían conversaciones en doce idiomas distintos, y la utilización de las IA era intensivo. A Art lo desconcertaban. Hubiera deseado conocer todas esas lenguas, a pesar de que la última generación de traductoras era excelente: voces bien moduladas, vocabularios amplios y precisos, gramática cuidada, una fraseología casi exenta de los errores de los programas anteriores que habían provocado tantas situaciones jocosas. Los nuevos programas eran tan buenos que incluso parecía posible que el dominio del idioma inglés que había creado una cultura marciana casi monóglota empezara a retroceder. Los issei naturalmente habían traído consigo sus idiomas nativos, pero el inglés había sido su lingua franca; por consiguiente, los nisei habían utilizado el inglés para hablar entre ellos, mientras que sus idiomas «primarios» habían quedado relegados a la comunicación con sus progenitores, y así durante un tiempo el inglés se convirtió en la lengua nativa de los nativos. Pero ahora, con las nuevas IA traductoras y el continuo flujo de inmigrantes, que hablaban toda la gama de los idiomas terranos, parecía que las cosas tomaban un nuevo giro, pues los nuevos nisei conservaban sus idiomas primarios y utilizaban las IA como lingua franca en vez del inglés.
La cuestión lingüística revelaba una complejidad en la población nativa que Art no había advertido hasta entonces. Algunos nativos eran yonsei, la cuarta generación o aún más jóvenes, y eran definitivamente hijos de Marte; pero otros nativos de la misma edad eran los hijos nisei de issei recién llegados, y tendían a mantener unos vínculos más estrechos con la culturas terranas de las que procedían, con todo el conservadurismo que ello implicaba. Podía decirse, pues, que entre estos jóvenes nativos había «conservadores» y «radicales», procedentes de viejos colonos. Y esa división sólo ocasionalmente tenía relación con la etnia o la nacionalidad, si es que estas categorías seguían importándole a alguien. Una noche Art, conversando con dos nativos, un defensor del gobierno global y un anarquista que apoyaba cualquier propuesta de autonomía local, les preguntó por sus orígenes. El padre del globalista era medio japonés, un cuarto irlandés y otro cuarto tanzano; su madre era de madre griega y de padre medio colombiano, medio australiano. El anarquista era de padre nigeriano y de madre hawaiana, y tenía una mezcla de ascendencias filipina, japonesa, polinesia y portuguesa. Art los observó con atención: si uno tuviese que pensar en la votación por bloques étnicos, ¿cómo iban a catalogar a personas como aquéllas? Era imposible. Eran nativos marcianos, nisei, sansei, yonsei: sin importar a qué generación pertenecieran, era la experiencia marciana lo que los había moldeado, areoformado, como Hiroko había predicho. Muchos habían elegido cónyuges con sus mismos antecedentes étnicos o nacionales, pero muchos otros, no. Y cualquiera que fuese su procedencia, sus opiniones políticas por lo general no reflejaban esa procedencia (¿cuál podía ser la posición greco-colombiana-australiana?, se preguntaba Art), sino sus experiencias, que por cierto habían sido diferentes: algunos habían crecido en el seno de la resistencia, otros en las grandes ciudades controladas por la UN, y sólo habían tomado conciencia del movimiento de resistencia con los años, o incluso en el momento mismo de la revolución. Esas diferencias los afectaban mucho más que los lugares en que sus antepasados habían vivido.
Art asentía mientras los nativos le explicaban estas cosas, en las fiestas que se prolongaban hasta bien entrada la noche y en las que circulaba profusamente el kava. Los asistentes a ellas estaban cada vez de mejor humor, pues veían que el congreso progresaba. No se tomaban los debates entre los issei demasiado en serio; confiaban en que sus creencias más arraigadas prevalecerían. Marte sería independiente, y gobernado por marcianos, lo que la Tierra quisiera no importaría; lo demás eran matices. Por eso seguían con su trabajo en los comités sin prestar excesiva atención a las disquisiciones filosóficas que se desarrollaban alrededor de la mesa de mesas. «Los perros viejos siguen ladrando», decía uno de los mensajes del gran tablón de anuncios, y parecía expresar una opinión generalizada entre los nativos. Y el trabajo en los comités proseguía.
El gran tablero de anuncios era un buen indicador del talante del congreso. Art leía allí como quien lee los mensajes de las galletas de la fortuna, y de hecho cierto día encontró uno que decía «Te gusta la comida china»; aunque por lo general los mensajes solían tener una mayor carga política. A menudo eran comentarios surgidos en las reuniones: «Ninguna tienda es una isla»; «Si no puedes permitirte tener un hogar, entonces es tu derecho al voto lo que es un mal chiste»; «Mantenga la distancia, no cambie de velocidad bruscamente, no choque contra nada»; «La salute non si paga». Y también había cosas que nadie había dicho: «Haz para los demás»; «Los rojos tienen raíces verdes»; «El mayor espectáculo de la Tierra»; «Ni reyes ni presidentes»; «El Gran Hombre detesta la política»; «En fin, somos el pequeño pueblo rojo».
A Art ya no le sorprendía que lo abordasen personas que hablaban en árabe o hindi o en algún idioma que no reconocía, que lo miraban a los ojos mientras la IA traducía al inglés con acento de la BBC o del Medio Oeste o del funcionariado de Nueva Delhi, expresando un parecer político impredecible. Era alentador, no por la traducción de la IA, que no hacía sino poner distancia, de manera menos extremada que la teleparticipación, pero aun así radicalmente distinta del «hablar cara a cara», sino por la mezcla política, que hacía impracticable el voto por cabeza de delegación o incluso pensar en los distritos electorales corrientes.
Formaban una extraña congregación. Pero el proceso continuó, y todos acabaron por acostumbrarse a él; adquirió esa cualidad de sempiterno que los acontecimientos que se prolongan ganan con el tiempo. Pero cierta noche, ya muy tarde, después de una extravagante conversación traducida durante la cual la IA de la joven interlocutora de Art habló en pareados que rimaban (y él no pudo averiguar en qué idioma hablaba ella), Art regresó a la oficina paseando por los almacenes, rodeó la mesa de mesas, donde todavía se estaba trabajando, a pesar de que ya había pasado el lapso marciano, y se detuvo para saludar a un grupo; y después, perdido el ímpetu, se dejó caer contra una pared lateral, a medias alerta, a medias dormido, pues el agotamiento apagaba el burbujeo del kavajava ingerido. Y volvió a experimentar esa sensación de extrañeza. Fue una suerte de visión hipnagógica. Las sombras se congregaban en las esquinas, innumerables sombras, y había ojos en esas sombras. Formas, como cuerpos inmateriales: todos los muertos y todos los no nacidos estaban en el almacén para ser testigos de aquel momento. Como si la historia fuese un tapiz y el congreso el telar en el que todo estaba cobrando forma, el momento con su milagrosa presencia, y todo su potencial estaba concentrado en los átomos de los participantes, en sus voces. Volvían la vista al pasado y eran capaces de verlo como un largo y único tapiz de acontecimientos entrelazados; y miraban hacia el futuro, incapaces de anticipar nada de lo que les aguardaba allí, aunque las hebras se bifurcaban y mostraban una explosión de posibilidades, y el futuro podía ser entonces cualquier cosa: existían dos clases de inmensidad inalcanzable. Y todos viajaban juntos, del pasado al futuro, a través del gran telar del presente, del ahora: los fantasmas podían observar, desde el pasado y desde el futuro, pero aquél era el momento en que debían entretejer toda la sabiduría que pudiesen reunir para transmitirla a las futuras generaciones.
Podían hacer cualquier cosa. Eso era, en parte, lo que dificultaba que el congreso llegase a una conclusión. Las posibilidades infinitas iban a colapsarse, en el acto de escoger, en la línea única de la historia mundial. El futuro se convertía en el pasado: había algo decepcionante en este paso por el telar, en esta abrupta disminución de infinito a uno, en el colapso de lo potencial en lo real, que era la acción del tiempo. Lo potencial era tan delicioso: podían acceder, potencialmente, a lo mejor de los mejores gobiernos de todos los tiempos y combinar mágicamente todo aquello en una soberbia síntesis nunca vista; o dejar todo a un lado y emprender un nuevo camino hacia el corazón de un gobierno justo… Ir de todo eso a la problemática mundana de la redacción de la constitución era una desilusión necesaria, y la gente, instintivamente, tendía a diferirla.
Por otra parte, era aconsejable que la misión diplomática enviada a la Tierra llegara con un documento definitivo para presentar ante la UN y los pueblos de la Tierra. No podían seguir aplazándolo, tenían que terminar lo que habían empezado; y no para presentar ante la Tierra un gobierno establecido, sino para empezar a vivir la vida después de la crisis, fuere la que fuese.
Nadia era muy consciente de ello, y empezó a exigirse hasta el límite.
—Es hora de colocar la clave del arco —le dijo a Art una mañana. Y desde ese momento se mostró infatigable: se reunía con delegaciones y comités, insistiendo en que debían terminar aquello en lo que estuviesen trabajando, en que lo presentaran a la mesa para decidir sobre su inclusión final. Esta insistencia invariable revelaba algo que hasta entonces no había sido evidente; todos los temas se habían resuelto de manera satisfactoria para la mayoría de las delegaciones. Habían confeccionado algo viable, que agradaba a la mayoría, o que al menos en opinión de la mayoría valía la pena intentar, con procedimientos de enmienda que les permitirían realizar modificaciones más adelante. Los nativos jóvenes en particular parecían felices, estaban orgullosos del trabajo que habían realizado y satisfechos de haber mantenido el énfasis en la semiautonomía local e institucionalizado la forma de vida de la mayoría de ellos bajo la Autoridad Transitoria.
De manera que las numerosas restricciones al gobierno de una mayoría no los inquietaban, a pesar de que ellos eran la mayoría en aquellos momentos. Con el propósito de no parecer derrotados por esa circunstancia, Jackie y su círculo se vieron obligados a simular que nunca habían defendido una presidencia fuerte y un gobierno central; juraban y perjuraban que la idea de un consejo ejecutivo, elegido por un cuerpo legislativo, a la manera suiza, había partido de ellos. Afirmaciones de esta clase se repetían a menudo, y Art las corroboraba gustosamente:
—Sí, lo recuerdo, fue aquella noche, que nos quedamos levantados para ver la salida del sol y nos preguntábamos qué hacer, cuando se les ocurrió esa buena idea.
Buenas ideas por todas partes, que iniciaron la espiral de la clausura. El gobierno global diseñado sería una confederación dirigida por un consejo ejecutivo de siete miembros, elegido por un cuerpo legislativo de dos cámaras. Una rama legislativa, la duma, estaría compuesta por un amplio grupo de representantes elegidos entre la población; la otra, el senado, por un grupo más reducido de representantes de ciudades o pueblos con más de quinientos habitantes. El cuerpo legislativo sería, considerándolo todo, bastante débil; elegiría el consejo ejecutivo y ayudaría a seleccionar los jueces de los tribunales, y se les encomendarían las tareas legislativas de las ciudades. La rama judicial tendría más poder; incluiría no sólo los tribunales penales, sino también una suerte de doble tribunal supremo, una mitad, un tribunal constitucional y la otra, un tribunal medioambiental, y los miembros de ambos cuerpos serían designados por sorteo. El tribunal medioambiental fallaría en las disputas concernientes a la terraformación y otros cambios medioambientales, mientras que el tribunal constitucional decidiría la constitucionalidad del resto de los asuntos, incluyendo leyes ciudadanas recusadas. Un brazo del tribunal medioambiental formaría una comisión de tierras, encargada de supervisar la administración de la tierra, que sería propiedad del conjunto de los marcianos, de acuerdo con el punto tercero del acuerdo de Dorsa Brevia; no existiría propiedad privada, sólo diversos derechos de ocupación regulados mediante contratos de arrendamiento, y la comisión de tierras debía resolver en esas cuestiones. La correspondiente comisión económica funcionaría bajo el tribunal constitucional, y estaría compuesta en parte por representantes de las cooperativas gremiales, que serían creadas para las diferentes profesiones e industrias. Esta comisión supervisaría el establecimiento de una versión de la eco-economía de la resistencia, con empresas sin ánimo de lucro, concentradas en la esfera pública, y empresas con fines lucrativos, gravadas con impuestos, que tendrían límites fijados por ley y serían propiedad de sus trabajadores.
Esta expansión del poder judicial satisfacía el deseo que tenían de un gobierno global fuerte, sin dar a un cuerpo ejecutivo demasiado poder; era además una respuesta al papel heroico jugado por el Tribunal Mundial de la Tierra en el siglo anterior, cuando casi todas las demás instituciones terranas habían sido compradas o se habían hundido bajo las presiones metanacionales; sólo el Tribunal Mundial se había mantenido firme, y había emitido un fallo detrás de otro en favor de los desposeídos de los derechos civiles y de las tierras, en una acción de retaguardia, casi menospreciada y sin duda simbólica, contra los desmanes de las metanacs; una fuerza moral que, si hubiera tenido más dientes, podría haber conseguido mucho. La resistencia marciana recordaba su valentía.
De ahí el gobierno marciano. La constitución contenía una larga lista de derechos humanos, incluidos los derechos sociales; las directrices para las comisiones económica y de la tierra; el sistema australiano de voto para los cargos electivos; una previsión de enmiendas; etcétera. A última hora añadieron al texto de la constitución la vasta colección de materiales que habían acumulado durante el proceso, que llamaron Notas de Trabajo y Comentarios, para ayudar a los tribunales a interpretar el documento principal, e incluía todo lo que las delegaciones habían dicho en la mesa de mesas, lo que se había escrito en las pantallas del complejo de almacenes y lo recibido en el correo.
La mayor parte de las cuestiones peliagudas se habían resuelto, o al menos se las había barrido bajo la alfombra; el asunto pendiente de mayor importancia era la objeción roja. Art intervino, orquestando varias concesiones de última hora a los rojos, como por ejemplo la concertación de numerosas reuniones con los tribunales medioambientales. Esas concesiones fueron denominadas posteriormente el «Gran Gesto». Como respuesta, Irishka, hablando en nombre de todos los rojos que aún intervenían en el proceso político, aceptó la permanencia del cable, que la UNTA estuviera presente en Sheffield, que la inmigración terrana continuara, aunque sujeta a restricciones, y por último que prosiguiera la terraformación, de forma lenta y no agresiva, hasta que la presión atmosférica a seis mil metros sobre la línea de referencia alcanzase los 350 milibares, cifra que sería revisada cada cinco años. Y de esa manera se salvó el escollo rojo, o al menos se limó.
Coyote movió la cabeza al ver el desarrollo de los acontecimientos.
—Después de toda revolución se da un interregno, durante el cual las comunidades se rigen a sí mismas y las cosas funcionan, y entonces llega el nuevo régimen y lo fastidia todo. Creo que ahora se debería visitar las tiendas y los cañones, y preguntarles con toda humildad cómo han estado llevando las cosas estos últimos meses, y entonces tirar esta quimérica constitución y decir adelante.
—Pero si eso es lo que dice la constitución —bromeó Art. Coyote no se rió.
—Hay que ser muy escrupuloso para no reunir el poder en el centro sólo porque uno puede hacerlo. El poder corrompe, ésa es la ley básica de la política. Quizá la única ley.
En cuanto a la UNTA, era difícil saber qué pensaban, porque las opiniones en la Tierra estaban divididas: una facción estrepitosa exigía la reconquista de Marte, y que todos los congresistas de Pavonis fueran encarcelados o colgados. La mayoría de los terranos se mostraba más flexible, sin duda porque seguían muy preocupados por la crisis que se desarrollaba en su propia casa. Por el momento, la UNTA importaba menos que los rojos. Aquél era el espacio que les había proporcionado la revolución a los marcianos. Ahora estaban a punto de llenarlo.
Todas las noches de esa semana final, Art se acostaba con el juicio perturbado por los peros y el kava, y aunque estaba exhausto se despertaba a menudo y se revolvía bajo la fuerza de algún pensamiento aparentemente lúcido que a la mañana había desaparecido o se revelaba descabellado. Nadia dormía tan mal como él, en el sofá contiguo o en la silla. A veces se quedaban dormidos comentando un tema u otro, y se despertaban vestidos y entrelazados, aferrados el uno al otro como niños en una tormenta. El calor de otro cuerpo era el mejor de los consuelos. Y una vez, a la pálida luz ultravioleta que precede al alba, se despertaron y hablaron largamente rodeados por el frío silencio del edificio, en un pequeño capullo de calor y camaradería. Otra mente con la que conversar. De colegas a amigos; de amigos a amantes, quizá, o a algo semejante. Nadia no parecía muy propensa a ningún género de romanticismo; pero Art estaba enamorado, sin ninguna duda, y en los ojos moteados de Nadia centelleaba un nuevo afecto, o así lo creía él. De modo que al término de los largos días de la fase final del congreso yacían en los sofás y hablaban, y ella le masajeaba los hombros, o él a ella, y entonces caían en una especie de coma, derribados por el agotamiento. La aprobación de ese documento generaba en ellos mucha más tensión de la que estaban dispuestos a admitir, excepto en aquellos momentos, abrazados contra el frío mundo exterior. Un nuevo amor; a pesar de que Nadia no era nada sentimental, Art no encontraba otra manera de definirlo. Se sentía feliz.
Y le divirtió, pero no le sorprendió, que una mañana al despertarse, Nadia dijera:
—Sometámosla a voto.
Art habló con los suizos y los expertos de Dorsa Brevia, y los primeros propusieron al congreso la votación de la constitución que tenían sobre la mesa en aquellos momentos: votarían punto por punto, como se había acordado al comenzar. Inmediatamente se produjo un frenético comercio de votos, ante el cual la bolsa terrana pareció un juego de niños. Entretanto los suizos fijaron el sistema que se emplearía en los tres días siguientes: se concedió un voto a cada grupo para los párrafos numerados del borrador de la constitución. Los ochenta y nueve párrafos fueron aprobados, y la enorme colección de «material explicativo» se añadió oficialmente al texto principal.
Después de eso, llegó la hora del sufragio de la población marciana. En Ls 158, el 11 del primer octubre, año marciano 52 (en la Tierra, 27 de febrero de 2128), la población de Marte, los de más de cinco años marcianos, votó mediante la consola de muñeca sobre el documento resultante. Hubo una participación del noventa y cinco por ciento, lo que supuso unos nueve millones de votos. Tenían un gobierno.
CUARTA PARTE
Tierra verde
En la Tierra, mientras tanto, la gran marea lo dominaba todo.
Violentas erupciones volcánicas bajo el casquete de hielo de la Antártida Occidental habían provocado la inundación. La tierra cubierta por el hielo, con un relieve de cuencas y cordilleras semejante al de Norteamérica, se había hundido hasta quedar bajo el nivel del mar debido al peso del hielo. Al iniciarse las erupciones, la lava y los gases fundieron el hielo y originaron vastos desprendimientos de tierra; al mismo tiempo, el agua del océano penetró bajo el hielo en varios puntos de la línea de varado, erosionándola con rapidez. Desestabilizadas y fragmentadas, las banquisas del Mar de Ross y del Mar de Ronne se resquebrajaron y enormes islas de hielo empezaron a alejarse, arrastradas por las corrientes oceánicas. El proceso avanzó acelerado por la turbulencia. En los meses que siguieron a las primeras fracturas importantes, el Mar Antártico se llenó de inmensos icebergs tabulares, y el enorme desplazamiento de agua elevó el nivel del mar en todo el planeta. El agua continuó precipitándose en la cuenca del continente antártico, otrora ocupada por el hielo, y arrancó el hielo restante pedazo a pedazo hasta que el casquete desapareció por completo, reemplazado por un mar poco profundo y agitado por las continuas erupciones submarinas, comparables en severidad a las Deccan trapps de finales del Cretáceo.
Un año después del inicio de las erupciones, la superficie de la Antártida se había reducido casi a la mitad: la Antártida Oriental tenía forma de medialuna y la Península Antártica parecía una Nueva Zelanda helada; en medio, un mar poco profundo, borboteante y salpicado de icebergs. Y en el resto del planeta, el nivel del mar había subido siete metros.
La humanidad no había sufrido una catástrofe natural de tal magnitud desde la última edad glacial, diez mil años antes. Y esta vez no afectaba solamente a unos cuantos millones de cazadores-recolectores nómadas, sino a quince mil millones de hombres civilizados que vivían en un precario edificio sociotecnológico que ya antes corría grave riesgo de derrumbamiento. Todas las grandes ciudades costeras estaban inundadas, y países enteros, como Bangladesh, Holanda y Belice, habían sido anegados. Los infortunados que vivían en esas zonas bajas por lo general habían tenido tiempo de trasladarse a lugares más elevados, porque el vehículo de la calamidad no era un maremoto sino una marea, y allí estaban, entre el diez y el veinte por ciento de la población mundial, refugiados.
Huelga decir que la sociedad humana no estaba preparada para afrontar esa situación. Aun en la mejor de las épocas no habría resultado sencillo, y los primeros años del siglo XXII no habían sido precisamente la mejor de las épocas. La población seguía creciendo, los recursos se agotaban, los conflictos entre pobres y ricos, gobiernos y metanacionales, se recrudecían: el desastre había sobrevenido en medio de una crisis.
Hasta cierto punto, la catástrofe canceló la crisis. Ante la desesperación, las luchas por el poder se recontextualizaron, y muchas resultaron ser imaginarias. Había poblaciones enteras en apuros, y todo lo relacionado con la propiedad y los beneficios palidecía. Las Naciones Unidas surgieron del caos como un ave fénix acuática y se convirtieron en la agencia distribuidora de los vastos recursos destinados a la emergencia: migraciones hacia el interior a través de fronteras nacionales, construcción de refugios, distribución de alimentos y material. Debido a la naturaleza de la labor, al énfasis en el rescate y el alivio, Suiza y Praxis se pusieron a la vanguardia en la colaboración con la UN. La UNESCO regresó de entre los muertos, además de la Organización Mundial de la Salud, India y China, las naciones devastadas mas grandes, ejercieron una poderosa influencia en la situación, porque la manera de afrontar el problema afectaría al resto del mundo. Las demás naciones se aliaron entre sí, y después con la UN, y sus nuevos aliados rechazaron la ayuda del Grupo de los Once y de las metanacionales en esos momentos estrechamente vinculadas a las actividades de la mayoría de los gobiernos del G-11.
En otros aspectos, sin embargo, la catástrofe exacerbó la crisis. Absortas antes en lo que los comentaristas habían dado en llamar metanatricidio, pugnando entre ellas por el dominio de la economía mundial, las metanacionales quedaron en una extraña posición cuando se produjo la inundación. Unos cuantos supercúmulos de metanacionales habían maniobrado para enseñorearse de las naciones industrializadas más importantes y absorber las raras entidades que aún estaban fuera de su control: Suiza, India, China, Praxis, las llamadas naciones del Tribunal Mundial… Ahora, con la mayor parte de la población de la Tierra haciendo frente a los efectos de la inundación, las metanacs luchaban principalmente por recuperar la preponderancia que habían tenido. En la imaginación popular aparecían ligadas a la inundación, unas veces como causa directa, otras, como pecadores castigados, un poco de pensamiento mágico muy conveniente para Marte y las fuerzas antimetanacionales, que intentaban aprovechar la ocasión para hacer pedazos a las metanacs. El Grupo de los Once y el resto de gobiernos industriales previamente asociados con las metanacs luchaban para mantener a sus poblaciones con vida, y por tanto no podían realizar muchos esfuerzos en ayuda de los grandes conglomerados. En todas partes, la gente abandonaba sus ocupaciones para colaborar en los trabajos de emergencia; las empresas propiedad de los trabajadores, al estilo de Praxis, estaban ganando popularidad, pues se hacían cargo de esas tareas y además ofrecían a todos sus miembros el tratamiento de longevidad. Algunas metanacionales consiguieron retener a sus trabajadores reconfigurándose según esa línea. La lucha por el poder continuó en muchos niveles, pero alterada por la catástrofe.
En ese contexto, Marte no les importaba mucho a la mayoría de los terranos. Aunque desde luego seguía proporcionándoles historias entretenidas y muchos maldecían a los marcianos como hijos ingratos que abandonaban a sus padres en la hora de la necesidad. Un ejemplo más de las muchas respuestas negativas a la inundación, que contrastaba con las igualmente numerosas respuestas positivas. Surgían héroes y villanos por todas partes esos días, y muchos veían a los marcianos como las ratas que abandonan el barco que se hunde. Otros los consideraban salvadores en potencia, pero de una manera imprecisa: otra pizca de pensamiento mágico, sin duda. Pero había algo esperanzador en el hecho de que se estuviese formando una nueva sociedad en el mundo vecino.
Mientras, al margen de lo que ocurriera en Marte, la población de la Tierra se esforzaba por hacer frente a la inundación, cuyos efectos incluían ahora rápidos cambios climáticos: las nubes, más densas, reflejaban más luz solar, lo que provocaba un descenso de las temperaturas y lluvias torrenciales, que a menudo arruinaban cosechas más que necesarias y que otras veces caían en lugares donde no eran habituales, como el Sahara, el Mojave, el norte de Chile; de esa manera, la inundación penetraba profundamente en el continente y sus efectos llegaban a todas partes. Y con la agricultura perjudicada por esas nuevas tormentas, el hambre se convirtió en una amenaza, lo que desalentó los propósitos de colaboración, puesto que al parecer el alimento no alcanzaría para todos, y los más cobardes empezaron a acaparar. En la Tierra entera reinaba la confusión, como en un hormiguero removido con un palo.
Ésa era la situación en el verano de 2128: una catástrofe sin precedentes, una crisis universal en marcha. Aquel mundo antediluviano que había quedado atrás como una pesadilla, reaparecía ahora bruscamente, pero en una versión aún más peligrosa. De la sartén al fuego; y algunos intentaban volver a la sartén mientras otros procuraban salir del fuego; y nadie sabía qué ocurriría.
Una abrazadera invisible ceñía a Nirgal, cada día más opresiva que el anterior. Maya gemía y se quejaba, pero Michel y Sax parecían no darle importancia. Michel estaba muy contento con el viaje y Sax concentraba su atención en los informes que le enviaban desde el congreso de Pavonis Mons. Vivían en la cámara rotatoria de la nave Atlantis, y durante los cinco meses de viaje dicha cámara aceleraría hasta que la fuerza centrífuga pasara del equivalente marciano al terrano, que conservaría durante casi la mitad del viaje. El método había sido desarrollado con los años para adaptar a los emigrantes que decidían regresar a casa, los diplomáticos que iban y venían y los pocos nativos marcianos que viajaban a la Tierra. Para todos era muy duro. Un número elevado de nativos había enfermado en la Tierra, y algunos habían muerto. Era importante permanecer en la cámara de gravedad, hacer los ejercicios indicados, ponerse las vacunas.
Sax y Michel hacían gimnasia en las máquinas y Nirgal y Maya se quedaban sentados en los benditos baños, compadeciéndose. Naturalmente, Maya disfrutaba de su miseria, como parecía disfrutar de todas sus emociones, incluyendo la rabia y la melancolía, mientras que Nirgal se sentía de veras mal: el espaciotiempo lo doblegaba con su cada vez más tortuoso torce, y cada célula de su cuerpo aullaba. Le asustaba el esfuerzo que le costaba simplemente respirar, la idea de un planeta tan inmenso. ¡Era casi increíble!
Trató de comunicarle su inquietud a Michel, pero éste parecía absorbido por la expectación, los preparativos, y Sax por los sucesos que se desarrollaban en Marte. A Nirgal le traía sin cuidado el congreso de Pavonis, le parecía que a la larga no tendría ninguna importancia. Los nativos de las tierras del interior habían vivido como habían querido bajo la UNTA, y continuarían haciéndolo bajo el nuevo gobierno. Era muy probable que Jackie se saliera con la suya y consiguiera la presidencia, lo cual ya sería bastante negativo. La relación entre ambos se había enrarecido hasta convertirse en una suerte de conexión telepática que a veces recordaba el antiguo y apasionado vínculo amoroso y otras una rencorosa rivalidad entre hermanos, o acaso las discusiones internas de un yo esquizoide. Tal vez eran gemelos; quién sabía qué clase de alquimia había utilizado Hiroko en los tanques… Pero no, Jackie había nacido de Esther, si es que eso probaba algo. Consternado, sentía a Jackie como su otro yo; un sentimiento que rechazaba, no deseaba la súbita aceleración de su corazón cada vez que la veía. Ésa era una de las razones por las que había decidido unirse a la expedición a la Tierra. Y ahora se estaba alejando de ella a una velocidad de cincuenta mil kilómetros por hora; pero ahí la tenía, en la pantalla, feliz por el desarrollo del congreso y por su intervención. Sin ninguna duda, ella sería uno de los siete integrantes del nuevo consejo ejecutivo.
—Ella cuenta con que la historia seguirá el curso habitual —comentó Maya mientras miraban las noticias sentados en los baños—. El poder es como la materia, tiene una gravedad propia y tiende a concentrarse. El poder local, repartido entre las tiendas… —Se encogió de hombros con un gesto irónico.
—Tal vez sea una nova —sugirió Nirgal. Ella rió.
—Sí, tal vez. Pero la concentración se produce siempre. En eso consiste la gravedad de la historia: el poder se aglutina en torno a un centro, y de cuando en cuando se produce una nova. Después, vuelta a concentrarse. Lo veremos también en Marte, fíjate en lo que digo. Y Jackie estará en el centro… —Estuvo a punto de añadir «la muy zorra», pero se contuvo por respeto a los sentimientos de Nirgal, y lo observó con los ojos entornados, preguntándose qué podría hacer con Nirgal que la favoreciera en la guerra ininterrumpida que mantenía con Jackie. Pequeñas novas del corazón.
Las últimas semanas con una g quedaron atrás, pero Nirgal no se sentía cómodo. Le asustaba el peso opresivo en su respiración y su pensamiento, y le dolían las articulaciones. Veía en las pantallas imágenes del diminuto mármol azul y blanco de la Tierra, que daba un aspecto aún más llano y muerto al botón de la Luna. Pero no eran más que imágenes en una pantalla, no significaban nada para él comparadas con sus pies doloridos y el latido presuroso de su corazón. Y de pronto un día el mundo azul floreció y ocupó las pantallas por completo: el claro contorno, el agua azul punteada por blancos remolinos nubosos, los continentes que asomaban entre las nubes como los pequeños jeroglíficos de un mito a medias recordado: Asia, África, Europa, América.
La rotación de la cámara de gravedad se interrumpió para el descenso final y el aerofrenado. Flotando, Nirgal, que se sentía incorpóreo, semejante a un globo, llegó a una ventana para verlo todo con sus propios ojos. A pesar del cristal y de los miles de kilómetros de distancia, los detalles se advertían con una asombrosa nitidez.
—El ojo tiene tanto poder —le dijo a Sax.
—Humm —murmuró éste, y se acercó a la ventana. Observaron la Tierra azul ante ellos.
—¿Tienes miedo alguna vez? —preguntó Nirgal.
—¿Miedo?
—Ya sabes… —Durante el viaje Sax no había estado en una de sus fases más coherentes; había que explicarle muchas cosas.— Miedo, aprensión. Temor.
—Sí, creo que sí. Tuve miedo, sí, no hace mucho. Cuando me descubrí… desorientado.
—Yo tengo miedo ahora.
Sax lo miró con curiosidad, y luego flotó hasta él y le apoyó una mano en el brazo, un gesto amable insólito en él.
—Estamos aquí —dijo.
Caían, caían. Había diez ascensores espaciales alrededor de la Tierra. Algunos eran lo que llamaban cables desdoblados, que se dividían en dos ramales que tocaban tierra al norte y al sur del ecuador, deplorablemente desprovistos de emplazamientos adecuados para los enchufes. Uno de los cables se bifurcaba hacia Virac, en las Filipinas, y Oobagooma, en Australia occidental, otro hacia Cairo y Durban. El cable por el que descendían ellos se dividía a unos diez mil kilómetros de la superficie terrestre, y la rama norte tocaba tierra cerca de Port of Spain, Trinidad, mientras que la sur lo hacía en Brasil, cerca de Aripuana, una ciudad que había crecido rápidamente en las márgenes de un tributario del Amazonas llamado Theodore Roosevelt.
Ellos tomarían la bifurcación norte, a Trinidad. Desde la cabina del ascensor se dominaba la mayor parte del hemisferio occidental, centrado sobre la Cuenca del Amazonas, donde las venas de agua parda atravesaban los pulmones verdes de la Tierra. Bajaban; en los cinco días que duró el descenso, el mundo fue aproximándose hasta que al fin lo llenó todo a sus pies, y la gravedad aplastante acabó de apresarlos en su puño de hierro y los estrujó sin piedad. La poca tolerancia a la gravedad que Nirgal hubiera podido desarrollar parecía haberse esfumado durante el breve regreso a la microgravedad, y ahora cada aliento suponía un esfuerzo. De pie ante la ventana y aferrado a la barandilla, vislumbró entre las nubes el azul luminoso del Caribe, los verdes intensos de Venezuela. El punto donde el Orinoco desaguaba en el mar parecía una mancha frondosa. El limbo del cielo se componía de bandas curvas de blanco y turquesa, y sobre él, el espacio oscuro. Todo era tan vivido. Las nubes eran como las marcianas, pero más densas y blancas. Tal vez la fuerte gravedad ejercía una presión adicional sobre su retina o sobre el nervio óptico, y por eso los colores aparecían más vivos y latían con tanta violencia. Y los sonidos eran más intensos.
Con ellos viajaban en el ascensor diplomáticos de la UN, asistentes de Praxis, representantes de los medios de comunicación, y todos esperaban que los marcianos les concedieran algo de tiempo para conversar. A Nirgal le costaba un gran esfuerzo prestarles atención. Todos parecían extrañamente ajenos a la posición que ocupaban en el espacio, a quinientos kilómetros de la superficie terrestre y cayendo velozmente.
El último día se hizo interminable. Ya habían entrado en la atmósfera y el cable los depositó en el cuadrado verde de Trinidad, en el enorme complejo de un enchufe ubicado junto a un aeropuerto abandonado cuyas pistas semejaban runas grises. La cabina del ascensor se hundió en la masa de hormigón, deceleró y al fin se detuvo.
Nirgal se soltó de la barandilla y echó a andar con cautela detrás de los otros, sintiendo en cada paso el peso de todo el cuerpo. Una cinta transportadora los depositó en el suelo de un edificio terrano. El interior del enchufe era igual al de Pavonis, incongruentemente familiar, porque el aire era salobre, denso, tórrido, resonante y pesado. Nirgal intentó dejar atrás las salas cuanto antes, deseoso de ver al fin el exterior. Mucha gente lo seguía, lo rodeaba, pero los asistentes de Praxis acudieron en su ayuda y le abrieron un pasillo entre la creciente multitud. El edificio era inmenso y por lo visto había perdido la oportunidad de tomar un tren subterráneo para salir. Pero delante veía una puerta luminosa. Mareado por el esfuerzo, la franqueó y salió a un resplandor cegador, una blancura inmaculada que apestaba a sal, vegetación, brea, estiércol, especias… como un invernadero desquiciado.
Los ojos se le fueron acomodando a la luz. En el cielo lucía un azul turquesa, como el de la franja central del limbo visto desde el espacio, pero más claro, que blanqueaba sobre las colinas y se acercaba al color del magnesio alrededor del sol. Unos puntos negros flotaban aquí y allá y el cable se elevaba hacia el cielo. El resplandor era demasiado intenso para mirar hacia arriba. Colinas verdes en la distancia.
Avanzó trastabillando hasta el coche descubierto que le indicaban, una antigualla pequeña y redonda con neumáticos de caucho. Un descapotable. Se quedó de pie en el asiento trasero, entre Maya y Sax, para ver mejor. Bajo la luz cegadora esperaban miles de personas, con pasmosos atavíos: sedas fluorescentes, rosados, púrpuras, verdes tornasolados, dorados, joyas, plumas, tocados varios…
—Es Carnaval —le explicó alguien desde el asiento delantero—; nos ponemos disfraces en Carnaval y también el Día del Descubrimiento, el día en que Colón llegó a la isla. Lo celebramos hace sólo una semana, y decidimos prolongar las fiestas hasta su llegada.
—¿En qué fecha estamos? —preguntó Sax.
—¡El día de Nirgal! Once de agosto.
El coche avanzó despacio por las calles atestadas de gente que aclamaba. Un grupito, vestido con las ropas que los nativos utilizaban antes de la llegada de los europeos, gritaba desaforadamente. Bocas rosadas y blancas en rostros cobrizos. Todos cantaban, y las voces mismas eran musicales. Los lugareños que iban en el coche hablaban como Coyote, y entre el público había quienes llevaban máscaras con el rostro de su padre, el rostro quebrado de Desmond Hawkins contraído en expresiones que ni siquiera él podría igualar. Y las palabras; Nirgal creía que en Marte había oído todas las posibles deformaciones del inglés, pero costaba seguir el discurso de los trinitarios; el acento, la dicción, la entonación… no sabría decir por qué. Sudaba profusamente pero seguía teniendo mucho calor.
El coche, incómodo y lento, avanzó entre muros de personas hasta llegar frente a un acantilado bajo. Más allá se extendía el barrio portuario, ahora anegado. Una sucia espuma se mecía y rodeaba los edificios; todo un barrio convertido en una piscina. Las casas semejaban gigantescos mejillones dejados al descubierto por la marea; algunas estaban medio derruidas y las olas entraban y salían por las ventanas; entre las casas había barcas de remos. Las barcas mayores estaban amarradas a farolas y postes de la electricidad más allá, donde desaparecían las construcciones. Más lejos aún, los barcos de pesca cabeceaban en el azul calcinado por el sol, con las velas tensas. Unas colinas verdes se elevaban a la derecha, formando una gran bahía abierta.
—Las barcas de pesca pueden navegar por las calles, pero las embarcaciones grandes amarran en los muelles de la bauxita, en Punto T; ¿alcanzan a verlo allá a lo lejos?
Cincuenta tonalidades distintas de verde en las colinas. Escamas y flores desparramadas por la carretera, plata y carmesí. Las palmeras, con la mitad del tronco bajo las aguas, habían muerto, y sus melenas marchitas amarilleaban. Marcaban la línea de la marea. Por encima de ella, el verde lo dominaba todo. Calles y edificios arrebatados por el hacha al mundo vegetal. Verde y blanco, como en su visión infantil, pero allí los dos colores primarios estaban separados, contenidos en un huevo azul de mar y cielo. ¡Estaban apenas por encima de las olas y sin embargo el horizonte estaba tan lejos! Una evidencia inmediata de la talla de aquel mundo. No le extrañaba que hubiesen creído que la Tierra era plana. El batir constante de las aguas espumosas en las calles, tan audible como las aclamaciones de la multitud, lo llenaba todo.
De pronto el olor de la brea predominó en el hedor.
—Vaciaron el lago de la Pez, junto a La Brea, y sólo quedó un agujero negro y un pequeño estanque que utilizamos los lugareños. El olor que ha traído el viento es el de una nueva carretera que bordea el agua.
Una carretera de asfalto en la que reverberaban espejismos. Gentes de cabellos negros se amontonaban en las márgenes de aquella carretera negra. Una joven se encaramó al coche para ponerle un collar de flores. El dulce perfume humano contrastaba con la irritante atmósfera salobre. Perfume e incienso, perseguidos por el tórrido viento vegetal, asfalto y especias. ¡El sonido metálico de los tambores, tan familiar en medio de los demás ruidos! ¡Allí tocaban música marciana! Los tejados del barrio anegado a su izquierda sostenían ahora unos patios destartalados. El hedor era semejante al de un invernadero corrompido: plantas podridas, una atmósfera opresiva y caliente, y un talco luminiscente que lo incendiaba todo. Tenía el cuerpo empapado de sudor. La gente aclamaba desde los tejados, desde las barcas, y el agua estaba cubierta de flores que la marea arrastraba de aquí para allá, y los cabellos de color azabache brillaban como quitina o joyas. En un muelle flotante de madera se amontonaban varias bandas musicales que tocaban diferentes melodías a la vez. Alfombras de escamas de pescado y pétalos de flores, puntos plateados, carmesíes y negros que flotaban. Las flores arrojadas por el gentío, arrastradas por el viento, ponían pinceladas de color en el cielo: amarillos, rosados y rojos. El conductor se volvió para hablarle, olvidándose al parecer de la carretera.
—Están oyendo a los dugla tocando música soaka, música de cacerolas. Una competición muy reñida, son las cinco mejores bandas de Port of Spain.
Cruzaron un barrio decrépito, evidentemente antiguo, de edificios con ladrillos desintegrados, coronados por techos de metal ondulado, o incluso de paja, todos antiquísimos, y pequeños, como sus ocupantes de piel cobriza.
—La zona de los hindúes, los negros de la ciudad. T y T los mezcla, eso es dugla.
La hierba cubría el suelo y aparecía en las grietas de las paredes, en los tejados, en los baches, en cualquier sitio que no hubiese sido alquitranado recientemente: una pujante marea de verde que se derramaba sobre la superficie del mundo, ¡presente hasta en el aire denso!
Dejaron atrás el viejo barrio y salieron a un ancho bulevar asfaltado flanqueado por grandes árboles y altos edificios de mármol.
—Los rascacielos de las metanacs parecían enormes cuando los construyeron, pero nada llega tan alto como el cable.
Sudor amargo, humo dulzón, el verde resplandeciente… tuvo que cerrar los ojos para no marearse.
—¿Se encuentra bien? —Los insectos zumbaban y el aire era tan tórrido que no podía determinar su temperatura, había desbordado su escala personal. Se sentó pesadamente entre Sax y Maya.
El coche se detuvo. Volvió a ponerse de pie con esfuerzo, y bajó del vehículo. Estuvo a punto de caer, porque todo oscilaba. Maya lo agarró del brazo. Nirgal se oprimió las sienes, respirando por la boca.
—¿Estás bien? —preguntó ella con brusquedad.
—Sí —contestó Nirgal y trató de asentir moviendo la cabeza.
Se encontraban en un complejo de toscos edificios nuevos. Madera sin pintar, hormigón, tierra apisonada cubierta ahora de pétalos aplastados. Gente por todas partes, la mayoría con disfraces de carnaval. El escozor del sol en los ojos no desaparecía. Lo condujeron a una tarima de madera, desde la que se dominaba el ruidoso gentío.
Una hermosa mujer de pelo negro, vestida con un sari verde ceñido por una faja blanca, presentó a los cuatro marcianos a la multitud. Las colinas que tenían detrás oscilaban como llamas verdes en el fuerte viento del oeste; hacía más fresco ahora y el aire se había llevado parte del hedor. Erguida ante micrófonos y cámaras, Maya parecía haber recuperado la juventud: empleaba frases cortas y tajantes que la muchedumbre recibía con vítores, una antífona, llamada y respuesta, llamada y respuesta. Una estrella de los medios de comunicación ante los ojos del mundo entero, carismática sin esfuerzo, que desarrollaba lo que a Nirgal le parecía el mismo discurso pronunciado en Burroughs en el momento álgido de la revolución, cuando había conseguido reunir a la muchedumbre en Princess Park.
Michel y Sax declinaron hablar y le indicaron a Nirgal que se enfrentara a la multitud y las verdes colinas que los elevaban hacia el sol. Durante un rato se quedó allí de pie, incapaz de escuchar sus pensamientos. Estática de vítores. El sonido denso en el aire aún más denso.
—Marte es un espejo —dijo al fin— en el que la Tierra contempla su propia esencia. El tránsito a Marte fue purificador, significó despojarse de todo lo que no era importante. Lo que llegó a Marte era terrano hasta la médula, y lo que ha ocurrido desde entonces ha sido la expresión del pensamiento y los genes terranos. Y por eso, más que la ayuda material, metales escasos o nuevas cepas genéticas, nuestra mayor contribución al planeta natal es servirle como espejo para que se vea a sí mismo. Proporcionarle un medio de cartografiar su inimaginable inmensidad. De esa manera aportamos nuestro pequeño grano de arena para crear la gran civilización a punto de saltar a la existencia. Somos los seres primitivos de una civilización desconocida.
Ovación.
—O al menos así lo vemos nosotros en Marte… una larga evolución a través de los siglos hacia la justicia y la paz. A medida que aprendemos, comprendemos mejor que dependemos de los demás. En Marte hemos descubierto que la mejor manera de expresar esa interdependencia es vivir para dar, en una cultura de compasión, en la que toda persona es libre e igual a los ojos de los demás, y todos trabajando para el bien común. Esa labor es la que nos da la libertad. Ninguna jerarquía es digna de consideración sino ésta: cuanto más damos, más grandes nos hacemos. Ahora, en medio de una gran marea y espoleados por ella, contemplamos el florecimiento de esta cultura de compasión que emerge en ambos mundos a la vez.
Se sentó en medio de un ruido atronador. Se habían acabado los discursos y estaban ahora en una especie de conferencia de prensa pública, respondiendo a las preguntas que formulaba la hermosa mujer del sari verde. Nirgal contestaba preguntando a su vez, sobre el lugar en que se encontraban y sobre la situación de la isla en general. Y ella respondía con el fondo de chachara y risas de la muchedumbre, que seguía observándolo todo detrás del muro de reporteros y cámaras. La mujer resultó ser la primera ministra de Trinidad y Tobago. La pequeña nación integrada por las dos islas había soportado el dominio de la metanac Armscor durante la mayor parte del siglo anterior, explicó la ministra, y sólo después de la inundación habían podido romper esa asociación «y todo lazo colonial al fin». ¡Con qué entusiasmo acogió la muchedumbre esta declaración! Y qué sonrisa la de la hermosa mujer dugla, llena de la alegría de toda una sociedad.
Se encontraban en uno de los numerosos hospitales de emergencia construidos en las islas después de la inundación. Los isleños habían erigido esos hospitales como primera manifestación de su condición de emancipados, y los centros de ayuda a las víctimas de la marea, donde se les proporcionaba vivienda, trabajo y atención médica, incluyendo el tratamiento de longevidad, habían aparecido por doquier.
—¿Todos reciben el tratamiento? —preguntó Nirgal.
—Sí —contestó la ministra.
—¡Estupendo! —exclamó Nirgal, sorprendido; había oído decir que eso era raro en la Tierra.
—¿Eso cree? —dijo la ministra—. La gente piensa que traerá demasiados problemas.
—Sí, es cierto. Pero opino que debemos hacerlo de todos modos. Proporcionar el tratamiento a todo el mundo y luego ya se nos ocurrirá qué hacer.
Pasaron un par de minutos antes de que pudieran oír algo más que el clamor ensordecedor de la multitud. La primera ministra intentó acallarlos, pero un hombre de corta estatura con un elegante traje de color tostado salió del grupo que había detrás de la ministra y proclamó por el micrófono:
—¡Nirgal, este hombre de Marte, es un hijo de Trinidad! ¡Su padre, Desmond Hawkins, el Polizón, el Coyote de Marte, es de Port of Spain, y todavía tiene muchos familiares allí! ¡Armscor compró la compañía petrolífera e intentó hacer lo mismo con la isla entera, pero eligieron la isla equivocada! ¡Tu Coyote no sacó su temple del aire, Maistro Nirgal, lo sacó de T y T! ¡Ha estado deambulando por Marte enseñando nuestra forma de vida, y los marcianos son ahora dugla, entienden esa manera de ser y la han extendido por todo Marte! ¡Marte es Trinidad Tobago en grande!
Se alzó una ovación y, siguiendo un impulso, Nirgal se acercó y abrazó al hombre, de sonrisa prodigiosa. Después localizó las escaleras y bajó a reunirse con la gente, que se apretó a su alrededor. La amalgama de fragancias le impedía respirar. Empezó a estrechar manos. La gente lo tocaba, y ¡qué expresión en las miradas! Todos eran más bajos que él y reían, y cada rostro era un mundo. De pronto unas manchas negras aparecieron ante sus ojos y todo se oscureció; miró alrededor, sobresaltado: sobre una oscura franja de mar, hacia el oeste, había aparecido un denso banco de nubes, y la vanguardia de la formación había cubierto el sol. Mientras continuaba mezclándose con la multitud, las nubes se abatieron sobre la isla. La gente se dispersó en busca del refugio de árboles, terrazas y la gran marquesina de hojalata de una parada de autobús. Maya, Sax y Michel habían desaparecido entre sus muchedumbres particulares. Las nubes, de vientres gris oscuro, se alzaban en blancos remolinos, sólidos como la roca pero fluidos, proteicos. Se levantó un viento frío y los goterones empezaron a picotear la tierra, y dieron cobijo a los cuatro marcianos bajo el techo de un pabellón abierto.
Y entonces empezó a diluviar, y Nirgal se encontró frente a un espectáculo que jamás había presenciado: del cielo caían rugientes cataratas de lluvia que salpicaban de explosiones líquidas los arroyos que se habían formado rápidamente en el suelo; el mundo fuera del pabellón se desdibujaba, se reducía a las manchas de color, verdes y pardas, de una acuarela. Maya sonreía:
—¡Es como si el océano nos estuviera cayendo encima!
—¡Cuánta agua! —exclamó Nirgal.
La primera ministra se encogió de hombros.
—Ocurre cada día durante el monzón. Ahora llueve más que antes, y ya entonces teníamos demasiada agua.
Nirgal asintió con un movimiento de cabeza y una punzada le atravesó las sienes. El dolor de respirar en el aire húmedo. Se estaba ahogando.
La primera ministra estaba explicándoles algo, pero a Nirgal la cabeza le dolía tanto que apenas podía seguirla. Cualquier miembro del movimiento independentista podía unirse a una filial de Praxis, y durante el primer año su trabajo consistía en construir centros de ayuda de emergencia como aquél. Con el ingreso en Praxis se adquiría el derecho al tratamiento de longevidad, que era administrado en los nuevos centros. Los implantes para el control de natalidad podían hacerse al mismo tiempo; eran reversibles, pero con el tiempo se convertían en permanentes. Muchos se los hacían como contribución a la causa.
—Los bebés vendrán más tarde, decimos. Ya habrá tiempo.
La gente deseaba unirse a ellos; casi todo el mundo lo había hecho ya. Armscor se había visto obligada a imitar el proceder de Praxis para conservar algunos trabajadores, y por eso ya poco importaba a qué organización se perteneciera; en Trinidad todas eran lo mismo. Los que acababan de recibir el tratamiento se dedicaban a construir más alojamientos, a trabajar en la agricultura o a la fabricación de equipamiento para hospitales. Trinidad ya era próspera antes de la inundación, como resultado de la explotación de las vastas reservas de petróleo y la inversión de las metanacs en el enchufe del cable. Una tradición progresista había puesto las bases de la resistencia en los años previos a la inoportuna llegada de la metanac. Ahora una creciente parte de la infraestructura estaba dedicada al proyecto de longevidad. La situación prometía. Cada campamento tenía su lista de espera para el tratamiento, y ellos mismos construían los lugares donde les sería administrado. Naturalmente, la población defendía con uñas y dientes esas infraestructuras. Aunque Armscor lo hubiese querido, habría sido muy difícil para sus fuerzas de seguridad apoderarse de los campamentos. Y de haberlo conseguido, no habrían encontrado nada de valor para ellos, puesto que ya habían recibido el tratamiento. Es decir, podían perpetrar un genocidio si querían, pero aparte de eso poco podían hacer para recuperar su dominio.
—Fue como si la isla echara a andar y se alejara de ellos —concluyó la primera ministra—. Ningún ejército puede impedir algo así. Es el final de la casta económica, de todas las castas. Estamos haciendo algo nuevo en la historia, instaurando un nuevo orden, como dijo en su discurso. Somos como Marte, en menor escala. Y tenerle aquí para presenciarlo, a un nieto de la isla, a usted, que tanto nos ha enseñado desde su hermoso mundo nuevo… es algo especial. Un festival, de veras. —Y al decir esto volvió a animarle el rostro aquella radiante sonrisa.
—¿Quién era el hombre que habló?
—Oh, era James.
La lluvia cesó de pronto. El sol asomó y los vapores cubrieron la tierra. Nirgal sudaba a chorros en el aire blanco y apenas podía respirar. Aire blanco, puntos negros flotando ante sus ojos.
—Creo que necesito tenderme un rato.
—Oh, sí, naturalmente. Debe de estar exhausto, abrumado.
Acompáñenos.
Lo llevaron a una pequeña dependencia en el mismo hospital. Le habían asignado una habitación luminosa con paredes de bambú, sin más mobiliario que un colchón en el suelo.
—Me temo que el colchón no es lo suficientemente largo.
—No importa.
Lo dejaron solo. Algo en la habitación le recordó el interior de la casita de Hiroko, en la arboleda de la orilla lejana del lago de Zigoto. No sólo el bambú, sino el tamaño y la forma de la habitación… y algo inaprensible, la luz verde que entraba a raudales, quizá. La sensación de la presencia de Hiroko fue tan intensa e inesperada que cuando los otros abandonaron la habitación Nirgal se dejó caer en el colchón y rompió a llorar. Se sentía muy confundido. Le dolía todo el cuerpo, pero sobre todo la cabeza. Al fin dejó de llorar y cayó en un sueño profundo.
Despertó envuelto en tinieblas que olían a verde. No recordaba dónde estaba. Se volvió y quedó tendido de espaldas, y entonces recordó: estaba en la Tierra. Murmullos… se sentó, asustado. Una risa sofocada. Unas manos lo asieron y lo obligaron a tenderse de nuevo, pero sintió que eran manos amigas. «Shhh», dijo alguien, y lo besó. Otra persona manipulaba a tientas el cinturón y los botones de su pantalón. Mujeres, dos, tres, no, dos, con un perfume abrumador de jazmín y algo más, dos perfumes distintos aunque ambos cálidos. Pieles sudorosas, resbaladizas. Las arterias de la cabeza le latían con violencia. Eso le había ocurrido un par de veces cuando era más joven, cuando los cañones recién cubiertos eran mundos nuevos, y mujeres desconocidas querían quedarse embarazadas o simplemente divertirse. Después de los meses de celibato del viaje, era una delicia estrechar un cuerpo de mujer, besar y ser besado, y su miedo inicial se desvaneció en una confusión de manos y bocas, pechos y piernas entrelazadas.
—Hermana Tierra —jadeó. Se escuchaba el sonido distante de la música, piano, tambores y tablas, casi ahogada por el rumor del viento en el bambú. Una de las mujeres estaba encima y se apretaba contra él, y Nirgal supo que el tacto de las costillas de la mujer bajo sus manos le acompañaría siempre. La penetró, besándola. Pero la cabeza seguía latiéndole dolorosamente.
Cuando volvió a despertarse estaba empapado y desnudo sobre el colchón. Aún estaba oscuro. Se vistió y salió de la habitación, y avanzó por la penumbra de un pasillo hasta un porche cerrado. Había anochecido; había dormido buena parte del día. Sus compañeros de viaje estaban comiendo con un nutrido grupo. Nirgal les aseguró que estaba perfectamente, hambriento, de hecho.
Se sentó a la mesa. Fuera, entre los edificios bastos y mojados, un gran número de personas se había congregado en torno a una cocina al aire libre. Más allá el resplandor amarillo de una hoguera desgarraba la oscuridad; sus llamas dibujaban los rostros oscuros y se reflejaban en el blanco líquido de los ojos y los dientes. Los comensales del interior lo observaban. Los cabellos de color azabache de las mujeres jóvenes resplandecían como joyas, y algunas sonreían, y por un segundo Nirgal temió oler a sexo y perfume; pero el humo de la hoguera y los platos especiados sobre la mesa disiparon su preocupación: en una explosión de olores como aquélla era imposible rastrear el origen de ninguno… y además, la comida cargada de especias incapacitaba el sistema olfativo: curry, cayena, pescado con arroz y un vegetal que le abrasó la boca y la garganta; pasó la siguiente media hora parpadeando, sorbiendo por la nariz y bebiendo agua, con la cabeza ardiendo. Alguien le dio una rodaja de naranja escarchada, y como le refrescó la boca, tomó varias seguidas.
Cuando terminaron de comer, despejaron las mesas entre todos, como en Zigoto o Hiranyagarbha. Fuera los danzantes rodearon la hoguera, ataviados con los surrealistas disfraces de carnaval y máscaras de demonios y bestias, como en el Fassnacht de Nicosia, aunque las máscaras eran más pesadas y extrañas: demonios con muchos ojos y grandes dientes, elefantes, diosas. La silueta oscura de los árboles se recortaba contra el negro brumoso del cielo y las estrellas grandes y trémulas, y el follaje, en el cual alternaban el verde y el negro, se teñía de bermellón cuando las llamas saltaban hacia el cielo, como para marcar el ritmo de la danza. Una joven menuda, con seis brazos que se movían a la vez mientras bailaba, se acercó por detrás y se detuvo junto a Nirgal y Maya.
—Ésta es la danza de Ramayana —les dijo—. Es tan antigua como la civilización, y en ella se habla de Mángala.
Y acto seguido le dio a Nirgal un apretón familiar en el hombro, y él reconoció el perfume de jazmín. Sin una sonrisa, la mujer regresó a la hoguera. Los tambores seguían crescendo de las llamas y los danzantes gritaban. La cabeza de Nirgal latía a cada redoble, y a pesar de la naranja escarchada los ojos le lloraban a causa de la pimienta y le pesaban los párpados.
—Sé que parecerá extraño —dijo—, pero creo que necesito dormir otra vez.
Se despertó antes del alba y salió a la galería para contemplar el cielo que se aclaraba en una secuencia casi marciana, negro, púrpura, rojizo, rosado, antes de adquirir el sorprendente azul ciánico de una mañana tropical terrana. Todavía le dolía la cabeza, como si la tuviese atestada, pero al menos se sentía verdaderamente descansado y dispuesto a medirse con el mundo. Después de desayunar unas bananas de piel verde-parda, Sax y él se reunieron con algunos de los anfitriones para dar un paseo en coche por la isla.
Fuesen adonde fuesen, siempre había centenares de personas a la vista, menuda y de piel cobriza como la suya en el campo, más oscura en las ciudades. Unas grandes furgonetas que viajaban en grupo llevaban el mercado a aquellos poblados, demasiado pequeños para tener mercado propio. A Nirgal le sorprendió lo delgados que eran todos, de miembros afilados por el trabajo, como juncos. En ese contexto, las curvas de las mujeres jóvenes eran como los capullos de las flores, de existencia efímera.
Cuando advertían quién era corrían a saludarlo y estrecharle la mano. Sax sacudió la cabeza ante el espectáculo de Nirgal entre los nativos.
—Distribución bimodal —comentó—. No exactamente especiación… pero tal vez se produciría si pasara el tiempo suficiente. Divergencia isleña, muy darwiniano.
—Soy marciano —concedió Nirgal.
El complejo estaba situado en unos claros abiertos a golpe de machete en la jungla, que ahora intentaba recuperar el espacio en otro tiempo suyo. Los ladrillos de barro de los edificios más antiguos, ennegrecidos por el tiempo, empezaban a fundirse de nuevo con la tierra. Los cultivos de arroz estaban dispuestos en terrazas tan exquisitas que las colinas parecían más distantes. El verde luminoso de los tallos de arroz era un color desconocido en Marte. Nirgal no recordaba verdes más brillantes y esplendorosos que aquéllos; impresionaban vivamente su retina con su variedad e intensidad, mientras el sol le doraba la espalda:
—Es debido al color del cielo —explicó Sax cuando Nirgal se lo mencionó—. Los rojos del cielo marciano amortiguan los verdes.
El aire era denso, húmedo, rancio. El mar resplandeciente formaba un horizonte lejano. Nirgal tosió, respiró por la boca, se esforzó por olvidar las punzadas en las sienes y la frente.
—Padeces el síndrome de las cotas bajas —especuló Sax—. He leído que les ocurre a los habitantes del Himalaya y a los andinos cuando bajan al nivel del mar. Tiene relación con los niveles de acidez en sangre. Deberíamos haberte llevado a algún lugar más alto.
—¿Por qué no lo hicieron?
—Querían que vinieses aquí porque Desmond procede de aquí. Ésta es tu tierra natal. En realidad, la elección de nuestro próximo destino parece haber provocado un pequeño conflicto.
—¿También aquí?
—Más aún que en Marte, diría.
Nirgal gimió. El peso de aquel mundo, el aire sofocante…
—Voy a correr un poco —dijo, y salió.
Al principio sintió el habitual alivio, las sensaciones y respuestas que le recordaron que todavía era él. Pero en lugar de alcanzar aquel estado del lung-gom-pa en que correr era como respirar, algo que podía hacer indefinidamente, empezó a sentir la presión del aire pesado en los pulmones y de la mirada de la gente menuda con la que se cruzaba, y sobre todo su propio peso destrozándole las articulaciones. Era como si cargara una persona invisible a la espalda, sólo que el peso estaba en su interior, como si los huesos se hubiesen convertido en plomo. Le ardían los pulmones y al mismo tiempo los sentía encharcados, y ninguna tos conseguía despejarlos. Vio a algunos individuos altos con vestimenta occidental detrás de él, montados en triciclos que al cruzar los charcos salpicaban a los transeúntes. Pero los nativos se echaban a la carretera detrás de él, y obstaculizaban el paso de los triciclos, con los ojos y los dientes centelleantes en los rostros oscuros, hablando y riendo. Los hombres de los triciclos tenían rostros inexpresivos y no apartaban la vista de Nirgal. Pero no increpaban a la multitud. Nirgal emprendió el regreso hacia el campamento por otra carretera. Ahora las colinas resplandecían a su derecha. Sus piernas vibraban a cada tranco, y al fin pensó que lo sostenían troncos en llamas. ¡Esa carrera le haría daño! Además, le parecía llevar un globo gigantesco por cabeza y que las plantas verdes y húmedas extendían sus ramas para alcanzarle, un centenar de tonalidades de verde llameante se fundían en una única banda de color y ceñían el mundo. Unos puntos negros flotaban ante sus ojos.
—Hiroko —jadeó, y siguió corriendo con las lágrimas surcándole por el rostro, aunque nadie habría podido distinguirlas del sudor—. ¡Hiroko, esto no es como dijiste!
Avanzó vacilante sobre el suelo ocre de la urbanización y docenas de personas lo siguieron mientras se acercaba a Maya. Aunque estaba empapado, la abrazó y apoyó la cabeza en su hombro, sollozando.
—Tenemos que ir a Europa —dijo Maya, airada, a alguien detrás de él—. Ha sido una estupidez traerlo directamente a los trópicos.
Nirgal se volvió para mirar. Maya hablaba con la primera ministra.
—Así hemos vivido siempre —contestó ella, y atravesó a Nirgal con una mirada orgullosa y resentida.
Pero Maya no pareció intimidada.
—Tenemos que ir a Berna —dijo.
Volaron a Suiza en un pequeño avión espacial proporcionado por Praxis. Durante el viaje contemplaron la Tierra desde una altura de treinta mil metros: el Atlántico azul, las escarpadas montañas de España, que recordaban a los Hellespontus, Francia y después la blanca línea de los Alpes, montañas diferentes de las que había visto durante su vida. Nirgal se sentía como en casa en la atmósfera fría del avión, y le contrarió pensar que no era capaz de tolerar el aire natural de la Tierra.
—Te sentirás mejor en Europa —le consoló Maya. Nirgal recordó la recepción que les habían dispensado.
—Están encantados con ustedes —dijo. A pesar de su malestar, había advertido que los dugla recibían a los otros tres embajadores con el mismo entusiasmo que a él, y Maya había sido particularmente aclamada.
—Se alegran de que hayamos sobrevivido —dijo Maya restándole importancia—. Por lo que a ellos se refiere, hemos regresado de la muerte como por arte de magia. Creían que habíamos muerto, ¿sabes? Desde dos mil sesenta y uno hasta el año pasado, han creído que no quedaba ni uno solo de los Primeros Cien con vida. ¡Sesenta y siete años! Y durante todo ese tiempo, buena parte de ellos han muerto. Que hayamos regresado como lo hemos hecho, y en medio de esta inundación, con el mundo entero cambiando… bueno, es como un mito. El retorno del mundo subterráneo.
—Pero no todos han regresado.
—No. —Maya casi sonrió.— De eso todavía no se han enterado. Creen que Frank y Arkadi están vivos, ¡y también John, aunque lo asesinaron antes del sesenta y uno y todo el mundo lo sabía! Al menos lo supieron por un tiempo. Pero la gente empieza a olvidar. Han ocurrido tantas cosas desde entonces, y la gente desea que John esté vivo. Y por eso olvidan Nicosia y dicen que él todavía forma parte de la resistencia. —Soltó una risa áspera para ocultar su malestar.
—Igual que con Hiroko —dijo Nirgal, sintiendo una opresión en el pecho. Una oleada de tristeza semejante a la que lo había asaltado en Trinidad lo dejó desolado y dolorido. Él creía, siempre lo había creído, que Hiroko estaba viva, oculta en las tierras altas del sur junto a su gente. Sólo así había podido afrontar la noticia de su desaparición, teniendo la seguridad de que había conseguido escabullirse de Sabishii y que regresaría cuando considerase que era el momento oportuno. Lo había creído de veras. Sin embargo ahora, por alguna razón que no podía precisar, ya no estaba seguro.
Michel, sentado junto a Maya, parecía demasiado cansado. De pronto, Nirgal comprendió que estaba mirándose en un espejo, supo que su rostro mostraba la misma expresión, la sentía en los músculos. Michel y él tenían dudas, tal vez sobre el destino de Hiroko, o sobre otras cuestiones. Pero Michel no se mostraba muy comunicativo.
Y en el otro extremo del avión, Sax los observaba a los dos con su habitual expresión de pájaro.
Descendieron volando paralelamente a la gran muralla norte de los Alpes y aterrizaron entre campos verdes. Los escoltaron a través de un frío edificio semejante a los marcianos y luego bajaron unas escaleras y subieron a un tren, que se deslizó con un sonido metálico, salió del edificio y se internó en los campos. Al cabo de una hora estaban en Berna.
Numerosos diplomáticos y periodistas, con una insignia de identificación prendida en el pecho, todos con la misión de hablar con ellos, los esperaban en aquella ciudad, pequeña, prístina y sólida como la roca, donde la acumulación de poder era palpable. Las estrechas calles adoquinadas estaban flanqueadas por edificios de piedra que sustentaban pesadas arcadas, y todo parecía tan permanente como una montaña. El veloz río Aare abrazaba la mayor parte de la ciudad en un gran meandro. Los habitantes del barrio que atravesaban eran en su mayoría europeos: blancos de aspecto cuidado, no tan bajos como los demás terranos, que llenaban dicharacheros las calles y asediaban a los marcianos y sus escoltas, ahora vestidos con el uniforme azul de la policía militar suiza.
Las habitaciones asignadas a Nirgal y sus compañeros estaban en las oficinas centrales de Praxis, en un pequeño edificio de piedra que miraba sobre el río. A Nirgal le sorprendió lo cerca del agua que construían los suizos; una crecida del río de sólo dos metros supondría el desastre, pero la perspectiva no parecía inquietarlos. ¡Por lo visto dominaban el río con mano de hierro, a pesar de que bajaba de la cadena montañosa más escarpada que Nirgal había visto en su vida! Terraformación, naturalmente; no era extraño que a los suizos les fuera tan bien en Marte.
El edificio de Praxis estaba a unas pocas calles del centro histórico de la ciudad. El Tribunal Mundial ocupaba un grupo de edificios contiguos a los edificios federales suizos, casi en el centro de la península. Cada mañana bajaban por la calle principal, la Kramgasse, increíblemente pulcra y desnuda comparada con las calles de Port of Spain. Pasaban bajo la torre medieval del reloj, con su fachada ornamentada y sus figuras mecánicas, que parecía uno de los diagramas alquímicos de Michel convertido en un objeto tridimensional. Entraban luego en las oficinas del Tribunal Mundial, donde conversaban con un sinfín de grupos sobre la situación en Marte y en la Tierra: funcionarios de la UN, representantes de gobiernos nacionales, ejecutivos de las metanacionales, organizaciones de ayuda, medios de comunicación. Todos querían saber qué ocurría en Marte, cuál sería el siguiente paso de los marcianos, qué opinaban ellos de la situación en la Tierra, qué ayuda podían ofrecer. A Nirgal le resultaba bastante sencillo conversar con la mayoría de las personas que le presentaban; entendían la situación de ambos mundos y no albergaban la creencia poco realista de que Marte fuera a salvar a la Tierra; no parecían esperar recuperar el dominio de Marte, ni tampoco que el orden metanacional mundial de los años antediluvianos se instaurase de nuevo.
Era probable, sin embargo, que los estuviesen manteniendo alejados de gentes con actitudes hostiles hacia ellos. Maya estaba segura. Señaló cuan a menudo podía descubrirse en los negociadores y entrevistadores lo que ella llamaba «terracentrismo». Nada les importaba de veras salvo los asuntos terranos; Marte tenía algunas cosas interesantes, pero carecía de importancia. Una vez que le llamaron la atención sobre esa actitud, Nirgal empezó a verla en todas partes. Y en cierto modo se sintió aliviado, porque en Marte ocurría lo mismo: los nativos eran inevitablemente areocéntricos; una postura en cierto modo realista.
De hecho, empezó a tener la sensación de que precisamente los terranos que mostraban un interés más intenso por Marte eran los más imprevisibles: ejecutivos de metanacs cuyas corporaciones habían hecho fuertes inversiones en la terraformación marciana, representantes de países densamente poblados que sin duda se sentirían felices si dispusieran de un lugar al que enviar masas de población. De manera que participaba en reuniones con representantes de Subarashii, Armscor, China, Indonesia, Ammex, India, Japón y el consejo metanacional japonés, escuchaba con atención y procuraba hacer preguntas en vez de hablar demasiado. Y así descubrió que algunos de sus hasta ahora más leales aliados, en particular India y China, se convertirían de buen grado en un serio problema para ellos en el marco de la nueva distribución. Maya respondió con un vigoroso gesto de asentimiento cuando él la hizo partícipe de esta observación, y se le ensombreció la cara.
—Sólo podemos esperar que la distancia nos proteja —dijo—. Tenemos suerte de que sea necesario un viaje espacial para alcanzarnos, un cuello de botella para la emigración sin importar lo que avancen los medios de transporte. Pero tendremos que estar en guardia, siempre. Será mejor que no hables demasiado del tema. No hables demasiado de nada.
Durante el descanso para el almuerzo Nirgal solía pedir a sus escoltas —una docena o más de suizos que lo acompañaban a todas horas— que fueran dando un paseo hasta la catedral, que en suizo —eso le había contado alguien— llamaban el Monstruo. Tenía una sola torre, en cuyo interior había una estrecha escalera de caracol por la que Nirgal, después de tomar aliento, subía casi a diario, más jadeante y sudoroso cuanto más se acercaba a la cima. En los días despejados, que no eran frecuentes, a través de los arcos de la sala de la torre alcanzaba a ver la distante muralla abrupta de los Alpes que llamaban Oberland Bernés. Esa pared blanca y mellada ocupaba todo el horizonte, como los grandes escarpes marcianos, con la diferencia de que estaba totalmente cubierta de nieve, excepto unos triángulos de roca desnuda en la cara norte, una roca de color gris claro, insólita en Marte: granito. Montañas graníticas, levantadas por la colisión de las placas tectónicas. Y la violencia de esos orígenes era evidente.
Entre la majestuosa cordillera blanca y Berna se extendían unas cadenas más bajas de colinas de verdes muy similares a los de Trinidad, más oscuros en los bosques de coniferas. Había tanto verde… De nuevo Nirgal se sintió sobrecogido por la exuberancia de la vida vegetal en la Tierra, por el antiguo y espeso manto de biosfera que cubría la litosfera.
—Sí —dijo Michel cierto día que lo acompañó a contemplar el paisaje—. La biosfera a estas alturas es una parte importante de las capas superiores de la roca. La vida rebosa en todas partes.
Michel se moría por ir a Provenza. Estaban muy cerca de allí, sólo a una hora de avión o una noche de tren, y lo que estaba sucediendo en Berna se le antojaba sólo un interminable regateo político.
—¡La inundación, la revolución, que el sol se convierta en nova, todo seguirá su curso! Sax y tú pueden ocuparse de esto mucho mejor que yo.
—Y Maya todavía más.
—Sí, claro. Pero me gustaría que me acompañara. Tiene que ver Provenza o nunca comprenderá.
Pero Maya estaba absorbida por las negociaciones con la UN, que tomaban un sesgo serio ahora que los marcianos habían aprobado la nueva constitución. La UN se revelaba cada vez más como un simple portavoz de los intereses metanacionales, mientras que el Tribunal Mundial continuaba apoyando las nuevas «democracias cooperativas». Las discusiones eran acaloradas, volátiles, a veces hostiles. Importantes, en una palabra, y Maya salía a la arena cada día, no estaba para excursiones a Provenza. Había visitado el sur de Francia en su juventud, dijo, y no tenía demasiado interés en repetir la visita, ni siquiera con Michel.
—¡Dice que ya no quedan playas! —se quejó Michel—. ¡Como si las playas fueran lo importante en Provenza!
A pesar de su insistencia, Maya se negaba. Al fin, unas semanas después, Michel se encogió de hombros y se rindió, sintiéndose desgraciado, y decidió visitar Provenza solo.
El día de su partida, Nirgal lo acompañó a la estación, al final de la calle principal, y agitó la mano hasta que e¡ tren desapareció en la distancia. En el último momento Michel asomó la cabeza por la ventana y saludó a Nirgal con una gran sonrisa. A éste le sorprendió que aquella expresión reemplazara tan deprisa el desaliento por la ausencia de Maya, pero se alegró por su amigo y hasta experimentó un relámpago de envidia. Para él no existía ningún lugar, en ninguno de los dos mundos, que le infundiera tanta alegría.
Cuando el tren desapareció, Nirgal bajó por la Kramgasse seguido por la habitual nube de escoltas y medios de comunicación, y cargó sus dos cuerpos y medio en la subida de los doscientos cincuenta y cuatro peldaños de la escalera de caracol del Monstruo, para mirar al sur y contemplar el Oberland Bernés. Cada vez pasaba más tiempo allí, y solía perderse las primeras reuniones de la tarde. Pero se decía que Sax y Maya bastaban para lidiar con aquello. Los suizos se mostraban tan metódicos como siempre: las reuniones trataban unos temas determinados y empezaban con puntualidad, y si no conseguían seguir la orden del día, no era por culpa de los suizos. Eran iguales a sus compatriotas de Marte, como Jurgen, Max, Priska y Sibilla, con su sentido del orden, de la acción apropiada y bien ejecutada, y adoraban la comodidad y el decoro sin una pizca de sentimentalismo. Era una actitud risible para Coyote, que desdeñaba porque amenazaba la vida; pero viendo los resultados en la elegante ciudad de piedra que se extendía a sus pies, rebosante de flores y de gentes lozanas como flores, Nirgal pensaba que podía decirse algo en su favor. Michel podía regresar a su Provenza, pero Nirgal había carecido de hogar durante demasiado tiempo, ningún lugar había perdurado para él. Su ciudad natal yacía aplastada bajo el casquete polar, su madre había desaparecido sin dejar rastro y los lugares sólo eran lugares, y en todas partes todo estaba en perpetuo cambio. La mutabilidad era su hogar, y contemplando el paisaje suizo no era grato descubrirlo. Deseaba un hogar con algo de esos tejados a dos aguas, esos muros de piedra, que habían permanecido allí, sólidos e inmutables, durante los últimos mil años.
Trató de concentrarse en las reuniones del Tribunal Mundial y en la Bundeshaus suiza. Praxis seguía liderando la actividad frente a la inundación: sabía funcionar eficazmente sin planes previos y ya antes se había convertido en una cooperativa dedicada a ofrecer productos y servicios de primera necesidad, incluyendo el tratamiento de longevidad. De manera que sólo tuvo que acelerar el proceso para tomar la delantera en esa hora de necesidad. Los cuatro viajeros habían visto los resultados en Trinidad; los movimientos locales habían hecho la mayor parte del trabajo, pero Praxis financiaba proyectos de ese tipo por todo el planeta. Se decía que el papel de William Fort había sido decisivo en la respuesta fluida de la «transnac colectiva», como él llamaba a Praxis. Y su metanacional mutante sólo era una más entre las numerosas agencias de servicios que habían empezado a destacar en todo el mundo y se hacían cargo de la tarea de situar a las poblaciones desplazadas y construir o reubicar nuevas estructuras costeras en zonas más elevadas.
Esta red abierta de ayuda a la reconstrucción, sin embargo, topaba con la resistencia de las metanacionales, que se quejaban de que buena parte de su infraestructura, capital y mano de obra estaba siendo nacionalizada, regionalizada, expropiada, abiertamente expoliada. Las disputas eran frecuentes, sobre todo donde ya antes las había, porque la inundación había llegado justo cuando la descomposición mundial y los intentos de reordenamiento habían alcanzado el paroxismo, y aunque lo había alterado todo, esas luchas continuaban, a menudo al amparo de las acciones de emergencia.
Sax Russell era particularmente consciente de ese contexto, pues estaba convencido de que las guerras globales de 2061 no habían conseguido resolver la falta de equidad subyacente en el sistema económico terrano. Con su peculiar estilo insistía en ese punto en todas las reuniones, y Nirgal tuvo la impresión de que se las estaba arreglando para convencer a los oyentes escépticos de la UN y las metanacs de que era necesario adoptar un método similar al de Praxis si querían que la civilización sobreviviera. Como le confesó en privado a Nirgal, no importaba si lo hacían por la civilización o por ellos mismos, no importaba si se limitaban a instaurar un simulacro maquiavélico del programa de Praxis: el efecto sería el mismo a corto plazo, y todos necesitaban la tregua de una colaboración pacífica.
De manera que se involucraba en todas las reuniones y mostraba una concentración casi dolorosa y una coherencia extraña, si se la comparaba con su profundo ensimismamiento durante el viaje a la Tierra. Y Sax Russell era después de todo el Terraformador de Marte, el avalar viviente del Gran Científico, una posición muy poderosa en la cultura terrana, pensó Nirgal; algo semejante al Dalai Lama de la ciencia, una reencarnación continua del espíritu científico, creado para una cultura que únicamente parecía capaz de enfrentarse a un científico por vez. Además, para las metanacs Sax era el principal creador del mayor mercado de la historia, una parte nada desdeñable de su aura. Y como Maya había señalado, él era uno de los miembros del grupo que había regresado de la muerte, uno de los líderes de los Primeros Cien.
Y su extraña habla vacilante ayudaba a consolidar la imagen que los terranos tenían de él. La mera dificultad verbal lo convertía en una suerte de oráculo; los terranos parecían creer que Sax pensaba en un plano tan elevado que sólo podía expresarse mediante enigmas. Tal vez deseaban que fuera así. Eso era lo que la ciencia significaba para ellos; al fin y al cabo, la última teoría física definía la realidad última como bucles de cuerda ultramicroscópicos que se movían supersimétricamente en diez dimensiones. Ese tipo de cosas habituaba a la gente a las rarezas de los físicos, y el creciente empleo de las IA de traducción los estaba acostumbrando a usar locuciones extrañas. Casi todo el mundo hablaba inglés, pero especies ligeramente distintas de esa lengua, y para Nirgal la Tierra era como una explosión de idialectos en donde no había dos personas que emplearan el mismo idioma.
En ese contexto, los argumentos de Sax se escuchaban con extrema seriedad.
—La inundación marca un punto de inflexión en la historia —dijo una mañana dirigiéndose al nutrido público de una reunión general de la Cámara del Consejo Nacional de la Bundeshaus—. Ha sido una revolución natural. El clima de la Tierra ha cambiado, y también la superficie y las corrientes, y la distribución de las poblaciones humanas y animales. En esta situación, es irrazonable tratar de restablecer el mundo antediluviano. No es posible. Y existen muchas razones para instaurar un orden social mejorado. El anterior era… defectuoso. Y provocó derramamiento de sangre, hambre, esclavitud y guerra. Sufrimiento. Muerte innecesaria. Siempre habrá muerte. Pero se debe procurar que llegue lo más tarde posible, y al final de una buena vida. Éste es el objetivo de cualquier orden social racional. Y por eso vemos la inundación como una oportunidad, aquí como en Marte, de… de romper el molde.
Los funcionarios de la UN y los consejeros de las metanacs torcieron el gesto, pero escuchaban. Y el mundo entero observaba, de manera que a juicio de Nirgal lo que un cuadro de dirigentes en una ciudad europea pensara no era tan importante como lo que pensaba la gente de los pueblos que miraba al hombre de Marte a través del vídeo. Y puesto que Praxis, los suizos y sus aliados en todo el mundo habían dedicado todos sus recursos a socorrer a los refugiados y a administrar el tratamiento de longevidad, la gente se les unía en todas partes. Si podías ganarte la vida y de paso salvabas al mundo, si eso representaba tu mejor oportunidad de estabilidad y larga vida y oportunidades para tus hijos, ¿por qué no?
¿Qué podían perder? El orden metanacional anterior había beneficiado a unos pocos y excluido a millones, y tendía a exacerbar esa situación.
Por eso las metanacionales perdían trabajadores en masa. No podían encarcelarlos y cada vez era más difícil amedrentarlos; la única manera de retenerlos era instituir los mismos programas que Praxis había puesto en práctica. Y eso era lo que intentaban, al menos en teoría. Maya estaba segura de que los cambios eran una operación de maquillaje para conservar la mano de obra y los beneficios. Pero quizá Sax tuviera razón y no pudieran dominar la situación, y entonces acabarían por admitir la necesidad de un nuevo orden.
Nirgal decidió referirse a eso durante uno de sus turnos de palabra, en una conferencia de prensa en la Bundeshaus. De pie en el estrado, mirando la sala llena de periodistas y delegados, tan distinta de la mesa improvisada en el complejo de almacenes de Pavonis, tan distinta de los espacios ganados a golpe de hacha en la jungla trinitaria, de la plataforma sobre el mar de gente aquella noche frenética en Burroughs, Nirgal descubrió de pronto que su papel era el de joven marciano, la voz del nuevo mundo. Podía dejar el ser razonable a Maya y Sax, y ofrecer el contrapunto alienígena.
—Las cosas irán bien —dijo, intentando mirar a los asistentes uno por uno—. Todo momento en la historia contiene una mezcla de elementos arcaicos, elementos del pasado que se remontan hasta la misma prehistoria. El presente es siempre una mezcolanza de esos distintos elementos. Todavía existen caballeros que arrebatan las cosechas a los campesinos. Existen aún gremios y tribus. Ahora estamos viendo que muchos abandonan sus ocupaciones para trabajar en los proyectos de emergencia, y eso es nuevo, pero es también un peregrinaje. Esas personas desean ser peregrinos, desean tener un propósito espiritual, hacer un trabajo real, útil. No hay razón para seguir tolerando que los expolien. Aquellos entre ustedes que representan a la aristocracia parecen preocupados. Tal vez tendrán que trabajar con sus propias manos y vivir de ese trabajo. Vivir al mismo nivel que los demás. Es probable que eso ocurra, pero será beneficioso, incluso para ustedes. Que haya suficiente para todos es tan bueno como disfrutar de un festín. Y sólo cuando todos son iguales todos los hijos están a salvo. La distribución universal del tratamiento de longevidad del que somos testigos es el significado último de la democracia, su manifestación física, al fin aquí. Salud para todos. Y cuando eso suceda, la explosión de energía humana positiva transformará la Tierra en pocos años.
Un hombre se levantó y le preguntó sobre la posibilidad de una explosión demográfica, y Nirgal asintió.
—Sí, naturalmente ése es un problema real. No hace falta ser demógrafo para comprender que si continúan los nacimientos y la vida se prolonga, la población alcanzará rápidamente niveles increíbles, niveles insostenibles, hasta que se produzca un colapso. Por tanto hay que abordar el problema ahora. La tasa de natalidad debe reducirse drásticamente, al menos por un tiempo. No será una situación que se mantenga para siempre, ya que los tratamientos de longevidad no proporcionan la inmortalidad. Con el tiempo las primeras generaciones tratadas morirán, y en ello reside la solución del problema. Pongamos que la población actual de los dos mundos es de quince mil millones. Eso significa que empezamos mal.
»Dada la gravedad del problema, mientras puedan ser padres alguna vez, no hay por qué quejarse. Es la longevidad de ustedes la raíz del problema, después de todo, y la paternidad es la paternidad, con un hijo o con diez. Pongamos pues que cada persona forma una pareja y que cada pareja tiene un solo hijo, de manera que hay un hijo por cada dos personas de la generación anterior. Supongamos que eso representa siete mil millones de hijos de esta generación. Y a ellos también se les administrará el tratamiento, se los mimará y formarán parte de la insostenible superpoblación del mundo. Y ellos tendrán cuatro mil millones de hijos, y esa generación, dos mil millones, y así sucesivamente. Y mientras tanto todos estarán vivos y la población aumentará continuamente, aunque a un ritmo cada vez más lento. Y entonces, en un momento dado, quizá dentro de cien años, esa primera generación morirá. Corto o largo, cuando el proceso termine la población total se habrá reducido a la mitad, y se podrá estudiar la situación, las infraestructuras, el medioambiente de los dos planetas, la capacidad de soporte del sistema solar, sea cual fuere. Tras la desaparición de las generaciones más numerosas, se podrá empezar a tener dos hijos para reponer población y mantener una situación estable. Cuando se pueda tener esa opción, la crisis demográfica habrá pasado. Podría tardarse mil años.
Nirgal se interrumpió para mirar a la audiencia; la gente lo observaba en silencio, extasiada. Hizo un ademán que los abarcó a todos.
—Mientras tanto, tenemos que ayudarnos, tenemos que regularnos, cuidar de la tierra. Y es en esta parte del proyecto donde Marte puede ayudar a la Tierra. En primer lugar, constituimos un experimento para el cuidado de la tierra, y todos pueden aprender de ello y aplicar sus lecciones. En segundo lugar, y más importante, aunque el grueso de la población vivirá siempre aquí, una porción considerable puede radicarse en Marte. Ayudará a aliviar la situación y nosotros nos sentiremos felices de acogerlos. Tenemos la obligación de acoger el mayor número posible de personas, porque en Marte seguimos siendo terranos y somos solidarios. La Tierra y Marte… y hay otros mundos habitables en el sistema solar, aunque ninguno tan grande como estos dos. Cooperando podremos dejar atrás los años superpoblados, y entrar en una edad dorada.
El discurso causó una gran impresión, por lo que podía calibrarse desde el ojo del huracán de los medios de comunicación. Después de aquello Nirgal se pasaba los días hablando con grupos, elaborando las ideas que había expuesto en la reunión. Era un trabajo extenuante, y después de varias semanas de ese ritmo sin interrupciones, una mañana despejada miró por la ventana, salió de la habitación y propuso a sus escoltas hacer una excursión. Y ellos comunicaron a la gente de Berna que ese día Nirgal viajaría en privado. Luego tomaron un tren a los Alpes.
El tren se dirigió hacia el sur y pasó junto a un largo lago azul llamado Thunersee, flanqueado por empinadas montañas verdes y murallas y agujas de granito gris. Las ciudades de sus orillas tenían tejados de pizarra, árboles viejísimos y algún que otro castillo, todo en perfecto estado. Las vastas praderas verdes que se extendían entre las ciudades estaban salpicadas de grandes granjas de madera, con macetas de claveles rojos en todas las ventanas y balcones, un estilo que no había cambiado en quinientos años, le dijeron los escoltas. Se asentaban en la tierra como si formaran parte de ella. Habían despejado de piedras y árboles las montañas herbosas, otrora cubiertas de bosques. De manera que en realidad eran espacios terraformados, enormes colinas con hierba para forraje, agricultura que no tenía una razón de ser económica según el espíritu capitalista; pero los suizos habían mantenido las granjas de alta montaña contra viento y marea porque creían que eran importantes, o hermosas, o ambas cosas. Muy suizo. «Existen valores más elevados que los económicos», había insistido Vlad en el congreso que se celebraba en Marte, y Nirgal comprendía ahora que en la Tierra siempre había habido gente que lo creía de veras, o al menos en parte. Werteswandel, lo llamaban en Berna, mutación de valores; pero también podía ser evolución, retorno de valores; cambio gradual más que equilibrio discontinuo; benévolos arcaísmos residuales que habían perdurado para que, lentamente, esos valles aislados de alta montaña, con sus grandes granjas flotando en olas verdes, enseñaran al mundo cómo vivir. Un amarillo rayo de sol hendió las nubes e iluminó la colina a espaldas de una de aquellas granjas, y la montaña centelleó como una esmeralda, con un verde tan intenso que Nirgal se sintió desorientado y luego mareado. ¡Era tan difícil contemplar un verde tan radiante!
La heráldica colina desapareció. Otras pasaron ante la ventana, una ola verde tras otra, con su propia realidad luminosa. En Interlaken el tren viró y empezó a ascender por la ladera de un valle tan escarpada que en algunos puntos las vías se internaban en túneles excavados en las paredes rocosas y describían una circunferencia completa antes de emerger al sol. El tren circulaba sobre vías porque los suizos estaban convencidos de que los nuevos aportes de la tecnología no bastaban para justificar la sustitución de lo que ya tenían. Y así el tren vibraba e incluso se balanceaba de un lado a otro mientras rodaba rechinando colina arriba, acero sobre acero.
Se detuvieron en Grindelwald, y Nirgal siguió a los escoltas hasta un tren diminuto que los llevaría más arriba, bajo la inmensa cara norte del Eiger. Desde allí la muralla de piedra no parecía muy elevada, pero Nirgal había podido apreciar mejor su gran altura desde el Monstruo de Berna, a cincuenta kilómetros de distancia. Esperó pacientemente mientras el tren se internaba zumbando en el corazón de la montaña y zigzagueaba y trazaba espirales en la oscuridad del túnel, rota por las luces del tren y la fugaz claridad de un túnel lateral. Los hombres de la escolta, unos diez, y muy corpulentos, hablaban entre sí en voz baja en un gutural suizo-alemán.
Cuando salieron a la luz, se detuvieron en una pequeña estación, Jungfraujoch, «la estación ferroviaria más alta de Europa», como indicaba un cartel en seis idiomas; lo que no sorprendía pues estaba en un desfiladero helado entre dos grandes picos, el Monch y el Jungfrau, a 3.454 metros sobre el nivel del mar.
Nirgal se apeó, seguido por la escolta, y salió de la estación a una estrecha terraza exterior. El aire era tenue, limpio, vivificante, a unos 270° kelvins, el mejor que Nirgal había respirado desde que dejara Marte, y le resultó tan familiar que los ojos se le llenaron de lágrimas. ¡Ah, aquél era un lugar para él!
Incluso tras las gafas de sol la luz era demasiado brillante. El cielo tenía un color cobalto oscuro y la nieve cubría la mayor parte de las superficies, pero aquí y allá asomaba el granito, sobre todo en las caras septentrionales de la montaña, donde las rampas eran demasiado pronunciadas para soportar la nieve. Allí arriba, los Alpes ya no parecían una mole homogénea, cada masa rocosa tenía un aspecto y una presencia propios, separada del resto por grandes volúmenes vacíos y valles glaciales, profundas quebradas en forma de U. Hacia el norte aquellas macrotrincheras descendían mucho, predominaba el verde e incluso albergaban algún lago. Hacia el sur, los valles eran altos, y sólo mostraban nieve, hielo y roca. Ese día el viento venía de la cara sur, y traía el frío del hielo.
En el valle helado más cercano hacia el sur del desfiladero, Nirgal pudo distinguir una enorme y rugosa llanura blanca, gran confluencia de los glaciares de las altas cuencas circundantes. Era la Concordiaplatz, le dijeron. Cuatro grandes glaciares se encontraban allí y formaban el Grosser Aletschgletscher, el glaciar más largo de Suiza, que fluía hacia el sur.
Nirgal fue hasta el extremo de la terraza para tener una perspectiva más amplia de aquella desolación de hielo y descubrió un sendero de peldaños tallados en la nieve compacta que descendía hasta el glaciar, y de allí a la Concordiaplatz.
Pidió a sus guardaespaldas que esperasen en la estación; quería caminar solo. Ellos protestaron, pero en verano el glaciar no estaba cubierto por la nieve, las grietas eran bien visibles y el sendero discurría lejos de ellas. Y no había nadie allá abajo en aquel glacial día de verano. De todas maneras, los miembros de la escolta vacilaban, y dos insistieron en acompañarlo, al menos parte del camino, algo más atrás, «sólo por si acaso».
Finalmente Nirgal accedió, se echó la capucha y empezó a bajar por el sendero, cada paso una dolorosa sacudida, hasta que alcanzó la extensión llana del Jung-fraufirn. Las crestas que bordeaban aquel valle de nieve corrían hacia el sur desde el Jungfrau y el Monch, y después de unos cuantos kilómetros caían abruptamente hacia la Concordiaplatz. Desde el sendero la roca que las formaba parecía negra, tal vez por el contraste con la blancura de la nieve. Aquí y allá aparecían manchas de color rosa pálido en la nieve: algas. Incluso allí había vida, aunque escasa. El paisaje era una extensión de blanco y negro inmaculados bajo el arco pronunciado de la cúpula azul de Prusia del cielo, y un frío viento recorría el cañón de Concordiaplatz. Nirgal quería bajar hasta aquella gran confluencia y echarle un vistazo, pero no sabía si disponía del tiempo suficiente. En aquel lugar era difícil determinar las distancias y podía muy bien estar más lejos de lo que creía. Bien, podía caminar hasta que el sol estuviese a medio camino del horizonte occidental y luego volver. Echó a andar a buen paso colina abajo por el nevero siguiendo las señales de color anaranjado, sintiendo el peso adicional de la persona que cargaba en su interior y también la presencia de los dos escoltas que lo seguían a unos doscientos metros.
Caminó sin detenerse durante mucho tiempo. No le costaba tanto. La superficie almenada del hielo crujía bajo sus botas marrones. El sol había ablandado la capa superior a pesar del viento glacial. La superficie centelleante no le permitía ver con claridad, incluso con las gafas de sol; el hielo oscilaba delante de él con un resplandor oscuro.
Las crestas a derecha e izquierda empezaron a descender y llegó a la Concordiaplatz. Alcanzaba a ver los glaciares de los cañones superiores como los dedos de una mano de hielo tendidos hacia el sol. La muñeca corría hacia el sur, el Grosser Aletschgletscher, y él estaba de pie sobre la blanca palma como una ofrenda al sol, junto a una línea de la vida de piedras caídas. El hielo, carcomido y nudoso, tenía una tonalidad azul.
Sintió la embestida del viento, remolineando en su corazón, y se volvió despacio, como un pequeño planeta, como una peonza a punto de caer, intentando soportarlo, encararlo. ¡La gran masa de aquel mundo blanco era tan brillante, tan ventosa y vasta, tan aplastante! Y sin embargo presentía una suerte de oscuridad tras ella, como el vacío del espacio, visible detrás del cielo. Se quitó las gafas para ver qué aspecto tenía esa realidad, y la llamarada fue tan violenta que tuvo que cerrar los ojos y ocultar la cabeza en el hueco del brazo, y aun así unas manchas luminosas latieron ante sus ojos, hiriéndolos.
—¡Caramba! —gritó, y rió, determinado a intentarlo otra vez en cuanto desaparecieran las manchas, pero antes de que las pupilas se dilataran de nuevo.
Y así lo hizo, pero el segundo intento fue tan desastroso como el primero. ¿Cómo te atreves a querer verme como en realidad soy?, gritó silenciosamente el mundo.
—¡Dios mío! —exclamó Nirgal, sobrecogido.
Volvió a colocar las gafas sobre sus ojos cerrados, y miró a través de las móviles manchas de luz; gradualmente el paisaje primitivo de hielo y roca se restableció tras las franjas negras, blancas y verde neón que latían en su campo de visión. El blanco y el verde, y aquél era el blanco. La desnudez del universo inanimado. Aquel lugar tenía la misma entidad que el paisaje marciano primitivo. Aún más vasto que el paisaje marciano, sí, debido a los horizontes lejanos y la abrumadora gravedad; y más escarpado, blanco, ventoso, ka, cuyo frío le calaba la parka. De pronto sintió como si un viento le traspasara el corazón: el súbito conocimiento de que la Tierra era tan vasta que en su variedad albergaba regiones más marcianas que las del mismo Marte, que además de todos los aspectos en los que superaba a Marte, poseía una grandeza que eclipsaba su orgullo de ser marciano.
Lo inesperado del descubrimiento lo dejó petrificado, y entonces contempló el mundo. El viento cesó. El mundo se detuvo. Ni un movimiento, ni un sonido.
Cuando percibió el silencio, empezó a escuchar y no oyó nada, y el silencio mismo de algún modo se hizo cada vez más palpable. No se parecía a nada que hubiera experimentado. Y se le ocurrió que en Marte siempre estaba metido en un traje o una tienda, siempre rodeado de maquinaria, excepto en sus raros paseos por la superficie en los últimos años. Pero siempre se oía el viento o alguna maquinaria cercana. O quizá nunca se había detenido a escuchar realmente. En aquel momento sólo había un gran silencio, el silencio del universo. Ningún sueño podía imaginarlo.
Y entonces empezó a percibir sonidos de nuevo: la sangre en sus oídos, el aliento en sus narices, el quedo zumbido de su pensamiento, que parecía tener un sonido propio. Esta vez escuchaba su propio sistema de soporte vital, su cuerpo, con sus bombas, ventiladores y generadores orgánicos. Los mecanismos siempre estaban en su interior, emitiendo sus sonidos. Pero ahora estaba libre de todo lo demás, inmerso en un gran silencio que le permitía escucharse a sí mismo, sólo él en aquel mundo, un cuerpo libre posado sobre la madre tierra, libre en la roca y el hielo donde todo había empezado. Madre Tierra; pensó en Hiroko, esta vez sin la angustia desgarradora que había sentido en Trinidad. Cuando regresara a Marte podría vivir de esa manera. Podría internarse en el silencio como un ser libre, vivir en el exterior, expuesto al viento, en una vasta extensión blanca e inmaculada y sin vida semejante a aquélla, con una cúpula azul oscura sobre su cabeza semejante a aquélla, el azul, una exhalación visible de la vida: el oxígeno, el color de la vida. Allí arriba, una cúpula sobre la blancura. Una suerte de señal. El mundo blanco y el mundo verde, sólo que allí el verde era azul.
Con sombras. Entre las débiles manchas luminosas que aún persistían en su visión había sombras alargadas que venían del oeste. Estaba a bastante distancia del Jungfraujoch, y había bajado considerablemente además. Se volvió y emprendió el regreso sobre el Jungfraufirn. A lo lejos, sendero arriba, sus dos compañeros asintieron y se volvieron también, caminando deprisa.
Muy pronto estuvieron bajo la sombra de la cresta occidental; el sol había desaparecido y el viento empujaba a Nirgal, ayudándolo en la marcha. Era muy frío. Pero después de todo aquélla era la temperatura con la que se sentía cómodo, y aquel aire también, con un agradable toque de densidad; y por tanto, a pesar del peso en su interior, inició un ligero trote sobre el hielo compacto y crujiente, inclinado el cuerpo hacia adelante, sintiendo que los músculos de sus muslos respondían al esfuerzo, y encontró su viejo ritmo de lung-gom-pa: los pulmones y el corazón bombeaban con fuerza para llevar el peso adicional. Pero Nirgal era fuerte, y aquélla era una de las altas regiones de la Tierra con una cualidad marciana; y subió por el crepitante sendero sintiéndose cada vez más fuerte y asombrado, lleno de regocijo y también atemorizado: un planeta sorprendente si podía combinar tanto verde y tanto blanco, y su órbita era tan exquisita que al nivel del mar el verde brotaba con profusión y a tres mil metros el blanco lo cubría todo; la zona natural de la vida estaba comprendida en esos tres mil metros. Y la Tierra giraba con esa diáfana burbuja de biosfera en la franja más apropiada de una órbita de ciento cincuenta millones de kilómetros de amplitud. Era demasiada suerte para admitirla.
La piel le hormigueaba por el esfuerzo y sentía todo el cuerpo acalorado, hasta los pies. Empezó a sudar. El aire frío era deliciosamente vigorizante y supuso que podría mantener aquel ritmo de marcha durante horas; pero, ¡ay!, un poco más adelante ya le esperaba la escalera de nieve con su barandilla de cuerda y sus balizas. Sus custodios caminaban muy por delante de él, subiendo deprisa la última pendiente. Pronto también él estaría allí, en la pequeña estación ferroviaria/espacial. ¡Esos suizos, qué cosas se les ocurría construir! ¡Poder visitar la formidable Concordiaplatz en un viaje de un día desde la capital de la nación! No le extrañaba que fueran tan comprensivos con Marte, ellos eran el elemento terrano más cercano a Marte, en verdad: constructores, terraformadores, habitantes del aire tenue y frío.
Cuando al fin puso los pies en la terraza y entró en la estación, se sintió inclinado a la benevolencia con respecto a ellos; y cuando se acercó a sus escoltas y a los demás pasajeros que esperaban junto al tren, su sonrisa era tan radiante, estaba de tan buen humor, que los rostros ceñudos del grupo (comprendió que los habían obligado a esperarle) se distendieron, se miraron unos a otros, rieron y sacudieron la cabeza como diciendo: ¿qué podemos hacer, sino reír y aguantarlo? Ellos también habían sido jóvenes y habían estado en los Alpes por primera vez, un soleado día de verano, y habían conocido el mismo entusiasmo, recordaban lo que se sentía. De modo que le estrecharon la mano, le abrazaron, lo hicieron subir al tren y éste se puso inmediatamente en marcha, porque, no importaba lo que sucediese, no era bueno tener un tren esperando. Y una vez en ruta notaron que tenía las manos y el rostro calientes, y le preguntaron dónde había estado y le dijeron cuántos kilómetros significaba aquello, y cuántos metros de desnivel. Le pasaron una pequeña petaca de schnapps. Y cuando el tren se introdujo en el túnel lateral que llevaba a la cara norte del Eiger, le hablaron del fallido intento de rescate de los malhadados escaladores nazis, excitados, y luego conmovidos al ver que él parecía muy impresionado. Y después se acomodaron en los compartimientos iluminados del tren, que bajaba rechinando por el tosco túnel de granito.
Nirgal se quedó en el extremo de uno de los vagones, mirando el veloz paso de la roca dinamitada y después, cuando salieron una vez más a la luz, la muralla del Eiger delante. Un pasajero que se dirigía a otro vagón se detuvo y se lo quedó mirando:
—Qué curioso verlo aquí. —Tenía acento británico.— La semana pasada me encontré con su madre.
Confundido, Nirgal balbuceó:
—¿Mi madre?
—Sí, Hiroko Ai. ¿No es así? Estaba en Inglaterra, colaborando con la gente de la desembocadura del Támesis. Una curiosa coincidencia que ahora me haya encontrado con usted. Me hace pensar que en cualquier momento voy a ver hombrecitos rojos.
El hombre soltó una carcajada y siguió su camino.
—¡Eh! —gritó Nirgal—. ¡Espere! Pero el hombre no se detuvo.
—Lo siento, no quería entrometerme —dijo por encima del hombro—. Eso es todo lo que sé, de todas maneras. Tendrá que ir a visitarla, tal vez a Sheerness…
Y entonces el tren entró rechinando en la estación de Klein Scheidegg y el hombre se apeó de un salto, y cuando Nirgal corrió tras él, tropezó con mucha gente y sus escoltas se acercaron y le dijeron que tenían que bajar a Grindelwald inmediatamente si querían llegar a casa esa noche. Nirgal no pudo oponerse. Pero mirando por la ventanilla mientras se alejaban de la estación, vio al inglés que lo había abordado siguiendo a buen paso el sendero que bajaba al valle en sombras.
Aterrizó en un gran aeropuerto del sur de Inglaterra y fue conducido al norte y al este, a una ciudad que sus acompañantes llamaron Faversham, más allá de la cual las carreteras y puentes estaban bajo las aguas. Había decidido llegar sin anunciarse y su escolta allí era un grupo de policías que recordaban más a las unidades de seguridad de la UNTA en Marte que a sus custodios suizos: ocho hombres y dos mujeres, lacónicos, vigilantes, engreídos. Al principio pretendían encontrar a Hiroko interrogando a la gente en comisaría. Pero Nirgal estaba seguro de que aquello haría que se ocultara e insistió en salir a buscarla sin aspavientos, y consiguió convencerlos.
El vehículo avanzó en el alba gris hasta el nuevo frente marítimo, allí mismo entre los edificios: en algunos lugares había hileras de sacos apilados entre las paredes cenagosas, en otros, sólo calles anegadas por aguas oscuras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Algunas planchas tendidas aquí y allá salvaban los charcos y el barro.
En el extremo de una de las hileras de sacos vislumbró unas aguas pardas, más allá de las cuales ya no había edificios, y unos cuantos botes de remos amarrados a la reja de una ventana medio cubierta de espuma sucia. Nirgal siguió a uno de sus custodios hasta un gran barco de pesca, donde los recibió un hombre enjuto y rubicundo que llevaba un gorro mugriento calado hasta las orejas. Una especie de policía portuario, al parecer. El hombre le dio un flojo apretón de manos y acto seguido partieron, remando en el agua opaca, seguidos por otros tres botes con el resto de la preocupada escolta de Nirgal. El remero de su barca dijo algo y Nirgal tuvo que pedirle que lo repitiera; era como sí al hombre le faltara la mitad de la lengua.
—¿El dialecto que habla usted es cockney?
—Sí, cockney —dijo el hombre, y se echó a reír.
Nirgal rió también y se encogió de hombros. Era una palabra que recordaba haber leído, pero no sabía qué quería decir exactamente. Había oído centenares de dialectos ingleses, pero aquél presumiblemente debía de ser el principal, y apenas entendía algo. El hombre habló más despacio, pero fue peor aún. Le estaba describiendo y señalando el barrio por el que navegaban. El agua casi llegaba a los tejados.
—Barriadas —repitió varias veces, señalando con los remos.
Llegaron a un muelle flotante, junto a lo que parecía ser una señal de autopista que rezaba «OARE». Había varias embarcaciones mayores amarradas al muelle o meciéndose sujetas a sus anclas. El policía de puertos remó hasta una de ellas e indicó la escalerilla metálica unida al casco oxidado.
—Adelante.
Nirgal trepó al barco. En cubierta le esperaba un hombre tan bajo que tuvo que empinarse para estrechar la mano de Nirgal con un vigoroso apretón.
—Así que es usted un marciano —dijo, en un inglés parecido al del remero, pero mucho más comprensible—. Bienvenido a bordo de nuestro pequeño navío de investigación. Me dicen que ha venido buscando a la anciana dama asiática, ¿no es así?
—Sí —dijo Nirgal, con el pulso acelerado—. Es japonesa.
—Humm. —El hombre frunció el entrecejo.— Sólo la vi una vez, pero hubiera jurado que era asiática, de Bangladesh quizá. Están por todas partes desde la inundación. Pero ¿quién puede asegurarlo, eh?
Cuatro de los acompañantes de Nirgal subieron a bordo y el patrón apretó el botón que ponía en marcha el motor, giró la rueda del timón y fijó la vista delante mientras el motor de popa impulsaba el barco vibrante y lo alejaba de la línea de edificios inundados. El cielo estaba encapotado, con nubes bajas; mar y cielo se confundían en una bruma grisácea.
—Iremos al embarcadero —dijo el pequeño capitán. Nirgal asintió.
—¿Cuál es su nombre?
—Mi nombre es Bly. Be, ele, y griega.
—Yo soy Nirgal.
El hombre inclinó la cabeza.
—¿Así que esto era antes el puerto? —preguntó Nirgal.
—Esto era Faversham. Aquí estaban las marismas: Ham, Magden… era casi todo marisma, hasta la isla de Sheppey. El Swale. Más pantanos que agua, si usted me entiende. Ahora te metes aquí en un día ventoso y es como si estuvieras en el mar del Norte. Y Sheppey sólo es aquella colina que se ve allá a lo lejos. Ahora es una isla de verdad.
—¿Y allí es dónde usted vio…? —Nirgal no supo cómo referirse a ella.
—La abuela asiática de usted vino en el ferry de Flessinga a Sheerness, al otro lado de esa isla. Sheerness y Minster tienen al Támesis haciendo las veces de calles, y cuando sube la marea también de tejado. Ahora estamos sobre las marismas de Magden. Rodearemos el promontorio Shell, porque el Swale está demasiado espeso.
El agua de aspecto fangoso se rizaba, surcada por largas y onduladas franjas de espuma amarillenta. En el horizonte el agua se veía grisácea. Bly viró y encontraron mar picada. El barco cabeceaba, arriba y abajo, arriba y abajo. Era la primera vez que Nirgal navegaba. Nubes grises se cernían sobre ellos y sólo había una cuña de aire entre los vientres de las nubes y el agua agitada. El barco avanzaba como podía, sacudido como un corcho. Un mundo líquido.
—Ahora se tarda mucho menos en rodearlo —dijo el capitán Bly desde el timón—. Si el agua estuviese más clara, podría ver Sayes Court justo debajo de nosotros.
—¿Qué profundidad hay? —preguntó Nirgal.
—Depende de la marea. La isla estaba más o menos una pulgada sobre el nivel del mar antes de la inundación, así que la profundidad es todo lo que haya subido el nivel del mar. ¿Cuánto dicen que es ahora, veinticinco pies…? Más de lo que esta vieja muchachita necesita, eso seguro. Tiene muy poco calado.
Hizo girar la rueda del timón a la izquierda y el oleaje embistió el costado del barco, que avanzó espasmódicamente. Bly señaló a barlovento:
—Allí, cinco metros. Harty Marsh. ¿Ve ese bancal de patatas, el agua picada de allí? Eso emergerá cuando la marea esté a medio bajar, parece un gigante ahogado sepultado en el barro.
—¿Cómo está la marea ahora?
—Casi pleamar. Cambiará dentro de una media hora.
—Cuesta creer que la Luna pueda arrastrar el mar de esa forma.
—Caramba, ¿acaso no cree en la gravedad?
—Claro que creo en ella, en este momento me está aplastando. Es sólo que cuesta creer que algo tan lejano ejerza tal atracción.
—Humm —dijo el capitán, taladrando con la mirada el banco de niebla que tenía delante—. Lo que de verdad cuesta creer es que un puñado de icebergs haya podido desplazar el agua necesaria para que los océanos suban lo que han subido.
—Es difícil de creer.
—Es sorprendente. Pero tenemos la prueba flotando ante nuestras narices. Ah, se ha levantado la niebla.
—¿Tienen ahora peor tiempo que antes? El capitán soltó una carcajada.
—No sé qué decirle. Es como comparar cosas absolutas.
La niebla tendía sobre ellos largos velos de humedad, y las aguas agitadas siseaban y humeaban. Había oscurecido. De pronto Nirgal se sintió feliz, a pesar del malestar de su estómago durante la deceleración al pie de cada ola. Viajaba en barco en un mundo de agua y la luz tenía un nivel tolerable al fin. Por primera vez desde que llegara a la Tierra podía dejar de entornar los párpados.
El capitán giró el timón de nuevo y navegaron en la dirección del oleaje, hacia el noroeste, hacia las bocas del Tamesis. A la izquierda, una cresta verdosa emergió de las aguas pardas; unos edificios coronaban su pendiente.
—Eso es Minster, o lo que queda de ella. Era la única zona alta de la isla. Sheerness queda por allá, donde el agua se ve tan agitada.
Bajo el techo opresivo de la niebla Nirgal divisó lo que parecía un arrecife batido por aguas impetuosas, negras bajo la espuma blanca.
—¿Eso es Sheerness?
—Sí.
—¿Y todo el mundo se trasladó a Minster?
—O a otros sitios. La mayoría, sí, pero todavía queda alguna gente muy testaruda en Sheerness.
El capitán calló y se concentró en guiar el barco a través del sumergido paseo marítimo de Minster. En una zona donde emergían los tejados entre las olas se veía un edificio al que habían despojado del techo y de la pared que daba al mar y servía ahora como pequeño puerto: las tres paredes restantes albergaban una porción de mar y los pisos superiores de la parte trasera eran el puerto propiamente dicho. Había tres barcas de pesca amarradas allí, y mientras el barco que llevaba a Nirgal hacía las maniobras de aproximación, algunos hombres se asomaron y saludaron.
—¿Quién es ése? —preguntó uno cuando Bly atracó.
—Uno de los marcianos. Estamos buscando a la dama asiática que estaba trabajando en Sheerness la semana pasada, ¿la has visto?
—Hace tiempo que no la veo. Un par de meses, en verdad. Oí que había cruzado a Southend. En el submarino lo sabrán.
Bly asintió y se volvió hacia Nirgal.
—¿Le apetece ver Minster? —le preguntó. Nirgal frunció el entrecejo.
—Preferiría ver a la gente que tal vez sepa de su paradero.
—Claro. —Bly dio marcha atrás, sacó el barco del atracadero y luego viró. Nirgal observó las ventanas cegadas, el yeso manchado, los estantes en la pared de una oficina, algunas notas sujetas con chinchetas a una viga. Mientras se dirigían hacia el sector inundado de Minster, Bly tomó el micrófono de la radio y apretó unos botones. Mantuvo unas cuantas conversaciones breves que Nirgal apenas pudo seguir, con expresiones pintorescas y respuestas envueltas en una estática explosiva.
—Lo intentaremos en Sheerness, pues. La marea está bien.
Avanzaron directamente hacia las aguas espumosas que se encrespaban sobre la ciudad sumergida y siguieron las calles lentamente. Donde la espuma era más densa las aguas estaban más tranquilas. En el líquido gris asomaban chimeneas y postes de teléfonos, y de cuando en cuando Nirgal vislumbraba los edificios bajo el mar, pero había tanta espuma en la superficie y el fondo era tan oscuro que poco se podía ver: la pendiente de un tejado, la visión fugaz de una calle, la ventana ciega de una casa.
En el otro extremo de la ciudad había un muelle flotante anclado a un pilar de hormigón que asomaba entre la resaca.
—Éste es el antiguo muelle de los ferries. Separaron una sección y la reflotaron, y ahora han achicado el agua de las oficinas inferiores y las han vuelto a ocupar.
—¿Es posible…?
—Ya lo verá.
Bly saltó por la borda al embarcadero y alargó una mano para ayudar a Nirgal a hacer lo mismo; de todas maneras Nirgal cayó pesadamente sobre una rodilla al tocar el suelo.
—Ánimo, Spiderman. Allá vamos.
El pilar de hormigón se elevaba aproximadamente un metro y medio y resultó estar hueco. Habían atornillado una escalerilla metálica en el interior. De un cable revestido de goma y enrollado a uno de los postes de la escalerilla colgaban varias bombillas. El cilindro de hormigón terminaba unos tres metros más abajo, pero la escalera bajaba hasta una gran sala, cálida, húmeda y maloliente, dominada por el ruido de varios generadores que debían de estar allí mismo o en el edificio contiguo. Las paredes, el suelo, los techos y ventanas estaban revestidos de algo semejante a una lámina de plástico transparente. Se encontraban en el interior de una burbuja; fuera, el agua, lóbrega, como el agua sucia en un fregadero.
El rostro de Nirgal sin duda reflejaba su sorpresa, ya que Bly esbozó una sonrisa y dijo:
—Era un edificio sólido. Esto, que podría llamarse lámina de roca, es algo parecido al material de las tiendas que ustedes utilizan en Marte, sólo que se endurece. Ya se han reocupado varios edificios, los que tienen el tamaño y la profundidad apropiadas, desde luego. Colocas un tubo y soplas, como si soplaras vidrio. Así que muchos de los antiguos habitantes de Sheerness están regresando y se hacen a la mar desde el puerto o desde el tejado de sus casas. Los llaman la gente de la marea. Supongo que es mejor que ir a pedir limosna a Inglaterra, ¿no?
—¿En qué trabajan?
—Pescan, como siempre. Y hacen labores de salvamento. ¡Eh, Karna! Aquí está mi marciano, ven a saludarle. En el lugar del que viene es bajito, ¡imagínate! Lo llamo Spiderman.
—Pero si es Nirgal, ¿no? Que me maten si llamo Spiderman a Nirgal cuando viene a visitarme. —Y el hombre, de cabellos negros y piel oscura, oriental en apariencia, aunque no por el acento, estrechó la mano de Nirgal con gentileza.
La intensa iluminación de la sala procedía de unos focos inmensos dirigidos hacia el techo. El suelo reluciente estaba atestado: mesas, bancos, maquinaria en distintos estadios de montaje, motores de embarcaciones, bombas, generadores, bobinas, y cosas que Nirgal no pudo reconocer. Los generadores que se oían estaban al final de un pasillo, aunque no por ello producían menos estrépito. Nirgal se acercó a una pared para inspeccionar el material de la burbuja. Sólo tenía un grosor de unas pocas moléculas, le informaron los amigos de Bly, y sin embargo podía soportar miles de libras de presión. Nirgal imaginó cada libra como un puñetazo, miles de ellos a un tiempo.
—Estas burbujas seguirán aquí cuando se haya desgastado el hormigón.
Nirgal preguntó por Hiroko. Karna se encogió de hombros.
—Nunca me dijeron su nombre. Yo creía que era tamil, del sur de la India. He oído que ha pasado a Southend.
—¿Ella les ayudó con esto?
—Sí. Nos trajo las burbujas de Flessinga, ella y un puñado de gente como ella. Lo que han hecho aquí es extraordinario; antes de que vinieran, nos arrastrábamos en High Halstow.
—¿Por qué vinieron?
—No lo sé. Seguramente formaban un grupo de ayuda a las poblaciones costeras. —El hombre rió.— Aunque nadie lo hubiera dicho. Por lo que parecía iban bordeando la costa y rehabilitando construcciones entre las ruinas por pura diversión. Civilización entre mareas, la llamaban.
—¡Karnasingh! ¡Bly! Un día precioso, ¿eh?
—Sí.
—¿Os apetece un poco de bacalao?
En la gran sala contigua había una cocina y un comedor con muchas mesas y bancos. En ese momento comían allí unas cincuenta personas, y Karna presentó a voz en grito a Nirgal. Unos murmullos indistintos lo recibieron. La gente estaba ocupada con la comida: cuencos de estofado de pescado que se servían de unas grandes marmitas negras con aspecto de llevar siglos de uso ininterrumpido. Nirgal se sentó a comer; el estofado estaba bueno, pero el pan era duro como la mesa. Le rodeaban rostros curtidos, carcomidos, castigados por la sal, rojizos cuando no eran cobrizos; Nirgal no había visto nunca unos semblantes tan expresivos y feos, maltratados y modelados por la dura existencia en el opresivo abrazo de la Tierra. Conversaciones ruidosas, salvas de carcajadas, gritos; el ruido del generador apenas era audible. Después de comer, se acercaron a saludarlo y echarle una ojeada. Varios habían conocido a la mujer asiática y sus amigos y la describieron con entusiasmo. Ni siquiera les había dicho cómo se llamaba. Su inglés era bueno, pausado y claro.
—Yo pensaba que era paquistaní. Sus ojos no parecían demasiado orientales, si usted me entiende. Vaya, que no eran como los de usted, no había ningún pliegue cerca de la nariz.
—Pliegue epicántico, ignorante.
Nirgal sintió que se le aceleraba el corazón. Hacía mucho calor allí, y la atmósfera era húmeda y viciada.
—¿Y los que la acompañaban?
Algunos eran orientales. Asiáticos, excepto dos blancos.
—¿Alguno era alto? —preguntó Nirgal—. ¿Como yo?
Ninguno. Si Hiroko había decidido regresar a la Tierra, era muy probable que los más jóvenes no la hubieran acompañado. Hasta era posible que Hiroko ni siquiera les hubiera comunicado lo que pensaba hacer. ¿Abandonaría Frantz Marte, lo haría Nanedi? Nirgal lo dudaba. Regresar a la Tierra en la hora de necesidad… los más viejos lo harían. Sería muy propio de Hiroko; podía imaginarla navegando por las nuevas costas terrestres, organizando la rehabitación…
—Se fueron a Southend. Iban a seguir toda la costa trabajando. Nirgal miró a Bly, que asintió; ellos también irían.
Pero la escolta de Nirgal quería corroborar los datos primero. Exigían un día para organizarlo todo. Mientras, Bly y sus amigos charlaban sobre proyectos de rescate submarino, y cuando Bly se enteró del retraso, le preguntó a Nirgal si le gustaría participar en una de esas operaciones, a la mañana siguiente, «aunque no es una tarea agradable». Nirgal aceptó y la escolta no se opuso, siempre y cuando algunos los acompañasen. Todos quedaron de acuerdo.
Pasaron la tarde en el ruidoso y húmedo almacén submarino, y Bly y sus amigos lo revolvieron todo en busca de equipo apropiado para Nirgal. Y pasaron la noche en los cortos y estrechos catres del barco de Bly, como mecidos en una cuna grande y tosca.
A la mañana siguiente hicieron los últimos preparativos rodeados de una leve neblina de tonalidades marcianas: los rosados y anaranjados flotaban aquí y allá sobre una vitrea agua muerta de color malva. La marea estaba casi en el punto más bajo y el equipo de rescate, Nirgal y tres guardaespaldas siguieron la embarcación de Bly a bordo de un trío de pequeñas lanchas motoras, maniobrando entre chimeneas, señales de tráfico y postes de electricidad, conferenciando a menudo. Bly había sacado un manoseado libro de mapas, y mencionaba ciertas calles de Sheerness, pues se dirigían a un punto determinado. Muchos almacenes de la zona del puerto al parecer ya habían sido vaciados, pero quedaban algunos, desperdigados por los bloques de pisos situados detrás del paseo marítimo, en los que no habían operado, y uno de ellos era el objetivo de esa mañana.
—Aquí es adonde vamos: el número dos de Carleton Lane. —Una joyería, cerca de un pequeño mercado.— Buscaremos joyas y comida enlatada, un botín equilibrado, podría decirse.
Amarraron a la parte superior de una valla publicitaria y pararon los motores. Bly lanzó por la borda un pequeño objeto sujeto a un cordón y fue a reunirse con tres hombres frente a la pequeña pantalla de la IA empotrada en el panel de instrumentos del puente. Soltaron un fino cable por el costado, y el carrete emitió un chirrido espeluznante. En la pantalla, el lóbrego color de la imagen fluctuaba entre el marrón y el negro.
—¿Cómo saben qué están viendo? —preguntó Nirgal.
—No lo sabemos.
—Pero, miren, eso de ahí es una puerta, ¿ven?
—No.
Bly pulsó en el diminuto teclado numérico bajo la pantalla.
—Allá vas, pequeña. Ya estamos dentro. Eso de ahí debería ser el mercado.
—¿Es que no tuvieron tiempo de poner a salvo las cosas? —preguntó Nirgal.
—No todo. Toda la población de la costa este de Inglaterra tuvo que trasladarse al mismo tiempo, de manera que no había suficientes medios de transporte para llevar más que lo que pudieras cargar en el coche. Como mucho. Mucha gente dejó su casa intacta. Así que rescatamos lo que vale la pena.
—¿Y qué opinan los dueños?
—Oh, existe un registro. Lo consultamos y nos ponemos en contacto con los dueños cuando es posible, y les cobramos unos honorarios por el salvamento si quieren recuperar sus cosas. Si no están en el registro, lo vendemos en la isla. La gente busca muebles y esas cosas. Ahí, miren… vamos a ver qué es eso.
Apretó una tecla y la pantalla se aclaró.
—Ah, sí, un frigorífico. Nos vendrá bien, pero sudaremos tinta para subirlo.
—¿Y la casa?
—La volaremos. Una explosión limpia si se colocan bien las cargas. Pero no será esta mañana. La señalaremos y seguiremos adelante.
Continuaron avanzando. Bly y otro hombre seguían atentos a la pantalla, discutiendo amigablemente adonde irían después.
—Esta ciudad nunca fue gran cosa, ni siquiera antes de la inundación —dijo Bly a Nirgal—. Llevaba un par de siglos entregada a la bebida, desde el fin del imperio.
—Desde el fin de la navegación a vela, querrás decir —corrigió el otro hombre.
—Es lo mismo. El viejo Támesis empezó a usarse cada vez menos después de aquello, y los pequeños puertos del estuario empezaron a decaer. Y de eso hace ya mucho.
Al fin Bly paró el motor y los miró a todos. Nirgal vio en los rostros barbudos una curiosa mezcla de resignación torva y alegre expectación.
—Ahí lo tenemos.
Los demás empezaron a sacar el equipo de inmersión: trajes completos, tanques, máscaras, algunas escafandras.
—Pensamos que el equipo de Eric le irá bien —dijo Bly—. Era un gigante. —Sacó un largo traje negro de inmersión, sin pies ni guantes, de la atestada taquilla, para utilizar con máscara y no con escafandra.— También están las botas.
—Me los probaré.
Él y dos hombres se desnudaron y se pusieron los trajes, sudando y resoplando mientras se los acomodaban y cerraban las cremalleras de los cuellos ceñidos. El traje de Nirgal tenía un desgarrón triangular en el costado izquierdo, afortunadamente, porque si no no le habría cabido; le iba muy ajustado en el torso y demasiado holgado en las piernas. Uno de los submarinistas cerró el desgarrón con cinta aislante.
—Esto bastará, al menos para una inmersión. Pero ya ve lo que le sucedió a Eric, ¿no? —dijo, dándole unos golpecitos en el costado—. Procure no quedar atrapado en alguno de los cables.
—Lo haré.
Nirgal sintió un hormigueo generalizado bajo el traje, que de pronto le pareció enorme. Atrapado por un cable en movimiento y golpeado contra el hormigón, ka, qué agonía… un golpe fatal… ¿cuánto tiempo debió de conservar la conciencia después de eso, un minuto, dos? Debatiéndose en la oscuridad…
Nirgal se esforzó por salir de su representación del final de Eric, estremecido. Le sujetaron un respirador a la parte superior del brazo y la máscara, y de pronto se encontró inhalando un aire seco y frío; oxígeno puro, le dijeron. Bly le volvió a preguntar si se sentía bien para bajar, porque Nirgal temblaba ligeramente.
—Sí, sí —repuso Nirgal—. Me siento bien con el frío, y esa agua no está tan fría. Además, ya he empapado el traje de sudor.
Los otros submarinistas, también sudorosos, asintieron. Prepararse era más duro que bucear. Bajó por la escalerilla y de pronto se vio libre del peso aplastante de la gravedad, entró en algo muy semejante a la g marciana, o aún más ligero, ¡qué alivio! Nirgal aspiró alegremente el frío oxígeno embotellado, casi sollozando por la súbita liberación de su cuerpo, flotando en una cómoda penumbra. Sí, su mundo en la Tierra estaba bajo las aguas.
En la profundidad todo era tan oscuro y amorfo como en la pantalla, a excepción de los conos de luz que brotaban de los faros de sus dos compañeros, obviamente muy potentes. Nirgal los seguía un poco rezagado y a menor profundidad, y de ese modo tenía una panorámica de la situación. El agua del estuario estaba fría, a unos 285° kelvins calculó Nirgal, pero la que se filtraba por las muñecas y alrededor de la capucha era escasa y, atrapada en el interior del traje, se calentaba por su esfuerzo, lo cual compensaba el frío de las manos y el rostro, y del costado izquierdo.
Los conos de luz barrían la penumbra cuando los hombres miraban alrededor. Nadaban siguiendo una calle estrecha. Envolviendo los edificios, las calzadas y las aceras, el agua gris y tenebrosa se parecía extrañamente a la niebla de la superficie.
Se encontraron delante de un edificio de ladrillo de tres plantas que ocupaba la esquina de una intersección de calles en ángulo agudo. Kev le indicó con un ademán que los esperase fuera, y Nirgal estuvo encantado de complacerlo. El otro buceador, que sostenía un cable tan fino que apenas se distinguía, fijó una pequeña polea en el umbral de la puerta principal y pasó el cable por ella. El tiempo se arrastró; Nirgal nadaba lentamente alrededor del edificio en forma de cuña y espiaba por las ventanas del segundo piso las oficinas, las habitaciones vacías, los apartamentos. Algunos muebles flotaban junto a los techos. Un movimiento lo hizo apartarse con sobresalto; tenía miedo del cable, pero en realidad no había motivo para ello, puesto que estaba en el otro lado del edificio. Se le coló un poco de agua en la boquilla y la tragó para quitarla de en medio. Sabía a sal, limo y plantas, y a algo desagradable. Siguió nadando.
En el otro lado, Kev y el otro hombre intentaban hacer pasar una pequeña caja fuerte por la puerta. Cuando lo consiguieron, movieron las piernas para mantener la posición vertical y esperaron hasta que el cable se tensó sobre sus cabezas. Luego ejecutaron un torpe ballet acuático y la caja fuerte flotó hacia la superficie y desapareció. Kev volvió a entrar en el edificio y luego salió impulsándose con fuerza y cargando dos pequeños sacos. Nirgal se acercó a él, tomó uno de los sacos y con enérgicas y voluptuosas patadas se impulsó hacia el barco. Emergió a la brillante luz de la niebla. Le habría gustado bajar otra vez, pero Bly no quería que permanecieran más tiempo allí abajo y Nirgal arrojó las aletas al barco y trepó por la escalerilla lateral. Cuando se sentó estaba sudando, y sintió un alivio inmenso al quitarse la capucha del traje, aun cuando estuvo a punto de arrancarse los cabellos con ella. Le ayudaron a despojarse del traje de buceo, y el contacto con el aire pegajoso le pareció muy agradable.
—¡Mírenle el pecho, pero si parece un galgo!
—Como si hubiera respirado vapores toda la vida.
La niebla empezó a disiparse y descubrió un cielo blanco atravesado por una banda más blanca y brillante de sol. El peso había regresado e hizo varias inspiraciones profundas para devolverle a su cuerpo ese ritmo de trabajo. Notaba el estómago extraño y los pulmones le dolían un poco al respirar. Todo se mecía más de lo que el movimiento del océano justificaba. El cielo se volvió de cinc y el cuadrante del sol adquirió un resplandor cegador. Nirgal permaneció sentado, con una respiración cada vez más rápida y superficial.
—¿Le gustó?
—¡Sí! —dijo—. Me gustaría sentirme así en todas partes. Los hombres se rieron.
—Tome, beba algo.
Tal vez sumergirse en las aguas había sido un error. Ya no volvió a sentirse bien con la g. Le costaba mucho respirar. El aire allí abajo, en el almacén, era tan húmedo que le parecía que podría apretar el puño y obtener agua. Le dolían la garganta y los pulmones. Bebía té constantemente, pero seguía sediento. El agua chorreaba de las paredes centelleantes, y no acertaba a comprender lo que la gente decía, todo era ay y eh y lor y da, nada que se pareciera al inglés marciano. Un idioma distinto. Todos ellos hablaban un idioma distinto. Las obras de Shakespeare no lo habían preparado para aquello.
Volvió a dormir en el pequeño catre de la embarcación de Bly. Al día siguiente la escolta dio el visto bueno y abandonaron Sheerness y cruzaron el estuario del Támesis en dirección norte, envueltos en una niebla rosada más densa incluso que la del día anterior.
Nada era visible en el estuario, fuera del mar y la niebla. Nirgal había estado dentro de nubes antes, sobre todo en la pendiente occidental de Tharsis, donde los frentes subían muy deprisa, pero nunca en el mar. Las veces que lo habían atrapado las nubes, la temperatura siempre había estado por debajo del punto de congelación, y las nubes se asemejaban a nieve, muy blanca, menuda y seca, rodando sobre la tierra y cubriéndola con un manto de polvo blanco. Nada que ver con aquel mundo líquido, donde apenas había diferencia entre las aguas revueltas y las ráfagas de niebla que las cubrían, entre el estado líquido y el gaseoso. El barco cabeceaba con violencia. Unos objetos oscuros aparecieron en los límites de la visión, pero Bly no pareció prestarles atención, mirando hacia adelante a través de la ventana tan perlada de agua que casi era opaca, o atento a las diferentes pantallas bajo la ventana.
De pronto Bly detuvo el motor y el cabeceo del barco se transformó en violentos bandazos. Nirgal se agarró a la mampara de la cabina y miró a través de la ventana empañada, intentando descubrir la causa de la parada.
—Un gran navío se acerca desde Southend —declaró Bly, haciendo avanzar el barco muy despacio.
—¿Por dónde?
—A babor. —Señaló una pantalla y luego a la izquierda. Nirgal no vio nada.
Bly guió el barco hasta un malecón bajo y alargado, con numerosas embarcaciones amarradas, que se extendía hacia el norte hasta la ciudad de Southend-on-Sea, que se elevaba y desaparecía en la niebla de la pendiente.
Varios marineros saludaron a Bly:
—Precioso día, ¿eh…? Magnífico… —Y empezaron a descargar las cajas de la bodega.
Bly preguntó por la mujer asiática de Flessinga, y los hombres negaron con la cabeza.
—¿La japonesa? No está aquí, chico.
—Pues en Sheerness decían que ella y su grupo habían venido a Southend.
—¿Y por qué decían tal cosa?
—Porque creían que eso era lo que había sucedido.
—Eso es lo que se consigue escuchando a gente que vive debajo del agua.
—¿La abuela paquistaní? —dijeron en el surtidor de gasoil al otro lado del malecón—. Hace ya tiempo que se marchó a Shoeburyness.
Bly echó una rápida mirada a Nirgal.
—Está a unas pocas millas al este. Si ella estuvo aquí, esos hombres lo sabrán.
—Probémoslo entonces.
Después de repostar, dejaron el malecón y avanzaron lentamente hacia el este, rodeados de niebla. De cuando en cuando vislumbraban la colina edificada a la izquierda. Bordearon un promontorio y viraron hacia el norte. Bly volvió a acercarse a otro malecón flotante, bastante menos frecuentado que el anterior a juzgar por las escasas barcas amarradas.
—¿El grupo de los chinos? —gritó un viejo desdentado—. ¡Se fueron a Pig's Bay! ¡Nos dieron un invernadero! Una especie de santuario.
—Pig's Bay es el siguiente malecón —dijo Bly, con una mirada pensativa mientras maniobraba para salir del atracadero.
Siguieron hacia el norte. La costa, allí, era una ristra ininterrumpida de edificios inundados. ¡Habían construido tan cerca del mar! Era evidente que no tenían motivos para temer un cambio del nivel del mar. Pero había ocurrido, y había creado esa extraña zona anfibia, una civilización entre mareas, acunada por las aguas en la niebla.
Un grupo de edificios de ventanas centelleantes. Los habían recubierto con el material transparente de las burbujas y después de bombear el agua los habían ocupado; sólo los pisos superiores asomaban sobre las olas espumosas. Bly maniobró entre los muelles flotantes, donde encontraron a un grupo de mujeres con botas e impermeables amarillos remendando una gran red negra. Bly redujo la marcha y preguntó:
—¿Las ha visitado también a ustedes la señora asiática?
—Oh, sí, está abajo, allí, en el edificio al final del malecón.
A Nirgal le dio un vuelco el corazón. Perdió el equilibrio y tuvo que agarrarse a la barandilla. Bajó a tierra, avanzó por el muelle hasta el último edificio, en el paseo marítimo, una pensión o algo parecido, de paredes resquebrajadas y brillantes en las grietas, una burbuja llena de aire. Plantas verdes, vislumbradas vagamente a través de las aguas grises. Se había apoyado en el hombro de Bly. Cruzaron una puerta, bajaron unas escaleras estrechas y entraron en una habitación con una de las paredes abierta al mar, como un sucio acuario.
Una mujer diminuta con un mono de color rojizo apareció por una puerta lejana. Cabellos blancos, ojos negros, ágil y precisa, como un pájaro. No era Hiroko. La mujer los miró.
—¿Es usted la mujer que vino de Flessinga? —preguntó Bly después de echarle una mirada a Nirgal—. ¿La persona que ha estado construyendo estos submarinos?
—Sí —dijo la mujer—. ¿Puedo hacer algo por ustedes? —Su voz era aguda y tenía acento británico. Dirigió a Nirgal una mirada inexpresiva. Había personas en la habitación, y otras entraban. La misma expresión que en el rostro visto en el acantilado, en Medusa Vallis. Tal vez otra Hiroko, una Hiroko distinta, que recorría ambos mundos construyendo…
Nirgal sacudió la cabeza. El aire era como el de un invernadero corrompido y la luz, muy pálida. Casi no pudo volver a subir las escaleras. Bly se había encargado de las despedidas. De vuelta a la niebla brillante. De vuelta al barco. Persiguiendo hebras de humo. Una treta para alejarlo de Berna o bien una equivocación. O simplemente una empresa descabellada.
Bly lo ayudó a sentarse en la cabina del barco, junto a una barandilla.
—Ah, bien.
El barco cabeceaba y daba guiñadas en medio de la densa niebla. Un día oscuro y lúgubre sobre las aguas, que estallaban en los cambios de fase de las ondas, y entonces el agua y la niebla se confundían, intercambiaban los papeles. Nirgal se sentía soñoliento. Ella no había abandonado Marte, seguía trabajando en secreto. Había sido absurdo pensar lo contrario. Cuando regresara, la encontraría. Sí, era el objetivo, la tarea que se imponía. La encontraría y la obligaría a vivir al descubierto de nuevo. Se aseguraría de que había sobrevivido. Era la única manera de aliviar el peso terrible que le oprimía el corazón. Sí, la encontraría.
Lentamente la niebla se levantó. Unas nubes grises y bajas cruzaban velozmente el cielo y dejaban caer remolinos de lluvia. La marea estaba bajando y el Támesis fluía con toda su fuerza. En un caos de olas, las aguas pardas y espumosas del estuario corrían rápidamente hacia el este, hacia el mar del Norte. Y de pronto el viento cambió y empujó la marea y las olas se precipitaron mar adentro. Entre la espuma flotaban toda clase de objetos: cajas, muebles, tejados, casas enteras, botes zozobrados, trozos de madera. Los restos del naufragio. Los tripulantes del barco estaban en cubierta y se inclinaban sobre las barandillas con pequeños garfios y binoculares, y le gritaban a Bly que se alejara para evitar los objetos o que intentara acercarse para poder pescarlos. Estaban absortos en el trabajo.
—¿Qué son todas esas cosas? —preguntó Nirgal.
—Es Londres —dijo Bly—. El mar se lo lleva.
La parte baja de las nubes pasaba rauda sobre sus cabezas, hacia el este. Al mirar alrededor Nirgal vio otras barcas pequeñas en las aguas revueltas de la gran desembocadura del río, recuperando despojos o simplemente pescando. Bly saludaba a unos y otros al pasar, con la mano o haciendo sonar la sirena. Sobre el estuario salpicado de gris flotaban roncos sonidos de sirena, al parecer emitiendo mensajes que la tripulación comentaba.
De pronto, Kev exclamó:
—¡Eh! ¿Qué es eso? —y señaló corriente arriba.
Del banco de niebla que cubría la desembocadura del Támesis había surgido un barco con velas, muchas velas, dispuestas en los tres mástiles según la configuración típica, muy familiar para Nirgal aunque nunca antes la había visto. Un coro de bocinazos enloquecidos recibió esta aparición, como los perros de un vecindario ladrando desvelados por la noche, entusiasmados. Sobre esa barahúnda explotó la penetrante sirena del barco de Bly, uniéndose al coro. Nirgal no había oído en su vida un sonido tan demoledor. El aire más denso, los sonidos más penetrantes… Bly sonreía sin dejar de tocar la sirena, y la tripulación y la escolta de Nirgal, en las barandas, gritaban sin ser oídos ante la súbita aparición.
Al fin Bly dio un respiro a la sirena.
—¿Qué es eso? —gritó Nirgal.
—¡Es el Cutty Sark! —exclamó Bly y echó la cabeza hacia atrás con una carcajada—. ¡Lo tenían encerrado a cal y canto en Greenwich!
¡Amarrado en un parque! Algún loco bastardo debe de haberlo liberado. Qué idea tan brillante. Tienen que haberlo remolcado alrededor de la barrera. ¡Miren cómo navega!
El viejo clíper tenía cuatro o cinco velas desplegadas en cada uno de los tres mástiles, y algunas velas triangulares entre ellos y entre el trinquete y el bauprés. Navegaba en pleno reflujo y con el viento a favor, cortando la espuma y los despojos, y la proa puntiaguda engendraba una rápida sucesión de olas blancas. Nirgal vio hombres en lo alto de la arboladura, la mayoría inclinados sobre los penóles, saludando con el brazo a la desordenada flotilla de lanchas al pasar entre ellas. Los gallardetes flameaban en lo alto de los mástiles, y una gran bandera azul con cruces rojas… Cuando pasó junto al barco de Bly, éste hizo sonar la sirena frenéticamente y los hombres rugieron. Un marinero encaramado en la verga de la vela mayor del Cutty Sark los saludó con los dos brazos, inclinándose sobre el cilindro de madera pulida. De pronto, como en cámara lenta, todos vieron que perdía el equilibrio y, con la boca abierta, caía hacia atrás y se precipitaba a las aguas espumosas a un costado del navío. Todos en el barco de Nirgal gritaron «¡Nooo!». Bly soltó una palabrota y aceleró el motor, que atronó en el silencio dejado por la bocina. La popa del barco se hundió en el agua y avanzaron refunfuñando hacia la figura en el agua, ahora un punto negro más, que agitaba frenéticamente un brazo.
Los pitos y sirenas de todas las barcas sonaron al unísono; pero el Cutty Sark no aminoró la marcha. Se alejó a toda velocidad, con las velas hinchadas por el viento, un espectáculo en verdad hermoso. Cuando consiguieron alcanzar al marinero caído, la popa del clíper estaba ya muy baja y sólo se distinguían el blanco de las velas y el negro del aparejo, y abruptamente todo desapareció, engullido por otra muralla de niebla.
—¡Qué visión gloriosa! —repetía uno de los hombres—. ¡Qué visión gloriosa!
—Sí, sí, gloriosa, pero será mejor que pesquemos a ese pobre idiota. Bly dio marcha atrás. Luego arrojó una escalerilla por el costado y ayudó a trepar por ella al marinero, que se quedó agarrado a la borda, inclinado hacia adelante y temblando, mojado como una rata.
—Gracias —dijo entre arcadas. Kev y el resto de la tripulación lo despojaron de las ropas y lo envolvieron con unas mugrientas y gruesas mantas.
—Eres un estúpido idiota —gritó Bly desde el timón—. Estabas a punto de navegar por todo el mundo en el Cutty Sark y ahora estás a bordo de La dama de Faversham. Eres un idiota.
—Lo sé —dijo él.
Los hombres le echaron unas chaquetas sobre los hombros, riendo.
—¡Tonto rematado, mira que saludarnos de esa manera! —Durante toda la travesía de regreso a Sheerness proclamaron su inutilidad, sin olvidarse de dar calor al pobre hombre y ponerlo a reparo del viento en la timonera, donde lo vistieron con ropas que le iban pequeñas. Él rió con ellos, maldijo su suerte, describió la caída, reconstruyó la catástrofe. Una vez en Sheerness lo ayudaron a bajar al almacén submarino y le metieron en el cuerpo un poco de estofado caliente y varias pintas de cerveza, mientras relataban a la gente del almacén y a los que iban llegando su caída desde el estado de gracia.— ¡Miren, este cretino estúpido se cayó del Cutty Sark esta tarde, el muy torpe, cuando salían con la marea a todo trapo, rumbo a Tahití!
—A Pitcairn —corrigió Bly.
El propio marinero, borracho perdido, narró el acontecimiento tantas veces como sus rescatadores.
—Sólo me solté un segundo, y el barco dio una pequeña guiñada y me encontré volando. No se me ocurrió que podía pasar, no se me ocurrió. Mientras bajábamos por el Támesis me había estado soltando todo el tiempo. Oh, un momento, perdónenme, pero tengo que vomitar.
—Ah, Dios, fue una visión gloriosa, de veras brillante. Llevaban más trapo del necesario, desde luego, sólo era para irse con estilo, pero Dios los bendiga por eso. Qué visión.
Nirgal estaba mareado y sentía una cierta desazón. Veía la habitación invadida por una oscuridad brillante, excepto en algunos puntos, donde había unas franjas que lo deslumbraban, un claroscuro de objetos confusos, Brueghel en blanco y negro, y había tanto ruido.
—Recuerdo la inundación de la primavera del trece, cuando el mar del Norte entró en mi dormitorio…
—¡Ah, no, la inundación del trece otra vez no, no me la pienso tragar otra vez!
Nirgal fue al vestuario de hombres, en un rincón de la sala, pensando que se sentiría mejor si aliviaba las tripas. El marinero rescatado estaba en el suelo de uno de los compartimientos, vomitando con violencia. Nirgal retrocedió y se sentó a esperar en el banco más cercano. Una mujer joven pasó junto a él y alargó la mano para tocarle la frente.
—¡Está caliente!
Nirgal se llevó la palma de la mano a la frente para juzgar.
—Trescientos diez kelvins —aventuró—. Mierda.
—Tiene fiebre —dijo ella.
Uno de los guardaespaldas se sentó a su lado. Nirgal le dijo lo de su temperatura y el hombre preguntó:
—¿Puede comprobarlo en su consola de muñeca? Nirgal asintió y pidió una medición. 309° kelvins.
—Mierda.
—¿Cómo se siente?
—Caliente. Pesado.
—Será mejor que lo llevemos a que lo vea un médico.
Nirgal asintió con un movimiento de cabeza, y lo acometió una oleada de vértigo. Observó a los guardaespaldas haciendo los preparativos. Bly se acercó y les hizo algunas preguntas.
—¿Por la noche? —dijo Bly. La conversación continuó en voz baja. Bly se encogió de hombros; no era una buena idea, parecía decir, pero puede intentarse. Los escoltas salieron y Bly se echó al coleto el último trago de su pinta y se levantó. Aunque Nirgal había deslizado el cuerpo para apoyar la espalda contra la mesa, la cabeza de Bly estaba al mismo nivel que la suya. Una especie diferente, un anfibio achaparrado y poderoso. ¿Eran conscientes de ello antes de la inundación? ¿Lo sabían ahora?
Todos se despidieron, estrujándole o mimándole la mano. Trepar por la torreta de la escalera le resultó muy penoso. Salieron a la noche, fría y húmeda, amortajada de niebla. Sin una palabra, Bly los llevó al barco, y permaneció en silencio mientras ponía en marcha el motor y se alejaba del muelle. Navegaban con la marea baja, y por primera vez el balanceo del barco mareó a Nirgal. Las náuseas eran peores que el dolor. Se sentó junto a Bly en un banquillo y contempló el cono gris de agua y niebla iluminadas a proa. Cuando algún objeto oscuro se perfilaba en la niebla, Bly reducía e incluso daba marcha atrás. Una vez siseó. Siguieron así mucho tiempo. Cuando al fin atracaron en las calles de Faversham, Nirgal se sentía tan mal que no pudo despedirse adecuadamente; sólo consiguió agarrarle la mano a Bly y mirar brevemente los ojos azules del hombre. Qué caras. Se puede ver el alma de las personas en la cara. ¿Eran conscientes de ello antes? De pronto Bly ya no estaba y él viajaba en un coche que zumbaba a través de la noche. Se sentía cada vez más pesado, como durante el descenso en el ascensor. Un avión subiendo en la oscuridad; bajando en la oscuridad, los oídos le explotaron dolorosamente, náusea; estaba en Berna con Sax a su lado; sintió un gran consuelo.
Estaba en una cama, ardiendo de fiebre, y su respiración era turbia y dolorosa. Del otro lado de la ventana, los Alpes. El blanco brotaba del verde, como la muerte surgiendo de la vida, para recordarle que la viriditas era una espoleta verde que un día encendería una nova de blancura, retornando así a la misma configuración de elementos que existía antes de que la tormenta de polvo los hubiera levantado y alterado. El mundo blanco y el mundo verde; le parecía que el Jungfrau empujaba en el interior de su garganta. Quería dormir, escapar de aquella sensación.
Sax estaba sentado a su lado, sosteniéndole la mano.
—Creo que necesita volver a la gravedad marciana —le decía a alguien que no parecía estar en la habitación—. Podría ser una forma del mal de las alturas. O un vector vírico. O una alergia. Una respuesta sistémica. Edema, en cualquier caso. Metámoslo inmediatamente en un avión espacial y llevémoslo a un anillo con gravedad marciana. Si tengo razón, eso le ayudará, y si no, no le hará daño.
Nirgal trató de hablar, pero no podía respirar. Aquel mundo lo había infectado, lo había aplastado y cocido en vapor y bacterias. Sintió un golpe en las costillas: era alérgico a la Tierra. Apretó la mano de Sax e inspiró, y fue como si una cuchillada le alcanzara el corazón.
—Sí —dijo con un jadeo, y vio que Sax desviaba la mirada—. A casa, sí.
QUINTA PARTE
Al fin en casa
Un anciano sentado a la cabecera de una cama. Las habitaciones de hospital son todas iguales. Limpias, blancas, frías, llenas de zumbidos y luz fluorescente. En el lecho yace un hombre alto, de piel cobriza y gruesas cejas negras, con un sueño agitado. El anciano está inclinado sobre la cabeza del enfermo y la presiona levemente con las manos, detrás de la oreja. El anciano murmura con voz queda:
—No es más que una respuesta alérgica, hay que convencer a tu sistema inmunitario de que el alérgeno en realidad no es un problema. Todavía no lo han identificado. El edema pulmonar forma parte por lo general del síndrome de las alturas, pero tal vez la causa haya sido la mezcla de gases, o quizá se trate del síndrome de las cotas bajas. Es necesario sacar el agua de tus pulmones. Casi lo han conseguido. La fiebre y los escalofríos pueden atribuirse al biofeedback. Una fiebre de veras alta es peligrosa, debes tenerlo presente. Recuerdo la vez que entraste en los baños después de haberte caído al lago. Estabas azul. Jackie saltó al agua caliente de inmediato… no, me parece que antes se detuvo a mirarte. Nos tomaste a mí y a Hiroko del brazo y todos fuimos testigos de que entrabas en calor. Termogénesis sin temblor, todo el mundo tiene esa capacidad, pero la tuya fue voluntaria y de una potencia increíble. Nunca vi nada igual. Todavía sigo sin saber cómo lo hiciste. Eras un muchacho excepcional. La gente puede temblar a voluntad, así que tal vez sea eso, sólo que en el interior. En realidad no importa, no necesitas saber cómo, sólo tienes que hacerlo, si es que puedes hacerlo en la dirección contraria, para bajar tu temperatura. Inténtalo. Inténtalo. Eras un muchacho excepcional.
El anciano alarga la mano y toma la muñeca del joven. La sostiene y la oprime.
—Solías preguntar mucho. Eras muy curioso, de buena pasta. Decías:
¿Por qué, Sax? ¿Por qué? Era divertido tratar de contestar siempre. El mundo es semejante a un árbol, a partir de una hoja puedes llegar a las raíces. Estoy seguro de que Hiroko lo sentía de esa manera; seguramente fue ella quien me explicó esa teoría. Escucha, no ha sido un error que fueras en busca de Hiroko. Yo he hecho lo mismo. Y volveré a hacerlo.
Porque la vi una vez, en Daedalia. Ella me ayudó cuando quedé atrapado en una tormenta. Me aferró la muñeca, así. Está viva, Nirgal. Hiroko vive. Está en algún lugar, allá afuera. Algún día la encontrarás. Pon ese termostato interno en marcha, baja la temperatura, y algún día la encontrarás….
El anciano suelta la muñeca. Se reclina pesadamente en la silla, medio dormido, murmurando aún.
—Decías: ¿Por qué, Sax, por qué?
Si no hubiera soplado el mistral, se habría echado a llorar, porque nada era igual, nada. Llegó a una estación de Marsella que no existía cuando se marchó, próxima a una pequeña ciudad que no existía cuando se marchó, construidas de acuerdo con la arquitectura gaudiniana, bulbosa y chorreante, con un toque de la circularidad bogdanovista, que a Michel le hizo pensar en una mezcla de Christianopolis e Hiranyagarbha. No, nada le resultaba familiar, en lo más mínimo. La tierra era extrañamente llana, verde, despojada de su roca, despojada de ese je ne sals quoi que había dado su carácter a Provenza. Llevaba ausente ciento dos años.
Pero sobre ese paisaje desconocido soplaba el mistral, que bajaba desde el Macizo Central: frío, seco, mohoso y eléctrico, rebosante de iones negativos o de lo que fuera que le confería su característico efecto katabático tan estimulante. ¡El mistral! No importaba lo que pareciera, tenía que ser Provenza.
Los miembros de la rama local de Praxis le hablaban en francés y él apenas los entendía. Escuchaba con atención, esperando recuperar su lengua nativa, esperando que la franglaisation y la frarabisation de las que le habían hablado no hubiesen cambiado las cosas en exceso. Le resultaba chocante buscar a tientas en su idioma nativo, y también que la Academia francesa no hubiese cumplido con el cometido de mantener la lengua congelada en el siglo XVII. Le pareció que la joven que encabezaba el grupo de Praxis decía que lo llevarían a visitar la región en coche y bajarían hasta la nueva costa.
—Estupendo —dijo Michel.
Empezaba a entenderlos mejor. Seguramente era cosa del acento provenzal. Los siguió por los círculos concéntricos de edificios y luego al interior de un aparcamiento igual a todos los aparcamientos. La joven auxiliar lo ayudó a acomodarse en el asiento del pasajero del pequeño vehículo y después se instaló frente al volante. Se llamaba Sylvie; era menuda, atractiva, elegante y olía muy bien, y por eso su extraño francés no dejaba de sorprenderlo. El coche se puso en marcha, abandonaron el aeropuerto y, rodando estrepitosamente, tomaron una carretera negra que cruzaba un paisaje llano, salpicado del verde de pastos y árboles. ¡No, unas pequeñas colinas se elevaban en la distancia! ¡Y el horizonte parecía tan lejano!
Sylvie lo llevó hasta la costa más cercana. Desde un apartadero en lo alto de una colina se alcanzaba a ver el Mediterráneo a lo lejos; jaspeado de pardo y gris, centelleaba bajo el sol.
Después de unos minutos de silenciosa contemplación, Sylvie continuó viaje, de nuevo tierra adentro sobre terreno llano. Más adelante se detuvieron en un terraplén y ella le dijo que estaban contemplando la Camarga. Michel no la habría reconocido. En otro tiempo el delta del Ródano había sido un amplio triángulo de muchos miles de hectáreas, lleno de salinas y pastos; ahora se había reintegrado en el Mediterráneo. Agua marrón sembrada de edificios, pero seguía siendo agua, y la línea azulada del Ródano discurría por el centro. Arles, en el vértice del triángulo, volvía a ser un puerto activo, aunque todavía estaban afianzando el canal. La parte del delta al sur de Arles, desde Martigues al este a Aigües-Mortes al oeste, había sido invadida por las aguas. Aigües-Mortes había sucumbido, pues sus edificios industriales estaban anegados. Las instalaciones portuarias se habían reflotado y trasladado a Arles o Marsella. Estaban esforzándose por crear rutas de navegación seguras; tanto la Camarga como la Plaine de la Crau, más al este, mostraban estructuras de todo tipo, aunque no todas se distinguían fácilmente, el agua estaba demasiado opaca a causa del limo.
—Mire, allí está la estación… pueden verse los silos pero no las dependencias. Y ahí tiene uno de los malecones que forman los canales, ahora actúan a modo de arrecifes. ¿Ve la línea de agua gris? Cuando la corriente del Ródano es fuerte suele desmoronarlos.
—Menos mal que las mareas no son fuertes —dijo Michel.
—Cierto. Si lo fueran, la ruta a Arles sería demasiado traicionera para los barcos.
En el Mediterráneo las mareas eran insignificantes y los barcos de pesca y los cargueros descubrían a diario rutas seguras; se intentaba reforzar el cauce principal del Ródano mediante un nuevo lago y restaurar los canales adyacentes para que los botes no tuvieran que desafiar el río cuando remontaban la corriente. Sylvie señalaba detalles que Michel no advertía y hablaba de los súbitos cambios del cauce del Ródano, de barcos encallados, de boyas sueltas, cascos hendidos, rescates nocturnos, vertidos de petróleo, de falsos faros, destinados a confundir a los incautos, e incluso de piratería clásica en alta mar. La vida parecía excitante en las nuevas bocas del Ródano.
Después de un rato regresaron al coche y Sylvie condujo hacia el sur y el este; al fin alcanzaron la costa, la verdadera costa, entre Marsella y Cassis. Esa parte del litoral mediterráneo, al igual que la Costa Azul más al este, estaba formada por una cadena de colinas escarpadas que caían abruptamente hacia el mar. Las colinas seguían aún muy por encima de las aguas, naturalmente, y a primera vista Michel tuvo la impresión de que allí la costa había cambiado mucho menos que en la inundada Camarga. Pero después de unos minutos de contemplar en silencio el paisaje cambió de parecer. La Camarga siempre había sido un delta, y por tanto en esencia no había cambiado. Pero allí…
—Las playas han desaparecido.
—Sí.
Era de esperar. Pero las playas habían sido la esencia de aquella costa, con sus largos veranos dorados y multitud de animales humanos desnudos que veneraban el sol, con bañistas, veleros y colores carnavalescos, y noches largas, cálidas y excitantes. Todo eso se había desvanecido.
—Nunca regresarán. Sylvie asintió.
—Ha ocurrido lo mismo en todas partes —dijo.
Michel miró hacia el este; las colinas caían a pico hacia el mar pardo hasta donde alcanzaba la vista; tenía la sensación de que podía ver hasta el cabo Sicié. Más allá estaban los grandes centros turísticos, Saint-Tropez, Cannes, Antibes, Niza, su pequeña Villefranche-sur-mer, y todas las playas de moda, pequeñas y grandes, todas anegadas, como la que tenían debajo: las aguas lodosas del mar lamían una franja de piedra fracturada y amarillentos árboles muertos, y los caminos que bajaban a la playa se hundían en la sucia espuma de la resaca que bañaba las calles de las ciudades abandonadas.
Los árboles verdes que estaban sobre la nueva línea de costa oscilaban sobre la roca blanquecina. Michel había olvidado lo blanca que era la roca. El follaje consistía básicamente en matorral bajo y polvoriento; la deforestación se había convertido en un problema en los últimos años, le dijo Sylvie, porque la gente talaba los árboles para conseguir combustible. Pero Michel apenas la oía; miraba las playas inundadas, tratando de recordar su belleza cálida, erótica y arenosa. Y mientras contemplaba la espuma sucia, descubrió que ya no las recordaba, ni tampoco los días pasados en ellas, los innumerables días ociosos que ahora no eran sino manchas brumosas, como el rostro de un amigo muerto. Ya no las recordaba.
Marsella se las había arreglado para sobrevivir: la única zona de la costa que no le importaba a nadie, la más fea, la ciudad. Naturalmente. Los muelles se habían inundado y también los barrios inmediatamente detrás de ellos; pero el terreno se elevaba rápidamente y los barrios más altos habían continuado con su vida dura y sórdida: los barcos aún anclaban en el puerto y unos largos muelles flotantes maniobraban hasta llegar a ellos para descargar las mercancías, mientras los marineros se derramaban por la ciudad y se desmadraban, en conformidad con una larga tradición. Sylvie dijo que Marsella era el lugar en el que había escuchado las aventuras más espeluznantes ocurridas en la desembocadura del Ródano y el resto del Mediterráneo, donde las cartas de navegación ya no servían para nada: casas de los muertos entre Malta y Túnez, ataques de corsarios de Berbería…
—Marsella es más Marsella que nunca —concluyó, sonriendo, y Michel tuvo una súbita visión de la vida nocturna de la mujer, desenfrenada y tal vez peligrosa. Era evidente que le gustaba la ciudad. El coche se sacudió al pasar sobre uno de los muchos baches de la carretera y a Michel se le antojó que él y el mistral pasaban velozmente sobre la vieja y fea Marsella sacudidos por el pensamiento de una mujer joven y salvaje.
Más ella misma que nunca. Tal vez eso era cierto para toda la costa. Ya no había turistas; sin las playas, el concepto de turismo se desvanecía. Los grandes hoteles y apartamentos de color pastel estaban invadidos por las aguas, como los castillos de arena de los niños por la marea. Mientras cruzaban Marsella, Michel advirtió que los pisos superiores de muchos edificios parecían haber sido reocupados; pescadores, le dijo Sylvie. Sin duda amarraban los botes en los pisos inferiores, como el Pueblo del Lago de la Europa prehistórica. Retornaban a formas de vida ancestrales.
Michel siguió mirando por la ventana, intentando pensar la nueva Provenza, esforzándose por asimilar el sobresalto de tanto cambio. En verdad todo era muy interesante, aunque no fuera como él lo recordaba. Con el tiempo se formarían nuevas playas, se dijo para tranquilizarse, a medida que las olas erosionaran la base de los acantilados y los ríos y arroyos aportasen sedimentos. Hasta era posible que el proceso fuera rápido, aunque al principio las playas serían sólo barro y piedras. Esa arena dorada… bueno, las corrientes podían devolver parte de la arena sumergida a las nuevas playas, por qué no. Pero lo cierto era que la mayor parte de ella se había perdido para siempre.
Sylvie detuvo el coche en otro apartadero ventoso que miraba sobre el mar. El agua parda se extendía hasta el horizonte y el viento de la costa alejaba las olas de la playa, un efecto extraño. Michel trató de recordar el viejo azul bajo la luz del sol. En otro tiempo habían existido distintas variedades de azul mediterráneo: la pureza cristalina del Adriático, el Egeo, con su homérico toque vinoso… Ahora todo era pardo. Un mar terroso, acantilados sin playas, pálidas colinas de piedra, desérticas, abandonadas. Un yermo. No, nada era igual, nada.
Sylvie acabó por notar su silencio. Se dirigieron al oeste, hacia Arles, y allí a un pequeño hotel en el corazón del pueblo. Michel nunca había vivido en Arles, ni tenía un particular interés por el lugar, pero las oficinas de Praxis estaban junto al hotel y a él no se le ocurría ninguna alternativa. Salieron del coche; sentía la pesadez de la gravedad. Sylvie esperó en el vestíbulo mientras él subía a dejar el equipaje. Y allí estaba, vacilante en una diminuta habitación de hotel, con su bolsa sobre la cama y su cuerpo deseoso de reencontrar su tierra, de regresar al hogar. Pero aquello no lo era.
Bajó al vestíbulo y fueron al edificio contiguo, donde Sylvie atendió otros asuntos.
—Hay un lugar que quiero visitar —le dijo a la muchacha.
—Iremos adonde usted quiera.
—Está cerca de Vallabrix. Al norte de Uzés. Ella dijo que sabía a qué lugar se refería.
Había caído la tarde cuando llegaron: un claro al costado de una carretera antigua y estrecha, junto a un olivar que trepaba por una pendiente, golpeado por el mistral. Michel le pidió a Sylvie que lo esperase en el coche, salió al viento y subió por la pendiente entre los árboles, a solas con el pasado.
Su antiguo mas estaba en el extremo norte del bosque, en el borde de una meseta que daba sobre un barranco. Los olivos estaban retorcidos por la edad. Del mas sólo subsistía una cáscara de mampostería, casi sepultada por las densas y enredadas matas espinosas de las zarzamoras que crecían junto a las paredes exteriores.
Al mirar las ruinas, Michel descubrió que recordaba el interior, o al menos parte de él. Cerca de la puerta había habido una cocina, con la mesa donde comían, y más allá, después de pasar bajo una gran viga de madera, una sala de estar con sofás y una mesita baja de café, y la puerta del dormitorio. Había vivido allí dos o tres años con una mujer llamada Eve. Hacía más de un siglo que no pensaba en aquella casa y habría sido lógico suponer que no recordaría nada, pero delante de las ruinas fragmentos dispersos de ese tiempo pasaban por su mente, ruinas de otra índole: en ese rincón ahora lleno de cascotes de yeso había habido una lámpara azul. En esa pared de la que sólo quedaban algunos mampuestos cubiertos por montones de hojas colgaba en otro tiempo una lámina de Van Gogh sujeta con chinchetas. La gran viga de madera había desaparecido y sus soportes en la pared también. Debían de habérsela llevado; costaba creer que alguien hiciese el esfuerzo, porque pesaba centenares de kilos. La deforestación, claro; quedaban pocos árboles capaces de proporcionar una viga de ese tamaño. La gente había vivido durante siglos en aquella tierra.
Con el tiempo la deforestación dejaría de ser un problema. Durante el viaje Sylvie le había hablado del violento invierno de la inundación, de las lluvias, del viento; el mistral había soplado durante todo un mes. Algunos sostenían que no amainaría nunca. Mirando la casa en ruinas, Michel no sintió tristeza. Necesitaba el viento para orientarse. Era extraño cómo funcionaba la memoria, o cómo se resistía a funcionar. Se acercó al muro derruido y trató de recordar más del lugar, de su vida allí con Eve, un esfuerzo deliberado para recuperar el pasado… En vez de eso, le vinieron a la cabeza escenas de la vida que había compartido con Maya en Odessa, con Spencer de vecino. Probablemente aquellos dos períodos tenían suficientes aspectos en común para crear la confusión. Eve tenía el mismo temperamento apasionado de Maya, y en cuanto a lo demás, la vie quotidienne era la vie quotidienne en todas las épocas y lugares, sobre todo para un individuo específico, que se acostumbra a sus hábitos como a los muebles que se llevan de un lugar a otro. Quizá.
En otro tiempo láminas que reproducían obras pictóricas habían adornado las paredes enyesadas de color beige. Ahora lo que quedaba del enlucido se veía rugoso y descolorido, como las paredes exteriores de una vieja iglesia. Eve se movía por la cocina como una bailarina de piernas esbeltas y poderosas. Se volvía para mirarlo por encima del hombro y reía, y sus cabellos castaños volaban en cada giro. Sí, recordaba aquella acción repetida. Una imagen sin contexto. Él la había amado, aunque siempre la ponía furiosa. Al final, ella lo había dejado por otro; ah, sí, un maestro de Uzés. ¡Cuánto dolor! Lo recordaba, pero ya no significaba nada para él, no sentía ni una pizca de aquel dolor. Una vida anterior. Las ruinas no le devolvían aquellas sensaciones. Apenas evocaban imágenes. Era aterrador, como si la reencarnación fuese real y le hubiese ocurrido a él, y lo que en ese momento experimentaba se redujese a fugaces flashbacks de una vida de la que lo separaban varias muertes. Debía de ser muy extraño que la reencarnación fuera real y uno empezara a hablar lenguas que no conocía, como Bridey Murphy, y sintiera el torbellino del pasado, de otras existencias, en su mente… Quizá algo semejante a lo que él sentía en ese momento. Pero no recobrar ningún sentimiento del pasado, no experimentar otra cosa que la sensación de que uno no sentía…
Se alejó de las ruinas y regresó al vehículo por entre los olivos centenarios.
Alguien debía de cuidar los olivos porque las ramas bajas estaban podadas y una hierba pálida y seca de pocos centímetros cubría el suelo entre miles de viejos huesos grises de oliva. Los árboles estaban dispuestos en hileras que, sin embargo, parecían naturales, como si por azar hubiesen crecido guardando esa distancia entre ellos. El viento producía un susurro ligeramente percusivo en las hojas. De pie en medio del bosque, donde no veía más que olivos y cielo; se fijó de nuevo en la rápida alternancia de los dos colores de las hojas en el viento, verde y gris, gris y verde…
Se alzó de puntillas y tiró de una ramita para inspeccionar las hojas. Recordó: de cerca el color de las dos caras no era tan distinto, verde mate, caqui pálido. Pero cuando el viento agitaba una colina poblada de esas hojas, los dos colores se distinguían claramente. A la luz de la luna, alternaban el negro y la plata; contra el sol, la diferencia era de textura, mate o brillante.
Se acercó a un olivo y tocó la corteza: rectángulos rugosos y quebrados, un tono gris verdoso, semejante al del envés de las hojas, pero más oscuro y a menudo cubierto por otro verde, el verde amarillento del liquen, el verde amarillento o el gris de un acorazado. Había pocos olivos en Marte, aún no habían creado Mediterráneos. No, se sentía en la Tierra, como sí de nuevo tuviese diez años, llevaba aquel niño pesado en su interior. Las fisuras que separaban los rectángulos de corteza eran superficiales, y en algunos puntos la cubierta había caído. El auténtico color era un beige pálido y leñoso, pero como el liquen cubría casi toda la superficie era difícil estar seguro. Árboles cubiertos de liquen; Michel no había reparado en ello. Las ramas altas eran más lisas, las fisuras no eran más que líneas de color carne y el liquen, más suave, como un polvo verde.
Las raíces eran grandes y poderosas. Los troncos se expandían a medida que se acercaban al suelo y extendían unas protuberancias semejantes a dedos separados, puños nudosos que se hundían en la tierra. Ningún mistral podría desarraigar aquellos árboles. Ni siquiera un viento marciano.
El suelo estaba cubierto de huesos viejos y de olivas negras y apergaminadas. Tomó una cuya oscura piel aún estaba lisa y la desgarró con las uñas. El jugo de color púrpura le manchó los dedos y cuando lo lamió descubrió que el sabor era muy distinto del que asociaba a las olivas. Agrio. Mordió la carne, que parecía la pulpa de una ciruela, y su sabor, agrio y amargo, en nada parecido al de las olivas que solía comer excepto en el regusto aceitoso, desbocó su memoria como uno de los deja vu de Maya… ¡Había hecho eso mismo antes! De niño las había probado muchas veces con la esperanza de que el sabor se pareciera al de las olivas de mesa y así poder disponer de un tentempié durante sus juegos, una suerte de maná en su pequeño espacio de libertad. Pero la carne (más pálida cuanto más te acercabas al hueso) se empecinaba en conservar su desagradable sabor, que se le había fijado en la memoria como una persona, amargo y agrio. Y sin embargo ahora le resultaba agradable debido al recuerdo que evocaba. Tal vez se había curado.
Las hojas se movían en el viento racheado del norte. Olía a polvo. Una luz parduzca y neblinosa, y hacia occidente un cielo cobrizo. Las ramas se alzaban hasta alcanzar dos o tres veces la altura de Michel, y otras caían hasta azotarle la cara. Una escala humana. El árbol mediterráneo, el árbol de los griegos, que habían visto tantas cosas con claridad, que habían empleado en su percepción del mundo proporciones y simetrías humanizadas: los árboles, las ciudades, el mundo físico, las islas rocosas del Egeo, las colinas rocosas del Peloponeso… un universo que se podía recorrer en unos cuantos días. Tal vez el hogar sólo era un lugar a escala humana, dondequiera que estuviese. Por lo general, en la infancia.
Los árboles parecían animales que tendían sus plumas al viento y hundían sus nudosas patas en el suelo. Una colina que centelleaba con el embate del viento, con sus embestidas fluctuantes y sus calmas inesperadas, perfectamente reflejadas por el plumaje de las hojas. Aquello era Provenza, el corazón de la Provenza; sentía cada momento de su infancia acechando en las márgenes de su conciencia, un vasto presque vu que lo llenaba y rebosaba, toda una vida atrapada en aquel paisaje que murmuraba. Ya no se sentía pesado. El azul del cielo hablaba con la voz de aquella reencarnación previa y decía: Provenza, Provenza.
Sobre el barranco apareció una bandada de cuervos negros revoloteando y graznando ¡Ka, ka, ka!
Ka. ¿Quién había inventado la historia del pequeño pueblo rojo y los nombres que le daban a Marte? ¡Quién lo sabía! Esas historias nunca tienen principio. En la antigüedad mediterránea el Ka era un extraño doble del faraón, representado como un halcón, paloma o cuervo que descendía sobre él.
Ahora el Ka de Marte descendía sobre él, allí en la Provenza. Cuervos negros… En Marte esos mismos pájaros volaban bajo las tiendas transparentes, tan despreocupadamente poderosos en medio de las ráfagas de los aireadores como en el mistral. Les traía sin cuidado estar en Marte, era su hogar, su mundo tanto como cualquier otro, y la gente sobre la cual volaban era la misma de siempre, peligrosos animales terrestres que podían matarlos o llevarlos consigo en extraños viajes. Pero ni una sola de las aves de Marte recordaba el viaje, ni tampoco la Tierra.
Nada salvo la mente humana tendía un puente entre ambos mundos. Los pájaros volaban y buscaban comida, en la Tierra o en Marte, como siempre. Estaban en casa en cualquier lugar, volaban azotados por el viento, haciendo frente al mistral y graznando: ¡Marte, Marte, Marte! Pero Michel Duval, ah, Michel… un espíritu que residía en dos mundos a la vez, o que se había perdido en la nada que los separaba. ¡La noosfera era tan vasta! ¿Dónde estaba él, quién era? ¿Cómo iba a vivir?
El olivar. El viento. Un sol brillante en el cielo broncíneo. El peso de su cuerpo, el sabor agrio en la boca. Se sintió como si volara. Aquél era su hogar, aquél y ningún otro. Había cambiado, y sin embargo nunca cambiaría… no su olivar, ni tampoco él. Al fin en casa. Al fin en casa. Podría vivir en Marte diez mil años, pero aquél seguiría siendo su hogar.
Cuando regresó a Arles, llamó a Maya.
—Por favor, ven, Maya. Quiero que veas esto.
—Estoy ocupada con las negociaciones, Michel. ¿Recuerdas?, el acuerdo UN-Marte.
—Lo sé.
—¡Es importante!
—Lo sé.
—Caramba, ésa es la razón por la que vine aquí, estoy involucrada, me concierne. No puedo dejarlo para irme de vacaciones.
—De acuerdo, de acuerdo. Pero, escucha, la política no se acaba nunca. Puedes tomarte unas vacaciones y después retomar el trabajo, que seguirá donde lo habías dejado. Pero esto… éste es mi hogar, Maya, y quiero que lo conozcas. ¿Es que tú no quieres llevarme a Moscú, no quieres visitarlo de nuevo?
—No, ni aunque fuese el único lugar sobre las aguas. Michel suspiró.
—Bien, para mí es diferente. Por favor, ven y lo comprenderás.
—Tal vez dentro de unos días, cuando haya acabado esta etapa de las negociaciones. ¡Estamos en un momento crítico, Michel! En realidad no deberías pedirme que fuese, deberías estar aquí.
—Puedo estarlo a través de la consola, no es necesario estar allí en persona. ¡Por favor, Maya!
Ella vaciló, conmovida por algo en el tono de su voz.
—Muy bien, lo intentaré. De todas maneras no puede ser ahora mismo.
—No importa, mientras vengas.
Después de esa conversación, Michel pasó los días esperando a Maya, aunque trataba de no pensar en ello. Ocupaba su tiempo recorriendo la zona en coche, a veces con Sylvie, a veces solo. A pesar del momento evocador vivido en el olivar, o tal vez a causa de eso, se sentía fuera de lugar. Por alguna razón, la nueva línea costera ejercía sobre él una gran atracción, y le fascinaba la manera en que la población se estaba adaptando al nuevo nivel del mar. Bajaba a menudo a la costa, siguiendo carreteras que desembocaban en abruptos precipicios o inesperados valles pantanosos. Gran parte de la población de los pueblos pesqueros tenía raíces argelinas. La pesca no marchaba bien, decían. Los enclaves industriales inundados habían contaminado la Camarga, y en el Mediterráneo los peces se mantenían alejados de las aguas pardas, es decir, no abandonaban las aguas azules de alta mar, a una mañana entera de navegación por rutas plagadas de peligros.
Escuchando y hablando francés, incluso aquel nuevo y extraño francés, era como si le aplicaran electrodos en zonas del cerebro que llevaban un siglo sin ser visitadas. Los celacantos aparecían con frecuencia: recuerdos de bondadosas actitudes de las mujeres hacia él, de su crueldad con ellas. Tal vez ése era el motivo que lo había impulsado a viajar a Marte: escapar de sí mismo, un tipo por lo visto bastante desagradable.
Bueno, si escapar de sí mismo era lo que deseaba, lo había conseguido. Ahora era alguien distinto. Un hombre servicial, un hombre compasivo; podía mirarse al espejo. Podía regresar al hogar y afrontarlo, afrontar lo que había sido gracias a lo que ahora era. Marte lo había logrado.
Era extraño el funcionamiento de la memoria. Los fragmentos eran pequeños y agudos, como esas espinas de los cactos, diminutas como pelos, que hieren desproporcionadamente en relación con su tamaño. Lo que recordaba mejor era su vida en Marte. Odessa, Burroughs, los refugios de la resistencia en el sur, los puestos de avanzada ocultos en el caos. Incluso la Colina Subterránea.
Si hubiese regresado a la Tierra durante los años de la Colina Subterránea, los medios de comunicación lo habrían abrumado. Pero había estado fuera de circulación desde su desaparición con el grupo de Hiroko, y aunque no había intentado ocultarse durante la revolución, pocos en Francia parecían haber notado su reaparición. La enormidad de lo sucedido en la Tierra en los últimos tiempos incluía un fraccionamiento parcial de la cultura de los medios de comunicación, o tal vez no fuera más que el paso del tiempo; la mayor parte de la población francesa actual había nacido después de su desaparición, y los Primeros Cien no eran más que historia antigua para ellos… no lo suficientemente antigua, sin embargo, para ser de veras interesante. Si Voltaire o Luis XIV o Carlomagno hubieran aparecido, tal vez habrían causado un cierto revuelo, pero ¿un psicólogo del siglo anterior que había emigrado a Marte, una suerte de América donde todo era dicho y hecho? No, eso no despertaba el interés de nadie. Recibió algunas llamadas, algunos fueron al hotel de Arles para entrevistarlo en el vestíbulo o en el jardín, y después de eso un par de programas de París; pero les interesaba mucho más lo que pudiese contarles acerca de Nirgal. Nirgal era quien los tenía fascinados a todos, la figura carismática del grupo.
Sin ninguna duda, era mejor así. Aunque cuando Michel comía en un café, tan solo como si estuviese perdido con un rover en lo más profundo de las tierras altas del sur, en cierto modo le decepcionaba que lo dejaran de lado de aquella manera; no era más que un vieux entre otros, uno de aquellos cuya vida tan artificiosamente larga creaba más problemas logísticos que le fleuve blanc, a decir verdad…
Era mejor así. Podía detenerse en las pequeñas aldeas que rodeaban Vallabrix, como St-Quentin-la-Poterie, St-Victor-des-Quies o St-Hippolyte-de-Montaigu, y charlar con los tenderos, cuyo aspecto era el de aquellos que regentaban las tiendas cuando él había partido, y que probablemente eran sus descendientes, o tal vez incluso las mismas personas; hablaban un francés más anticuado y estable, y él les traía sin cuidado, absortos como estaban en sus conversaciones, en sus vidas. Él no significaba nada para ellos y por esa razón los veía tal cual eran. Ocurría lo mismo en las callejas estrechas, pobladas de gentes de aspecto pintoresco: la sangre norteafricana se esparcía entre la población como mil años antes, durante la invasión sarracena. Los africanos afluían en tropel cada mil años más o menos, y eso también era Provenza. Las mujeres jóvenes eran hermosas: recorrían las calles graciosamente, en grupos, con sus aún brillantes cabelleras negras flotando en el polvoriento mistral. Aquéllas habían sido las aldeas de su juventud. Carteles de plástico polvorientos, todo astroso y ruinoso…
Oscilaba constantemente entre familiaridad y alienación, memoria y olvido, sintiéndose cada vez más solo. Entró en un café y pidió casis, y al primer sorbo se recordó sentado en ese mismo café, a esa misma mesa, frente a Eve. Proust había identificado acertadamente el gusto como el principal agente de la memoria involuntaria, porque la memoria a largo plazo se fija, o al menos se organiza, en la amígdala, justo encima del área del cerebro relacionada con el gusto y el olfato. Y por eso los olores estaban profundamente ligados con los recuerdos y con la red emocional del sistema límbico, y conectaban ambas áreas; de ahí la secuencia neurológica, el olor que desencadenaba el recuerdo que desencadenaba la nostalgia. Nostalgia, un intenso anhelo del pasado, deseo del pasado, no porque haya sido maravilloso, sino simplemente porque ha sido y ha pasado. Recordaba el rostro de Eve, hablando en aquella sala atestada, frente a él, pero no lo que decía ni por qué estaban allí, naturalmente. Sólo un momento aislado, una espina de cacto, una imagen iluminada un instante por un relámpago que luego desaparecía; y siempre sin poder precisar el contexto, por más que lo intentara. Todos sus recuerdos eran así; eso eran los recuerdos cuando envejecían lo suficiente, relámpagos en la oscuridad, incoherentes, casi absurdos, y sin embargo cargados a veces de un dolor impreciso.
Salió con paso torpe del café de su pasado, se metió en el coche y regresó a casa por Vallabrix, bajo los grandes plátanos de Grand Planas, regresó al mas semiderruido, sin darse cuenta. Subió la pendiente, sin poder evitarlo, como esperando que la casa hubiese vuelto a la vida. Pero seguía siendo la misma ruina polvorienta junto al olivar. Y se sentó en el muro, sintiéndose vacío.
Aquel Michel Duval ya no existía. El actual también desaparecería. Viviría otras reencarnaciones y olvidaría aquel momento, sí, incluso aquel doloroso momento, así como había olvidado todo lo vivido en aquel lugar en el pasado. Flashes, imágenes: un hombre sentado sobre un muro derruido, ningún sentimiento. Nada más. Y el Michel de ahora desaparecería también.
Los olivos agitaban sus ramas, gris-verde, verde-gris. Adiós, adiós. Esta vez no le ayudaban, no le proporcionaban una conexión eufórica con el tiempo perdido; ese momento era también pasado.
Inmerso en la danza de verde y gris, regresó a Arles. El recepcionista del hotel le estaba comentando a alguien que por lo visto el mistral ya no dejaría de soplar.
—Sí, lo hará —dijo Michel al pasar junto a ellos.
Subió a su habitación y llamó a Maya. Por favor, dijo. Por favor, ven pronto. Le enfurecía tener que implorar. Pronto, contestaba ella siempre. Unos pocos días más y llegarían a un acuerdo, un acuerdo serio por escrito entre la UN y un gobierno marciano independiente. Un acontecimiento histórico. Después de eso arreglaría las cosas para ir.
A Michel le traían sin cuidado los acontecimientos históricos. Paseaba por Arles, esperándola. Volvía a su habitación a esperarla. Salía de nuevo.
Arles había sido un puerto tan importante para los romanos como la propia Marsella. De hecho, César había arrasado Marsella por apoyar a Pompeyo y había concedido a Arles su favor como capital de la provincia. Las tres estratégicas calzadas romanas que confluían en la ciudad habían sido utilizadas durante siglos después del fin del imperio, y durante todo ese tiempo había sido una ciudad bulliciosa, próspera, importante. Pero el limo del Ródano había convertido las lagunas de la Camarga en un pantano pestilente, y las calzadas ya no se utilizaban. La ciudad menguó, y con el tiempo las refinerías de petróleo, las centrales nucleares y las industrias químicas fueron a añadirse a las marismas barridas por el viento de la Camarga y sus célebres manadas de blancos caballos salvajes.
Ahora, con la inundación, la región había recuperado las lagunas con su prístina transparencia. Arles volvía a ser un puerto de mar. Michel seguía esperando a Maya en ese lugar precisamente porque nunca había vivido allí. No le recordaba otra cosa que el presente. Y en aquella nueva tierra extranjera pasaba los días observando a la gente del momento viviendo sus vidas.
Un tal Francis Duval lo llamó al hotel. Sylvie se había puesto en contacto con él. Era su sobrino, el hijo de su hermano muerto, que residía en la Rué du 4 Septembre, al norte del anfiteatro romano, a unas pocas manzanas del Ródano crecido y del hotel de Michel. Lo invitaba a reunirse con él.
Tras un momento de vacilación, Michel aceptó. En el tiempo que tardó en cruzar la ciudad, deteniéndose brevemente para echar un vistazo al anfiteatro romano, al parecer su sobrino se las arregló para reunir a todo el vecindario: una celebración espontánea; los corchos de las botellas de champán saltaron como petardos mientras Michel era arrastrado al interior de la vivienda y abrazado por todos los presentes, con tres besos en las mejillas, al estilo provenzal. Tardó un rato en llegar hasta Francis, que le dio un caluroso y prolongado abrazo, hablando sin cesar mientras las cámaras de fibra óptica los enfocaban.
—¡Eres igual que mi padre! —exclamó Francis.
—¡Tú también! —dijo Michel, tratando de recordar si era cierto o no, tratando de recordar el rostro de su hermano. Francis era ya mayor y Michel nunca había visto a su hermano con aquella edad. Era difícil decirlo.
Pero todas las caras le resultaban familiares y el idioma, comprensible; las palabras, el olor y el sabor del queso y el vino encendían imágenes en su mente. Francis resultó ser un connoisseur, y descorchó alegremente varias botellas polvorientas de Cháteau-neuf du Pape, luego un sauternes centenario de Cháteau d'Yquem y su especialidad, grandes tintos de Burdeos, un Pauillac, dos Cháteaux Latour, dos Lafitte y un Chateau Mouton-Rothschild de 2064 etiquetado por Pougnadoresse. Aquellas maravillas con los años se habían metamorfoseado en algo más que un simple vino, y sus sabores estaban cargados de matices y armonía. Fluían por su garganta como su propia juventud.
Podría haber sido una fiesta para un político local; y aunque Michel llegó a la conclusión de que Francis no se parecía en nada a su hermano, sonaba exactamente como él. Michel creía haber olvidado aquella voz, pero la conservaba perfectamente en la memoria. La manera en que Francis arrastraba «normalement», que ahora aludía a cómo eran las cosas antes de la inundación, mientras que el hermano de Michel la había usado para referirse a un hipotético estado de funcionamiento sin contratiempos que nunca se daba en la Provenza real, pero pronunciada con la misma cadencia: nor-male-ment….
Todo el mundo quería hablar con Michel, o al menos escucharlo, así que, vaso en mano, echó un rápido discurso al estilo de un político de pueblo en el que alabó la belleza de las mujeres y se las arregló para manifestar el placer que sentía en semejante compañía sin ponerse sentimental o revelar su desorientación: una actuación diestra y competente, justo lo que la sofisticación de Provenza, con su retórica chispeante y llena de humor, como las corridas de toros locales, requería.
—¿Y qué tal en Marte? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus planes? ¿Todavía quedan jacobinos?
—Marte es Marte —dijo Michel, esquivando el tema—. El suelo es del color de las tejas de Arles, ya saben.
La fiesta se prolongó toda la tarde. Un sinfín de mujeres le besaron las mejillas, y él se sentía ebrio de aquellos perfumes, de aquellas pieles y cabellos, de las sonrisas y los ojos oscuros y líquidos que lo miraban con amistosa curiosidad. Con las nativas marcianas uno siempre tenía que mirar hacia arriba, y acababa inspeccionando barbillas, cuellos y fosas nasales. Era un placer mirar hacia abajo y ver unos cabellos negros y relucientes hendidos por una raya.
Al anochecer, la gente empezó a dispersarse. Francis lo acompañó al anfiteatro romano y juntos subieron los escalones combados de una de las torres medievales que lo fortificaban. A través de los ventanucos del pequeño recinto de piedra que la coronaba contemplaron los tejados, las calles sin árboles y el Ródano. Por las ventanas que miraban al sur se divisaba una porción de la lámina de agua moteada de la Camarga.
—De vuelta al Mediterráneo —dijo Francis muy satisfecho—. La inundación habrá sido un desastre para muchos lugares, pero para Arles ha sido una bendición. Los cultivadores del arroz han venido a la ciudad dispuestos a pescar o a lo que caiga. Y los barcos que sobrevivieron fondean aquí con fruta de Córcega y Mallorca, y comercian con Barcelona y Sicilia. Nos hemos hecho cargo de buena parte de los negocios de Marsella, aunque se están recuperando bastante deprisa, todo sea dicho.
¡Pero esto vuelve a estar vivo! Antes, Aix tenía la universidad, Marsella, el mar, y nosotros, sólo estas ruinas y los turistas que venían a visitarlas en un día. Y el turismo es un negocio feo. No es una ocupación decente para seres humanos hospedar a parásitos. ¡Pero ahora vivimos de nuevo! — Estaba un poco achispado.— Tengo que llevarte un día en barca a la laguna.
—Me gustaría mucho.
Esa noche Michel llamó a Maya otra vez.
—Tienes que venir. He encontrado a mi sobrino, a mi familia. Maya no pareció impresionada.
—Nirgal ha ido a Inglaterra para buscar a Hiroko —dijo con brusquedad—. Alguien le dijo que andaba por allí y él salió corriendo.
—¿Qué has dicho? —exclamó Michel, aturdido por la súbita intrusión de la idea de Hiroko.
—Vamos, Michel, sabes que no puede ser cierto. Alguien le dijo eso a Nirgal, eso es todo. No puede ser cierto, pero él salió corriendo para allá.
—¡Como yo habría hecho!
—Por favor, Michel, no seas estúpido. Con un tonto basta. Si Hiroko está de veras viva, estará en Marte. Alguien le dijo eso a Nirgal simplemente para alejarlo de las negociaciones. Sólo espero que no tuviese peores intenciones. Nirgal estaba causando una gran impresión en la gente. Y no tenía cuidado con lo que decía. Tienes que llamarlo y decirle que vuelva. Tal vez a ti te escuche.
—Yo no lo haría si fuese él.
Gene, Rya, todo el grupo, su familia. Su verdadera familia. Se estremeció, y cuando intentó hablarle a la impaciente Maya de su familia de Arles, las palabras se le atrancaron en la garganta. Su verdadera familia había desaparecido cuatro años antes, ésa era la verdad. Al fin, desesperado, sólo pudo decir:
—Por favor, Maya. Por favor, ven.
—Pronto. Le he dicho a Sax que iré para allá en cuanto terminemos con esto. Eso significa que él tendrá que ocuparse de todo lo demás, y apenas puede hablar. Es ridículo. —Estaba exagerando, ya que disponían de todo un equipo diplomático y además Sax, a su manera, era muy competente.— Pero, sí, sí, iré. Así que deja ya de darme la lata.
Maya fue la semana siguiente.
Michel la esperaba con el coche en la nueva estación ferroviaria, nervioso. Había vivido con Maya, en Odessa y Burroughs, durante casi treinta años; pero mientras la llevaba a Aviñón, tuvo la sensación de que la persona sentada junto a él era una extraña, una beldad envejecida de mirada velada y con una expresión difícil de leer que le contaba en un inglés seco y rápido lo ocurrido en Berna. Habían firmado un tratado con la UN en el que ésta reconocía la independencia marciana. A cambio ellos aceptarían una inmigración anual moderada, nunca superior al diez por ciento de la población marciana, proveerían algunos recursos minerales y se comprometían a tener contactos diplomáticos para resolver ciertas cuestiones.
—Está muy bien, de veras. —Michel trataba de concentrarse en las noticias, pero le costaba. De cuando en cuando, mientras hablaba, Maya echaba una breve mirada a los edificios que dejaban atrás velozmente, pero bajo la polvorienta luz del sol no parecían impresionarla.
Con la sensación de que todo se acaba, Michel aparcó todo lo cerca que pudo del palacio del papa en Aviñón y la llevó a caminar junto al río; dejaron atrás el puente, que no alcanzaba la otra orilla, y luego tomaron el ancho paseo que partía del palacio hacia el sur, en el que los cafés se acurrucaban a la sombra de unos viejos plátanos. Almorzaron allí y Michel saboreó voluptuosamente el aceite de oliva y el casis mientras observaba a su compañera instalada en la silla metálica como un gato.
—Esto está muy bien —dijo ella, y él sonrió. Sí, tranquilo, relajado, civilizado, la comida y la bebida, excelentes. Pero mientras para él el sabor del casis liberaba todo un caudal de recuerdos, emociones de anteriores reencarnaciones que se mezclaban con las de aquel momento y lo intensificaban todo, los colores, las texturas, el tacto de las sillas metálicas y del viento, para Maya el casis sólo era una bebida ácida de grosellas negras.
Mirándola se le ocurrió que el destino lo había llevado hasta una compañera aún más atractiva que la mujer francesa con la que había convivido en aquella vida temprana. Una mujer en cierto modo superior. También en eso le había ido mejor en Marte. Había asumido una vida superior. Ese sentimiento y la nostalgia luchaban en su corazón, y mientras tanto Maya engullía el cassoulet, el vino, los quesos, el casis, el café, ajena a las interferencias de las vidas de Michel, que se agitaban en su interior.
Charlaron de naderías. Maya estaba relajada y de buen humor, contenta por lo conseguido en Berna, sin la apretura de tener que ir a algún sitio. A Michel lo recorría una oleada de calor, como si estuviese bajo los efectos del omegendorfo. Mirándola, poco a poco empezó a sentirse feliz, simplemente feliz. Pasado, futuro, nada era real. Sólo el almuerzo bajo los plátanos en Aviñón. No necesitaba pensar en nada que no fuera aquello.
—Es tan civilizado —dijo Maya—. Hacía años que no sentía tanta paz. Comprendo por qué te gusta. —Y entonces se echó a reír y Michel notó que una sonrisa de idiota le cubría la cara.
—¿No te gustaría volver a ver Moscú? —le preguntó con curiosidad.
—La verdad es que no.
Maya rechazaba la idea pues le parecía una intromisión en el momento. Michel se preguntaba qué significaba para ella el regreso a la Tierra. No era posible que una cosa así dejara indiferente a nadie.
Para algunos el hogar era el hogar, un cúmulo de sentimientos complejos que escapaban a la racionalidad, una suerte de cuadrícula o campo gravitatorio en el que la personalidad adquiría su forma geométrica. Mientras que para otros, un lugar sólo era un lugar, y el ser era independiente, el mismo sin importar dónde estuviera. Los unos vivían en el espacio curvo einsteiniano del hogar, los otros, en el espacio absoluto newtoniano del ser independiente. Él pertenecía a la primera clase, y Maya a la segunda, y era inútil luchar contra ese hecho. Con todo, deseaba que a ella le gustara la Provenza. O al menos que comprendiera por qué la amaba él.
Por eso, cuando terminaron de comer la llevó al sur, cruzando St-Rémy, a Les Baux.
Maya durmió durante el viaje, pero a él no le molestó; entre Aviñón y Les Baux el paisaje se reducía a feos edificios industriales diseminados por la polvorienta planicie. Despertó justo en el momento oportuno, cuando él avanzaba con dificultad por la carretera estrecha y sinuosa que trepaba por un reborde de los Alpilles y llevaba hasta la antigua villa en lo alto de la colina. Aparcó en el espacio destinado a los coches y subieron a pie hasta el pueblo. Era evidente que lo habían dispuesto así pensando en los turistas, pero la calle curva de la pequeña localidad estaba muy tranquila, como abandonada, y era muy pintoresca. Todo estaba cerrado, el pueblo parecía dormir. En la última revuelta de la carretera se cruzaba un terreno despejado semejante a una plaza irregular e inclinada, y más allá asomaban las protuberancias de caliza de la colina, en las que antiguos ermitaños habían excavado cuevas para resguardarse de los sarracenos y demás peligros del mundo medieval. En el sur, el Mediterráneo centelleaba como una lámina de oro. La roca era amarillenta, y cuando un tenue velo de nubes broncíneas apareció en el cielo occidental, la luz adquirió un matiz ambarino metálico, como si estuviesen inmersos en un gel añejo.
Gatearon de una cámara a otra, maravillados de su pequeñez.
—Es como la madriguera de un perrillo de las praderas —comentó Maya asomándose a una pequeña cueva escuadrada—. Como en la Colina Subterránea.
Regresaron a la plaza inclinada, sembrada de pedruscos de caliza, y se detuvieron a contemplar el resplandor mediterráneo. Michel señaló el fulgor más claro de la Camarga.
—Antes sólo se veía una pequeña porción de agua. —La luz viró a un tono oscuro de albaricoque y tuvieron la sensación de que la colina era una fortaleza sobre el ancho mundo, sobre el tiempo. Maya le pasó un brazo por la cintura y lo estrechó, temblando.— Es precioso. Pero yo no podría vivir aquí, está demasiado expuesto.
Regresaron a Arles. Era sábado por la noche y en el centro de la ciudad se desarrollaba una especie de fiesta gitana o norteafricana: las callejas estaban atestadas de puestos de comida y bebida, la mayoría instalados bajo los arcos del anfiteatro romano, en cuyo interior tocaba una banda. Maya y Michel pasearon tomados del brazo, inmersos en el aroma de las fritangas y las especias árabes. Se oían dos o tres idiomas distintos.
—Me recuerda a Odessa —comentó Maya—, sólo que aquí la gente es muy pequeña. Es agradable no sentirse como un enano.
Bailaron en el centro del anfiteatro, bebieron sentados a una mesa bajo las estrellas brumosas. Una de ellas era roja, y Michel tuvo sus sospechas, aunque no las expresó. Regresaron al hotel e hicieron el amor en la estrecha cama, y en cierto momento Michel sintió como si en su interior varias personas alcanzaran el orgasmo a la vez, y ese extraño éxtasis lo hizo gritar… Maya se quedó dormida y él se tendió a su lado, sumido en una tristesse reverberante, en algún lugar fuera del tiempo, bebiendo el olor familiar de los cabellos de Maya mientras la cacofonía de la ciudad se acallaba poco a poco. Al fin en casa.
En los días que siguieron, la presentó a su sobrino y al resto de sus parientes, reunidos por Francis, que la acapararon y, gracias a las IA traductoras, le hicieron montones de preguntas. También compartieron sus historias con ella. Sucedía a menudo; la gente quería conocer a una celebridad cuya historia creían conocer y narrarle sus historias personales como una manera de equilibrar la relación. Algo así como un testimonio o una confesión. Una acción recíproca. De todos modos la gente se sentía atraída por Maya. Ella los escuchaba y reía y preguntaba, siempre atenta. Le explicaron una y otra vez cómo había sobrevenido la inundación, cómo había destruido sus hogares y sus medios de vida y los había arrojado al mundo, a merced de amigos y familiares que no veían hacía años, forzándolos a adaptarse y a depender de otros, rompiendo el molde de sus vidas y dejándolos expuestos al mistral. El proceso los había mejorado, estaban orgullosos de su respuesta, de cómo todos se habían unido… y también muy indignados por los casos de rapiña o insensibilidad, manchas en el por lo demás heroico comportamiento.
—No sirvió de nada. Saltó a la calle una noche y todo ese dinero desapareció, ¿puede creerlo?
—Eso nos sacó del sueño, ¿comprende? Nos despertó después de tanto tiempo dormidos.
Hablaban en francés con Michel, esperaban que asintiera y entonces se volvían a esperar la respuesta de Maya cuando la IA repetía la historia en inglés. Y ella también asentía, atenta a ellos igual que con los jóvenes nativos en la Cuenca de Hellas, iluminaba sus confesiones con su expresión, con su interés. Ah, ella y Nirgal eran tal para cual, tenían carisma, por la manera en que prestaban atención a los demás, la manera en que permitían que la gente se exaltara con sus vivencias. Tal vez el carisma no fuera más que eso, una suerte de cualidad especular.
Unos familiares de Michel los llevaron a dar un paseo en barca y Maya se maravilló ante la violencia con que el Ródano invadía la extrañamente atestada laguna de la Camarga y los esfuerzos de la población por devolverlo a su cauce. Luego salieron a las aguas terrosas del Mediterráneo y avanzaron hasta alcanzar las azules aguas en mar abierto: el azul abrasado por el sol, el pequeño barco sacudiéndose sobre las crestas blancas levantadas por el mistral. Y sin ningún fragmento de tierra a la vista, sobre una centelleante lámina azul; asombroso. Michel se desnudó y saltó al agua salada y fría; chapoteó y bebió un poco de ese líquido, paladeando el sabor amniótico de sus baños en el mar de antaño.
En tierra salían en coche. Una vez fueron a visitar el Pont du Gard, y allí estaba, el mismo de siempre, la obra de arte más importante de los romanos, un acueducto: tres hileras de piedra, los gruesos arcos inferiores firmemente asentados en el lecho del río, orgullosos de sus dos mil años de resistencia al paso del agua; encima, unos arcos más ligeros y estilizados, y por último los más pequeños. La forma en armonía con la función hasta alcanzar el corazón de la belleza, utilizando piedra para transportar agua sobre el agua. La piedra se veía ahora carcomida y del color de la miel, muy marciana: parecía la galería de Nadia en la Colina Subterránea, irguiéndose en el verde polvoriento y la caliza del desfiladero del Gard, en Provenza, pero ahora, para Michel, casi más marciana que francesa.
A Maya le encantó su elegancia.
—Observa qué humano es, Michel. Eso es lo que les falta a nuestras estructuras marcianas, son demasiado grandes. Pero esto… esto fue construido por manos que empuñaban herramientas que cualquiera puede fabricar y utilizar. Bloques y poleas y matemática humana, y tal vez algunos caballos. Y no nuestras máquinas teleoperadas y sus extraños materiales, que hacen cosas que nadie puede comprender o ver.
—Sí.
—Me pregunto si no sería bueno que construyésemos cosas con las manos. Nadia debería ver esto, le encantaría.
—Eso fue lo que pensé.
Michel se sentía feliz. Comieron el contenido de la cesta de picnic allí y luego visitaron las fuentes de Aix-en-Provence. Se asomaron a un mirador que daba sobre el Gran Cañón del Gard. Vagaron por las calles-muelle de Marsella. Visitaron las ruinas romanas de Orange y Nimes. Pasaron junto a los centros turísticos inundados de la Costa Azul. Y una noche visitaron el mas en ruinas de Michel y pasearon por el viejo olivar.
Y todas las noches de esos breves y preciosos días regresaban a Arles y comían en el restaurante del hotel, o si hacía bueno, en las terrazas de los cafés, bajo los plátanos; y después subían a la habitación y hacían el amor; y al alba se despertaban y volvían a hacer el amor o bajaban sin dilaciones a buscar croissants y café recién hechos.
—Es maravilloso —dijo Maya una tarde azul que habían subido a la torre del anfiteatro y contemplaban los tejados de la ciudad; se refería a todo, a la Provenza. Y Michel se sintió feliz.
Pero recibieron una llamada. Nirgal estaba enfermo, muy enfermo; Sax, muy agitado, lo había instalado en una nave en órbita terrana, con gravedad marciana y en un medio estéril.
—Me temo que su sistema inmunitario no está a la altura, y la gravedad no ayuda. Tiene una infección, edema pulmonar y una fiebre muy alta.
—Alérgico a la Tierra —dijo Maya con expresión sombría. Informó a Sax de sus próximos movimientos y concluyó la llamada aconsejándole secamente que no perdiese la calma. Después abrió el pequeño armario de la habitación y empezó a arrojar ropa sobre la cama.
—¡Vamos! —gritó cuando vio a Michel allí plantado—. ¡Tenemos que irnos!
—¿Tenemos que hacerlo?
Ella hizo un ademán despectivo y siguió escarbando en el armario.
—Yo sí me voy. —Tiró la ropa interior en la maleta y le echó un rápida mirada.— De todas maneras, es hora de irse.
—¿De veras?
Ella no contestó. Tecleó en su consola de muñeca y pidió al equipo local de Praxis transporte a la órbita. Allí se reunirían con Sax y Nirgal. Su voz era tensa, fría, práctica. Ya había olvidado la Provenza.
Cuando vio a Michel de pie como un pasmarote, estalló:
—¡Oh, vamos, no te pongas tan dramático! ¡Que ahora tengamos que irnos no significa que no vayamos a regresar! ¡Vamos a vivir mil años, puedes regresar las veces que quieras, por Dios! Además, ¿qué tiene este lugar que lo haga mejor que Marte? A mí me parece igual que Odessa, y tú fuiste feliz allí, ¿no es cierto?
Michel no respondió. Pasó junto a las maletas y se plantó frente a la ventana. Fuera, una calle arlesiana corriente, azul en el crepúsculo: paredes de estuco de tonos pastel, adoquines. Cipreses. El tejado de enfrente tenía algunas tejas rotas. Del color de Marte. En la calle gritaban en francés, voces que algo enfurecía.
—¿Y bien? —exclamó Maya—. ¿Piensas venir?
—Sí.
SEXTA PARTE
Ann en las tierras salvajes
Verás, decidir no volver a recibir el tratamiento de longevidad es una actitud suicida.
¿Y qué?
Pues que el suicidio se considera normalmente un signo de disfunción psicológica.
Normalmente.
Me parece que descubrirías que eso es cierto en la mayoría de los casos. En el tuyo, como mínimo eres infeliz.
Como mínimo.
Justamente. ¿Porqué? ¿Qué es lo que te falta? El mundo.
Cada día sales a ver la puesta de sol. Hábito.
Afirmas que la destrucción del Marte primigenio es la causa de tu depresión. Y yo creo que las razones filosóficas aducidas por quienes sufren de depresión son máscaras que los protegen de otras heridas más crueles.
Todo puede ser cierto.
¿Te refieres a todas las razones?
Sí. ¿De qué acusaste a Sax? ¿De monocausotaxofilia?
Touché. Pero siempre hay algo que origina esos procesos, entre todas las razones reales existe una que te hizo seguir ese camino. A menudo es necesario retroceder hasta ese punto para poder emprender un nuevo camino.
El tiempo no es como el espacio. La metáfora del espacio no es cierta en lo referente a aquello que es de verdad posible en el tiempo. Uno nunca puede volver atrás.
No, no. Se puede volver atrás, metafóricamente. En los viajes mentales uno puede regresar al pasado, volver sobre sus pasos, descubrir dónde torció y por qué, y después avanzar en una dirección que es distinta porque incluye esos bucles de comprensión. Una mayor comprensión da más sentido. Tu insistencia en que es el destino de Marte lo que más te preocupa es para mí indicio de un desplazamiento tan fuerte que te ha confundido. También es una metáfora, tal vez cierta, sí, pero hay que identificar los dos términos de la metáfora.
Yo veo lo que veo.
Pero eres incapaz de ver cómo es la realidad. Hay tantas cosas del Marte rojo que todavía están ahí. ¡Tienes que salir y mirar! Salir y dejar la mente en blanco y ver lo que hay afuera. Ve al exterior en las zonas bajas y camina con una simple máscara para el polvo. Sería bueno para ti, bueno en el aspecto fisiológico. Y significaría beneficiarse de la terraformación, experimentar la libertad que nos da, el vínculo que establece con este mundo. ¡Es extraordinario que podamos caminar desnudos sobre su superficie y sobrevivir! Nos integra en una ecología. Ese proceso merece consideración, y deberías salir para poder considerarlo, para estudiarlo como una forma de areoformación.
Eso no es más que una palabra. Hemos destripado este planeta. Se está derritiendo bajo nuestros pies.
Pero al derretirse libera agua nativa, no importada de Saturno o cualquier otro sitio. Ha estado aquí desde el principio, es parte de la acreción original, ¿no es cierto? Evaporada de la mole de Marte, y ahora parte de nuestro cuerpo. Nuestros propios cuerpos son formas de agua marciana. Sin los marcadores minerales, seríamos transparentes. Somos agua marciana, y ha habido agua circulando por la superficie de Marte antes, saliendo al exterior en un apocalipsis artesiano. ¡Esos canales son tan grandes!
Fue permafrost durante dos mil millones de años.
Y nosotros la ayudamos a volver a la superficie. La majestuosidad de las grandes inundaciones eruptivas. Estuvimos allí, presenciamos una con nuestros propios ojos, casi perecimos en ella….
Sí, sí….
Sentiste cómo las aguas arrastraban el coche, tú ibas al volante….
¡Sí! Pero se llevaron a Frank. Sí.
Arrastró al mundo entero. Y nos dejó varados en la playa. El mundo sigue aquí. Si sales podrás verlo.
No quiero ver. ¡Ya lo he visto!
Tú no. Un tú anterior. Tú eres el tú que vive ahora. Lo sé, lo sé.
Creo que tienes miedo. Miedo de intentar una transmutación, de metamorfosearte en algo nuevo. El alambique está ahí fuera, alrededor de ti. El fuego es intenso. Te derretirás, renacerás; ¿quién sabe si después de eso seguirás aquí?
No deseo cambiar.
No deseas dejar de amar a Marte. Sí. No.
Nunca dejarás de amar a Marte. Después de la metamorfosis, la roca aún es roca, y por lo general más dura que la roca madre, ¿no es así? Tú siempre amarás a Marte. Tu tarea consiste ahora en ver el Marte que perdura, denso o tenue, cálido o frío, húmedo o árido. Eso es efímero, pero Marte perdura. Esas inundaciones ya se habían producido antes, ¿no es cierto? Sí.
El agua de Marte. Todos esos elementos volátiles provienen del mismo Marte.
Excepto el nitrógeno de Titán. Sí, sí. Hablas igual que Sax. No digas tonterías.
Ustedes dos se parecen más de lo que crees, y todos nosotros somos elementos volátiles de Marte.
Pero la destrucción de la superficie… Está destrozada. Todo ha cambiado.
Eso es la areología. O la areofanía.
Es destrucción. Teníamos que haber intentado vivir en Marte tal como era cuando llegamos.
Pero no lo hicimos. Y por eso ahora ser rojo significa luchar para mantener el planeta en las condiciones lo más semejantes posible a las primitivas en el marco de la areofanía, es decir, el proyecto de creación de biosfera que concede al humano la libertad de la superficie por debajo de una altitud determinada. Eso es lo único que puede significar ser rojo ahora. Y hay muchos rojos de esa clase. Creo que te preocupa que se opere en ti un cambio, aunque fuese el más mínimo, porque eso podría implicar el fin del espíritu rojo en todas partes. Pero el espíritu rojo es más grande que tú. Tú lo expresaste y ayudaste a definirlo, pero nunca fuiste la única. Si lo hubieses sido, nadie te habría escuchado.
¡Y no lo hicieron!
Algunos sí. Muchos. El espíritu rojo continuará vivo sin importar lo que hagas. Puedes retirarte, puedes transformarte en una persona totalmente distinta, en verde lima, y el espíritu rojo seguirá adelante. Podría incluso convertirse en algo más rojo de lo que nunca imaginaste.
He imaginado todo lo rojo que puede llegar a ser.
Todas esas alternativas. Vivimos una de ellas y seguimos adelante. El proceso de coadaptación en este planeta se prolongará durante miles de años. Pero aquí estamos ahora. Deberías preguntarte en todo momento:
¿qué me falta?, y procurar conseguir una cierta aceptación de tu realidad actual. Eso es cordura, así es la vida. Tienes que imaginar tu vida de aquí en adelante.
No puedo, lo he intentado pero no puedo.
De veras que deberías salir a echar un vistoso, dar un paseo y observarlo todo con atención, incluso los mares de hielo, aunque no sea más que para confrontar. Pero no sólo eso. La confrontación no es necesariamente perjudicial, pero primero hay que mirar, reconocer. Después podrías subir a las colinas, Tharsis, Elysium. Subir a las zonas altas es viajar al pasado. Tu labor debe ser encontrar el Marte que perdura en las cosas. Es extraordinario, de veras. No puedes imaginarte la cantidad de gente que no tiene por delante una labor tan extraordinaria como la tuya. Eres muy afortunada.
¿Y tú?
¿Qué?
¿Cuál es tu tarea?
¿Mi tarea? Sí, tu tarea.
…No estoy seguro. Ya te lo he dicho, te envidio. Mis tareas son… confusas. Ayudar a Maya y ayudarme. Y al resto de nosotros. Reconciliar… Me gustaría encontrar a Hiroko….
Llevas mucho tiempo siendo nuestro psiquiatra. Sí.
Más de cien años. Sí.
Y nunca has obtenido ningún resultado.
Mujer, me gusta pensar que he ayudado, aunque haya sido poco. Pero no te lo crees.
Tal vez no.
¿Crees que la gente se interesa en el estudio de la psicología porque tienen una mente atormentada?
Es una teoría bastante extendida. Pero nadie ha sido tu psiquiatra. Oh, he tenido mis terapeutas.
¿Te han ayudado?
¡Sí! Mucho. Bastante. Quiero decir que hacían lo que podían. Pero sigues sin saber cuál es tu misión.
No. Oh, yo… desearía regresar a casa.
¿Qué casa?
Ése es el problema. Es duro no saber dónde está el hogar, ¿eh? Sí, aunque yo creía que te quedarías en Provenza.
No, no. Provenza es mi hogar, pero… Pero ahora vuelves a Marte.
Sí.
Decidiste regresar.
…En cierto modo, sí.
No sabes qué hacer, ¿verdad?
No, pero tú sí. Tú sabes dónde está tu hogar. ¡Tienes eso y es precioso! ¡Deberías recordarlo y no despreciar un regalo así o considerarlo como una carga! ¡Eres tonta si piensas eso! ¡Es un regalo, maldita sea, un precioso regalo!, ¿me comprendes?
Tendré que pensar en ello.
Ann abandonó el refugio en un rover de estudios meteorológicos del siglo anterior, un trasto cuadrado y alto con una fastuosa cabina acristalada para el conductor arriba. No difería demasiado de la mitad frontal del rover en que había viajado al polo Norte en aquella primera expedición con Nadia, Phyllis, Edmund y George. Y como desde entonces había pasado miles de horas en aquellos vehículos, al principio tuvo la impresión de que todo lo que hacía era lo habitual, concordaba con su vida precedente.
Avanzó cañón abajo, hacia el nordeste, hasta que alcanzó el lecho del pequeño canal sin nombre en la longitud 60, 53 grados norte. Aquel valle había sido excavado por el reventón de un pequeño acuífero que se encauzó por una falla de graben más antigua y se desbordó por las pendientes bajas del Gran Acantilado a finales del amazónico. Los efectos de la erosión producida por el agua aún se apreciaban en los bordes de las paredes del cañón y en las islas lenticulares de roca madre del fondo del canal.
Que ahora discurría hacia el norte y se internaba en un mar helado.
Salió del coche pertrechada con un impermeable con relleno de fibra, mascarilla de CO2, gafas y botas calefactoras. El aire era tenue y gélido, aunque allí en el norte estaban en primavera… Ls 10, M-53. Gélido y ventoso; unas hilachas de nubes algodonosas avanzaban raudas hacia el este. Empezaría una era glacial o, si las manipulaciones de los verdes se anticipaban a ella, un año sin verano, como 1810 en la Tierra, cuando la explosión del volcán Tambori había enfriado el mundo.
Recorrió la orilla del nuevo mar. Estaba al pie del Gran Acantilado, en Tempe Terra, un lóbulo de las antiquísimas tierras del sur que se internaba en el norte. Probablemente Tempe había escapado al arrasamiento general del hemisferio norte porque estaba situado más o menos en el lado opuesto al punto del Gran Impacto, que en esos momentos la mayoría de areólogos coincidían en situar cerca de Hrad Vallis, por encima de Elysium. Por tanto el paisaje resultante era curioso: unas colinas abolladas que miraban sobre un mar cubierto de hielo. La roca tenía el aspecto de la superficie encrespada de un mar rojo; el hielo parecía una pradera en lo más crudo del invierno. Agua nativa, como había dicho Michel; había estado allí desde siempre, y en la superficie. Era un hecho difícil de asimilar para ella. Sus pensamientos, dispersos y confusos, corrían de acá para allá, un estado semejante a la locura pero, con todo, distinto, conocía la diferencia. El murmullo y el lamento del viento no le hablaba con el tono de un disertante del MIT; no le sobrevenía una sensación de ahogo cuando trataba de respirar. No, se trataba de pensamiento acelerado, inconexo, impredecible, como la bandada de pájaros que veía volar en zigzag sobre el hielo para soportar el embate del viento del oeste. Ah, también ella sentía ese mismo viento embistiéndola, empujándola, como si aquel aire denso fuese la garra de un gran animal…
Los pájaros luchaban en el aire con una habilidad temeraria. Los observó durante un rato: págalos cazando sobre oscuras franjas de agua. Esas bolsas en la superficie delataban la existencia de inmensas bolsas líquidas bajo el hielo; había oído decir que un canal ininterrumpido de agua abrazaba el mundo, aguas que circulaban hacia el este sobre la antigua Vastitas y rasgaban el hielo de la superficie, y esos rasgones permanecían líquidos durante horas o semanas. Incluso en aquel aire tan frío, las aguas subterráneas recibían calor de los agujeros de transición sumergidos de Vastitas y de las miles de explosiones termonucleares de las metanacionales a finales del siglo anterior. En teoría esas bombas habían sido enterradas profundamente en el megarregolito para que éste retuviera la radioactividad pero no el calor, que ascendía como un pulso térmico a través de la roca, un pulso que continuaría durante años. Sí, Michel podía decir que aquélla era agua marciana, pero no había mucho más que fuera natural en aquel mar.
Ann trepó a una cresta para obtener una panorámica más amplia. Allí estaba: hielo llano en su mayor parte, fracturado en algunos puntos. Inmóvil como una mariposa posada en una rama, como si aquella extensión blanca estuviese a punto de echar a volar. El vuelo de los pájaros y el paso veloz de las nubes revelaban la tremenda fuerza del viento, que lo arrastraba todo hacia el este, pero el hielo permanecía inmóvil. La voz del viento era profunda y estremecedora y chirriaba sobre innumerables bordes helados. Las ráfagas estriaban una franja de aguas grises como las zarpas de un gato; cada nuevo embate modelaba la superficie con exquisita sensibilidad. Agua. Y bajo aquella superficie barrida por el viento, plancton, krill, peces, calamares; había oído decir que producían en viveros todas las criaturas de la extremadamente corta cadena trófica antártica y que luego las soltaban en el mar. Que hervía de vida.
Los págalos revoloteaban en el cielo. Una nube de ellos se precipitó sobre algo en la orilla, detrás de unas rocas. Ann echó a andar hacia allí. De pronto descubrió el objetivo de las aves, en una hendidura al borde del hielo: los restos semidevorados de una foca. ¡Focas! El cadáver yacía sobre hierba de la tundra, al abrigo de unas dunas de arena protegidas por una cresta rocosa que penetraba en el hielo. El blanco esqueleto emergía entre la carne de color rojo oscuro, rodeada de grasa blanca y piel negra, desgarrada y expuesta al cielo. Le habían sacado los ojos a picotazos.
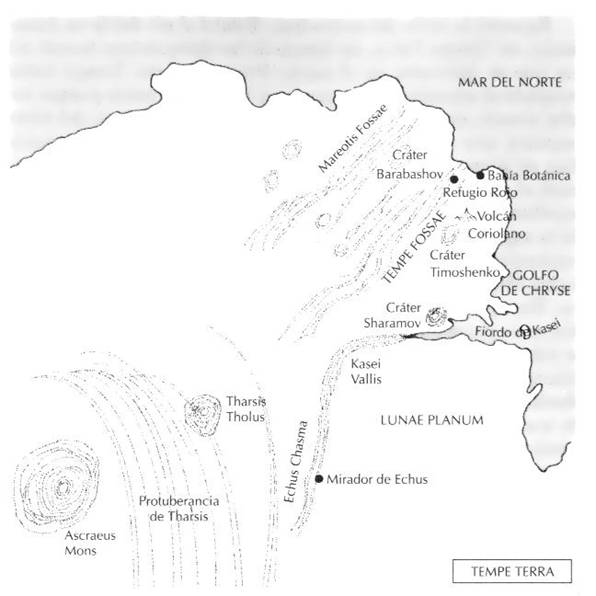
Dejó atrás el cadáver y trepó a otra pequeña cresta, una especie de cabo que se adentraba en el hielo, más allá del cual había una bahía circular: un cráter lleno de hielo. Dado que se encontraba al nivel del mar y tenía una brecha el agua y el hielo lo habían llenado, y ahora era una bahía perfecta para un puerto. Un día habría allí un puerto. Unos tres kilómetros de diámetro.
Ann se sentó en un peñasco del cabo y contempló la nueva bahía. Respiraba a trompicones y su caja torácica se sacudía con violencia sin que pudiese evitarlo, como durante las contracciones del parto. Sollozos, sí. Se apartó la máscara, se sonó con los dedos y se enjugó los ojos, sin dejar de llorar furiosamente. Aquél era su cuerpo. Recordó la primera vez que había tropezado con la inundación de Vastitas, en un viaje que había realizado sola, hacía mil años. Entonces no lloró, y Michel dijo que era un shock, la parálisis del shock, como cuando se sufre una herida: huía de su cuerpo y de sus sentimientos. Michel diría sin duda que la respuesta de ahora era más sana, pero ¿por qué? Le hacía daño: el cuerpo se le sacudía con un temblor espasmódico. Pero cuando cesara, diría Michel, se sentiría mejor. Drenada. La tensión habría desaparecido… la tectónica del sistema límbico. Ann desdeñaba las analogías simplistas que Michel le ofrecía, la mujer como planeta, era absurdo. Sin embargo, allí estaba, sentada, sollozando, contemplando la blanca bahía de hielo bajo las nubes veloces, sintiéndose vacía.
Nada se movía, salvo las nubes en el cielo y las zarpas de gato sobre el agua, una ráfaga detrás de otra, un centelleo gris, malva, gris. El agua se movía, pero la tierra estaba quieta.
Finalmente Ann se puso de pie y bajó por una cresta de dura shishovita que dividía dos largas playas. A decir verdad, las zonas cubiertas de hielo se parecían mucho al estado primitivo. Al bajar a la costa, la cosa cambiaba. Allí los vientos alisios sobre las aguas abiertas de la bahía en el período estival habían creado olas lo suficientemente grandes como para producir lo que llamaban hielo quebrado. Hileras de esos despojos estaban varados por encima del nivel actual del hielo, como esculturas que evocaban la fuerza del viento. Pero en el verano esos bloques habían contribuido a triturar la arena de las nuevas playas, cubiertas ahora por una mezcolanza de hielo, barro y arena, helada como el glaseado marrón de un pastel.
Ann avanzó despacio por aquel caos. Más allá había una pequeña caleta atestada de icebergs que habían encallado en los bajíos y habían quedado atrapados en el agua del mar cuando ésta se heló. La exposición al viento y al sol los había trabajado hasta convertirlos en barrocas fantasías de hielo con transparencias azuladas y rojas opacidades, semejantes a agregados de zafiro y sanguinaria. Las caras meridionales se habían derretido de forma irregular, y el agua del deshielo había vuelto a solidificarse formando carámbanos, barbas, sábanas, columnas.
Al volver la vista a la orilla reparó de nuevo en los poderosos surcos que desgarraban la arena y alcanzaban a veces los dos metros de profundidad; ¡una fuerza increíble había abierto aquellas trincheras! Los sedimentos deberían de haber sido loess formado por depósitos eólicos sueltos y ligeros, pero ahora todo era una hosca amalgama de hielo sucio y barro helado, como si un bombardeo hubiese devastado las trincheras de algún desventurado ejército.
Siguió avanzando sobre hielo opaco, luego sobre la superficie de la bahía. Parecía un mundo cubierto de semen. En un determinado momento, el hielo crujió bajo sus pies.
Se detuvo, bien adentro en la bahía, y miró alrededor. Como siempre, horizontes cercanos. Se encaramó a un iceberg de cima llana, lo que le permitió ver toda la extensión del hielo, hasta el borde circular del cráter, que parecía tocar las nubes galopantes. Aunque resquebrajado, revuelto y estriado por las crestas de presión, el hielo sugería sin embargo la lisura del agua que había debajo. En el norte se divisaba el desfiladero que se abría al mar. En el hielo asomaban unos icebergs tabulares, semejantes a castillos deformados. Un yermo blanco.
Después de intentar en vano reconciliarse con el espectáculo bajó a gatas del iceberg, caminó hasta la orilla y se dispuso a regresar al rover. Cuando cruzaba la pequeña cresta-cabo, advirtió por el rabillo del ojo un movimiento. Una cosa blanca, una persona con un mono blanco, a cuatro patas… No, un oso. Un oso polar que avanzaba por la orilla del hielo.
El animal vio los págalos revoloteando sobre la foca muerta. Ann se acuclilló detrás de un bloque de piedra y luego se tendió boca abajo en la arena. La parte delantera del cuerpo se le quedó helada. Se asomó por encima de la piedra y espió.
La pelambre de color marfil del oso amarilleaba en los flancos y las patas. Alzó una cabeza pesada, husmeó como un perro, miró alrededor con curiosidad. Echó a andar con paso cansino hacia los despojos de la foca, haciendo caso omiso de la columna de pájaros chillones. Devoró como un perro de un cuenco y después alzó la cabeza, con el hocico enrojecido. El corazón de Ann dio un vuelco. El oso se sentó sobre los cuartos traseros y se lamió una garra y luego, con la melindrosidad de un gato, se frotó el hocico hasta que quedó limpio. De pronto, volvió a ponerse a cuatro patas y empezó a subir la pendiente de roca y arena, en dirección al escondite de Ann. Trotaba, moviendo simultáneamente las patas de un lado del cuerpo y luego las del otro, izquierda, derecha, izquierda.
Ann se dejó caer rodando por la otra cara del pequeño cabo, se puso de pie y corrió por una fractura poco profunda que la llevó hacia el sudoeste. Calculó que el rover estaba al oeste, pero el oso se acercaba por el noroeste. Subió como pudo la corta pendiente de la pared del cañón, corrió sobre una franja de terreno elevado y encontró otro pequeño cañón de fractura que se dirigía algo más hacia el oeste. Otra vez arriba, sobre el terreno elevado que separaba esas fossae. Miró hacia atrás. Ya jadeaba y su rover se hallaba al menos a dos kilómetros de distancia, al oeste y un poco al sur. Aún no estaba a la vista, oculto por las desiguales colinas. El oso venía ahora por el noreste; si se dirigía directamente hacia el rover se acercaría al animal. ¿Cazaba guiándose por el olfato o necesitaba ver? ¿Era capaz de deducir la trayectoria que seguiría su presa e interceptarla?
Sin duda podía hacerlo. Ann sudaba profusamente dentro del impermeable. Bajó presurosa al siguiente cañón, que corría en dirección oeste sudoeste, y lo siguió durante un rato. Entonces descubrió una rampa suave, por la que subió. Miró hacia atrás y vio al oso polar. Avanzaba por una de las elevaciones, dos cañones más atrás, y parecía un perro grande o un cruce de persona y perro, envuelto en su pelaje blanco y paja. Le sorprendía la presencia de aquella criatura allí, pues era improbable que la cadena alimenticia pudiera sostener a un depredador tan grande. Seguramente lo alimentaban en alguna estación de apoyo. Así lo esperaba, porque si no estaría hambriento. El animal bajó al segundo cañón y desapareció de su vista, y Ann corrió en dirección al coche. A pesar del rodeo que había dado y del horizonte accidentado y cercano, confiaba en haber situado correctamente la posición del rover.
Se desplazaba con un ritmo que creía poder mantener durante el trecho que le quedaba. Era difícil contenerse y no echar a correr a toda velocidad, lo cual la llevaría al colapso en poco tiempo. Tranquila, pensó, jadeando. Baja a uno de los grábenes y quítate de la vista. Mantén la dirección, ¿estás demasiado al sur del vehículo? Regresó a la franja elevada sólo un momento, para comprobarlo. Detrás de una colina baja de cima llana, un pequeño cráter en realidad, con una giba en el extremo sur del borde, allí, estaba segura, aunque no alcanzaba a verlo, y en aquel terreno desigual era fácil confundirse. Mil veces le había ocurrido perderse, incapaz de precisar su posición exacta en relación con un punto determinado, por lo general su rover aparcado, aunque no era tan grave como parecía pues el sistema de localización por satélite de su consola de muñeca siempre la guiaba. Como lo haría ahora también, aunque estaba convencida de que se escondía detrás de aquel cráter.
El aire gélido le ardía en los pulmones. Recordó que llevaba una máscara de emergencia en la mochila y se detuvo, escarbó en ella, se arrancó la máscara de CO2 y se colocó la de aire. Contenía un reducido suministro de aire comprimido en el marco, y cuando la activó se sintió más fuerte, capaz de mantener un ritmo más rápido. Corrió sobre otra elevación y saltó varias veces intentando ver el rover detrás del cráter.
¡Ah, allí estaba! Inhaló el frío oxígeno triunfalmente; tenía un sabor agradable, pero no bastaba para acabar con sus jadeos. La cuenca que tenía a la derecha parecía llevar directamente hasta el rover.
Se volvió y vio que el oso también corría: una especie de galope desgarbado, pesado, con el que sin embargo devoraba terreno, cuyas desigualdades no parecían suponer ningún obstáculo para él, pues volaba sobre ellas como en una pesadilla, hermoso y terrible; bajo la pelambre blanca y amarillenta se advertía el movimiento fluido de sus músculos. Esto lo vio Ann en un momento de inusitada claridad en que todo cuanto había en su campo de visión quedó definido y luminoso, como iluminado desde dentro. Incluso corriendo tan rápido como podía, concentrada en el terreno para evitar tropiezos, seguía viendo al oso volando sobre la pendiente rojiza, como una de esas manchas que persisten después de mirar el sol. Pesado y rápido danzaba sobre las rocas, y las anfractuosidades del terreno no le detenían, pero también ella era un animal y había pasado muchos años en los ásperos parajes de Marte, muchos más que aquel joven oso, y podía correr como un íbex, de la roca madre al peñasco, del peñasco a la arena y de allí a los derrubios, con esfuerzo pero equilibradamente, con dominio de la marcha, y corriendo para salvar su vida. Y además el vehículo estaba cerca. Sólo faltaba subir la pendiente de un último cañón… casi se estampó contra el rover. Dio un golpe triunfal en el curvo costado metálico, como si se tratara del morro del oso, y después de otro golpe más preciso en la consola de la entrada de la antecámara ya estaba dentro, dentro, y la puerta exterior se cerró a su espalda.
Subió las escaleras que llevaban al nido de águila del conductor para echar una ojeada al exterior. A través del cristal vio al oso polar abajo, inspeccionando el vehículo desde una respetable distancia, fuera del alcance de la pistola de dardos, olfateando con actitud pensativa. Ann estaba cubierta de sudor y todavía jadeaba, ¡qué violentos paroxismos podían sacudir la caja torácica! ¡Pero estaba a salvo en el asiento del conductor! Sólo tenía que cerrar los ojos para ver de nuevo la heráldica imagen del oso flotando sobre la roca; pero cuando los abría, encontraba el centelleo del salpicadero, artificial y familiar. ¡Era tan extraño!
Dos días después aún seguía como en estado de shock, alterada, y podía evocar la imagen del oso si cerraba los ojos y pensaba en él. Por las noches el hielo de la bahía crujía y retumbaba, y a veces se escuchaban estampidos que la devolvían en sueños al asalto de Sheffield y la angustiaban. De día conducía con tanta dejadez que finalmente recurrió al piloto automático, al que dio instrucciones de bordear la bahía del cráter.
Mientras el vehículo rodaba ella vagaba por el compartimiento del conductor. Su pensamiento corría desbocado. No podía hacer otra cosa que reír y aguantar, golpear las paredes, mirar por las ventanas. El oso se había ido, pero no del todo. Buscó información sobre el animal: ursits maritimus, oso del océano; los inuit lo llamaban Tornássuk, «el que da poder». Era como el deslizamiento de tierra que casi la había alcanzado en Melas Chasma, que formaría parte de su vida para siempre. Al enfrentarse al deslizamiento, no había movido ni un músculo; pero esta vez había corrido como un demonio. Marte podía acabar con ella, y sin duda lo haría, pero ninguna criatura del zoo de la Tierra la mataría si ella podía evitarlo. No era que tuviese un especial amor por la vida, nada más lejos, sino que uno debía poder elegir cómo moriría. Como lo había hecho en el pasado, al menos dos veces. Pero Simón y después Sax, como dos pequeños osos pardos, le habían arrebatado la muerte. Aún no sabía cómo enfrentarse a eso, cómo sentirse, su pensamiento era demasiado frenético. Se apoyó en el respaldo del asiento. Finalmente se inclinó hacia adelante y tecleó la vieja frecuencia de Sax entre los Primeros Cien, XY23, y esperó que la IA desviara la llamada al transbordador en el que Sax viajaba de vuelta a Marte. Poco después allí estaba él, con su nuevo rostro, en la pantalla.
—¿Por qué lo hiciste? —le gritó—. ¡Mi muerte es asunto mío!
Esperó a que el mensaje llegara a Sax, y cuando eso ocurrió él dio un salto y su imagen se sacudió.
—Porque… —balbuceó, y se interrumpió.
Aquello le produjo a Ann un escalofrío. Era lo que había dicho Simón después de rescatarla del caos. Nunca tenían una razón, sólo el idiota porque de la vida.
—No quería… —continuó Sax—, me parecía una pérdida inútil… Qué sorpresa… Estoy contento de que hayas llamado.
—Vete al infierno.
Estaba a punto de cortar la conexión cuando él empezó a hablar otra vez; en ese momento la transmisión era simultánea y los mensajes se alternaban.
—Fue para poder hablar contigo, Ann. Quiero decir que lo hice por egoísmo… No quería perderte. Quería que me perdonaras, quería seguir discutiendo contigo, y… hacerte comprender por qué lo hice.
Su chachara se interrumpió con la misma brusquedad con que había empezado; parecía confuso, asustado. Quizá acababa de recibir el «Vete al infierno». Era evidente que ella podía asustarlo.
—Eso no es más que basura —dijo Ann. Después de un rato llegó la respuesta:
—Sí. Hum… ¿Qué tal te encuentras? Pareces…
Ann cortó. ¡Acabo de escapar de las garras de un oso polar!, gritó para sus adentros. ¡Casi me ha devorado uno de tus estúpidos juegos!
No, no se lo diría. El muy entrometido. Necesitaba un buen arbitro para someterse al Metaperiódico de la historia marciana, a eso se reducía todo. Así se aseguraba de que su ciencia fuera examinada con ojo crítico. Y con ese propósito pisotearía los más íntimos deseos de cualquiera, ¡la libertad esencial de escoger entre la vida y la muerte, de ser libre!
Al menos Sax no había intentado mentir.
Bueno… Rabia, remordimiento injustificado, una angustia inexplicable, una alegría extrañamente dolorosa; todos esos sentimientos la embargaban a un tiempo. El sistema límbico vibraba sin freno e infiltraba en cada pensamiento emociones violentas y contradictorias, sin relación con el contenido de los pensamientos: Sax la había salvado, ella lo odiaba, sentía una alegría feroz, Kasei estaba muerto, Peter, no, ningún oso podría matarla… y así hasta el infinito. ¡Oh, era tan extraño!
Divisó un pequeño rover verde en lo alto de un acantilado que caía a plomo sobre el hielo de la bahía. Siguiendo un impulso, se puso al volante y se dirigió hacia allí. Una pequeña cara se asomó y la miró; Ann saludó sacudiendo una mano ante el parabrisas. Ojos negros, gafas, calvo. Como su padrastro. Detuvo el rover junto al otro. El hombre la invitó a entrar agitando una cuchara de madera. Parecía algo ido, como si sólo hubiese salido de sus pensamientos a medias.
Ann se puso una chaqueta de plumón, y mientras recorría el trecho que separaba los vehículos sintió el choque del aire como si se hubiese zambullido en agua helada. Era agradable poder ir de un rover a otro sin ponerse el traje o, para ser sinceros, sin arriesgarse a morir. Era sorprendente que no hubiese muerto más gente por descuido o por el mal funcionamiento de las antecámaras. Por supuesto, había habido muertos, muchos, si sumabas. Pero ahora sólo una pizca de aire frío.
El hombre calvo abrió la puerta interior.
—Hola —dijo, y le tendió la mano.
—Hola —dijo Ann, y se la estrechó—. Soy Ann.
—Y yo Harry, Harry Whitebook.
—Ah. He oído hablar de usted. Diseña animales. Él sonrió amablemente.
—Sí. —Sin avergonzarse, sin ponerse a la defensiva.
—Hoy me ha perseguido uno de sus osos polares.
—¿Ah, sí? —Los ojos como platos.— ¡Son muy rápidos!
—Y que lo diga. Pero no son simples osos polares, ¿verdad?
—Tienen algunos genes de osos grizzly, por la altura. Pero en su mayor parte son ursus maritimus. Criaturas muy resistentes.
—Muchas criaturas lo son.
—Sí, ¿no es maravilloso? Oh, perdóneme, ¿ha comido ya? ¿Le apetece un poco de sopa? Estaba preparando una sopa de puerro. Supongo que es evidente.
Lo era.
—Sí, gracias —dijo Ann.
Mientras comían la sopa con pan, Ann le hizo preguntas relacionadas con el oso polar.
—¿Puede haber aquí una cadena trófica para una criatura tan grande?
—Pues la hay. En esta zona la hay. Tiene bastante renombre por eso: la primera biorregión lo suficientemente robusta para mantener osos. El agua de la bahía es líquida hasta el fondo, ¿sabe? El agujero de transición Ap ocupa el centro del cráter, de manera que es como un lago sin fondo, con la superficie helada durante el invierno, desde luego; pero los osos están acostumbrados a eso en el Ártico.
—Los inviernos son largos.
—Sí. Pero las hembras cavan guaridas en la nieve, cerca de alguna cueva en los afloramientos del dique que hay hacia el oeste. En realidad no hibernan del todo, su temperatura corporal baja unos pocos grados y sólo tardan uno o dos minutos en despertarse si necesitan reajustar la temperatura de la guarida. Pasan todo el tiempo que pueden dentro durante el invierno y vagan en busca de alimento hasta la primavera. En la primavera remolcamos algunas de las placas de hielo a mar abierto para despejar la bahía, y a partir de entonces todo se desarrolla con normalidad, desde el fondo hasta la superficie. Las cadenas marinas básicas proceden del Antártico, y las terrestres del Ártico. Plancton, krill, peces y calamares, focas Weddell, y en tierra, conejos y liebres, lémmings, marmotas, ratones, linces, gatos monteses. Y los osos. Estamos intentando introducir caribúes, renos y lobos, pero todavía no hay pasto suficiente para los ungulados. Los osos llevan pocos años ahí fuera, porque la presión atmosférica no era la adecuada hasta no hace mucho. Pero ahora es la equivalente a cuatro mil metros y hemos descubierto que los osos se las arreglan muy bien. Se adaptan muy deprisa.
—Los humanos también.
—Hombre, aún no hemos visto demasiados a cuatro mil metros de altitud. —Se refería a cuatro mil metros sobre el nivel del mar en la Tierra. Una cota mayor que la de cualquier asentamiento humano permanente, como ella recordó.
El hombre seguía hablando:
—… con el tiempo la cavidad torácica se ensanchará, está destinado a suceder… —Un hombre que hablaba para sí mismo. Grande, corpulento; una estrecha franja de pelo le rodeaba la calva. Los ojos negros nadaban detrás de las gafas redondas.
—¿Conoció usted a Hiroko? —preguntó Ann.
—¿Hiroko Ai? Sí, hablé con ella una vez. Una mujer encantadora. Dicen que ha regresado a la Tierra para ayudarlos a adaptarse a la inundación. ¿La conoció usted?
—Sí. Soy Ann Clayborne.
—Ya me lo parecía. La madre de Peter Clayborne, ¿no?
—Sí.
—Su hijo estuvo en Boone hace poco.
—¿Boone?
—Es la pequeña estación que hay al otro lado de la bahía. Ésta es la Bahía Botánica y la estación es Puerto Boone. Una especie de chiste. Al parecer en Australia existe una pareja igual.
—Claro. —Ann sacudió la cabeza. John los acompañaría siempre, y no era el peor de los fantasmas que los acosaban.
Como, por ejemplo, ese hombre, el famoso diseñador de animales. Se movía con estrépito por la cocina, tentando como un miope. Ella comía echándole miradas furtivas. Él sabía quién era ella, pero no parecía incómodo, ni trataba de justificarse. Ella era una areóloga roja, él diseñaba nuevos animales marcianos. Trabajaban en el mismo planeta, pero eso para él no significaba que fueran enemigos. La devoraría sin malicia. Había algo estremecedor en él, intimidatorio a pesar de sus modales educados. La inconsciencia era tan brutal. Y sin embargo a Ann el hombre le caía bien; su poder desapasionado, o su vaguedad, no podía determinarlo. Whitebook cruzó la cocina tropezando con todo, se sentó y comió con ella, deprisa y con ruido, y la sopa le chorreó por la barbilla. Después cortó unas rebanadas de pan. Ann le hizo preguntas sobre Puerto Boone.
—Tiene una buena panadería —dijo él, señalando la hogaza—. Y un buen laboratorio. El resto es como cualquier puesto de avanzada. Pero quitaron la tienda el año pasado y ahora hace mucho frío, sobre todo en invierno. Sólo estamos en la latitud cuarenta y seis, pero nos sentimos como si estuviéramos en un lugar del norte. Tanto es así que algunos hablan de volver a colocar la tienda, al menos en invierno. Y hay quien opina que deberíamos dejarla hasta que esto se caliente más.
—¿Hasta que pase la era glacial?
—No creo que tengamos ninguna era glacial. El primer año sin la soletta fue malo, no lo niego, pero hay varias maneras de contrarrestarlo. Un par de años fríos, en eso quedará todo.
Agitó una garra: podía ir en cualquier dirección. Ann estuvo a punto de arrojarle el pedazo de pan. Pero sería mejor no sobresaltarlo. Se dominó con un estremecimiento.
—¿Peter está todavía en Boone? —preguntó.
—Creo que sí. Hace unos días estaba.
Siguieron hablando sobre el ecosistema de la Bahía Botánica. La ausencia de una gama completa de vida vegetal limitaba enormemente a los diseñadores. En ese aspecto se parecía más a la Antártida que al Ártico. Tal vez los nuevos métodos de mejora del suelo acelerarían la aparición de plantas superiores. Por el momento aquélla era tierra de líquenes. Las plantas de la tundra serían las siguientes.
—Pero eso le disgusta —observó él.
—Me gustaban las cosas como estaban antes. Vastitas Borealis era un mar de dunas, arena negra de granate.
—¿No quedarán algunas cerca del casquete polar?
—El casquete polar quedará por debajo del nivel del mar en muchos puntos. Como dijo usted antes, algo semejante a lo sucedido en la Antártida. No, las dunas y el terreno laminado quedarán bajo las aguas, de un modo u otro. Todo el hemisferio norte desaparecerá.
—Estamos en el hemisferio norte.
—En una península de tierras altas. Y en cierto modo ya ha desaparecido. La Bahía Botánica era antes el cráter Ap de Arcadia.
El hombre la observó a través de las lentes.
—Tal vez sí viviera en las zonas elevadas las cosas tendrían el mismo aspecto que en el pasado. Sólo que con aire.
—Tal vez —dijo ella con cautela. El hombre se movió con pasos pesados y empezó a limpiar unos grandes cuchillos de cocina en el fregadero. Sus torpes garras tenían dificultades para manejar los objetos pequeños.
Ann se puso de pie.
—Gracias por la cena —dijo, retrocediendo hacia la puerta. Agarró la chaqueta y ante la mirada sorprendida del hombre salió deprisa dando un portazo. La recibió la bofetada del frío nocturno, y se puso la chaqueta. Nunca hay que huir de un predador. Regresó a su rover y entró sin mirar atrás.
Las antiquísimas tierras altas de Tempe Terra estaban salteadas de pequeños volcanes, y por eso había llanuras formadas por la lava y canales por todas partes, además de rasgos del relieve derivados del deslizamiento de materiales viscosos causado por el hielo de la superficie y algún que otro canal que había discurrido por la pared del Gran Acantilado. Y además, de la colección habitual de deformidades y señales de impactos antiquísimos que convertían los mapas areológicos de Tempe en la paleta de un artista, pues aparecían salpicados de colores que indicaban los diferentes aspectos de la larga historia de la región. Demasiados colores, en opinión de Ann; para ella las divisiones menores en diferentes unidades areológicas eran artificiales, vestigios de la areología del cielo, que intentaban distinguir entre regiones en las que predominaban los cráteres, o que estaban más disecadas o más labradas que el resto, cuando sobre el terreno todo era lo mismo, y esos rasgos de identidad podían verse por doquier. Se trataba sencillamente de una región accidentada, del paisaje accidentado de la antigüedad.
El fondo de los largos cañones rectos que llamaban las Tempe Fossae era demasiado anfractuoso para conducir por él, y Ann rodó por rutas alternativas en terreno más elevado. Las últimas coladas de lava (hacía mil millones de años) eran más duras que las deyecciones disgregadas sobre las que fluyeron y ahora yacían como largos diques o bermas. En la tierra más suave que había entre ellas había numerosos cráteres de salpicadura cuyas faldas eran remanentes de coladas líquidas. En medio de todos esos derrubios se alzaban algunas islas de roca madre erosionada, pero en general era regolito que revelaba además la presencia de un suelo empapado de agua y de permafrost, que provocaban lentos hundimientos y deslizamientos. Y ahora, con el aumento de las temperaturas y quizá por el calor procedente de las explosiones subterráneas en Vastitas, la inestabilidad del suelo se había agravado. Por todas partes se producían nuevos deslizamientos: una conocida ruta de los grupos rojos había desaparecido cuando la rampa que bajaba a Tempe 12 quedó sepultada; las paredes de Tempe 18 se habían colapsado y transformado el cañón en forma de U en otro en forma de V; Tempe 21 había desaparecido bajo los escombros de su colapsada pared occidental. En todas partes la tierra se derretía. Ann llegó a ver taliks, zonas licuefactas en la superficie del permafrost, en esencia ciénagas heladas. Y la mayoría de las hoyas de las grandes dolinas albergaban estanques que se derretían de día y se helaban por la noche, una acción que rompía el suelo aún más deprisa.
Pasó junto a las faldas lobuladas del cráter Timoshenko, cuyo flanco norte había sido sepultado por las oleadas de lava más meridionales del volcán Coriolano, el mayor de los pequeños volcanes de Tempe. Allí la mayor parte de la superficie estaba muy carcomida, y la nieve caída se había derretido y había vuelto a helarse en miríadas de cuencas de recepción. El suelo se hundía según las pautas características del permafrost: crestas poligonales de guijarros, terraplenes concéntricos en los cráteres, pingos, crestas de solifluxión en las laderas. En cada depresión se formaba un estanque o charco de aguas heladas. El suelo se estaba derritiendo velozmente.
En las pendientes soleadas que miraban al sur, los árboles crecían allí donde estuviesen un poco resguardados del viento, por encima de las capas más bajas de musgos, hierbas y arbustos. Los árboles enanos del krummholz, retorcidos en torno a sus enmarañadas agujas, ocupaban las hondonadas de solana; en las hondonadas umbrías, nieve sucia y neveros. Tanta tierra devastada. Tierra quebrada, vacía, aunque no del todo, la roca, el hielo y las praderas pantanosas surcadas por crestas bajas y fracturadas. Las nubes aparecían de la nada y se hinchaban con el calor de la tarde, y sus sombras añadían nuevas manchas al paisaje, una alocada colcha que combinaba el rojo y el negro, el verde y el blanco. Nadie podría quejarse nunca de homogeneidad en Tempe Terra. El paisaje aguardaba inmóvil bajo el paso veloz de las sombras de las nubes. Y sin embargo allí, una tarde, cuando ya oscurecía, una rauda mole blanca se había ocultado tras una roca. El corazón le dio un vuelco, pero no alcanzó a distinguir nada.
Sin embargo, antes de que oscureciera del todo, llamaron a la puerta. Ann se estremeció como el rover sobre sus amortiguadores y corrió a la ventana. Figuras del color de la roca que agitaban las manos. Seres humanos.
Era un pequeño grupo de ecosaboteadores. Cuando los invitó a entrar, ellos le dijeron que habían reconocido su rover por la descripción que hicieran las gentes del refugio de Tempe. Se alegraban de haberla encontrado, porque habían salido con ese propósito. Reían, parloteaban, se acercaban para tocarla, jóvenes nativos de elevada estatura con un colmillo de piedra y los ojos brillantes, algunos orientales, otros blancos, otros negros, todos felices. Los conocía de Pavonis Mons, no individualmente, sino como grupo: los jóvenes fanáticos. Volvió a sentir un escalofrío.
—¿Adonde se dirigen? —preguntó.
—A la Bahía Botánica —contestó una mujer—. Nos proponemos acabar con los laboratorios de Whitebook.
—Y también con la estación de Boone —añadió otro.
—Ah, no —dijo Ann.
Se quedaron petrificados, mirándola fijamente. Como Kasei y Dao en Lastflow.
—¿Qué quiere decir? —preguntó la mujer.
Ann respiró hondo, tratando de averiguarlo. No le quitaban la vista de encima.
—¿Estuvieron en Sheffield? —preguntó. Ellos asintieron; sabían a lo que se refería.
—Entonces ya deberían saberlo —dijo hablando despacio—. No tiene sentido conseguir un Marte rojo derramando sangre sobre el planeta. Tenemos que encontrar otra manera. No podemos hacerlo asesinando gente, ni siquiera matando animales o plantas o volando máquinas. No daría resultado porque es destructivo. Eso no atrae a la gente, ¿no lo comprenden? Así no se ganan adeptos a la causa, más bien se los aleja. Cuantas más cosas de ese estilo hacemos, más verdes se vuelven ellos. Y así nosotros mismos desbaratamos nuestros planes. Si lo sabemos pero insistimos en actuar así, traicionamos a la causa. ¿Comprenden? El propósito de nuestras acciones no es dar rienda suelta a nuestros sentimientos, a nuestra furia o a nuestra ansia de emociones fuertes. Tenemos que encontrar otra manera.
La miraban sin comprender, molestos, sorprendidos, desdeñosos. Pero atentos. Después de todo era Ann Clayborne quien hablaba.
—Aún no sé con certeza cuál es esa otra manera —continuó—, pero ahí es donde debemos empezar a trabajar. Tiene que ser una suerte de areofanía roja. Siempre se ha entendido la areofanía como algo verde, supongo que a causa de Hiroko, porque fue ella quien la definió y quien la creó. Y por eso la areofanía siempre ha estado ligada a la viriditas. Pero no tiene por qué ser así. Y si no cambiamos eso, nunca lograremos nada. Es necesario crear una forma de veneración roja de este lugar que la gente aprenda a sentir. El espíritu rojo del planeta primitivo tiene que transformarse en un contrapunto de la viriditas. Tenemos que teñir ese verde hasta que se convierta en un color distinto, un color como el que a veces se ve en ciertas rocas, como el jaspe o la serpentina férrica. Y eso implicará llevar a la gente al exterior, a las tierras altas, para que puedan ver de qué hablamos. Significará trasladarse a esa región y fijar derechos de arrendamiento y administración que nos permitan hablar en representación de la tierra, y ellos tendrán que escuchar. Derechos de los errantes, de los areólogos, de los nómadas. La areoformación puede significar todas esas cosas. ¿Comprenden?
Se detuvo. Los jóvenes nativos seguían atentos, aunque parecían preocupados por ella o por lo que había dicho.
—Ya hemos hablado de esto antes —dijo un muchacho—. Y hay gente que ya lo está haciendo, nosotros mismos a veces. Pero creo que una resistencia activa es una parte necesaria de la lucha. De otro modo nos aplastarán y lo harán todo verde.
—No si lo teñimos desde el interior, desde sus corazones. El sabotaje, el asesinato… de todo eso sólo brota verde, créanme, porque lo he visto. Llevo tanto tiempo como ustedes en la lucha y lo he visto. Pisoteas la vida y sólo consigues que resurja con más fuerza.
El razonamiento no convenció al muchacho.
—Nos concedieron el límite de los seis mil metros porque nos temían, porque éramos la fuerza motriz de la revolución. Si no fuera por nosotros, las metanacs seguirían dominándolo todo.
—Se trataba de un oponente distinto. Cuando luchábamos contra los terranos, impresionamos a los marcianos verdes. Pero luchando contra los marcianos verdes no los impresionamos, los ponemos furiosos. Y se vuelven más verdes que nunca.
El grupo guardó un silencio pensativo, desalentado.
—Pero entonces ¿qué hacemos? —preguntó una mujer de pelo cano.
—Vayan a algún lugar amenazado —sugirió Ann. Señaló la ventana—. Este donde nos encontramos no estaría mal. O algún otro punto situado cerca del límite de los seis mil metros. Instálense, funden una ciudad, conviértanla en un refugio de lo primitivo, en un lugar extraordinario. Bajaremos arrastrándonos desde las tierras altas.
Consideraron la propuesta con expresión sombría.
—O vayan a las ciudades y creen un grupo de viajes para mostrar el paisaje a la gente. Opónganse con la ley en la mano a cualquier cambio que propongan.
—Mierda —dijo el chico, meneando la cabeza—. Suena espantoso.
—Y lo es —dijo Ann—. Nos espera una labor ingrata. Pero para cambiarlos, tenemos que trabajar desde dentro, y eso significa vivir donde ellos viven.
Caras largas. Siguieron sentados un rato más, hablando de cómo vivían, de cómo deseaban vivir, de las estrategias para persuadir a otros, de la imposibilidad de continuar con la vida de guerrilleros después del fin de la guerra… Hubo muchos suspiros, algunas lágrimas, recriminaciones, palabras de aliento.
—Vengan conmigo mañana y miren de frente ese mar de hielo —propuso Ann.
Al día siguiente la célula guerrillera viajó al sur con ella siguiendo la longitud sesenta, interminables kilómetros de terreno impracticable. Los árabes lo llamaban khala, la tierra vacía. Y si bien el corazón de los jóvenes se alegraba ante aquellos desolados paisajes rocosos de la antigüedad, también permanecían silenciosos, apagados, como si realizaran un peregrinaje fúnebre. Alcanzaron el gran cañón Nilokeras Scopulus y bajaron por una ancha rampa natural. Al este tenían Chryse Planitia, cubierta de hielo: otro brazo del mar norteño. No habían conseguido escapar. Delante, hacia el sur, las Nilokeras Fossae, el extremo final de un complejo de cañones que empezaba muy lejos en el sur, en la enorme depresión de Hebes Chasma. Hebes Chasma no tenía salida, pero ahora se sabía que su subsidencia había sido provocada por el reventón de un acuífero al oeste, en la cima de Echus Chasma. Una ingente cantidad de agua se había derramado por Echus y su embate en la dura pared occidental de Lunae Planum había tallado el alto y escarpado acantilado del Mirador de Echus. Después había encontrado una brecha en aquella formidable pared y se había precipitado desgarrando la gran curva de Kasei Vallis y excavando un profundo canal que desembocaba en las tierras más bajas de Chryse. Había sido uno de los reventones de acuífero más brutales de la historia marciana.
El mar del norte había vuelto a ocupar Chryse y el agua empezaba a llenar el extremo inferior de Nilokeras y Kasei. La colina roma del cráter Sharanov se elevaba como una gigantesca torre de guardia en el alto promontorio que dominaba la boca del nuevo fiordo, en el que se hallaba una isla alargada y estrecha, una de las islas lemniscatas formadas por la antigua inundación, aislada de nuevo, obstinadamente roja en el mar de hielo blanco. Con el tiempo ese fiordo sería un puerto aún mejor que el de la Bahía Botánica, pues aunque era de paredes escarpadas, había terrazas en la roca aquí y allá que podrían convertirse en ciudades portuarias. Naturalmente tendrían que hacer frente al viento que se encauzaba por Kasei, ráfagas katabáticas que alejarían a los barcos y los arrojarían al golfo de Chryse…
Era muy extraño. Guió al silencioso grupo de rojos por una rampa que bajaba hasta una ancha terraza al oeste del fiordo helado. Caía la tarde y Ann les propuso un paseo crepuscular por la orilla.
La puesta del sol los encontró agrupados, muy juntos, desalentados, de pie delante de un solitario bloque de hielo de unos cuatro metros de altura cuyas convexidades eran tan lisas como un músculo. Se habían situado de modo que el sol quedaba detrás del bloque y la luz lo atravesaba. La arena mojada cabrilleaba, como una advertencia luminosa, innegable, brillantemente real. ¿Qué harían? Contemplaron el espectáculo en silencio.
Cuando el último destello del sol se hundió en el negro horizonte, Ann dejó el grupo y regresó sola a su rover. Giró la cabeza y miró hacia abajo: los rojos seguían junto al iceberg varado. Se erguía entre ellos como un dios blanco con un tinte naranja, como la lámina irregular de la bahía de hielo. Dios blanco, oso, bahía, un dolmen de hielo marciano: el océano los acompañaría siempre, tan real como la roca.
Al día siguiente Ann enfiló Kasei Vallis en dirección oeste, hacia Echus Chasma. El camino subía continuamente por una serie de anchas cornisas conectadas que facilitaban la marcha. Pronto alcanzó el punto en que Kasei doblaba a la izquierda y desembocaba en el suelo de Echus. La curva era uno de los mayores accidentes del planeta que era evidente que habían sido tallados por el agua. Sin embargo, descubrió que el suelo llano del cauce seco estaba cubierto de árboles enanos, tan pequeños que casi parecían arbustos, de cortezas negras, espinosos y con hojas de un verde oscuro tan brillantes y afiladas como las del acebo. Un manto de musgo cubría el suelo bajo aquellos árboles negros, pero fuera de eso, no crecía nada más. Era un bosque de especie única que cubría Kasei Vallis de pared a pared y llenaba la gran curva como un tizón de tamaño descomunal.
Ann se vio obligada a conducir por aquel bosque bajo, y el rover avanzó zarandeándose, pues las ramas, resistentes como las del acerolo, cedían bajo las ruedas pero recuperaban su posición anterior en cuanto quedaban libres. Ya nadie podría volver a pasear por aquel cañón, pensó Ann, aquel cañón de altas paredes, estrecho y circular, una suerte de Utah de la imaginación, convertido ahora en el bosque negro de un cuento de hadas, ineludible, lleno de oscuras formas volantes, y con una figura blanca entrevista en la oscuridad… No había señales del complejo de seguridad de la UNTA que una vez había ocupado la curva del valle. Una maldición sobre tu casa hasta la séptima generación, una maldición sobre la tierra inocente. Habían torturado a Sax allí y él había sembrado semillas de fuego y había incendiado el lugar, y un bosque de espinos lo había cubierto, ¡Y llamaban a los científicos criaturas racionales! Una maldición sobre su propia casa también, pensó Ann con los dientes apretados, hasta la séptima generación y otras siete después de ésas.
Siseó y siguió avanzando por Echus hacia el escarpado cono volcánico de Tharsis Tholus, que albergaba una ciudad en el flanco donde la pendiente era menos pronunciada. El oso le había dicho que Peter estaría allí, así que la evitó. Peter, la tierra cubierta por las aguas; Sax, la tierra arrasada por el fuego. En otro tiempo Peter había sido suyo. Sobre esta piedra edificaré. Peter Tempe Terra, la Roca del País del Tiempo. El hombre nuevo, el homo martialis, que los había traicionado. Recuerda.
Continuó hacia el sur, por la pendiente de la mole de Tharsis, y al fin el cono de Ascraeus apareció delante. Una montaña continente que destacaba en el horizonte. Pavonis había sido infestado y se había desarrollado tanto a causa de su posición ecuatorial y las pocas ventajas que eso proporcionaba al cable del ascensor. Pero a Ascraeus, a sólo quinientos kilómetros al nordeste de Pavonis, lo habían dejado en paz. Nadie vivía allí, y muy pocos habían subido, sólo algún areólogo de cuando en cuando, que iba a estudiar su lava y los ocasionales flujos de cenizas piroclásticas, ambas de un tono rojo cercano al negro.
Alcanzó las estribaciones más bajas, suaves y onduladas. Ascraeus había sido uno de los clásicos nombres de accidentes del albedo, debido a que era una montaña fácilmente visible desde la Tierra. Ascraeus Lacus. Fue durante la manía de los canales, y por eso decidieron que se trataba de un lago. Pavonis en aquella época era el Phoenicus Lacus, el lago Fénix. Ascra, leyó, era el lugar de nacimiento de Hesíodo, «situado a la derecha del monte Helicón, sobre un lugar alto y escarpado». Así que, aunque creían que era un lago, le habían dado el nombre de una montaña. Tal vez sus subconscientes habían interpretado bien las imágenes del telescopio después de todo. «Ascraeus» era un nombre poético para referirse a los pastores, pues el Helicón era un monte de Beocia consagrado a Apolo y a las musas. Cierto día Hesíodo había alzado los ojos del arado, y al ver la montaña había descubierto que tenía una historia que contar. El nacimiento de los mitos era extraño, y también los viejos nombres entre los que vivían y que desconocían, mientras repetían las viejas historias una y otra vez durante sus vidas.
Era el más empinado de los cuatro grandes volcanes, pero carecía de acantilado circundante, como el de Olympus Mons; podía poner el coche en primera y subir tranquilamente, como si estuviese en una nave espacial que despega en cámara lenta, y recostarse en el asiento y relajarse. Se despabilaría al llegar, a veintisiete mil metros sobre el nivel del mar, la misma estatura de los otros tres gigantes. Ésa era la máxima altura que podía alcanzar una montaña en Marte, era el límite isostático, más allá del cual la litosfera empezaba a hundirse bajo el peso de toda esa roca. Los cuatro grandes habían alcanzado su máxima altura y no crecerían más. Una señal de su gran antigüedad.
Muy viejo, sí, pero la lava de la superficie de Ascraeus se contaba entre las rocas ígneas más jóvenes de Marte, apenas erosionada por el viento y el sol. Las capas de lava que se habían solidificado mientras bajaban por el flanco de la montaña habían formado masas que era preciso rodear. La bien trazada pista de rovers subía zigzagueando, evitando los tramos escarpados al pie de esas coladas y aprovechando una amplia red de rampas y reflujos. En las zonas de umbría permanente la nieve se había amontonado, pendientes sucias y compactas. Las sombras presentaban una neblina blancuzca, como si estuviese conduciendo a través de un negativo fotográfico, y su ánimo inexplicablemente iba cayendo en picado conforme subía. A su espalda aparecía una porción cada vez más extensa del cónico flanco norte del volcán, y más allá, de Tharsis Norte y la pared de Echus, una línea baja a unos cien kilómetros de distancia. Buena parte de lo que veía estaba salpicado de blanco: ventisqueros, láminas de hielo formadas por el viento, neveros. Los flancos umbríos de los conos volcánicos a menudo albergaban grandes glaciares.
Sobre la superficie de una roca, moho de color verde esmeralda. Todo se estaba volviendo verde.
Pero a medida que ascendía, día tras día, a una altura más allá de lo imaginable, la nieve empezó a tener menos grosor y a escasear. Alcanzó los veinte mil metros sobre la línea de referencia —veintiuno sobre el nivel del mar—, casi setenta mil pies, más de dos veces la altura a la que el Everest se elevaba sobre los océanos terrestres, ¡y sin embargo, el cono del volcán aún estaba siete mil metros más arriba! Subía hasta el cielo que se oscurecía, hasta el espacio.
Muy abajo flotaban las volutas de una capa de nubes que oscurecía Tharsis, como si el mar blanco la persiguiera pendiente arriba. A la altura en que ella se encontraba no había nubes, al menos ese día. A veces se formaban torres de cúmulos junto a la montaña, otros días los cirros flotaban en lo alto, acuchillando el cielo con hoces sutiles. Ese día el cielo tenía un color índigo purpúreo transparente, con algunas estrellas diurnas en el cénit y el brillo tenue del solitario Orion. Al oeste de la cima ondeaba una nube, una bandera en lo alto del pico, tan delgada que podía verse el cielo a través de ella. No había mucha humedad allí, ni tampoco atmósfera. La presión atmosférica en lo alto de los volcanes gigantes siempre sería diez veces menor que al nivel del mar; debía de ser por tanto de unos treinta y cinco milibares, apenas superior a la existente cuando llegaron al planeta.
A pesar de todo descubrió diminutas manchas de liquen en las oquedades de la roca, en hoyos muy soleados que retenían alguna nieve. Eran tan pequeñas que apenas se distinguían. Liquen: un equipo simbiótico de algas y hongos que se unían para sobrevivir incluso a treinta milibares. Era casi increíble lo que la vida llegaba a soportar.
Tan extraño que se puso el traje y salió a examinarlas. Allí arriba uno tenía que recuperar la meticulosidad de los viejos hábitos: asegurar el traje, las antecámaras y salir al brillante resplandor del espacio.
La roca que hospedaba el liquen era la típica solana llana donde las marmotas habrían tomado sus baños de sol si hubiesen podido vivir a aquella altura. Pero sólo había cabezas de aguja de color amarillo verdoso o gris naval. Liquen crustáceo, le dijo la guía de su consola. Fragmentos arrancados por una tormenta, arrastrados por el viento y que al caer sobre la roca se aferraban a ella como pequeñas lapas vegetales. Una de esas cosas que sólo Hiroko podía explicar.
Los seres vivos. Michel había dicho que ella amaba las rocas y no a los hombres porque la habían maltratado y había sufrido daño psicológico. Un hipocampo significativamente más pequeño, reacciones de miedo desproporcionadas, tendencia a la disociación. Y por eso había buscado un hombre muy semejante a una piedra. Michel también había amado esa cualidad de Simón, le confesó; en los años pasados en la Colina Subterránea había sido un alivio tener al menos a una persona así a cargo, un hombre en el que se podía confiar, tranquilo, sólido, que se podía tomar en la mano y sopesar.
Pero Simón no era único, había señalado Michel. Otras personas poseían esa cualidad, quizá mezclada o menos pura, pero presente. ¿Por qué no podía ella apreciar esa inflexible resistencia en otros, en todas las cosas vivas? Sólo intentaban existir, como cualquier roca o planeta. Había una obstinación mineral implícita en todos.
Oyó el penetrante lamento del viento en su casco y sobre la escoria volcánica, murmurando en el tubo del aire, ahogando el sonido de su respiración. El cielo era allí más negro que índigo, excepto sobre el horizonte, donde mostraba un violeta purpúreo calinoso cubierto por una franja transparente de azul oscuro… Oh, ¿quién podía creer, allí, en la pendiente de Ascraeus Mons, que nunca cambiaría, por qué no se habían instalado en ese lugar elevado para que les recordara de dónde procedían, y lo que Marte les había dado y ellos habían despilfarrado tan alegremente?
Regresó al rover y continuó la ascensión.
Había sobrepasado la altitud de unos cirros plateados suspendidos al oeste de la banderola transparente de la cima, al abrigo de la corriente del chorro. Ascender era viajar al pasado, dejando atrás líquenes y bacterias. Aunque a ella no le cabía ninguna duda de que seguían allí, ocultos en el interior de las primeras capas de la roca. Vida chasmoendolítica, como el mítico pequeño pueblo rojo, los dioses microscópicos que habían hablado a John Boone, su Hesíodo local. Eso decía la gente.
Vida por todas partes. El mundo estaba volviéndose verde. Pero si uno no podía ver el espíritu verde, si no afectaba el paisaje, ¿había que darle entonces la bienvenida? Los seres vivos. ¡Michel le había dicho que amaba las rocas por la cualidad pétrea que tenía la vida! Todo acababa reduciéndose a la vida. Simón, Peter; sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué no podía amar esa cualidad pétrea en todas las cosas?
El rover salvó las últimas terrazas concéntricas de lava que se allanaban y describían una suave curva asintótica hasta alcanzar el ancho borde circular de la cima. Una ligera cuesta, con menor inclinación a cada metro, hasta que al fin estuvo en el borde propiamente dicho.
Dominando la caldera. Salió del coche; sus pensamientos revoloteaban como págalos.
La caldera de Ascraeus estaba formada por ocho cráteres superpuestos; los más recientes se habían colapsado sobre las circunferencias de los más antiguos. La caldera más grande y joven ocupaba casi el centro exacto del complejo, y las calderas más antiguas, de suelos más elevados, rodeaban su circunferencia como los pétalos de un diseño floral. Los suelos de las calderas estaban a diferente altura y marcados por fracturas circulares. Si se caminaba siguiendo el borde la perspectiva se modificaba: al variar las distancias la elevación de los suelos parecía cambiar, como si flotaran en un sueño. En conjunto, un hermoso paisaje de ochenta kilómetros de diámetro.
Como una lección sobre la mecánica de las chimeneas volcánicas. Las coladas que se deslizaban por los flancos del volcán habían vaciado de magma la chimenea activa de la caldera y el suelo de ésta se había desplomado; ése era el origen de las formas circulares, ya que la chimenea activa se había ido desplazando durante milenios. Acantilados arqueados; pocos lugares en Marte exhibían paredes tan verticales como aquéllas, una verticalidad casi perfecta. Mundos circulares basálticos. Debería haber sido la Meca de los escaladores, pero no ocurría así. Algún día, tal vez.
La complejidad de Ascraeus era tan distinta del inmenso agujero único de Pavonis. ¿Por qué la caldera de Pavonis se había colapsado siempre en la misma circunferencia? ¿Era posible que el último desplome hubiera borrado los otros anillos? ¿Había sido su cámara magmática más pequeña o tenía chimeneas laterales? ¿Se había desviado más la chimenea de Ascraeus? Recogió piedras sueltas del filo del borde y las examinó. Bombas volcánicas, deyecciones de impactos tardíos de meteoritos, ventifacts de los vientos incesantes… Temas que aún podían estudiarse. Nada de lo que hicieran alteraría la vulcanología allí arriba, al menos no lo suficiente para impedir los estudios. De hecho, la Revista de Estudios Areológicos publicaba muchos artículos sobre esos temas, como ella había comprobado de cuando en cuando. Michel tenía razón: los lugares altos conservarían siempre aquel aspecto. Escalar las grandes vertientes sería como viajar al pasado prehumano, a la areología pura, tal vez incluso a la areofanía, con Hiroko o sin ella, con liquen o sin él. Algunos habían propuesto cubrir con una cúpula o una tienda aquellas calderas para mantenerlas en un medio estéril, pero eso sólo las convertiría en zoos, parques naturales, espacios ajardinados con sus muros y tejados. Invernaderos vacíos. No. Se irguió y contempló el vasto paisaje circular, que parecía ofrecerse al espacio. A la vida chasmoendolítica que tal vez luchaba por sobrevivir allí arriba le dedicó un gesto que decía «Vive, cosa». Pronunció la palabra en voz alta y le sonó extraña:
—Vive.
Marte para siempre, su roca inalterada bajo el sol. Pero entonces vislumbró el oso blanco por el rabillo del ojo, desapareciendo detrás de un bloque de roca mellada. Dio un salto; no había nada. Regresó al rover, sintiendo la necesidad de su protección. Pero durante toda la tarde la acompañó la sensación de que los ojos de expresión vaga detrás de las gafas la miraban desde la pantalla de la IA del vehículo, a punto de hablarle. Un amable hombre oso, que la devoraría si la atrapaba. Pero ninguno de ellos podría atraparla; podía ocultarse en aquellas altas fortalezas de roca para siempre. Era libre y sería libre, para ser o para no ser, ella decidiría, hasta que la roca desapareciera. Sin embargo, allí estaba de nuevo, en la puerta de la antecámara, con ese relámpago blanco en el rabillo del ojo. Ah, era tan difícil.
SÉPTIMA PARTE
Poniendo las cosas en marcha
Un mar ahogado por el hielo cubría ahora buena parte del norte. Vastaos Borealis descansaba uno o dos kilómetros por debajo de la línea de referencia, y en algunos puntos hasta tres. Ahora que el nivel del mar parecía haberse estabilizado definitivamente en la curva menos uno, Vastitas había quedado bajo las aguas. Si en la Tierra hubiese existido un océano de figura similar, habría sido un gran océano Ártico, que habría cubierto Rusia, Canadá, Alaska, Groenlandia y Escandinavia, y dos mares angostos que penetrarían profundamente en el sur y alcanzarían el ecuador. Por consiguiente el Atlántico habría quedado reducido a una estrecha franja norte y una gran isla cuadrada habría ocupado el centro del Pacífico norte.
En este Oceanus Borealis había varias islas de hielo de gran tamaño y una península larga y estrecha que interrumpía su circunnavegación del globo y conectaba la zona del continente al norte de Syrtis con el extremo de una península polar. El verdadero polo norte estaba sobre el hielo del golfo de Olympia, a algunos kilómetros de la costa de esa isla polar.
Y eso era todo. En Marte no habría ningún equivalente del Pacífico y el Atlántico sur, ni del océano Indico o el Antartico. En el sur todo era desierto, con la excepción del mar de Hellas, un círculo de agua de aproximadamente la extensión del Caribe. Así, mientras que en la Tierra los océanos cubrían el setenta por ciento de la superficie, en Marte cubrían sólo un veinticinco.
En el año 2130 casi la totalidad del Oceanus Borealis estaba cubierto por el hielo. Sin embargo, debajo había grandes bolsas de agua y en el verano los lagos de deshielo se diseminaban por la superficie, y se abrían numerosas grietas. Debido a que buena parte de esa agua había sido bombeada o en su defecto extraída del permafrost, tenía la pureza de las que brotaban de la tierra, es decir, casi destilada: el Borealis era un océano de agua dulce. De todos modos, se daba por supuesto que pronto se volvería salado, pues los ríos discurrían a través del regolito altamente salado y transportaban los sedimentos al mar, el agua se evaporaba, precipitaba y el proceso empezaba de nuevo —el paso de las sales del regolito al agua hasta que se alcanzara un equilibrio—, un proceso que tenía intrigados a los oceanógrafos, porque la salinidad de los océanos terrestres, estable durante millones de años, aún no se comprendía del todo.
Las costas eran abruptas. La isla polar, oficialmente innominada, recibía distintos nombres: península polar, isla polar o Caballito de Mar, debido a su forma. Su costa en muchos puntos seguía aún desbordada por el hielo del antiguo casquete polar y en todas partes aparecía cubierta por un manto de nieve en el que el viento tallaba gigantescas sastrugi. Esa blanca superficie ondulada se extendía sobre el mar por muchos kilómetros, hasta que las corrientes submarinas la quebraban y uno llegaba a una «costa» poblada de grietas, cadenas montañosas levantadas por la presión y enormes icebergs tabulares de bordes caóticos, así como zonas cada vez más extensas de aguas abiertas. En medio de todo aquel caos de hielo asomaban grandes islas volcánicas o meteoríticas, incluyendo algunos cráteres pedestal que emergían de la blancura como grandes y oscuros icebergs tabulares.
Las costas meridionales del Borealis estaban mucho más expuestas y eran infinitamente más variadas. Allí donde el hielo lamía las faldas del Gran Acantilado varias regiones de mensae y collados se habían convertido en archipiélagos independientes, que al igual que la costa continental tenían un perfil accidentado: amenazadores acantilados cortados a pico, cráteres bahía, fiordos fossa y largas playas bajas. El agua de los dos grandes golfos meridionales permanecía líquida bajo la superficie, y en verano afloraba. El golfo de Chryse tenía probablemente la costa más agreste, porque ocho grandes canales de desagüe con mucho hielo desembocaban allí y con el deshielo se originaban escarpados fiordos. En el extremo meridional del golfo cuatro de esos fiordos se entrelazaban y formaban varias islas de buen tamaño de abruptos acantilados, un paisaje marino espectacular.
Por encima de toda esta agua revoloteaban grandes bandadas de aves. Las nubes florecían y eran arrastradas por el viento, moteando con sus sombras el blanco y el rojo. Los icebergs flotaban sin rumbo en los mares líquidos y se estrellaban contra las orillas, y las tormentas se abatían desde el Gran Acantilado con una fuerza aterradora, descargando granizo y rayos sobre la roca. Para entonces había en Marte aproximadamente cuarenta mil kilómetros de costa, y con el rápido ciclo de congelación y deshielo de los días y las estaciones, bajo el azote constante del viento, toda su extensión cobraba vida y mudaba.
Cuando el congreso terminó Nadia hizo planes para abandonar Pavonis de inmediato. Estaba harta de las peleas en el complejo de almacenes, de discusiones, de política; harta de la violencia y la amenaza de la violencia, de revoluciones, sabotajes, de la constitución, el ascensor, la Tierra y la amenaza de la guerra. Tierra y muerte, eso era Pavonis Mons: la Montaña del Pavo Real, y todos los pavos reales andaban pavoneándose y cacareando Yo, Yo, Yo. Era el último lugar de Marte donde Nadia deseaba estar.
Quería alejarse de allí y respirar aire fresco, trabajar en cosas tangibles. Quería construir, con sus nueve dedos, sus hombros, su cerebro, construir lo que fuera, no sólo estructuras, aunque eso sería perfecto, sino también cosas como aire o tierra, partes de un proyecto nuevo para ella como era la terraformación. Desde aquel primer paseo al aire libre en el cráter Du Martheray, sin otra cosa que una pequeña máscara para filtrar el CO2, comprendía la obsesión de Sax. Estaba dispuesta a unirse a él y su grupo para llevar adelante aquel proyecto, y ahora más que nunca, ya que la retirada de los espejos orbitales había provocado un largo invierno que amenazaba convertirse en una edad de hielo. Crear aire, crear suelo, desplazar agua, introducir plantas y animales: le parecía fascinante, por más que los proyectos de construcción más convencionales también la atrajeran. Cuando el nuevo mar del norte se derritiera y sus orillas se estabilizaran, habría que construir ciudades portuarias por todas partes, con sus malecones y paseos marítimos, canales, puertos y muelles, y los pueblos detrás de ellas treparían por las colinas. En las zonas más elevadas habría que erigir muchas ciudades-tienda y cubrir cañones. Se hablaba incluso de cubrir alguna de las grandes calderas y de conectar mediante funiculares los tres volcanes regios, o de tender un puente sobre los desfiladeros al sur de Elysium; se hablaba de habitar la península polar; habían surgido nuevos conceptos de biohabitación, planes para viviendas y edificios en árboles genéticamente manipulados, lo mismo que Hiroko había hecho con el bambú, pero a mayor escala. Sí, una constructora dispuesta a aprender algunas de las últimas técnicas tenía delante mil años de atractivos proyectos. Era un sueño hecho realidad.
Pero entonces un pequeño grupo la abordó. Le dijeron que estaban explorando posibles candidatos para ocupar los cargos del primer consejo ejecutivo del nuevo gobierno global.
Nadia los miró. Veía lo que le ofrecían como una gran trampa que avanzaba lentamente e intentó escapar antes de que se cerrara sobre ella.
—Hay infinitas posibilidades —dijo—. Hay diez veces más gente apropiada que puestos en el consejo.
Sí, admitieron con aire pensativo. Pero se preguntaban si ella se lo había planteado en alguna ocasión.
—No —contestó.
Art, que había advertido su nerviosismo, se reía.
—Me propongo construir cosas —aseguró Nadia con rotundidad.
—Podrías hacerlo igualmente —dijo Art—. El consejo es una ocupación a tiempo parcial.
—Y un cuerno.
—No, de veras.
El concepto de gobierno ciudadano figuraba en todos los capítulos de la nueva constitución, desde el cuerpo legislativo global a los tribunales y las tiendas. En teoría eran funciones a tiempo parcial. Sin embargo, Nadia estaba convencida de que el consejo ejecutivo no entraría dentro de esa categoría.
—¿No tenían los miembros del consejo ejecutivo que ser elegidos entre los del cuerpo legislativo? —preguntó.
Elegidos por el cuerpo legislativo, le contestaron alegremente. Por lo general los elegidos serían miembros del cuerpo legislativo, pero no necesariamente.
—¡Miren, ahí tienen un error en la constitución! —dijo Nadia—. Qué bueno que lo hayamos advertido tan pronto. Restrínjanlo a los legisladores elegidos y reducirán enormemente el número de candidatos…
Enormemente…
—Y aún así les seguirá quedando mucha gente válida —añadió, escurriendo el bulto.
Pero ellos insistieron. La abordaban continuamente, en diferentes combinaciones, y Nadia retrocedía hacia los dientes de la trampa. Acabaron por rogarle. Aquél era el momento crucial para el nuevo gobierno, necesitaban un consejo ejecutivo en el que todos confiaran, sería el que lo pondría todo en marcha, etcétera. Ya se había elegido el senado, ya se habían asignado los puestos de la duma por sorteo. Ahora las dos cámaras estaban eligiendo a los siete miembros del consejo ejecutivo. Entre los candidatos propuestos figuraban Mijail, Zeyk, Peter, Marina, Etsu, Nanao, Ariadne, Marión, Irishka, Antar, Rashid, Jackie, Charlotte, los cuatro embajadores a la Tierra y algunos otros que Nadia había conocido en el congreso.
—Mucha gente válida —les recordó Nadia. Aquélla era la revolución policéfala.
Pero a la gente no acababa de convencerle la lista, le repetían. Se habían acostumbrado a que ella fuese el centro equilibrador, tanto durante el congreso como durante la revolución, y antes de eso en Dorsa Brevia, y para el caso, durante los años de clandestinidad y desde el principio. Todos la querían en el consejo como influencia moderadora, como cabeza sensata, como parte neutral, etcétera.
—Lárguense —dijo ella, de pronto furiosa, aunque no sabía por qué. Parecieron preocupados por su enfado—. Lo pensaré —añadió mientras los echaba.
Al final sólo quedaron en la habitación Charlotte y Art, que tenían una expresión solemne, como si no hubiesen conspirado para atraparla.
—Parece que te quieren a toda costa en el consejo —dijo Art.
—¡Oh, cállate!
—Pero si es verdad. Quieren a alguien en quien puedan confiar.
—Querrás decir que quieren a alguien a quien no teman. Quieren a una vieja bábushka que no intentará hacer nada, de manera que puedan mantener a sus oponentes fuera del consejo y perseguir sus fines particulares.
Art frunció el entrecejo; eso no se le había ocurrido, era un hombre demasiado ingenuo.
—La constitución es una suerte de cianotipo —dijo Charlotte con aire pensativo—. Crear un gobierno real a partir de ella es el verdadero acto constructivo.
—Fuera —dijo Nadia.
Acabó accediendo a presentarse. Aquella gente era implacable, y además eran muchos y no parecían dispuestos a rendirse. Nadia no quería dar la impresión de que les volvía la espalda, y así dejó que la trampa se cerrara sobre ella.
Los miembros del legislativo se reunieron y votaron. Nadia fue uno de los siete elegidos, junto con Zeyk, Ariadne, Marión, Peter, Mijail y Jackie. Ese mismo día Irishka fue elegida primera autoridad del Tribunal Medioambiental Global, un verdadero espaldarazo para ella y para los rojos; aquello formaba parte del «gran gesto» que Art había promovido al final del congreso para ganar el apoyo de los rojos. Aproximadamente la mitad de los nuevos jueces eran rojos en mayor o menor grado, lo que convertía el gesto en algo exagerado en opinión de Nadia.
Inmediatamente después de aquellas elecciones, otra delegación, formada esta vez por sus compañeros del consejo, la abordó. Había obtenido más votos que nadie en las dos cámaras, le dijeron, y por eso querían nombrarla presidenta.
—Oh, no —dijo ella.
Ellos asintieron con gravedad. El presidente era un miembro más del consejo, le dijeron, uno entre iguales. Sólo era una posición ceremonial. El brazo ejecutivo seguía el modelo suizo, y los suizos por lo general ignoraban quién era su presidente. Pero necesitaban desde luego su consentimiento (los ojos de Jackie brillaron levemente cuando dijeron esto) para nombrarla.
—Basta —fue la respuesta de Nadia.
Después de que se fueran, Nadia se dejó caer en la silla, aturdida.
—Eres la única persona en Marte en la que todo el mundo confía — dijo Art amablemente. Se encogió de hombros, como queriendo decir que él no había tenido nada que ver en aquel asunto, aunque ella sabía que era mentira—. ¿Qué puedes hacer? —añadió, poniendo los ojos en blanco con la exagerada teatralidad de los niños—. Concédeles tres años, para entonces las cosas estarán encarriladas y podrás decir que ya has cumplido con tu cometido y retirarte. Además, ¡el primer presidente de Marte! ¿Cómo puedes resistirte?
—Es fácil.
Art esperó. Nadia le echó una mirada furibunda. Al fin él dijo:
—Pero aceptarás de todas maneras, ¿verdad?
—¿Me ayudarás?
—Claro. —Apoyó la mano en el puño apretado de ella.— En lo que quieras. Me refiero a… vaya, que estoy a tu disposición.
—¿Es ésa la posición oficial de Praxis?
—Caramba, pues sí, estoy seguro de que lo sería. ¿Asesor del presidente marciano? Puedes apostar a que sí.
En ese caso, ella podría obligarlo a cumplir la palabra dada.
Nadia soltó un gran suspiro y trató de aliviar la tensión de su estómago. Podía aceptar el puesto y después desviar la mayor parte del trabajo hacia Art o los asistentes que le asignaran. No sería el primer presidente que lo hiciera, ni tampoco el último.
—Asesor de Praxis del presidente marciano —anunciaba Art con expresión complacida.
—¡Oh, cállate! —exclamó ella.
—Sí, sí.
La dejó sola para que se fuese haciendo a la idea y regresó con un cazo humeante de kava y dos tacitas. Lo sirvió; ella tomó la taza que él le ofrecía y bebió el líquido amargo.
—Hagas lo que hagas soy tuyo, Nadia. Ya lo sabes.
—Humm, humm.
Ella lo observó beber ruidosamente el kava. Sabía que no hablaba sólo de la esfera política. Art la amaba. Llevaban mucho tiempo trabajando, viviendo, viajando juntos, compartiendo espacio. Y él le gustaba. Un oso de andar ágil y lleno de buen humor. Le gustaba el kava, se leía en sus facciones. Había transmitido a todo el congreso la fuerza de aquel buen humor, que se propagaba como una epidemia… la idea de que no había cosa más divertida que redactar una constitución, ¡vaya disparate! Pero había dado resultado. Y durante el congreso se habían convertido en una especie de pareja. Sí, tenía que admitirlo.
Pero ella había cumplido ciento cincuenta y nueve años, absurdo pero cierto. Y Art debía de andar por los setenta u ochenta, no estaba segura, aunque aparentaba cincuenta, como ocurría a menudo cuando se empezaba a recibir el tratamiento pronto.
—Tengo edad para ser tu bisabuela —dijo.
Art se encogió de hombros, abochornado. Sabía a qué se refería Nadia.
—Y yo podría ser el bisabuelo de esa mujer —dijo él señalando a una alta joven nativa que pasaba frente a la puerta de la oficina—. Y ella tiene edad suficiente para ser madre. En fin, llega un punto en que eso carece de importancia.
—Para ti tal vez.
—Pues claro. Pero eso es ya la mitad de la opinión que de veras importa.
Nadia no dijo nada.
—Mira —dijo Art—, vamos a vivir mucho tiempo. En algún momento las cifras dejarán de importar. Me refiero a que si bien yo no estuve contigo en los primeros años, llevamos juntos mucho tiempo y hemos compartido muchas cosas.
—Lo sé. —Nadia bajó la mirada, recordando. Sobre la mesa descansaba el muñón de su dedo perdido hacía mucho tiempo. Toda esa vida se había ido. Ahora era presidenta de Marte.— Mierda.
Art terminó el kava y la observó con afecto. Ella le gustaba, él le gustaba. Ya eran una pareja.
—¡Tendrás que ayudarme con el maldito asunto del consejo! —dijo ella, desolada al ver cómo se desvanecían sus tecnofantasías.
—Claro que lo haré.
—Y después, bien… Ya veremos.
—Ya veremos —dijo él, y sonrió.
Así que allí estaba, atrapada en Pavonis Mons. El nuevo gobierno estaba reunido en los almacenes porque iban a trasladarse a la ciudad de Sheffield propiamente dicha, donde ocuparían los voluminosos edificios revestidos de piedra pulida abandonados por las metanacs; se discutía si las indemnizarían por esos edificios y demás infraestructuras o si por el contrario todo había quedado «globalizado» o «cooptado» por la independencia y el nuevo orden.
—Indemnícenlos —le gruñó Nadia a Charlotte, furiosa. Pero no parecía que la presidencia de Marte fuera un cargo que hiciera saltar a la gente a una orden suya.
En cualquier caso, el gobierno se iba a trasladar allí y Sheffield iba a convertirse, si no en capital, sí en sede temporal del gobierno. Con Burroughs inundada y Sabishii arrasada por el fuego no quedaba ningún otro lugar y, para ser francos, no parecía que ninguna de las otras ciudades-tienda quisiera acogerlos. Se hablaba incluso de construir una ciudad capital, pero eso llevaría tiempo y mientras tanto tenían que reunirse en algún sitio. Por eso se trasladaron a la tienda de Sheffield, bajo su cielo oscuro, a la sombra del cable del ascensor, que se elevaba tieso y negro en el barrio oriental, como un defecto en la realidad.
Nadia encontró un apartamento en la tienda más occidental, detrás del parque del borde, un cuarto piso desde el que gozaba de una excelente vista de la sobrecogedora caldera de Pavonis. Art tomó un apartamento en la planta baja del mismo edificio, en la parte trasera; al parecer la caldera le daba vértigo. Y las oficinas de Praxis estaban en el edificio contiguo, un cubo de jaspe pulido que ocupaba toda una manzana, con ventanas de color azul cromado.
Pues bien, había llegado la hora de respirar hondo y emprender el trabajo que le habían encomendado. Era como una pesadilla en la que de pronto se había decidido prolongar el congreso constitucional tres años, tres años marcianos.
Empezó con la intención de escapar de allí de cuando en cuando y participar en algún proyecto de construcción. Cumpliría con sus obligaciones en el consejo, pero trabajar para aumentar la producción de gases de invernadero, por ejemplo, le parecía muy interesante, puesto que el proyecto tenía que afrontar simultáneamente los problemas técnicos y las exigencias de la nueva política medioambiental. Además, la llevaría a las tierras del interior, donde se hallaban las materias primas para los gases de invernadero. Desde allí podía ocuparse de los asuntos del consejo a través de la pantalla.
Pero los acontecimientos se confabulaban para retenerla en Sheffield, uno detrás de otro, aunque nada particularmente importante o atractivo comparado con lo que había sido el congreso, sólo detalles necesarios para poner las cosas en marcha. En cierto modo era como Charlotte había dicho; después de la fase de diseño venían las interminables minucias de la construcción.
Era previsible, tenía que armarse de paciencia. Podía trabajar duro en el primer asalto y luego marcharse. Mientras tanto, además del proceso de arranque, la requerían los medios de comunicación y la nueva oficina de asuntos marcianos de las Naciones Unidas, muy interesados en las nuevas políticas y trámites de inmigración, y también los miembros del consejo. ¿Dónde se reunirían? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuáles serían sus directrices? Nadia convenció a los otros seis de que contratasen a Charlotte como secretaria del consejo y jefa de protocolo, y a su vez Charlotte contrató un gran equipo de auxiliares de Dorsa Brevia, con lo que se obtuvo una plantilla elemental. Y Mijail había acumulado mucha experiencia práctica en el gobierno de Bogdanov Vishniac. Es decir, que había gente mucho mejor preparada que Nadia para ese trabajo; sin embargo, seguían llamándola un millón de veces al día para conferenciar, discutir, decidir, designar, adjudicar, arbitrar, administrar. Era interminable.
Y cuando Nadia se reservó algo de tiempo para sí, casi por decreto, resultó que ser presidenta implicaba enormes dificultades para unirse a un proyecto particular. Todo lo que se ponía en marcha dependía de una tienda o una cooperativa, que a menudo eran empresas comerciales involucradas en operaciones mixtas, en parte obras públicas no lucrativas y en parte incluidas en el mercado competitivo. Por tanto, que la presidenta de Marte colaborase con una cooperativa en particular sería un signo de patrocinio oficial, lo cual no podía permitirse si uno quería ser justo. Planteaba un conflicto de intereses.
—¡Mierda! —le gritó a Art, con mirada acusadora.
Él se encogió de hombros, tratando de fingir que no había previsto que surgirían aquellos conflictos.
Nadia no tenía escapatoria, era una prisionera del poder. Tenía que estudiar la situación como si se tratase de un problema de ingeniería, como tratar de aplicar fuerza en un medio difícil. Si quería, por ejemplo, fábricas de gases de invernadero, estaba obligada a no unirse a una cooperativa determinada. Por tanto tenía que buscar una alternativa, la emergencia en un nivel superior: tal vez podría coordinar cooperativas.
Nadia era del parecer que había buenas razones para promover la construcción de fábricas de gases de invernadero. El Año Sin Verano había deparado violentas tormentas originadas en el Gran Acantilado que se habían abatido sobre el norte, y los meteorólogos en su mayoría coincidían en que las «tormentas interecuatoriales Hadley» tenían su causa en la desaparición de los espejos orbitales y la consiguiente disminución súbita de la insolación. Una edad glacial con todas las de la ley era una clara probabilidad, y bombear gases de invernadero parecía una de las mejores maneras de contrarrestarla. Nadia pidió a Charlotte que organizara un congreso con el propósito de obtener sugerencias ante aquella amenaza. Charlotte contactó con gente de Da Vinci, Sabishii y otros lugares, y pronto lo tuvo todo dispuesto. El congreso se celebraría en Sabishii y se denominaría «Estrategias para paliar los efectos de la disminución de insolación. M-53», sin duda a propuesta de algún saxaclón de Da Vinci.
Pero Nadia no pudo asistir a ese congreso. Los asuntos en Sheffield, relacionados con la instauración de un nuevo sistema económico, cuestión que le pareció lo suficientemente importante, la retuvieron. El cuerpo legislativo estaba elaborando la ley de ecoeconomía, poniendo músculos al esqueleto pergeñado en la constitución, y para ello se animaba a las cooperativas ya existentes antes de la revolución a que ayudaran a las subsidiarias locales de las metanacs a transformarse en cooperativas similares. Este proceso, llamado horizontalización, tenía un apoyo mayoritario, sobre todo por parte de los jóvenes nativos, y por tanto progresaba sin obstáculos. Toda empresa marciana debía ser propiedad de sus trabajadores. Ninguna cooperativa podía tener más de mil miembros, y las empresas mayores tenían que constituirse como asociaciones de cooperativas. En cuanto a la estructura interna, la mayoría elegía variantes de los modelos bogdanovistas, que a su vez seguían el modelo cooperativo de la comunidad vasca de Mondragón, en España, donde todos los trabajadores eran copropietarios y compraban su parte aportando el equivalente del sueldo de un año de trabajo al fondo de equidad, que luego se convertía en acciones cuyo valor crecía durante su permanencia en la empresa, y que finalmente se les devolvía en forma de pensión. Los consejos elegidos entre los trabajadores contrataban a los gerentes, generalmente de fuera, que podían tomar decisiones ejecutivas y cuyas actuaciones los consejos examinaban anualmente. El crédito y el capital se obtenían de los bancos centrales de las cooperativas o de los fondos iniciales del gobierno global, o de organizaciones de ayuda como Praxis y los suizos. En un nivel superior, las cooperativas del mismo ramo se asociaban para emprender proyectos de mayor envergadura y enviaban representantes a las corporaciones industriales, que ofrecían equipos de práctica profesional, centros de arbitraje y mediación y asociaciones comerciales.
La comisión económica estaba ocupada en la creación de una moneda marciana para uso interno y para el cambio de valores terranos. Se deseaba una moneda resistente a la especulación terrana; pero en ausencia de un mercado de valores marciano, toda la fuerza de la inversión terrana tendía a recaer en la moneda, el único juego de inversión que se les ofrecía. Esto provocaba una cierta tendencia a inflar el cequí marciano en los mercados monetarios terranos, y en los viejos tiempos habría disparado su valor hasta las nubes, en perjuicio de la balanza comercial marciana; pero como las metanacionales de la Tierra estaban ocupadas luchando contra su disgregación y la cooperativización, las finanzas terranas andaban algo desordenadas y carentes del viejo espíritu de especulación feroz. De manera que el cequí alcanzó una fuerte cotización en la Tierra, aunque no excesiva, y en Marte sólo era dinero. Praxis resultó muy útil en este proceso, porque se convirtió en una especie de banco federal para la nueva economía, que proporcionaba préstamos sin interés y servía como mediador en los intercambios con divisas terranas.
En vista de todo esto, el consejo ejecutivo se reunía durante largas horas cada día para discutir la legislación y programas de gobierno. La tarea era tan absorbente que Nadia casi olvidó que se estaba celebrando en Sabishii un congreso que ella había promovido. A pesar de todo, las noches en que estaba de humor pasaba una última hora frente a la pantalla conversando con amigos de Sabishii, donde al parecer las cosas marchaban bastante bien. Muchos de los científicos dedicados al medioambiente habían asistido y todos coincidían en que un aumento masivo de la emisión de gases de invernadero mitigaría los efectos de la pérdida de los espejos orbitales. Naturalmente el CO2 era el gas de invernadero más fácil de liberar, pero —dado que se intentaba reducir su presencia en la atmósfera— la opinión general era que se podían producir cantidades satisfactorias de gases alternativos más complejos y eficaces. Y en principio no pensaban que fuera a suponer un problema, políticamente hablando, porque si bien la constitución exigía una atmósfera que no superase los 350 milibares en la franja de los seis mil metros, no decía nada sobre los gases que podían utilizarse. Si se liberaban los halocarbonos y el resto de gases de invernadero del cóctel Russell hasta que constituyesen cien partes por millón de la atmósfera en vez de las veintisiete partes de ese momento, la retención de calor aumentaría varias unidades Kelvin, calculaban, y podrían evitar una era glacial, o al menos acortarla. Por tanto, el plan abogaba por la producción y liberación de toneladas de tetrafluoruro de carbono, hexafluoretano, hexafluoruro de azufre, metano, óxido nitroso y pequeñas cantidades de otros elementos químicos que ayudaban a disminuir la destrucción de halocarbonos por los rayos ultravioletas.
Completar el deshielo del mar de hielo boreal era el otro objetivo obvio mencionado con más frecuencia en el congreso. Hasta que el mar no fuera totalmente líquido, el albedo del hielo reflejaría enormes cantidades de energía al espacio e impediría la existencia de un ciclo de agua activo. Si lograban un océano líquido, o, dada la alta latitud, un océano líquido al menos en verano, pondrían coto a una probable era glacial y en esencia se habría completado la terraformación: tendrían corrientes impetuosas, olas, evaporación, nubes, precipitaciones, deshielo, arroyos, ríos, deltas… un ciclo hidrológico completo. Ése era un objetivo primario, y por eso se proponían gran variedad de métodos para acelerar el deshielo: derivar el excedente de calor de las centrales nucleares al océano, diseminar algas negras sobre el hielo, desplegar transmisores de microondas y ultrasonidos como calefactores, e incluso utilizar grandes rompehielos en las banquisas más superficiales para facilitar su fractura.
Naturalmente el aumento de la emisión de gases de invernadero ayudaría en ese proceso. El hielo de la superficie del océano se derretiría cuando el aire se mantuviera regularmente por encima de 273° kelvin. Pero a medida que avanzaba el congreso empezaron a enumerarse los problemas que comportaban los gases de invernadero. El esfuerzo industrial sería ingente, similar al de los monstruosos proyectos de las metanacs, como los cargamentos de nitrógeno de Titán o la misma soletta. Y no era algo que sólo se haría una vez: la radiación ultravioleta destruía constantemente los gases, de manera que tenían que producirlos masivamente para alcanzar los niveles deseados y luego seguir produciéndolos durante todo el tiempo que los necesitaran. En consecuencia, extraer las materias primas y transformarlas en los gases deseados eran empeños faraónicos que precisaban un enorme esfuerzo robótico que incluía máquinas de minería autónomas y autorreplicantes, factorías autoconstruidas y reguladas y aviones teledirigidos en la alta atmósfera; en resumen, una empresa enteramente automatizada.
El desafío técnico no era el problema; como Nadia señaló a sus amigos en el congreso, la tecnología marciana había sido altamente robotizada desde el principio. En este caso, miles de pequeños vehículos robóticos recorrerían Marte en busca de depósitos de carbono, azufre, fluorita, emigrando de un yacimiento a otro como las viejas caravanas mineras árabes en el Gran Acantilado. Allá donde las materias se encontrasen en grandes concentraciones, los robots construirían pequeñas plantas procesadoras con arcilla, hierro, magnesio y metales vestigiales, y cuando recibieran las piezas que no pudieran fabricarse en el lugar, ensamblarían el conjunto. Flotas de excavadoras y vagonetas automatizadas transportarían el material procesado a fábricas donde sería transformado en gases que se expulsarían a la atmósfera a través de altas chimeneas móviles. No difería mucho de la extracción de gases atmosféricos en los primeros tiempos, sólo suponía un esfuerzo más amplio.
Pero como algunos señalaban, ya se habían explotado los depósitos más accesibles y la minería de superficie ya no podía realizarse como antaño; las plantas crecían por todas partes y en muchos lugares estaba formándose una superficie desértica como resultado de la hidratación, la acción bacteriana y las reacciones químicas de las arcillas. Esa costra contribuía enormemente a reducir las tormentas de polvo, que seguían siendo un problema importante; de manera que arrancarla para llegar a los depósitos minerales era inaceptable, tanto ecológica como políticamente. Los miembros rojos del cuerpo legislativo proponían prohibir la explotación minera de superficie, y por buenas razones, incluso en términos de terraformación.
Una noche al apagar la pantalla, Nadia pensó que era duro afrontar los efectos contrapuestos de sus acciones. Las cuestiones medioambientales estaban tan estrechamente ligadas que era difícil decidir qué hacer en cada caso. Y era igualmente penoso que alguien se viera constreñido por las leyes que había contribuido a promulgar; las organizaciones ya no podían actuar unilateralmente, porque muchas de sus acciones tenían ramificaciones globales. De ahí la necesidad de una regulación medioambiental y del Tribunal Medioambiental Global, que ya había tenido que fallar en varios casos y que sin duda acabaría regulando cualquier plan que saliera de aquel congreso. Los días de la terraformación desaforada habían pasado.
Y como miembro del consejo ejecutivo, Nadia tenía que limitarse a decir que el aumento de la emisión de gases de invernadero era una buena idea, para no invadir la jurisdicción del tribunal medioambiental, que Irishka defendía con uñas y dientes. Por eso Nadia pasaba mucho tiempo en contacto virtual con un grupo que estaba diseñando nuevos robots mineros que alterarían mínimamente la superficie, o conversando con un grupo que trabajaba en la creación de fijadores del polvo que podrían rociarse sobre la superficie o incluso mezclarse con ella, «suelos finos rápidos» los llamaban. Pero todos los asuntos medioambientales empezaban a entrañar problemas espinosos.
Y hasta ahí llegó la participación de Nadia en el congreso de Sabishii que ella había promovido. Pero como todos los problemas técnicos planteados se habían enredado en consideraciones políticas, Nadia pensaba que en verdad no se había perdido nada. El trabajo real había brillado por su ausencia mientras en Sheffield el consejo enfrentaba diversos problemas de su competencia: dificultades no previstas para instituir la ecoeconomía; quejas de que el Tribunal Medioambiental se estaba extralimitando en sus atribuciones; quejas sobre la nueva policía y el sistema de justicia penal; comportamiento indisciplinado y estúpido en las dos cámaras del cuerpo legislativo; resistencia roja y de otros grupos en las tierras interiores, y así hasta el infinito. Una gama que iba de lo muy importante a lo increíblemente mezquino, hasta que al fin Nadia perdió todo sentido de los límites de cada problema en aquella serie continua.
Por ejemplo, ocupaba buena parte de su tiempo con las disputas internas del consejo, que consideraba triviales pero que no podía evitar, en general relacionadas con los esfuerzos de Jackie para formar una mayoría que la apoyara en las votaciones y le permitiera imponer la línea de partido de Marte Libre o, en otras palabras, la suya propia. Eso suponía para Nadia conocer mejor a los miembros del consejo y averiguar cómo trabajar con ellos. Zeyk era un viejo conocido; a Nadia le gustaba y era una figura poderosa entre los árabes, pues había logrado ser elegido como representante de esa cultura tras derrotar a Antar. Afable, inteligente, bondadoso, coincidía con Nadia en muchos temas, incluyendo los más delicados, y eso hacía que mantuviesen una relación distendida, e incluso que estuviera naciendo una buena amistad. Ariadne era una de las diosas del matriarcado de Dorsa Brevia y el papel le venía como anillo al dedo: imperiosa e inflexible en sus principios, era una ideóloga, probablemente lo único que le impedía convertirse en una seria amenaza para el liderazgo de Jackie entre los nativos. Marión era la consejera roja, también una ideóloga, pero ya lejos de su radicalismo de antaño, aunque seguía siendo una polemista infatigable y nada fácil de derrotar. Peter, el pequeño de Ann, se había convertido en una figura poderosa en diferentes esferas de la sociedad marciana, incluyendo el equipo de investigación espacial de Da Vinci, la resistencia verde y el grupo del cable, y también, en cierto modo, debido a Ann, era el rojo más moderado. Esa versatilidad formaba parte de su naturaleza y Nadia tenía dificultades para calibrarlo; era un hombre reservado, como sus padres, y parecía desconfiar de Nadia y el resto de los Primeros Cien; como nisei que era, quería mantener las distancias. Mijail Yangel, uno de los primeros issei en seguir a los Primeros Cien a Marte, había colaborado con Arkadi casi desde el principio. Había sido uno de los propulsores de la revolución de 2061 y, en opinión de Nadia, uno de los rojos más extremistas en aquella ocasión, lo que aún la ponía furiosa, una estupidez que le impedía mantener una conversación normal con él. Sin embargo, a pesar de que había cambiado mucho, Mijail era un bogdanovista dispuesto a comprometerse. Su presencia en el consejo sorprendió a Nadia. Podía decirse que había sido un gesto en homenaje a Arkadi, y a ella le parecía conmovedor.
Y luego estaba Jackie, probablemente la figura política más popular y poderosa de Marte. Al menos hasta que Nirgal regresara.
Nadia lidiaba con esas seis personas todos los días, aprendiendo a conocerlos conforme resolvían las cuestiones de sus apretadas agendas. De lo importante a lo trivial, de lo abstracto a lo personal; a Nadia aquello se le antojaba parte de un tejido en el que todo estaba interrelacionado. El trabajo del consejo no sólo no era una ocupación a tiempo parcial sino que consumía todo el tiempo de vigilia. Consumía su vida. Y sin embargo, sólo llevaba dos meses ejerciendo un mandato que duraría tres años marcianos.
Art veía que aquello la estaba agotando y hacía cuanto podía para aliviarla. Cada mañana le subía el desayuno al apartamento, como si perteneciera al servicio de habitaciones. A menudo lo había preparado él mismo y siempre estaba bueno. En cuanto entraba con la bandeja en alto, le pedía a la IA de Nadia música de jazz, no sólo de Louis Armstrong, tan querido por Nadia (aunque le buscaba viejas grabaciones de Satch para entretenerla, como Give Peace a Chance o Stardust Memories), sino también de estilos más tardíos que a ella nunca le habían agradado porque eran demasiado frenéticos, pero que parecían ser el tempo de aquellos días. Y así Charlie Parker se deslizaba y echaba a volar majestuosamente por la habitación y Charles Mingus hacía que su banda sonara como Duke Ellington atiborrado de pandorfos, que era justo lo que Ellington y el resto del swing necesitaban, en opinión de Nadia… una música muy divertida y agradable. Y, lo mejor de todo, muchas mañanas Art convocaba a Clifford Brown, un descubrimiento que había hecho en el curso de sus investigaciones para ella y del que se sentía muy orgulloso. Siempre lo presentaba ante Nadia como el lógico sucesor de Armstrong: una trompeta vibrante, alegre, positiva y melódica como la de Satch, y también brillantemente rápida, ingeniosa y complicada; Parker, pero en feliz. Era la banda sonora perfecta para aquellos tiempos agitados, frenética e intensa pero increíblemente positiva.
Art le traía el desayuno cantando All of Me bastante bien y con la filosofía básica de Satchmo de que las letras de las canciones estadounidenses sólo podían considerarse chistes tontos. «Toda yo / por qué no me llevas toda. / ¿Es que no te das cuenta / de que no soy nada sin ti?» Pedía música, se sentaban de espaldas a la ventana y las mañanas eran divertidas.
Pero sin importar lo bien que empezaran los días, el consejo estaba devorando la vida de Nadia y ella se sentía cada vez más asqueada de tantas disputas, negociaciones, compromisos, conciliaciones, del trato constante con la gente. Empezaba a odiarlo.
Art lo advertía y estaba preocupado. Y un día, después del trabajo, llevó a Ursula y Vlad al apartamento de Nadia y preparó la cena para los cuatro. Nadia disfrutó de la compañía de sus viejos amigos; estaban en la ciudad por otros asuntos, pero invitarlos a cenar había sido un acierto. Art era un hombre muy dulce, pensó Nadia mientras lo miraba trajinar en la cocina. Ingenuo simplón y diplomático astuto a partes iguales. Como una versión benigna de Frank, o una mezcla del oficio de Frank y la alegría de Arkadi. Rió para sí al advertir que siempre catalogaba a la gente según los modelos de los Primeros Cien, como si de algún modo todo el mundo fuera una recombinación de las características de los miembros de esa familia original. Era un mal hábito.
Vlad y Art hablaban de Ann. Sax había llamado a Vlad desde el transbordador que lo llevaba de vuelta a Marte, trastornado por una conversación con Ann. Se preguntaba si Ursula y Vlad considerarían la posibilidad de someter a Ann al mismo tratamiento de plasticidad cerebral que habían empleado con él después de la embolia.
—Ann nunca lo aceptaría —dijo Ursula.
—Y yo me alegraría de que lo rechazara —dijo Vlad—. Eso sería excesivo. Su cerebro no está dañado y no sabemos los efectos que el tratamiento tendría en un cerebro sano. Y uno sólo debe utilizar aquello que comprende, a menos que esté desesperado.
—Quizás Ann está desesperada —comentó Nadia.
—No. Es Sax quien está desesperado. —Vlad sonrió brevemente.— Quiere encontrar una Ann distinta cuando regrese.
—Tampoco querías someter a Sax a ese tratamiento —le recordó Ursula.
—Es cierto. No me lo habría aplicado ni a mí mismo. Pero Sax es un hombre audaz, impulsivo. —Vlad miró a Nadia.— Debemos ceñirnos a cosas como tu dedo. Ahora podemos arreglarlo.
Sorprendida, Nadia exclamó:
—¿Qué le pasa a mi dedo? Ellos rieron.
—¡El que te falta! —dijo Ursula—. Podemos hacerlo crecer de nuevo, si quieres.
—¡Ka! —exclamó Nadia. Se recostó en la silla y miró el muñón del dedo meñique de su delgada mano izquierda—. Bueno, la verdad es que no lo necesito.
Se echaron a reír de nuevo.
—Has estado a punto de engañarnos —dijo Ursula—. Pero mujer, si cuando trabajas siempre te estás quejando del dedo.
—¿Ah, sí? Asintieron.
—Podrás nadar con más facilidad —dijo Ursula.
—Pero si ya no nado.
—Tal vez dejaste de hacerlo a causa de tu mano. Nadia volvió a mirársela.
—Ka. No sé qué decir. ¿Están seguros de que funcionará?
—Podría crecer hasta convertirse en otra mano —sugirió Art—. Y luego en otra Nadia. Gemelas siamesas.
Nadia le dio un empujón cariñoso. Ursula negó con la cabeza.
—No, no. Ya lo hemos probado en otros casos de amputación y en muchos animales. Manos, brazos, piernas. Lo aprendimos de las ranas. Es un proceso en verdad sorprendente. Las células se diferencian igual que cuando el dedo se formó por primera vez.
—Una demostración bastante literal de la teoría de la emergencia — dijo Vlad con una pequeña sonrisa, por la que Nadia comprendió que él había contribuido a diseñar el procedimiento.
—¿Funciona? —le preguntó.
—Funciona. Haremos que un nuevo dedo brote de tu muñón. Es una combinación de células radicales embrionarias con algunas células de la base del meñique que conservas. Actúa como el equivalente de los homeogenes que tenías cuando eras un feto. De manera que los determinantes del desarrollo que colocamos allí hacen que las nuevas células radicales se diferencien correctamente. Después se inyecta por ultrasonido una dosis semanal de factor de crecimiento fibroblástico, además de unas cuantas células del nudillo y la uña en el momento adecuado… y funciona.
Mientras Vlad lo explicaba, Nadia sintió una oleada de calor por el cuerpo. Una persona entera. Art la observaba con cariñosa curiosidad.
—Pues, bueno, sí —dijo al fin—. Por qué no.
Durante la semana siguiente realizaron varias biopsias del dedo meñique y le pusieron inyecciones ultrasónicas en el muñón y en el brazo, y le dieron algunas pastillas. Y eso fue todo. Sólo faltaban las inyecciones semanales y esperar.
Sin embargo pronto se olvidó de su dedo, porque Charlotte llamó con un problema: Cairo hacía caso omiso de una orden del Tribunal Medioambiental concerniente al bombeo de aguas.
—Será mejor que venga. Creo que los de Cairo están probando al tribunal, porque una facción de Marte Libre desea desafiar al gobierno global.
—¿Jackie? —preguntó Nadia.
—Creo que sí.
Cairo se levantaba en el borde de una meseta y dominaba el valle en forma de U más noroccidental de Noctis Labyrinthus. Nadia y Art salieron de la estación ferroviaria a una plaza flanqueada por altas palmeras y ella miró en derredor con disgusto; algunos de los peores acontecimientos de su vida habían ocurrido en esa ciudad, durante el asalto de 2061. Sasha había sido asesinada, entre otros muchos, y Nadia había volado Fobos, ¡con sus propias manos!, y todo eso sólo pocos días después de haber encontrado los restos carbonizados de Arkadi. Nunca había regresado a esa ciudad; la odiaba.
Descubrió que había salido mal parada de la reciente revolución. Habían volado algunas secciones de la tienda y la planta física estaba muy dañada. Estaban reconstruyéndola y añadiendo nuevos segmentos de tienda sobre esa vieja ciudad que se extendía de este a oeste por el borde del altiplano. Parecía una de aquellas ciudades nacidas de un boom económico, lo que a Nadia le parecía curioso dada su altitud, diez mil metros sobre la línea de referencia. Nunca podrían prescindir de las tiendas o salir de la ciudad sin trajes, y por esa razón Nadia había supuesto que la ciudad languidecería. Pero se encontraba en la intersección de la pista ecuatorial y la pista de Tharsis que llevaba al norte y al sur, el último lugar por el que uno podía cruzar el ecuador entre ese punto y el caos, a todo un cuadrante del planeta de distancia. A menos que se construyera un puente transMarineris en algún lugar, Cairo seguiría siendo una encrucijada estratégica.
Pero estratégica o no, quería más agua. El acuífero Compton, bajo el tramo final de Noctis y la cabecera de Marineris, había sido reventado en 2061, y el agua que contenía había recorrido los cañones de Marineris en toda su extensión, inundación que casi había acabado con Nadia y sus compañeros durante la huida apresurada después de la toma de Cairo. Gran parte del agua se había congelado en los cañones, creando un glaciar largo e irregular, o se había estancado y helado en el caos de la parte inferior de Marineris. Y por supuesto, una parte seguía en el acuífero. En años posteriores, el agua del acuífero había abastecido a las ciudades del este de Tharsis y el glaciar Marineris había avanzado lentamente cañón abajo, retrocediendo en su cabecera, donde no existía ninguna fuente que lo realimentara, y dejando detrás tierras devastadas y un rosario de lagos helados de poca profundidad. Por tanto, Cairo iba a quedarse sin su suministro regular de agua. El gabinete hidrológico de la ciudad había respondido tendiendo una tubería hacia el gran brazo meridional del mar boreal, en la depresión de Chryse, y bombeando agua hacia Cairo. Hasta ahí ningún problema; todas las tiendas conseguían el agua de algún sitio. Pero últimamente los cairotas habían empezado a acumular agua en un embalse situado en el cañón de Noctis bajo la ciudad, y habían creado una corriente que discurría hacia Ius Chasma, donde acababa represándose detrás de la cabecera del glaciar de Marineris o corriendo paralela a éste. En esencia habían creado un nuevo río que bajaba por el gran sistema de cañones, muy lejos de la ciudad, y estaban fundando numerosos asentamientos ribereños y comunidades agrícolas a lo largo del río. Un equipo judicial de rojos había denunciado esta acción ante el Tribunal Medioambiental, basándose en el estatuto legal de Valles Marineris como tesoro natural, ya que era el cañón más largo del sistema solar; si no se ejercía ninguna acción, sostenían ellos, el glaciar terminaría por desaguar en el caos y dejaría el suelo de los cañones de nuevo descubierto. Y el Tribunal Medioambiental coincidía con ellos y había emitido un requerimiento (que Charlotte llamaba «geco», por las siglas del tribunal en inglés, GEC, Global Environmental Court) exigiendo a Cairo interrumpir la extracción de agua del depósito de la ciudad. Cairo se había negado, asegurando que el gobierno global no tenía ninguna jurisdicción sobre lo que ellos llamaban «cuestiones de soporte vital de la ciudad». Mientras, seguían construyendo nuevos asentamientos río abajo todo lo rápido que podían.
Se trataba evidentemente de una provocación, un desafío al nuevo sistema.
—Esto es un examen —murmuró Art cuando cruzaban la plaza—, sólo es un examen. Si fuese una verdadera crisis oirías un pitido por todo el planeta.
Un examen, justo aquello para lo que Nadia ya no tenía paciencia. Atravesó la ciudad de un humor de perros. Y no ayudó que la plaza, los bulevares y el muro de la ciudad en el borde del cañón, que se conservaban como entonces, le trajesen a la memoria los espantosos días de 2061 con tanta nitidez. Decían que la memoria más débil era la que abarcaba los años intermedios, y de buena gana habría perdido aquellos recuerdos si hubiera podido; pero el miedo y la rabia debían de actuar como una suerte de fijadores de pesadilla. Porque allí estaba todo: Frank tecleando como un loco delante de los monitores, Sasha comiendo pizza, Maya gritando furiosa por un motivo u otro, las tensas horas de espera, cuando no sabían si los pedazos de Fobos caerían sobre ellos. Veía el cuerpo de Sasha, con los oídos ensangrentados, y a ella misma accionando el transmisor que había derribado Fobos.
Por consiguiente apenas pudo controlar su irritación cuando entró en la sala donde se mantendría la primera reunión con los cairotas y encontró a Jackie entre ellos, respaldándolos. Estaba embarazada de algunos meses, sonrosada, radiante, hermosa, y nadie sabía quién era el padre, porque ella había actuado a su manera, una tradición de Dorsa Brevia, transmitida a través de Hiroko, que irritaba profundamente a Nadia.
La reunión se celebró en un edificio contiguo al muro de la ciudad que miraba sobre el cañón inferior, llamado Nilus Noctis. La materia en disputa era visible cañón abajo, un ancho embalse de agua recubierta de hielo contenida por una presa, que no alcanzaba a verse desde allí, justo delante de las Puertas Ilirias y el nuevo caos del acuífero Compton.
Charlotte, sentada de espaldas a la ventana, preguntaba a los cairotas lo mismo que Nadia habría preguntado, pero sin el menor rastro de la irritación de ésta.
—Ustedes estarán siempre bajo una tienda. Las posibilidades de crecimiento serán limitadas. ¿Por qué inundar Marineris si no les va a reportar ningún beneficio?
Nadie parecía interesado en contestar. Finalmente Jackie dijo:
—Quienes viven en la zona se beneficiarán, y ellos forman parte de Cairo. El agua en cualquier estado es un recurso en estas altitudes.
—El agua discurriendo libremente por Marineris no es ningún recurso —replicó Charlotte.
Los cairotas defendieron la utilidad del agua en Marineris.
Entre los presentes había representantes de los colonos ribereños, la mayoría egipcios, que insistían en que llevaban generaciones viviendo en Marineris y eso les daba derecho a estar allí, que era la mejor tierra de cultivo de todo Marte, que lucharían antes de abandonarla, y más de lo mismo. Jackie y los cairotas parecían defender unas veces a sus vecinos y otras su propio derecho a utilizar Marineris como depósito de aguas. Pero sobre todo defendían su derecho a hacer lo que les viniera en gana. La ira de Nadia crecía por momentos.
—El tribunal emitió un veredicto —dijo—. No estamos aquí para volver a discutirlo, sino para hacerlo efectivo. —Y abandonó la reunión antes de decir algo de lo que después se arrepentiría.
Esa noche se sentó con Charlotte y Art, tan irritada que no pudo saborear la deliciosa comida etíope que le sirvieron en el restaurante.
—¿Qué es lo que quieren? —le preguntó a Charlotte.
Charlotte, con la boca llena, se encogió de hombros. Después de tragar dijo:
—¿Has notado que la presidencia de Marte no es una posición particularmente ventajosa?
—Vaya que sí. Habría sido difícil no caer en la cuenta.
—Bueno, pues ocurre lo mismo con el consejo ejecutivo. Da la impresión de que el verdadero poder reside en el Tribunal Medioambiental, que se le confió a Irishka como parte del gran gesto. Y ella ha hecho mucho para legitimar a los rojos moderados, lo que permite un gran desarrollo bajo el límite de los seis mil metros, pero por encima de éste el tribunal se muestra muy estricto. Todo eso está respaldado por la constitución, y así pueden validar todas sus disposiciones. El cuerpo legislativo se mantiene al margen, todavía no ha puesto reparos a ninguna de sus decisiones. Es decir, que ha sido una sesión de apertura impresionante para Irishka y el equipo de jueces.
—Y Jackie está celosa —dijo Nadia. Charlotte se encogió de hombros.
—Es probable.
—Es más que probable —dijo Nadia con aire sombrío.
—Y luego está la cuestión del consejo. Jackie tal vez piense que con el apoyo de tres miembros conseguirá el control del consejo. Cairo es una refriega en la que Jackie espera que Zeyk la apoye a causa de la parte árabe de la ciudad. Entonces sólo le faltarán dos votos. Y tanto Mijail como Ariadne defienden encarnizadamente la autonomía local.
—Pero el consejo no puede impugnar las decisiones del tribunal —dijo Nadia—, sólo el cuerpo legislativo, ¿no es así? Aprobando nuevas leyes.
—Así es, pero sí Cairo continúa desafiando al tribunal, el consejo se verá obligado a ordenar a la policía que detenga a sus representantes. Eso es lo que se supone que el ejecutivo debe hacer. Y si el consejo no lo hiciera, la autoridad del tribunal quedaría socavada y Jackie se haría con el control efectivo del consejo. Dos pájaros de un tiro.
Nadia soltó el trozo de pan esponjoso que estaba comiendo.
—Que me maten si permito que eso suceda —dijo. Guardaron silencio.
—Detesto esta clase de cosas —dijo Nadia al fin.
—Dentro de unos años se habrá reunido todo un cuerpo de procedimientos, instituciones, leyes, enmiendas a la constitución, temas que la constitución nunca contempló, como por ejemplo el papel de los partidos políticos. En este momento estamos elaborando todo eso.
—Sí, pero sigue repugnándome.
—Piensa en ello como meta-arquitectura. Construir la cultura que permita la existencia de la arquitectura. Eso lo hará menos frustrante para ti.
Nadia soltó un bufido.
—Éste debería ser un caso claro —dijo Charlotte—. El veredicto se ha emitido, sólo tienen que acatarlo.
—¿Y si no lo hacen?
—La policía tendrá que intervenir.
—¡En otras palabras, la guerra civil!
—No forzarán tanto la situación. Aprobaron la constitución como todo el mundo, quedarían al margen de la ley, como los ecosaboteadores rojos. No creo que lleguen tan lejos. Sólo le están tomando el pulso a los poderes.
La mujer no estaba irritada. Su expresión parecía decir: así son los humanos. No culpaba a nadie, no se sentía frustrada. Charlotte era una mujer muy tranquila, relajada, segura de sí, capaz. Desde que se hiciera cargo de la coordinación, el trabajo del consejo ejecutivo había sido si no fácil, sí organizado. Si esa competencia era el resultado de la educación en un matriarcado como Dorsa Brevia, pensó Nadia, habría que darles más poder. No pudo evitar comparar a Charlotte con Maya y sus cambios de humor, sus ataques de ansiedad y su teatralidad. Bueno, cada cultura tenía sus rasgos específicos, pero de todas maneras sería interesante tener más mujeres de Dorsa Brevia para asumir los cargos de importancia.
En la reunión de la mañana siguiente Nadia se puso de pie y dijo:
—Ya se ha dictado una prohibición de extraer agua. Si persisten en el bombeo, las nuevas fuerzas policiales de la comunidad global tendrán que intervenir. No creo que nadie quiera llegar a ese extremo.
—No creo que puedas hablar en nombre del consejo ejecutivo —dijo Jackie.
—Naturalmente que puedo —dijo Nadia secamente.
—No, no puedes —replicó Jackie—. Sólo eres una entre siete. Y además esta cuestión no concierne al consejo.
—Eso ya lo veremos —dijo Nadia.
La reunión no se acababa nunca. La táctica de los cairotas era el obstruccionismo, y cuanto más comprendía Nadia lo que pretendían, menos le gustaba. Sus líderes ocupaban posiciones importantes en Marte Libre, y aunque no consiguieran llevar adelante aquel desafío, de la situación se derivarían concesiones a Marte Libre en otras áreas, y el partido habría ganado ascendiente. Charlotte coincidía en que aquél debía de ser el objetivo último del grupo. El cinismo implícito de la estrategia indignaba a Nadia y le resultó muy difícil mostrarse civilizada con Jackie cuando ésta se dirigía a ella con aire benevolente, como una reina embarazada que navegaba entre sus favoritos como un destructor entre barcas de remo:
—Tía Nadia, lamento tanto que hayas tenido que malgastar tu tiempo en una tontería como ésta…
Esa noche Nadia le dijo a Charlotte:
—Quiero un gobierno del que Marte Libre no pueda sacar nada. Charlotte soltó una risa breve.
—¿Ha estado hablando con Jackie, no es así?
—Sí. ¿Por qué es tan popular? ¡No comprendo por qué!
—Se muestra amable con la gente, y cree que le cae bien a todo el mundo.
—Me recuerda a Phyllis —dijo Nadia. Los Primeros Cien otra vez…— Bueno, tal vez no. De todos modos, ¿existe alguna sanción para pleitos y demandas frívolas?
—Las costas del juicio, en algunos casos.
—Pues a ver si puedes cargárselas a Jackie.
—Primero veamos si podemos ganar.
Las reuniones se prolongaron una semana más. Nadia dejó las discusiones para Art y Charlotte y pasaba el tiempo mirando por la ventana el cañón que tenían debajo y frotándose el muñón, que mostraba un bulto. Era extraño: a pesar de haber estado pendiente del muñón, no podía recordar cuándo había asomado aquel bulto caliente y rosado como los labios de un bebé, y parecía que había un hueso en el interior. Le daba miedo apretarlo demasiado; seguro que las langostas no lo hacían con los miembros que volvían a crecerles. La proliferación de las células la perturbaba: era como un cáncer, sólo que gobernado, el milagro de la capacidad instructora del ADN, la vida misma en toda su complejidad emergente. Y un dedo meñique no era nada comparado con un ojo o un embrión…
Frente a aquel proceso, las reuniones políticas le parecían vergonzosas. Nadia salió de una sin haber prestado atención a casi nada, aunque estaba segura de que no se había dicho nada significativo, y dio un largo paseo que la llevó a un mirador del extremo occidental del muro de la tienda. Llamó a Sax. Los cuatro viajeros se aproximaban a Marte y la demora en las transmisiones se reducía a unos pocos minutos. Nirgal había recuperado su aspecto saludable y estaba de buen humor. Michel parecía más agotado que el joven; la visita a la Tierra debía de haberle resultado dura. Nadia colocó el dedo delante de la pantalla para animarlo, y lo consiguió.
—Un botoncillo, ¿no?
—Sí.
—No pareces creer que vaya a dar resultado.
—No, la verdad es que no.
—Estamos en un período de transición —dijo Michel—. A nuestra edad nos cuesta creer que sigamos con vida, y por eso actuamos como si fuésemos a morir en cualquier momento.
—Lo cual puede suceder. —Pensaba en Simón, en Tatiana Durova, en Arkadi.
—Naturalmente. Pero también podemos seguir vivos durante décadas o incluso siglos. Al final tendremos que empezar a creerlo. —Parecía que también intentaba convencerse a sí mismo.— Te mirarás la mano y la verás completa, y entonces lo creerás. Y será muy interesante.
Nadia meneó el dedito rosa. Todavía no se apreciaba ninguna huella dactilar en la piel nueva y translúcida. Cuando apareciera, sería la misma que había tenido en su antiguo dedo. Muy extraño.
Art regresó preocupado de una reunión.
—He indagado por ahí sobre este asunto —dijo—, tratando de averiguar por qué se han metido en este fregado. Asigné algunos detectives de Praxis al caso, en el cañón y en la Tierra, y en la cúpula de Marte Libre.
Espías, pensó Nadia. Ahora tenían espías.
—…parece que están llegando a acuerdos con algunos gobiernos terranos, acuerdos relacionados con la inmigración. De hecho, están construyendo asentamientos y concediendo tierras a gente de Egipto y probablemente también de China. Tiene que tratarse de un quid pro quo, pero no sabemos lo que obtienen de esas naciones a cambio. Tal vez dinero.
Nadia gruñó.
Durante los dos días siguientes se reunió por pantalla o en persona con los otros miembros del consejo ejecutivo. Marión desde luego se oponía a que siguieran arrojando agua en Marineris, de manera que Nadia sólo necesitaba dos votos más. Pero Mijail, Ariadne y Peter se mostraban reacios a hacer intervenir a la policía si podían arreglarlo de otro modo, y Nadia sospechaba que les dolía tan poco como a Jackie la debilidad del consejo. Parecían deseosos de hacer concesiones para evitar la revalidación de un fallo judicial que en realidad no apoyaban.
Zeyk quería votar contra Jackie, pero se sentía constreñido por el electorado árabe de Cairo y la presión de toda la comunidad árabe; el control de la tierra y el agua era de suma importancia para ellos. Sin embargo, los beduinos eran nómadas y Zeyk, además, un firme defensor de la democracia. Nadia confiaba en que conseguiría su apoyo. Por tanto, sólo tenía que convencer a otro miembro.
La relación entre Mijail y ella nunca había sido buena, pues Mijail parecía empeñarse en ser el custodio de la memoria de Arkadi, función que Nadia, según él, había abandonado. Peter era un misterio para ella. Ariadne no le caía bien, aunque en cierto modo eso facilitaba las cosas, y además también estaba en Cairo. Nadia decidió empezar su labor de persuasión con ella.
Ariadne se había comprometido con la constitución tanto como la mayoría de los habitantes de Dorsa Brevia, pero ellos también eran localistas y sin duda pensaban en cómo conservar una cierta independencia con respecto al gobierno global. Y además se encontraban lejos de cualquier depósito de agua. Por eso Ariadne se andaba con evasivas.
—Mira, Ariadne —le dijo Nadia en una pequeña sala situada frente a las oficinas de la ciudad, al otro lado de la plaza—, tienes que olvidarte de Dorsa Brevia y pensar en Marte.
—Ya lo hago, por supuesto.
Aquella reunión la irritaba y habría despachado a Nadia sin contemplaciones. La esencia del asunto no le importaba, para ella sólo contaban las jerarquías, no tenía por qué escuchar a un issei. Nadia se dijo que todo se reducía a poder político para aquella gente, habían olvidado lo que en realidad estaba en juego, y en aquella maldita ciudad de pronto perdió la paciencia y casi gritó:
—¡No, no lo haces! ¡Nos enfrentamos al primer desafío a la constitución y tú andas viendo qué puedes sacar de la situación! ¡No lo toleraré! —Agitó un dedo ante la cara de la sorprendida Ariadne:— Si no votas para ratificar el fallo del tribunal, la próxima vez que algo para ti importante se presente ante el consejo habrá represalias. ¿Comprendes?
Los ojos de Ariadne no podían ser más elocuentes: primero, asombro, después, un instante de puro miedo. Luego, furia.
—¡Nunca dije que votaría en contra de la ratificación! —exclamó—.
¿Por qué estás tan enfadada?
Nadia moderó un poco el tono, aunque siguió mostrándose dura, tensa, implacable. Finalmente Ariadne se llevó las manos a la cabeza:
—Es lo que la mayoría del consejo de Dorsa Brevia quiere hacer, yo iba a votar a favor de todas maneras. No tienes que ponerte tan frenética —dijo, y abandonó la sala deprisa, muy alterada.
A Nadia la embargó un sentimiento de triunfo. Pero la mirada temerosa de la joven… no podía olvidarla, y al fin se sintió asqueada. Coyote había dicho en Pavonis que el poder corrompía. Había hecho uso del poder, mal uso, en realidad.
Aquella noche, mucho más tarde, la sensación de asco persistía, y casi llorando le contó a Art lo ocurrido.
—Eso suena mal —dijo él gravemente—. Parece un error. Limítate a pellizcar a la gente.
—Lo sé, lo sé. Dios, cómo odio esto. Quiero irme, quiero hacer algo real.
Él asintió y le palmeó el hombro.
Antes de la siguiente reunión, Nadia se acercó a Jackie y le dijo con tranquilidad que tenía los votos del consejo para enviar a la policía a la presa e impedir que se continuara liberando agua. Y en la reunión recordó a los presentes como al desgaire que Nirgal volvería a estar entre ellos muy pronto, igual que Maya, Michel y Sax. El comentario dejó pensativos a los miembros de Marte Libre, aunque Jackie se guardó mucho de manifestar nada. La reunión continuó y Nadia se frotaba el dedo, distraída, todavía enfadada consigo misma por lo ocurrido con Ariadne.
Al día siguiente los cairotas declararon que acatarían el fallo del Tribunal Medioambiental Global. Dejarían de soltar agua del depósito de la ciudad y los asentamientos instalados cañón abajo tendrían que contentarse con agua canalizada, lo que sin duda frenaría su crecimiento.
—Perfecto —dijo Nadia, aún resentida—. Todo este circo sólo para acabar acatando la ley.
—Apelarán —observó Art.
—Me trae sin cuidado. Están perdidos. Y aunque no lo estuvieran, se han sometido al proceso. Diablos, por lo que a mí respecta les regalo la victoria. Es el proceso lo único que cuenta, así que ganamos al fin y al cabo.
Art sonrió. Un paso en su educación política, sin duda, un paso que Art y Charlotte parecían haber dado mucho antes. Lo que les importaba no era el resultado de un desacuerdo particular, sino el buen curso del proceso. Si Marte Libre representaba ahora a la mayoría —y al parecer así era, pues contaba con la lealtad de prácticamente todos los nativos, una buena colección de jóvenes idiotas—, someterse a la constitución no significaba simplemente apartar a las minorías por la fuerza de las cifras. Cuando Marte Libre ganara algo tendría que merecerlo a juicio de todos los tribunales, que incluían a todas las facciones. Eso era bastante satisfactorio, como si un muro construido con materiales delicados soportara más peso del esperado debido a su estructura inteligente.
Sin embargo, ella había empleado amenazas para apuntalar una de las vigas, y eso le había dejado mal sabor de boca.
—Quiero hacer algo real.
—¿Un poco de fontanería? Ella asintió, muy seria.
—Sí. Hidrología.
—¿Puedo acompañarte?
—¿Quieres ser el ayudante de un fontanero? Él rió.
—Ya lo he hecho antes.
Nadia lo observó. Art la estaba haciendo sentirse mejor. Era un comportamiento peculiar, anticuado: ir a un lugar sólo para estar con alguien, algo muy poco frecuente esos días. La gente iba adonde necesitaba ir y se reunía con los amigos que tuviera allí o hacía nuevas amistades. Quizá sólo fuera un comportamiento de los Primeros Cien, o suyo.
En fin, estaba claro que viajar juntos implicaba algo más que amistad, más incluso que una relación amorosa. Pero eso no era tan malo, decidió. De hecho, no estaba nada mal. Tendría que acostumbrarse, pero siempre había algo a lo que acostumbrarse.
A un nuevo dedo, por ejemplo. Art le había tomado la mano y le estaba masajeando ligeramente el nuevo dedo.
—¿Te duele? ¿Puedes doblarlo?
Le dolía un poco; y podía doblarlo, un poco. Le habían inyectado células de la zona del nudillo y ahora era un poco más largo que la primera falange del otro meñique; la piel seguía tan rosada como la de un bebé, sin callosidades ni cicatrices. Cada día un poco más grande.
Art apretó la punta con delicadeza y notó la presencia del hueso en el interior. Tenía los ojos desorbitados.
—¿Tienes sensibilidad?
—Oh, sí. Es igual que los otros dedos, aunque quizás algo más sensible.
—Porque es nuevo.
—Supongo.
Sin embargo, el meñique desaparecido en cierto modo estaba implicado; su fantasma volvía a manifestarse ahora que llegaban señales de ese extremo de la mano. Art lo llamaba el dedo del cerebro, y sin duda existían células cerebrales consagradas a aquel dedo que habían originado el fantasma todo ese tiempo. Con los años se había debilitado por falta de estímulos, pero ahora también él crecía, reestimulado. La explicación que Vlad le había dado del fenómeno era compleja. A veces a Nadia le parecía que el dedo tenía la misma longitud que el de la otra mano, aunque lo estuviera mirando, como si una cáscara invisible lo prolongara, y otras lo sentía con su tamaño real, corto, delgado y enclenque. Podía doblarlo en la articulación de la base y un poco en la siguiente. El último nudillo aún no había surgido, pero estaba en camino. El dedo crecía. Nadia bromeó sobre si continuaría creciendo sin parar, aunque era una idea espeluznante.
—Eso estaría bien —comentó Art—. Tendrías que comprarte un perro. Nadia confiaba en que eso no sucedería. El dedo parecía saber lo que estaba haciendo. Todo iría bien, tenía un aspecto normal. Art estaba fascinado, pero no sólo por el dedo. Le masajeó la mano, un poco dolorida, y después el brazo y los hombros. Le masajearía el cuerpo entero si ella le dejara. Y a juzgar por lo bien que les había sentado al brazo y los hombros, debería dejarle. Era un hombre tan afable. La vida para él seguía siendo una aventura diaria, llena de maravillas y alegría. La gente le ponía alegre, y eso era un gran don. Corpulento, de rostro y cuerpo llenos, en algunos aspectos semejante a Nadia; calvo, sencillo, garboso. Su amigo.
Amaba a Art, lo amaba desde Dorsa Brevia como mínimo. Algo parecido a lo que sentía por Nirgal, que era como un sobrino, estudiante, ahijado, nieto o hijo muy querido; y Art era uno de los amigos de su hijo. En realidad, era algo mayor que Nirgal, pero parecían hermanos. Ése era el problema. Sin embargo todas esas consideraciones empezaban a perder relevancia con la creciente longevidad. ¿Qué importancia tenía que él fuera un cinco por ciento más joven que ella cuando habían compartido treinta años de intensas experiencias como iguales y colaboradores, arquitectos de una proclamación, una constitución y un gobierno, amigos íntimos, confidentes, apoyos, compañeros de masaje? ¿Importaba acaso el diferente número de años que los separaba de su juventud? No, en absoluto. Era obvio, sólo había que pensar en ello y luego tratar de sentirlo.
Ya no la necesitaban en Cairo, ni tampoco en Sheffield en esos momentos. Nirgal regresaría pronto y ayudaría a sujetar a Jackie; no era un trabajo divertido, pero era su problema, nadie podía ayudarlo en eso. Las cosas se complicaban cuando uno derramaba todo su amor en una persona, como a ella le había ocurrido con Arkadi durante tantos años, incluso cuando hacía ya mucho tiempo que había muerto. No tenía sentido, pero lo extrañaba y aún se enfadaba con él, porque no había vivido lo suficiente para darse cuenta de cuántas cosas se había perdido. El simplón feliz. Art era feliz, pero no simple, o no demasiado. Para Nadia cualquier persona feliz era un poco tonta por definición; de otro modo ¿cómo podrían ser tan felices? Pero de todas maneras le gustaban, los necesitaba. Eran como la música de su querido Satchmo; y en vista de lo que el mundo contenía, esa felicidad era una forma valerosa de vivir, una actitud consciente.
—Sí, ven a hacer de fontanero conmigo —le dijo a Art, y lo abrazó con fuerza, como si así pudiera capturarse la felicidad. Luego echó atrás la cabeza y lo miró: Art tenía los ojos desorbitados de la sorpresa, como cuando le acariciaba el dedo meñique.
Pero seguía siendo presidenta del consejo ejecutivo, y a pesar de su resolución cada día la ataban a su trabajo un poco más con «acontecimientos» de todo tipo. Los inmigrantes alemanes querían levantar una nueva ciudad portuaria, Bloch's Hofihung, en la península que partía en dos el mar del Norte y luego excavar un ancho canal a través de la península. Los ecosaboteadores rojos se oponían a este plan y habían realizado voladuras en la pista que recorría la península, y en la que llevaba a la cima de Biblis Patera para dejar claro que se oponían también a ésta. Los ecopoetas de Amazonia querían provocar incendios forestales masivos. Los ecopoetas de Kasei querían eliminar los bosques dependientes del fuego que Sax había plantado en la gran curva del valle (esa petición fue la primera en recibir la aprobación unánime del TMG). Los rojos que vivían alrededor de Roca Blanca, una mesa de dieciocho kilómetros de ancho de un blanco inmaculado, querían que la declarasen lugar kami de acceso prohibido a los humanos. Un equipo de diseño de Sabishii recomendaba que construyeran una nueva ciudad capital en la costa del mar boreal en la longitud 0, donde había una profunda bahía. Nuevo Clarke estaba cada vez más atestado de lo que parecían ser tropas de seguridad metanacionales. Los técnicos de Da Vinci querían delegar el control del espacio marciano en una agencia del gobierno global que no existía. Senzeni Na quería tapar su agujero de transición. Los chinos solicitaban permiso para anclar un nuevo ascensor espacial cerca del cráter Schiaparelli para acomodar a sus inmigrantes y alquilarlo a otras naciones. La inmigración aumentaba continuamente.
Nadia se ocupaba de todos esos asuntos en sesiones consecutivas de media hora programadas por Art, y los días pasaban indistintos. Llegó a hacérsele difícil discernir las cuestiones verdaderamente importantes. Los chinos, por ejemplo, inundarían Marte de inmigrantes a la mínima oportunidad. Los ecosaboteadores rojos eran cada vez más descarados. Nadia había recibido amenazas de muerte y ahora llevaba guardaespaldas cuando salía del apartamento, que a su vez era discretamente vigilado. Hizo caso omiso de las amenazas y continuó ocupándose de los problemas y ganándose una mayoría en el consejo que la respaldara en las votaciones que le parecían trascendentales. Estableció una buena relación de trabajo con Zeyk y Mijail, incluso con Marión, aunque las cosas nunca fueron del todo bien con Ariadne, una lección aprendida dos veces, pero bien aprendida justamente por eso.
Así pues, continuó trabajando. Pero estaba deseando salir de Pavonis. Art veía que la paciencia de Nadia se agotaba, y ella leía en la mirada de él que se estaba convirtiendo en una gruñona arisca y dictatorial; lo sabía pero no podía evitarlo. Después de reunirse con obstruccionistas o frívolos, a menudo daba rienda suelta a un torrente de rencorosos insultos sotto voce que evidentemente turbaban a Art. Venían delegaciones pidiendo la abolición de la pena de muerte, o el derecho a construir en la caldera de Olympus Mons, o un octavo miembro en el consejo ejecutivo, y en cuanto la puerta se cerraba Nadia decía:
—Bien, ahí tienes a un puñado de malditos idiotas, locos estúpidos a quienes nunca se les ha ocurrido pensar en los votos vinculantes, ni tampoco que quitándole la vida a otra persona abrogas tu propio derecho a la vida. —Y así hasta el infinito.
La nueva policía capturó a un grupo de ecosaboteadores rojos que habían intentado volar el Enchufe otra vez, y que durante la acción habían matado a un guardia de seguridad. Ella fue la juez más dura que tuvieron.
—¡Ejecútenlos! —exclamó—. Miren, quien mata a otro pierde su derecho a la vida. Ejecución o exilio, fuera de Marte de por vida. Que el precio sea un recuerdo imborrable para el resto de los rojos.
—Caramba —dijo Art incómodo—. Caramba, después de todo…
Pero ella estaba furiosa, y le costaba aplacarse. Y Art había advertido que cada vez le costaba más.
Un poco agitado él mismo, le recomendó que organizara otro congreso como el de Sabishii, y que asistiera contra viento y marea. Combinar los esfuerzos de varias organizaciones en pro de una sola causa; no era exactamente construcción, pensó Nadia, pero lo parecía.
La disputa en Cairo la había llevado a pensar en el ciclo hidrológico y en lo que sucedería cuando el hielo empezara a derretirse. Si podían concebir un plan para ese ciclo, aunque fuera rudimentario, reducirían en gran medida los conflictos relacionados con el agua. Decidió ver qué podía hacerse.
Como le ocurría a menudo esos días cuando pensaba en temas globales, deseó hablar con Sax. Los viajeros estaban a punto de llegar, y la demora en las transmisiones era insignificante, casi como mantener una conversación corriente por la consola de muñeca. De manera que Nadia solía pasar las tardes hablando con Sax de la terraformación. Más de una vez la sorprendió con opiniones que no esperaba de él; parecía estar cambiando constantemente.
—Deseo conservar las cosas en estado salvaje —dijo una noche.
—¿Qué quieres decir? —preguntó ella.
El rostro de Sax adquirió la expresión perpleja de cuando pensaba con intensidad. Después de una pausa considerable, repuso:
—Muchas cosas. Es un mundo complicado. Pero pretendo conservar el paisaje primitivo en la medida de lo posible.
Nadia consiguió reprimir una carcajada, pero aún así Sax preguntó:
—¿Qué es lo que te parece divertido?
—Nada, nada. Es que hablas como algunos rojos, o como la gente de Christianopolis, que no son rojos pero me dijeron casi lo mismo la semana pasada. Quieren conservar el paisaje primitivo de las zonas remotas del sur. Los he ayudado a organizar un congreso sobre las cuencas hidrológicas meridionales.
—Creía que estabas trabajando en los gases de invernadero.
—No me dejan, tengo que ser presidenta. Pero pienso asistir a ese congreso.
—Buena idea.
Los colonos japoneses de Messhi Hoko (que significaba «Sacrificio individual en bien del grupo») se presentaron ante el consejo exigiendo que se diera más tierra y agua a su tienda, en lo alto de Tharsis Sur. Nadia los dejó con la palabra en la boca y voló con Art a Christianopolis, en el lejano sur.
La pequeña ciudad (y parecía muy pequeña después de Sheffield y Cairo) estaba situada en el Borde Phillips Cráter Cuatro, a 67 grados de latitud sur. Durante el Año Sin Verano el extremo sur había sufrido varias tormentas severas que dejaron caer unos cuatro metros de nieve, una cantidad sin precedentes. Estaban en Ls 281, justo después del perihelio, y en pleno verano en el sur, y al parecer los diferentes métodos para evitar una edad de hielo funcionaban: buena parte de la nieve se había derretido en una cálida primavera y ahora había lagos circulares en el fondo de los cráteres. El estanque del centro de Christianopolis tenía unos tres metros de profundidad y trescientos de diámetro; los cristianos estaban encantados con su hermoso parque acuático. Pero si ocurría lo mismo cada invierno —y los meteorólogos creían que los inviernos siguientes traerían aún más nieve, y los veranos siguientes serían aún más cálidos—, las aguas del deshielo inundarían rápidamente la ciudad y Borde Phillips Cráter Cuatro se convertiría en un lago lleno hasta los bordes. Y podía decirse lo mismo de todos los cráteres del planeta.
El congreso de Christianopolis discutiría estrategias para enfrentar esa situación. Nadia había utilizado su influencia para que asistiera gente importante, y meteorólogos, hidrólogos e ingenieros, y tal vez Sax, cuya llegada era inminente. El problema de la inundación de los cráteres sólo era el punto de partida de la discusión sobre cuencas de aguas y el ciclo hidrológico planetario.
El problema concreto de los cráteres tendría que resolverse como Nadia había predicho: canalizando. Tratarían los cráteres como si fueran bañeras y abrirían canales de desagüe. El material que había bajo los polvorientos suelos de los cráteres era extremadamente duro, pero los túneles podían abrirse con robots y luego instalar bombas y filtros y extraer el agua, manteniendo un estanque o lago central, si se quería, o desecando el cráter.
Pero ¿qué iban a hacer con el agua? Las irregulares tierras altas del sur estaban destrozadas: carcomidas y resquebrajadas, con pliegues, hundidas y fracturadas; cuando se las analizaba como posibles cuencas receptoras el resultado era desalentador. Nada llevaba a ninguna parte, y había grandes extensiones llanas. Todo el sur era un altiplano entre tres y cuatro kilómetros por encima de la antigua línea de referencia, con algunas lomas y depresiones. Nadia nunca había visto con más claridad la diferencia entre aquellas tierras altas y cualquiera de los continentes terrestres. En la Tierra, los movimientos tectónicos habían empujado las montañas con frecuencia y luego el agua había corrido por aquellos declives jóvenes siguiendo las líneas de menor resistencia para regresar al mar, cavando las venas fractales de las cuencas hidrológicas por todas partes. Incluso las regiones de cuencas secas de la Tierra estaban salpicadas por cauces y lagos secos. Pero en el sur marciano el bombardeo de meteoritos del noachiano había golpeado la tierra con ferocidad y dejado cráteres y deyecciones por todas partes; y después el irregular yermo vapuleado había estado expuesto a la incesante acción erosiva de los vientos cargados de polvo, que habían desgarrado todas las grietas. Si vertían agua sobre aquella tierra acabarían con una alocada colcha de arroyos cortos que se escurrirían hacia los cráteres sin borde más cercanos. A duras penas conseguiría alguna de esas corrientes alcanzar el mar boreal o las cuencas de Argyre o Hellas, circundadas por las cadenas montañosas de sus propias deyecciones.
Existían empero algunas excepciones. A la era noachiana había seguido un breve período húmedo y cálido a finales del hespérido, de no más de cien millones de años, en el que una atmósfera densa y cálida de CO2 había permitido la circulación de agua líquida por la superficie, que trazó algunos cauces en las pendientes suaves del altiplano y entre las faldas de los cráteres. Y esos cauces habían subsistido después de que la atmósfera se congelara y desapareciera, lechos secos ensanchados gradualmente por el viento, ríos fósiles, como Nirgal Vallis, Warrego Valles, Protva Valles, Patana Valles o Oltis Valles. Eran cañones angostos y sinuosos, auténticos cañones ribereños, más que grábenes o fossae.
Algunos incluso tenían sistemas tributarios rudimentarios. De manera que los esfuerzos para diseñar un sistema de macrocuencas fluviales en el sur utilizarían esos cañones como corrientes de aguas primarias, es decir, se bombearía agua a la cabecera de los tributarios. Había también algunos antiguos túneles de lava que podían transformarse fácilmente en ríos, ya que la lava, igual que el agua, había seguido el trayecto de menor resistencia pendiente abajo. Y numerosas fracturas y fisuras de grábenes inclinados, como al pie de Eridania Scopulus, que también podían utilizarse.
En el congreso se utilizaban a diario grandes globos marcianos para señalar diferentes regímenes hidrográficos. Había también salas atestadas de mapas topográficos tridimensionales y la gente se agrupaba en torno a los distintos sistemas de cuencas fluviales y discutía las ventajas e inconvenientes, o se limitaba a contemplarlos o jugueteaba con los controles para pasar, incansablemente, de una configuración a otra. Nadia vagaba por las salas observando aquellas hidrografías, aprendiendo cosas que desconocía sobre el hemisferio meridional. Había una montaña de seis mil metros de altura cerca del cráter Richardson, en el extremo sur, y el mismo casquete polar meridional era bastante alto. Por otra parte, Dorsa Brevia cruzaba una depresión que parecía un surco dejado por el impacto de Hellas, un valle profundo que podía convertirse en un lago, una idea que los habitantes de Dorsa Brevia no aprobaban. Y desde luego podían desecar la zona si querían. Había docenas de variantes, y todos los sistemas resultaban extraños para Nadia. Veía con inusitada claridad cuan diferentes eran los dibujos fractales de la gravedad de los aleatorios del impacto. En el incipiente paisaje meteorítico era posible casi cualquier cosa, porque nada era obvio, excepto que en cada posible sistema habría que construir algunos canales y túneles. Su nuevo dedo le hormigueaba, ansioso de conducir una excavadora o una perforadora.
Los planes más eficientes, lógicos o estéticamente agradables empezaron a emerger como propuestas, agrupados por zonas, formando un mosaico. En el cuadrante oriental del extremo sur, las corrientes tenderían a dirigirse hacia la Cuenca de Hellas y, a través de un par de gargantas, desaguarían en el mar de Hellas, un magnífico desarrollo. Dorsa Brevia aceptó convertir la cresta del túnel de lava de la ciudad en una presa que atravesaría una cuenca de aguas, de manera que por encima de ella habría un lago y por debajo, un río, cuyo curso llevaría hasta Hellas. Alrededor del casquete polar, la nieve permanecería congelada, pero la mayoría de los meteorólogos predecían que cuando el clima se estabilizara no nevaría demasiado en el polo, que se transformaría en un desierto helado, como la Antártida. Con el tiempo el casquete polar crecería hasta invadir una depresión bajo las Promethei Rupes, otra cuenca de impacto parcialmente borrada por la erosión. Si no deseaban un casquete polar meridional demasiado grande tendrían que derretir el hielo y conducir parte del agua al norte, tal vez al mar de Hellas. Algo similar tendría que llevarse a cabo en la Cuenca de Argyre si decidían mantenerla seca. Un grupo de abogados rojos moderados defendía esa propuesta en aquellos mismos días ante el TMG, argumentando que debían conservar al menos una de las dos grandes cuencas de impacto ocupadas por dunas. Parecía seguro que aquello obtendría un fallo favorable del tribunal, y por eso todas las cuencas hidrológicas que rodeaban Argyre debían tenerlo en cuenta.
Sax había diseñado su propio plan hidrográfico meridional, que envió al congreso mientras el transbordador aerofrenaba para la inserción en órbita. El plan minimizaba el agua en superficie, vaciaba la mayoría de cráteres, hacía un amplio uso de los túneles y dirigía casi toda el agua a los cañones de ríos fósiles. Vastas áreas del sur seguirían siendo un desierto árido, pues abogaba por un hemisferio meseta llano y seco, surcado por cañones angostos y profundos en cuyos fondos discurrirían los ríos.
—El agua es devuelta al norte —le comunicó a Nadia—, y si estás en lo alto de la meseta, tendrá el mismo aspecto de siempre, o casi.
Y a Ann le gustará, podía haber añadido.
—Buena idea —dijo Nadia.
Y en verdad el plan de Sax no difería demasiado del que estaba consiguiendo el consenso del congreso. Norte húmedo, sur seco; un nuevo dualismo que añadir a la gran dicotomía. Y que el agua volviera a correr por los viejos ríos-cañón era satisfactorio. Un plan atractivo, dado el terreno.
Sin embargo los días en los que Sax o cualquiera podía escoger un proyecto de terraformación y ponerlo en marcha habían pasado, y para Nadia era evidente que Sax aún no lo había comprendido. Desde el principio, cuando había colado molinillos calefactores llenos de algas en el campo sin el conocimiento o aprobación de nadie más que sus cómplices, había actuado por su cuenta. Era una actitud arraigada y Sax parecía ignorar que cualquier plan hidrográfico tendría que superar el examen de los tribunales medioambientales. Pero ahora era ineludible, y a causa del gran gesto, la mitad de los cincuenta jueces eran rojos, en mayor o menor grado. Cualquier propuesta de cuenca hidrográfica, incluyendo la de Sax Russell, sería objeto de un minucioso y suspicaz escrutinio.
Nadia pensaba que si los jueces rojos examinaban cuidadosamente la propuesta de Sax, tenía que sorprenderlos su enfoque. Recordaba la conversión en el camino a Damasco, inexplicable dados los antecedentes de Sax. A menos que uno conociera toda la historia. Ella lo comprendía: Sax estaba tratando de complacer a Ann, aunque dudaba de que aquello fuera posible; sin embargo le gustaba que él lo intentara.
—Un hombre lleno de sorpresas —le comentó a Art.
—Las lesiones cerebrales suelen tener esas consecuencias.
Fuera como fuese, cuando el congreso terminó habían diseñado una hidrografía completa en la que se especificaban los futuros lagos y corrientes del hemisferio sur. Con el tiempo el plan tendría que coordinarse con planes similares para el hemisferio norte, ahora bastante desordenado en comparación, porque aún no se sabía con certeza cuál sería el tamaño final del mar boreal. Ya no se extraía agua de los acuíferos y el permafrost —además, los ecosaboteadores rojos habían volado muchas de las estaciones de bombeo en el último año—, pero aún emergía agua debido al peso de la que ya había en la superficie. Y el deshielo estival descargaba en Vastitas, más copioso cada año, tanto el del casquete polar como el del Gran Acantilado; Vastitas era la cuenca de recepción de grandes cursos de aguas, de modo que cada verano acogería enormes cantidades de agua. Por otra parte, los vientos áridos arrancaban mucha agua, que acababa precipitando. Y la evaporación del agua era más rápida que la sublimación del hielo. Calcular cuánta se evaporaba y cuánta precipitaba era el trabajo de campo de un día para un diseñador, y las diferencias de estimación se reflejaban en los distintos mapas con potenciales líneas costeras que divergían en algunos casos en cientos de kilómetros.
Esa incertidumbre retrasaría cualquier GECO para el sur, pensó Nadia; en esencia el tribunal tenía que intentar correlacionar todos los datos disponibles, evaluar los modelos y entonces prescribir el nivel del mar y aprobar las cuencas hidrográficas de acuerdo con ese nivel. El destino de la Cuenca de Argyre en particular parecía indeterminable en esos momentos, a menos que se decidiera algo para el norte; algunos planes abogaban por llevar agua del mar boreal a Argyre si ese mar crecía demasiado, para evitar así la inundación de los cañones de Marineris, Fossa Sur y las ciudades portuarias en construcción. Los radicales rojos amenazaban con «asentamientos en la orilla occidental» para anticiparse a ese movimiento.
De manera que el TMG tenía otro gran problema que resolver. Evidentemente estaba convirtiéndose en el cuerpo político más importante de Marte; guiado por la constitución y sus dictámenes previos, estaba dirimiendo casi todos los aspectos del futuro de Marte. Nadia pensaba que así debía ser, o que al menos no había nada malo en que fuera así. Necesitaban que las decisiones con consecuencias globales fueran examinadas globalmente, y eso era todo.
Pero ocurriera lo que ocurriera en los tribunales, al menos habían formulado un plan provisional para el hemisferio sur. Y para sorpresa general, el TMG emitió un fallo preliminar positivo poco después: el plan podía activarse por partes a medida que el agua afluyera al sur, sin que importara en las primeras etapas el nivel del mar boreal. De manera que no había razón para retrasar su puesta en marcha.
Art entró radiante con las noticias.
—Podemos empezar a instalar cañerías.
Nadia, por supuesto, no podía abandonar Sheffield. Había reuniones pendientes, decisiones que tomar, gente que convencer o coaccionar. Y ella cumplía con su obligación obstinadamente, le gustara o no, y a medida que pasaba el tiempo fue haciéndolo cada vez mejor. Sabía cómo podía presionar sutilmente para abrirse camino, veía que la gente se plegaba a su voluntad si ella pedía o sugería de cierta manera. La constante corriente de decisiones afinó algunos de sus puntos de vista; descubrió que era mejor actuar de acuerdo con algunos principios políticos que juzgar los casos siguiendo el instinto. También era mejor tener aliados dignos de confianza, en el consejo y fuera de él, más que ser neutral e independiente. Y así, poco a poco se encontró convergiendo con los bogdanovistas, quienes, para su sorpresa, eran los que más cerca estaban de su propia filosofía política. Su lectura del bogdanovismo era en cierto modo simplona: Arkadi siempre había insistido en que las cosas tenían que ser justas y los individuos libres e iguales; el pasado no importaba, necesitaban inventar nuevas formas siempre que las viejas se revelaran injustas o poco prácticas, lo que sucedía a menudo. Marte era la única realidad que contaba, al menos para ellos. Con esas nociones como guía, le resultaba más fácil ver el curso a seguir y echar a andar sin más preámbulos.
Se volvió cada vez más despiadada. De cuando en cuando sentía en propia carne que el poder corrompía, una leve sensación de náusea, pero se estaba acostumbrando. Chocaba muy a menudo con Ariadne, y cuando recordaba su remordimiento después de aquel primer encontronazo con la joven minoica, le parecía ridículamente escrupuloso; ahora era mucho más brutal con quienes se cruzaban en su camino, mostraba los dientes en todas las reuniones, en breves y calculados estallidos muy eficaces para llevar a la gente derechita. Con aquellas pequeñas dosis de furia y desdén los gobernaba mejor y le resultaba más fácil conseguir algo útil de ellos. Sentía muy poco remordimiento, ya que por lo general se merecían un puñetazo en las narices; pensaban que habían colocado a una viejecita inofensiva en el trono mientras ellos seguían con sus maquinaciones, pero el trono era la silla del poder, y que la mataran si iba a pasar por toda aquella mierda sin usar una parte de ese poder para tratar de conseguir lo que quería.
Y por eso cada vez con menos frecuencia reparaba en la fealdad del poder. Pero una vez, después de un día particularmente poco sentimental, se dejó caer en una silla y casi se echó a llorar de puro asco. Sólo habían pasado siete meses de sus tres años marcianos. ¿En qué se habría convertido cuando el mandato terminara? Ya se había acostumbrado al poder; para entonces tal vez hasta le gustara.
Preocupado por todo esto, Art la miró con las cejas arqueadas mientras desayunaban.
—Bien —dijo, después de que ella le confiara su inquietud—, el poder es el poder. Eres el primer presidente de Marte, y en cierto modo estás definiendo el oficio. Tal vez debieras anunciar que sólo trabajarás en la presidencia periódicamente y delegar en tu equipo para los intervalos. O algo por el estilo.
Esa misma semana Nadia abandonó Sheffield rumbo al sur, y se unió a una caravana que viajaba de cráter en cráter y se ganaba la vida instalando sistemas de drenaje. Cada cráter tenía sus peculiaridades, pero básicamente se trataba de elegir el ángulo apropiado de salida en las pendientes, y después poner a trabajar a los robots. Von Karman, Du Toit, Schmidt, Agassiz, Heaviside, Bianchini, Lau, Chamberlin, Stoney, Dokuchaev, Trumpler, Keeler, Charlier, Suess… Instalaron sistemas de drenaje en todos esos cráteres y en muchos más que no tenían nombre, aunque los adquirían deprisa, antes de que ellos terminaran de perforar:
85 Sur, Demasiado Oscuro, Esperanza de los Tontos, Shanghai, Hiroko Durmió Aquí, Fourier, Colé, Proudhon, Bellamy, Hudson, Kaif, 47 Ronin, Makoto, Kino Doku, Ka Ko, Mondragón. La migración de un cráter a otro le recordaba sus viajes alrededor del casquete polar durante los años de la resistencia; salvo que ahora todo se hacia al aire libre, y durante los días casi sin noche de medio verano el equipo disfrutaba del sol y del resplandor de la luz en los lagos de los cráteres. Cruzaron accidentados pantanos helados en los que brillaban el agua derretida y los pastos, y por supuesto el paisaje rocoso, rojo y negro, que irrumpía, anillo tras anillo, cresta tras cresta. Instalaron tuberías en cráteres y cuencas, y agregaron procesadoras de gases de invernadero a las excavadoras allí donde la roca contenía depósitos.
Pero nada de eso resultó ser trabajo real en el sentido que le daba Nadia. Echaba de menos los días del pasado. Conducir un bulldozer tampoco había sido un verdadero trabajo manual, pero el golpe de la pala era algo muy físico y el cambio de marchas, agotador, y todo poseía un grado de compromiso muy superior al de su trabajo actual, que consistía en dar órdenes a las IA y luego andar de acá para allá observando la actividad de los zumbantes equipos de robots excavadores de un metro de altura, las factorías móviles del tamaño de una manzana de ciudad, los topos de túnel con dientes de diamante que crecían hacia adentro como los de un tiburón; todo fabricado con aleaciones metálicas y biocerámicas más fuertes que el cable del ascensor, y todos trabajando por su cuenta. No era precisamente lo que ella anhelaba.
Un nuevo intento. Nadia inició un nuevo ciclo: vuelta a Sheffield, compromiso con el trabajo en el consejo, asco creciente mezclado con desesperación; buscaba cualquier cosa que la sacara de allí, descubría algún proyecto prometedor y se aferraba a él, corría a estudiarlo. Como Art había dicho, podía mangonear a su antojo. También eso era poder.
La vez siguiente fue el suelo lo que la atrajo.
—Aire, agua, tierra —dijo Art—. Después serán los bosques pirófilos, ¿no?
Nadia se había enterado de que en Bogdanov Vishniac había científicos que intentaban manufacturar suelo, y eso le interesaba. De modo que voló a Vishniac, en el sur, donde no había estado hacía años. Art la acompañó.
—Será interesante ver cómo se han adaptado las viejas ciudades de la resistencia ahora que no hay necesidad de ocultarse.
—Si he de serte franca, no comprendo cómo hay gente que se queda allí —dijo Nadia mientras sobrevolaban la accidentada región polar meridional—. Están tan al sur que el invierno dura todo el año. Seis meses sin sol. ¿Quién querría quedarse?
—Siberianos.
—Ningún siberiano en su sano juicio se instalaría allí. Ya conocen el paño.
—Lapones, entonces, o innuit. Gente a la que le gustan los polos.
—Supongo.
Resultó que nadie en Bogdanov Vishniac hacía demasiado caso del invierno. Habían redistribuido la pared del agujero de transición en un anillo que rodeaba el agujero, creando de ese modo un inmenso y escalonado anfiteatro circular que miraba al vacio, la Vishniac de superficie. Durante los veranos sería un oasis verde, y durante los oscuros inviernos, un oasis blanco; pensaban iluminarla con cientos de farolas, una ciudad que se contemplaba a sí misma sobre un abismo circular, y que desde el muro superior miraba el caos helado de las tierras altas polares. Tenían intención de quedarse, era evidente. Aquél era su hogar.
En el aeropuerto, Nadia fue recibida como un huésped especial, como siempre que estaba entre bogdanovistas. Antes de unirse a ellos esto le había parecido ridículo e incluso ofensivo: ¡la novia del Fundador! Pero esta vez aceptó la suite que le ofrecían en el reborde del agujero de transición, con una ventana que sobresalía ligeramente sobre los dieciocho mil metros de caída vertical. Las luces en el fondo del agujero parecían estrellas vistas a través del planeta.
Art estaba petrificado, no por la vista sino por el mero hecho de pensar en semejante vista, y ni siquiera se acercó a esa mitad de la habitación. Nadia se rió de él, y cuando hubo visto bastante, corrió las cortinas.
Al día siguiente fue a visitar a los científicos del suelo, a quienes les halagó el interés que ella mostraba. Querían conseguir el autoabastecimiento alimentario, y en vista de que cada vez más colonos se instalaban en el sur, sin más suelo sería imposible. Pero habían descubierto que fabricar suelo era uno de los desafíos técnicos más difíciles a los que se habían enfrentado. Nadia se sorprendió al oír esto; al fin y al cabo, aquéllos eran los laboratorios de Vishniac, líderes mundiales en ecologías con soporte tecnológico, que llevaban décadas viviendo ocultos en un agujero de transición. Y el mantillo era, caramba, pues tierra, tierra con aditivos, presumiblemente, y los aditivos podían añadirse.
Cuando ella expuso estas reflexiones, el científico que le hacía de guía, un tal Arne, le dijo con cierta exasperación que el suelo era un asunto muy complejo. Alrededor de un cinco por ciento de su masa eran seres vivos, y ese cinco por ciento crítico consistía en densas poblaciones de nematodos, gusanos, moluscos, artrópodos, insectos, arácnidos, pequeños mamíferos, hongos, protozoos, algas y bacterias. Las bacterias estaban representadas por miles de especies diferentes y podían contarse cien millones de individuos por gramo de tierra. Y los demás miembros de la microcomunidad eran igualmente numerosos, tanto en variedad como en cantidad.
Una ecología tan compleja no podía fabricarse como Nadia había imaginado, es decir, produciendo los ingredientes por separado y luego mezclándolos como si fuera un pastel. Además los científicos no conocían todos los ingredientes ni podían fabricarlos todos, y algunos de los que obtenían morían al mezclarlos.
—Los gusanos son especialmente sensibles, y los nematodos. bastante delicados. Todo el sistema sucumbe y nos deja con minerales y materia orgánica muerta. Eso es el humus. Somos muy buenos fabricando humus, pero el mantillo tiene que formarse.
—Que es lo que sucede en el proceso natural.
—Así es. Sólo podemos intentar acelerar el proceso natural de formación. Además, no podemos trabajar con grandes cantidades. Y la mayoría de los componentes vivos se desarrollan mejor en suelo ya formado, así que es problemático añadir cepas de organismos a un ritmo más rápido que el del proceso natural.
—Humm —murmuró Nadia.
Arne la llevó a visitar los laboratorios e invernaderos, atestados de pedones, altas cubas y tubos cilíndricos alineados en anaqueles que contenían suelo o sus componentes. Aquello era agronomía experimental, y por su experiencia con Hiroko, seguramente no entendería nada. El esoterismo de la ciencia se le escapaba. Comprendió que estaban efectuando ensayos factoriales, alterando las condiciones en cada pedón y viendo qué ocurría. Con una fórmula describían los aspectos generales del problema:
S = f (MM, C, R, B, T)
que venía a decir que cualquier propiedad del suelo S era una función (f) de las variables semiindependientes, material matriz (MM), clima (C), topografía o relieve (R), biota (B) y tiempo (T). El tiempo era evidentemente el factor que estaban intentando acelerar; y el material matriz en muchos de sus ensayos era la ubicua arcilla de la superficie marciana. El clima y la topografía se habían alterado en algunos ensayos para imitar las diferentes situaciones de campo; pero sobre todo jugaban con los elementos bióticos y orgánicos. Eso significaba microecología altamente sofisticada, y cuanto más aprendía Nadia sobre el tema, más complicada le parecía la tarea; no era tanto construcción como alquimia. Muchos elementos tenían que sufrir una serie de transformaciones dentro del suelo para poder contribuir al crecimiento de las plantas, y cada elemento tenía su ciclo particular, influido por una serie distinta de agentes. Estaban los macronutrientes (carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio y magnesio) y luego los micronutrientes (hierro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno, boro y cloro). Ninguno de estos ciclos de nutrientes era cerrado, puesto que se producían pérdidas a causa de la lixiviación, la erosión, la explotación minera y la desgasificación; la adición era igualmente variada e incluía la absorción, la erosión, la acción microbiana y la aplicación de fertilizantes. Las condiciones que permitían la circulación de estos elementos eran tan variadas que algunos suelos favorecían los ciclos y otros los entorpecían en diferentes grados; cada suelo tenía niveles distintos de pH, salinidad, compactación, etcétera. De manera que había cientos de suelos en aquellos laboratorios y miles más en la Tierra.
En los laboratorios de Vishniac el material matriz era la base de la mayoría de los experimentos. Eones de tormentas de polvo habían reciclado ese material por todo el planeta hasta que acabó teniendo más o menos el mismo contenido en todas partes: la típica unidad de suelo marciano estaba formada por partículas de hierro y sílice. En la superficie a menudo había partículas sueltas, y debajo los distintos grados de cementación entre partículas habían formado un material aterronado más compacto conforme se ganaba profundidad.
En otras palabras, arcillas; arcillas esmécticas, similares a la montmorillonita y nontronita terrestres, con la adición de materiales como talco, cuarzo, hematites, anhidrita, dieserita, calcita, beidellita, rutilo, yeso, maghemita y magnetita. Y todo eso revestido de oxihidróxidos férricos amorfos y otros óxidos de hierro más cristalizados, que explicaban los colores rojizos.
Aquél era su material matriz universal: arcilla esméctica rica en hierro. Su estructura suelta y porosa sostendría las raíces a la vez que les dejaría espacio suficiente para crecer. Pero no contenía seres vivos y sí demasiadas sales y escaso nitrógeno. Por tanto, el trabajo consistía en reunir material matriz y extraer por lixiviación sales y aluminio a la vez que introducían el nitrógeno y la comunidad biótica lo más deprisa posible. Expuesto así parecía simple, pero tras la frase «comunidad biótica» se ocultaba todo un mundo de problemas.
—¡Dios mío, es como intentar hacer que este gobierno funcione! — exclamó Nadia hablando con Art una tarde—. ¡Están en un buen brete!
En el campo, la gente se limitaba a introducir bacterias en la arcilla y luego algas y otros microorganismos, líquenes y por último plantas halófilas. Entonces esperaban a que esas biocomunidades transformaran la arcilla en suelo después de muchas generaciones de vivir y morir en ella. Y el método funcionaba, aunque era muy lento. En Sabishii lo habían calculado: se generaba en la superficie del planeta alrededor de un centímetro de mantillo cada siglo, y eso utilizando poblaciones genéticamente manipuladas para maximizar la velocidad.
En las granjas invernaderos los suelos utilizados habían sido profusamente mejorados con nutrientes, fertilizantes e inoculaciones de todo tipo; el resultado era algo semejante a lo que los científicos de Vishniac buscaban, pero la cantidad de suelo de un invernadero era minúscula comparada con lo que querían poner sobre la superficie. Producir suelo en masa era el objetivo, pero la empresa era mucho más ardua de lo que habían imaginado, deducía Nadia del aire absorto y vejado de los científicos, como el del perro que roe un hueso demasiado grande para su boca.
La biología, la química, la bioquímica y la ecología envueltas en estos problemas quedaban fuera del alcance de Nadia, poco podía sugerir. En ocasiones ni siquiera comprendía los procesos. No, aquello no era construcción, ni siquiera algo análogo.
Sin embargo, tendrían que incorporar la construcción a cualquier método de producción que probaran, y ahí Nadia al menos entendía de lo que se hablaba. Empezó a concentrarse en ese aspecto estudiando el diseño mecánico de los pedones y de los contenedores de los constituyentes vivos del suelo. Estudió también la estructura molecular de las arcillas matrices para ver si le sugería alguna manera de trabajar con ellas. Descubrió que las esmécticas marcianas eran aluminosilicatos, lo que significaba un patrón básico de una lámina de octaedros de aluminio emparedada entre láminas de tetraedros de sílice. En las diferentes clases de esmécticas variaba esta conformación y cuanto mayor era la divergencia más fácil le resultaba al agua filtrarse como en la arcilla más común en Marte, la montmorillonita, que mojada se expandía y seca se contraía hasta el punto de cuartearse.
A Nadia le pareció interesante.
—Miren —le dijo a Arne—, ¿qué me dicen de un pedón con una red de venas alimentadoras que diseminarían la biota por el material matriz? — Explicó que podían humedecer el material matriz, dejarlo secar, insertar en las grietas las venas alimentadoras y luego verter en ellas las bacterias y demás constituyentes que pudieran desarrollar. Si las bacterias y las otras criaturas podían abrirse camino comiendo y digiriendo material, podían acabar interactuando en la arcilla. Sería un proceso complicado, que necesitaría muchos ensayos para determinar las cantidades críticas iniciales de las diferentes biotas, para evitar explosiones y caídas demográficas, pero si conseguían las poblaciones adecuadas, tendrían suelo vivo.— Existen sistemas de venas alimentadoras similares que se emplean en ciertos materiales de construcción de fraguado rápido, y he oído decir que los médicos introducen pasta de apatita en los huesos rotos con el mismo método. Las venas alimentadoras se hacen con geles proteínicos apropiados para la sustancia que vayan a contener y poseen la estructura tubular pertinente.
Una matriz de crecimiento. Valía la pena estudiarlo, dijo Arne, y Nadia sonrió. Esa tarde siguió con la visita sintiéndose feliz, y por la noche, cuando se reunió con Art, exclamó:
—¡Eh! ¡Hoy he trabajado un poco!
—¡Bien! —dijo Art—. Salgamos a celebrarlo.
Algo fácil en Bogdanov Vishniac, porque era una ciudad bogdanovista, tan optimista como el propio Arkadi. Todas las noches de fiesta. A menudo se habían unido a los paseantes vespertinos; a Nadia le encantaba caminar por la terraza más alta, con la sensación de que Arkadi estaba allí, que de algún modo había perdurado, y nunca tan intensamente como aquella noche en que celebraba haber trabajado un poco. Tomada de la mano de Art, contempló las terrazas inferiores y sus cultivos, huertas, estanques, campos deportivos, hileras de árboles, plazas porticadas con cafés, bares y pabellones de baile; las bandas competían por el espacio sónico y la multitud se arremolinaba, algunos bailaban pero la mayoría simplemente paseaba, como ellos. Todo esto bajo la tienda que esperaban quitar algún día. Hacía calor y los jóvenes nativos lucían extravagantes conjuntos: pantalones, tocados, fajas, chalecos, collares, y Nadia recordó el vídeo de la bienvenida dispensada a Maya y Nirgal en Trinidad. ¿Era una coincidencia o estaba naciendo una suerte de cultura supraplanetaria entre los jóvenes? Y si así era, ¿significaba eso que Coyote, el trinitario, había conquistado inadvertidamente los dos mundos? ¿O su Arkadi, póstumamente? Arkadi y Coyote, reyes de la cultura. La idea la hizo sonreír, y tomó sorbos del kava ardiente de Art, la bebida preferida de aquella fría ciudad, y observó a los jóvenes moviéndose como ángeles, como si estuvieran bailando, desplazándose airosos de terraza en terraza.
—Qué gran ciudad —dijo Art.
De pronto se encontraron delante de una foto enmarcada de Arkadi, colgada en una pared. Nadia se detuvo y aferró el brazo de Art:
—¡Es él! ¡Como era en vida!
Hablaba con alguien, de pie junto al muro de la tienda, y gesticulaba, el pelo y la barba flotaban al viento y se fundían con el paisaje, exactamente del mismo color que los rizos desgreñados. Un rostro que brotaba de una colina, eso parecía, los ojos azules entornados ante el resplandor de todo ese júbilo rojo.
—Nunca he visto una foto que le representara tan bien como ésta. No le gustaba que le fotografiaran y siempre aparecía mal.
Contempló la imagen, sonrojada y extrañamente feliz; ¡era tan real como encontrarse con alguien a quien no se veía hacía años!
—En algunos aspectos eres como él, pero más distendido.
—Pues parece difícil distenderse todavía más —dijo Art observando la foto de cerca.
Nadia sonrió.
—Para él era fácil. Siempre estaba seguro de tener razón.
—Ninguno de nosotros tiene ese problema. Ella rió.
—Eres alegre como él.
—Desde luego.
Reanudaron el paseo. Nadia siguió pensando en su viejo compañero y mirando la fotografía mentalmente. Recordaba tantas cosas… Pero los sentimientos que habían acompañado aquellos hechos iban desvaneciéndose, el dolor se embotaba, el fijador se debilitaba, y de toda aquella carne herida sólo quedaba un esqueleto, un fósil, muy distinto del momento presente, tan real, su mano en la de Art, tan fugaz, el perpetuo cambio… la vida. Podía ocurrir cualquier cosa, todo se sentía.
—¿Volvemos?
Los cuatro embajadores regresaron al fin y bajaron a Sheffield. Nirgal, Maya y Michel siguieron su camino, pero Sax voló a Vishniac y se reunió con Art y Nadia, un gesto que complació profundamente a Nadia. Había llegado a tener la certidumbre de que allí donde estaba Sax estaba el centro de la acción.
Tenía el mismo aspecto de siempre, si acaso todavía más silencioso y enigmático. Quería ver los laboratorios. Lo acompañaron.
—Interesante, sí —dijo, y después de una pausa añadió—: Pero me pregunto qué más podríamos hacer.
—¿Para terraformar? —preguntó Art.
—Bueno…
Para complacer a Ann, pensó Nadia. Eso era lo que quería decir. Abrazó a Sax, que se mostró sorprendido, y mantuvo la mano sobre su hombro huesudo mientras duró la conversación. ¡Qué bueno era tenerlo allí en carne y hueso! ¿Cuándo había llegado a apreciar tanto a Sax Russell, a confiar de un modo tan absoluto en él?
Art también había comprendido a qué se refería Sax, y le dijo:
—Ya has hecho mucho, ¿no te parece? Caramba, por lo pronto has desmantelado todas las grandes obras metanacionales, ¿no? Las bombas de hidrógeno bajo el permafrost, la soletta y la lupa espacial, los transbordadores con nitrógeno de Titán…
—Ésos todavía siguen —corrigió Sax—. Ni siquiera sé cómo vamos a pararlos. Supongo que habrá que derribarlos. Aunque podemos usar el nitrógeno. No sé sí me gustará que desaparezcan.
—¿Y Ann? —preguntó Nadia—. ¿Qué le gustaría a Ann?
Sax desvió la mirada. Cuando la incertidumbre le contraía la cara, volvía a mostrar su vieja expresión ratonil.
—¿Qué os contentaría a los dos? —replanteó Art.
—Es difícil… —Y su rostro mostró una mueca de indecisión, de motivos encontrados.
—Ambos desean conservar los espacios salvajes —señaló Art.
—Los espacios salvajes son una idea, o incluso una posición ética. No pueden estar en todas partes, no pertenecen a esa clase de ideas. Pero…
—Sax agitó una mano y volvió a sumirse en sus pensamientos. Por primera vez en un siglo, desde que lo conocía, Nadia tuvo la impresión de que Sax no sabía qué hacer. Se sentó ante una pantalla y tecleó instrucciones, ajeno a sus presencias.
Nadia oprimió el brazo de Art y él le tomó la mano y apretó el meñique con suavidad. Ya casi había alcanzado las tres cuartas partes de su tamaño definitivo, la uña había empezado a crecer y en la yema habían aparecido las delicadas espirales de una huella dactilar. La sensación era placentera cuando se lo apretaban. Nadia miró brevemente a Art a los ojos y luego apartó la mirada. Él le acarició la mano antes de soltarla. Después de un rato, cuando fue evidente que Sax estaría completamente absorto en lo que hacía durante bastante tiempo, salieron de puntillas y regresaron a la habitación, a la cama.
Pasaban el día trabajando, y por la noche salían. Sax andaba parpadeando de acá para allá, como en sus días de rata de laboratorio, ansioso porque no se tenían noticias de Ann. Nadia y Art lo consolaban lo mejor que podían, que no era mucho. Al caer la tarde salían a pasear. Había un parque donde los padres se congregaban con sus pequeños, y la gente los contemplaba como si estuvieran en un pequeño zoo, sonriendo ante el espectáculo de los pequeños primates en sus juegos. Sax pasaba horas en ese parque, hablando con padres y niños, y después se iba a las pistas de baile y bailaba solo durante horas. Art y Nadia caminaban tomados de la mano. El meñique ganaba fuerza. Casi tenía el tamaño definitivo, e incluso parecía haberlo alcanzado, a menos que lo pusiera junto al otro. A veces, mientras hacían el amor, Art lo mordisqueaba con suavidad y la sensación la extasiaba.
—Será mejor que no lo comentes con nadie —murmuraba él—, podría ser espantoso… la gente amputándose partes del cuerpo para hacerlas crecer más sensibilizadas.
—Psicópata.
—Ya sabes cómo es la gente. Haría cualquier cosa por una nueva sensación.
—No lo comentes.
—De acuerdo.
Pero tenían que regresar para una reunión del consejo. Sax se marchó, para buscar a Ann o para huir de ella, no estaban seguros. Ellos volvieron a Sheffield y Nadia retomó la rutina de los días divididos en unidades de treinta minutos de banalidades. Aunque sólo algunas cosas sí eran importantes. La solicitud de los chinos para instalar otro ascensor espacial cerca de Schiaparelli exigía una pronta respuesta, y ése era sólo uno de los múltiples problemas de inmigración a los que se enfrentaban. El acuerdo Marte-UN elaborado en Berna establecía explícitamente que Marte tenía que acoger anualmente un número de inmigrantes como mínimo equivalente al diez por ciento de su población, y asimismo Marte se comprometía a tratar de incrementar este número mientras se mantuvieran las condiciones de hipermaltusianismo. Nirgal había convertido esto en una especie de promesa, había hablado con entusiasmo (de manera muy poco realista, en opinión de Nadia) sobre Marte yendo al rescate, salvando a la Tierra de la superpoblación con el regalo de la tierra vacía. ¿Pero cuánta gente podía mantener Marte en realidad, si ni siquiera eran capaces de manufacturar mantillo? ¿Cuál era su capacidad de sostén?
Nadie lo sabía y no había manera de calcularlo científicamente. Las estimaciones de la capacidad de sostén de la Tierra habían oscilado entre los cien millones y los doscientos billones, e incluso algunas de las mejor fundamentadas iban de los dos a los treinta mil millones. Lo cierto era que la capacidad de sostén era un concepto muy abstracto e impreciso, que dependía de una multitud recombinante de complejidades tales como la bioquímica del suelo, la ecología o la cultura humana. Por tanto, era casi imposible decir cuántas personas podía albergar Marte. La población terrestre superaba los quince mil millones, mientras que Marte, con casi la misma superficie emergida, tenía una población mil veces inferior, es decir, en torno a los quince millones. La disparidad era evidente. Había que hacer algo.
La transferencia masiva de población terrana a Marte ciertamente era una posibilidad, pero la velocidad dependía del sistema de transporte y la capacidad de absorción marciana. Los chinos y, cómo no, la UN, sostenían que el primer paso para la intensificación de la transferencia consistía en una mejora sustancial del sistema de transporte, mediante, por ejemplo, la construcción de un segundo ascensor espacial en Marte.
La reacción en Marte a ese plan era en general negativa. Los rojos no querían que continuara la inmigración, y aunque admitían que tendrían que acoger a algunos terranos, se oponían a cualquier desarrollo específico del sistema de transferencia, tratando de mantener el proceso en el nivel más bajo posible. Esa postura se correspondía con su filosofía general y a Nadia le parecía sensata. La posición de Marte Libre, aunque de más peso, no estaba tan definida. En la Tierra Nirgal había formulado una invitación a que enviaran tanta gente como pudieran a Marte, e históricamente Marte Libre siempre había defendido el vínculo con la Tierra, la denominada estrategia del perro que mueve la cola. La cúpula actual del partido, sin embargo, parecía poco dispuesta a mantener esa actitud. Y Jackie ocupaba el centro de esa cúpula. Ya durante el congreso constitucional el partido se había desplazado hacia una posición más aislacionista, recordó Nadia, siempre abogando por una mayor independencia con respecto a la Tierra. Por otra parte, al parecer habían llegado a acuerdos privados con ciertos países terranos. De manera que la posición de Marte Libre era ambigua, acaso hipócrita; y parecía una estrategia para acrecentar su poder en Marte.
Pero incluso fuera de Marte Libre predominaba la postura aislacionista, y no sólo entre los rojos: anarquistas, algunos bogdanovistas, las matriarcas de Dorsa Brevia, los marteprimeros… todos tendían a alinearse con los rojos en esa cuestión. Si los terranos empezaban a venir en tropel, decían, ¿qué sería de Marte, y no sólo del paisaje marciano, sino también de la cultura que habían creado? ¿No acabaría sofocada por los viejos hábitos traídos por los nuevos inmigrantes, que rápidamente sobrepasarían en número a la población nativa? La tasa de natalidad disminuía en todas partes, y las familias sin hijos o con sólo uno eran tan comunes en Marte como en la Tierra, de manera que no era de esperar un gran crecimiento de la población nativa. Muy pronto se verían desbordados.
Eso decía Jackie, al menos en público, y los dorsa brevianos y muchos otros coincidían con ella. Nirgal, que acababa de regresar de la Tierra, parecía no influir demasiado. Y aunque Nadia comprendía el razonamiento de sus oponentes, sabía también que eran poco realistas al creer que podrían cerrar la puerta. Sin duda Marte no podía salvar a la Tierra, como había parecido desprenderse de algunas declaraciones de Nirgal durante su visita, pero se había firmado y ratificado un acuerdo con la UN por el que Marte se comprometía a un mínimo especificado de acogida. Por tanto, había que ampliar el puente entre los dos mundos si querían cumplir con ese compromiso. Si no respetaban el tratado, podía ocurrir cualquier cosa.
De manera que durante el debate sobre un segundo ascensor, Nadia lo defendió. Incrementaría la capacidad de transporte, como habían prometido, y además aliviaría la presión sobre las ciudades de Tharsis y sobre toda la zona; los mapas de densidad de población revelaban que Pavonis era como un imán demográfico: la gente se instalaba tan cerca de él como podía. Un cable en el otro lado del mundo ayudaría a equilibrar las cosas.
Pero eso era de dudoso valor para quienes se oponían al cable. Querían a la población localizada, detenida. El tratado les importaba un comino, de manera que cuando el asunto se sometió al voto del consejo, que en cualquier caso sólo tenía un valor de consulta para el cuerpo legislativo, únicamente Zeyk estuvo del lado de Nadia. Fue la victoria más importante de Jackie hasta aquel momento, y la alió temporalmente con Irishka y los tribunales medioambientales, que por principio se oponían a cualquier forma de desarrollo rápido.
Aquel día Nadia regresó al apartamento desalentada e inquieta.
—Prometemos a la Tierra que acogeremos montones de inmigrantes y luego retiramos el puente levadizo. Esto nos traerá problemas.
Art asintió.
—Tendremos que idear algún plan de trabajo. Nadia bufó disgustada.
—Trabajo… Ya no trabajamos. Peleamos, regateamos, discutimos y charlamos, pero no trabajamos. —Soltó un gran suspiro.— Esto traerá cola. Pensaba que el regreso de Nirgal nos beneficiaría, pero no servirá de nada sí se queda al margen.
—No tiene una posición clara —dijo Art.
—La tendría si quisiera.
—Cierto.
Nadia le dio vueltas a la cuestión, cada vez más desanimada.
—Sólo he cumplido diez meses de mi mandato. Aún me quedan dos años marcianos y medio por delante.
—Lo sé.
—Los años marcianos son tan condenadamente largos…
—Sí, pero los meses son más cortos.
Nadia le hizo una mueca y se asomó a la ventana y contempló la caldera de Pavonis.
—El problema es que el trabajo ya no es trabajo. Salimos y participamos en esos proyectos, y con todo, el trabajo sigue sin ser trabajo. Quiero decir que nunca salimos y hacemos cosas con las manos. Cuando era joven, en Siberia, eso sí que era trabajar de verdad.
—Me parece que estás idealizándolo un poco.
—Pues claro, pero también en Marte fue así. Yo monté la Colina Subterránea, y fue muy divertido. Y un día, durante el viaje al polo norte, instalé una galería de permafrost… —Suspiró.— Lo que daría por esa clase de trabajo…
—Aún sigue habiendo muchas obras en marcha —observó Art.
—Realizadas por los robots.
—Tal vez podrías emprender algo más humano. Construir algo, una casa en el campo, o una urbanización. O una de esas nuevas ciudades costeras, sin robots, para probar diseños, métodos, nuevas técnicas. Un proceso de construcción más lento, y el TMG lo aprobaría.
—Tal vez, pero cuando concluya mí mandato, ¿no?
—No necesariamente. Podrías hacerlo durante los descansos, como esos otros viajes. Todos han sido sucedáneos, no verdadera construcción. Construye cosas reales. Pruébalo, y si te gusta, compagina las dos cosas.
—Conflicto de intereses.
—No si son proyectos públicos. ¿Qué me dices de la propuesta de construir una capital al nivel del mar?
—Humm —murmuró Nadia. Sacó un mapa y lo examinaron. En la línea de longitud cero la costa meridional del mar boreal formaba una pequeña península cuyo centro lo ocupaba un cráter bahía. Estaba a medio camino entre Tharsis y Elysium—. Habrá que echarle un vistazo.
—Sí. Anda, ven a la cama. Hablaremos de ello más tarde. En este momento tengo otra cosa en mente.
Unos meses después regresaban a Sheffield en avión desde Punto Bradbury y Nadia recordó aquella conversación con Art. Le pidió al piloto que aterrizara en una pequeña estación al norte del cráter Sklodovska, en la pendiente del cráter Zm, llamado Zoom. Mientras descendían divisaron, al este, una gran bahía, en ese momento cubierta de hielo. Más allá de la bahía se extendían las ásperas tierras montañosas de Mamers Vallis y las Deuteronilus Mensae. La bahía penetraba en el Gran Acantilado, cuya pendiente en ese punto era bastante suave. Longitud 0, latitud 46 norte. Bastante al norte, pero los vientos septentrionales eran benignos comparados con el sur. Alcanzaban a ver una extensa porción del mar helado, que formaba una larga línea de costa. La península circular que rodeaba Zoom era elevada y poco accidentada. La pequeña estación enclavada en la orilla albergaba unas quinientas personas, que trabajaban en la construcción, manejaban excavadoras, grúas y dragas. Nadia y Art se apearon, despidieron el avión, se inscribieron en una casa de huéspedes y pasaron allí una semana, hablando sobre el nuevo asentamiento con los lugareños, a quienes la propuesta de construir una nueva capital en la bahía les gustaba y desagradaba por igual. Habían pensado que la capital podía llamarse Greenwich, por su longitud 0, pero habían oído decir que los ingleses no lo pronunciaban como Green Witch1, y no sabían cómo se sentirían oyendo que la llamaban «Grenich». Podríamos bautizarla Londres, dijeron, ya se nos ocurrirá algo. Según les contaron, hacía mucho que llamaban al lugar Bahía Chalmers.
—¿De veras? —exclamó Nadia, y rió—. Qué apropiado.
Aquel paisaje la atraía mucho: el cono regular de Zoom, la curva que describía la gran bahía, la roca roja sobre el hielo blanco, presumiblemente un mar azul algún día. Mientras duró su visita las nubes volaron sobre el paisaje continuamente, cabalgando en el viento del oeste y barriendo el hielo y la tierra con sus sombras. Eran unas veces blancos cúmulos esponjosos semejantes a galeones, y otras, espigas que se desplegaban en lo alto, delimitando la cúpula oscura del cielo sobre sus cabezas y la curva tierra rocosa a sus pies. Podía ser una ciudad pequeña y hermosa, que rodeaba una bahía, como San Francisco o Sydney, tan hermosa como esas dos ciudades, pero más pequeña, a escala humana, arquitectura bogdanovista, construida a mano. Bueno, no exactamente a mano, aunque sí podían diseñarla a escala humana y trabajarla como si fuera una obra de arte. Durante sus paseos con Art por la orilla de la bahía helada, Nadia compartía con él esas ideas mientras contemplaba el desfile de las nubes.
—Claro que funcionará —dijo Art—. Va a ser una ciudad de todas 1 En inglés, «hechicera verde». (N. de la t.) maneras, eso es lo importante. Es una de las mejores bahías en este sector de costa, está destinada a ser un puerto. De manera que no será una de esas capitales en medio de ninguna parte, como Canberra o Brasilia, o Washington. Tendrá una vida propia como puerto de mar.
—Tienes razón. Será magnífico.
Siguieron paseando y Nadia pensó excitada en todas aquellas perspectivas, sintiéndose feliz después de tantos meses. El movimiento en favor de una capital que no fuera Sheffield era vigoroso y contaba con el apoyo de la mayoría de los partidos. Esa bahía ya había sido propuesta por los sabishianos, por tanto se trataría de apoyar una idea ya existente más que tratar de imponer algo nuevo. Ya contaban con el apoyo general. Y dado que era un proyecto público, ella podría participar en la construcción, como parte de la economía del regalo. Tal vez incluso pudiera tener alguna influencia en la planificación. Cuantas más vueltas le daba, más le gustaba.
El paseo los había llevado muy lejos por la orilla de la bahía; se volvieron y echaron a andar hacía el pequeño asentamiento. Las nubes pasaban velozmente arrastradas por el viento. La curva de tierra roja recibía al mar. Bajo las nubes, una desordenada formación en V de gansos que graznaban emplumó el viento en dirección al norte.
Ese mismo día, en el avión que los llevaba de vuelta a Sheffield, Art le tomó la mano y le inspeccionó el nuevo dedo.
—Caramba, levantar una familia también sería una forma de construcción.
—¿Qué…?
—Y ahora todo lo referente a la reproducción está bastante claro.
—¿Qué…?
—Quiero decir que mientras estés vivo puedes tener hijos, de un modo u otro.
—¿Qué…?
—Eso es lo que dicen. Si quieres, puedes.
—No.
—Eso es lo que dicen.
—No.
—Es una buena idea.
—No.
—La construcción está muy bien, no lo niego, uno puede pasarse la vida haciendo trabajos de fontanería, clavando clavos, conduciendo una excavadora… es trabajo interesante, supongo, pero no basta. Nos queda mucho tiempo por llenar. El único trabajo de veras interesante y de larga trayectoria sería criar a un hijo, ¿no crees?
—¡No, no lo creo!
—¿Pero es que has tenido algún hijo?
—No.
—Pues ahí lo tienes.
—Ay, Dios.
Su dedo fantasma le hormigueaba. Pero ahora se había encarnado.
OCTAVA PARTE
El verde y el blanco
Cadres llegó a Xiazha, en Guangzhou, y dijo: Por el bien de China es necesario recrear este pueblo en la Meseta de la Luna, en Marte. Irá el pueblo entero, de manera que tendrán a sus familias, amigos y vecinos con ustedes; serán diez mil. Dentro de diez años, si deciden regresar podrán hacerlo, y se enviará a la nueva Xiazha a quienes los sustituyan. Creemos que les gustará aquello. Está unos cuantos kilómetros al norte de la ciudad portuaria de Nilokeras, cerca del delta del río Maumee. La tierra es fértil y ya hay poblaciones chinas en la región, y barrios chinos en todas las ciudades importantes. Hay muchas hectáreas de tierra vacía. El traslado puede empezar dentro de un mes: tren a Hong Kong, ferry a Manila, y luego en el ascensor espacial a la órbita. Seis meses atravesando el espacio entre la Tierra y Marte, y después se bajará por el ascensor marciano a Pavonis Mons. Finalmente un convoy de trenes los llevará a la Meseta de la Luna. ¿Qué contestan? Si hay un consentimiento unánime, empezaremos con buen pie.
Más tarde, un empleado del pueblo se comunicó con la oficina de Praxis en Hong Kong y narró al operador lo que había sucedido. Praxis Hong Kong envió la información al grupo de estudios demográficos de la metanac en Costa Rica. Allí, una planificadora llamada Amy la añadió a una larga lista de informes similares y pasó toda la mañana meditando. Esa tarde llamó a William Fort, que estaba practicando surf en un nuevo arrecife en El Salvador, y le describió la situación.
—El mundo azul está lleno —comentó él—, y el mundo rojo, vacío. Vamos a tener problemas. Debemos reunirnos y deliberar.
El grupo de demógrafos y parte del equipo de estudios políticos de Praxis, incluyendo a varios de los Dieciocho Inmortales, se reunieron en el campamento de surf de Fort. Los demógrafos describieron la situación.
—Todo el mundo recibe el tratamiento de longevidad actualmente — dijo Amy—. Hemos entrado de lleno en la era hipermaltusiana.
Se trataba de una situación demográfica explosiva. Naturalmente, la emigración a Marte era considerada por casi todos los planificadores de los gobiernos terranos como una solución al problema. Incluso con el nuevo océano, Marte tenía tanta superficie emergida como la Tierra y una población infinitamente menor. Las naciones populosas ya estaban enviando tanta gente como podían. A menudo los emigrantes eran miembros de minorías étnicas o religiosas insatisfechos por su falta de autonomía en sus países natales, y por tanto partían de buena gana. En India, las cabinas del ascensor del cable que tocaba tierra en el atolón Suvadiva, al sur de las Maldivas, estaban siempre atestadas de emigrantes, día tras día, un flujo continuo de sikhs, cachemires, musulmanes e hindúes, que subían al espacio para trasladarse a Marte. Había zulúes de Sudáfrica, palestinos de Israel, kurdos de Turquía, indígenas norteamericanos.
—En ese sentido —dijo Amy—, Marte se está convirtiendo en la nueva América.
—Y al igual que en la vieja América —añadió una tal Elisabeth—, hay una población nativa que pagará las consecuencias. Piensen en los números por un momento. Si cada día las cabinas de los diez ascensores espaciales van a plena capacidad, es decir, unas cien personas por cabina, eso supone un total de veinticuatro mil personas diarias en los transbordadores. Ocho millones setecientas sesenta mil personas al año.
—Pongamos diez millones al año —dijo Amy—. Es una cifra alta, pero a ese ritmo se tardará un siglo en transferir a Marte sólo uno de los dieciséis mil millones de habitantes de la Tierra. Lo que no mejorará mucho las cosas aquí. ¡No es racional! Es imposible una reubicación a gran escala, nunca podremos trasladar a Marte una fracción significativa de la población terrana. Así que lo mejor sería concentrarse en resolver los problemas en casa. La presencia de Marte sólo puede ser útil como una suerte de válvula de escape psicológica. En resumidas cuentas, estamos solos.
—No tiene por qué ser racional —dijo William Fort.
—Precisamente —dijo Elizabeth—. Muchos gobiernos terranos lo siguen intentando. China, India, Indonesia, Brasil… y si mantienen el flujo en el máximo de la capacidad del sistema, en sólo dos años la población de Marte se doblará. De manera que aquí no habrá cambiado nada, pero Marte estará inundado.
Uno de los Inmortales hizo notar que una oleada migratoria semejante había contribuido al estallido de la primera revolución marciana.
—¿Que hay del tratado Tierra-Marte? —preguntó alguien—. Tengo entendido que prohibe de manera expresa una afluencia abrumadora.
—Así es —dijo Elizabeth—. Establece que no puede añadirse más del diez por ciento de la población marciana por cada año terrano. Pero también se especifica que Marte debe acoger más inmigrantes si puede hacerlo.
—Además —dijo Amy—, ¿desde cuándo los tratados han impedido a los gobiernos hacer lo que les viene en gana?
—Tendremos que enviarlos a otro lugar —dijo Fort. Los otros lo miraron.
—¿Adonde? —preguntó Amy. Fort hizo un ademán vago.
—Será mejor que se nos ocurra algún sitio —dijo Elizabeth con expresión sombría—. Los chinos e indios han sido siempre buenos aliados de los marcianos, pero ahora incluso ellos están haciendo caso omiso del tratado. Me enviaron la grabación de una reunión de estrategas políticos en India a propósito de este tema, y hablan de seguir con su programa, al máximo de su capacidad, durante un par de siglos, y ver hasta dónde pueden llegar.
La cabina del ascensor descendió y Marte fue creciendo bajo sus pies. Finalmente deceleraron a poca altura sobre Sheffield, y de pronto todo volvió a ser normal: la gravedad marciana sin las fuerzas de Coriolis torciendo la realidad. Entraron en el Enchufe: de nuevo en casa.
Amigos, periodistas, delegaciones, Mangalavid. En Sheffield la gente andaba ocupada en sus asuntos. De cuando en cuando alguien reconocía a Nirgal y agitaba alegremente una mano. Algunos incluso se detenían para estrecharle la mano o darle un abrazo, preguntando por el viaje o su salud.
—¡Nos alegra que estés de vuelta!
Sin embargo, en los ojos de muchos… La enfermedad era tan rara. Hubo muchos que apartaron la mirada. Pensamiento mágico, Nirgal comprendió de pronto que para la gran mayoría el tratamiento de longevidad equivalía a la inmortalidad. No querían cambiar de opinión, y por eso apartaban la mirada.
Pero Nirgal había visto morir a Simón a pesar de que le habían llenado los huesos con su joven médula. Había sentido su propio cuerpo desmoronándose, el dolor en los pulmones, en cada célula. Sabía que la muerte era real. No habían conseguido la inmortalidad, ni la conseguirían nunca. Senectud postergada, la llamaba Sax. Senectud postergada, sólo era eso, y Nirgal lo sabía. Y la gente advertía ese conocimiento en él y retrocedía. Era impuro y apartaban la mirada. Lo enfurecía.
Tomó el tren a Cairo y contempló el vasto desierto inclinado de Tharsis Este, seco y férrico, la tierra de Ur de Marte rojo, su tierra. Sus ojos lo reconocían. Su cerebro y su cuerpo resplandecían con ese reconocimiento. El hogar.
Pero de nuevo, los rostros en el tren que lo miraban y luego lo rehuían. Era el hombre que no había sido capaz de adaptarse a la Tierra, el mundo natal casi lo había matado. Era una flor alpina incapaz de resistir el mundo real, un espécimen exótico para el que la Tierra era como Venus. Eso decían sus miradas esquivas. Condenado a un exilio eterno.
Aquélla era la condición marciana. Uno de cada quinientos nativos marcianos que visitaba la Tierra moría; era una de las cosas más peligrosas para un marciano, más que el vuelo en los acantilados, que visitar el sistema solar exterior, que el parto. Una suerte de ruleta rusa, con muchas recámaras vacías en el tambor, sí, pero con una cargada.
Y él la había eludido, por muy poco, pero la había eludido, ¡y estaba vivo y en casa! Esas caras en el tren, ¿qué sabían ellos? Pensaban que la Tierra lo había derrotado; pero claro, también pensaban que era Nirgal el Héroe, nunca antes derrotado; lo veían sólo como una leyenda, como una idea. Nada sabían de Jackie o Simón, ni de Dao o Hiroko. No sabían nada de él. Tenía veintiséis años marcianos, era un hombre de mediana edad que había sufrido todo lo que cualquier hombre de su edad podía sufrir: la muerte de los padres, la muerte del amor, había traicionado y lo habían traicionado. Esas cosas le ocurrían a todo el mundo, pero ése no era el Nirgal que la gente quería.
El tren bordeó las primeras estribaciones curvas de los cañones del Laberinto de la Noche, y pronto entró flotando en la vieja estación de Cairo. Nirgal bajó y observó con curiosidad la ciudad-tienda. Había sido un reducto metanac que nunca había visitado. Era interesante ver los viejos y pequeños edificios. El ejército rojo había destrozado la planta física durante la revolución y aún se veían muchas paredes convertidas en ruinas ennegrecidas. La gente lo saludó mientras se dirigía a las oficinas de la ciudad por el ancho bulevar central.
Y allí estaba ella, en el vestíbulo del ayuntamiento, junto a los ventanales que dominaban la U de Nilus Noctis. Nirgal se detuvo, sin aliento. Ella todavía no lo había visto. El rostro era más redondo, pero por lo demás seguía tan alta y esbelta como siempre; llevaba una blusa de seda verde y una falda de un verde más oscuro de un material más basto, y los cabellos negros se derramaban por su espalda en una cascada resplandeciente. No podía dejar de mirarla.
De pronto ella notó su presencia y vaciló. Tal vez las imágenes de la pantalla no habían mostrado cabalmente los estragos que había hecho en él la enfermedad terrana. Las manos de Jackie se tendieron hacia él por instinto y ella las siguió al punto, con una mirada calculadora, borrando de inmediato para las cámaras que la rodeaban constantemente la mueca que le había deformado la cara al verlo. Pero él la amaba por aquellas manos. A Nirgal se le encendió el rostro mientras intercambiaban unos besos en las mejillas, como dos diplomáticos en buenos términos. Ella seguía aparentando quince años marcianos, como si acabara de dejar atrás la inmaculada frescura de la juventud, en esa etapa que es incluso más hermosa que la juventud. Se decía que había empezado a recibir el tratamiento a los diez años.
—Entonces es cierto —dijo Jackie—. La Tierra casi acaba contigo.
—En realidad fue un virus.
Ella rió, pero sus ojos mantenían esa mirada calculadora. Lo tomó del brazo y lo acompañó hasta donde la aguardaba su séquito como quien guía a un ciego. Aunque él ya conocía a muchos, Jackie hizo las presentaciones, para subrayar los grandes cambios que se habían producido en los cuadros superiores del partido durante su ausencia. Pero naturalmente él no podía percatarse de eso, y se esforzaba por mostrarse alegre cuando fue interrumpido por un lloro. Había un bebé entre ellos.
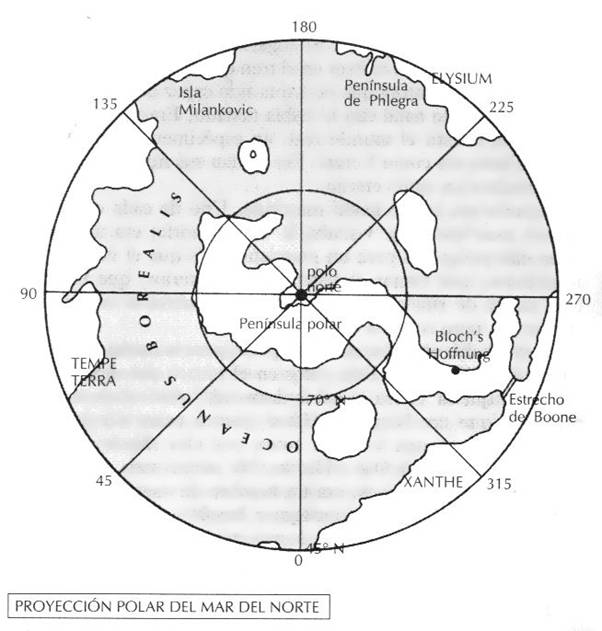
—Ah —dijo Jackie mirándose la muñeca—. Tiene hambre. Ven a conocer a mi hija.
Se acercó a una mujer que llevaba en los brazos a un bebé de pañales. La pequeña tenía carrillos regordetes y la piel más oscura que la de Jackie; la carita estaba sonrojada de tanto berrear. Jackie la tomó en brazos y se la llevó a una habitación contigua.
Nirgal, a quien habían olvidado, vio a Tiu, Rachel y Frantz junto a la ventana y se acercó a ellos, echando una mirada en dirección a Jackie. Ellos pusieron los ojos en blanco y se encogieron de hombros. Rachel le apuntó en voz baja que Jackie no había dicho quién era el padre. No era un comportamiento insólito; muchas mujeres de Dorsa Brevia habían hecho lo mismo.
La mujer que se ocupaba de la pequeña salió y le dijo que Jackie quería hablar con él, y Nirgal la siguió.
La habitación tenía un ventanal sobre Nilus Noctis. Jackie estaba sentada en un banco amamantando a la niña y contemplando el panorama. La pequeña estaba hambrienta: tenía los ojos cerrados y chupeteaba ruidosamente. Los diminutos puños estaban apretados, un vestigio de algún comportamiento arbóreo, como aferrarse a una rama o al pelo de la madre. Aquellas manitas encerraban la cultura.
Jackie estaba dando instrucciones a sus auxiliares, los presentes y los ausentes, a través de la consola de muñeca.
—Da igual lo que digan en Berna, hemos de tener la capacidad de reducir las cuotas si es necesario. Los indios y los chinos tendrán que acostumbrarse.
Nirgal empezó a comprender algunas cosas. Jackie estaba en el consejo ejecutivo, pero el consejo no era particularmente poderoso. Además seguía siendo uno de los dirigentes de Marte Libre, y aunque la influencia del partido tal vez disminuyera a medida que el poder se desplazaba a las tiendas, podía convertirse en una fuerza determinante en las relaciones Marte-Tierra. Incluso si se limitaba a coordinar la política, ostentaría todo el poder que un coordinador puede manejar, que era considerable; el único poder que Nirgal había tenido, después de todo. En muchas situaciones esa coordinación equivaldría a escoger la política a seguir en relación con la Tierra, ya que los gobiernos locales se ocupaban de los asuntos locales y el cuerpo legislativo global estaba cada vez más dominado por la supermayoría liderada por Marte Libre. Y además era muy probable que la relación Marte-Tierra acabara por quitar importancia a todo lo demás. De modo que Jackie tal vez estaba en camino de convertirse en una poderosa figura interplanetaria.
Nirgal volvió a centrar su atención en el bebé que mamaba. La princesa de Marte.
—Siéntate —dijo Jackie, indicándole el banco contiguo con un movimiento de cabeza—. Pareces cansado.
—Estoy bien —dijo Nirgal, pero se sentó. Jackie miró a su asistenta y señaló la puerta con un gesto, y muy pronto estuvieron a solas con la pequeña.
—Los chinos y los indios creen que ésta es la nueva tierra prometida —dijo Jackie—. Se trasluce en todo lo que dicen. Siempre tan condenadamente amistosos.
—Quizá nos aprecian —dijo Nirgal. Jackie sonrió, pero él continuó—: Los ayudamos a quitarse de encima a las metanacs. Pero no pueden seguir pensando en trasladar el excedente de población aquí. Por otra parte son demasiados para que la emigración se note.
—Tal vez, pero pueden soñar. Y gracias a los ascensores espaciales pueden mantener un flujo de emigración regular. Las cifras crecen más deprisa de lo que piensas.
Nirgal meneó la cabeza.
—Nunca será suficiente.
—¿Cómo lo sabes? No has estado en ninguno de los dos sitios.
—Mil millones es una cifra muy alta, Jackie, demasiado alta para que podamos imaginarla. Y la Tierra tiene diecisiete mil millones. No pueden enviar una fracción significativa de ese número aquí, no hay transbordadores suficientes.
—Pueden intentarlo de todas maneras. Los chinos inundaron el Tíbet de chinos han, y aunque no sirvió para aliviar sus problemas de población, siguen haciéndolo.
Nirgal se encogió de hombros.
—El Tíbet está allí mismo. Nosotros mantendremos las distancias.
—Sí —dijo Jackie con impaciencia—, pero eso no será fácil si no existe un nosotros. Si van a Margaritifer y llegan a un acuerdo con las caravanas árabes, ¿quién va a impedirlo?
—¿Los tribunales medioambientales?
Jackie resopló y la pequeña se soltó y gimoteó. La madre la acercó al otro pecho, un hemisferio oliváceo surcado de venas azules.
—Antar no cree que los tribunales medioambientales vayan a durar mucho. Tuvimos una disputa con ellos mientras estabas ausente y sólo cedimos para darle una oportunidad al proceso, pero no tienen razón de ser ni tampoco dientes. Todo lo que se hace tiene un impacto medioambiental, así que en teoría tendrían que juzgarlo todo. En las zonas bajas se están retirando las tiendas y no hay uno entre cien que tenga intención de pedirles permiso una vez que su ciudad se integre en el exterior. ¿Por qué habrían de hacerlo? Todo el mundo es un ecopoeta ahora. No, los tribunales no durarán mucho.
—No puedes estar segura —dijo Nirgal—. ¿Así que el padre es Antar? Jackie se encogió de hombros.
Cualquiera podía ser el padre, Antar, Dao, él mismo; demonios, hasta John Boone si aún quedaba una muestra de su esperma. Eso habría sido muy propio de Jackie, sólo que lo habría anunciado a los cuatro vientos. Jackie desplazó la cabeza de la pequeña.
—¿Crees que está bien criar a un hijo sin padre?
—Así te criaron a ti, ¿no? Y yo no tuve madre. Todos fuimos hijos monoparentales.
—¿Y eso ha sido bueno?
—No lo sé.
Jackie tenía una expresión en el rostro que Nirgal no podía descifrar: la boca ligeramente tirante, de resentimiento o desafío, una expresión indefinible. Ella sabía quiénes eran sus padres, pero sólo uno se había quedado con ella, aunque lo cierto era que tampoco Kasei había pasado mucho tiempo a su lado. Y había muerto en Sheffield en parte a causa de la brutal respuesta al ataque rojo que Jackie había apoyado.
—Tú no supiste nada de Coyote hasta que tenías seis o siete años, ¿correcto? —dijo ella.
—Cierto pero no correcto.
—¿Qué…?
—Que no fue correcto —dijo Nirgal, y la miró a los ojos.
Pero ella desvió la mirada hacia el bebé.
—Mejor que ver a tus padres destrozándose delante de ti.
—¿Es eso lo que harías con el padre?
—Quién sabe.
—Es más seguro así.
—Tal vez lo sea. Desde luego, hay muchas mujeres que lo prefieren —En Dorsa Brevia.
—En todas partes. La familia biológica en realidad no es una institución marciana.
—No estoy seguro. —Nirgal meditó un instante.— Vi muchas familias en los cañones. En ese sentido procedemos de un grupo bastante inusual.
—En muchos sentidos.
La pequeña soltó el pecho y Jackie se lo metió en el sujetador y se bajó la camisa.
—¡Marie! —llamó, y la asistenta entró—. Creo que hay que cambiarle el pañal. —Y le tendió la niña a la mujer, que salió sin una palabra.
—¿Ahora tienes sirvientes? —preguntó Nirgal.
La boca de Jackie volvió a tensarse; se puso de pie.
—¡Mem! —llamó.
Entró otra mujer y Jackie dijo:
—Mem, tenemos que reunimos con los del tribunal medioambiental para presentar la solicitud de los chinos. Podríamos aprovechar la ocasión y presionar para que reconsideren la asignación de agua de Cairo.
Mem asintió y salió de la habitación.
—¿Tomas las decisiones y sanseacabó…? —preguntó Nirgal. Jackie hizo un ademán de despedida.
—Me alegro de que estés de vuelta, Nirgal, pero intenta ponerte al día, ¿eh?
Ponerse al día. Marte Libre era ahora un partido político, el mas importante de Marte. No siempre había sido así; había empezado como una red de amigos o la parte de la resistencia que vivía en el demimonde, sobre todo ex alumnos de la universidad de Sabishii y más adelante eran los miembros de una amplia asociación de comunidades de los cañones cubiertos y de clubs clandestinos en las ciudades, y así por el estilo. Era un nombre colectivo que abarcaba a quienes simpatizaban con la resistencia pero no seguían ningún movimiento político o filosofía específicos. De hecho, sólo era algo que decían: Marte libre, liberad a Marte.
En muchos aspectos había sido una creación de Nirgal. A muchos nativos les interesaba el tema de la autonomía y los diferentes partidos de los issei, fundados sobre el ideario de los primeros colonos, no los atraían; querían algo nuevo. Y por eso Nirgal había viajado por todo el planeta y colaborado con gente que organizaba reuniones y mítines, y eso se había prolongado durante tanto tiempo que al fin habían querido un nombre. La gente quiere nombres para todo.
De ahí Marte Libre. Y durante la revolución se había convertido en punto de referencia de los nativos, un fenómeno emergente del que muchas más personas de las imaginadas se declaraban partícipes. Millones. Nativos en su mayoría. La definición misma de la revolución, la razón principal de su éxito. Marte Libre como máxima, como imperativo; y lo habían conseguido.
Pero Nirgal había viajado a la Tierra, determinado a defender la posición marciana allí. Y mientras estaba ausente, durante el congreso constitucional, Marte Libre había pasado de ser un movimiento a ser una organización. Eso estaba bien, era el curso normal de los acontecimientos, parte necesaria de la institucionalización de la independencia. Nadie podía quejarse o suspirar por los viejos tiempos sin revelar nostalgia de una edad heroica que en verdad poco había tenido de heroica… o que, en todo caso, además de heroica había sido reprimida, limitada, inconveniente y peligrosa. No, Nirgal no deseaba demorarse en la nostalgia, el sentido de la vida residía en el presente, no en el pasado, en la expresión, no en la resistencia. No deseaba que las cosas volvieran a ser como antes. Se sentía feliz porque gobernaban (al menos en parte) su propio destino. Ése no era el problema, ni tampoco le molestaba el abrumador aumento del número de seguidores del partido, que parecía estar a punto de convertirse en una supermayoría, de cuyos miembros tres formaban parte del consejo ejecutivo y muchos ocupaban cargos relevantes en otros órganos de gobierno global. Y un elevado porcentaje de los nuevos y los viejos emigrantes se estaban uniendo al partido, además de nativos que habían apoyado a partidos menores antes de la revolución y, por último, pero no por eso menos importantes, muchos de quienes habían dado su apoyo al régimen de la UNTA y que ahora se arrimaban al sol que más calentaba. En conjunto, mucha gente. Y durante los primeros años del nuevo orden socioeconómico esta polarización, de opinión y creencia, proporcionaba ciertas ventajas, sin duda. Podrían hacer mucho.
Pero Nirgal no estaba seguro de querer participar en ello.
Un día, mientras recorría el muro de la ciudad contemplando el paisaje a través de la tienda, vio a un grupo de personas en una pista de lanzamiento en el borde de un acantilado, al oeste de la ciudad. Había muchos monoplazas, planeadores y ultraligeros que salían disparados de algo semejante a una catapulta y se elevaban en las capas térmicas que se formaban por las mañanas, y aviones aún más escuetos, conectados a la parte baja de pequeños dirigibles, apenas mayores que las personas que trepaban a la catapulta o se sentaban bajo las alas de los planeadores. Estaban fabricados con materiales ultraligeros; algunos eran transparentes y casi invisibles, de manera que una vez en vuelo la gente que los pilotaba parecía flotar en el aire, boca abajo o sentada, y otros tenian brillantes colores y eran visibles a kilómetros de distancia, como pinceladas de verde o azul en el cielo. Las reducidas alas llevaban pequeños reactores que permitían al piloto controlar la dirección o la altitud; en ese aspecto eran como aviones, pero con el añadido del dirigible, que los hacía más seguros y versátiles. Quienes los pilotaban podían aterrizar casi en cualquier sitio y parecía imposible que pudieran precipitarse a tierra.
Los planeadores de catapulta eran muy peligrosos. La gente que volaba con ellos era la más alborotada del grupo de aviadores: buscadores de emociones fuertes que se lanzaban desde el borde del acantilado con una feroz descarga de adrenalina, cuyos gritos hacían crepitar los intercomunicadores; al fin y al cabo, a pesar de los arneses que los sujetaban y la capacidad voladora de los planeadores, saltaban al abismo.
¡No era extraño que sus gritos fueran tan sobrecogedores!
Nirgal tomó el tren suburbano para visitar la pista, oscuramente atraído por sus actividades. Toda esa gente libre en el cielo… Lo reconocieron, por supuesto, estrechó manos y aceptó numerosas invitaciones a volar, pero a los pilotos de los planeadores de catapulta les contestó riendo que primero probaría con los pequeños dirigibles. Había uno de dos plazas amarrado allí, un poco más grande que el resto, y una tal Mónica lo invitó a volar, llenó de combustible los depósitos del aparato y acomodó a Nirgal a su lado. Subieron por el mástil de lanzamiento y se soltaron con una sacudida a los vientos descendentes de la tarde sobre la ciudad, que parecía una pequeña tienda henchida de verde en el extremo noroeste del entramado de cañones que marcaban la pendiente de Tharsis.
¡Volaban sobre Noctis Labyrinthus! El viento aullaba sobre el tenso material transparente del dirigible y los hacía botar arriba y abajo al tiempo que rotaban horizontalmente, como a la deriva. Pero Monica se echó a reír y empezó a manipular los mandos que tenía delante, y muy pronto se encontraron volando hacia el sur a través del laberinto, sobre cañones cuyas intersecciones formaban equis irregulares. Sobrevolaron el Caos de Compton y la tierra desgarrada de las Puertas Ilirias, donde descendía sobre la cabecera del glaciar de Marineris.
—Los reactores de este aparato tienen más potencia de la necesaria —le informó Monica por los auriculares—. Puedes alcanzar unos doscientos cincuenta kilómetros por hora, aunque no creo que te gustara probarlo. Los reactores también contrarrestan el impulso del dirigible y permiten el descenso. Anda, prueba tú. Éste es el acelerador del reactor izquierdo y éste el del derecho, y aquí están los estabilizadores. Con los reactores te las apañarás fácilmente, pero los estabilizadores requieren algo de práctica.
Nirgal tenía delante su propio panel de mandos. Pulsó los aceleradores. El dirigible viró a la derecha y después a la izquierda.
—¡Uau! —exclamó.
—El vuelo está supervisado por un ordenador, de manera que si pulsas una maniobra desastrosa, él se niega a ejecutarla.
—¿Cuántas horas de vuelo se necesitan para aprender a pilotarlo?
—Ya lo estás haciendo, ¿no? —dijo ella y rió—. No, en serio, se necesitan unas cien horas, y depende de lo que entiendas por aprender. Hay una etapa que llamamos meseta de la muerte, entre las cien y las mil horas, cuando los pilotos se relajan, sin ser aún buenos de verdad, y se meten en problemas. Pero por lo general sólo ocurre con los planeadores de catapulta. Con éstos, en cambio, las horas de simulador son como las de vuelo real, así que puedes incluirlas y cuando estés aquí arriba te conectarán aunque oficialmente no hayas cumplido el tiempo de vuelo mínimo.
—¡Interesante!
Y lo era. El gigantesco laberinto de cañones debajo de ellos, las súbitas subidas y bajadas cuando el viento los embestía, el estridente aullido del viento sobre la góndola.
—¡Es como convertirse en un pájaro!
—Exactamente.
Y una parte de él supo que aquello le iría bien. El corazón se contenta con una cosa u otra.
A partir de aquel día pasó muchas horas en los simuladores de vuelo de la ciudad y varias veces a la semana se reunía con Mónica o alguno de sus amigos y tomaba otra lección de vuelo en el acantilado. No era un asunto complicado y pronto pensó que podía intentar un vuelo sin compañía. Le aconsejaron que fuera paciente y él siguió entrenándose. En los simuladores era como estar en el aire; si los probabas haciendo algo insensato, el asiento se inclinaba y botaba de manera muy convincente. Más de una vez le contaron la historia de alguien que había metido el ultraligero en una espiral tan lamentable que el asiento se había soltado de sus monturas y se había estrellado contra la pared de cristal que había delante; el piloto había acabado con un brazo roto y varios espectadores habían resultado heridos.
Nirgal evitaba esos y otros errores. Asistía a las reuniones de Marte Primero en el ayuntamiento casi todas las mañanas y volaba todas las tardes. Con el paso de los días descubrió que temía las sesiones matinales; sólo deseaba volar. Por mucho que dijeran, él no había fundado Marte Libre. Fuera lo que fuese lo que había estado haciendo durante esos años, desde luego no era política, no como aquélla al menos. Tal vez había existido un pequeño componente político, pero en general se había limitado a vivir su vida y a intercambiar impresiones con la gente del demimonde y de las ciudades abiertas a propósito de cómo podían conservar ciertas libertades y placeres. De acuerdo, había sido política, todo lo era; pero en realidad no le interesaba lo mas mínimo la política. O tal vez fuera el gobierno.
Particularmente poco atractivo si lo dominaban Jackie y sus cohortes. Ésa era otra clase de política. Desde el primer momento había advertido que en el círculo íntimo de Jackie su regreso no había sido bien acogido. Había estado ausente casi un año marciano, y durante ese tiempo gente nueva había saltado a la palestra, catapultados por la revolución. Para ellos Nirgal representaba una amenaza para el liderazgo de Jackie y para la influencia de ellos sobre Jackie. Se oponían a él con firmeza aunque de manera sutil. Durante un tiempo había sido el líder de los nativos, la figura carismática de la tribu indígena (hijo de Hiroko y Coyote, progenitores con una potente carga mítica), sobre el que era difícil prevalecer. Pero ese tiempo había pasado. Ahora era Jackie quien llevaba la batuta, y podía enfrentar a Nirgal con su propio linaje mítico; además de sus orígenes comunes en Zigoto, descendía de John Boone y también la respaldaba (parcialmente) el culto minoico de Dorsa Brevia. Por no mencionar el poder directo que tenía sobre él en su intensa dinámica particular. Pero los consejeros de Jackie no se percataban de todo esto. Para ellos él era una fuerza amenazante, en absoluto debilitada por su enfermedad terrana, una amenaza continua para su reina nativa.
Por eso participaba en las reuniones matinales tratando de no hacer caso de sus mezquinas maniobras, tratando de concentrarse en los problemas del planeta que se presentaban a su consideración, muchos de ellos relacionados con disputas medioambientales. Muchas ciudades deseaban quitar la tienda cuando la presión atmosférica lo permitiera, y casi ninguna de ellas consideraba que aquél fuera un asunto en el que los tribunales medioambientales tuvieran voz ni voto. Algunas zonas eran lo suficientemente áridas para que el agua fuese un tema crucial, y las solicitudes de asignaciones de agua llegaban a raudales; al final parecía que el nivel del mar del Norte descendería un kilómetro si se enviaba el agua necesaria a las sedientas ciudades del sur. Ésta y otras mil cuestiones ponían a prueba el alcance de las disposiciones constitucionales que trataban de compaginar la autonomía local con los intereses globales; los debates no acabarían nunca.
Aunque Nirgal no concedía un especial interés a estas disputas, le parecían sin embargo preferibles a la política que el partido ponía en práctica en Cairo. Había regresado de la Tierra sin ningún cargo oficial en el nuevo gobierno ni el viejo partido, y advertía que intentaban encontrar un sitio para él; unos querían endilgarle un cargo casi desprovisto de autoridad, y otros, los que le respaldaban (o mejor dicho, los oponentes de Jackie), deseaban darle poder real. Algunos amigos le aconsejaron que esperara y se postulara como senador en las próximas elecciones, otros mencionaron el consejo ejecutivo, otros, cargos en el partido, e incluso en el TMG. Todas esas funciones le parecían espantosas por una u otra razón, y cuando hablaba con Nadia por pantalla comprendía que representarían una dura carga; aunque ella trabajaba con ahínco, al parecer imperturbable, era evidente que el consejo ejecutivo le desagradaba sobremanera. Por tanto Nirgal se limitó a escuchar atentamente y con expresión impávida los consejos que recibía.
Jackie se guardó su opinión. En las reuniones donde se proponía que Nirgal fuese una suerte de ministro sin cartera, ella lo miraba con una expresión más vacía que la usual, por lo que Nirgal concluyó que a ella esa posibilidad le desagradaba profundamente. Jackie lo quería atrapado en algún cargo inferior, pero si Nirgal se quedaba al margen del sistema… Allí estaba ella, con el bebé en los brazos, que podía ser hijo suyo. Y Antar la miraba con la misma expresión que Nirgal, con el mismo pensamiento. También Dao se lo habría preguntado de haber estado vivo. Un espasmo de dolor sacudió a Nirgal al recordar a su medio hermano muerto, su torturador, su amigo… él y Dao habían estado peleándose desde que tenía memoria, pero a pesar de todo habían seguido siendo hermanos.
Aparentemente Jackie ya había olvidado a Dao, y también a Kasei. Como olvidaría a Nirgal si alguna vez lo mataban. Ella formaba parte del grupo que había ordenado el aplastamiento del asalto rojo a Sheffield, ella había abogado por una respuesta contundente. Tal vez se veía obligada a olvidar esas muertes.
La pequeña empezó a llorar. Era imposible encontrar ningún parecido en aquella cara regordeta. La boca era la de Jackie. Aparte de eso… El poder creado por el engendramiento anónimo era aterrador. Cierto que un hombre podía hacer lo mismo, obtener un huevo, desarrollarlo por ectogénesis, criar al niño solo. Seguramente empezaría a ocurrir, sobre todo si muchas mujeres seguían el ejemplo de Jackie. Un mundo sin padres. En fin, los amigos constituían la verdadera familia; pero de todas maneras se estremeció al recordar lo que Hiroko había hecho, lo que Jackie estaba haciendo.
Salía a volar para quitarse aquellos pensamientos de la cabeza. Una noche, después de un vuelo glorioso entre las nubes, estaba tomando una copa en el pub de la pista cuando la conversación tomó un nuevo rumbo y alguien mencionó el nombre de Hiroko.
—Oí decir que estaba en Elysium —dijo una mujer—, trabajando en una nueva comuna de comunas.
—¿Quién te lo dijo? —preguntó Nirgal, seguramente con algo de brusquedad.
Sorprendida, ella dijo:
—¿Recuerdas a los aviadores que estuvieron aquí la semana pasada, los que están dando la vuelta al mundo? Estuvieron en Elysium el mes pasado y dijeron que la habían visto. —Se encogió de hombros.— Eso es todo lo que sé. No hay modo de confirmarlo.
Nirgal se recostó en la silla. Siempre información de tercera mano. Algunas de las historias sin embargo se correspondían demasiado con la actitud de Hiroko para ser inventadas. Nirgal no sabía qué pensar. Pocos parecían creer que estuviera muerta. También decían haber visto a miembros de su grupo.
—Es que desean que ella esté aquí —dijo Jackie cuando Nirgal se lo mencionó al día siguiente.
—¿Acaso tú no lo deseas?
—Por supuesto —dijo, aunque él sabía que no era cierto—, pero eso no me lleva a inventar historias.
—¿Crees de verdad que todas son invenciones? Caramba, ¿quién haría algo así? No tiene sentido.
—Las acciones de la gente no siempre tienen sentido, Nirgal. Tienes que comprender eso. Alguien ve a una anciana japonesa en algún sitio y piensa: Caramba, se parece a Hiroko. Esa noche le dice a sus compañeros de habitación: Hoy me ha parecido ver a Hiroko, estaba en el mercado comprando ciruelas. Y al día siguiente el compañero de habitación va a la obra donde trabaja y dice: ¡Mi compañero de habitación vio ayer a Hiroko, comprando ciruelas!
Nirgal asintió. Seguramente era así, al menos en la mayor parte de los casos. En cuanto al resto…
—Mientras tanto, tienes que tomar una decisión a propósito de ese cargo en el tribunal medioambiental —dijo Jackie. Se trataba de un tribunal de provincia, por debajo del tribunal global—. Podemos arreglar las cosas para que Mem ocupe un cargo más influyente en el partido, o puedes ocuparlo tú si quieres, o ambos, supongo. Pero tenemos que saberlo.
—Sí, sí.
Entraron algunas personas que querían hablar con Jackie, y Nirgal se retiró a la ventana, cerca de la niñera y la pequeña. No le interesaba lo que estaban haciendo, nada de lo que hacían; era desagradable y abstracto, una manipulación continua de la gente desprovista de recompensas tangibles. Así es la política, diría Jackie. Y era evidente que a ella le gustaba, pero a Nirgal, no. Era extraño; había trabajado toda su vida para llegar a esa situación, y ahora la detestaba.
Podía aprender lo suficiente para desempeñarse en un cargo, pero tendría que vencer la hostilidad de quienes no deseaban su vuelta al partido y crear su propia base de poder, lo que significaría reunir un grupo que lo apoyara desde sus posiciones oficiales, hacerles favores y buscar sus favores, enfrentarlos entre sí, de manera que todos se plegaran a su voluntad para alcanzar una posición preeminente… Veía todos esos procesos en ese mismo momento, mientras Jackie se entrevistaba con diferentes consejeros, viendo de dónde podía sacar tajada, y luego persuadiéndolos para asegurarse su lealtad. Por supuesto, diría ella si Nirgal se lo mencionaba, así es la política. Si querían crear el nuevo mundo por el que tanto habían luchado tenían que actuar de aquella manera. No podían mostrarse demasiado escrupulosos, tenían que ser realistas, taparse las narices y obrar. En cierto modo era una actitud noble, pues era trabajo que debía hacerse.
Nirgal no podía decidir si aquellas justificaciones eran válidas o no.
¿Habían trabajado durante toda la vida contra la dominación terrana sólo para acabar en una versión local de lo mismo? ¿Podía la política ser otra cosa que política, práctica, cínica, chanchullera, fea?
No lo sabía. Se sentó en el banco de la ventana y miró el rostro dormido de la niña. En el otro extremo de la sala, Jackie intimidaba a los delegados de Marte Libre de Elysium. Ahora que Elysium era una isla rodeada por el mar septentrional, estaban más determinados que nunca a hacerse dueños de su destino, incluso poniendo límites a la inmigración para impedir que el macizo se desarrollara mucho más.
—Eso está muy bien —decía Jackie—, pero es una isla muy grande, casi un continente, rodeado de agua, lo que lo hace especialmente húmedo, con una costa de miles de kilómetros, numerosos lugares donde ubicar puertos, puertos pesqueros, sin duda. Comprendo su deseo de limitar el desarrollo, todos lo sentimos así, pero los chinos han expresado un particular interés en asentarse allí, ¿y qué se supone que tengo que decirles? ¿Que a los lugareños de Elysium no les gustan los chinos? ¿Que queremos su ayuda en tiempos de crisis pero no los queremos en el vecindario?
—¡No es porque sean chinos! —exclamó el delegado.
—Naturalmente. Miren, les diré lo que haremos: regresen a Fossa Sur e informen de las dificultades a las que nos enfrentamos, y yo haré todo lo que esté en mi mano para ayudarlos. No puedo garantizarles resultados, pero haré lo que pueda.
—Gracias —dijo el delegado, y se marchó. Jackie se volvió a su ayudante.
—Qué idiota… ¿Quién es el siguiente? Ah, claro, el embajador chino. Hazlo pasar.
El embajador era una mujer bastante alta. Hablaba en mandarín y su IA traducía a un claro inglés británico. Tras un intercambio de bromas, la mujer solicitó permiso para establecer algunos asentamientos, preferiblemente en las provincias ecuatoriales.
Nirgal observaba la escena, fascinado. Así habían empezado antaño los asentamientos: grupos de conciudadanos que habían llegado y construido una ciudad-tienda o una morada en los acantilados, o cubierto un cráter… Jackie se mostró educada y dijo:
—Es posible. Naturalmente habrá que remitir la petición a los tribunales medioambientales para que decidan. Sin embargo, hay una gran extensión de tierra disponible en el macizo de Elysium. Tal vez podría arreglarse algo allí, sobre todo si China contribuyese a la creación de infraestructuras, a la reducción del impacto…
Discutieron los detalles. Al cabo de un rato la embajadora se marchó. Jackie miró a Nirgal.
—Nirgal, ¿puedes decirle a Rachel que venga? Y trata de decidir pronto lo que vas a hacer, ¿de acuerdo?
Nirgal abandonó el edificio, cruzó la ciudad y entró en su habitación. Empacó sus escasos efectos personales y tomó el suburbano que llevaba a la pista de vuelo. Allí le pidió a Mónica permiso para usar uno de los planeadores con dirigible, un monoplaza. Estaba preparado para volar solo, entre las horas de simulador y las de instructores tenía las suficientes. Había otra escuela de vuelo en Marineris, en Candor Mensa. Se comunicó con el funcionario de la escuela y éste dijo que no había ningún inconveniente para que volara con el dirigible hasta allí, y que un piloto lo devolviera a su base.
Era mediodía. Los vientos que se precipitaban por la pendiente de Tharsis habían empezado a soplar, y se intensificarían conforme avanzara la tarde. Nirgal se puso el traje y se metió en la cabina del piloto. La pequeña nave se deslizó hacia arriba por el mástil de lanzamiento, sujeta por el morro, y luego se soltó.
Se elevó sobre Noctis Labyrinthus y viró al este. Sobrevoló el laberinto de cañones entrelazados, una tierra desgarrada por la presión interior, y lo dejó atrás. El ícaro que había volado demasiado cerca del sol y se había quemado había sobrevivido a la caída, y ahora volvía a volar, esta vez hacia abajo; aprovechando un fuerte viento de popa, cabalgando en la tormenta, descendía velozmente sobre el sucio campo de hielo fracturado del Caos de Compton, donde se había iniciado el desbordamiento del gran canal en 2061. Esa inmensa avenida había bajado por Ius Chasma, pero Nirgal lo hizo hacia el norte, alejándose del curso del glaciar, y luego al este otra vez, hacia la cabecera de Tithonium Chasma, paralelo a Ius Chasma algo más al norte.
Tithonium era uno de los cañones más profundos y angostos de Marineris: cuatro mil metros de profundidad, diez kilómetros de anchura. Podía volar muy por debajo del nivel de los bordes de la meseta y aún así estar a miles de metros del suelo del cañón. Tithonium era más elevado que Ius, más agreste, no violado por la mano del hombre, apenas transitado porque su extremo oriental se estrechaba en un callejón sin salida, cuyo suelo se hacía más accidentado a medida que el cañón perdía profundidad antes de interrumpirse abruptamente. Nirgal divisó la carretera que subía zigzagueando por el acantilado oriental, por la que había viajado algunas veces en su juventud, cuando el planeta entero era su hogar.
El sol de la tarde descendía a su espalda. Las sombras se alargaron sobre la tierra. El viento seguía soplando con fuerza, tamborileando, zumbando y aullando sobre las superficies del dirigible. Volvió a arrastrarlo sobre el casquete de roca del borde de la meseta a medida que Tithonium se convertía en un rosario de depresiones ovales: las Tithonia Catena, semejantes a gigantescos cuencos.
Y de pronto el mundo volvió a descender y voló sobre el inmenso cañón abierto de Candor Chasma, el Cañón Brillante, cuyas murallas orientales resplandecían en ese preciso instante, ámbar y bronce a la luz crepuscular. Al norte se encontraba la profunda entrada a Ophir Chasma; al sur, las espectaculares estribaciones del desfiladero que conducía a Melas Chasma, el gigante central del sistema de Marineris. Era la versión marciana de la Concordiaplatz, pero mucho más grande que su homologa terrana, más agreste y prístina, mucho más allá de las dimensiones orográficas a las que el hombre estaba acostumbrado, como si volando hubiese retrocedido dos siglos en el tiempo, o dos eones, a un tiempo anterior a la antropogénesis. ¡Marte rojo!
Y en medio del anchuroso Candor había una elevada mesa de diamante, un farallón que se elevaba al menos dos mil metros sobre el suelo del cañón. Y en la penumbra nebulosa del crepúsculo Nirgal pudo distinguir un nido de luces, una ciudad-tienda, en el vértice más meridional de aquel diamante. Unas voces le dieron la bienvenida en la frecuencia común del intercomunicador y lo guiaron hacia la pista de aterrizaje de la ciudad. El sol parpadeó sobre los acantilados occidentales mientras Nirgal hacía virar el dirigible y descendía lentamente en el viento. Posó la nave en la diana formada por la figura de Kokopelli dibujada en la pista.
Mesa Brillante tenía una amplia cima, cuya forma recordaba la de una cometa, de treinta kilómetros de largo por diez de ancho, y se levantaba en medio de Candor Chasma como una de las mesas de Monument Valley, pero amplificada, y la ciudad-tienda ocupaba una pequeña elevación en el vértice meridional. La mesa era lo que parecía, un fragmento separado de la meseta hendida por los cañones de Marineris. Un lugar magnífico para contemplar las grandes murallas de Candor y las profundas y escarpadas quebradas que se abrían hacia Ophir Chasma al norte y Melas Chasma al sur.
Naturalmente un panorama tan espectacular había atraído a mucha gente con los años, y la tienda principal estaba rodeada de otras menores. A cinco mil metros sobre la línea de referencia, la ciudad seguía protegida por la tienda, aunque se hablaba de retirarla. En el suelo de Candor Chasma, sólo tres mil metros sobre la línea de referencia, crecían bosques de color verde oscuro. La mayoría de los habitantes de la mesa bajaban a los cañones cada mañana para cultivar o herborizar, y al caer la tarde volaban de regreso a la cima. Algunos de esos silvicultores eran conocidos de Nirgal de los tiempos de la resistencia y gustosamente le mostraron los cañones y el trabajo que allí realizaban.
Los cañones de Marineris por lo general corrían de oeste a este. En Candor rodeaban la gran mesa central y luego se precipitaban abruptamente en Melas. La nieve cubría las zonas más elevadas, sobre todo bajo los muros occidentales, que permanecían en sombras durante la tarde. El agua de deshielo descendía formando una delicada tracería de arroyos arenosos que se unían en ríos rojizos, lodosos y poco profundos, que a su vez confluían encima de la Quebrada de Candor y se derramaban en impetuosos rápidos espumosos sobre el suelo de Melas Chasma, donde sus aguas bermejas quedaban retenidas en el flanco septentrional de lo que restaba del glaciar del sesenta y uno.
En las riberas de esas corrientes opacas se desarrollaban bosques de balsas resistentes al frío y árboles tropicales de rápido crecimiento, que extendían nuevas bóvedas sobre los antiguos krummholz. Hacía calor en el fondo del cañón, un enorme cuenco a reparo del viento que reflejaba el sol. Los doseles de balsas permitían que un gran número de especies animales y vegetales medraran bajo su protección; los conocidos de Nirgal dijeron que era la comunidad biótica más variada de Marte. Ahora tenían que llevar pistolas de dardos sedantes cuando se movían por allí a causa de los leopardos de las nieves, los osos y otros depredadores. Andar por los bosques era un tanto complicado debido al denso sotobosque de bambú y álamos temblones.
La presencia de enormes depósitos de nitrato de sodio en los cañones de Candor y Ophir, dispuestos en grandes terrazas escalonadas de caliche blanco extremadamente hidrosoluble, había favorecido el crecimiento de toda aquella vegetación. Esos minerales eran arrastrados por los cursos de agua, proporcionando mucho nitrógeno a los nuevos suelos. Desgraciadamente algunos de los depósitos de nitrato más grandes habían quedado sepultados por los deslizamientos de tierra: el agua que disolvía el nitrato de sodio hidrataba también las paredes de los cañones, desestabilizándolas, una aceleración radical de la erosión continuada. Ya nadie se acercaba al pie de las paredes de los cañones, dijeron, era demasiado peligroso. Y mientras volaban hacia la mesa Nirgal percibió las cicatrices de los desprendimientos por todas partes. Varias instalaciones situadas en pendientes de talud habían sido sepultadas, y las estrategias de fijación del suelo eran uno de los temas de conversación de las tardes en cuanto el omegendorfo circulaba por el torrente sanguíneo. En verdad, poco podían hacer. Si muros de roca de tres mil metros se empeñaban en ceder, nada los detendría. Así pues, una vez a la semana más o menos, los habitantes de Mesa Brillante sentían temblar el suelo y veían rielar la luz en la bóveda de la tienda, y luego en la boca del estómago vibraba el sordo estruendo de un alud. A menudo alcanzaban a verlo, avanzando por el suelo del cañón seguido por una voluminosa nube de polvo color siena. Los aviadores que habían estado cerca regresaban temblorosos y mudos, o contando cómo los había vapuleado en el aire un bramido que traspasaba los tímpanos. Un día Nirgal estaba a medio camino del fondo cuando lo experimentó: fue como si un estampido supersónico se prolongara muchos segundos, y el aire tembló como un gel. Después, con la misma brusquedad con la que había empezado, se detuvo.
Solía salir de exploración solo, aunque a veces volaba con algún amigo. Los dirigibles-planeador eran ideales para el cañón, lentos y estables, fáciles de gobernar, con un techo de vuelo harto suficiente y mucha potencia. El que había alquilado (con dinero de Coyote) le permitía bajar por las mañanas para ayudar a herborizar en los bosques o caminar junto a los arroyos; por la tarde volaba arriba, arriba, arriba. Era entonces cuando tenía una percepción clara de lo alta que era la mesa de Candor y los aún más altos muros del cañón: subía, subía hacia la tienda y sus prolongadas comidas, sus noches de fiesta. Nirgal siguió esa rutina durante muchos días, explorando las distintas regiones de los cañones, observando la exuberante vida nocturna de la tienda, pero siempre como si mirase por el extremo equivocado de un telescopio, un telescopio que preguntaba: ¿es ésta la vida que deseo llevar? Esta pregunta, que lo distanciaba de todo y en cierto modo lo miniaturizaba todo, volvía insistentemente a su pensamiento, lo aguijoneaba durante sus vuelos diurnos y lo atormentaba en las largas horas de insomnio que mediaban entre el lapso marciano y el alba. ¿Qué iba a hacer? El éxito de la revolución lo había dejado desocupado. Llevaba toda una vida hablando a la gente de un Marte libre a lo ancho y largo del planeta, hablando de habitar más que colonizar, de transformarse en auténticos indígenas. Ahora su labor estaba cumplida, el planeta les pertenecía para habitarlo como se les antojara. Pero desconocía qué papel desempeñaba en esa nueva situación. Tenía que dilucidar cómo viviría en aquel mundo nuevo, ya no como la voz de la colectividad, sino como un individuo con una vida propia.
Había descubierto que no deseaba seguir trabajando con la colectividad; era conveniente que algunos quisieran dedicarse a ello, pero él ya no se contaba entre ellos. En verdad no podía pensar en lo sucedido en Cairo sin sentir una punzada de ira hacia Jackie, y también de dolor, dolor por la pérdida de ese mundo público, de ese estilo de vida. Costaba renunciar a ser revolucionario, aunque parecía una decisión sin consecuencias, lógicas o emocionales. Pues bien, tenía que hacer algo, esa vida pertenecía al pasado. En medio de un lento viraje de su aparato comprendió de pronto a Maya y su chachara obsesiva sobre la metempsicosis.
Nirgal tenía ya veintisiete años marcianos, había recorrido todo Marte, había estado en la Tierra y regresado a un mundo libre. Había llegado el momento de una nueva encarnación.
Así, sobrevolaba la inmensidad de Candor, buscando alguna imagen de sí mismo. Las desnudas y fracturadas paredes del cañón eran como formidables espejos minerales, y en ellos vio con claridad que era una criatura diminuta, tan insignificante como un mosquito en una catedral. Durante sus vuelos de estudio sobre aquellos enormes palimpsestos de facetas se percató de dos marcados impulsos en su interior, distintos y excluyentes a pesar de estar uno dentro del otro, como el mundo verde y el mundo blanco. Por un lado, deseaba continuar siendo un vagabundo, volar, caminar y navegar por el planeta, ser un nómada vagando incesantemente hasta llegar a conocer Marte mejor que nadie. Una euforia que le resultaba familiar, porque eso era lo que había hecho toda la vida. Sería la forma de su vida anterior sin el contenido. Y ya conocía la soledad de esa vida, el desarraigo que le hacía sentirse tan aislado, que le provocaba aquella sensación de estar mirando por el lado equivocado del telescopio. Viniendo de todas partes, no venía de ningún sitio, no tenía hogar. Y por eso ahora deseaba ese hogar, tanto o más que la libertad. Un hogar. Deseaba llevar una vida plena, elegir un lugar y permanecer en él, llegar a conocerlo a fondo, en todas las estaciones, cultivar su propio alimento, construir su casa y fabricar sus herramientas, formar parte de una comunidad de amigos.
Ambos deseos coexistían o, para ser más exactos, se alternaban en una rápida y sutil oscilación de emociones contrapuestas y lo abocaban al insomnio y el desasosiego. No veía cómo reconciliarlos, puesto que se excluían mutuamente. Nadie tenía ninguna sugerencia útil para superar la disyuntiva. Coyote parecía reacio a echar raíces, pero al fin y al cabo era un nómada vocacional. Art consideraba una aberración la vida errante, porque se apegaba con fuerza a los lugares que visitaba.
La formación no política de Nirgal, en ingeniería de mesocosmos, no le socorría, porque si bien en las grandes alturas tendrían que estar siempre dentro de tiendas y la ingeniería de mesocosmos sería necesaria, se estaba convirtiendo más en una ciencia que en un arte, y con una experiencia creciente los problemas y sus soluciones serían cada vez más rutinarios. Además, ¿deseaba en realidad una profesión recluida en una tienda ahora que la mayor parte de las zonas bajas del planeta se estaban transformando en tierra sobre la que podían caminar?
No, deseaba vivir al aire libre, conocer los secretos de un trozo de planeta, de su suelo, plantas y animales, del tiempo, los cielos y todo lo demás. Una parte de él lo deseaba, a veces.
Empezó a darse cuenta de que fuese cual fuese su elección Candor Chasma no era el lugar indicado. Sus amplias vistas impedían que lo viera como un hogar: era demasiado vasto, demasiado inhumano. El fondo de los cañones era naturaleza salvaje, y cada primavera los arroyos del deshielo se desbordaban, abrían nuevos cauces, quedaban sepultados bajo gigantescos corrimientos de tierras. Fascinante, pero poco apropiado como hogar. Los lugareños vivirían en Mesa Brillante y sólo visitarían el fondo del cañón durante el día. La mesa sería su verdadero hogar. No estaba mal pensado. Pero la mesa era una isla en el cielo, un popular destino turístico para disfrutar de vacaciones con vuelos, fiestas que se prolongaban toda la noche y hoteles caros, para jóvenes y enamorados, todo fantástico, estupendo, aunque atestado; y cabía pensar en los lugareños mirando con furia e impotencia a las huestes de visitantes y nuevos residentes extasiados ante los paisajes sublimes, gentes que llegarían como él mismo, en un momento oscuro de sus vidas, y ya no se marcharían, y los antiguos residentes añorarían el tiempo en que el mundo era nuevo y estaba vacío.
No, ése no era el hogar que buscaba. Aunque le encantaba la manera en que el alba arrebolaba las estriadas paredes occidentales de Candor, que refulgían con todos los colores del espectro marciano mientras el cielo iba del índigo al malva o a un sorprendente y cerúleo tono terrestre… un lugar hermoso, tan hermoso que algunos días pensaba que valdría la pena quedarse en Mesa Brillante y defenderla, tratar de preservarla, descender en picado y aprender a conocer el tortuoso suelo salvaje, y elevarse lentamente por la tarde para ir a cenar. ¿Le haría sentirse en casa esa actividad? Y si era naturaleza salvaje lo que buscaba, ¿no existían otros lugares menos espectaculares pero más remotos, y por tanto más salvajes?
Oscilaba entre ambas opciones. Cierto día, mientras volaba sobre las espumantes cascadas y rápidos de la Quebrada de Candor, recordó que John Boone había recorrido aquella zona solo en un rover poco después de que se construyera la autopista Transmarineris. ¿Qué habría dicho el maestro del equívoco sobre aquella sorprendente región?
Nirgal recurrió a Pauline, la IA de Boone, y pidió Candor. Encontró un diario oral que narraba un viaje a través del cañón en 2046. Mientras volaba, escuchó la voz ronca y amistosa con acento estadounidense, una voz que no parecía estar hablándole a una IA, y deseó poder hablar con aquel hombre. Algunos decían que Nirgal había llenado el vacío dejado por John Boone, que había hecho el trabajo que éste habría hecho de haber vivido. Si eso era cierto, ¿qué decisión habría tomado John después?
¿Cómo habría vivido?
—Esta zona es increíble. De veras, es lo que te viene a la cabeza cuando piensas en Valles Marineris. En Melas el cañón era tan ancho que si estabas en el medio no alcanzabas a ver las paredes, ¡quedaban bajo el horizonte! La curvatura del pequeño planeta produce efectos que nadie imaginó. Las viejas simulaciones mintieron con tanto descaro; exageraban las verticales cinco o diez veces, si no recuerdo mal, lo que te daba la sensación de estar dentro de una ranura, y no es así. Caramba, veo una columna de roca que parece una mujer con toga; supongo que podría ser la mujer de Lot. Me pregunto si será sal, porque es blanca, aunque seguramente se trata de otra cosa. Tendré que preguntarle a Ann. ¿Qué sentirían aquellos suizos ante todo esto cuando construyeron la autopista?
Porque no es demasiado alpino, más bien un anti-Alpes, hacia abajo en lugar de hacia arriba, rojo en vez de verde, basalto en vez de granito. En fin, a pesar de todo parece que les gusta. Claro que ellos son suizos antisuizos, en cierto modo es lógico. ¡Sooo!, zona de baches, el rover salta como un loco. Intentaré avanzar por aquella terraza, parece más regular que este terreno. Sí, allá vamos, es como una carretera. Oh, es la carretera. Supongo que me desvié un poco, llevo el volante porque me gusta, pero es algo complicado seguir los radiofaros cuando hay tanto que ver ahí afuera. Los radiofaros son más apropiados para el piloto automático que para el ojo humano. ¡Eh, ahí está la abertura sobre Ophir Chasma, menudo desfiladero! Esa pared debe de tener, no sé, seis mil metros de altura. ¡Señor! Si la anterior se llamaba Quebrada de Candor, habría que llamar a ésta Quebrada de Ophir, ¿no? Puerta de Ophir sería mejor. Echémosle una ojeada al mapa. Humm, el promontorio del extremo occidental de la quebrada se llama Candor Labes; eso significa labios, ¿no? Garganta de Candor, o, humm… me parece que no. ¡Es una abertura de padre y muy señor mío! Acantilados escarpados a ambos lados y seis mil metros de altura. Eso es seis o siete veces la altura de los acantilados de Yosemite. ¡Caramba! A decir verdad, no parecen tan altos. El escorzo, sin duda. Parecen el doble de altos… quién sabe, en realidad no recuerdo el aspecto de Yosemite, al menos las escalas. Éste es el cañón más curioso que pueda imaginarse. Ah, ahí está Candor Mensa, a mi izquierda. Es la primera vez que veo claramente que no forma parte del muro de Candor Labes. Apuesto a que desde lo alto de esa mesa se ve un panorama espectacular. Seguro que construirán un hotel al que se accederá por aire. ¡Cómo me gustaría subir y verlo! Será divertido volar por aquí, aunque peligroso. Veo demonios de polvo de cuando en cuando, malignos remolinos, densos y oscuros. Un rayo de sol atraviesa el polvo e ilumina la mesa, una barra de mantequilla suspendida en el cielo. ¡Ah, Dios, qué mundo tan hermoso!
Nirgal compartía ese parecer. La voz del hombre le sonaba divertida y le sorprendió que hablase de volar por allí. Ahora comprendía por qué los issei hablaban de Boone como lo hacían, la herida incurable que les había infligido su muerte. ¡Cuánto mejor habría sido tener a John en persona en vez de aquellas grabaciones, habría sido fascinante ver cómo se las arreglaba con la turbulenta historia de Marte! Ahorrándole a Nirgal esas preocupaciones entre otras cosas. Pero tenía que conformarse con aquella voz amistosa y feliz. Y eso no resolvía su problema.
En Candor Mensa los aviadores frecuentaban por la noche un anillo de pubs y restaurantes situados en el alto arco meridional del muro de la tienda; sentados en las terrazas, contemplaban el vasto paisaje boscoso que constituía su dominio. Nirgal comía y bebía con ellos, escuchaba y a veces hablaba, o se ocupaba de sus propios pensamientos; no parecía importarles lo que le había ocurrido en la Tierra ni tampoco que estuviera entre ellos, y eso era conveniente, porque a menudo estaba tan absorto que olvidaba cuanto le rodeaba; se perdía en ensoñaciones, y cuando salía de ellas descubría que había estado en las húmedas calles de Port of Spain o en el refugio, bajo el monzón torrencial, y todo lo que le rodeaba le parecía pálido en comparación.
Pero una noche lo sacó de su ensoñación la mención de Hiroko.
—¿Qué has dicho? —preguntó.
—Hiroko. Tropezamos con ella en Elysium.
Era una mujer joven quien hablaba, y era evidente que desconocía la identidad de Nirgal.
—¿Tú la viste? —preguntó él con brusquedad.
—Sí. Ya no se oculta. Dijo que le gustaba mi planeador.
—No sé —dijo un hombre mayor, un veterano de Marte, un issei de los primeros años, con el rostro tan castigado por el viento y los rayos cósmicos que parecía de cuero y una voz áspera—, he oído decir que andaba por el caos, donde estuvo la primera colonia oculta, trabajando en los nuevos puertos de la bahía sur.
Otras voces intervinieron: habían visto a Hiroko aquí, la habían visto allá, se había confirmado su muerte, había ido a la Tierra, Nirgal la había visto en la Tierra…
—Pues aquí tenemos a Nirgal —dijo alguien al oír el último comentario, señalándolo sonriente—. ¡El podrá confirmarlo o desmentirlo!
Tomado por sorpresa, Nirgal meneó la cabeza.
—No la vi en la Tierra —dijo—. Sólo eran rumores.
—Igual que aquí, pues.
Nirgal se encogió de hombros.
La joven, sonrojada después de saber que su interlocutor era Nirgal, insistió en que había visto a Hiroko. Nirgal la observó con atención. Esto era distinto; nadie lo había afirmado ante él (excepto en Suiza). La mujer parecía preocupada, a la defensiva, pero se mantenía en sus trece.
—¡Hablé con ella!
¿Por qué mentir? ¿Y cómo era posible engañar a alguien sobre eso?
¿Impostores? Pero ¿con qué propósito?
Notó, con disgusto, que se le había acelerado el pulso y estaba acalorado. Tenía que admitir que era propio de Hiroko actuar así, ocultarse a medias, no molestarse en comunicar su paradero a la familia que había dejado atrás. Y era un esfuerzo estéril buscar motivos para ese comportamiento extraño, inhumano, insensible. Hacía años que Nirgal había comprendido que en su madre había algo malsano; poseía un carisma que arrastraba a la gente sin esfuerzo, pero estaba loca, y era capaz de cualquier cosa.
Si es que estaba viva.
No quería abrigar esperanzas de nuevo, no quería salir corriendo cada vez que alguien mencionaba su nombre, pero miraba el rostro de la chica como si quisiera leer en él, como si la imagen de Hiroko estuviera aún en sus pupilas. Otros estaban haciendo las preguntas que él habría hecho, de modo que se mantuvo al margen para evitar que la chica se sintiera presionada. Poco a poco contó la historia: ella y unos amigos habían estado volando alrededor de Elysium, y se detuvieron para pasar la noche en la nueva península formada por los Phlegra Montes. Caminaron hacia el extremo helado del mar del Norte, donde habían visto un nuevo asentamiento, y allí, entre los que trabajaban en la construcción, estaban Hiroko, y Gene, Rya, Iwao y el resto de los Primeros Cien que la seguían desde los tiempos de la colonia oculta. Los aviadores habían manifestado su sorpresa, y los otros parecieron vagamente perplejos.
—Ya nadie se esconde —le había dicho Hiroko a la joven, después de alabarle el planeador—. Pasamos la mayor parte del tiempo cerca de Dorsa Brevia, pero llevamos algunos meses por aquí.
Y eso era todo. La mujer parecía sincera, no había motivo para creer que mentía o sufría alucinaciones.
Nirgal no deseaba tomar aquello en consideración, pero de todas maneras pensaba abandonar Mesa Brillante y ver otros lugares. Así que podría… en fin, al menos tendría que comprobarlo. ¡Shikata ga nai!
Al día siguiente el recuerdo de la conversación ya no le acosaba tanto. Pero como no sabía qué pensar llamó a Sax y le contó lo que había oído.
—¿Es posible, Sax? ¿Es posible?
Una expresión extraña pasó por el rostro de Sax.
—Es posible —dijo—. Pues claro que sí. Te dije… cuando estabas enfermo e inconsciente… que ella… —Escogía las palabras, como tantas otras veces, abstraído— que yo mismo la vi. Cuando me pilló la tormenta. Ella me llevó hasta el coche.
Nirgal miró con fijeza la pequeña imagen parpadeante.
—No lo recuerdo.
—Ah, no me sorprende.
—Entonces tú crees que escapó de Sabishii.
—Sí.
—Pero ¿qué probabilidades había de que lo consiguiera?
—Desconozco… las probabilidades. Sería difícil de evaluar.
—Pero, ¿era posible escapar de allí?
—El agujero de transición de Sabishii es un laberinto.
—Así pues, tú crees que escaparon. Sax vaciló.
—La vi. Ella me agarró la muñeca. Tengo que creerlo. —De pronto se le crispó el rostro.— ¡Sí, ella está en alguna parte! ¡No hay duda, no hay duda de que está esperando que la encontremos!
Y Nirgal se dijo que tendría que comprobarlo.
Se marchó de Candor Mesa sin despedirse de nadie. Sus amistades lo comprenderían, pues de cuando en cuando se ausentaban para estar solos un tiempo. Algún día volverían a encontrarse, volarían sobre los cañones y pasarían las tardes en Mesa Brillante. Se internó en la inmensidad de Melas Chasma, retomó el cañón en dirección a Coprates, al este. Durante muchas horas flotó sobre aquel mundo, sobre el glaciar del sesenta y uno, ensenada tras ensenada, muralla tras muralla, y al fin franqueó la Puerta de Dover y salió a la amplia bifurcación de Capri y Eos Chasmas, y a la zona de los caos, recubierta de hielo resquebrajado, aunque mucho más liso que la tierra que había anegado. Cruzó el agreste revoltijo de Margaritifer Terra y enfiló hacia el norte, siguiendo la pista a Burroughs, y cuando ésta se aproximó a la Estación Libia, viró al nordeste, hacia Elysium.
El macizo de Elysium formaba ahora un continente en el mar boreal. El angosto estrecho que lo separaba del continente meridional era una llana extensión de aguas oscuras y blancos icebergs tabulares, puntuada por las islas farallón de la otrora Aeolis Mensa. Los hidrólogos del mar del Norte pretendían conservar las aguas del estrecho en estado líquido para que circularan de la bahía de Isidis a la de Amazonis. Para conseguirlo habían instalado un complejo de reactores nucleares en el extremo oeste del estrecho y enviaban la energía directamente a las aguas, creando una zona que permanecía en estado líquido todo el año y un mesoclima templado en las pendientes a ambos lados del estrecho. Desde la cima del Gran Acantilado Nirgal alcanzó a ver los penachos de vapor de los reactores, y voló pendiente abajo sobre densos bosques de abetos y gingkos. Habían tendido un cable en la entrada occidental del estrecho con el propósito de impedir el paso de los icebergs arrastrados por la corriente. Flotó sobre los icebergs apiñados al oeste del cable y observó los pedazos de hielo semejantes a derrubios de cristal flotantes. Luego voló sobre las aguas oscuras del estrecho, la extensión de agua más grande que había visto en Marte, veinte kilómetros que recorrió con exclamaciones admirativas, y al fin, delante, apareció el airoso arco de un puente sobre el estrecho, y debajo aguas de un morado oscuro salpicadas de barcazas, veleros y ferries seguidos por sus blancas estelas. Sobrevoló las embarcaciones y pasó dos veces sobre el puente, maravillado por aquel inusitado espectáculo en Marte: agua, el mar, todo un mundo futuro.
Mantuvo el rumbo norte, sobre las llanuras de Cerberus, y dejó atrás el volcán Albor Tholus, un cono ceniciento junto a Elysium Mons, éste igual de escarpado pero mucho mayor, cuyo perfil ilustraba la etiqueta de numerosas cooperativas agrícolas de la región. Las granjas diseminadas por la llanura que se extendía a los pies del volcán estaban dispuestas en terrazas, con frecuencia separadas por franjas de bosque. Unas huertas rudimentarias ocupaban las zonas más elevadas de la llanura y cerca del mar se extendían grandes campos de trigo y maíz con arboledas de olivos y eucaliptos que protegían los sembrados del viento. Estaban sólo diez grados al norte del ecuador, bendecidos por unos inviernos templados y lluviosos y muchos días soleados y cálidos; los lugareños lo llamaban el Mediterráneo de Marte.
Nirgal siguió la costa occidental hacia el norte dejando atrás la chorrera de icebergs encallados que marcaban el límite del mar helado. Contemplando la tierra que se extendía debajo tuvo que coincidir con la opinión general: Elysium era muy hermoso. Esa franja costera del oeste era la región más poblada del planeta, fracturada por numerosas fossae, y en los lugares donde esos cañones se hundían en el hielo se estaban construyendo puertos: Tiro, Sidón, Pinflegueton, Hertzka, Morris. Rompeolas de piedra mantenían a raya el hielo y los puertos deportivos se apostaban tras ellos, atestados de pequeños barcos que esperaban tener paso libre.
En Hertzka viró al este, hacia tierra firme, y ascendió sobre los cinturones ajardinados que ceñían la suave pendiente del macizo elisio. La mayoría de los habitantes de Elysium se concentraba allí, en zonas residenciales cultivadas intensivamente que se extendían hasta la región situada entre Elysium Mons y su estribación septentrional, el cono de Hecates Tholus. Nirgal franqueó el desnudo asiento de piedra del paso entre el gran volcán y su pico vástago como una pequeña nube arrastrada por el viento.
La vertiente oriental de Elysium no tenía nada en común con la occidental: era roca desnuda, tosca y fracturada, con depósitos de arena, que se mantenía casi en su estado primitivo debido a que se encontraba en la zona del macizo que no recibía lluvias. Sólo cerca de la costa oriental volvió a ver Nirgal vegetación, sin duda favorecida por los alisios y las nieblas invernales. Las ciudades del flanco oriental eran como oasis, cuentas ensartadas en una pista que rodeaba la isla.
En el extremo noreste de la isla las viejas colinas melladas de los Phlegra Montes se adentraban en el hielo y formaban una península espinosa. En algún lugar de esa zona había visto aquella mujer a Hiroko, y mientras volaba sobre la vertiente occidental de los Phlegra Nirgal pensó que no sería extraño encontrarla en un lugar como aquél, tan agreste y marciano. Como muchas de las cadenas montañosas de Marte, los Phlegra eran lo que quedaba del borde de una antigua cuenca de impacto. Cualquier otro rasgo de la cuenca había desaparecido mucho antes. Pero los Phlegra se erguían aún como testigos de un momento de inconcebible violencia: el choque de un asteroide de cien kilómetros de diámetro, la fusión de grandes porciones de litosfera, que había saltado a los lados o ascendido para caer luego en anillos concéntricos alrededor del punto de impacto, la metamorfosis instantánea de la roca en minerales mucho más duros que los originales. Tras ese trauma, el viento había erosionado el paisaje, dejando sólo aquellas ásperas colinas.
También allí había asentamientos, en los sumideros, en los valles cerrados y en los pasos que miraban al mar, granjas aisladas, aldeas de menos de cien habitantes. Recordaba a Islandia. Siempre había gente que adoraba lugares tan remotos. Encaramada en una loma, unos cien metros sobre el mar, había una aldea llamada Nuannaarpoq, que en innuit significaba «sentir un placer excesivo por estar vivo». Los habitantes de las aldeas de los Phlegra se desplazaban por el resto de Elysium en dirigibles o iban hasta la pista circum-elisia y tomaban el tren. La ciudad más cercana en aquella zona de la costa era Aguas de Fuego, un puerto bien proporcionado en el flanco occidental, donde la cadena montañosa se convertía en una península. La ciudad estaba situada en una bahía cuadrangular, y después de divisarla Nirgal se posó en la diminuta pista de aterrizaje y se inscribió en una casa de huéspedes de la plaza principal, detrás de los muelles que dominaban el puerto deportivo cubierto de hielo.
En los días que siguieron voló a lo largo de la costa en ambas direcciones, visitando las granjas. Conoció mucha gente interesante, pero no encontró a Hiroko ni a nadie del grupo de Zigoto. Era incluso sospechoso: en aquella región vivían muchos issei, pero todos negaron haber visto a Hiroko o a sus compañeros. Sin embargo, cultivaban con gran éxito un yermo rocoso, tenían pequeños y exquisitos oasis de producción agrícola y vivían como creyentes de la viriditas… y aun así afirmaban no conocerla. Apenas si recordaban quién era. Un viejo norteamericano se le rió en la cara.
—¿Es que crees que tenemos un gurú? ¿Que te vamos a llevar ante nuestro gurú?
Tres semanas después Nirgal seguía sin encontrar rastros de Hiroko. No tenía otra alternativa que darse por vencido.
Vagando incesantemente. No tenía sentido buscar a una persona por la vasta superficie del mundo, era una empresa descabellada. Pero en algunas aldeas corrían rumores, y se mencionaban algunos encuentros. Siempre había un rumor más, un encuentro verosímil que investigar. Hiroko estaba en todas partes y en ninguna. Muchas descripciones pero nunca una fotografía, muchas historias pero ningún mensaje en la consola de muñeca. Sax estaba convencido de que ella vivía; Coyote, de que estaba muerta. Qué más daba; si es que vivía, se ocultaba o lo estaba forzando a una insensata búsqueda. Le enfurecía considerar el asunto desde esa perspectiva. Dejaría de buscarla.
Sin embargo, no podía detenerse. Si permanecía en un lugar más de una semana, empezaba a sentir una desazón nueva para él. Era como una enfermedad: la tensión se le acumulaba en los músculos, sobre todo en el estómago, le subía la temperatura, era incapaz de ordenar sus pensamientos y ansiaba volar. Y por eso volaba, de aldea a ciudad, de estación a caravasar. Algunos días se dejaba llevar por el viento. Siempre había sido un nómada, no había razón para dejar de serlo. ¿Por qué un cambio en la forma de gobierno había de influir en su manera de vivir? Los vientos de Marte eran increíbles: fuertes, volubles, estridentes, incesantes.
A veces lo arrastraban sobre el mar boreal y volaba todo el día sin ver otra cosa que hielo y agua, como si Marte fuese un planeta oceánico. Aquello era Vastitas Borealis, la Inmensidad Norteña, ahora de hielo, aquí liso, allá quebrado, a veces blanco, otras descolorido, o con el rojo del polvo o el negro de las algas de la nieve, y también con el color jade de las algas del hielo o el azul frío del hielo puro. En algunos lugares grandes tormentas de polvo habían dejado caer su carga, y después el viento había formado con los detritos pequeños campos de dunas semejantes a las de la antigua Vastitas. En otros, el hielo arrastrado por las corrientes había embestido los arrecifes de los bordes de los cráteres y había creado crestas circulares de presión. O bien el hielo de corrientes opuestas había chocado y se había unido en crestas rectas que recordaban el lomo de un dragón.
Las aguas eran negras o de los diferentes colores púrpura del cielo, y abundantes (bolsas, pasadizos, fisuras…), tal vez un tercio de la superficie total del mar. Aún más comunes eran los lagos de deshielo sobre la superficie del hielo, de aguas blancas y del color del cielo, que unas veces relumbraban con tonos violeta y otras mostraban colores diferenciados; sí, otra versión del verde y el blanco, el mundo superpuesto, dos en uno. Como siempre, la alternancia de los colores lo turbaba y fascinaba por igual. El secreto del mundo.
Los rojos habían volado un buen número de las grandes plataformas de perforación de Vastitas: ruinas ennegrecidas sobre el hielo blanco. Los verdes se habían hecho cargo de la defensa de otras, y las utilizaban ahora para derretir el hielo: al este de estas plataformas se extendían grandes bolsas líquidas, y las aguas humeaban como si las nubes brotaran de un cielo submarino.
En las nubes, en el viento. La orilla meridional del mar boreal era una sucesión de golfos y promontorios, bahías y penínsulas, fiordos y cabos, farallones y archipiélagos bajos. Nirgal la siguió durante días, aterrizando al caer la tarde en los nuevos y diminutos asentamientos costeros. Vio cráteres-isla con interiores más bajos que el hielo y el agua que los circundaban; lugares donde el hielo parecía en recesión, bordeado por unas playas negras surcadas por líneas paralelas que atravesaban los desiguales montones de hielo y roca. ¿Quedarían aquellas playas de nuevo bajo las aguas o por el contrario se ensancharían? Nadie en aquellas ciudades ribereñas lo sabía, nadie sabía dónde se estabilizaría la línea de costa. Los asentamientos se habían construido de manera que pudieran trasladarse con prontitud y unos pólders protegidos por diques revelaban que se estaba investigando el grado de fertilidad de las tierras que habían quedado al descubierto. Bordeando el hielo blanco, bancales verdes.
Pasó sobre una península baja al norte de Utopía que se extendía desde el Gran Acantilado hasta la isla polar boreal, la única interrupción en el océano que abrazaba el mundo. El Estrecho de Boone, un gran asentamiento situado en esas tierras bajas, estaba a medias cubierto por una tienda, a medias al aire libre, y sus habitantes se ocupaban en abrir un canal a través de la península.
Soplaba viento del norte y Nirgal lo siguió. El cierzo murmuraba, resoplaba, se lamentaba, algunos días aullaba. En el mar, a ambos lados de la península, había plataformas de icebergs tabulares. Unas altas montañas de hielo de color jade atravesaban esas láminas blancas. Nadie vivía allí, pero Nirgal ya había dejado de buscar; se había rendido, desesperado, y flotaba en el viento como una semilla de diente de león: ora sobre el blanco mar de hielo quebrado, ora sobre las aguas purpúreas surcadas por olas que brillaban al sol. De pronto la península se ensanchó y se convirtió en la isla polar, una superficie blanca y desigual en medio del mar helado. No quedaba ni rastro de las primitivas espirales de los valles de deshielo. Ese mundo había desaparecido.
Sobre el otro lado del mundo y el mar del Norte, sobre la isla Oreas, en el flanco oriental de Elysium, de nuevo sobre Cimmeria. Flotaba como una semilla. Algunos días el mundo se volvía blanco y negro: icebergs en el mar que miraban al sol, cisnes de la tundra contra el fondo negro de los acantilados, negros araos volando sobre el hielo, gansos de las nieves. Y nada más.
Vagando incesantemente. Sobrevoló la zona norte del mundo dos o tres veces, observando aquellos parajes, el hielo, los cambios que se estaban produciendo en todas partes, los pequeños asentamientos acurrucados bajo sus tiendas o desafiando los gélidos vientos. Pero nada de lo que viera en el mundo haría desaparecer la pena.
Cierto día llegó a una nueva ciudad portuaria situada a la entrada del estrecho fiordo de Mawrth Vallis y descubrió que Rachel y Tiu, sus compañeros de guardería de Zigoto, vivían allí. Los abrazó y durante la cena y después no dejó de mirar aquellos rostros tan familiares con intenso placer. Hiroko había muerto pero le quedaban sus hermanos y hermanas, prueba de que su infancia había sido real, y era algo. Y a pesar de los años transcurridos conservaban el aspecto de la infancia, no habían sufrido grandes cambios. Rachel y Nirgal habían sido amigos; de niños ella estaba colada por él y se habían besado muchas veces en los baños; recordó con un estremecimiento la ocasión en que ella le había besado una oreja mientras Jackie le besaba la otra. Y, aunque casi lo había olvidado, había perdido la virginidad con ella, una tarde en los baños, poco antes de que Jackie lo llevara a las dunas del lago. Sí, una tarde, casi por accidente, cuando el besuqueo de pronto se había tornado ansioso y exploratorio, como si sus cuerpos se movieran con independencia de la voluntad.
Rachel lo miraba con cariño: una mujer de su misma edad, con el rostro surcado por las líneas de su sonrisa, alegre e intrépida. Seguramente ella recordaba con la misma vaguedad aquel primer encuentro; era difícil precisar cuánto de la extraña infancia que habían compartido recordaban sus hermanos. Siempre se había mostrado amistosa con él, como ahora. Nirgal le habló de sus vuelos alrededor del mundo, llevado por los vientos, de los lentos descensos, luchando contra la fuerza ascensional del dirigible, a los pequeños poblados para preguntar por Hiroko.
Rachel meneó la cabeza y sonrió con ironía.
—Si está en algún sitio, allí estará. Pero puedes pasarte una eternidad buscándola.
Nirgal exhaló un suspiro atribulado y ella se echó a reír y le revolvió los cabellos.
—No la busques.
Esa tarde fue a pasear por la playa, ligeramente por encima de la devastada orilla sembrada de icebergs. Sentía la necesidad física de pasear, de correr. Volar era demasiado fácil, era disociarse del mundo: las cosas se veían lejanas y pequeñas, de nuevo miraba por el extremo indebido del telescopio. Necesitaba caminar.
Pero siguió volando, aunque empezó a mirar hacia abajo con más atención. Brezo, páramos, praderas que bordeaban los cursos de agua. Un riachuelo que caía en el mar después de un breve salto, otro que cruzaba una playa. En algunos sitios habían plantado bosques para tratar de frenar las tormentas de polvo que aún padecían, pero los árboles de los bosques eran jóvenes todavía. Hiroko sabría resolverlo. No la busques. Mira la tierra.
Regresó a Sabishii. Aún quedaba mucho trabajo pendiente allí: hacer desaparecer los edificios calcinados y levantar otros nuevos. Algunas cooperativas aceptaban nuevos miembros. Una de ellas intervenía en la reconstrucción pero también fabricaba dirigibles y otras aeronaves, incluso unos trajes de pájaro experimentales. Se unió a esta cooperativa.
Dejó el dirigible con ellos y empezó a correr largas distancias en los páramos que se extendían al este de Sabishii. Había recorrido aquellas tierras altas durante sus años de estudiante y muchos de los senderos en las crestas aún le eran familiares; más allá, territorio desconocido. Tierras altas con la vida propia del páramo. Aquí y allá en aquel terreno irregular, las piedras kami se erguían como centinelas.
Una tarde que corría por una cresta desconocida, miró abajo y descubrió una cuenca poco profunda que por el oeste se abría a una zona más baja. Parecía un circo glaciar, aunque era más probable que se tratara de un cráter erosionado con una brecha en el borde que lo convertía en una cresta en herradura. Tenía alrededor de un kilómetro de anchura, una de las numerosas arrugas del Macizo de Tyrrhena. Desde la cresta circundante se alcanzaban a ver los horizontes lejanos y el suelo irregular de la cuenca.
Le resultaba familiar. Tal vez la había visitado en alguna de las excursiones nocturnas de sus años de estudiante. Bajó despacio hasta alcanzarla, pero le pareció seguir en lo alto del macizo, tal vez por la limpidez e intensidad del índigo del cielo o la amplia vista que ofrecía la abertura en el lado oeste. Las nubes pasaban raudas sobre su cabeza, como grandes icebergs redondeados, y dejaban caer una nieve seca y granulada que el fuerte viento engastaba en las grietas. Sobre la cresta, cerca del punto noroccidental de la herradura, había una roca que parecía una cabaña de piedra apoyada en cuatro puntos, un dolmen erosionado hasta transformarse en un liso diente antiguo bajo el cielo de lapislázuli.
Nirgal regresó a la ciudad e hizo algunas averiguaciones. Según los mapas y documentos del Consejo de Areografía y Ecopoesis del Macizo de Tyrrhena, la cuenca no recibía cuidados. Su interés los complació.
—Las cuencas altas son ásperas —le explicaron—. Pocas cosas medran. Sería un proyecto a largo plazo.
—Muy bien.
—Tendrá que cultivar el alimento en invernaderos. Sin embargo, una vez que consiga suelo suficiente, las patatas…
Nirgal asintió.
Le pidieron que pasara por Dingboche, la aldea más cercana a la cuenca, y se asegurara de que nadie tenía planes para ella.
De modo que volvió a subir, en una pequeña caravana con Tariki, Rachel y Tiu y otros amigos que lo acompañaban para ayudar. Encontraron Dingboche, en un pequeño wadi en el que habían empezado a cultivar sobre todo patatas, por el momento con magros resultados.
Había caído una tormenta de nieve y los campos eran rectángulos blancos divididos por oscuros muros bajos de piedras apiladas. Por los campos se veían diseminadas algunas casas chatas y alargadas con tejados de lámina de roca y gruesas chimeneas cuadradas, y en el extremo superior de la aldea se apiñaban otras. La construcción más grande era una casa de té de dos plantas que tenía una amplia sala provista de colchones para los visitantes.
En Dingboche, como en la mayor parte de las tierras altas del sur, predominaba aún la economía de regalo, y Nirgal y sus acompañantes se vieron abrumados por el despilfarro cuando se quedaron a pasar la noche. Los lugareños se alegraron cuando él les preguntó por la cuenca alta, que llamaban indistintamente «la pequeña herradura» o «la mano de arriba».
—Necesita cuidados —dijeron, y se ofrecieron a ayudarle a instalarse. Así pues, la pequeña caravana subió al alto circo y descargó un montón de herramientas en la cresta, cerca de la roca-casa, y se quedó lo suficiente para despejar un pequeño trozo de terreno; las piedras que sacaron las utilizaron para levantar un muro alrededor. Dos hombres con experiencia en la construcción lo ayudaron a hacer las primeras incisiones en la cresta. Durante ese ruidoso taladreo algunos dingbochanos tallaron en la cara externa de la roca la inscripción Om Mani Padme Hum en caracteres sánscritos, como la que se veía en innumerables piedras mani en el Himalaya y ahora en las tierras altas del sur. Lo hicieron picando la roca alrededor de las gruesas letras cursivas, de manera que éstas destacaban en alto relieve sobre un fondo más basto y claro. En cuanto al diente de piedra, con el tiempo excavaría en él cuatro habitaciones; tendría ventanas de tres hojas y paneles solares que le proveerían la energía necesaria. Acumularía agua de deshielo en un tanque situado más arriba en la cresta, y construiría un cuarto de aseo con lo necesario para tratar los residuos y convertirlos en abono.
Luego se marcharon y Nirgal tuvo la cuenca para él solo.
Durante muchos días no hizo sino pasear y mirar. Sólo una pequeña parte de la cuenca sería su granja, con parcelas valladas con bajos muros de piedra y un invernadero para procurarse las verduras. Y una industria casera; no sabía aún en qué consistiría. No sería autosuficiente, pero al menos se habría asentado. Un proyecto.
Y estaría en aquella cuenca. Un pequeño canal discurría ya por la abertura occidental, como sugiriendo una línea de agua. La ahuecada mano de roca poseía un microclima, inclinada hacia el sol, bastante resguardada de los vientos. Nirgal sería un ecopoeta.
Primero tenía que conocer la tierra. Con eso como proyecto era sorprendente lo ajetreado que acababa siendo el día: había un sinfín de cosas por hacer, pero sin estructura, sin horario, sin prisas ni consultas. Y todos los días, en las últimas horas de las tardes estivales, paseaba por la cresta e inspeccionaba la cuenca en la luz menguante. Los líquenes y demás pobladores primitivos ya la habían colonizado; los fellfields llenaban las oquedades y había pequeños mosaicos de suelo ártico en las zonas soleadas, montículos de musgo verde sobre el suelo rojo, que no alcanzaba el centímetro de grosor. La nieve fundida discurría en numerosos arroyuelos, se estancaba, se precipitaba por un terreno escalonado, con diminutos oasis de diatomeas, y saltaba a la cuenca para unirse al wadi de grava en el portal que se abría a las tierras inferiores, una futura pradera llana detrás de lo que quedaba del borde. Unas nervaduras actuaban como presas naturales, y después de meditarlo, Nirgal transportó algunos ventifacts y los ensambló en la base de tal manera que la unión de las facetas destacaba la altura de las nervaduras. Las aguas de deshielo formarían estanques de riberas musgosas en las praderas. Los páramos situados al este de Sabishii tenían el aspecto que él pretendía para la cuenca, e intercambió impresiones con los ecopoetas que vivían en ellos sobre especies compatibles, tasas de crecimiento, preparación de suelos, etcétera. Empezó a perfilar su visión particular de la cuenca, pero en el segundo marzo llegó el otoño y el año avanzó hacia el afelio, y Nirgal comprendió que buena parte de la labor de formación del paisaje sería realizada por el viento y el invierno. Avanzaba por los campos arrojando semillas y esporas que sacaba de bolsas o cubetas de cultivo sujetas al cinto, como una figura de Van Gogh o del Viejo Testamento, una sensación extraña que combinaba el poder y la impotencia, la acción y el destino. Encargó mantillo para los campos y lo distribuyó en una fina cubierta, y trajo también gusanos de la granja universitaria de Sabishii. Gusanos en un bote, así llamaba Coyote a la gente de las ciudades; observando la masa de tubos desnudos y húmedos que se retorcían, Nirgal se estremeció. Liberó los gusanos en las nuevas parcelas. Ve, pequeño gusano, prospera en la tierra. Él mismo, recorriendo los sembrados en las mañanas soleadas, después de una ducha, no era más que una serie articulada de tubos desnudos y húmedos. Gusanos sensibles, en botes o en la tierra.
Después de los gusanos vendrían los topos y los campañoles. Luego, ratones, conejos de la nieve, armiños y marmotas. Tal vez entonces alguno de los felinos de las nieves que merodeaban por los páramos visitaría la cuenca, o los zorros. La altitud era considerable, pero esperaban conseguir una presión de cuatrocientos milibares, un cuarenta por ciento de los cuales serían de oxígeno. De hecho, ya casi lo habían conseguido. Las condiciones eran similares a las del Himalaya y presumiblemente toda la fauna y flora terrestres de alta montaña podrían prosperar allí, además de las nuevas variedades genéticamente diseñadas. Y con tantos ecopoetas cuidando pequeñas parcelas de las tierras altas el problema quedaría reducido a preparar el terreno introduciendo el ecosistema básico deseado, y luego mantenerlo y vigilar qué venía con el viento o llegaba por su propio pie o volando. Esas llegadas inesperadas podían suponer un problema, y se discutía mucho sobre biología de invasión y gestión integrada de microclima. Descubrir las relaciones entre un lugar determinado y la región en la que se encontraba era parte fundamental del proceso progresivo de la ecopoesis.
Nirgal se interesó todavía más en la cuestión de la dispersión la primavera siguiente, en el primer noviembre, cuando las nieves se derritieron y entre el lodo de las llanas terrazas de la cara norte de la cuenca aparecieron ramitos de Heuchera nivalis. Él no la había plantado, ni siquiera conocía su existencia, pues de hecho no pudo identificarla hasta que su vecino Yoshi lo visitó y se lo dijo. Yoshi opinó además que debía de haber venido en el viento, pues abundaba en el Cráter Escalante, al norte, y en la dispersión le había tocado a él.
Dispersión alterna, dispersión por propagación, dispersión por las corrientes; las tres eran comunes en Marte. Los musgos y bacterias se propagaban; las plantas hidrófilas se dispersaban con las corrientes siguiendo las márgenes de los glaciares y las nuevas líneas costeras; y el liquen y otras plantas se valían de los fuertes vientos para saltar de unos lugares a otros. La dispersión humana procedía del mismo modo, observó Yoshi mientras recorrían la cuenca discutiendo el concepto: por propagación a través de Europa, Asia y África, siguiendo las corrientes en las Américas y las costas australianas, y saltando a las islas del Pacífico (o a Marte). Era propio de las especies altamente adaptables. El Macizo de Tyrrhena recibía los alisios estivales y los vientos del oeste, de manera que en los dos flancos del macizo había precipitaciones, en ningún lugar más de veinte centímetros anuales, que en la Tierra lo habría convertido en un desierto, pero que en el hemisferio meridional de Marte constituía una isla lluviosa. En cierto modo era también una cuenca de captación de dispersiones, propensa a las invasiones.
Así pues, tierra alta, árida y rocosa, espolvoreada de nieve en las zonas umbrías, sombras teñidas de blanco. Escasos signos de vida excepto en las cuencas, donde los ecopoetas ayudaban a las pequeñas poblaciones. Las nubes venían del oeste en invierno, del este en verano. Las estaciones del hemisferio sur estaban reforzadas por el ciclo afelio-perihelio, y por tanto eran verdaderas estaciones, y los inviernos en Tyrrhena eran muy crudos.
Nirgal recorría la cuenca tras una tormenta para ver qué había traído el viento. Por lo general sólo era polvo helado, pero una vez encontró unos brotes de valeriana griega de color azul pálido entre las grietas de una roca. Consultó sus libros de botánica para ver qué interacción se produciría. El diez por ciento de las especies introducidas sobrevivía, y el diez por ciento de éstas se convertían en plagas; ésa era la regla diez-diez de la invasión biológica, le dijo Yoshi, la primera regla de la disciplina.
—Por supuesto, diez significa entre cinco y veinte. —Una vez Nirgal desarraigó uno de esos visitantes primaverales, hierba común, temiendo que acabara con todo lo demás. Hizo lo mismo con el cardo de la tundra. En otra ocasión el viento otoñal dejó caer una pesada carga de polvo. Eran insignificantes comparadas con las viejas tormentas estivales del sur, pero de cuando en cuando un viento fuerte arrancaba el suelo desértico y el polvo volaba. La atmósfera se espesaba con rapidez, una media de quince milibares anuales, los vientos ganaban fuerza y aumentaba la probabilidad de que arrancaran gruesas capas de suelo. El polvo se depositaba en una fina película, a menudo con un alto contenido de nitratos, un fertilizante que las próximas lluvias infiltrarían en el suelo.
Nirgal compró su participación en la cooperativa de construcción que había elegido y bajaba a menudo a trabajar en los edificios de la ciudad. En la cuenca montaba y probaba dirigibles-planeador monoplazas. Su pequeño taller tenía paredes de piedras apiladas y un techo de tejas de arenisca. Esos trabajos, los cultivos del invernadero, el bancal de patatas y la ecopoesis de la cuenca colmaban sus días.
Volaba en los dirigibles terminados hasta Sabishii y pasaba unos días en el pequeño estudio del ático de la casa reconstruida de su antiguo profesor Tariki, en la vieja ciudad, entre ancianos issei que guardaban una gran semejanza física y mental con Hiroko. Art y Nadia también vivían allí, con su hija Nikki, además de Vijjika, Reull y Annette, viejos amigos de sus años de estudiante. Y estaba la universidad, ya no la Universidad de Marte, sino simplemente la Universidad de Sabishii, una pequeña escuela que seguía el modelo amorfo de los años del demimonde, y por eso los estudiantes más ambiciosos iban a Elysium, Sheffield o Cairo. Sólo quienes se sentían fascinados por la mística de aquellos años o se interesaban por las enseñanzas de uno de los profesores issei iban a Sabishii.
Tanta gente y actividades le hacían sentirse como un extraño, casi incómodo en su propio hogar. Trabajaba largos días como yesero y obrero no especializado en las distintas obras de su cooperativa en la ciudad, comía en quioscos de arroz y pubs, dormía en el desván del garaje de Tariki y esperaba con anhelo el regreso a la cuenca.
Cierta noche volvía a casa ya tarde, adormecido, cuando pasó junto a un hombre dormido en un banco del parque: era Coyote.
Se detuvo y lo observó largamente. Algunas noches oía el aullido de los coyotes en la cuenca. Aquél era su padre. Recordó los días en que buscaba a Hiroko sin saber dónde buscarla. En cambio, allí estaba su padre, dormido en un banco del parque. Nirgal podía llamarlo en cualquier momento, y siempre le respondía aquella sonrisa quebrada y radiante, la encarnación de Trinidad. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero sacudió la cabeza y se dominó. Un viejo tendido en un banco; se veían con cierta frecuencia. Muchos issei que se habían radicado en las tierras del interior cuando venían a la ciudad dormían en los parques.
Nirgal se sentó en el banco, junto a la cabeza de trenzas rasta canosas y desaseadas de su padre; parecía un borracho. Se quedó allí sentado, contemplando los tilos del parque. Era una noche serena y las estrellas titilaban entre las hojas.
Coyote se movió, torció la cabeza y levantó la vista.
—¿Quién anda ahí?
—¡Eh! —dijo Nirgal.
—¡Eh! —exclamó Coyote, y se incorporó restregándose los ojos—. Hombre, Nirgal, me has asustado.
—Lo siento. Pasaba por aquí y te vi. ¿Qué haces?
—Dormir.
—Ja, ja.
—Bueno, por lo que sé, estaba durmiendo.
—Coyote, ¿tienes un hogar?
—Caramba, pues no.
—¿Y eso te inquieta?
—No. —Coyote le dedicó una vaga sonrisa.— Soy como decía ese espantoso programa de vídeo: «El mundo es mi hogar».
Nirgal meneó la cabeza y no dijo nada. Coyote se extrañó de que no riera y lo miró largamente con los párpados entornados, respirando acompasadamente.
—Mi buen muchacho —dijo al fin, soñoliento. La ciudad estaba silenciosa y Coyote murmuraba como si estuviese a punto de quedarse dormido—. ¿Qué hace el héroe cuando el cuento ha terminado? Saltar a la cascada, dejarse arrastrar por la corriente.
—¿Qué…?
Coyote abrió los ojos y se inclinó hacia Nirgal.
—¿Recuerdas cuando llevamos a Sax a Tharsis Tholus y no te moviste de su lado, y después dijeron que lo habías devuelto a la vida? Esa clase de cosas… —Sacudió la cabeza.— Bueno, sólo es un cuento. ¿Por qué preocuparse por un cuento cuando de todas maneras no te pertenece? Lo que haces ahora es mejor. Puedes dejar atrás los mitos y sentarte en un parque por la noche como una persona corriente. Ir adonde te apetezca.
Nirgal asintió, inseguro.
—Lo que me gusta —dijo Coyote con voz soñolienta— es ir a las terrazas y beber kava y observar las caras. Pasear por las calles y mirar las caras. Me gustan los rostros femeninos, son tan hermosos. Y algunos son tan… tan… no sé. Me encanta mirarlos. —Se estaba quedando dormido.— Encontrarás una manera de vivir propia.
Entre quienes lo visitaban con frecuencia se contaban Sax, Coyote y Art, Nadia y Nikki, que cada año estaba más alta. Ya era más alta que Nadia y parecía mirarla como a una niñera o una bisabuela, casi como la miraba Nirgal en Zigoto. Nikki había heredado el sentido del humor de Art, y éste parecía alentarla: se confabulaban contra Nadia y la miraban con un placer radiante que Nirgal nunca había visto en adultos. Una vez los encontró sentados en el muro de piedra que bordeaba su bancal de patatas, riendo inconteniblemente de algo que Art había dicho, y aunque se unió a la risa sintió una punzada de dolor: sus viejos amigos estaban casados y tenían una hija, vivían según aquella antigua costumbre. Frente a eso, su comunión con la tierra no parecía tan sustancial después de todo. ¿Pero qué podía hacer? Muy pocos en aquel mundo tenían la suerte de encontrar un compañero; se necesitaba una suerte increíble para que sucediera, y luego tener la sensatez de reconocerlo y el valor de actuar. Pocos conseguían que la cosa durara. El resto tenía que arreglárselas como podía.
Vivía en su cuenca, cultivaba buena parte de su alimento y trabajaba en proyectos de la cooperativa para pagar el resto. Volaba hasta Sabishii una vez al mes con un nuevo avión, disfrutaba de su estancia de una o dos semanas y regresaba a casa. Art, Nadia y Sax lo visitaban a menudo, y con menor frecuencia Maya y Michel, o Spencer, que vivían en Odessa, o Zeyk y Nazik, que le traían noticias de Cairo y Mángala que él intentaba no escuchar. Cuando se iban salía a la cresta arqueada, se sentaba en uno de sus bancos de roca y contemplaba las praderas del talud, se concentraba en lo que tenia, en aquel mundo de los sentidos, roca, liquen y Selene acaulis.
La cuenca se desarrollaba. Había topos en las praderas y marmotas en la pendiente. Al fin de los largos inviernos las marmotas salían de la hibernación prematuramente, y hambrientas, pues su reloj interno seguía sintonizado con la Tierra. Nirgal les dejaba alimento en la nieve y las veía comer desde las ventanas altas de la casa. Necesitaban ayuda para resistir los largos inviernos y llegar a la primavera. Las criaturas consideraban la casa como una fuente de comida y calor, y dos familias de marmotas vivían muy cerca y emitían su silbido de advertencia cuando alguien se aproximaba. Cierto día le avisaron de la llegada de miembros del comité de Tyrrhena para la introducción de nuevas especies, que le pidieron una lista y un censo aproximado de las de la cuenca. Estaban preparando una lista de «habitantes nativos» locales, que una vez completada les permitiría decidir con rapidez sobre cualquier introducción de especies de propagación rápida. Nirgal colaboró gustosamente, como parecían haber hecho el resto de los ecopoetas del macizo; como isla de precipitaciones, a centenares de kilómetros de las más cercanas, estaban desarrollando una mezcla específica de flora y fauna de alta montaña, y existía una tendencia creciente a considerarla como «natural» en Tyrrhena, sólo alterable de común acuerdo.
Los del comité se marcharon y, con una sensación de extrañeza, Nirgal se sentó junto a sus marmotas.
—Bien —les dijo—, ahora somos indígenas.
Era feliz en su cuenca, por encima del mundo y sus preocupaciones. En la primavera las plantas nuevas brotaban de la nada y a algunas las recibía con una palada de abono vegetal, mientras que a otras las arrancaba y las convertía en abono. Los verdes primaverales eran muy distintos de otros verdes: jades y limas vivos y luminosos en las yemas, briznas de hierba esmeralda, ortigas azuladas, hojas rojizas. Y más tarde las flores, ese tremendo despilfarro de energía de la planta, la pulsión de la supervivencia, el impulso reproductor en derredor… A veces, cuando Nadia y Nikki regresaban de sus paseos con pequeños ramilletes en sus grandes manos, a Nirgal le parecía que el mundo tenía sentido. Las miraba y pensaba en los niños, y lo invadía un ansia impetuosa insólita en él.
Al parecer era un sentimiento generalizado. La primavera duraba ciento cuarenta y tres días en el hemisferio sur, y nacía en lo más crudo del invierno del afelio. A medida que la primavera avanzaba, se sucedían las floraciones, primero las tempranas, como la promesa de primavera o la hepática de la nieve, luego el phlox y el brezo, la saxífraga y el ruibarbo tibetano, la selene acaulis, el aciano y la edelweiss, y así hasta que en cada milímetro del manto verde de la rocosa palma de la cuenca pululaban brillantes puntos de azul ciánico, rosados intensos, amarillo, blanco…, y los colores se agitaban dispuestos en capas cuya altura revelaba la identidad de las plantas, y resplandecían en la oscuridad como gotas de luz, como sí todos aquellos puntos de color grabasen en el aire el relieve de la cuenca, un Marte puntillista. Estaba de pie en aquella mano de roca que vertía la nieve derretida por el pliegue de la línea de la vida hacia el ancho y lejano mundo inferior, vasto y brumoso, que se vislumbraba al oeste bajo el sol del ocaso.
Una límpida mañana Jackie apareció en la pantalla de la IA y anunció que estaba en la pista de Odessa a Libia y quería hacerle una visita. Nirgal accedió antes de pararse a pensarlo.
Bajó por el sendero que corría paralelo al arroyo de deshielo para recibirla. Una pequeña cuenca alta… había miles de cráteres como ése en el sur. Huellas de pequeños y antiquísimos impactos. No había nada extraordinario en ellos. Recordó Mesa Brillante, los formidables amarillos del alba.
Llegaron en tres coches, conduciendo como locos. Jackie guiaba el primero, Antar, el segundo. Reían estrepitosamente cuando se apearon y a Antar no pareció importarle haber perdido la carrera. Los acompañaba un grupo de jóvenes árabes, y para su sorpresa Jackie y Antar parecían tener la misma edad que los demás. Hacía mucho tiempo que no los veía, pero no habían cambiado nada. Los tratamientos; la sabiduría popular aconsejaba empezar pronto y recibirlos a menudo, para asegurarse eterna juventud y frenar cualquiera de las raras enfermedades que aún los mataban de cuando en cuando. Tal vez hasta frenarían la muerte. Pronto y a menudo. Parecían estar en los quince, pero Jackie era un año mayor que Nirgal y él ya tenía casi treinta y tres años marcianos, aunque se sentía más viejo. Mirando aquellos rostros risueños pensó que tendría que someterse al tratamiento algún día.
Pasearon, pisotearon la hierba y manifestaron su admiración por las flores, y cuantas más exclamaciones proferían, más pequeña parecía la cuenca. Hacia el final de la visita Jackie se lo llevó aparte y le habló con gravedad.
—Nirgal, tenemos problemas para contener la afluencia de terranos —le dijo—. Envían casi un millón anual, justo lo que, en tu opinión, nunca podrían hacer. Y los recién llegados ya no se unen a Marte Libre como antes, sino que siguen apoyando a los gobiernos de sus países. Marte no los cambia con la suficiente rapidez, y si esto continúa la idea de Marte Libre acabará por ser un chiste. A veces me pregunto si no cometimos un error al no derribar el cable.
Frunció el entrecejo y veinte años se añadieron a su rostro. Nirgal reprimió un ligero estremecimiento.
—Ayudaría que no te escondieras aquí —exclamó ella, de pronto furiosa, con un ademán desdeñoso que abarcó la cuenca—. Necesitamos la ayuda de todos. La gente aún te recuerda, pero dentro de unos años…
De modo que sólo tenía que esperar unos años, pensó Nirgal. La miró con atención. Era hermosa, sí, pero la belleza era una cuestión de espíritu, inteligencia, vivacidad, empatia. Por tanto, al mismo tiempo que ganaba belleza, la perdía. Otra misteriosa superposición, y una más de las fibras sensibles del dolor que ella le causaba. Pero Nirgal no se sentía orgulloso de ser tan vulnerable a Jackie, no de ese modo.
—En verdad no podemos ayudarlos acogiendo más emigrantes — añadió ella—. Te equivocabas cuando lo dijiste en la Tierra, y ellos lo saben, lo ven con más claridad que nosotros, no cabe duda. Pero siguen enviando gente. ¿Y sabes por qué? Sólo para estropear las cosas aquí, para asegurarse de que no haya ningún sitio donde la gente actúe con sensatez. Ésa es la única razón.
Nirgal se encogió de hombros. No sabía qué decir; probablemente había algo de verdad en los argumentos de ella, pero era sólo una de las múltiples razones que impulsaban a la gente a venir; no había motivo para atribuirle una especial importancia.
—Así que no tienes intención de regresar —dijo ella al fin—. No te importa nada.
Nirgal meneó la cabeza. ¿Cómo explicarle que a ella no le interesaba Marte, sino su propio poder? No sería él quien se lo dijera, porque no le creería. Y tal vez sólo fuera cierto para él.
Bruscamente Jackie renunció a intentar alcanzarlo. Una regia mirada a Antar y éste reunió a la camarilla en los vehículos. Una última mirada inquisitiva, un beso en la boca, como una descarga eléctrica —sin duda para molestar a Antar, o a él, o a los dos—, y se marchó.
Pasó aquella tarde y el día siguiente paseando, se sentó en piedras chatas y observó los pequeños arroyos que saltaban entre las peñas colina abajo. Recordó la rapidez antinatural con que caía el agua en la Tierra. Aquél era su hogar, conocido y amado, cada diada y cada mata de acaulis, incluso la velocidad del agua y sus figuras de plata brincando entre las piedras. El tacto del musgo. Los visitantes que recibía eran gentes para quienes Marte era una idea, un estado naciente, una situación política. Vivían en ciudades-tienda intercambiables con las de cualquier otro lugar, y su devoción, aunque real, estaba dirigida a alguna causa o idea, a un Marte imaginario. Y no le parecía mal. Pero lo que le importaba en ese momento era la tierra, los lugares en los que el agua discurría entre rocas de mil millones de años para alcanzar las porciones de musgo nuevo. Dejaría la política para los jóvenes, él ya había hecho su parte y no quería intervenir más. O al menos quería esperar a que Jackie desapareciera de la escena. El poder era como Hiroko después de todo, siempre se escabullía. De momento, tenía aquel anfiteatro.
Sin embargo, una mañana al alba, cuando salió a caminar, advirtió algo diferente. El cielo estaba despejado y mostraba su más puro púrpura, pero las agujas de un enebro estaban teñidas de amarillo, igual que el musgo y las hojas de las patatas.
Arrancó muestras de las hojas, tallos y agujas más amarillentos y las llevó al invernadero. Dos horas de trabajo con el microscopio y la IA no aclararon el misterio, y volvió a salir y tomó muestras de las raíces, y más agujas, hojas, briznas y flores. Aunque no era un día tórrido, la hierba parecía agostada.
Trabajó hasta avanzada la tarde, con el corazón en un puño, pero no descubrió nada. Ningún insecto, ningún agente patógeno. Las hojas de patata parecían las más afectadas. Esa noche llamó a Sax y le expuso la situación. Sax estaba de visita en la universidad de Sabishii, así que a la mañana siguiente subió a la cuenca en un pequeño rover, lo último salido de la cooperativa de Spencer.
—Hermoso —dijo después de apearse y echar una ojeada alrededor. Examinó las muestras de Nirgal—. Humm. Me pregunto qué será.
Había traído algún instrumental; lo descargaron, lo instalaron en la casa y se pusieron a trabajar. Al final del largo día dijo:
—No encuentro nada. Tendremos que llevar algunas muestras a Sabishii.
—¿No has encontrado nada?
—No hay patógenos, ni bacterias ni virus. —Se encogió de hombros.— Examinemos las patatas.
Salieron y desenterraron algunas. Patatas agrietadas, nudosas y alargadas.
—¿Qué les pasa? —exclamó Nirgal. Sax fruncía el entrecejo.
—Parece la enfermedad tubular.
—¿Cuál es la causa?
—Un viroide.
—¿Y eso qué es?
—Un fragmento desnudo de ARN. El agente infeccioso más pequeño que conocemos. Qué extraño.
—Ka. —Nirgal tenía un nudo en el estómago.— ¿Cómo llegó hasta aquí?
—En un parásito, probablemente, que ha infectado los pastos. Tenemos que averiguar qué es.
Reunieron las muestras y bajaron a Sabishii.
Nirgal se sentó en un futón en la sala de estar de Tariki profundamente angustiado, mientras Tariki y Sax discutían el caso después de la cena. Otros viroides procedentes de Tharsis se habían propagado rápidamente; al parecer habían conseguido romper el cordón sanitario del espacio y habían llegado a un mundo que no los conocía. Eran mucho más pequeños que los virus y bastante simples. Nada más que cadenas de ARN, dijo Tariki, de unos cincuenta nanometros de longitud, con un peso molecular de 130.000, mientras que el peso de los virus conocidos más pequeños era superior al millón. Eran tan diminutos que había que centrifugarlos a más de cien mil gravedades para separarlos de la suspensión.
Tariki les explicó que el viroide de la enfermedad tubular de la patata se conocía bien, señalando diferentes aspectos de los esquemas en la pantalla. Una cadena de trescientos cincuenta y nueve nucleótidos dispuestos en una única cadena cerrada rodeada por algunas secciones cortas de doble cadena. Viroides como aquél causaban infinidad de enfermedades en los vegetales, como la palidez del pepino, la atrofia del crisantemo, la mancha clorótica, el cadang-cadang, el exocortis de los cítricos. También se había identificado a los viroides como responsables de algunas enfermedades cerebrales en los animales, como el scrapie y el kuru, y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en los humanos. Los viroides utilizaban los enzimas del hospedador para reproducirse, y después se creía que se convertían en moléculas reguladoras en el núcleo de las células infectadas y alteraban principalmente la producción de la hormona del crecimiento.
El viroide invasor de la cuenca de Nirgal era una mutación del causante de la enfermedad tubular de la patata. Aún estaban identificándolo en los laboratorios de la universidad, pero la hierba enferma auguraba que encontrarían algo distinto, algo desconocido.
Nirgal se sintió enfermo. Los nombres de las enfermedades bastaban para ponerlo nervioso. Se miró las manos, que habían estado en contacto con aquellas plantas infectadas. A través de la piel, los viroides alcanzarían el cerebro y provocarían algún tipo de encefalopatía espongiforme, y excrecencias con forma de hongos le brotarían por todas partes.
—¿Se puede hacer algo para combatirlo? —preguntó. Sax y Tariki lo miraron.
—Primero —dijo Sax—, tendremos que averiguar qué es.
Pero no resultó tarea fácil. Unos días después Nirgal regresó a su cuenca. Allí al menos podría hacer algo; Sax le había sugerido que arrancara todas las patatas. Fue una labor larga y desagradable, una suerte de búsqueda del tesoro negativa, ya que sólo descubría patatas enfermas. Seguramente el viroide estaba en la tierra. Tal vez se viera obligado a abandonar los cultivos, e incluso la cuenca. Con mucha suerte, podría plantar otra cosa. Nadie había descubierto aún cómo se reproducían los viroides, y por las noticias que llegaban de Sabishii, aquél ni siquiera poseía las características de los que se conocían.
—Una cadena más corta —dijo Sax—. Es un nuevo viroide o algo semejante a los viroides, pero aún más pequeño. —En los laboratorios de Sabishii habían empezado a llamarlo «el vírido».
Una interminable semana después, Sax volvió a la cuenca.
—Podemos intentar eliminarlo físicamente —propuso mientras cenaban—. Y después plantar diferentes especies de plantas resistentes a los viroides. Es lo mejor que podemos hacer.
—Pero ¿funcionará?
—Las plantas susceptibles a la infección son muy específicas. Este virus es nuevo, pero si cambias los pastos y la variedad de patatas… podrías incluso alternar los sembrados… —Sax se encogió de hombros.
Nirgal comió con mejor apetito que los días previos. La sugerencia de una posible solución era un alivio. Bebió un poco de vino y se sintió aún mejor.
—Estas cosas son extrañas, ¿verdad? —dijo después de cenar, saboreando un coñac—. ¡Qué nos propondrá la vida!
—Si quieres llamarlo vida.
—Pues claro.
Sax no respondió.
—He estado estudiando las noticias de la red —dijo Nirgal—. Hay un montón de plagas. No había reparado en ello. Parásitos, virus…
—Sí. A veces temo que se declare una plaga global, algo que no podamos neutralizar.
—¡Ka! ¿Podría ocurrir?
—Se están produciendo invasiones de toda índole. Explosiones demográficas, extinciones repentinas. Por todas partes. Se alteran equilibrios cuya existencia ni siquiera sospechábamos. Hay demasiadas cosas que no comprendemos. —Y como siempre ese pensamiento le causaba un profundo malestar.
—Con el tiempo los biomas alcanzarán un equilibrio —dijo Nirgal.
—No estoy tan seguro de que exista.
—¿El equilibrio?
—Sí. Opino que es más una cuestión de… —Agitó las manos imitando a una gaviota.— Equilibrio discontinuo sin equilibrio.
—¿Cambio discontinuo?
—Cambio perpetuo, cambio trenzado, cambio ondulado.
—¿Como la recombinación en cascada?
—Tal vez.
—He oído decir que ésa es una matemática que sólo una docena de personas entienden de verdad.
Sax pareció sorprendido.
—Eso nunca es cierto. O por el contrario, es cierto para toda la matemática. Depende de lo que entiendas por comprender. Pero yo conozco algo de ella. Puedes utilizarla para construir modelos de algunas cosas, pero no para predecir. E ignoro cómo utilizarla para sugerir una reacción, de hecho no estoy seguro de que pueda utilizarse con ese propósito. —Habló durante un rato de los holones, un concepto creado por Vlad, unidades orgánicas que tenían subunidades y que eran a su vez subunidades de holones mayores, y cada nivel se combinaba para crear una unidad emergente, a todo lo largo de la gran cadena de la vida. Vlad había desarrollado descripciones matemáticas de esas emergencias, que se manifestaban de diferentes modos, con distintas familias de propiedades; de manera que si conseguían suficiente información sobre el comportamiento en un nivel de holones y en el inmediatamente superior, podrían intentar aplicar esas fórmulas matemáticas y ver qué tipo de emergencias surgían; y tal vez podrían encontrar maneras de interrumpirlas.— Ése es el mejor enfoque que podemos conseguir de cosas tan pequeñas.
Al día siguiente llamaron a los invernaderos de Xanthe y pidieron nuevos plantones, además de una nueva hierba con una cadena genética de origen himalayo. Cuando llegó el pedido Nirgal ya había arrancado todo el carrizo de la cuenca y buena parte del musgo. Ese trabajo lo ponía enfermo, no podía evitarlo; cierto día, al ver a una marmota preocupada parloteándole se sentó y se echó a llorar. Sax se había retirado a su silencio habitual, lo que empeoraba las cosas, pues a Nirgal siempre le recordaba a Simón y la muerte en general. Necesitaba a Maya o a algún otro portavoz valeroso y expresivo de la vida interior, de la angustia y la fortaleza; pero tenía a Sax, perdido en sus pensamientos, en un idiolecto privado que se mostraba reacio a traducir.
Plantaron las hierbas himalayas por toda la cuenca, siguiendo la tracería de venas de agua y hielo. Una helada severa les facilitó la labor, pues mató a las plantas infectadas más deprisa que a las sanas. Incineraron las plantas enfermas en un horno. La gente vino de las cuencas circundantes para ayudar, trayendo renuevos para plantar después.
Pasaron dos meses y la fuerza de la invasión remitió. Las plantas que quedaban parecían más resistentes y las nuevas no se infectaron ni murieron. La cuenca mostraba un aspecto otoñal, aunque estaban en mitad del verano, pero las muertes habían cesado. Las marmotas estaban flacas y parecían más preocupadas que nunca; eran una especie ansiosa. Y Nirgal comprendía por qué. La cuenca parecía desolada, pero el bioma sobreviviría. El viroide acabó por desaparecer. Había abandonado la cuenca tan misteriosamente como había llegado.
Sax meneó la cabeza.
—Si los viroides que atacan a los animales llegan a ser alguna vez más resistentes… —Suspiró.— Ojalá pudiera hablar con Hiroko.
—Dicen que anda por el polo norte —comentó Nirgal con tono agrio.
—Sí.
—Pero…
—No creo que esté allí. Y… no creo que ella quiera hablar conmigo. Pero sigo… sigo esperando.
—¿Que te llame? —dijo Nirgal sarcásticamente. Sax asintió.
Se quedaron mirando la llama de la lámpara, taciturnos. Hiroko, madre, amante… los había abandonado a los dos.
Pero la cuenca viviría. Cuando Sax se marchaba, Nirgal le dio un abrazo de oso, lo levantó y giró con él.
—Gracias —dijo.
—Ha sido un placer —contestó Sax—. Muy interesante.
—¿Qué harás ahora?
—Creo que hablaré con Ann. O lo intentaré.
—¡Ah! Buena suerte.
Sax inclinó la cabeza, como queriendo decir que la necesitaría. Luego puso en marcha el rover y saludó antes de agarrar el volante con las dos manos. Poco después desapareció tras la cresta.
Nirgal se dedicó de lleno a la dura tarea de restaurar la cuenca e hizo lo posible por proporcionarle mayor resistencia contra los agentes patógenos. Más diversidad, más de una carga de parásitos indígenas, desde los habitantes chasmoendolíticos de la roca hasta los insectos y microbios que flotaban en el aire. Un bioma más completo y resistente. Sus visitas a Sabishii eran raras. Reemplazó el suelo del bancal de patatas y plantó una especie diferente.
Sax y Spencer estaban de visita cuando se formó una gran tormenta de polvo en la región de Claritas, cerca de Senzeni Na, en la misma latitud pero en el otro lado del mundo. Durante dos días siguieron las informaciones del satélite meteorológico. Se desplazaba hacia el este, se acercaba, se acercaba. Pareció que pasaría al sur de la cuenca, pero en el último minuto viró al norte.
Sentados frente a las ventanas que miraban al sur la vieron llegar, una masa oscura que llenaba el cielo. El terror se apoderó de Nirgal como la electricidad estática que hacía gritar a Spencer cuando tocaba las cosas, aunque era infundado, pues ya había pasado por docenas de tormentas de polvo. No era más que un pavor residual derivado de la plaga del viroide. Y la habían superado.
Pero esta vez el día se volvió pardo y luego se oscureció hasta parecer noche, una noche color chocolate que aullaba sobre la casa y sacudía las ventanas.
—Los vientos han ganado tanta fuerza… —comentó Spencer con aire pensativo. El aullido fue perdiendo intensidad, aunque fuera todo seguía oscuro. Cuanto menos se escuchaba el viento, peor se sentía Nirgal. Al fin el aire quedó inmóvil, pero la náusea de Nirgal era tan vehemente que apenas pudo mantenerse en pie ante la ventana. Las tormentas de polvo a veces terminaban abruptamente, cuando el viento encontraba un viento contrario o un determinado relieve, y entonces dejaban caer su carga de partículas. En aquel momento llovía polvo; a través de las ventanas se veía un gris sucio, como si las cenizas estuvieran cubriendo el mundo. En los viejos tiempos, incluso las tormentas más grandes sólo habrían descargado unos pocos milímetros de partículas al final de su recorrido, murmuró Sax con malestar. Pero con una atmósfera más densa y vientos más poderosos, se levantaban grandes cantidades de polvo y arena, que si caían de golpe, como a veces ocurría, formaban mantos de un espesor mucho mayor.
En menos de una hora, todas las partículas excepto las más menudas se habían depositado en el suelo. La tarde era brumosa y sin viento, y en el aire parecía flotar un humo tenue. Contemplaron la cuenca cubierta por la capa de polvo.
Nirgal salió con la máscara, como siempre, y escarbó desesperadamente, con la pala primero y luego con las manos. Sax, que lo había seguido dando tumbos, le apoyó una mano en el hombro.
—No creo que se pueda hacer nada. —La capa de polvo tenía ya en algunos sitios un metro de espesor.
Con el tiempo, otros vientos se llevarían parte de ese polvo. La nieve caería sobre el que quedara, y cuando se derritiera el fango resultante correría por los aliviaderos y una nueva red fractal de canales, parecida a la original, se derramaría por la cuenca. El agua se llevaría el polvo y las partículas macizo abajo. Pero cuando eso sucediera, todos los animales y plantas de la cuenca ya habrían muerto.
NOVENA PARTE
Historia natural
Después de eso Nirgal acompañó a Sax a Da Vinci y se instaló en el apartamento de éste. Una noche Coyote se dejó caer por allí después del lapso marciano, cuando a nadie se le hubiera ocurrido hacer una visita.
Nirgal le explicó brevemente lo sucedido en la cuenca.
—Ya, ¿y qué? —dijo Coyote. Nirgal apartó la mirada.
Coyote fue a la cocina y empezó a hurgar en el refrigerador de Sax.
—¿Qué esperabas en una ladera ventosa como aquélla? —dijo con la boca llena, gritando para que Nirgal le oyera desde la sala de estar—. Este mundo no es un jardín, chico. Una parte de él queda sepultada cada año; así son las cosas. Dentro de un año o de diez vendrá otro viento que barrerá todo el polvo de tu colina.
—Para entonces no quedará nada vivo.
—Así es la vida. Ahora tienes que dedicarte a algo distinto. ¿Qué estabas haciendo antes de instalarte allí?
—Buscar a Hiroko.
—Mierda. —Coyote apareció en el vano de la puerta y señaló a Nirgal con un gran cuchillo de cocina.— ¿Tú también?
—Sí, también yo.
—Oh, vamos… ¿Cuándo vas a crecer? Hiroko está muerta. Será mejor que te acostumbres a eso.
Sax salió de su despacho parpadeando enérgicamente.
—Hiroko está viva —dijo.
—¡Tú también! —exclamó Coyote—. ¡Sois como criaturas!
—La vi en el flanco sur de Arsia Mons, durante una tormenta.
—¡Vaya, te has unido al jodido grupo! Sax lo miró parpadeando.
—¿Qué quieres decir?
—iJoder!
Coyote, volvió a la cocina.
—Otras personas la han visto —adujo Nirgal—. Corren muchos rumores.
—Sé que.…
—¡Los rumores son diarios! —gritó Coyote desde la cocina, y volvió a la sala de estar como una tromba—. ¡La gente la ve cada día! ¡Hasta hay una página en la red para relatar los encuentros! ¡La semana pasada había aparecido en dos sitios diferentes la misma noche, en Noachis y en Olympus! ¡En los dos extremos del mundo!
—Eso no prueba nada —objetó Sax con obstinación—. Dicen lo mismo de ti, y por lo visto estás vivo.
Coyote sacudió la cabeza con violencia.
—No, yo soy la excepción que confirma la regla. En cuanto al resto de la gente, cuando se afirma que se los ha visto en dos lugares a la vez significa que están muertos. Una señal infalible. —Se interrumpió, y anticipándose a la respuesta de Sax gritó:—¡Está muerta! ¡Acéptalo!
¡Murió en el asalto a Sabishii! Las tropas de la UNTA la capturaron, y a Iwao, Gene y Rya, a todos, los metieron en una habitación y los dejaron sin aire o apretaron el gatillo. ¡Eso fue lo que ocurrió! ¿Es que crees que eso es insólito? ¿Crees que la poli secreta no ha matado nunca disidentes y ha hecho desaparecer los cadáveres? ¡Pues sucede! ¡Vaya si sucede, incluso aquí, en tu precioso Marte, sí, y más de una vez! ¡Sabes que es cierto! Así es la gente, hace lo que sea, asesina y se justifica diciendo que está ganándose el sustento o alimentando a sus hijos o haciendo del mundo un lugar seguro. Y eso es todo. Asesinaron a Hiroko y a los demás. Nirgal y Sax miraban fijamente a Coyote, que temblaba y parecía a punto de acuchillar la pared. Sax carraspeó.
—Desmond… ¿por qué estás tan seguro?
—¡Porque la busqué! La busqué como nadie habría podido hacerlo. No está en ninguno de sus escondrijos. No está en ningún sitio. No consiguió escapar. En verdad nadie la ha visto desde lo de Sabishii. Por eso no hemos tenido noticias suyas. No era tan inhumana como para dejar pasar tanto tiempo sin hacernos saber que estaba viva.
—Pero yo la vi —insistió Sax.
—En una tormenta, dijiste. Supongo que en una situación apurada. La viste un momento: te sacó del apuro y luego se esfumó.
Sax parpadeó.
Coyote soltó una risa áspera.
—¡Clavado! Bien, sueñen con ella tanto como quieran. Pero no confundan el sueño con la realidad. Hiroko está muerta.
Callaron. Nirgal miró alternativamente a los dos hombres silenciosos.
—Yo también la he buscado —dijo, y al ver la cara de desolación de Sax añadió—: Todo es posible.
Coyote meneó la cabeza. Regresó a la cocina murmurando para sí. Sax traspasó a Nirgal con la mirada.
—Tal vez empiece a buscarla otra vez —dijo el joven. Sax asintió.
—De batida por el exterior —comentó Coyote.
Recientemente Harry Whitebook había descubierto un método para aumentar la tolerancia de los anímales al CO2 que consistía en introducir en los mamíferos un gen que codificaba ciertas características de la hemoglobina de los cocodrilos. Los cocodrilos podían permanecer mucho tiempo sumergidos sin respirar, y el CO2, que habría debido acumularse en la sangre, se disolvía y formaba iones de bicarbonato ligados a los aminoácidos de la hemoglobina en un complejo que permitía a esta proteína liberar moléculas de oxígeno. La alta tolerancia al CO2 se combinó así con la creciente eficiencia de la oxigenación, una adaptación elegante, bastante sencilla de introducir en los mamíferos (una vez que Whitebook mostró la manera de hacerlo) utilizando la tecnología de transcripción genética más moderna: se ensamblaban cadenas manufacturadas de la enzima fotoliasa de reparación del ADN y éstas fijaban la descripción del rasgo en el genoma durante el tratamiento gerontológico, alterando ligeramente las propiedades de la hemoglobina del sujeto.
Sax fue uno de los primeros en probarlo. Le atraía la idea porque hacía innecesaria las máscaras en el exterior y él pasaba mucho tiempo fuera. Los niveles de dióxido de carbono de la atmósfera representaban todavía unos cuarenta milibares de los 500 al nivel del mar; el resto lo constituían 260 milibares de nitrógeno, 170 de oxígeno y 30 de un combinado de gases nobles. Por tanto, seguía habiendo demasiado CO2 para los humanos. Pero después de la transcripción Sax caminó al aire libre, observando la amplia variedad de animales con transcripciones similares que pululaban por el exterior. Todos ellos monstruos que se acomodaban en sus nichos ecológicos, en un confuso flujo de oleadas, extinciones, invasiones y retrocesos, buscando un equilibrio que no podía existir dado el clima cambiante. En otras palabras, nada diferente de la vida que habían llevado en el planeta Tierra; pero en Marte todo sucedía a un ritmo más rápido, espoleado por cambios, modificaciones, introducciones, transcripciones, traslados provocados por los humanos, intervenciones que daban buenos resultados, otras que salían mal, efectos involuntarios, imprevistos, inadvertidos. Algunos científicos serios habían abandonado cualquier pretensión de gobernar nada. «Que suceda lo que tenga que suceder», decía Spencer cuando llevaba encima una buena curda. El comentario ofendía la percepción de Michel de lo que era significativo, pero no podía hacerse nada al respecto a excepción de cambiar la manera de percibirlo. Contingencia, el flujo de la vida; en una palabra, evolución. De la palabra latina usada para referirse al desarrollo de un libro. Pero tampoco evolución dirigida, ni mucho menos. Evolución influenciada quizás, evolución acelerada sin duda (en algunos aspectos al menos). Pero no gobernada. No sabían lo que estaban haciendo y les llevaría algún tiempo acostumbrarse a ello.
Sax recorría la península de Da Vinci, un rectángulo limitado por los fiordos Simud, Shalbatana y Ravi, que desembocaban en el extremo meridional del golfo de Chryse. Al oeste, en las bocas de los fiordos Ares y Tiu, había dos islas, Copérnico y Galileo. Un rico entramado de tierra y mar, idóneo para la aparición de la vida: los técnicos de Da Vinci no podían haber escogido un sitio mejor, aunque Sax estaba seguro de que no se habían fijado en las tierras adyacentes cuando instalaron allí los laboratorios espaciales de la resistencia. Todo lo que habían tenido en cuenta era que el cráter tenía un borde grueso y estaba lejos de Burroughs y Sabishii. Habían tropezado con el paraíso, que les proporcionaría toda una vida de estudio sin necesidad de salir de casa.
Hidrología, biología de invasión, areología, ecología, ciencia de los materiales, física de las panículas, cosmología: todos esos campos interesaban sobremanera a Sax, pero buena parte de su trabajo cotidiano durante aquellos años se relacionaba con el clima. La península de Da Vinci sufría unos cambios brutales: tormentas cargadas de agua que viajaban hacia el sur cruzando el golfo, vientos katabáticos secos procedentes de las tierras altas del sur que se encauzaban por los cañones de los fiordos y originaban enormes olas con dirección norte en el mar. Debido a que estaban muy cerca del ecuador, el ciclo perihelio/afelio los afectaba mucho más que la inclinación ordinaria de las estaciones. El afelio llevaba tiempo frío al menos hasta los 20 grados de latitud al norte del ecuador, mientras que el perihelio abrasaba el ecuador tanto como el sur. Durante los eneros y los febreros, el aire calentado por el sol subía hasta la estratosfera, viraba al este en la tropopausa y se unía a las corrientes del chorro en sus circunnavegaciones. Las corrientes del chorro difluían alrededor de la mole de Tharsis; la corriente meridional traía agua de la bahía de Amazonis y la descargaba sobre Daedalia e Icaria, y a veces incluso en la cara occidental de las montañas de la cuenca de Argyre, donde se estaban formando glaciares. El brazo septentrional corría sobre las tierras altas de Tempe/Mareotis y luego sobre el mar del Norte, donde se cargaba del agua que alimentaba las continuas tormentas. Más al norte, sobre el casquete polar, el aire se enfriaba y caía sobre el planeta en rotación, originando vientos de superficie que soplaban desde el nordeste. Esos vientos secos y fríos se deslizaban a veces bajo el aire más cálido y húmedo de las brisas templadas del oeste y favorecían la formación de enormes frentes de cumulonimbos que subían desde el mar del Norte, cumulonimbos de veinte kilómetros de altura.
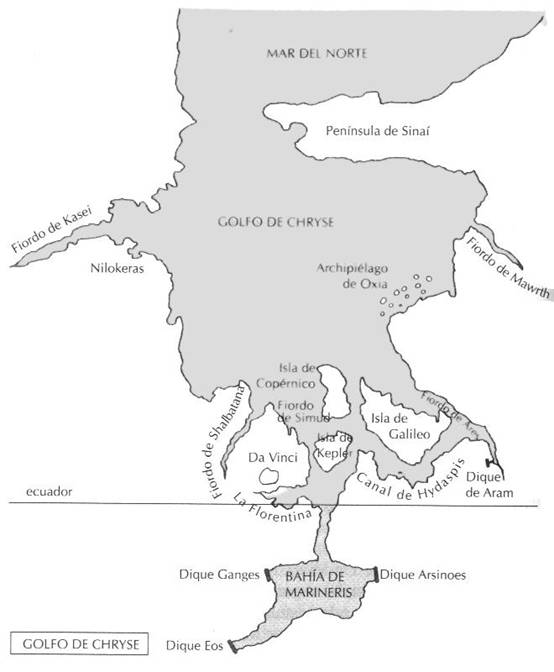
El hemisferio sur, más uniforme que el septentrional, tenía vientos que obedecían con mayor claridad si cabe a las leyes de la física del aire sobre una esfera en rotación: alisios del sudeste desde el ecuador a la latitud 30; vientos generales del oeste desde la latitud 30 hasta la 60; vientos polares del este desde allí hasta el polo. Existían vastos desiertos en el sur, sobre todo entre las latitudes 15 y 30, donde el aire que subía en el ecuador volvía a bajar, provocando altas presiones y un aire tórrido que contenía gran cantidad de vapor de agua sin condensar; apenas llovía en aquella franja, que incluía las provincias hiperáridas de Solis, Noachis y Hesperia. En esas regiones los vientos incorporaban el polvo del suelo seco, y las tormentas de polvo, si bien más localizadas que antes, eran también más densas, como Sax había comprobado, desgraciadamente, en Tyrrhena en compañía de Nirgal.
Aquéllas eran las pautas generales del clima marciano: violento en torno al afelio, benigno durante los helioequinoccios; el sur, el hemisferio de los extremos, el norte, el de la moderación. O eso sugerían algunos modelos. A Sax le gustaba jugar con los simuladores, pero sabía que su correspondencia con la realidad era en el mejor de los casos aproximada; cada año era excepcional por un motivo u otro, y los distintos estadios de la terraformación determinaban cambios en las condiciones. El futuro del clima era impredecible, incluso si se congelaban las variables y se pretendía que la terraformación se había estabilizado, cosa que no había ocurrido. Una y otra vez estudió Sax mil años de clima, alterando variables en los modelos, y en cada ocasión pasaba velozmente un milenio distinto. Fascinante. La ligera gravedad y la escala de altura de la atmósfera resultante, el vasto relieve vertical de la superficie, la presencia del mar del Norte, cuya superficie podía helarse o no, el aire cada vez más denso, el ciclo perihelio/afelio, cuya excentricidad iba precediendo lentamente en el curso de las estaciones… Todo esto quizá tuviera efectos predecibles, pero combinados convertían el clima marciano en algo incomprensible, y cuanto más lo estudiaba Sax, menos creía saber. Pero era fascinante y podía pasarse el día observando la representación de las iteraciones.
O bien sentado en el exterior, en Punto Simshal, observando el paso veloz de las nubes en los cielos color jacinto. El fiordo de Kasei, al noroeste, canalizaba las ráfagas katabáticas más violentas del planeta, que desembocaban en el golfo de Chryse a velocidades que en ocasiones alcanzaban los quinientos kilómetros por hora. Unas nubes de color canela sobre el horizonte septentrional solían revelar la presencia de esos vientos aulladores, y diez o doce horas más tarde se levantaban grandes olas que avanzaban desde el norte y embestían furiosamente los acantilados, espumosas cuñas de agua de cincuenta metros de altura que chocaban contra la roca y convertían el aire sobre la península en una espesa niebla blanquinosa. Era peligroso ser sorprendido en el mar por una de esas galernas, como descubrió navegando por las aguas costeras del golfo meridional en un pequeño catamarán.
Era mucho más agradable observar las tormentas desde los acantilados. Ese día sólo reinaba un viento continuo y fuerte y la distante oscuridad de una borrasca sobre las aguas al norte de Copérnico, y el calor del sol en la piel. La tendencia de la temperatura media global era ascendente; si en las gráficas la abscisa correspondía al tiempo, se observaba una cadena montañosa que subía. El Año Sin Verano sólo era una antigua sima; en realidad había durado tres años, pero no iban a cambiar el nombre por un simple dato. Tres Años Inusualmente Fríos… No, no tenía lo que los humanos exigían, una suerte de condensación de la verdad que dejaba una intensa huella en la memoria. Pensamiento simbólico: los humanos necesitaban asociar cosas. Sax lo sabía porque había pasado mucho tiempo en Sabishii con Michel y Maya. La gente adoraba lo dramático, Maya quizá más que la mayoría, pero servía como ejemplo, el caso límite que confirmaba la norma. A Sax le preocupaba el efecto que esto podía tener en Michel. Su viejo amigo parecía no disfrutar de la vida. Nostalgia, del griego nostos, «regreso al hogar», y algos, «dolor». Dolor del regreso a casa. Una descripción muy adecuada; a pesar de su vaguedad las palabras podían a veces ser muy precisas. Era paradójico hasta que uno estudiaba el funcionamiento del cerebro: un modelo de la interacción entre la mente y la realidad física con los bordes desdibujados. Incluso la ciencia tenía que admitirlo. ¡Pero eso no significaba renunciar al intento de explicar las cosas!
Sax apremiaba a Michel.
—Acompáñame a hacer algunos estudios de campo.
—Pronto.
—Concéntrate en el momento —sugirió Sax—. Cada momento tiene una identidad particular. No puedes predecir, pero puedes explicar, o al menos intentarlo. Si eres observador y tienes suerte puedes decir «¡Ésta es la razón por la que sucede!» ¡Es apasionante!
—Sax, ¿cuándo te convertiste en poeta?
Sax no supo qué responder. Michel seguía invadido por una inmensa nostalgia. Finalmente Sax dijo:
—Reserva algo de tiempo para salir al campo.
En los inviernos benignos, cuando los vientos eran apacibles, Sax navegaba alrededor del extremo meridional del golfo de Chryse, el golfo dorado. El resto del año permanecía en la península y salía del cráter Da Vinci a pie o en un vehículo pequeño si tenía intención de pernoctar fuera. Estudiaba sobre todo la meteorología, aunque naturalmente le interesaba todo. Cuando navegaba le agradaba permanecer sentado y sentir el empuje del viento en la vela mientras recorría todos los recovecos de la costa. En tierra firme conducía hasta que encontraba un buen sitio. Entonces aparcaba y salía a pasear.
Pantalones, camisa, impermeable, botas de marcha, su viejo sombrero, todo lo que necesitaba ese día del año marciano 65, un hecho que nunca dejaba de sorprenderlo. Por lo general estaban a 280° kelvins, una temperatura estimulante con la que se sentía cómodo. La media global rondaba los 275° K; una buena media, por encima del punto de congelación, que enviaba un impulso térmico hacia el permafrost. Por sí solo, ese calor tardaría diez mil años en derretir el permafrost, pero naturalmente no estaba solo.
Vagaba sobre musgo de la tundra e hinojo marino, sobre anclote y pastos. La vida en Marte, la vida en cualquier lugar, era un hecho extraño, porque no era en absoluto obvio por qué aparecía. Sax había meditado mucho sobre ello en los últimos tiempos. ¿Por qué existía un orden cada vez mayor en cualquier punto del universo cuando uno esperaría encontrar entropía en todas partes? Esto lo desconcertaba enormemente. Le había intrigado la explicación improvisada que había propuesto Spencer una noche etílica en la cornisa de Odessa: en un universo en expansión, había dicho, el orden no era un verdadero orden, sino meramente la diferencia entre la entropía del momento y la máxima entropía posible. Esa diferencia era lo que los humanos percibían como orden. A Sax le había sorprendido escuchar una idea cosmológica tan interesante en boca de Spencer, pero su amigo era un hombre sorprendente, aunque bebiera demasiado.
Tendido en la hierba, mirando las flores de la tundra, uno no podía evitar reflexionar sobre la vida. A la luz del sol, las delicadas florecillas se erguían sobre sus tallos llenas de color, resplandeciendo debido a la presencia de las antracinas. Ideogramas del orden. No parecían en absoluto una simple diferencia de niveles entrópicos. Una textura primorosa en un simple pétalo: bañado por la luz parecía mostrar sus moléculas, aquí una blanca, allí una lavanda o azul clemátide. Esas motas no eran moléculas, claro está, muy por debajo del poder de resolución del ojo, pero incluso si hubiesen sido visibles, no se estaría ante las últimas unidades constructivas del pétalo, que eran aún más pequeñas, tanto que costaba imaginarlas; más finas que la resolución conceptual de uno, podía decirse. Sin embargo, el grupo teórico de Da Vinci había empezado a susurrar sobre los avances que estaban haciendo en la teoría de las supercuerdas y la gravedad cuántica; habían llegado a predicciones comprobables, históricamente el gran punto débil de la teoría de las cuerdas. Intrigado por esta reconexión con el experimento, Sax se había entregado a la labor de comprender lo que estaban haciendo. Esto significaba cambiar los acantilados por salas de seminario, pero lo había hecho durante las estaciones lluviosas: acudía a las sesiones de grupo de la tarde, escuchaba las ponencias y las discusiones que las seguían, estudiaba los garabatos matemáticos de las pantallas y pasaba las mañanas trabajando con superficies de Riemann, álgebras de Lie y números de Euler, topologías de los espacios compactos hexadimensionales, geometrías diferenciales, variables de Grassmann, operadores de emergencia de Vlad y el resto de las matemáticas necesarias para entender lo que decía la nueva generación.
Sax ya había estudiado antes parte de las matemáticas relacionadas con las supercuerdas. La teoría llevaba dos siglos en vigencia, pero había sido enunciada mucho antes de que dispusieran de la matemática o la capacidad experimental para investigarla con propiedad. La teoría describía las partículas más pequeñas del espaciotiempo no como puntos geométricos sino como bucles ultramicroscópicos que vibraban en diez dimensiones, seis de las cuales estaban compactadas alrededor de los bucles, lo que los convertía en exóticos objetos matemáticos. El espacio en el que vibraban había sido cuantizado por los teóricos del siglo XXI en formaciones de bucles llamadas redes de spin, en las cuales las líneas de fuerza en las fibras más finas del campo gravitatorio actuaban en cierto modo como las líneas de fuerza magnética alrededor de un magneto, permitiendo que las cuerdas vibraran sólo en ciertas armonías. Estas cuerdas supersimétricas que vibraban armónicamente en redes de spin decadimensionales explicaban de manera elegante y plausible las diferentes fuerzas y partículas detectadas en el nivel subatómico, los bosones y fermiones, así como sus efectos gravitatorios. La teoría completa pretendía mezclar con éxito la mecánica cuántica con la gravedad, que había sido el gran problema de la física teórica durante más de dos siglos.
Todo muy excitante. Pero el problema, para Sax y otros muchos escépticos, estribaba en la dificultad de confirmar esa hermosa matemática experimentalmente, una dificultad causada por los extremadamente diminutos tamaños de los bucles y espacios sobre los que se teorizaba, del orden de los 10-33 centímetros, la llamada longitud de Planck, tan pequeña comparada con las partículas subatómicas que costaba imaginarla. Un núcleo atómico típico tenía unos 10-13 centímetros de diámetro, o una millonésima de mil millonésima parte de un centímetro. Durante un tiempo Sax se había esforzado en vano por visualizar esa distancia, pero había que intentarlo; uno tenía que contener en la mente esa inconcebible pequeñez al menos un instante. Y luego recordar que en la teoría de las cuerdas se hablaba de una distancia ¡veinte órdenes de magnitud más pequeña que el tamaño de un núcleo atómico! Sax intentaba aprehender la proporción; una cuerda, pues, era al tamaño de un átomo como un átomo al tamaño de… el sistema solar. Una proporción que la racionalidad apenas alcanzaba a comprender.
Y lo que era peor, era demasiado pequeña para detectarla experimentalmente. Ésa era para Sax la esencia del problema. Los físicos habían realizado experimentos en aceleradores a niveles de energía del orden de 100 GeV, o cien veces la masa-energía de un protón. A partir de esos experimentos habían formulado, con gran esfuerzo, después de largos años, el llamado modelo estándar revisado de la física de partículas, que explicaba muchas cosas, un logro sorprendente, pues hacía predicciones que podían probarse o descartarse mediante experimentos de laboratorio u observaciones cosmológicas, y habían permitido a los físicos explicar con confianza la mayor parte de lo sucedido en la historia del universo desde el Big Bang, remontándose hasta la primera millonésima de segundo del tiempo.
Sin embargo, los teóricos de las cuerdas querían dar un salto fantástico más allá del modelo estándar revisado, hasta la distancia de Planck, que era el espacio más pequeño posible, el movimiento cuántico mínimo, que no podía reducirse sin contradecir el principio de exclusión de Pauli. En cierto modo era razonable pensar en ese tamaño mínimo de las cosas, pero analizar los sucesos a esa escala requeriría niveles de energía experimentales de al menos 1019 GeV, y por el momento no podían crearlos. Ningún acelerador se acercaría siquiera, pues sería como estar en el corazón de una supernova. No, una gran línea divisoria, semejante a un vasto abismo o desierto, los separaba del dominio de Planck. Era un nivel de realidad destinado a permanecer inexplorado en cualquier sentido físico.
Al menos eso afirmaban los escépticos. Pero los interesados en la teoría nunca se habían dejado desalentar. Buscaban una confirmación indirecta de la teoría en el nivel subatómico, que desde esa perspectiva parecía ahora gigantesco, cosmológico. Las anomalías en los fenómenos para las que el modelo revisado no tenía explicación podían explicarse con predicciones de la teoría de cuerdas sobre el dominio de Planck. Esas predicciones eran pocas, sin embargo, y los fenómenos predichos difícilmente perceptibles. No se habían encontrado argumentos verdaderamente decisivos, pero con el transcurso de las décadas unos pocos entusiastas de las cuerdas habían continuado explorando nuevas estructuras matemáticas que tal vez revelaran otras ramificaciones de la teoría o predijeran otros resultados indirectos detectables. Eso era cuanto podían hacer y era un sendero muy atractivo para los físicos, en opinión de Sax, que creía en la comprobación experimental de las teorías de todo corazón, pues si no podían comprobarse no eran más que matemática y su belleza era inútil. Había infinidad de campos matemáticos hermosos y exóticos, pero si no daban forma al mundo fenomenológico, no le interesaban.
Sin embargo, en esos momentos, tras décadas de trabajo, estaban empezando a hacer progresos en aspectos interesantes. En el nuevo supercolisionador del cráter Rutherford habían encontrado la segunda partícula Z, cuya presencia había predicho la teoría de las cuerdas mucho antes. Y un detector magnético de monopolos, en órbita alrededor del Sol fuera del plano de la eclíptica había captado un vestigio de lo que parecía una partícula libre de carga ínfima con la masa de una bacteria: un raro vislumbre de una «partícula masiva de interacción débil», o PMID. La teoría de las cuerdas había predicho la existencia de las PMID, mientras que la estándar revisada no las contemplaba. Eso daba que pensar, porque las formas de las galaxias indicaban que tenían masas gravitatorias diez veces más grandes que las sugeridas por su luz visible; Sax opinaba que si la materia oscura podía explicarse satisfactoriamente como partículas masivas de interacción débil, había que tomar muy en serio la teoría que enunciaba su existencia.
Interesante por otros motivos era el hecho de que uno de los principales teóricos de este nuevo estadio trabajaba en Da Vinci y formaba parte del impresionante grupo al que Sax se había unido. Se llamaba Bao Shuyo, era de ascendencia japonesa y polinesia y había nacido y crecido en Dorsa Brevia. Era baja para ser nativa, aunque le sacaba medio metro a Sax, y tenía cabellos negros, piel oscura y rasgos polinesios, regulares y en cierto modo vulgares. Se mostraba tímida, con Sax y con todo el mundo, y a veces hasta tartamudeaba, lo que a Sax le parecía conmovedor. Pero cuando se levantaba para presentar un trabajo en el seminario, su mano, si no su voz, adquiría una notable firmeza y escribía sus notas y ecuaciones en la pizarra deprisa, como una taquígrafa consumada. En esos momentos todos la miraban como hipnotizados. Llevaba un año trabajando en Da Vinci, y cualquiera lo suficientemente listo para reconocer a un genio sabía que se encontraba delante de uno de los miembros del panteón en acción, revelándoles los secretos de la realidad.
Los otros jóvenes vanguardistas la interrumpían con preguntas, pues había buenos cerebros en aquel grupo, y a veces modelaban matemáticamente al unísono gravitones y gravitinos, materia oscura y materia de sombras en sesiones muy productivas y estimulantes; y era evidente que Bao era la fuerza motriz del grupo, la persona en la que confiaban y con la que se tenía que contar.
Sax estaba desconcertado. Había conocido a otras mujeres en los departamentos de matemáticas y física, pero ella era el único genio femenino del que tenia noticia en la larga historia del progreso matemático, que, ahora que lo pensaba, había sido un negocio extrañamente masculino. ¿Había algo más masculino en la vida que las matemáticas? ¿Y por qué era así?
Desconcertante por otras razones era que los trabajos de Bao se basaran en los trabajos no publicados de un matemático tailandés del siglo anterior, un tal Samui, un joven inestable que había vivido en los burdeles de Bangkok y se había suicidado a los veintitrés años, dejando varios «problemas pendientes» a la manera de Fermat, y había insistido hasta el fin en que toda su matemática le había sido dictada telepáticamente por alienígenas. Bao no hizo caso de aquello y explicó algunas de las innovaciones más oscuras de Samui, que posteriormente utilizó para desarrollar un grupo de expresiones llamadas operadores Rovelli-Smolin avanzados, con los cuales estableció un sistema de redes de spin que encajaba con las supercuerdas. En efecto, ahí tenian al fin la unión completa de la mecánica y la gravedad cuánticas, el gran problema solucionado… si aquello era acertado; pero, lo fuera o no, le había permitido a Bao hacer varias predicciones específicas en los dominios mayores del átomo y el cosmos; y algunas ya habían sido verificadas.
Ella era la reina de la física, la primera reina de la física, y los experimentadores de todos los laboratorios de Marte se mantenían en contacto con Da Vinci, ansiosos de recibir sus sugerencias. En las sesiones de seminario de las tardes la tensión y el entusiasmo eran palpables; Max Schnell abría la sesión y en algún momento se dirigía a Bao, y ella iba a la pizarra, sencilla, grácil, recatada, firme, y el marcador volaba mientras les explicaba la manera de calcular con precisión la masa de un neutrino, o describía cómo vibraban las cuerdas para formar los diferentes quarks, o cuantizaba el espacio de manera que los gravitinos quedaban divididos en tres familias; y así sucesivamente. Y sus colegas y amigos, unos veinte hombres y otra mujer, la interrumpían para hacer preguntas o añadir ecuaciones que explicaban cuestiones secundarias o compartir con los demás los últimos resultados de Ginebra, Palo Alto o Rutherford. Y durante esa hora, todos sabían que estaban en el centro del mundo.
Y en los laboratorios de la Tierra y de Marte y del cinturón de asteroides, que seguían sus trabajos, se captaron ondas gravitatorias inusuales en delicados y difíciles experimentos; las finas fluctuaciones de la radiación cósmica de fondo revelaron peculiares pautas geométricas; buscaban las PMID de la masa oscura y las PLID de la materia de sombras; se explicaron las diferentes familias de leptones, fermiones y leptoquarks; el colapso de las galaxias en la primera inflación quedó provisionalmente resuelto, así como muchas otras cuestiones. Parecía como si la física estuviera a punto de enunciar la Teoría Final, o como mínimo, al borde del Próximo Gran Paso.
Dada la importancia del trabajo realizado por Bao, a Sax le daba apuro dirigirse a ella. No quería hacerle perder el tiempo con cuestiones triviales, pero una tarde, en una fiesta de kava, en uno de los balcones arqueados que daba sobre el lago del cráter, Bao lo abordó, más vacilante y tímida aún que él, y Sax se vio en la insólita posición de intentar que otra persona se sintiera cómoda, por ejemplo terminando frases por ella. Hizo cuanto pudo y charlaron a trompicones sobre sus viejos diagramas Russell para los gravitinos, inútiles ahora, aunque ella dijo que la ayudaban a ver la acción gravitatoria. Y cuando Sax preguntó sobre algo que se había discutido en el seminario del día, ella pareció mucho más relajada. Sí, aquélla era la manera de hacerla sentir cómoda, debía de haber pensado en ello de inmediato. Y además era lo que le gustaba a él.
Después de eso hablaron de cuando en cuando. Siempre tenía que arrastrarla a la conversación, pero era una tarea interesante. Y cuando llegó la estación seca, en el helioequinoccio de otoño, y empezó a salir al mar desde el pequeño puerto Alfa, le propuso vacilante que lo acompañara. Tartamudearon largamente y aquella torpe interacción los llevó a navegar juntos en un pequeño catamarán del laboratorio el primer día que hizo buen tiempo.
Cuando hacía travesías cortas, Sax se quedaba en una pequeña bahía llamada La Florentina, al sudeste de la península, en el punto donde el fiordo Ravi se ensanchaba, antes de que se convirtiera en la bahía Hydroates. Allí era donde había aprendido a navegar y donde conocía bien los vientos y las corrientes. En travesías más largas había explorado el delta de los fiordos y bahías del extremo inferior del sistema de Marineris, y en tres o cuatro ocasiones había bordeado el lado oriental del golfo de Chryse hasta el fiordo Mawrth y la península de Sinaí.
Ese día se ciñó a La Florentina. El viento soplaba del sur y Sax viró para aprovecharlo, requiriendo la ayuda de Bao para las bordadas. Ninguno de los dos dijo mucho. Finalmente, para caldear el ambiente, Sax tuvo que sacar el tema de la física. Hablaron de cómo las cuerdas constituyen el tejido del espaciotiempo, más que ser meras sustitutas de puntos en alguna cuadrícula abstracta absoluta.
—¿Te preocupa que tu trabajo en un dominio tan distante de la experimentación se revele como un castillo de naipes que una discrepancia mínima en la matemática o una teoría posterior pueda derribar? —preguntó Sax después de meditarlo.
—No —dijo Bao—. Algo tan hermoso tiene que ser cierto.
—Humm. —Sax le echó una mirada fugaz.— Debo admitir que preferiría tener algo más sólido, algo como el Mercurio de Einstein, una discrepancia conocida en la teoría anterior que la nueva resuelva.
—Algunos dirían que la materia de sombras que no encontramos satisface ese requisito.
—Tal vez. Ella rió.
—Ya veo que necesitas más. Quizás algo que podamos hacer.
—No necesariamente —dijo Sax—. Aunque no estaría mal. Bastaría con que fuera convincente, con que nos diera una mayor comprensión de algo, lo cual nos permitiría manipularlo mejor. Como el plasma de los reactores de fusión, un problema en el que se trabaja actualmente en los laboratorios de Da Vinci.
—La naturaleza de los plasmas se comprendería mejor si se les atribuyera un comportamiento determinado por las redes de spin.
—¿En serio?
—Eso creo.
La joven cerró los ojos, como si pudiera verlo todo escrito en la cara interna de sus párpados, el universo entero. Sax sintió una aguda punzada de envidia, casi de pérdida. Siempre había deseado poseer esa capacidad de penetración, y ahí la tenía, junto a él en el barco. Era extraño presenciar la genialidad.
—¿Crees que esa teoría supondrá el fin de la física? —le preguntó él.
—No. Aunque gracias a ella podríamos elaborar las cuestiones fundamentales, es decir, las leyes básicas. Eso es perfectamente posible. Pero todo nivel de emergencia por encima de eso genera sus propios problemas. El trabajo de Taneev sólo raspa la superficie en ese aspecto. Es como en el ajedrez: podemos conocer todas las reglas, pero eso no garantiza que juguemos bien, porque las propiedades emergentes, como por ejemplo que las piezas son más fuertes si ocupan el centro del tablero, no figuran entre las reglas, se derivan de la aplicación conjunta de ellas.
—Como el clima.
—Exacto. Siempre hemos entendido mejor las tormentas que el clima. Las interacciones de los elementos son demasiado complejas.
—Eso es holonomia, el estudio global de un sistema.
—Que por el momento es poco más que especulación, y si funciona pondrá las bases de una ciencia.
—¿Y qué me dices de los plasmas?
—Son muy homogéneos. Intervienen muy pocos factores, por tanto pueden explicarse mediante el análisis de las redes de spin.
—No estaría nada mal que explicaras eso al grupo que trabaja en la fusión.
—¿De veras? —dijo ella, sorprendida.
—Sí.
Se levantó un viento brusco y durante unos minutos se concentraron en el comportamiento del barco, en el mástil que recogía las velas con un sonoro siseo y las reajustaba para hacer frente a la recia brisa. La luz chispeaba en los cabellos negros de Bao, que llevaba recogidos en la nuca, y a lo lejos se perfilaban los acantilados de Da Vinci. Redes que temblaban al tacto del sol… Pero no, él no podía verlas, tuviera los ojos abiertos o cerrados.
—¿Alguna vez te has parado a pensar que eres una de las primeras matemáticas importantes? —preguntó Sax con cautela.
La pregunta pareció incomodarla, pues lo miró y luego volvió la cabeza. Evidentemente lo había pensado.
—Los átomos de un plasma se mueven siguiendo pautas que son grandes fractales de las pautas de la red de spin —dijo por toda respuesta.
Sax asintió e hizo algunas preguntas más sobre el tema. Tenía la impresión de que la joven podía ser de gran ayuda para resolver los problemas del grupo de Da Vinci para crear un aparato de fusión ligero.
—¿Has hecho alguna vez ingeniería o algo de física?
—Soy una física —dijo ella, afrentada.
—En todo caso, una física matemática. Me refería a la parte de ingeniería.
—Todo es física.
—Cierto.
Sax sólo insistió una vez más, de forma indirecta.
—¿Cuándo empezaste a estudiar matemáticas?
—Mi madre me introdujo en las ecuaciones cuadráticas a los cuatro años, además de otros juegos matemáticos. Era una estadística entusiasmada con su especialidad.
—Y las escuelas de Dorsa Brevia…
—Estaban bien, pero la matemática es algo que aprendí sobre todo leyendo y a través de la correspondencia con el departamento de Sabishii.
—Comprendo.
Y después comentaron los últimos resultados del CERN, hablaron del clima, de la capacidad del velero para navegar sin apenas desviarse. La semana siguiente la joven volvió a acompañarlo, esta vez en uno de sus paseos por los acantilados de la península. A Sax le reportó un gran placer mostrarle un pequeño pedazo de tundra. Y poco a poco, ella consiguió convencerle de que estaban a punto de comprender lo que sucedía en el nivel de Planck, algo extraordinario para Sax, intuir ese nivel y hacer las especulaciones y deducciones necesarias para explicarlo y comprenderlo, creando una física compleja y poderosa para un dominio tan pequeño y tan fuera del alcance de los sentidos, el tejido de la realidad. Impresionante. Aunque los dos concordaban en que, como había ocurrido con teorías anteriores, dejaba muchas cuestiones fundamentales sin resolver. Era inevitable. Bajo el sol, podían tenderse uno junto a otro sobre la hierba y observar los pétalos de una flor de la tundra con extremada atención, y sin importar lo que estuviera ocurriendo en el nivel de Planck, allí y entonces el azul de los pétalos resplandecía bajo la luz con un misterioso poder hipnótico.
Tenderse en la hierba también ponía de manifiesto el alcance de la fusión del permafrost. Sobre el suelo aún helado la superficie se encharcaba y se formaban zonas pantanosas. Cuando Sax se puso de pie, el viento enfrió súbitamente la parte frontal de su cuerpo, y él tendió los brazos hacia el sol, hacia la lluvia de fotones vibrantes que atravesaba las redes de spin. De camino al rover le dijo a Bao que en muchos lugares el calor generado por las plantas de energía nuclear era canalizado a galerías capilares que penetraban en el permafrost, lo cual causaba problemas en las zonas húmedas, donde el agua tendía a estancarse en la superficie. La tierra se derretía, por así decirlo, y formaba un bioma muy activo. Los rojos se quejaban, aunque lo cierto era que buena parte de las tierras que se habrían visto afectadas por la fusión del permafrost estaban ahora bajo las aguas del mar del Norte; lo poco que quedaba emergido sería protegido como pantanos y marjales.
El resto de la hidrosfera ejercía una acción transformadora sobre la superficie igualmente radical. Era inevitable: el agua era un enérgico agente excavador de la roca, aunque no lo pareciera cuando se contemplaba la red de plata de una cascada derramarse por un acantilado y convertirse en bruma blanca mucho antes de alcanzar el mar. Sin embargo, podían verse también las gigantescas olas que bramaban y batían las paredes de roca con tanta violencia que el suelo temblaba. Unos cuantos millones de años así y la erosión de esos acantilados sería significativa.
—¿Has visto alguna vez los cañones ribereños? —le preguntó ella.
—Sí, he visitado Nirgal Vallis. Me sorprendió la satisfacción que se siente al ver correr agua en el fondo. Parece tan adecuado. Una buena experiencia.
—No sabía que hubiera tanta zona de tundra por aquí.
La tundra era la ecología dominante en la mayor parte de las tierras altas meridionales, dijo Sax. Tundra y desierto. En la tundra, las partículas quedaban fijadas al suelo con firmeza; ningún viento podía arrastrar barro o arenas movedizas, de las que había grandes porciones que hacían peligroso viajar por ciertas regiones. Pero en los desiertos los fuertes vientos levantaban grandes cantidades de polvo que oscurecían la atmósfera, bajaban las temperaturas y causaban graves problemas allí donde se depositaban, como en la cuenca de Nirgal.
—¿Conoces a Nirgal? —preguntó, de pronto intrigado.
—No.
Las tormentas de arena de aquellos días no tenían ni punto de comparación con la Gran Tormenta, pero seguían siendo un factor a tener en cuenta. El suelo desértico formado por microbacterias era una de las soluciones más prometedoras, aunque sólo fijaba el centímetro superior de los depósitos, y si el viento desgarraba esa costra, lo que había debajo salía volando. No era un problema de fácil solución, y las tormentas de polvo los acompañarían durante siglos.
Con todo, tenían una hidrosfera activa, lo que significaba vida en todas partes.
La madre de Bao murió en un accidente de avión y ella, como la hija más joven, tuvo que regresar a casa y hacerse cargo de todo, incluyendo la casa familiar. La ultimogenitura en acción, según las normas del matriarcado de los hopi, le explicaron. Bao no sabía cuándo podría regresar; incluso cabía la posibilidad de que no regresara. Se mostraba resignada al respecto, como si fuera algo inevitable, retirada ya a un mundo interior. Sax sólo pudo agitar una mano para despedirla, y regresó caviloso a su habitación. Conseguirían desentrañar antes las leyes fundamentales del universo que aquellas que regían el comportamiento social, un sujeto de estudio particularmente oscuro. Llamó a Michel y comentó con él ese parecer, y Michel aseveró:
—Eso se debe a que la cultura se mantiene en constante progreso. Sax creyó entender a qué se refería: las actitudes hacia numerosas cuestiones estaban cambiando rápidamente. Bela lo llamaba Werteswandel, mutación de valores. A pesar de todo, seguían viviendo en una sociedad entorpecida por toda suerte de arcaísmos: primates que se agrupaban en tribus, protegían un territorio, veneraban a una caricatura del padre que llamaban dios…
—A veces creo que no hemos progresado nada —dijo, con un extraño sentimiento de desconsuelo.
—Pero Sax —protestó Michel—, en Marte hemos sido testigos del fin del patriarcado y la propiedad. Ése es uno de los logros más importantes de la historia de la humanidad.
—Si es que es cierto.
—¿Acaso no crees que las mujeres tienen ahora tanto poder como los hombres?
—Por lo que yo sé, sí.
—Y yo diría que incluso más, en lo que respecta a la reproducción.
—Hasta cierto punto es lógico.
—Y la tierra es una obligación compartida por todos. Nuestros efectos personales son la única propiedad que mantenemos, pero la posesión de la tierra es algo desconocido en Marte, y eso supone una nueva realidad social con la que luchamos cada día.
En verdad lo hacían. Y Sax recordó cuan amargos habían sido los conflictos en el pasado. Sí, tal vez fuera cierto: el patriarcado y la propiedad estaban en vías de extinción. Al menos en Marte, y por el momento. Como había ocurrido con la teoría de las cuerdas, acaso les llevara mucho tiempo crear un estado decente. Después de todo, Sax, que no era un hombre de prejuicios, se había sorprendido al ver a una mujer matemática en acción. O, para ser más precisos, a un genio femenino bajo cuyo embrujo había caído al instante, igual que el resto de miembros masculinos del grupo teórico, hasta el punto de sentirse profundamente turbado por su marcha.
—En la Tierra parecen seguir enzarzados en las mismas peleas de siempre —comentó con malestar.
—Es por la presión demográfica —admitió Michel con renuencia, como restándole importancia—. Hay demasiada gente y la población aumenta constantemente. Ya viste cómo estaban las cosas durante nuestra visita. Mientras persista esa situación en la Tierra, Marte estará amenazado. Y eso provoca conflictos también aquí.
Sax asintió. Era consolador presentar el comportamiento humano no como irremediablemente estúpido o malvado, sino como respuesta medio racional a una situación histórica dada, a una amenaza: acaparar lo que se pueda, con vistas a proteger a los hijos porque se sospecha que no habrá para todos, lo que naturalmente ponía en peligro a todos los hijos debido a la multiplicación de las acciones egoístas. Pero al menos podía interpretarse como un intento, una primera aproximación a la razón.
—La situación no es tan mala como antes —continuó Michel—. Incluso en la Tierra la gente tiene muchos menos hijos, y se están reorganizando en colectivos con bastante eficacia, teniendo en cuenta la inundación y los problemas que la precedieron. Han aparecido numerosos movimientos sociales que se inspiran en la forma de actuar marciana, y también en la actitud de Nirgal, pues siguen observándolo y escuchándolo aunque ha dejado de hablar. Lo que dijo durante nuestra visita sigue causando un gran efecto.
—Lo creo.
—¡Caramba, pues ahí lo tienes! Tienes que admitir que las cosas están mejorando. Y cuando el tratamiento de longevidad deje de funcionar, se alcanzará un equilibrio entre nacimientos y defunciones.
—No tardaremos en llegar a ese punto —predijo Sax con aire sombrío.
—¿Por qué lo dices?
—Los síntomas se acumulan. La gente muere de una cosa u otra. No es una cuestión sencilla. Seguir vivos cuando la senectud debiera haber hecho acto de presencia… Es sorprendente que hayamos conseguido lo que hemos conseguido. Sin embargo, probablemente la senectud tenga su razón de ser, tal vez evitar la superpoblación, o dejar espacio para material genético nuevo.
—Eso no presagia nada bueno para nosotros.
—Ya hemos sobrepasado en un doscientos por ciento la antigua duración máxima de la vida.
—De acuerdo, pero aún así, no es razón para desear el fin.
—No, pero tenemos que vivir el momento. Y hablando de momentos, ¿por qué no me acompañas al campo? Allí seré todo lo optimista que quieras. Es muy interesante.
—Intentaré hacer un hueco en mi agenda. Tengo muchos pacientes.
—Tienes mucho tiempo libre. Ya verás que sí.
El sol estaba alto. Las nubes, blancas y abultadas, se agrupaban en grandes masas irrepetibles, marmóreas sobre sus vientres oscuros. Cumulonimbos. Se encontraba en los acantilados occidentales de la península de Da Vinci y contemplaba las paredes de roca que delimitaban la cara oriental de Lunae Planum en la parte opuesta del fiordo Shalbatana. A su espalda se elevaba la colina de cima chata del cráter Da Vinci, el hogar base. Ya llevaba cierto tiempo viviendo allí, y en aquel momento su cooperativa construía buena parte de los satélites que se ponían en órbita, así como los motores de propulsión, en colaboración con el equipo de Spencer en Odessa y otros laboratorios. Se trataba de una cooperativa tipo Mondragón que dirigía el círculo de laboratorios y hogares del borde y los campos y el lago del fondo del cráter. Algunos se burlaban de las restricciones impuestas por los tribunales a los proyectos de la cooperativa, como las nuevas plantas energéticas que liberarían demasiado calor. Desde hacía algunos años el TMG repartía las llamadas raciones K, que daban a una comunidad el derecho a añadir fracciones de una unidad kelvin a la temperatura global. Algunas comunidades rojas se esforzaban por conseguir esas raciones y luego no las usaban. Esto, señalaban las otras comunidades, unido a los reiterados actos de ecosabotaje, impedía que la temperatura global subiese con rapidez. Pero las raciones K seguían concediéndose con cuentagotas. Las solicitudes eran estudiadas por los ecotribunales provinciales, y el veredicto ratificado por el TMG; no se admitían apelaciones a menos que otras cincuenta comunidades firmaran apoyándolas, e incluso entonces la apelación caía en el pantano legislativo, donde su destino era discutido por la indisciplinada tropilla de la duma.
El progreso era lento, pero a Sax no le parecía mal, pues se conformaba con que la temperatura media global se mantuviese por encima del punto de congelación. Sin las restricciones del TMG era muy probable que todo se calentara demasiado. No, ya no tenía prisa: se había convertido en un defensor de la estabilización.
Paseaba por el borde de los acantilados de Da Vinci en un soleado día del perihelio, a 281° K, una temperatura vigorizante, observando las flores alpinas refugiadas en las grietas de las rocas y, más allá, el distante espejeo del sol en la superficie del fiordo, cuando advirtió que una mujer alta iba a su encuentro; llevaba máscara y mono, y grandes botas. Era Ann. La reconoció al instante, su zancada era inconfundible. Ann Clayborne en carne y hueso.
La sorpresa provocó un doble sobresalto en su memoria: Hiroko, surgiendo de la nieve para llevarlo a su rover, y Ann, en la Antártida avanzando sobre la roca a su encuentro…
Confuso, intentó seguir el hilo del recuerdo. ¿Una imagen superpuesta, una única imagen fugaz?
Y de pronto Ann estaba ante él y olvidó los recuerdos como se olvida un sueño.
No la había visto desde que le administrara el tratamiento gerontológico en Tempe, y se sentía muy incómodo, seguramente a causa del miedo. Era improbable que ella lo atacara físicamente, aunque lo había hecho con anterioridad. Pero esa clase de ataque nunca le había inquietado. Aquella vez en la Antártida… intentó atrapar el recuerdo esquivo, perdido de nuevo. Los recuerdos en el límite de la conciencia se perdían invariablemente si uno hacía un esfuerzo deliberado por recuperarlos, lo cual seguía siendo un misterio.
—¿Es que ahora eres inmune al dióxido de carbono? —preguntó ella a través de la máscara.
Él le habló entonces del nuevo tratamiento de la hemoglobina, esforzándose por encontrar las palabras, como después de sufrir la embolia. Ella lo interrumpió con una sonora carcajada.
—Así que ahora tienes sangre de cocodrilo, ¿eh?
—Sí —dijo él, leyéndole el pensamiento—. Sangre de cocodrilo, cerebro de rata.
—De cien ratas.
—Sí, ratas especiales —precisó él. Al fin y al cabo, los mitos tenían una lógica rigurosa, como había demostrado Lévi-Strauss. Hubiera querido añadir que eran ratas geniales, cien ratas y todas genios. Incluso sus desgraciados estudiantes habían tenido que admitirlo.
—Con los cerebros alterados —dijo ella, aprovechando el filón.
—Sí.
—Y después de la lesión cerebral que sufriste, alterado por partida doble.
—Cierto. —Resultaba deprimente si se miraba desde ese punto de vista. Aquellas ratas estaban lejos de su hogar.— Aumento de la plasticidad. ¿Lo probaste…?
—No, no lo probé.
De modo que seguía siendo la Ann de siempre. Se le había ocurrido que tal vez probara las drogas por iniciativa propia, que habría visto la luz. Pero no. Sin embargo, la mujer que tenía delante no era del todo Ann. Algo en la mirada… Se había acostumbrado a recibir de ella una mirada de odio desde sus célebres discusiones en el Ares, quizá desde antes. Había tenido tiempo de acostumbrarse, o al menos de aprender a distinguirla.
Sin embargo, en ese momento, con la máscara y una expresión nueva en la mirada, casi parecía una cara distinta. Ann lo observaba con atención, pero la piel alrededor de los ojos no estaba fruncida. Sí arrugada, ambos estaban profusamente arrugados, pero las arrugas eran las de unos músculos relajados. Incluso parecía que la máscara ocultaba una leve sonrisa. No sabía qué pensar.
—Me administraste el tratamiento gerontológico —dijo ella.
—Sí.
¿Debía decir que lo sentía, aunque no fuera así? Mudo, la mandíbula tensa, la miraba como un pájaro paralizado por una serpiente, esperando una señal que le dijera que todo iba bien, que había hecho lo correcto.
Ella señaló con gesto brusco el paisaje que los rodeaba.
—¿En qué andas metido ahora?
Intentó comprender el sentido de la pregunta, tan enigmático para él como un koan.
—Sólo he salido a mirar —dijo. No se le ocurría nada más. Todas esas hermosas palabras del lenguaje de pronto se habían dispersado como una bandada de pájaros asustados, fuera de su alcance, y los significados con ellas. Sólo eran dos animales de pie, bajo el sol. ¡Mira, mira, mira!
Ann ya no sonreía, si es que lo había hecho. Ni tampoco lo atravesaba con la mirada. Lo observaba con ojo evaluador, como sí él fuera una roca. Una roca; con Ann eso indicaba con toda seguridad algún progreso.
Entonces ella se volvió y empezó a bajar por el acantilado hacia el pequeño puerto de Zed.
Sax regresó a Da Vinci aturdido. Estaba celebrándose la fiesta anual de la Ruleta Rusa, durante la cual se elegía a los representantes de ese año para el cuerpo ejecutivo global, además de asignar los cargos de la comunidad. Tras el ritual de sacar los nombres de un sombrero, se les dieron las gracias a los que habían desempeñado esos cargos el año anterior y se consoló a quienes había señalado la suerte; los que se habían librado lo celebraron. En Da Vinci se había adoptado la asignación por sorteo de los puestos administrativos porque era la única manera de que la gente los ocupara. Irónicamente, después de esforzarse tanto para dar a todos los ciudadanos la mayor autonomía posible en la autogestión, los técnicos de Da Vinci habían resultado ser alérgicos a las obligaciones que eso comportaba. Lo único que deseaban era dedicarse a sus investigaciones. «Podríamos dejar la administración en manos de las IA», decía Kouta Arai, como cada año, entre sorbo y sorbo de espumosa cerveza. Aonia, representante en la duma el año anterior, aconsejaba al que le sucedería: «Sólo tienes que ir a Mángala y discutir, y los auxiliares se encargan de hacer el trabajo. La mayor parte de las cuestiones a debate ya han pasado por el consejo o los tribunales, o por los partidos. Son los aparatchiks de Marte Libre quienes rigen el planeta en realidad. Pero la ciudad es muy hermosa y es muy agradable navegar en la bahía y deslizarse en trineo de vela en invierno».
Sax se alejó. Alguien se quejaba de las ciudades costeras que brotaban como hongos en el golfo meridional, demasiado próximas unas de otras. La política en su forma más común: la queja. Nadie quería desempeñar los cargos, pero todos estaban dispuestos a quejarse. Esa charla les ocuparía media hora más, y luego retomarían las discusiones de trabajo. Algunos ya lo habían hecho, a juzgar por el tono de sus voces. Sax se detuvo al oír que hablaban sobre la fusión, entusiasmados por los recientes avances en el desarrollo de un pulsorreactor. La fusión continua se había conseguido algunas décadas antes, pero requería enormes tokamaks, ingenios demasiado grandes, pesados y caros. Ese laboratorio estaba intentando implosionar repetidas veces, en una rápida secuencia, pequeñas bolas de combustible para proporcionar energía.
—¿Fue Bao quién les habló de eso? —preguntó Sax.
—Caramba, pues sí, antes de marcharse nos habló de las pautas de los plasmas, nada inmediatamente útil pues el tema es realmente macro comparado con lo que la ocupa; pero ella es condenadamente inteligente y algo que dijo puso a Yananda sobre la pista de cómo podíamos sellar la implosión y al mismo tiempo dejar espacio para la posterior emisión.
Era necesario que los láseres alcanzaran las bolitas por todos los lados a la vez, pero también necesitaban una válvula que permitiera a las partículas cargadas escapar, y el reto había interesado a Bao. Los científicos se enzarzaron en una animada discusión del problema, que creían haber resuelto al fin, y cuando alguien se acercó y mencionó los resultados del sorteo, lo despidieron con cajas destempladas.
—Ka, política no, gracias.
Mientras deambulaba por la sala, escuchando a medias las distintas conversaciones, a Sax volvió a sorprenderle la naturaleza apolítica de los científicos y técnicos. Algo en la política parecía repelerlos, y tenía que admitir que a él le ocurría lo mismo. Era irremediablemente subjetiva y comprometedora, rasgos que la oponían frontalmente a la esencia del método científico. ¿Era eso cierto? Esos sentimientos y prejuicios eran también subjetivos. Se podía intentar contemplar la política como una especie de ciencia, una larga serie de experimentos sobre la vida en comunidad, por ejemplo, cuyos datos habían sido adulterados. Por esa razón se proponía un sistema de gobierno, se ponía en práctica, se examinaban los resultados, se descartaba el sistema y vuelta a empezar. Si se estudiaban los experimentos y paradigmas se advertía que con el paso de los siglos habían aparecido ciertas constantes y principios que habían intentado sucesivas aproximaciones a los sistemas que promovían cualidades como el bienestar físico, la libertad individual, la igualdad, el cuidado de la tierra, mercados tutelados, el imperio de la ley, la compasión. Repetidos experimentos habían hecho patente —en Marte al menos— que todos esos objetivos, a veces contradictorios, podían alcanzarse a través de la poliarquía, un sistema complejo en el que el poder se repartía entre un gran número de instituciones. En teoría esa difusa red de poder a la vez centralizado y descentralizado, originaba el mayor grado de libertad individual y bienestar común maximizando el dominio de cada individuo sobre su propia vida.
De ahí la ciencia política, en teoría adecuada. Pero, consecuentemente, si se tomaba en serio la teoría, la gente tenia que dedicar mucho tiempo al ejercicio del poder. Eso era la definición tautológica de autogobierno, el yo gobernado. Y precisaba tiempo.
«Quienes valoran la libertad tienen que hacer el esfuerzo necesario para defenderla», había dicho Tom Paine. Bela había tomado la mala costumbre de colgar en las paredes carteles con sentencias de ese estilo.
«La ciencia es política de otra clase» era el críptico mensaje de uno de ellos.
Pero la mayoría de los habitantes de Da Vinci no querían emplear su tiempo de esa manera. «El socialismo nunca triunfará, ocupa demasiadas tardes», rezaba otro cartel manuscrito, palabras de Oscar Wilde. Y era cierto; la solución era conseguir que tus amigos ocuparan sus tardes en beneficio tuyo. De ahí el método de la elección por sorteo, un riesgo calculado, porque uno mismo podía verse atrapado cualquier día. Pero por lo general el riesgo merecía la pena, lo que justificaba la alegría de la fiesta anual; la gente entraba y salia a raudales por los ventanales de las salas comunes y ocupaba las terrazas que miraban sobre el lago del cráter, hablando con gran animación. Incluso los elegidos empezaban a recuperar la alegría con el kavajava y el alcohol, y tal vez con el pensamiento de que, al fin y al cabo, el poder era el poder; era una imposición, sí, pero les daría la oportunidad de hacer pequeñas cosas que sin duda ya tenían en mente: crear problemas a sus rivales, hacer favores a gente que querían impresionar, etcétera. Y así, una vez más el sistema había funcionado. Unos cuerpos cálidos ocupaban la red poliárquica, las juntas vecinales, la junta agrícola, la hidrológica, la de análisis arquitectónico, el consejo de análisis de proyectos, el grupo de coordinación económica, el consejo de la ciudad para coordinar todos esos cuerpos menores, la junta asesora de delegados globales… la entera red de pequeños cuerpos de gestión que los teóricos políticos habían ido sugiriendo en sus diferentes variantes durante siglos, incorporando aspectos del casi olvidado socialismo corporativo de Gran Bretaña, la gestión obrera yugoslava, el sistema de propiedad de Mondragón, la tenencia de tierras en Kerala y muchos otros. Por lo visto un experimento de síntesis con buenos resultados, pues los técnicos de Da Vinci parecían tan autodeterminados y felices como durante los años de la clandestinidad, cuando todo se había hecho aparentemente por instinto o, para ser más precisos, por consenso de la población (mucho más reducida entonces) de la ciudad.
Ciertamente se los veía felices: en las terrazas hacían cola ante grandes cacerolas de kavajava y café irlandés o ante barriles de cerveza, charlando con animación, una algarabía que semejaba el rumor de las olas, como en cualquier cóctel, el sonido extraordinario de muchas voces reunidas al que nadie excepto Sax parecía prestar atención; y tuvo la sospecha de que ese sonido, escuchado de manera inconsciente, era una de las razones por las que los asistentes a una fiesta se sentían tan alegres y gregarios.
Así pues, el procedimiento de Da Vinci era un experimento con éxito a pesar de que sus habitantes no mostraran ningún interés en ello. De haberlo hecho, tal vez se hubieran sentido menos felices. Probablemente la despreocupación en materia de política era una estrategia acertada, y un buen gobierno era aquel que se podía olvidar sin peligro, «¡para volver a mi trabajo al fin!», como un entusiasmado ex jefe de la junta hidrológica decía en ese momento. ¡No consideraban el autogobierno parte del trabajo propio!
Aunque desde luego había gente que disfrutaba de las tareas políticas, de la interacción de teoría y práctica, del debate, la solución de problemas, la colaboración con otras personas, el servicio prestado a los demás como una forma de regalo, la chachara incesante, el poder. Y esa gente permanecía en los puestos dos períodos, o tres si se les permitía, y después se hacía cargo de alguna tarea que nadie quería; por lo general esas personas solían desempeñar varios cometidos al mismo tiempo. Bela, por ejemplo, había proclamado que no quería ser presidente del laboratorio de laboratorios, pero se había metido en el grupo voluntario de asesores, cuyos puestos corrían el riesgo permanente de quedar vacantes. Sax lo abordó:
—¿Estás de acuerdo con Aonia en que Marte Libre domina la política global?
—Oh, sin duda alguna. Son muchos, han copado los tribunales y amañado las cosas. Creo que pretenden manejar las nuevas colonias en los asteroides, y llegado el caso, conquistar la Tierra. Todos los nativos con ambiciones políticas acuden al partido, como las abejas a la flor.
—Intentan dirigir otros asentamientos, ¿no?
—Eso traerá problemas.
—Sin duda.
—¿Has oído hablar del ingenio ligero de fusión que están desarrollando?
—Algo he oído, si.
—No estaría mal que respaldáramos ese proyecto con más decisión.
Si pudiésemos aplicar esos ingenios a las naves espaciales…
—¿Qué…?
—Un transporte tan rápido podría resquebrajar la supremacía de cualquier partido.
—¿Tú crees?
—Bueno, podría entorpecer cualquier intento de hegemonía.
—Sí, supongo que sí. Humm… en fin, tengo que meditarlo.
—Pues claro. Recuerda que la ciencia es política de otra clase.
—¡Por supuesto que lo es! Por supuesto. —Y Bela se alejó en dirección a los barriles de cerveza, murmurando para sí.
Con esa espontaneidad surgía allí la clase burocrática que había sido el terror de tantos teóricos políticos, los expertos que se hacían con el control del gobierno y nunca renunciaban a él. Pero ¿en manos de quién iban a delegarlo? ¿Quién más lo quería? Nadie, por lo que Sax sabía. Bela podía quedarse en el consejo asesor para siempre si lo deseaba. Experto, del latín experiri, «intentar». Como en un experimento. Por tanto era el gobierno de los experimentadores, los probadores probaban. A todos los efectos, el gobierno de los interesados, y por tanto una clase distinta de oligarquía. Pero ¿qué otra alternativa les quedaba? Cuando se tenía que elegir por sorteo a los miembros de un cuerpo gobernante, la idea del autogobierno como una faceta de la libertad individual resultaba un tanto paradójica.
Héctor y Sylvia, del seminario de Bao, interrumpieron las lucubraciones de Sax y lo invitaron a escuchar al conjunto musical del que formaban parte interpretando una selección de canciones de Maria dos Buenos Aires. Sax aceptó gustoso.
En el exterior del pequeño anfiteatro, Sax se sirvió otra tacita de kavajava. El espíritu festivo se palpaba. Héctor y Sylvia lo dejaron para ir a prepararse, expectantes y excitados. Mirándolos, Sax recordo su reciente encuentro con Ann. ¡Si al menos hubiera podido pensar!
¡Caramba, sólo había soltado incoherencias! Convertirse en Stephen Lindholm tal vez le hubiera facilitado las cosas. ¿Dónde estaría Ann en ese momento, qué pensaría? ¿Qué había estado haciendo? ¿Se limitaba a vagar por Marte como un fantasma, yendo de una estación roja a otra?
¿Qué hacían los rojos ahora, cómo vivían? ¿Pretendían volar Da Vinci y su encuentro casual con Ann lo había evitado? No, no. Aún quedaban ecosaboteadores estúpidos que andaban desarbolando proyectos, pero gracias a los límites legales impuestos a la terraformación muchos rojos se habían reintegrado en la sociedad; eran una importante corriente política, vigilantes, prestos a litigar, y por cierto mucho más interesados en ocuparse de las tareas políticas que otros ciudadanos menos ideológicos. Pero justamente por eso se habían normalizado. ¿Dónde encajaba Ann?
¿Con quién se asociaría?
Bueno, podía llamarla y preguntárselo.
Pero temía hacerlo, tener que preguntar. ¡Temía hablar con ella! Por la consola y también en persona. Ann no le había dicho qué opinaba de que le hubiese administrado el tratamiento gerontológico contra su voluntad. Ni agradecimientos ni maldiciones; nada. ¿Qué pensaba?
Suspiró y bebió el kava. En el escenario el espectáculo había empezado, y Héctor recitaba algo en español con una voz tan musical y expresiva que a Sax le parecía entenderlo todo.
Ann, Ann, Ann. Ese interés obsesivo le causaba un gran malestar. Habría sido tan sencillo concentrarse en el planeta, en la roca y el aire, en la biología. Era una táctica que Ann comprendería. Y había en la ecopoesis algo fundamentalmente fascinante. El nacimiento de un mundo, un fenómeno que no podían dominar. Sin embargo, seguía preguntándose cómo lo veía Ann. Tal vez tropezara con ella otra vez.
Mientras tanto, el mundo. Volvió a recorrer la tierra rugosa que se extendía bajo la cúpula del cielo, cuyo color cambiaba a diario en la primavera ecuatorial; se necesitaba una carta cromática incluso para aproximarse a los tonos. Algunas veces tenia un intenso azul violeta, azul de clemátide, de jacinto o de lapislázuli, o un índigo purpúreo. O azul de Prusia, un pigmento que provenía del ferrocianuro; interesante, pues había mucho material férrico allí. Azul de hierro, con más púrpura que el de los cielos himalayos de las fotografías, pero por lo demás como los cielos terranos vistos desde esas grandes alturas. Todo en aquel lugar rocoso y recortado contribuía a la sensación de gran altitud: el color del cielo, la roca rugosa, el aire, tan gélido, tenue y puro. Caminaba con el viento a favor, en contra, oblicuo, un tacto siempre diferente que introducía por sus fosas nasales una droga suave que le inundaba el cerebro. Avanzaba pisando rocas cubiertas de liquen, de una losa a la siguiente, como si siguiera un mágico sendero particular que brotaba de la tierra fracturada, arriba y abajo, un paso detrás de otro, un momento detrás de otro, atento sólo a la identidad de cada instante, único, como los bucles de espaciotiempo de Bao, como las sucesivas posiciones de la cabeza de un pinzón, que pasaba de una posición cuántica a la siguiente. Tras un concienzudo examen esos momentos se revelaban como unidades irregulares cuya duración variaba según lo que ocurriera en ellos. Cesó el viento, los pájaros desaparecieron; de pronto todo se había detenido y en el silencio sólo se escuchaba el zumbido de los insectos. Esos momentos podían prolongarse muchos segundos. Mientras que eran infinitesimales cuando los gorriones ahuyentaban a un cuervo. Había que estar atento: a veces era una corriente fluida; otras, sucesivas quietudes cuánticas.
Saber. Existían distintas formas de saber, pero ninguna tan satisfactoria, decidió Sax, como el conocimiento directo proporcionado por los sentidos. Inmerso en la luz fría de aquella ventosa y brillante primavera, alcanzó el borde de un acantilado y contempló la lámina de azul ultramarino del fiordo Simud, azogado por el centelleo de innumerables lascas de luz en la superficie de las aguas. Los acantilados de la pared opuesta mostraban las bandas de los distintos estratos, que en algunos casos constituían verdes cornisas en el basalto. Gaviotas, frailecillos, golondrinas de mar, araos, halcones pescadores, volaban en los abismos aéreos que se abrían ante él.
Entre todos los fiordos, Sax tenía sus favoritos. La Florentina, al sudeste de Da Vinci, era un hermoso óvalo de agua. Un paseo por los acantilados bajos proporcionaba unas vistas espectaculares. La apretada hierba extendía un manto verde sobre la roca, y el conjunto recordaba la costa irlandesa. Las aristas de la roca iban suavizándose a medida que el mantillo y la flora llenaban las grietas y tomaban montículos que desafiaban los ángulos de reposo, y uno avanzaba sobre cojines que emergían entre los afilados dientes de las rocas aún desnudas.
Las nubes se precipitaban tierra adentro, hacia el norte, y la lluvia caía en continuas cortinas que lo empapaban todo. El día siguiente a una de esas tormentas el aire estaba lleno de vapor, el suelo rezumaba agua y cada paso fuera de la roca implicaba un cenagoso chapoteo. Brezales, páramos, pantanos. Diminutos bosques nudosos en los grábenes bajos. Un veloz zorro pardo entrevisto por el rabillo del ojo antes de desaparecer tras un enebro. ¿Huía de él, andaba tras alguna presa…? Ocupado en sus asuntos. Las olas que batían los acantilados luego retrocedían y se interponían en el camino de las que llegaban, que podían muy bien haber salido del tanque de olas de un laboratorio de física. Eran tan hermosas… Y era tan extraño que el mundo se conformara tan bien con la formulación matemática… La irrazonable efectividad de las matemáticas se hallaba en el corazón de la gran incógnita.
Cada atardecer era distinto como resultado de las partículas residuales en las capas altas de la atmósfera, que subían tanto que a menudo seguían recibiendo la luz del sol mucho después de que todo lo demás hubiese caído bajo la gran sombra del ocaso. Sax se sentaba en el acantilado occidental y contemplaba extasiado la puesta de sol, y después, durante la hora que duraba el crepúsculo, observaba el cambio de los colores del cielo hasta que todo se oscurecía. A veces aparecían nubes noctilucientes, treinta kilómetros por encima del planeta, anchas franjas que centelleaban como la concha de una oreja de mar.
El cielo de peltre de un día calinoso. El arrebol crepuscular y el fuerte viento. La cálida caricia del sol en la piel en una tranquila tarde sin viento. Los dibujos de las olas marinas. El roce del viento, sus manifestaciones.
Pero cierto día, durante un crepúsculo embebido de añil, bajo una centelleante red de estrellas, se sintió inquieto. «Los polos nevados del Marte sin lunas», había escrito Tennyson. Marte sin lunas. En otro tiempo aquella era la hora en que Fobos cruzaba el horizonte occidental como una llamarada. Un momento que representaba la areofanía como ningún otro. Terror y Pavor. Y él había coronado la desatelización. Habrían podido destruir cualquier base militar instalada en Deimos; ¿en qué estaba pensando cuando lo hizo? No lo recordaba. Tal vez el deseo de mantener la simetría; arriba, abajo; pero la simetría era una cualidad sobrevalorada por los matemáticos. Arriba. En algún lugar Deimos orbitaba aún alrededor del sol. Lo comprobó en su consola. Se establecían muchas colonias en los asteroides: se los vaciaba, se les imprimía un giro para crear un efecto gravitatorio en su interior y luego se habitaban. Nuevos mundos.
Una palabra captó su atención: Pseudofobos. Buscó la referencia y leyó: nombre informal de un asteroide semejante en forma y tamaño a la luna perdida. Sax pidió una fotografía. Bueno, la semejanza era superficial: un elipsoide triaxial, pero ¿acaso no lo eran todos los asteroides? Figura de patata, la medida apropiada, aplastado por un extremo, con un cráter como el que albergara Stickney, aquella hermosa ciudad. ¿Qué era un nombre? Podían eliminar el Pseudo, instalar un par de conductores de masa, algunas IA y cohetes de posición… Ese momento tan peculiar en que Fobos cruzaba el horizonte occidental… Sax siguió rumiando.
Los días pasaban, y las estaciones. Ocupaba su tiempo en estudios de campo y de meteorología. Los efectos de la presión atmosférica en la formación de nubes; eso significaba salir a recorrer la península en coche y a pie, y luego soltar globos y cometas. Los globos sonda modernos eran ingenios elegantes, paquetes de instrumentos de menos de diez gramos de peso elevados por un globo de ocho metros de altura capaz de alcanzar la exosfera.
Sax disfrutaba extendiendo el globo sobre una porción lisa de arena o hierba, con el extremo a favor del viento. Luego se sentaba y sostenía el delicado paquete en la mano, accionaba la palanca para inyectar hidrógeno comprimido en el interior del globo y éste subía velozmente hacia el cielo. Si asía la cuerda, su fuerza casi lo levantaba, y sin guantes le habría cortado la palma, como sabía por experiencia. La soltaba, pues, volvía a desplomarse en la arena y observaba la mancha roja hasta que se convertía en un punto y desaparecía. Eso ocurría a unos mil metros, aunque dependía de la transparencia del aire; una vez había dejado de verla a cuatrocientos setenta y nueve metros, y en un día particularmente claro, a mil trescientos cincuenta y dos. Después echaba una ojeada a las lecturas en su consola, con la sensación de que una pequeña parte suya volaba por el espacio. Las cosas que lo hacían a uno feliz, qué extraño…
Las cometas eran igualmente hermosas; algo más complejas que los globos, proporcionaban un placer singular durante el otoño, cuando los alisios soplaban con fuerza a diario. En uno de los acantilados occidentales, y tras una corta carrera de Sax contra el viento, la cometa alzaba el vuelo, una gran cometa de color anaranjado que se balanceaba. Cuando encontraba viento constante, se estabilizaba y Sax soltaba cordel, sintiendo las sacudidas en los razos. O bien encajaba un palo con bobina en alguna grieta, lo afirmaba y observaba la cometa subir cada vez más. El cordel era casi invisible y murmuraba al desenrollarse, y sí lo rozaba con los dedos percibía las fluctuaciones del viento como una música. Las cometas podían permanecer semanas en el aire, invisibles o, si estaban lo suficientemente bajas, pequeñas manchas en el cielo, transmitiendo datos de continuo. Un objeto cuadrangular era visible a mucha mayor distancia que uno circular de la misma área. La mente era un animal extraño.
Michel lo llamó sin ningún motivo concreto. Ésa era la clase de conversación más difícil para Sax. La imagen de Michel miraba al suelo y mientras hablaba era evidente que tenía la cabeza en otro sitio, que se sentía infeliz, y Sax tenía que tomar la iniciativa.
—Ven a verme y saldremos a pasear —le pidió Sax por enésima vez—. De veras creo que te convendría. —¿Cómo podía darle más énfasis?—. Te gustará. Da Vinci se parece a la costa del oeste de Irlanda. El límite de Europa, acantilados verdes que miran sobre una vasta lámina de agua.
Michel asintió, indeciso.
Y dos semanas más tarde allí estaba, acercándose por un pasillo en Da Vinci.
—No me importaría ver el límite de Europa.
—Buen chico.
Ese día salieron de excursión. Sax lo llevó hacia el oeste, a los acantilados de Shalbatana, desde donde siguieron a pie hasta el Punto Simshal, más al norte. Era estupendo gozar de la compañía de un viejo amigo en un lugar tan hermoso. Ver a cualquiera de los Primeros Cien era una grata interrupción de la rutina, un suceso que atesoraba por su rareza. Las semanas transcurrían sin sobresaltos y de pronto algún miembro de la vieja familia aparecía y él se sentía como si hubiese regresado al hogar, pero sin el hogar, lo que le hacía pensar que acaso debiera ir a vivir a Sabishii o a Odessa para experimentar esa sensación con más frecuencia.
Y ninguna compañía lo complacía más que la de Michel, aunque ese día su amigo se rezagase, distraído y evidentemente preocupado. Sax no sabía cómo ayudarlo. Durante los largos meses de su vuelta al habla Michel le había sido de gran ayuda; de hecho le había enseñado a pensar de nuevo, a ver las cosas de un modo distinto, y estaría bien hacer algo para corresponder a un regalo tan valioso, aunque no fuese más que parcialmente.
Bueno, sólo ocurriría si decía algo. Así que cuando se detuvieron y Sax sacó la cometa y la montó, le tendió la bobina a Michel.
—Toma —dijo—. Yo la sostengo y tú corres, contra el viento, ¿de acuerdo? —Y sostuvo la cometa mientras Michel se alejaba por los montículos herbosos hasta que la cuerda se tensó; Sax soltó entonces la cometa y Michel echó a correr y la caja se elevó en el aire.
Michel regresó sonriente.
—Toca la cuerda, aquí… se siente el viento.
—Aja es cierto —dijo Sax, y la cuerda casi invisible tamborileó entre sus dedos.
Se sentaron, abrieron la cesta de mimbre de Sax y sacaron el pequeño refrigerio que éste había preparado. Michel volvió a quedar silencioso.
—¿Te preocupa algo? —preguntó Sax. Michel agitó un pedazo de pan y tragó.
—Creo que quiero volver a Provenza.
—¿Para siempre? —dijo Sax, azorado. Michel frunció el entrecejo.
—No necesariamente. Sólo de visita. Estaba empezando a disfrutar de la última cuando tuvimos que salir corriendo.
—La Tierra es pesada.
—Sí, pero me resultó sorprendentemente fácil adaptarme.
A Sax no le había gustado la vuelta a la gravedad terrana. Era cierto que la evolución había adaptado sus cuerpos a ella, y también que vivir en.38 g causaba numerosos problemas de salud. Pero se había acostumbrado a la gravedad marciana y ya ni siquiera la notaba, y cuando no era así, la sensación resultaba agradable.
—¿Sin Maya? —preguntó.
—Supongo que tendrá que ser sin ella. No quiere ir. Dice que algún día, pero siempre es más adelante, más adelante. Trabaja para el banco de crédito de la cooperativa de Sabishii y se cree indispensable. Bueno, no estoy siendo justo. Sencillamente no quiere perderse nada.
—¿No puedes crear una especie de Provenza donde vives, por ejemplo plantando un olivar?
—No es lo mismo.
—No, pero…
Sax no supo qué decir. Él no sentía nostalgia de la Tierra. Y en cuanto a vivir con Maya, lo imaginaba como vivir en una centrifugadora errática averiada; el efecto debía de ser el mismo. Eso explicaría quizás el deseo de Michel de pisar tierra firme, de pisar la Tierra.
—Tienes que ir —dijo Sax—. Pero espera un poco más. Si consiguen incorporar la pulsofusión a las naves espaciales, estarás allí en un abrir y cerrar de ojos.
—Pero eso tal vez nos cause problemas serios en la gravedad terrestre. Creo que se necesitan los meses de viaje para adaptarse.
Sax asintió.
—Necesitarías un exoesqueleto que te sostuviera, y te sentirías como en una gravedad menor. Esos nuevos trajes de pájaro de los que he oído hablar han de tener la capacidad de endurecerse como una especie de exoesqueleto, pues de otro modo sería imposible mantener las alas en posición.
—Un caparazón cambiante de carbono —dijo Michel con una sonrisa—. Una concha fluida.
—Sí. Seguramente pronto se dispondrá de algo así y será más fácil moverse.
—Es decir que primero nos mudamos a Marte, donde nos vemos obligados a llevar traje durante todo un siglo; lo cambiamos todo, hasta el punto de que podemos sentarnos al sol sintiendo sólo un poco de frío, y después regresamos a la Tierra, donde tendremos que llevar traje otros cien años más.
—O para siempre —dijo Sax—. Correcto. Michel rió.
—Bueno, quizá vaya. Cuando se llegue a ese punto. —Meneó la cabeza.— Algún día podremos hacer todo lo que se nos antoje, ¿no?
El sol caía sobre ellos, el viento susurraba en la hierba, cada brizna una luminosa pincelada verde. Michel habló de Maya, al principio quejándose, luego haciendo concesiones y enumerando sus buenas cualidades, las que la hacían indispensable, la fuente de una vida excitante. Sax asentía benévolamente a pesar de que las declaraciones eran contradictorias. Era como escuchar a un adicto; pero así eran los humanos, y él tampoco era ajeno a las contradicciones.
Cuando uno de los silencios se prolongó demasiado, Sax dijo:
—¿Cómo crees que ve Ann este paisaje ahora? Michel se encogió de hombros.
—No lo sé. Hace años que no la veo.
—Rehusó el tratamiento de plasticidad cerebral.
—Cierto. Es muy testaruda, ¿eh? Quiere seguir siendo ella. Pero, en este mundo, temo que…
Sax estuvo de acuerdo. Si uno veía todos los signos de vida como contaminaciones, como un moho horrible que cubría la belleza pura del mundo mineral, incluso el azul del oxígeno en el cielo sería culpable y contemplarlo pondría en peligro la cordura. Michel compartía ese parecer.
—Temo que nunca recupere el juicio del todo.
—Lo sé.
Pero por otra parte, ¿quiénes eran ellos para juzgar? ¿Acaso Michel estaba loco por pensar obsesivamente en una región de otro planeta o por estar enamorado de una mujer muy complicada? ¿Acaso estaba loco él mismo porque ya nunca hablaría bien y tenía dificultades con ciertas operaciones mentales de resultas de una embolia y una cura experimental? Él no lo creía. Pero creía firmemente que Hiroko lo había rescatado en una tormenta, no importaba lo que dijera Desmond. Algunos considerarían eso un proceso mental puramente imaginario percibido como una realidad externa, lo que solía interpretarse como signo de locura, según recordaba Sax.
—Como esa gente que cree haber visto a Hiroko —murmuró para ver qué contestaba Michel.
—Ah, sí. Pensamiento mágico. Es una forma de pensamiento muy persistente. No dejes que tu racionalidad te ciegue hasta el punto de hacerte olvidar que la mayor parte de nuestro pensamiento es mágico, y por tanto persigue arquetipos, como Hiroko, que es una suerte de Perséfone o Cristo. Supongo que cuando alguien así muere, el impacto de la pérdida es casi insoportable, y basta con que un discípulo o un amigo apenado sueñe con el desaparecido y se despierte gritando que lo ha visto para que a la semana todo el mundo esté convencido de que el profeta ha regresado de entre los muertos o de que nunca murió. Eso es lo que ha ocurrido con Hiroko, a la que suelen ver con regularidad.
Pero yo la vi de verdad, quiso decir Sax. Me agarró de la muñeca.
Sin embargo la explicación de Michel lo había turbado, pues era congruente y encajaba con lo que había dicho Desmond. Los dos hombres extrañaban dolorosamente a Hiroko y no obstante afrontaban su desaparición y la explicación más plausible de la misma. Los procesos mentales extraños solían aparecer como consecuencia de una crisis física. Tal vez había sufrido una alucinación. Pero no, no, eso no podía ser cierto; ¡recordaba cada detalle de lo ocurrido con absoluta claridad!
Pero al meditarlo mejor comprendió que sólo era un fragmento, como el de un sueño que se recuerda al despertar, y todo lo demás escapaba dejando tras de sí una agitación casi tangible, resbaladiza y esquiva. Ni siquiera podía recordar lo sucedido antes y después de la aparición de Hiroko.
Entrechocó los dientes con impaciencia. Existían diversas clases de locura: Ann vagaba por el viejo mundo, sola; el resto avanzaba a trancas y barrancas por el nuevo mundo como fantasmas, forzándose por construirse una vida. Quizá Michel estaba en lo cierto y nunca podrían adaptarse a la longevidad conseguida: no sabían cómo emplear el tiempo ni cómo construir una vida.
Bueno, aún así, allí estaban, sentados en los acantilados de Da Vinci. No había necesidad de calentarse la cabeza con aquellas cuestiones. Como hubiera dicho Nanao, ¿qué les faltaba en ese momento? Habían disfrutado de un buen almuerzo, no tenían sed, estaban sentados al sol y al viento, contemplando una cometa que volaba muy arriba en el intenso azul aterciopelado; dos viejos amigos que charlaban sentados en la hierba.
¿Qué les faltaba? ¿Paz mental? Nanao se habría reído. ¿La presencia de otros viejos amigos? Bueno, ya habría oportunidades para eso. En ese momento eran dos viejos compañeros de armas sentados al borde de un acantilado. Después de los años de lucha podían pasarse la tarde allí si querían, con su cometa en el cielo y conversando, hablando de los amigos y del tiempo. Había habido problemas y volvería a haberlos, pero allí estaban.
—Cómo le habría gustado esto a John —dijo Sax, vacilante; le costaba mucho hablar de esas cosas—. Me pregunto si habría podido hacérselo apreciar a Ann. Cómo lo echo de menos. Cuánto me gustaría que ella viera todo esto… no como lo veo yo, desde luego, sino simplemente como algo bueno y hermoso. Que apreciara cómo se organiza por sí mismo. Presumimos de gobernarlo, pero no es cierto. Es demasiado complejo. Nosotros sólo intentamos empujarlo en esta o aquella dirección, pero la biosfera global… se está organizando por su cuenta. No hay nada antinatural en ello.
—Bueno… —murmuró Michel.
—¡No lo hay! Podemos juguetear cuanto queramos, pero sólo somos aprendices de brujo. El proceso ha adquirido vida propia.
—Pero la vida que tenía antes… Eso es lo que Ann atesora. La vida de la roca y el hielo.
—¿Vida?
—Una suerte de lenta existencia mineral, llámala como quieras. Una areofanía de roca. Además, ¿quién puede afirmar que estas rocas no tienen una lenta conciencia propia?
—Suponía que la conciencia tenía relación con los cerebros —dijo Sax, puntilloso.
—Tal vez, pero ¿quién puede asegurarlo? Y si no conciencia según la definimos, sí al menos existencia. Un valor intrínseco por el mero hecho de que existe.
—Todavía conserva ese valor. —Sax levantó una piedra del tamaño de una pelota de béisbol. Por el aspecto, brecha: un cono de impacto. Tan común como la tierra, en realidad mucho más abundante que la tierra. La observó con atención. Hola, roca. ¿Qué piensas?—. Quiero decir que todavía está aquí.
—Pero no es igual.
—Nada es inalterable. De un momento al siguiente todo cambia. Y en cuanto a la conciencia mineral, demasiado místico para mí. No es que me oponga al misticismo por sistema, pero…
Michel rió.
—Has cambiado mucho, Sax, pero sigues siendo el mismo.
—Eso espero. Pero no creo que Ann sea una mística tampoco.
—¿Qué, entonces?
—¡No lo sé! No lo sé. ¿Un científico tan purista que no soporta que se contaminen los datos? No, ésa es una estúpida manera de definirlo. Reverencia los fenómenos. ¿Sabes a lo que me refiero? Adora lo que es. Vive con ello y venéralo, pero no intentes alterarlo ni ensuciarlo, arruinarlo. Creo que eso es lo que ella piensa. Aunque a decir verdad, no sé lo que piensa, pero quiero saberlo.
—Siempre quieres saber.
—Es cierto. Pero es lo que deseo saber por encima de todo. De veras.
—Ah, Sax… Yo quiero a Provenza, tú quieres a Ann. —Michel sonrió.— ¡Los dos estamos locos!
Se echaron a reír. Una lluvia de fotones caía sobre ellos y los atravesaba, allí, transparentes ante el mundo.
DÉCIMA PARTE
Werteswandel
Poco después de medianoche, las oficinas estaban silenciosas. El asesor jefe empezó a servir café del samovar. Tres colegas esperaban en torno a una mesa atestada de pantallas.
—Las esferas de deuterio y helio3 —dijo el asesor— reciben impactos de láser, implosionan y se produce la fusión. La temperatura de ignición es de setecientos millones de kelvins, pero no supone ningún problema ya que se trata de una temperatura local y de breve duración.
—Cuestión de nanosegundos.
—Bien, eso me parece alentador. La energía resultante se expresa en partículas cargadas, contenibles en campos electromagnéticos; es decir, que no hay neutrones sueltos que frían a los pasajeros. Los campos sirven al mismo tiempo como blindaje y placa impulsora, y también como colectores de la energía que alimenta los láseres. Las partículas cargadas son dirigidas hacia la parte trasera a través del sistema de espejos que es el arco de entrada de los láseres, y el pasaje colima el producto de la fusión.
—Exacto, ésa es la parte más lograda —dijo el ingeniero.
—Muy lograda. ¿Cuánto combustible consume?
—Si se quiere conseguir una aceleración equivalente a la gravedad marciana, tres coma setenta y tres metros por segundo al cuadrado, para una nave de mil toneladas, trescientas cincuenta toneladas el pasaje y la nave, y seiscientas cincuenta el dispositivo y el combustible… hay que quemar trescientos setenta y tres gramos por segundo.
—¡Ka!, ¿y eso es mucho?
—Representa unas treinta toneladas diarias, pero se traduce en una gran aceleración también. Los viajes son muy cortos.
—¿Y esas esferas qué tamaño tienen?
—Un centímetro de radio, masa 0,29 gramos —contestó el físico—. Quemamos mil doscientas esferas por segundo. Eso proporciona a los pasajeros de la nave la sensación de gravedad continua.
—Ya veo. Pero ¿no es un elemento muy raro el helio?
—Un colectivo de Galileo ha empezado a recogerlo de la atmósfera superior de Júpiter —dijo el ingeniero—. Y parece que en la Luna hay recolección de superficie, aunque allí rinde poco. Pero Júpiter posee todo el que necesitamos.
—Y las naves llevarán quinientos pasajeros.
—Ésa es la cifra que hemos usado para nuestros cálculos. Puede variarse, naturalmente.
—O sea que aceleras hasta la mitad de tu viaje, giras y durante la segunda mitad deceleras.
El físico asintió con un movimiento de cabeza.
—En los viajes cortos si, pero no asi en los largos. Sólo es necesario acelerar durante unos días para alcanzar bastante velocidad. En los viajes más largos hay que seguir un curso recto para ahorrar combustible.
El asesor jefe hizo un gesto significativo con la cabeza y fue pasando las tazas. Bebieron.
—La duración de los viajes cambiará radicalmente —dijo la matemática—. Tres semanas de Marte a Urano, diez días a Júpiter y tres a la Tierra. ¡Tres días! —Miró las caras en torno a la mesa, ceñuda.— Eso convertirá el sistema solar en algo parecido a la Europa del siglo diecinueve; ya saben, la de los viajes en tren o trasantlántico.
Los otros asintieron y el ingeniero comentó:
—Ahora nuestros vecinos viven en Mercurio, Urano o Plutón. El asesor jefe se encogió de hombros.
—O para el caso, en Alfa Centauro. Eso no debe preocuparnos. El contacto siempre es bueno. Conecten, dice el poeta, conecten. Sólo que ahora conectaremos de verdad. —Alzó su taza—. Salud.
Nirgal seguía el mismo ritmo todo el día. Lung-gom-pa, la religión de la carrera, la carrera como meditación o plegaria. Zazen, ka zen. Parte de la areofanía, pues la gravedad marciana formaba parte de ella; lo que el cuerpo humano podía conseguir sometido sólo a dos quintas partes de la gravedad para la que había evolucionado proporcionaba una euforia de esfuerzo. Se corría como un peregrino, a medias adorador, a medias dios. Una religión con bastantes adeptos en los últimos tiempos, solitarios que recorrían el mundo. Había algunos certámenes, carreras organizadas: el Cruce del Caos, el Sendero del Laberinto, la Transmarineris, la Vuelta al Mundo. Y entre éstas, la disciplina diaria. Una actividad sin propósito, el arte por el arte. Para Nirgal significaba adoración, meditación, olvido. Dejaba su mente vagar o la concentraba en su cuerpo o en el sendero; o simplemente no pensaba. En aquel momento corría al compás de la música, Bach, Bruckner y después Bonnie Tyndall, un autor neo-clasicista cuya música fluía como el día, en acordes altos que seguían modulaciones internas, en cierto modo semejante a la de Bach o Bruckner pero más lenta y regular, más inexorable y grandiosa. Una música apropiada para correr, aunque pasara horas sin escucharla conscientemente, absorto en la carrera.
Se acercaba la fecha de la Vuelta al Mundo, que se celebraba cada dos perihelios. Se partía de Sheffield, y los participantes podían ir hacia el este o el oeste para dar la vuelta al planeta, sin consolas ni dispositivos de navegación, dependiendo sólo de la intormación que les proporcionaran sus sentidos y de una pequeña mochila con alimentos, bebida y alguna ropa. Se les permitía cualquier itinerario que se mantuviera en una franja de veinte grados a ambos lados del ecuador (si sobrepasaban ese límite los descalificaban, pues los seguían por satélite), y todos los puente se podían utilizar, incluido el del Estrecho de Ganges, lo cual engendraba rutas competitivas tanto al norte como al sur de Marineris, y las escogidas eran finalmente tantas como el número de participantes. Nirgal había ganado la carrera en cinco de las nueve ediciones, más por su habilidad para encontrar buenas rutas que por su velocidad; muchos corredores de los páramos consideraban que en el método de Nirgal había algo de naturaleza mística, lleno de extravagancias contrarias a la intuición, y en las dos últimas ediciones algunos le habían seguido con la intención de dejarlo atrás al final de la carrera. Pero cada año Nirgal tomaba una ruta distinta y hacía elecciones aparentemente tan desastrosas que sus seguidores habían abandonado la persecución y seguido itinerarios más promisorios. Otros no podían mantener su ritmo durante los aproximadamente doscientos días necesarios para recorrer más de veinte mil kilómetros; para ello se requería verdadera resistencia, ser capaz de hacer de la carrera una forma de vida. En suma, correr a diario.
A Nirgal le gustaba. Quería ganar en la próxima edición, pues así contaría en su palmares con más de la mitad de triunfos en las primeras diez carreras. Había salido a preparar el itinerario. Cada año se construían nuevos caminos: últimamente había surgido la moda de empotrar senderos escalonados en las paredes de los acantilados de los cañones y dorsas. El que estaba siguiendo no existía la última vez que había visitado aquella zona; descendía por una empinada pared de Medusa 16, y en la pared opuesta corría un sendero gemelo. Cruzar directamente las Medusas añadiría muchas pendientes al recorrido, pero las rutas más llanas daban un amplio rodeo hacia el norte o el sur, y Nirgal pensó que si todos los senderos eran tan buenos como aquél, valdría la pena el coste de la pendiente.
El sendero ocupaba las grietas transversales de la pared rocosa y los escalones encajaban como piezas de un rompecabezas, tan regulares que era como bajar por la escalera del castillo medio derruido de un gigante. La construcción de semejantes sendas era un arte, una ocupación hermosa en la que Nirgal participaba de cuando en cuando, trasladando las piedras talladas con grúa y colocándolas en su lugar; eso significaba pasar horas suspendido de un arnés de seguridad, tirando de las finas cuerdas verdes con manos enguantadas, guiando los grandes prismas de basalto hasta su posición definitiva.
Nirgal había conocido aquella actividad al tropezar con una mujer que construía un sendero que seguía el lomo de los Geryon Montes, la extensa cadena que se alzaba en el corazón de Ius Chasma. Había pasado casi todo un verano trabajando con ella, cubriendo la mayor parte de la cadena. Ella andaba aún por Marineris con herramientas manuales, potentes motosierras, sistemas de poleas con cables muy resistentes y materiales de cementación más fuertes que la roca, creando con esmero un sendero o una escalera. Algunas de sus obras parecían accidentes naturales milagrosamente útiles, otras recordaban las calzadas romanas o las imponentes construcciones incas o faraónicas, enormes bloques ensamblados con precisión milimétrica.
Contó trescientos peldaños y luego tardó una hora en cruzar el suelo del cañón. El crepúsculo estaba cerca y la franja de cielo visible ostentaba un violeta aterciopelado que resplandecía sobre las oscuras paredes del acantilado. No había senderos en la arena en sombras y avanzó procurando evitar los pedruscos y plantas diseminados por doquier. El destello de los pálidos colores de las flores que coronaban los rechonchos cactos atraía poderosamente su mirada. Su cuerpo resplandecía también, anunciando el final de un día de marcha y la cena, pues el hambre lo roía y se sentía débil e inquieto.
Alcanzó el sendero escalonado de la pared occidental y trepó por él, adoptando el paso adecuado, admirando en las revueltas la elegancia con que se había aprovechado el sistema de fallas del escarpe, que proporcionaba un parapeto de un par de metros de altura en el lado que se abría al vacío, excepto en el tramo de una extraña pendiente de roca desnuda, donde los constructores se habían visto forzados a colocar una sólida escalera de magnesio. La subió deprisa, sintiendo los cuadríceps como grandes bandas de goma: estaba fatigado.
Un plinto a la izquierda del sendero ofrecía una vista magnífica del largo y angosto cañón. Dejó el sendero y se sentó en una especie de sitial de piedra; el viento arreciaba. Su pequeña tienda de campaña se hinchó como una seta transparente en la penumbra. Vació a toda prisa la mochila; el saco de dormir, la lámpara, el atril, todo bruñido por años de uso y ligero como una pluma, su equipo completo no pesaba más de tres kilos. Y allí en el fondo estaban el hornillo y la bolsa de vituallas.
El crepúsculo agotó su majestuosidad tibetana mientras Nirgal preparaba un puchero de sopa sentado con las piernas cruzadas sobre el saco de dormir y apoyado contra la pared transparente de la tienda, sintiendo la lasitud de sus músculos cansados. Otro hermoso día pasado.
Durmió mal esa noche y despertó poco antes del alba ventosa y fría. Empacó deprisa, tiritando, y reanudó la carrera hacia el oeste. La última de las Medusa Fossae se abría a la orilla meridional de la bahía de Amazonis y corrió con la lámina azul del mar a su derecha. Allí las largas playas estaban respaldadas por anchas dunas de arena cubiertas de un césped corto que le facilitaba la marcha. Nirgal flotó con su ritmo habitual, echando fugaces miradas al mar o al bosque de taiga a la izquierda. Habían plantado millones de árboles a lo largo de aquella estribación baja del Gran Acantilado con el propósito de estabilizar el suelo y poner fin a las tormentas de polvo. Ese gran bosque era una de las regiones menos pobladas de Marte; durante los primeros años de su existencia había recibido escasas visitas y nunca se había hablado de fundar una ciudad-tienda allí: los profundos depósitos de polvo y arenas finas desaconsejaban los viajes. Ahora esos depósitos habían sido fijados por el bosque, pero bordeando los cursos de agua había pantanos y lagos de arenas movedizas, e inestables farallones de loess que hendían la cubierta vegetal. Nirgal se mantuvo entre el bosque y el mar, en las dunas o entre los pequeños grupos de árboles jóvenes. Cruzó varios puentes sobre las anchas desembocaduras de los ríos, y pernoctó en la playa, acunado por el sonido de las olas.
Al alba siguió el sendero que se internaba bajo la bóveda de hojas verdes, pues la costa describía una curva hacia el noroeste. La luz era pálida y fría y a aquella hora todo parecía una sombra de sí mismo. El sendero se desgajaba en otros más desdibujados que se perdían colina arriba a la izquierda. Aquél era un bosque de coniferas, altas secoyas rodeadas de pinos y enebros de menor altura, y el suelo aparecía sembrado de sus agujas secas. En lugares húmedos los heléchos se abrían paso a través de aquella alfombra parda y añadían sus fractales arcaicos al suelo salpicado de sol, y un arroyo discurría entre los estrechos islotes herbosos. No alcanzaba a ver más allá de cien metros de camino. El marrón y el verde eran los colores dominantes y el único rojo visible era el de la corteza vellosa de las secoyas. Las manchas de sol danzaban como esbeltas criaturas en el suelo y Nirgal corría extasiado entre ellas. Vadeó un arroyo poco profundo en un claro cubierto de heléchos saltando de piedra en piedra, como si atravesara una habitación de la que partían pasillos que llevaban a habitaciones similares. Una corta cascada borboteaba a su izquierda. Se detuvo a beber un sorbo del arroyo, se incorporó y, con un sobresalto, descubrió una marmota que anadeaba sobre el musgo, bajo la cascada. El animal bebió y después se lavó las patas y el hocico. No había visto a Nirgal.
Se oyó un súbito rumor de hojas y la marmota intentó escapar, pero acabó en una confusión de piel moteada y dientes blancos, un lince le apresaba la garganta entre sus fauces poderosas y la sacudía con violencia, sujetándola con una gran garra.
Nirgal había saltado en el momento del ataque, pero el lince sólo después de reducir a su presa miró en su dirección. Los ojos le brillaban en la penumbra y tenía el morro ensangrentado. Nirgal se estremeció y cuando sus miradas se encontraron pensó que el felino lo embestiría con sus afilados y brillantes colmillos.
Pero no. El animal desapareció con su botín dejando una oscilación de heléchos.
Nirgal reanudó la carrera. De pronto el día se tornó más oscuro de lo que cabía esperar de las nubes que invadían el cielo, reinaba una oscuridad maligna, y tuvo que observar con atención el sendero. La luz parpadeaba, el blanco picoteando el verde, el cazador y la presa. Estanques ribeteados de hielo en la penumbra. Musgo en la corteza de los árboles, vagas formas de heléchos. Aquí un montón de piñas de nogal americano, allá un hoyo de arenas movedizas. El día era frío, la noche sería glacial.
Corrió todo el día. La mochila rebotaba en su espalda, casi vacía. Se alegraba de encontrarse cerca de uno de sus refugios. A veces en las carreras sólo llevaba unos pocos puñados de cereales y se las arreglaba con lo que le proporcionaba la naturaleza para sobrevivir; recogía bayas y semillas y pescaba; pero tenía que dedicarle medio día y no era mucho lo que se obtenía. Cuando los peces picaban podía considerarse increíblemente afortunado. Los dones de los lagos. Pero en la presente ocasión corría a toda velocidad entre guarida y guarida, consumía siete u ocho mil calorías diarias y aún así llegaba famélico a la noche. De manera que cuando llegó al cauce seco en el que se encontraba su madriguera y descubrió que la pared se había derrumbado y la había sepultado gritó de consternación y rabia. Incluso removió un rato la pila de piedras sueltas; había sido un desprendimiento pequeño, pero aun así habría que sacar un par de toneladas. No había nada que hacer. Tendría que apretar el paso hasta el próximo refugio, y correr hambriento. Partió de inmediato. Mientras corría buscaba cosas comestibles, piñones, cebolletas silvestres, lo que fuera. Consumió los escasos alimentos que le quedaban muy despacio, masticando largamente, atribuyéndoles un valor nutritivo mayor, saboreando cada bocado. El hambre lo mantenía despierto buena parte de la noche, aunque caía agotado en el sueño unas horas antes del alba.
El tercer día de esa inesperada carrera contra la inanición salió del bosque al sur de Juventa Chasma, a una tierra fracturada por el antiquísimo reventón del acuífero Juventa. Era dificultoso en extremo atravesar aquella zona en una línea limpia, tenía más hambre que nunca y el refugio estaba aún a dos días de marcha. Su cuerpo había consumido todas sus reservas de grasa y devoraba ahora los músculos. El autocanibalismo confería a los objetos una terrible claridad aureolada: emitían una luz lechosa, como si la realidad se estuviera volviendo translúcida. Muy pronto, como sabía por experiencias anteriores, el estado del lung-gom-pa daría paso a las alucinaciones. Numerosos gusanos reptaban ya en sus ojos, puntos negros y pequeñas setas azules, y en la arena, delante de sus pies borrosos, veía formas verdes que se escabullían como lagartijas.
Necesitó toda su voluntad para franquear aquella tierra quebrada. Vigilaba la roca que pisaba y lo que tenía delante con igual atención, su cabeza subía y bajaba con un ritmo ajeno al de su pensamiento, que ramoneaba aquí y allá, cerca y lejos. El caos de Juventa, abajo a su derecha, era una depresión poco profunda y bastante revuelta más allá de la cual se divisaba el horizonte; era como mirar el interior de un gigantesco bol destrozado. Delante el terreno era desigual: hoyas y morones cubiertos de arena y piedras, sombras demasiado oscuras, zonas iluminadas demasiado brillantes. Oscuro y también deslumbrante. Atardecía y la luz le hería las pupilas. Arriba, abajo, arriba, abajo; alcanzó la cima de una vieja duna y descendió por la arena y los guijarros como en un sueño, izquierda, derecha, izquierda… cada paso lo llevaba unos metros más abajo y la arena y la grava le envolvían los pies. Era demasiado fácil acostumbrarse. De nuevo en suelo llano le costó un gran esfuerzo retomar el paso de carrera, y la próxima subida, aunque corta, fue devastadora. Pronto tendría que buscar un lugar donde acampar, tal vez la siguiente hondonada o un lugar llano y arenoso próximo a una cornisa de roca. Estaba famélico, debilitado por la falta de alimento, y no le quedaba nada en la mochila salvo unas cebolletas silvestres que había arrancado antes. Pero afortunadamente estaba exhausto y caería rendido a pesar del hambre.
Cruzó a trompicones una depresión poco profunda entre dos bloques de piedra del tamaño de una casa, y el relámpago blanco de una mujer desnuda que agitaba un pañuelo verde apareció delante de Nirgal, que se detuvo abruptamente y se tambaleó, sobresaltado por la aparición, y luego preocupado por el mal cariz de sus alucinaciones. Pero allí seguía ella, vivida como una llama, con franjas de sangre en piernas y pechos y agitando el pañuelo verde en silencio. Otras figuras humanas pasaron corriendo junto a la mujer y treparon a una colina siguiendo la dirección que ella les había indicado. La mujer miró a Nirgal, señaló hacia el sur, como si quisiera enviarlo hacia allí, y luego echó a correr. Su cuerpo esbelto y claro flotaba como si fuera visible en más de tres dimensiones: espalda poderosa, piernas largas, trasero redondo, ya lejana, el pañuelo verde volando en esta o aquella dirección, pues lo usaba para señalar.
De pronto Nirgal vio tres antílopes en una colina, al oeste; el sol bajo recortaba sus siluetas. Ah, cazadores. Los humanos, diseminados en un semicírculo detrás de los antílopes, los empujaban hacia el oeste agitando pañuelos desde detrás de las rocas. Todo en silencio, como si el sonido hubiese desaparecido del mundo: no había viento, ni gritos. Los antílopes se detuvieron en lo alto de la colina, y todos se detuvieron, cazadores y presas inmovilizados en un cuadro que paralizó a Nirgal, que temía parpadear por miedo a borrar la escena.
El antílope macho se movió, rompiendo la composición, y avanzó con cautela. La mujer del pañuelo verde salió tras él, erguida y resuelta. Los otros cazadores aparecían y desaparecían aquí y allá. Iban descalzos y llevaban taparrabos o camisetas, algunos con la cara y la espalda pintadas de rojo, negro u ocre.
Nirgal los siguió. Se dividieron y él se encontró en el ala izquierda, que avanzó en dirección oeste. Esto resultó acertado, pues el antílope macho trató de escapar por ese lado y Nirgal le salió al paso agitando frenéticamente las manos. Los tres antílopes se volvieron como uno solo y corrieron hacia el oeste de nuevo. La tropa de cazadores los siguió deprisa, manteniendo el semicírculo. Nirgal tuvo que esforzarse mucho para no perderlos de vista; eran muy veloces a pesar de ir descalzos. Costaba distinguirlos entre las sombras y seguían silenciosos; en la otra ala del semicírculo alguien aulló una vez, el único sonido distinto del rechinar de la arena y la grava y las respiraciones jadeantes. Los cazadores aparecían y desaparecían y los antílopes mantenían las distancias en cortas carreras. Ningún humano podría alcanzarlos. Aún así Nirgal se sumaba jadeante a la cacería. De pronto, delante, vio que los antílopes se habían detenido. Habían llegado al borde de un acantilado, la pared de un cañón; Nirgal alcanzó a ver el espacio vacío y la pared opuesta. Una fossa de poca profundidad, pues asomaban las copas de los árboles. ¿Sabían los antílopes que allí había un cañón? ¿Conocían la región? El cañón ni siquiera era visible a pocos centenares de metros de distancia…
Pero era probable que estuvieran familiarizados con el lugar, porque con un derroche de gracia, a medias trotando, a medias saltando, siguieron el borde del acantilado hacia el sur hasta una pequeña cala, que resultó ser la cima de un abrupto barranco por el cual rodaban las rocas hacia el fondo del cañón. Cuando los antílopes desaparecieron por esa hendidura, todos los cazadores se precipitaron hacia el borde, desde donde contemplaron el impresionante despliegue de poder y equilibrio de los tres animales en su descenso, con saltos formidables y resonar de roca y pezuñas. Uno de los cazadores aulló y los demás corrieron hacia la boca de la barranca con gemidos y gruñidos. Nirgal los siguió en el insensato descenso, y aunque tenía las piernas casi insensibles, sus largos días de lung-gom-pa le permitieron dejar atrás a los demás, saltando de roca en roca, dejándose resbalar por los tramos de tierra, manteniendo el equilibrio con ayuda de las manos, dando grandes brincos desesperados, absorto en la empresa de bajar rápidamente sin sufrir una mala caída.
Sólo cuando estuvo a salvo en el fondo del cañón miró alrededor y descubrió que estaba en el bosque que había vislumbrado desde arriba. Los árboles se elevaban sobre una alfombra de agujas cubierta de nieve vieja; grandes abetos y pinos, y hacia el sur, cañón arriba, los troncos inmensos, inconfundibles, de las secoyas, árboles tan grandes que de pronto el cañón pareció de poca profundidad, aunque el descenso le había llevado un buen rato. Aquéllas eran las copas que asomaban por el borde del cañón, secoyas gigantes diseñadas de doscientos metros de altura, que se alzaban como grandes santos silenciosos que extendían los brazos sobre sus vastagos, abetos y pinos, las manchas de nieve y el lecho de agujas pardas.
Los antílopes se habían adentrado en aquel bosque virgen y se dirigían hacia el sur, y soltando unos gritos festivos los cazadores salieron en pos de ellos, corriendo velozmente entre los cilindros imponentes de corteza rojiza y cuarteada que empequeñecían todo lo demás. La piel de la espalda y los flancos le hormigueaba y estaba sin resuello y mareado. Era evidente que no atraparían a los antílopes e ignoraba en qué consistía el juego. De todas formas corrió entre aquellos árboles, siguiendo a los cazadores. La mera persecución le bastaba.
Las torres de secoya empezaron a ralear, como en la periferia de un barrio de rascacielos, y Nirgal se detuvo en seco: al otro lado de un angosto claro una muralla de agua bloqueaba el cañón y su masa transparente se cernia sobre él.
Un dique. Ahora los construían con láminas transparentes, un entramado de diamante sobre un fundamento de hormigón, que en aquel caso era una gruesa línea blanca que bajaba por las paredes del cañón.
La masa de agua se elevaba como el cristal de un gigantesco acuario, cerca del fondo poblada de algas que flotaban en el limo oscuro. Más arriba unos peces plateados tan grandes como los antílopes se acercaban a la pared y luego volvían a las turbias profundidades.
Los tres antílopes se movían nerviosos ante aquella barrera, la hembra y el cervato imitando los rápidos giros del macho. Cuando los cazadores los cercaron, de súbito el macho saltó y estrelló la cabeza contra el dique con un poderoso impulso, sus astas transformadas en cuchillos de hueso. El terror ante ese acto violento, de ferocidad casi humana, paralizó a Nirgal y a los demás, pero el macho retrocedió tambaleándose. Entonces se volvió y cargó contra ellos. Volaron unas bolas y una cuerda se enrolló en torno a las patas por encima de los corvejones; el animal se desplomó hacia adelante. Algunos cazadores se abalanzaron sobre él mientras otros la emprendían a pedradas y lanzazos con la hembra y el cervato. Un gritó se elevó en el aire: habían degollado a la hembra con un puñal de obsidiana y la sangre se derramaba por la arena, a los pies del fundamento del dique. Los grandes peces aparecían fugazmente en lo alto, observándolos.
Nirgal no veía por ninguna parte a la mujer del pañuelo verde. Un cazador, ataviado sólo con algunos collares, echó la cabeza hacía atrás y aulló, rompiendo el extraño silencio; describió un circulo en una suerte de danza y de pronto corrió hacia el dique y arrojó su lanza contra él. El arma rebotó y el exultante cazador asesto un puñetazo contra la dura membrana transparente.
Una mujer con las manos ensangrentadas volvió la cabeza y reprendió al hombre con mirada desdeñosa.
—Deja ya de hacer el tonto —dijo. El lancero soltó una carcajada.
—No hay por qué preocuparse. Estos diques son cien veces más fuertes de lo necesario.
La mujer meneó la cabeza con disgusto.
—Es una estupidez tentar a la suerte.
—Es sorprendente las supersticiones que sobreviven en las mentes temerosas.
—Eres un idiota —dijo la mujer—. La suerte es real.
—¡Suerte! ¡Destino! ¡Ka! —El hombre recogió su arma y volvió a arrojarla contra el dique; rebotó y estuvo a punto de herirlo; él soltó una risa salvaje.— Qué afortunado —dijo—. La fortuna favorece al osado, ¿no?
—Necio. Un poco más de respeto.
—Todo el honor es para el antílope por embestir el dique como lo hizo —dijo el hombre, y volvió a soltar una carcajada estridente.
Los otros cazadores no parecían hacer caso de ellos, enfrascados en el decapitamiento de los animales.
Las manos le temblaban a Nirgal mientras observaba; olía la sangre y la boca se le llenaba de saliva. Las pilas de intestinos humeaban en el aire gélido. De las bolsas que llevaban al cinto los cazadores sacaron unas varas plegadas que extendieron para transportar los cadáveres decapitados colgados por las patas. Dos hombres, en los extremos de las varas, alzaron las presas.
—Será mejor que ayudes a cargarlos si quieres comer algo —le gritó la mujer de las manos ensangrentadas al de la lanza.
—Jódete —repuso él, pero ayudó a cargar al macho.
—Vamos —le dijo la mujer a Nirgal, y echaron a andar apresuradamente hacia el oeste por entre la gran muralla de agua y las últimas secoyas gigantes. Nirgal los siguió con el estómago rugiente.
Había petroglifos en la pared occidental del cañón, animales, lingams, yonis, huellas de manos, cometas y naves espaciales, diseños geométricos, el flautista jorobado Kokopelli, apenas visibles en la oscuridad. Un sendero escalonado en el acantilado seguía unas cornisas que formaban una Z casi perfecta. Los cazadores subieron por él y Nirgal cambió el ritmo; su estómago lo devoraba desde dentro y la cabeza le oscilaba. Un antílope negro se extendía por la roca junto a él.
Unas secoyas solitarias se elevaban en el borde del cañón. Cuando alcanzaron la cima, a las últimas luces del crepúsculo, vio que esos árboles formaban un anillo alrededor del hoyo de una gran hoguera.
La cuadrilla penetro en el circulo y unos encendieron el fuego, otros desollaron las piezas y otros cortaron grandes bistecs. Nirgal se quedó de pie, mirando, con las piernas temblorosas y salivando profusamente mientras el aroma de la carne asada se difundía con el humo bajo las primeras estrellas. La luz de la hoguera formó una burbuja en la penumbra y transformó el círculo de árboles en una parpadeante habitación sin techo. El fulgor de las agujas parecía ilustrar la red capilar de un cuerpo. Unas escaleras de madera subían en espiral por los troncos y se perdían entre las ramas. Muy arriba sonaban voces como de alondra entre las estrellas.
Tres o cuatro cazadores ofrecieron a Nirgal tortas que sabían a cebada y un licor abrasador que sirvieron de unas jarras de arcilla. Le contaron que habían encontrado el círculo de secoyas unos años antes.
—¿Qué le ha pasado a la líder de la cacería? —preguntó Nirgal, mirando alrededor.
—Oh, es que la Diana cazadora no puede dormir con nosotros esta noche.
—La muy jodida no quiere.
—Pues claro que quiere. Pero ya conoces a Zo, siempre tiene un motivo.
Rieron y se acercaron al fuego. Una mujer sacó un bistec ennegrecido con ayuda de un palo afilado y lo agitó para que se enfriara.
—Te comeré entera, pequeña hermana —dijo y le dio una dentellada. Nirgal comió con ellos, carne húmeda y caliente, masticando con energía, pero engullendo, tembloroso y mareado por el hambre. ¡Comida, comida!
Dio cuenta del segundo bistec con menos ansia, observando a los otros. Su estómago se llenaba deprisa. Recordó el insensato descenso por la barranca: era sorprendente lo que el cuerpo podía hacer en tales circunstancias; había sido en realidad una experiencia extracorpórea, o más bien una experiencia tan dentro del cuerpo que rozaba la inconsciencia, se hundía profundamente en el cerebelo, en esa mente subterránea que sabía cómo hacer las cosas. Un estado de gracia.
Una rama resinosa chisporroteó entre las llamas. La visión aun no se le había estabilizado y todo saltaba y se desdibujaba en manchas luminosas.
El hombre de la lanza y otro cazador se acercaron a él.
—Ten, bebe esto —le dijeron, y aplastaron una bolsa de piel contra sus labios, riendo; un líquido lechoso y amargo llenó la boca de Nirgal—. Bebe un poco del hermano blanco, hermano.
Algunos hombres recogieron piedras y empezaron a entrechocarlas acompasadamente, sonidos graves y agudos. Los demás empezaron a bailar alrededor de la hoguera, aullando, cantando o salmodiando.
«Auqakuh, Qahira, Harmakhis, Kasei. Auqakuh, Mángala, Ma'adim, Bahram.» Nirgal se unió a la danza, desterrado el cansancio. Era una noche fría y uno podía acercarse o alejarse del calor del fuego, sentir su radiación contra la piel desnuda, internarse de nuevo en el frío.
Sudorosos, volvieron al cañón, tambaleándose, envueltos en las sombras nocturnas. Una mano le aferró el brazo y Nirgal pensó en la Diana cazadora brillando en la noche, pero estaba demasiado oscuro, y de pronto se encontró en las gélidas aguas de la represa con los demás, hundido hasta la cintura en limo y arena y casi paralizado por el frío. Se sumergió y volvió a la superficie con los sentidos agudizados, jadeante y risueño. Intentó salir del agua, pero una mano le aferró el tobillo y él cayó, chapoteando y riendo. Regresaron ateridos, a trompicones, al calor y la luz del círculo de árboles y bailaron al calor de la lumbre. El fuego teñía los cuerpos de rojo y las agujas de las secoyas relampagueaban bajo la girándula de estrellas, parecían vibrar en respuesta a la percusión de las piedras.
Cuando entraron en calor el fuego se extinguió, y lo guiaron por una de las escaleras de las secoyas. Las grandes ramas altas protegían las plataformas donde dormían, que oscilaban imperceptiblemente con la fría brisa que despertaba el coro de sonidos profundos del bosque. Lo dejaron solo en la plataforma más elevada, y se tendió sobre su saco. Pronto se durmió, acunado por la voz del viento en las agujas de las secoyas.
Despertó al despuntar el día. Se incorporó y apoyó la espalda en la baranda de la plataforma, sorprendido de que la noche pasada no hubiera sido sólo un sueño. Miró en derredor: era como estar en la torre del vigía de un enorme navio, y recordó su habitación de bambú en Zigoto. Pero en ese bosque todo era vasto, la cúpula estrellada del cielo, la línea negra del horizonte lejano. La tierra tendía un manto arrugado y oscuro y el agua de la represa parecía una celosía de plata.
Bajó lentamente los cuatrocientos peldaños de la escalera. El árbol debía de tener unos ciento cincuenta metros de altura, como el despeñadero del cañón que dominaba. A la luz mortecina del alba observó la pared rocosa por la que habían intentado conducir al antílope y la garganta por la que habían descendido, el dique transparente, la masa de agua.
Volvió al círculo arbóreo. Algunos cazadores estaban ya reavivando los rescoldos de la hoguera, tiritando en el frío del amanecer. Nirgal les preguntó si partirían ese día y ellos contestaron afirmativamente: hacia el norte a través de Juventa Chaos y luego hacia la orilla sudoccidental del golfo de Chryse. Una vez allí, no sabían adonde irían.
Preguntó si le permitirían acompañarlos un tiempo y la petición pareció sorprenderlos. Lo examinaron y parlamentaron largamente en un idioma desconocido para Nirgal, que entretanto se preguntaba por qué les había pedido aquello. Quería ver de nuevo a Diana, sí, pero había otros motivos más poderosos. El lung-gom-pa no le había proporcionado nunca las sensaciones que habia experimentado durante la última media hora de la cacería. La carrera seguramente había propiciado la experiencia —el hambre, el agotamiento…—, pero había sucedido algo inesperado y nuevo. El suelo nevado del bosque, la persecución entre los árboles, el veloz descenso de la garganta, la escena en el dique… Los cazadores dieron su beneplácito. Los acompañaría.
Caminaron todo ese día hacia el norte, siguiendo un intrincado sendero a través del caos de Juventa. Al caer la noche alcanzaron una pequeña mesa cuya cima estaba cubierta por un huerto de manzanos al que se accedía por una empinada rampa. Habían podado los árboles dándoles la forma de copas de cóctel y en las nudosas ramas se erguían los nuevos brotes. Hasta que oscureció estuvieron ocupados en los retoños con ayuda de una escalera, recogiendo de paso algunas pequeñas manzanas aún verdes, duras y acidas.
En el centro de la arboleda había una estructura de techo circular, una casa-disco la llamaron. Nirgal admiró su diseño. Sobre una base circular de hormigón, pulida hasta darle un acabado como el del mármol, se levantaban las paredes interiores, que formaban una T y sostenían el techo. En uno de los semicírculos estaban la cocina y la sala de estar, y en el otro, los dormitorios y el baño. La circunferencia, abierta en ese momento, podía cerrarse en caso de mal tiempo corriendo unas paredes transparentes de material de tienda como si fueran cortinas.
La mujer que había descuartizado el antílope le dijo que había casas-disco por toda Lunae, compartidas por varios grupos de cazadores, que atendían los huertos cuando se alojaban en ellas. Pertenecían a una cooperativa de nómadas que practicaban la típica agricultura de subsistencia, la caza y la recolección.
Algunos miembros del grupo empezaron a hervir las pequeñas manzanas para preparar conserva mientras otros asaban bistecs de antílope en un pequeño fuego en el exterior o trabajaban en el ahumadero.
Los dos baños circulares contiguos a la casa humeaban, y los que no se ocupaban de las tareas de cocina se despojaron de sus ropas y se asearon para la cena: habían pasado mucho tiempo en las tierras salvajes del interior. Nirgal siguió a la mujer, cuyas manos aún estaban manchadas de sangre seca, a los baños, al mundo del agua caliente, fuego transmutado en líquido que uno podía tocar, en el que podía sumergir el cuerpo.
Se despertaron al alba y holgazanearon alrededor de un fuego, prepararon café y kava, zurcieron ropas, charlaron, trabajaron alrededor de la casa. Después, reunieron sus pocos arreos de viaje, apagaron la hoguera y partieron. Todos cargaban una mochila o llevaban una bolsa al cinto, pero viajaban tan ligeros de equipaje como Nirgal, o incluso más, pues llevaban sólo unos delgados sacos de dormir y poca comida, y algunos lanzas o arcos y flechas coleados a la espalda. Caminaron a buen paso toda la mañana, y luego se dividieron en grupos para recoger piñas piñoneras, bellotas, cebolletas y maíz salvaje, o para cazar marmotas, conejos o ranas, o quizás alguna pieza mayor. Eran gente delgada, de rostros enjutos y costillas marcadas. La mujer le explicó que les gustaba permanecer un poco hambrientos porque eso hacía que la comida supiera mejor. Y Nirgal no lo ponía en duda, porque cada noche, tembloroso y famélico, todo le parecía saber a ambrosía. Recorrían a diario una buena distancia, y durante las grandes cacerías a menudo acababan en tierras tan ásperas que pasaban cuatro o cinco días hasta que conseguían reunirse de nuevo en la siguiente casa-disco y su huerto. Como Nirgal desconocía el emplazamiento de las casas, procuraba no separarse de algún miembro del grupo. Una vez lo dejaron a cargo de los cuatro niños para que cruzara el terreno cubierto de cráteres de Lunae Planum por una ruta más asequible, y los niños le indicaron la dirección a tomar cada vez que llegaban a una encrucijada. Fueron los primeros en llegar a la casa-disco. Los niños adoraban aquello. Los mayores solían consultar con ellos sobre cuándo creían conveniente partir, y los pequeños contestaban casi de inmediato y concordando. Una vez dos adultos se pelearon y después presentaron su caso ante los cuatro niños, que fallaron contra uno de ellos.
—Nosotros les enseñamos, ellos nos juzgan. Son severos pero justos —le explicó la matarife a Nirgal.
Recogieron frutos del huerto: melocotones, peras, albaricoques, manzanas. Si la fruta empezaba a pasarse, la recolectaban y preparaban conservas, que guardaban en grandes despensas en los sótanos de las casas para otros grupos o para ellos cuando volvieran por allí. Partieron de nuevo hacia el norte, por Lunae hasta su descenso en el Gran Acantilado, una caída dramática de cinco mil metros desde el elevado altiplano hasta el golfo de Chryse en sólo cien kilómetros.
La marcha era dificultosa en aquella tierra inclinada y desgarrada por innumerables pequeñas deformidades. Allí no había senderos, tenían que subir y bajar, trepar, retroceder, bajar, subir. La caza y los frutos silvestres escaseaban y no había casas-disco cerca. Uno de los pequeños resbaló cuando cruzaban una hilera de cactos coral que parecía una cerca de alambre viviente y cayó sobre una rodilla en un nido de espinas. Las varas de magnesio sirvieron para improvisar unas angarillas en las que cargaron al lloroso niño. Los mejores cazadores avanzaban en los flancos con arcos y flechas, preparados para disparar sobre cualquier cosa comestible que se pusiera a tiro. Fallaron varias veces, pero al fin el largo vuelo de una flecha alcanzó en plena carrera a una liebre, que se debatió hasta que finalmente la remataron. Celebraron la caza con gran algarabía, y quemaron en ello más calorías de las que obtuvieron de las escasas raciones. La matarife se mostró desdeñosa.
—Canibalismo ritual de nuestro hermano roedor —bufó mientras comía su tira de carne—. No quiero oír nunca más que la suerte no existe.
—Pero el impulsivo hombre de la lanza se le rió en la cara, y los otros parecieron satisfechos con el magro botín.
Ese mismo día descubrieron un ejemplar joven de caribú, solo y desorientado. Si conseguían atraparlo, sus problemas de comida estarían resueltos. Pero a pesar de su aire confuso, el animal se mostró desconfiado y se mantuvo fuera del alcance de los arcos, en la pendiente del Gran Acantilado, bien a la vista de los cazadores.
Acabaron por ponerse a cuatro patas y empezaron a arrastrarse con dificultad sobre la roca, ardiente bajo el sol del mediodía, tratando de moverse con la rapidez suficiente para rodear al caribú. Pero el viento soplaba a favor del animal, que cambiaba de dirección caprichosamente, ramoneando mientras andaba y echando miradas cada vez más curiosas a sus perseguidores, como si se preguntara por qué seguían con aquella farsa. También Nirgal se lo preguntaba, y al parecer no era el único; el escepticismo del caribú se había contagiado a todo el grupo. Diferentes silbidos, algunos sutiles, llenaron el aire en lo que sin ninguna duda era un debate sobre estrategia. Nirgal comprendió entonces que la caza era difícil, y que el grupo fracasaba a menudo. Tal vez ni siquiera eran buenos cazadores. Se estaban achicharrando sobre la roca y hacía un par de días que no comían decentemente. Formaba parte de la vida de aquella gente, pero ese día no era divertido.
De pronto, el horizonte oriental pareció desdoblarse: el golfo de Chryse, una llanura de azul centelleante, todavía muy lejana. A medida que bajaban, tras el caribú, el mar fue ocultando el resto del globo; la pendiente del Gran Acantilado era allí tan pronciada que a pesar de la estrecha curvatura de Marte alcanban a ver muchos kilómetros sobre el golfo de Chryse. ¡El mar, el mar azul!
Tal vez pudieran acorralar al caribú contra el agua. Pero ahora avanzaba en diagonal hacia el norte. Se arrastraron tras él, treparon a una pequeña cresta y de repente apareció ante sus ojos la costa entera: un bosque verde bordeaba el agua y bajo los árboles se veían pequeños edificios encalados. Más allá, en lo alto de un acantilado, un faro blanco.
Hacia el norte se divisaba una curva de la costa y un poco más allá una ciudad portuaria que trepaba por las paredes de una bahía con forma de medialuna en el extremo meridional de lo que entonces se reveló como un estrecho, o para ser más precisos, un fiordo, pues del otro lado de un angosto brazo de agua se elevaba una pared aún más empinada que aquella en la que estaban: tres mil metros de roca roja que emergían del mar como el borde de un continente, con profundas bandas horizontales talladas por millones de años de viento. De pronto Nirgal cayó en la cuenta de que estaban frente al imponente acantilado de la península de Sharanov, y por tanto el fiordo era Kasei y la ciudad portuaria, Nilokeras. Habían recorrido un largo camino.
Los silbidos de los cazadores se tornaron estridentes y expresivos. La mitad del grupo se sentó: un puñado de cabezas en medio de un campo de piedras que se miraban como si a todos se les hubiese ocurrido la misma idea. Poco después se pusieron en pie y echaron a andar hacia la ciudad, olvidándose del caribú, que ronzaba despreocupadamente. Bajaron la pendiente a saltos, gritando y riendo, y los porteadores del niño herido quedaron rezagados.
Los esperaron más abajo, sin embargo, bajo unos altos pinos de Hokkaido, en las afueras de la ciudad. Cuando los otros los alcanzaron se internaron en las calles altas de la ciudad, caminando entre pinos y huertas, una pandilla estridente y regocijada, dejaron atrás las casas de frentes revestidos de cristal que miraban sobre el bullicioso puerto y fueron al hospital, donde dejaron al pequeño herido. Entraron luego en unos baños públicos y después de una ducha rápida se dirigieron al barrio comercial, detras de los muelles, e invadieron tres o cuatro restaurantes contiguos con mesas debajo de sombrillas adornadas con ristras de bombillas incandescentes. Nirgal se sentó con los niños en un restaurante de cocina marinera, y al rato se les unió el herido con la rodilla y la pantorrilla vendadas, y todos comieron y bebieron copiosamente: gambas, almejas, mejillones, trucha, pan fresco, quesos, ensalada campesina, agua, vino, ouzo a mares. Tan desmedida fue la comida que cuando se levantaron se tambaleaban, borrachos, con los estómagos tensos como tambores.
Algunos fueron directamente a dormir o vomitar al hostal donde solían alojarse. El resto siguió con paso vacilante hasta un parque cercano, donde tras una representación de la ópera de Tyndall Phyllis Boyle habría baile.
Nirgal se tendió en el césped, detrás de los espectadores. Como a los demás, le maravillaba la habilidad de los cantantes, la exuberancia de los sonidos orquestales de Tyndall. Cuando la ópera terminó algunos ya habían digerido lo suficiente para bailar, Nirgal entre ellos, y después de una hora de danza se unió a los músicos y tocó la batería hasta que todo su cuerpo vibró como el magnesio de los platillos.
Pero había comido demasiado y decidió ir al hostal con algunos más. En el camino, alguien gritó «¡Ahí van los salvajes!» o algo por el estilo y el hombre de la lanza aulló; en cuestión de segundos él y otros cazadores se abalanzaron sobre los transeúntes, los empujaron contra la pared y los insultaron:
—¡Vigilen su lengua o les sacudiremos el polvo! —gritó alegremente el de la lanza—. No son más que ratas enjauladas, drogadictos, sonámbulos, condenadas lombrices que creen que tomando drogas llegarán a sentir lo que nosotros sentimos! ¡Una buena patada en el trasero y entonces sí que sentirán algo real, entonces comprenderán a qué me refiero!
En ese momento intervino Nirgal, que lo sujetó diciendo:
—Vamos, vamos, no queremos problemas. —Y de pronto un grupo de ciudadanos se les echó encima con un bramido, con los puños apretados; no estaban bebidos y no le veían la gracia a todo aquello. Los jóvenes cazadores se vieron obligados a retroceder y dejaron que Nirgal se los llevara de allí cuando los otros se dieron por satisfechos con haberlos ahuyentado. Pero siguieron profiriendo insultos, tambaleándose calle abajo, desafiantes, ufanos de su comportamiento:— ¡Malditos sonámbulos en cajas de regalo, les daremos una patada en el culo! ¡Les patearemos el trasero hasta que salgan de su maldita casa de muñecas y se den a la bebida! ¡Borregos, más que borregos!
Nirgal los reprendió, aunque se le escapaba la risa. Los camorristas estaban muy borrachos y él no se sentía precisamente sobrio. Cuando llegaron al hostal echó una ojeada al bar de enfrente, vio a la matarife y entró con los revoltosos muchachos. Los observó mientras paladeaba una copa de coñac. Los habían llamado salvajes. La mujer no le quitaba el ojo de encima, preguntándose sin duda qué pensaba. Mucho después Nirgal se levantó con dificultad y dejó el bar con los otros. Cruzaron con paso vacilante la calle empedrada, él tarareando y los otros cantando a voz en cuello Swing Low, Sweet Chariot. Las estrellas oscilaban sobre el agua de obsidiana del fiordo. Mente y cuerpo colmados de sensaciones, la dulce fatiga, un estado de gracia.
Durmieron hasta bien entrado el día, y despertaron atontados y con resaca. Holgazanearon un rato en el dormitorio comunal, bebiendo kavajava, y luego bajaron al comedor, y aunque juraban y perjuraban que aún estaban llenos, embaularon un copioso almuerzo. Mientras comían decidieron ir a volar. Los vientos que bajaban encañonados por el fiordo de Kasei eran poderosos, y windsurfistas y aviadores de todas las especies acudían a Nilokeras para aprovecharlos. Naturalmente en cualquier momento uno de los aulladores podía poner fin a la diversión, salvo la de los grandes jinetes eólicos. Pero la velocidad media de las ráfagas ese día era ideal.
La base de operaciones de los aviadores estaba en un cráter-isla mar adentro llamado Santorini. Después de almorzar bajaron a los muelles, tomaron un ferry, desembarcaron media hora después en la pequeña isla arqueada y se dirigieron en tropel con los otros pasajeros hacia el aeródromo.
Nirgal llevaba años sin volar y le resultó muy placentero amarrarse a la góndola de un dirigible, ascender por el mástil, soltarse y elevarse con las potentes ráfagas que surgían del cráter. Mientras subía advirtió que la mayoría de los aviadores llevaban trajes de pájaro, y le pareció que volaba con una bandada de criaturas de alas desmesuradas, más semejantes a murciélagos zorro o a híbridos míticos, como el grifo o Pegaso, que a pájaros. Había trajes para todos los gustos, que imitaban las características de algunas especies: albatros, águilas, vencejos, quebrantahuesos. Encerraban a quienes los llevaban en un exoesqueleto adaptable que respondía a la presión ejercida por el cuerpo para mantener la posición o hacer determinados movimientos, de manera que los músculos humanos podían batir las grandes alas o inmovilizarlas contra el gran torce de las ráfagas del viento y al mismo tiempo mantener el casco y las plumas caudales en la posición adecuada. Las IA del traje ayudaban a los aviadores si éstos lo deseaban e incluso podían actuar como pilotos automáticos, pero la mayor parte de ellos preferían pensar por sí mismos y controlar el traje, que exageraba la fuerza de sus músculos.
Sentado bajo el dirigible Nirgal contemplaba con una mezcla de placer e inquietud las evoluciones de aquellas aves humanas: se lanzaban en terribles picados sobre el mar, luego desplegaban las alas, describían un amplio giro y regresaban a la corriente ascendente del cráter. Nirgal pensaba que se requería una gran habilidad para volar con aquellos trajes, mientras que con los dirigibles se subía y bajaba sin sobresaltos.
Cuando volaba en una espiral ascendente, pasó junto a una de aquellas aves y reconoció el rostro de la Diana cazadora, la mujer del pañuelo verde. Ella también lo reconoció, alzó la barbilla y sus dientes aparecieron en una breve sonrisa; entonces plegó las alas, giró y se lanzó en picado con un sonido desgarrador. Nirgal la observó desde lo alto con excitación y luego aterrado cuando ella pasó rozando el filo del acantilado de Santorini; él había creído que se estrellaría. Volvió a elevarse, en espirales cerradas. Parecía tan grácil que Nirgal deseó aprender a utilizar un traje, aunque aún tenía el pulso acelerado después de presenciar semejante zambullida; ningún dirigible podía volar así, ni de lejos. Los pájaros eran los mejores aeronautas, y Diana volaba como ellos. Ahora, además de otras muchas cosas, los humanos también eran pájaros.
Se mantenía junto a él, lo dejaba atrás, volaba a su alrededor, como si ejecutara una de esas danzas de cortejo de algunas especies; después de una hora de piruetas, ella le dedicó una última sonrisa y descendió en perezosos círculos hacia el aeropuerto de Phira. Nirgal la siguió y aterrizó media hora más tarde, deteniéndose a poca distancia de ella, que lo esperaba con las alas extendidas en el suelo.
La mujer describió un círculo alrededor de Nirgal, como si continuara aún con la danza, y luego se acercó y echó hacia atrás la capucha, dejando que su negrísima cabellera se derramara. Diana cazadora. Se empinó y besó a Nirgal en la boca; luego retrocedió y lo miró con gravedad. Él la recordó corriendo desnuda delante de los otros, con el pañuelo verde ondeando en su mano.
—¿Almorzamos? —preguntó ella.
Era media tarde y estaba hambriento.
—Claro.
Comieron en el restaurante del aeródromo, con vistas al arco de la pequeña bahía de la isla y la inmensidad de los acantilados de Sharanov, y contemplaron las acrobacias de los que seguían en el aire. Conversaron sobre vuelos y marchas pedestres, sobre la caza de los tres antílopes y las islas del mar del Norte y el gran fiordo de Kasei, que derramaba los vientos sobre ellos. Flirtearon y Nirgal sintió una placentera expectación por lo que se avecinaba. Hacía tanto tiempo… Aquello también formaba parte del descenso a la ciudad, a la civilización. El flirteo, la seducción, ¡qué maravilloso era todo eso cuando uno estaba interesado y veía que la otra persona también! Ella era bastante joven, pero en su rostro tostado por el sol la piel se arrugaba alrededor de los ojos… no era una adolescente, le había contado que había estado en las lunas jovianas y había impartido clases en la nueva universidad de Nilokeras, y que ahora pasaba una temporada con los salvajes. Unos veinte años marcianos, quizás un poco más, era difícil decirlo en esos tiempos. Adulta en cualquier caso; en esos primeros veinte años la gente adquiría la mayor parte de lo que la experiencia podía proporcionarles; después todo se reducía a la repetición. Había conocido a viejos insensatos y jóvenes sabios y viceversa. Ambos eran adultos compartiendo el presente.
Nirgal observó el rostro de la mujer mientras hablaba. Despreocupada, inteligente, segura de sí. Una minoica: tez y ojos oscuros, nariz aquilina, labio inferior dramático; ascendencia mediterránea, tal vez, griega, árabe, hindú; como ocurría con la mayoría de los yonsei, era imposible determinarlo. Era simplemente una mujer marciana que hablaba un inglés de Dorsa Brevia y que lo miraba de una manera peculiar… ¡Ah, cuántas veces en sus viajes le había ocurrido; la conversación había cambiado su curso y de pronto se había encontrado en el prolongado vuelo de la seducción con alguna mujer, y el cortejo había conducido a una cama o una hondonada oculta en las colinas…!
—¡Eh, Zo! —saludó la matarife, y se acercó a ellos—. ¿Te vienes con nosotros al cuello ancestral?
—No —contestó Zo.
—¿El cuello ancestral? —preguntó Nirgal.
—El Estrecho de Boone —dijo Zo—. La ciudad que hay en la península polar.
—¿Por qué ancestral?
—Ella es la bisnieta de John Boone —explicó la matarife.
—¿Por parte de quién? —preguntó Nirgal mirando a Zo.
—Jackie Boone —dijo ella—. Es mi madre.
Nirgal se las arregló para asentir y se reclinó en la silla. El bebé que amamantaba Jackie en Cairo. La semejanza con la madre era evidente una vez que se conocía el parentesco. Se le erizó el vello, y se asió los brazos, tembloroso.
—Debo estar haciéndome viejo —musitó.
Ella sonrió y de pronto Nirgal comprendió que había sabido todo el tiempo quién era él. Había estado jugando con él, le había tendido una celada, sin duda como experimento o tal vez para disgustar a su madre, o por razones que no atinaba a imaginar. Para divertirse.
Zo lo miraba tratando de parecer seria.
—No importa —dijo.
—No —coincidió él. Porque había otros salvajes en las tierras agrestes del interior.
UNDÉCIMA PARTE
Viriditas
Fueron tiempos agitados en los que la presión demográfica lo determinaba todo. El plan general para pasar los años hipermaltusianos estaba claro y había resultado bastante efectivo: cada generación era más reducida. A pesar de todo la Tierra tenía dieciocho mil millones de habitantes, y Marte dieciocho, y los nacimientos seguían produciéndose, igual que la emigración de la Tierra a Marte, y en ambos mundos gritaban «¡Basta!, ¡Basta!».
Cuando ciertos terranos oyeron quejarse a los marcianos se enfurecieron. El concepto de capacidad de sostén perdía todo sentido ante las cifras, ante las imágenes que aparecían en las pantallas. El gobierno global marciano intentó refrenar esa cólera explicando que la nueva biosfera de Marte, demasiado pobre, no podría sostener a tanta gente como la vieja y gorda Tierra. También empujó a la industria astronáutica marciana a meterse en el negocio de los transbordadores y desarrolló con rapidez un programa para convertir los asteroides en ciudades flotantes. Este programa fue una ramificación inesperada del sistema penitenciario marciano. Durante muchos años en Marte el castigo por crímenes graves había sido el exilio permanente del planeta, que empezaba con algunos años de confinamiento y trabajos forzados en las nuevas colonias de los asteroides. Después de cumplir la condena al gobierno marciano le era indiferente el destino de los exiliados, siempre que no volvieran a Marte. Por tanto, inevitablemente, un flujo continuo de personas llegaba a Hebe, desembarcaba, cumplía su condena y luego se marchaba a otro sitio, a veces a los aún escasamente poblados satélites exteriores, otras, de vuelta al sistema solar, pero más a menudo a alguna de las colonias instaladas en los numerosos asteroides perforados. Da Vinci y otras cooperativas fabricaban y distribuían material para esos nuevos asentamientos, porque el programa era en verdad sencillo. Los equipos de exploración habian encontrado miles de candidatos en el cinturón de asteroides y dejaban lo necesario para la transformación en los más adecuados. Un equipo de excavadoras robóticas autorreplicantes empezaba a trabajar en un extremo del asteroide: taladraban y arrojaban buena parte de los escombros al espacio, y utilizaban el resto para fabricar mas excavadoras y como combustible. Cerraban el extremo abierto del agujero e imprimían un movimiento rotatorio al asteroide, de manera que la faena centrífuga creara un equivalente de la gravedad. Se encendían dentro de esos huecos cilindricos unas potentes lámparas llamadas lincas o manchas de sol, que proporcionaban niveles lumínicos equivalentes al día terrano o marciano. La gravedad se ajustaba también a uno u otro modelo: había ciudades marcianas y otras terranas, y algunas con características entre ambos extremos, e incluso mas allá, al menos en lo concerniente a la luz; muchos de esos pequeños mundos estaban experimentando con gravedades muy bajas.
Existían algunas alianzas entre esas nuevas ciudades-estado, y a menudo vínculos con la organización fundadora en el mundo natal, pero ninguna organización general. Habitadas sobre todo por exiliados marcianos, en los primeros tiempos habían surgido actitudes hostiles hacia los transeúntes e intentos de cobrar peaje a las naves espaciales, extremadamente descarados y abusivos. Pero los transbordadores que cruzaban los cinturones viajaban a gran velocidad y ligeramente por encima o por debajo del plano de la eclíptica para evitar el polvo y los escombros, presencia agravada por la perforación de los asteroides. Era difícil exigir un peaje a esas naves sin amenazar con destruirlas. Y por eso la moda de los peajes tuvo corta vida.
Tanto la Tierra como Marte se veían sometidos a presiones demográficas cada vez más intensas, y las cooperativas marcianas hacían lo posible por favorecer el rápido desarrollo de las nuevas ciudades asteroidales. Se construían además grandes asentamientos cubiertos con tiendas en las lunas de Júpiter y Saturno, y en los últimos tiempos, de Urano, a los que probablemente seguirían Neptuno y Plutón. Los grandes satélites de los gigantes gaseosos eran en realidad pequeños planetas, y sus moradores trabajaban en proyectos de terraformación, en general a largo plazo, todo dependía de la situación local. Ninguno podría ser terraformado deprisa, pero en todos el proceso parecía viable, al menos hasta cierto punto, y ofrecían la tentadora oportunidad de un mundo nuevo. Titán, por ejemplo, empezaba a salir de su bruma de nitrógeno, pues los colonos que vivían en tiendas en las pequeñas lunas cercanas calentaban y enviaban el oxígeno de superficie del gran satélite a su atmósfera. Titán tenía los gases adecuados para la terraformación, y aunque se encontraba a gran distancia del sol y recibía sólo un uno por ciento de la insolación de la Tierra, un conjunto de espejos añadía cada vez más luz, y los lugareños consideraban la posibilidad de colocar linternas de fusión de deuterio en su órbita para luminarlo aún más. Ésa sería una alternativa a otro ingenio que los saturninos se habían resistido a utilizar hasta el momento, las linternas de gas que cruzaban las atmósferas superiores de Júpiter y Urano recogiendo y quemando helio y otros gases, llamaradas cuya luz era reflejada hacia el exterior mediante discos electromagnéticos. Pero los saturninos habían desechado su empleo porque no querían alterar el aspecto del planeta de los anillos.
Por tanto las cooperativas marcianas estaban muy atareadas en las órbitas exteriores ayudando a marcianos y terranos a emigrar a los nuevos y diminutos mundos. Pronto un centenar y luego un millar de asteroides y lunas estuvieron habitados y recibieron un nombre, y el proceso prosperó, convirtiéndose en lo que algunos dieron en llamar la diáspora explosiva y otros el Accelerando. La gente lo acogió con entusiasmo y en todas partes creció el sentimiento del poder de la humanidad para crear, de su vitalidad y su flexibilidad. El Accelerando se entendió como la respuesta a la crisis suprema de la oleada demográfica, tan grave que la inundación terrana de 2129 parecía en comparación poco más que una molesta marea alta. Esa crisis podía haber desencadenado un desastre definitivo, un descenso al caos y la barbarie, pero en cambio había provocado el florecimiento de la civilización más importante de la historia, un nuevo renacimiento.
Muchos historiadores y sociólogos intentaban explicar la vibrante naturaleza de esa edad de acendrada conciencia. Una escuela de historiadores, el Grupo del Diluvio, se remontaba a la inundación terrana y veía en ella la causa del renacimiento: un salto forzado a un nivel superior. Otra proponía la llamada Explicación Técnica: la humanidad había pasado a un nuevo nivel de competencia tecnológica, afirmaban, como lo había hecho aproximadamente cada medio siglo desde la revolución industrial. El Grupo del Diluvio tendía a utilizar el término diáspora, y los Técnicos, Accelerando. En la década de 2170 la historiadora marciana Charlotte Dorsa Brevia publicó en varios volúmenes una densa metahistoria analítica, como ella la llamaba, en la que sostenía que la gran inundación había actuado como factor desencadenante y los avances técnicos lo habían hecho posible. Pero que el carácter específico del nuevo renacimiento provenía de algo mas fundamental, del cambio de un modelo socioeconómico global a otro, exponía un «complejo de paradigmas residuales/emergentes superpuestos», según el cual toda gran era socioeconómica se componía más o menos a partes iguales de los sistemas inmediatamente anteriores y posteriores, que no obstante no eran los únicos; constituían el grueso del complejo y aportaban los factores más contradictorios, pero otras características relevantes provenían de sistemas más arcaicos y de vislumbres de tendencias que no florecerían hasta mucho después.
Así por ejemplo, el feudalismo era para Charlotte resultado del choque de un sistema residual de monarquía absoluta religiosa y del sistema emergente del capitalismo, con importantes ecos de las castas tribales, más arcaicas, y débiles presagios del humanismo individualista posterior. La relación entre esas fuerzas cambió con el tiempo hasta que el Renacimiento del siglo XVI dio paso a la era capitalista. El capitalismo incluía, a su vez, elementos contrapuestos del feudalismo residual y de un orden futuro emergente que empezaba a perfilarse en esos momentos y que Charlotte llamaba democracia. Y ahora estaban en plena era democrática, afirmaba, al menos en Marte. La incompatibilidad de sus constituyentes quedaba subrayada por la desgraciada experiencia de la sombra crítica del capitalismo, el socialismo, que había teorizado la verdadera democracia y la había escogido, pero en el intento de ponerla en práctica había empleado los métodos disponibles en su tiempo, los mismos métodos feudales del capitalismo; las dos versiones de la mezcla habían resultado ser tan destructivas e injustas como el padre residual común. Las jerarquías feudales del capitalismo habían tenido sus equivalentes en los experimentos socialistas, y aquélla había sido una era tensa y caótica de lucha dinámica entre feudalismo y democracia.
Pero en Marte la era democrática había surgido al fin de la era capitalista, según la lógica del paradigma de Charlotte, una lucha entre los residuos belicosos y competitivos del sistema capitalista y algunos aspectos emergentes de un orden más allá de la democracia, orden que aún no podía ser caracterizado con detalle pues nunca había existido, pero para el cual Charlotte aventuraba el nombre de Armonía, o Buena Voluntad General. Ella realizaba un estudio detenido de las diferencias evidentes entre la economía cooperativa y el capitalismo desde una perspectiva metahistórica más amplia y la identificación de un extenso movimiento en la historia que los comentaristas llamaban Gran Péndulo, un movimiento desde los arraigados vestigios de las jerarquías dominantes de nuestros ancestros, primates de la sabana, hacia la lenta, incierta, dificultosa, no predeterminada y libre emergencia de una armonía e igualdad que caracterizarían la verdadera democracia. Ambos elementos en pugna habían existido siempre, y el equilibrio entre ambos había ido cambiando lentamente a lo largo de la historia de la humanidad: la dominación de las jerarquías se había ocultado detrás de todos los sistemas aparecidos hasta ese momento, pero al mismo tiempo los valores democráticos se habían expuesto siempre como esperanza, expresados en la conciencia del valor del individuo y en el rechazo de las jerarquías, que al fin y al cabo eran impuestas. Y mientras el péndulo de la metahistoria oscilaba a lo largo de los siglos, los intentos notablemente imperfectos de instituir la democracia habían ido ganando poder. En un reducido círculo de seres humanos había imperado el igualitarismo, en las sociedades esclavistas de la antigua Grecia o la Norteamérica revolucionaria, por ejemplo, pero el círculo de iguales se había ampliado algo más en las últimas «democracias capitalistas», y en el momento presente no solamente todos los humanos eran iguales (al menos en teoría), sino que se tomaba en consideración a los animales, e incluso a las plantas, los ecosistemas y los mismos elementos. Charlotte incluía estas últimas extensiones de la «ciudadanía» entre los rasgos precursores del sistema emergente que tal vez siguiese a las llamadas democracias, el período de utópica «armonía» postulado en su teoría. Los destellos eran tenues, y el distante y esperado sistema una vaga hipótesis. Cuando Sax Russell leyó los últimos volúmenes de la obra, examinando ávidamente los interminables ejemplos y argumentos, leyendo con creciente excitación porque al fin encontraba un paradigma general que le posibilitaría la comprensión de la historia, no pudo dejar de preguntarse si aquella era putativa de armonía y buena voluntad universales sobrevendría alguna vez; él opinaba que en la historia humana existía una suerte de curva asintótica, el lastre del cuerpo tal vez, que mantendría a la civilización luchando en la edad de la democracia, luchando siempre por elevarse, lejos de la reincidencia pero no obstante sin avanzar demasiado; pero ese estado de cosas le parecía lo suficientemente bueno como para llamarlo civilización lograda. Comer lo suficiente era tan bueno como darse un festín, despues de todo.
En cualquier caso, la metahistoria de Charlotte tuvo mucha influencia, pues proporcionaba a la explosiva diaspora algo semejante a un relato maestro. Y de este modo ella pasó a engrosar la pequeña lista de historiadores cuyos análisis habían afectado el curso de su propio tiempo, gentes como Platón, Plutarco, Bacon, Gibbon, Chamfort, Carlyle, Emerson, Marx y Spengler, y en Marte, antes de Charlotte, Michel Duval. Se aceptaba que el capitalismo había sido el conflicto entre feudalismo y democracia y que el presente era la edad democrática, el conflicto entre capitalismo y armonía, susceptible de transformarse en algo distinto (Charlotte insistía en que no existía el determinismo histórico, sino sólo los repetidos esfuerzos de la humanidad por dar vida a sus esperanzas; era el reconocimiento retroactivo del analista de esas esperanzas hechas realidad lo que creaba la ilusión del determinismo). Cualquier cosa habría sido posible: caer en la anarquía general o convertirse en un estado policial universal para «pasar» los años de crisis; pero puesto que las grandes metanacionales terrestres se habían transmutado en cooperativas propiedad de sus trabajadores, al estilo de Praxis, estaban en la democracia. Habían hecho realidad esa esperanza.
Y en esos momentos la civilización democrática conseguía lo que el anterior sistema no habría conseguido nunca, sobrevivir al período hipermaltusiano. Advertían ahora el cambio fundamental de los sistemas en ese siglo XXII que estaban escribiendo; habían alterado el equilibrio para sobrevivir a las nuevas condiciones. En la economía democrática cooperativista todos sabían que las apuestas eran altas, se sentían responsables del destino colectivo y se beneficiaban del frenético arrebato de construcción coordinada que reinaba por todo el sistema solar.
Esta floreciente civilización incluía no sólo el sistema solar más allá de Marte, sino también los planetas interiores. En el flujo de energía y confianza la humanidad emprendía proyectos en zonas antaño consideradas inhabitables, y Venus atraía a un gran número de terraformadores, que habían aceptado el desafío planteado por Sax Russell al recolocar los grandes espejos orbitales de Marte y tenían una definida y grandiosa visión de la habitabilidad del planeta, hermano de la Tierra en muchos aspectos.
Incluso Mercurio tenía su asentamiento, aunque había que admitir que para muchos propósitos estaba demasiado cerca del sol. Su día duraba cincuenta y nueve terranos, su año, ochenta y ocho días terranos, y tres de sus días equivalían a dos años, patrón que lo llevaría a quedar atrapado en una marea gravitatoria, como la Luna alrededor de la Tierra. En la lenta revolución del día solar de Mercurio el hemisferio iluminado se calentaba en exceso, mientras que el hemisferio a oscuras se enfriaba terriblemente. La única ciudad del planeta era por tanto una especie de tren enorme que circulaba alrededor del planeta a cuarenta y cinco grados de latitud norte sobre vías de una aleación metalocerámica, la primera de las muchas travesuras alquímicas de los físicos mercuriales, que soportaba los 800° kelvins del hemisferio iluminado. La ciudad, llamada Terminador, rodaba sobre esas vías a unos tres kilómetros por hora, lo que la mantenía dentro del terminador del planeta, la zona de sombra que precede al amanecer, una banda de unos veinte kilómetros de ancho. La ligera dilatación de las vías expuestas al sol matutino en el este llevaba a la ciudad siempre hacia el oeste, y ésta se deslizaba sobre raíles adaptables para evitar roces. La resistencia a ese movimiento inexorable en otras secciones generaba grandes cantidades de energía eléctrica, como los colectores solares que seguían a la ciudad, situados en lo alto del elevado Muro del Amanecer, y captaban los primeros rayos cegadores del sol. Incluso en una civilización donde la energía era barata, Mercurio era extraordinariamente afortunado. Y así se unió a los mundos lejanos y se convirtió en uno de los más brillantes. Y un centenar de nuevos mundos flotantes surgía cada año: pequeñas ciudades-estado en vuelo, con sus propios estatutos, mescolanza de colonos, paisaje y estilo.
No obstante, en medio de este florecimiento del esfuerzo humano y de la confianza en el Accelerando, se mascaba la tensión. Porque a pesar de las construcciones, la emigración y la colonización, en la Tierra seguía habiendo dieciocho mil millones de almas, y dieciocho millones en Marte, y la membrana semipermeable entre los dos planetas estaba demasiado tensa a causa de la presión osmótica de ese desequilibrio demográfico. Las relaciones eran tirantes, y muchos temían que al menor pinchazo la membrana se desgarrara. En esa situación crítica, la historia proporcionaba un escaso consuelo; hasta el momento habían capeado el temporal con bastante acierto, pero la humanidad nunca antes había respondido a una crisis con cordura y sensatez duraderas; la locura colectiva no era insólita entre ellos, y se trataba exactamente de los mismos animales que en siglos anteriores, enfrentados a problemas de supervivencia, se habían exterminado unos a otros sin misericordia. Era por tanto probable que ocurriese de nuevo. La gente construía, discutía, enfurecía; esperaban, inquietos, señales de que los muy viejos se acercaban a la muerte y miraban con ojo crítico a los recién nacidos. Un renacimiento tenso, vivido deprisa y al límite, una edad dorada frenética: el Accelerando. Y nadie sabía qué pasaría después.
Zo estaba sentada en la parte trasera de una sala atestada de diplomáticos, contemplando el paso majestuoso de Terminador sobre los yermos abrasados de Mercurio. El espacio semielipsoidal delimitado por la alta cúpula transparente de la ciudad habría sido adecuado para el vuelo, pero las autoridades locales lo habían prohibido por demasiado peligroso, una de las muchas regulaciones fascistas que restringían la vida allí; el estado como niñera, lo que Nietzsche llamaba con tan buen tino la mentalidad del esclavo, aún vivita y coleando al final del siglo XXII, brotando en todas partes; la jerarquía volvía a erigir su estructura consoladora en todos aquellos nuevos asentamientos provincianos, Mercurio, los asteroides, los planetas exteriores… en todas partes excepto en el noble Marte.
En Mercurio el fenómeno era particularmente acentuado. Las reuniones entre la delegación marciana y los mercuriales se habían prolongado durante semanas, y Zo estaba harta tanto de éstas como de los negociadores mercuriales, un importante grupo de reservados y oligárquicos mullahs, altaneros y aduladores a un tiempo, que aún no habían asimilado el nuevo orden imperante en el sistema solar. Deseaba olvidarlos, a ellos y a su mezquino mundo, regresar a casa y volar.
En su papel ficticio de modesta adjunta, sin embargo, hasta el momento había pasado desapercibida, y ahora que las negociaciones habían llegado a un punto muerto a causa de la estupidez de aquellos esclavos felices, era su turno. Cuando se disolvió la reunión se llevó aparte al secretario de la figura más relevante de Terminador, al que daban el pintoresco nombre de El León de Mercurio, y solicitó una audiencia privada. El joven, un ex terrano, accedió (Zo se habia asegurado antes de que el hombre no la miraba con indiferencia) y se retiraron a una terraza del ayuntamiento.
Posando una mano en el brazo del joven, Zo dijo con amabilidad:
—Nos preocupa enormemente que si Mercurio y Marte no establecen una sólida alianza, Terra siembre cizaña y nos enfrente. Somos la fuente más importante de metales pesados que queda en el sistema solar, y cuanto más se expanda la civilización más valor adquirirán. Y la civilización ciertamente se está expandiendo, estamos en pleno Accelerando. Los metales son muy valiosos.
Y los yacimientos de metales de Mercurio, aunque difíciles de explotar, eran en verdad espectaculares; el planeta era apenas mayor que la Luna y sin embargo su gravedad casi igualaba la de Marte; un indicio tangible de su pesado corazón de hierro y su estela de metales preciosos, cuyas vetas recorrían la superficie castigada por los meteoritos.
—¿Y…? —dijo el joven.
—Creemos necesario establecer de manera más explícita…
—¿Un cártel?
—Una asociación.
El joven mercurial sonrió.
—No nos preocupa que alguien intente indisponernos con Marte.
—Es evidente. Pero a nosotros, sí.
En los primeros tiempos de su colonización el futuro de Mercurio se auguraba próspero. Los colonos no sólo disponían de abundantes metales, sino que además, estando tan cerca del sol, podían almacenar gran cantidad de energía solar. Sólo la resistencia y dilatación de los raíles sobre los que se deslizaba la ciudad creaba ingentes cantidades de energía, y en cuanto a la solar, el potencial era enorme; los colectores en órbita mercurial habían empezado a desviar parte de ella a las colonias de los planetas exteriores. Desde que la primera flota de vehículos empezara a tender los railes en 2142 y durante las primeras décadas, los mercuriales se habían creído muy ricos.
Sin embargo, estaban en 2181, y con el desarrollo de varios tipos de energía de fusión la energía era barata y la luz razonablemente abundante. Los llamados satélites-lámpara y las linternas de gas que ardían en la atmósfera superior de los gigantes gaseosos se estaban distribuyendo por todo el sistema exterior. En consecuencia, los abundantes recursos de energía solar de Mercurio resultaban ahora insignificantes. Volvía a ser un planeta rico en metales pero terriblemente tórrido y frío, y no terraformable por añadidura. Una situación poco grata. Una tragedia para sus fortunas, como le recordó Zo al hombre, sin miramientos. Lo que significaba que necesitaban cooperar con sus aliados.
—De otro modo, el riesgo de que la Tierra gane preeminencia de nuevo será excesivo.
—Terra está demasiado enredada en sus propios problemas para amenazar a nadie —contestó el hombre.
Zo meneó la cabeza con expresión benigna.
—Cuantos más problemas tenga Terra, más grave es la amenaza para los demás. Nos inquieta, y por eso hemos decidido que en caso de no llegar a un acuerdo con ustedes, no nos quedará más alternativa que construir una nueva ciudad en Mercurio, en el hemisferio meridional, donde están los mejores yacimientos de metales.
El hombre parecía alarmado.
—No podrían hacer eso sin nuestro consentimiento.
—¿Ah, no…?
—Si nosotros no queremos, no habrá ninguna otra ciudad en Mercurio.
—Caramba, ¿y qué piensan hacer para impedirlo? El hombre no respondió, y Zo añadió:
—Cualquiera puede hacer lo que se le antoje, y eso es así para todos.
—No hay suficiente agua —sentenció el hombre después de meditarlo.
—Cierto. —Las existencias de agua de Mercurio se reducían a pequeños campos de hielo dentro de algunos cráteres en los polos, donde estaban permanentemente a la sombra. Contenían suficiente agua para Terminador, pero no mucha más.— Sin embargo unos cuantos cometas dirigidos a los polos añadirían alguna.
—¡Eso si el impacto no evapora toda el agua de los polos! ¡No, no funcionaría! El hielo de esos cráteres polares es sólo una pequeña fracción del agua implicada en los millones de impactos de cometas. La mayor parte del agua salió despedida al espacio o se evaporó, y volvería a ocurrir lo mismo. Se perdería más de lo ganado.
—Las simulaciones de las IA sugieren varias posibilidades. Siempre podemos probar, a ver qué pasa.
El hombre retrocedió como si lo hubiesen golpeado, pues la amenaza no podía ser más explícita. Pero para la moral del esclavo la bondad y la estupidez solían ir de la mano, de manera que había que ser explícito. Zo se mantuvo impasible, aunque la indignación del hombre tenía un toque de commedia del Varte que la divertía. Se acercó a él para enfatizar la diferencia de estatura: le sacaba medio metro.
—Transmitiré su mensaje al León —dijo él entre dientes.
—Gracias —dijo Zo, y se inclinó y lo besó en la mejilla.
Aquellos esclavos habían creado una casta dirigente de físicosacerdotes, una caja negra para quienes estaban fuera, pero, como las oligarquías, predecibles y poderosos en sus acciones viables. Se darían por aludidos y actuarían en consecuencia, de lo cual resultaría una alianza. Zo abandonó el ayuntamiento y bajó alegre por las calles escalonadas del Muro del Amanecer. Había cumplido su misión, y por tanto pronto regresaría a Marte.
Entró en el consulado marciano y envió un mensaje para comunicar a Jackie que ya había dado el siguiente paso. Luego salió al balcón a fumar un pitillo.
Su visión de los colores se intensificó por efecto de los cromotropos del cigarrillo, y la pequeña ciudad a sus pies se transformó en una fantasía fauvista. Las terrazas que jalonaban el Muro del Amanecer subían en franjas cada vez más estrechas, y los edificios más altos (las oficinas de los gobernantes de la ciudad, naturalmente) eran simples hileras de ventanas bajo los Grandes Portales y la cúpula transparente. Debajo de las grandes copas verdes de los árboles se acurrucaban techos de tejas y balcones con mosaicos. En la llanura oval que albergaba la mayor parte de la ciudad los tejados se apretaban unos contra otros, y las manchas de verde centelleaban bajo la luz que derramaban los espejos filtrantes de la cúpula; el conjunto semejaba un gran huevo de Fabergé, elaborado, colorido, hermoso, como la mayor parte de las ciudades. Pero estar atrapado en uno… Bueno, no quedaba otro remedio que pasar las horas restantes de la manera más divertida posible, hasta que recibiera la orden de regresar a casa. Después de todo, la devoción al deber también expresaba la nobleza de una persona.
Bajó a grandes trancos las calles-escalera del Muro hasta Le Dome, para reunirse con Miguel, Arlene y Jerjes, y con la banda de músicos, compositores, escritores y estetas que pululaban por el café. Formaban un grupo pintoresco. Los cráteres de Mercurio habían recibido los nombres de los artistas más famosos de la historia terrana, y Terminador rodaba alrededor del planeta dejando atrás a Durero y Mozart, Fidias y Purcell, Turguéniev y Van Dyck; y en otros lugares del planeta estaban Beethoven, Imhotep, Mahler, Matisse, Murasaki, Milton, Mark Twain; los bordes de Homero y Holbein se rozaban; Ovidio marcaba el borde de Pushkin, más grande, en una inversión de su respectiva importancia; Goya se superponía a Sófocles, Van Gogh estaba en el interior de Cervantes; Chao Meng-fu rebosaba de hielo, y así por el estilo, caprichosamente, como si el comité de nomenclatura de la Unión Astronómica Internacional hubiera agarrado una borrachera descomunal una noche y se hubiera dedicado a arrojar dardos con topónimos sobre un mapa; parecía haber incluso una conmemoración de esa juerga, un gran escarpe llamado Pourquoi Pas.
Zo aprobaba decididamente el método. Pero el efecto en los artistas que vivían en Mercurio había sido catastrófico. Confrontados siempre con el canon sin parangón de la Tierra, un abrumador miedo a las influencias los paralizaba. Pero sus fiestas habían alcanzado una indudable grandeza, de la que Zo disfrutaba.
Esa tarde, después de beber prodigiosamente en Le Dome, mientras la ciudad se deslizaba entre Stravinski y Vyasa, el grupo se internó en las callejas en busca de camorra. Unas cuantas manzanas más allá alborotaron una ceremonia de mitraístas o zoroástricos, adoradores del sol en cualquier caso, influyentes en el gobierno local, quizás en su mismo corazón. Los maullidos desbarataron muy pronto la reunión y provocaron una pelea a puñetazos, y al poco tuvieron que huir para evitar que la policía local, la spasspolizei, como la pandilla de Le Dome la llamaba, los detuviera.
Luego fueron al Odeón, pero los echaron por revoltosos; recorrieron las calles del barrio de los espectáculos y bailaron a las puertas de un bar donde sonaba a todo volumen pésima música industrial. Pero faltaba algo. La alegría forzada era demasiado patética, pensó Zo mirando los rostros sudorosos.
—Salgamos —propuso—. Salgamos a la superficie y toquemos la flauta a las puertas del amanecer.
Nadie salvo Miguel se mostró interesado. Eran gusanos dentro de una botella, habían olvidado que existía la superficie. Pero Miguel había prometido llevarla afuera muchas veces, y ahora que la estancia de Zo en Mercurio tocaba a su fin, él estaba lo bastante aburrido para acceder.
Los raíles de Terminador eran muchos, cilindros lisos y grises a varios metros del suelo sobre una hilera infinita de gruesos postes. En su majestuoso deslizamiento hacia el oeste, la ciudad pasaba junto a unas pequeñas plataformas que llevaban a búnkers subterráneos de transporte, abrasadas pistas ballardianas para aviones espaciales y refugios en los bordes de los cráteres. Abandonar la ciudad era una actividad restringida (menuda sorpresa), pero Miguel tenía un pase y gracias a él abrieron las puertas meridionales, y a través de una antecámara, pasaron a una estación subterranea llamada Martillador. Se pusieron los voluminosos y flexibles trajes espaciales y salieron a un túnel que los llevó al polvo abrasado de Mercurio.
Nada habría podido ser más limpio y austero que aquel yermo negro y ceniza. En ese contexto la risa de borracho de Miguel incomodaba a Zo más de lo habitual y bajó el volumen del intercomunicador hasta reducirla a un susurro.
Caminar al este de la ciudad era peligroso, y detenerse aún más pero querían ver el arco del sol a toda costa. Zo pateó las piedras mientras avanzaba hacia el sudoeste para contemplar la ciudad desde otro ángulo. Deseó poder volar sobre aquel mundo ennegrecido; un cohete-mochila serviría para el caso, pero por lo que ella sabía nadie se había molestado en diseñarlo. Así que avanzó con paso decidido, sin perder de vista el este. Muy pronto el sol se elevaría sobre aquel horizonte; sobre ellos, en la tenue atmósfera de neón-argón, el polvo levantado por el bombardeo de electrones se estaba transformando en una neblina blanca. A su espalda el arco del Muro del Amanecer era una llamarada blanca que no se podía mirar directamente ni siquiera con la protección del potente filtrado diferencial del visor de los cascos.
De pronto, delante de ellos, el llano horizonte rocoso oriental, junto al cráter Stravinski, se convirtió en una imagen en nitrato de plata de sí mismo. Zo contempló extasiada la danzante y explosiva línea fosforescente de la corona del Sol, semejante al incendio de un bosque de plata. El espíritu de Zo llameó al unísono; habría volado como Icaro hacia el sol si hubiera podido; se sentía como una polilla atraída sin remedio por la llama, con una especie de apetito sexual y espiritual; había empezado a gritar involuntariamente ante aquel fuego, ante tanta belleza. Los habitantes de Terminador lo llamaban el éxtasis solar, una caracterización muy acertada. Miguel lo sentía también: avanzaba hacia el este saltando de piedra en piedra, con los brazos extendidos, como Icaro tratando de alzar el vuelo.
De pronto cayó pesadamente y Zo oyó su grito incluso con el intercomunicador al mínimo. Corrió hacia él y vio su pierna izquierda torcida en un ángulo insólito; también ella gritó entonces y se arrodilló junto a él en el suelo helado. Ayudó a Miguel a levantarse y puso el brazo de él alrededor de sus hombros. Subió el volumen del intercom a pesar de que el hombre se quejaba a voz en grito.
—¡Cállate! —dijo ella—. Concéntrate, presta atención.
Avanzaron a saltos hacia el oeste, hacía el Muro del Amanecer incandescente que se alejaba de ellos. No había tiempo que perder. Cayeron repetidamente, y en la tercera caída el paisaje era ya una cegadora mezcla de blanco y negro inmaculados. Miguel soltó un alarido de dolor y entre jadeos pudo decir:
—¡Vete, Zo, y sálvate! ¡No hay razón para que los dos muramos aquí!
—¡Oh, maldita sea! —exclamó Zo, poniéndose en pie.
—¡Vete!
—¡No me iré! Cállate, cállate un momento, intentaré llevarte en brazos.
Miguel pesaba unos setenta kilos con el traje, calculó ella, así que sería sólo una cuestión de equilibrio. Mientras él balbucía histéricamente «¡Suéltame, Zo, la verdad es hermosa, la hermosura es verdad, eso es todo lo que necesitamos saber», se inclinó y le pasó los brazos por detrás de la espalda y las rodillas, y él chilló de dolor.
—¡Cállate! —gritó Zo—. En este momento ésta es la verdad, y por tanto, hermosa. —Y riéndose echó a correr con él en los brazos.
El cuerpo de Miguel le impedía ver el suelo y la obligaba a mirar la llanura enceguecedora. La marcha era dura; el sudor le inundaba los ojos y en dos ocasiones volvió a caer, pero siguió corriendo a buen paso hacia la ciudad.
De súbito sintió los alfilerazos del sol en la espalda, a pesar del traje aislante. Una descarga abrumadora de adrenalina y la luz la cegó. Estaban en una especie de valle alineado con el amanecer, y poco después alcanzó la zona de sombras, atravesadas aquí y allá por la luz. Ingresaron lentamente en el Terminador propiamente dicho, la penumbra turbada por el fiero resplandor del lejano muro de la ciudad. Zo jadeaba, cubierta de sudor, más por el esfuerzo que por el sol. La visión del arco incandescente sobre la ciudad bastaba para convertirlo a uno al mitraísmo.
Aunque la ciudad estaba sobre ellos, no podían entrar directamente. Tenía que correr, dejarla atrás y alcanzar la siguiente estación subterránea. Avanzó, abismada en la marcha. Los músculos se le agarrotaban. Y allí la tenía, delante, una puerta en una colina detrás de los raíles. Corrió pesadamente sobre el liso regolito y aporreó la puerta hasta que los dejaron entrar en una antecámara, donde les dijeron que quedaban detenidos. Pero Zo se rió de los spasspolizei y se quitó el casco; luego quitó el de Miguel y besó repetidamente al sollozante y torpe joven. En su dolor, él no lo advirtió porque se aferraba a ella como un náufrago a un salvavidas. Ella sólo consiguió soltarse de su abrazo asestándole un golpe en su rodilla herida. Soltó una carcajada ante el aullido de Miguel, y se sintió arrebatada; ¡tanta adrenalina, era tan hermoso, mucho más raro que un orgasmo sexual, y por tanto mas precioso! Volvió a besar a Miguel, besos que él no sintió, y luego se abrió paso entre los spasspolizei reivindicando su estatus diplomático y la necesidad de que se apresuraran.
—Estúpidos, denle algún fármaco —dijo—. Esta noche sale un transbordador para Marte, tengo que irme.
—¡Gracias, Zo! —gritó Miguel—. ¡Gracias! ¡Me has salvado la vida!
—He salvado mi viaje a casa —replicó ella, y rió. Se acercó a él para besarlo una vez más—. ¡Soy yo quien debería darte las gracias por brindarme esta oportunidad! Gracias, gracias.
—¡No, gracias a ti!
—¡No, a ti!
Y a pesar del dolor, él rió.
—Te quiero, Zo.
—Y yo a ti.
Pero si no se apresuraba, perdería el transbordador.
El transbordador era un cohete de pulsofusión y llegarían a la Tierra dos días después. Y con una gravedad decente todo el tiempo, excepto durante la vuelta de campana.
Muchas cosas estaban cambiando debido a este súbito encogimiento del sistema solar. Una pequeña consecuencia era que ya no se necesitaba a Venus como trampolín gravitatorio para los viajes espaciales, y por tanto era pura casualidad que la nave en que viajaba, Nike de Samotracia, pasara tan cerca del planeta en sombras. Zo se unió al resto del pasaje en la gran sala de baile con claraboya y lo observó. Las nubes de la tórrida atmósfera del planeta, un gran círculo gris contra el espacio negro, eran oscuras. La terraformación de Venus avanzaba rápidamente, pues todo el planeta permanecía a la sombra del parasol, que no era sino la vieja soletta de Marte con sus espejos realineados para hacer lo contrario: en vez de dirigir la luz hacia el planeta, la desviaban hacia el exterior. Venus rotaba en la oscuridad.
Ése era el primer paso de un proyecto de terraformación que muchos consideraban insensato. Venus no tenía agua y sí una densa y muy caliente atmósfera de dióxido de carbono, un día más largo que su año y unas temperaturas en superficie que fundirían el plomo y el zinc. Un punto de partida nada prometedor, sin duda, pero iban a intentarlo de todas maneras, pues la humanidad seguía estirando más el brazo que la manga, aunque el brazo fuese casi divino. A Zo le parecía extraordinario. Quienes habían puesto en marcha el proyecto llegaban a afirmar que el proceso sería más rápido que la terraformación de Marte. Lo decían porque la ausencia total de insolación había tenido profundas consecuencias: la temperatura de la densa atmósfera de dióxido de carbono (¡95 bares en la superficie!) había ido bajando a razon de cinco unidades Kelvin anuales durante el medio siglo anterior. Pronto empezaría a caer la «Gran Lluvia», y en unos cientos el dióxido de carbono estaría sobre la superficie del planeta formando glaciares de hielo seco que cubrirían las hondonadas. Llegado ese momento, habría que recubrir ese hielo con una capa aislante de diamante o de roca-espuma, y luego introducir océanos de agua. El agua procedería del exterior, ya que las existencias naturales de Venus sólo alcanzarían a formar una capa de un centímetro o menos. Los terraformadores venusianos, místicos de una nueva clase de viriditas, estaban negociando con la Liga Saturnina por los derechos sobre la luna de hielo Enceledus, que esperaban arrastrar a la órbita venusiana para fundirla en sucesivos pasajes por la atmósfera, lo cual crearía océanos poco profundos sobre aproximadamente un setenta por ciento del planeta, que cubrirían los glaciares cautivos de dióxido de carbono. Quedaría una atmósfera de hidrógeno y oxígeno, se dejaría pasar alguna luz a través del parasol y entonces los asentamientos humanos serían ya factibles en los continentes elevados de Istar y Afrodita. Después de eso, quedarían por resolver los mismos problemas de terraformación a los que se enfrentaba Marte y habría que afrontar los proyectos a largo plazo específicamente venusianos, como eliminar las láminas de hielo carbónico e imprimir al planeta una velocidad de rotación suficiente para darle un ciclo diurno razonable; a corto plazo los días y las noches se regularían utilizando el parasol como una gigantesca ventana veneciana, pero en el futuro preferían no depender de algo tan frágil. Zo se hacía cargo, podía imaginar una tragedia semejante unos siglos después, cuando en Venus hubiera una biosfera y una civilización, y los dos continentes estuvieran habitados, con la Falla de Diana, un hermoso valle, miles de millones de personas y animales, y de pronto, un día, el parasol se tuerce y ssssss, todo un mundo achicharrado. Una perspectiva nada halagüeña. Por eso, antes de la inundación y erosión masivas de la Gran Lluvia, intentaban colocar bandas metálicas como líneas de latitud físicas alrededor del planeta, que luego, cuando una flota de generadores aumentados con energía solar fuese colocada en órbitas fluctuantes alrededor de Venus, constituirían la armadura de un gigantesco motor eléctrico cuyas fuerzas magnéticas originarían el torce que aumentaría la velocidad de rotación. Los creadores del sistema afirmaban que aproximadamente en el mismo tiempo que se tardaría en refrigerar la atmósfera y dejar caer la lluvia el impulso de este «motor Dyson» aceleraría la rotación lo suficiente para crear un día de una semana; y así, dentro de tal vez trescientos años, estarían cultivando en aquel mundo metamorfoseado. La superficie sufriría una erosión terrible, el planeta seguiría teniendo una considerable actividad volcánica, el dióxido de carbono atrapado bajo los mares podría escapar a la menor oportunidad y envenenarlos y esos días largos como semanas los cocerían y congelarían alternativamente; pero allí estarían, contra viento y marea, en un mundo descarnado, desnudo, nuevo.
El plan era descabellado, pero hermoso. Zo contempló con excitación el giboso globo gris a través de la claraboya, horrorizada y admirada, esperando vislumbrar los puntos diminutos de los nuevos asteroides-luna, hogar de los místicos de la terraformación, o quizá la corona de algún reflejo del espejo anular otrora marciano. No hubo suerte y sólo vio el disco grisáceo del lucero de la tarde en sombras, el sello de quienes habían acometido una tarea que hacía pensar la humanidad como una suerte de bacteria-dios que mascaba los mundos, que morían para abonar el terreno de una vida posterior, grandiosamente empequeñecidos en el esquema universal de las cosas por un heroísmo masoquista casi calvinista, una parodia del proyecto de Marte, y sin embargo igualmente magnífico. ¡No eran sino partículas en aquel universo, partículas, pero qué ideas tenían! La humanidad haría cualquier cosa, cualquiera, por una idea.
Incluso visitar la Tierra. Humeante, coagulada, infecciosa, un revuelto hormiguero humano; el continuo pulular frenético en el espantoso amasijo de la historia, la pesadilla hipermaltusiana elevada a la máxima potencia; tórrida, húmeda y pesada, y no obstante, o quizá por eso mismo, un magnífico lugar para visitar. Además, Jackie quería que contactara con un par de personas en la India. Por eso Zo había embarcado en el Nike, y más tarde tomaría un transbordador a Marte desde la Tierra.
Antes de ir a la India hizo su habitual peregrinaje a Creta para ver las ruinas que allí seguían llamando minoicas, aunque en Dorsa Brevia le habían enseñado a llamarlas ariádneas. Al fin y al cabo, Minos había sido el individuo que acabó con el antiguo matriarcado, así que era una de las muchas burlas de la historia que la civilización destruida llevara el nombre de su destructor. Pero los nombres podían cambiarse.
Llevaba un exoesqueleto alquilado, ideado especialmente para los visitantes extraplanetarios oprimidos por la gravedad. La gravedad era destino, decían, y la Tierra tenía mucho destino.
Estos eran semejantes a los de un pájaro, pero sin alas, mallas ajustables que acompañaban el movimiento de los músculos a la vez que sostenían; sujetadores de cuerpo entero en suma. No aliviaban del todo el efecto de la atracción del planeta, porque respirar seguía costando un esfuerzo adicional y sentía los miembros pesados, por así decir, desagradablemente comprimidos por el tejido. Se había acostumbrado a moverse con ellos en anteriores visitas y era un ejercicio fascinante, como levantar pesas, aunque no fuera especialmente de su agrado. Pero era mejor que la alternativa. La había probado también, pero distraía demasiado, impedía ver de verdad, estar allí de verdad.
Paseó entre las ruinas de la antigua Gournia inmersa en el peculiar y de algún modo submarino flujo del traje. Las ruinas de Gournia eran sus preferidas, la única localidad corriente que habían descubierto; los otros yacimientos eran palacios. Del pueblo, probablemente un satélite del palacio de Malia, no quedaba más que un laberinto de muros de piedra de metro y medio de altura cubriendo la cima de una colina que miraba al mar Egeo. Las habitaciones eran muy pequeñas, por lo general de un metro por dos, con estrechos pasillos entre ellas; todo aquello no difería demasiado de las aldeas encaladas que aún salpicaban la campiña. Se decía que Creta había sido duramente castigada por la gran inundación, igual que los ariádneos por la que siguió a la explosión de Thera, y los pequeños y pintorescos puertos pesqueros habían sido anegados en mayor o menor medida, y las ruinas de Malia y Zakros estaban bajo las aguas. Pero lo que Zo veía en Creta era vitalidad imperecedera. Ningún otro lugar de la Tierra había afrontado la explosión demográfica con tanto tino; por toda la isla las aldeas se aferraban a la tierra como colmenas, cubrían colinas, llenaban valles, siempre rodeadas de campos cultivados y huertas entre los que asomaban las calvas cabezas de las colinas, crestas esculpidas que formaban la espina dorsal de la isla. La población sobrepasaba los cuarenta millones y sin embargo la isla apenas había cambiado; había más pueblos, sí, pero habían conservado el estilo de los ya existentes, incluso de los muy antiguos como Gournia o Itanos. Una planificación urbana con una continuidad de cinco mil años que arrancaba de aquella primera cumbre de la civilización, o cumbre final de la prehistoria, tan elevada que hasta la Grecia clásica la vislumbró mil años después, conservada en la tradición oral como el mito de Atlantis, y ahora presente en sus vidas, no sólo en Creta, sino en Marte también. Debido a los nombres usados en Dorsa Brevia y la valoración del matriarcado ariádneo de esa cultura, existían fuertes vínculos entre ambos lugares; muchos marcianos visitaban Creta; había hoteles, a escala mayor, para acomodar a los jóvenes peregrinos de elevada estatura que visitaban los lugares santos: Faistos, Gournia, Itanos, las sumergidas Malia y Zakros, e incluso la ridicula «reconstrucción» de Knossos. Iban a ver cómo había empezado todo en la mañana del mundo. También Zo, envuelta en la azul luminosidad egea, recorriendo un pasadizo de piedra de cinco mil años de antigüedad, sentía que aquella grandeza se filtraba a través de las esponjosas piedras rojas que pisaba y le alcanzaba el corazón. Una nobleza que nunca tendría fin.
Para Zo, el resto de lo que en la Tierra le importaba era Calcuta. Bueno, no exactamente así, pero Calcuta era insustituible. Una humanidad fétida en su más alto grado de compactación; en cuanto salía de la habitación nunca tenía menos de quinientas personas a la vista, y por lo general, unos cuantos miles. La visión de toda esa vida en las calles proporcionaba una alegría monstruosa: un mundo de enanos que en cuanto la veían se congregaban a su alrededor como polluelos. Aunque Zo tenía que admitir que la actitud de las masas obedecía más a la curiosidad que al hambre; y se interesaban más en su exoesqueleto que en ella. Y no parecían del todo infelices, delgados pero no demacrados, a pesar de vivir en las calles, que se habían convertido en cooperativas: la gente las arrendaba, las barría, regulaba los millones de pequeños mercados, cultivaba cada plaza y dormía en ellas. Así era la vida en la Tierra a finales del holoceno. Después de Ariadna, la caída había sido continua.
Zo fue a Prahapore, un enclave en las colinas al norte de la ciudad. Allí estaba uno de los espías terranos de Jackie, en una atestada residencia de agobiados funcionarios que vivían delante de las pantallas y dormían bajo las mesas. El contacto de Jackie era una programadora-traductora que dominaba el mandarín, el urdú, el dravídico y el vietnamita, además de su hindi nativo y del inglés. Era una pieza clave en una amplia red de escuchas y mantenía a Jackie al tanto de las conversaciones entre India y China sobre Marte.
—Naturalmente enviarán más gente a Marte —le dijo la corpulenta mujer a Zo en cuanto hubieron salido al pequeño jardin—. Es así. Pero tengo la impresión de que los dos gobiernos creen que sus problemas demográficos alcanzarán una solución a largo plazo. Nadie espera tener más de un hijo. Y no sólo por ley, pues también lo dicta la tradición.
—La ley uterina —comentó Zo.
La mujer se encogió de hombros.
—Seguramente. Una tradición arraigada, de cualquier modo. La gente mira alrededor y comprende el problema. Esperan recibir el tratamiento de longevidad y el implante de esterilización al mismo tiempo. En India, se sienten afortunados si les dan permiso para que les quiten los implantes, y después del primer hijo esperan la esterilización definitiva. Incluso los fundamentalistas hindúes lo han aceptado, pues la presión social era excesiva. Y los chinos llevan siglos practicándolo.
—Entonces Marte tiene menos que temer de ellos de lo que Jackie piensa.
—Bueno, siguen con la intención de enviar emigrantes, forma parte de la estrategia general. Y la resistencia a la ley de hijo único es fuerte en algunos países católicos y musulmanes; además, a varias naciones les gustaría colonizar Marte como si estuviera vacío. La amenaza se desplaza ahora de India y China a las Filipinas, Brasil y Pakistán.
—Humm —murmuró Zo. Hablar de emigración siempre le producía una sensación opresiva. Amenazada por los lémmings—. ¿Qué me dice de las ex metanacs?
—El Ge Once está reagrupandose para apoyar a las viejas metanacionales más fuertes, y buscarán lugares donde afianzarse. Son infinitamente más débiles que antes de la inundación, pero siguen teniendo mucha influencia en Norteamérica, Rusia, Europa y Sudamérica. Dígale a Jackie que vigile los movimientos de Japón en los próximos meses, comprenderá a qué me refiero.
Conectaron las consolas de muñeca para que la mujer hiciera una transferencia segura de información a Jackie.
—Muy bien —dijo Zo. De pronto se sentía cansada, como si un hombre pesado se hubiese metido en el exoesqueleto con ella e intentara arrastrarla hacia abajo. La Tierra y su gravedad. Algunos decían que les gustaba el peso, como si lo necesitaran para convencerse de que eran reales. No era el caso de Zo. La Tierra era el exotismo por definición, y muy interesante, pero de pronto anheló estar en casa. Desconectó la consola imaginando ese perfecto término medio, ese equilibrio entre voluntad y carne: la exquisita gravedad de Marte.
Tras el descenso en el ascensor espacial desde Clarke, viaje que duraba más que el vuelo desde la Tierra, al fin puso los pies en el único mundo real, Marte el magnífico.
—No hay nada como el hogar —dijo Zo a la gente que esperaba en la estación de Sheffield, y luego se sentó feliz en el tren, que siguió las pistas que descendían por Tharsis y enfiló hacia el norte, hacia el Mirador de Echus.
La pequeña ciudad había crecido desde sus tímidos comienzos como cuartel general de la terraformación, pero no demasiado; quedaba fuera de las rutas transitadas y había sido excavada en la empinada pared oriental de Echus Chasma, de manera que de sus tres kilómetros verticales apenas eran visibles una pequeña franja en el altiplano de la cima y otra en la base, casi como dos pueblos separados conectados por un metro vertical. De hecho, de no ser por los aviadores, el Mirador de Echus pronto habría caído en la categoría de monumento histórico aletargado, como la Colina Subterránea o Senzeni Na, o los escondites helados del sur. Pero la pared oriental de Echus Chasma se encontraba en la ruta de los vientos del oeste que descendían por la Protuberancia de Tharsis, y al tropezar con ella se formaban poderosas corrientes ascendentes, un paraíso para los hombres pájaro.
Zo debía ir a informar a Jackie y los apparatchiks de Marte Libre que trabajaban para ella, pero antes de enredarse en todo eso quería volar. Comprobó el estado de su viejo traje de halcón de Santorini, en el depósito del aeródromo, y después se lo enfundó, sintiendo la musculosa textura del exoesqueleto flexible. Avanzó por la pista arrastrando las plumas caudales hasta llegar al borde, la Plataforma de Picados, un saliente natural que habían alargado añadiéndole una plancha de hormigón. Se asomó y estudió el suelo de color ocre de Echus Chasma, tres mil metros más abajo, y con la habitual descarga de adrenalina se precipitó al abismo. Caía de cabeza y el viento embestía su casco con un penetrante bramido cuando alcanzó la velocidad terminal; entonces extendió los brazos y el traje se endureció y ayudó a sus músculos a mantener desplegadas las hermosas alas, y con un fuerte estampido del viento viró y ascendió hacia el sol. La corriente la impulsaba con fuerza; con un movimiento coordinado de brazos y pies frenó la ascensión, y revoloteando en círculos contempló el acantilado y el fondo del abismo. Zo el halcón volaba, libre y salvaje. Reía de felicidad y la gravedad barría rápidamente sus lágrimas en las gafas.
El espacio sobre Echus estaba casi vacío aquella mañana. Después de cabalgar en la corriente ascendente, muchos aviadores volaban hacia el norte o descendían por alguna de las grietas del acantilado, donde la corriente más débil les permitía lanzarse en veloces picados. Zo también lo haría. Cuando alcanzó los cinco mil metros sobre el Mirador, inhalando el oxígeno puro del sistema de respiración de su casco, volvió la cabeza a la derecha, inclinó el ala derecha y se lanzó contra el viento, que la sometió a un masaje ligeramente sensual acentuado por el traje. No había más sonido que el estridente aullido del viento en las alas. El traje se ajustaba como un guante, lo había utilizado durante tres años marcianos antes de viajar a Mercurio. Era estupendo volver a llevarlo.
Se acercó a una cometa y luego realizó la maniobra llamada Caída de Jesús. Mil metros más abajo plegó las alas y empezó a impulsarse con las piernas como un delfín, para acelerar la caída; el viento chillaba, y cuando pasó el borde del acantilado superaba con creces la velocidad terminal. El borde era la señal para empezar a enderezarse, porque a pesar de la gran profundidad del abismo, el suelo se abalanzaba sobre uno como una bofetada, e incluso con mucha fuerza y destreza se necesitaba bastante espacio para salir del picado a tiempo. Arqueó la espalda, desplegó las alas y la tensión de los pectorales y los bíceps fue tremenda a pesar de la ayuda del traje. Bajó los alerones de cola, y con cuatro aleteos vigorosos sobrevoló el suelo arenoso del abismo; habría podido pillar un ratón al paso.
Viró y se dejó elevar por la corriente hacia las altas formaciones de nubes. Era muy placentero dar tumbos y jugar con el viento errático. Aquél era el sentido último de la vida, el propósito del universo: el goce puro, la ausencia del yo, la mente como mero espejo del viento. Según decían, volaba como un ángel, pero había pasado mucho tiempo desde la última vez.
Volvió a la realidad y descendió hacia el Mirador, pues tenía los brazos cansados. De pronto descubrió un halcón y decidió seguirlo. Como la mayoría de los aviadores, lo observó con la atención de un ornitólogo, imitando cada giro y cada aleteo, tratando de emular la sabiduría de su vuelo. Ocurría a veces que un halcón sobrevolaba inocentemente el acantilado en busca de comida seguido de toda una escuadrilla de aviadores ansiosos por aprender. Era divertido.
Se transformó en la sombra del ave, girando cuando ella lo hacía, imitando la disposición de las alas y la cola. La criatura tenía un dominio del aire que Zo nunca conseguiría. Aunque podía intentarlo: el sol radiante entre las nubes veloces, el cielo índigo, el viento contra su cuerpo, la sensación orgásmica en la boca del estómago cuando se lanzaba en picado… momentos eternos de inconsciencia. El tiempo más puro y mejor empleado por un humano.
Pero el sol siguió su curso hacia el oeste y ella se sintió sedienta, así que dejó al halcón y descendió describiendo perezosas y amplias eses hasta el Mirador, y remató su aterrizaje con un aleteo y un paso, en el verde Kokopelli, como si nunca hubiera alzado el vuelo.
El barrio que había detrás del aeródromo, llamado La Cubierta, era un amasijo de dormitorios y restaurantes baratos frecuentados casi exclusivamente por aviadores, que comían, bebían, merodeaban, hablaban, bailaban y buscaban pareja para la noche. Y allí estaban sus amigos alados, Rose, Imhotep, Ella y Estavan, reunidos en el Adler Hofbrauhaus, muy animados y encantados de tener a Zo de nuevo entre ellos. Tomaron una copa para celebrar el reencuentro y después fueron al Mirador del Mirador y se sentaron en la balaustrada; se pusieron al corriente de los chismes, pasándose una gran pipa cargada de pandorfo, haciendo comentarios soeces a propósito de la gente que desfilaba abajo y saludando a gritos a los amigos entre el gentío.
Después dejaron el Mirador del Mirador y se adentraron en la abarrotada Cubierta, y bar a bar fueron progresando lentamente hacia los baños. Se amontonaron en el vestuario, se desnudaron y vagaron por las salas oscuras, humeantes y cálidas, ora juntos, ora separados, manteniendo relaciones sexuales con extraños apenas entrevistos. Zo fue llegando al orgasmo a través de varios amantes, ronroneando de placer a medida que su cuerpo se cerraba sobre sí mismo y su mente vagaba lejos. Sexo, sexo, no había nada como el sexo excepto volar, que se le parecía mucho: el éxtasis del cuerpo, un eco del Big Bang, aquel primer orgasmo. El regocijo de ver las estrellas a través de la claraboya del techo, de sentir el calor del agua y un éxtasis sexual continuado. Más tarde Zo se dirigió al bar, donde encontró a los otros. Estavan afirmaba en ese momento que el tercer orgasmo de la noche era el mejor, pues permitía una aproximación exquisitamente dilatada al climax y dejaba aún una buena cantidad de semen por eyacular.
—Después sigue estando bien, pero hay que hacer un esfuerzo para arrancar y no se alcanza ni de lejos la calidad del tercero. —Zo y las otras mujeres coincidieron en que en eso, como en muchas otras cosas, las mujeres eran superiores: en una noche en los baños tenían varios orgasmos extraordinarios, que no podían compararse sin embargo con el status orgasmus, un éxtasis continuo que podía prolongarse media hora sí una tenía suerte y el compañero era hábil. Era todo un arte, que estudiaban con dedicación: tenían que estar excitadas pero no en exceso, en el seno de un grupo pero no en una multitud… En los últimos tiempos habían adquirido gran pericia, le dijeron a Zo, y ella exigió pruebas.
—Vamos, quiero que me entabléis. —Estavan silbó y abrió la marcha hasta una sala con una gran mesa que sobresalía del agua. Imhotep se tendió de espaldas sobre la mesa, pues sería el colchón de Zo en la sesión; los demás la alzaron, también de espaldas, la tendieron sobre Imhotep y con bocas, manos y genitales establecieron contacto con cada milímetro de la piel de Zo; pronto formaron una masa indiferenciada de sensaciones eróticas. Zo ronroneaba ruidosamente, y cuando el orgasmo se acercaba se arqueó y la violencia del espasmo la separó de Imhotep. Los demás siguieron atormentándola sutilmente, sin soltarle las manos, y de pronto ella voló y el contacto de un dedo bastó para mantener el éxtasis. Al fin gritó «¡No puedo más!» y ellos rieron y dijeron «Sí, sí puedes», y continuaron hasta que los músculos de su estómago se encogieron y rodó a un costado de Imhotep. Estavan y Rose la sostuvieron, porque no se tenía en pie. Alguien dijo que la habían mantenido en vuelo veinte minutos, aunque a ella le habían parecido dos, o una eternidad. Tenía la musculatura abdominal dolorida, igual que los muslos y el trasero—. Necesito un baño frío —dijo, y se arrastró hasta la bañera de la habitación contigua.
Ya no quedaba nada interesante en los baños. Ulteriores orgasmos le dolerían. Ayudó a entablar a Estavan y Jerjes, y después a una mujer delgada que no conocía, y se divirtió mucho, pero luego aquello empezó a aburrirla. Carne, carne, carne. Después de una sesión en la mesa, uno podía sumergirse en el placer o hastiarse de tanta carne, pelo, piel, interiores y exteriores.
Se vistió y salió. El sol matinal brillaba sobre las desnudas planicies de Lunae. Avanzó como flotando por las calles vacías hasta el hotel, relajada, purificada y adormecida. Un copioso almuerzo y caería en un delicioso sueño.
Pero en el restaurante del hotel la esperaba Jackie.
—Que me aspen si no es nuestra Zoya. —Zo siempre había odiado ese nombre, que ella misma había escogido.
—¿Me has seguido hasta aquí? —preguntó Zo, sorprendida. Jackie parecía disgustada.
—Recuerda que también es mi cooperativa. ¿Por qué no fuiste a informar en cuanto llegaste?
—Quería volar.
—Ésa no es excusa.
—No me estoy excusando.
Zo fue hasta el bufé, llenó un plato de huevos revueltos y bollos, regresó a la mesa de Jackie y la besó en la coronilla antes de sentarse.
—Tienes buen aspecto.
Parecía más joven que Zo, que siempre estaba bronceada y por tanto arrugada, aunque más que joven se la veía bien conservada, como una hermana gemela de Zo embotellada durante algún tiempo y decantada recientemente. Su madre nunca le había dicho cuántas veces se había sometido al tratamiento gerontológico, pero Rachel le había confiado que probaba continuamente nuevas variantes, que aparecían a razón de dos o tres por año, y no dejaba pasar más de tres años sin recibir el paquete básico. Rondaba su quinta década marciana, pero se habría dicho que tenía la edad de Zo de no ser por ese aire de conserva, no tanto del cuerpo como del espíritu: algo en la mirada, una cierta dureza y tirantez, una cierta fatiga o hastío. Costaba mucho esfuerzo ocupar la posición de mujer alfa año tras año, y esa lucha heroica había dejado huellas visibles en su tersa tez de bebé aunque seguía siendo una beldad. Pero envejecía. Pronto los hombres jóvenes que la rodeaban dejarían de bailar al son que ella tocaba y se marcharían.
Entre tanto seguía conservando una gran presence, y en ese momento parecía bastante enfadada. La gente apartaba los ojos como si su mirada pudiera fulminarlos, y a Zo se le escapó una carcajada. No era la manera más educada de recibir a su amada madre, pero ¿qué otra cosa podían hacer? Estaba demasiado relajada para irritarse.
Sin embargo había sido un error reírse de ella. Jackie la miró con frialdad hasta que Zo se serenó.
—Cuéntame lo ocurrido en Mercurio. Zo se encogió de hombros.
—Te lo dije. Aún creen que el sol es de su propiedad y que pueden venderlo al sistema exterior, y se les ha subido a la cabeza.
—Supongo que la energía solar que almacenen seguirá interesando a otros planetas.
—La energía siempre es útil, pero los satélites exteriores ya son capaces de generar la que necesitan.
—Lo cual sólo deja los metales a la gente de Mercurio.
—Así es.
—Pero ¿qué piden por ellos?
—Todos quieren la independencia. El tamaño de esos pequeños mundos les impide ser autosufícientes y los obliga a comerciar con lo que tienen para conservar la independencia. Mercurio tiene sol y metales; los asteroides, metales; los satélites exteriores, gases como mucho. De modo que venden sus recursos y buscan alianzas para evitar caer bajo el dominio de la Tierra o de Marte.
—No se trata de dominación.
—Naturalmente —dijo Zo con expresión seria—. Pero, ya se sabe, los planetas grandes…
—Son grandes, comprendo. Pero muchos pequeños juntos hacen algo grande.
—¿Y quién va a unirlos? —preguntó Zo.
Jackie hizo caso omiso de la pregunta. La respuesta era obvia de todas maneras: ella los uniría. Su madre se había embarcado en una larga guerra contra varias fuerzas terranas por el control de Marte; intentaba evitar que el inmenso mundo natal los inundara, y a medida que la civilización se dispersaba por el sistema solar utilizaba los nuevos asentamientos como peones. Y si conseguía los suficientes desnivelaría la balanza.
—No hay motivo para preocuparse por Mercurio —la tranquilizó Zo—. Es un callejón sin salida, una pequeña ciudad de provincias gobernada por un culto. Nunca será un gran núcleo habitado, nunca. Es decir que aunque se pusieran de nuestro lado, no tendrían ningún peso.
El rostro de Jackie adoptó su expresión de hastío, como si el análisis de la situación hecho por Zo fuese infantil, como si existieran ocultas fuentes de poder político en Mercurio, en todas partes. Zo no dejó traslucir su irritación.
Antar entró en el restaurante, buscándolas. Al verlas sonrió y se acercó, besó a Jackie brevemente y a Zo con más largueza, y después deliberó en susurros con Jackie. Cuando todo estuvo dicho Jackie lo despidió.
Zo advirtió una vez más las ansias de poder de su madre, manifiestas por ejemplo en las continuas órdenes gratuitas a Antar; esa ostentación se advertía en muchas nisei, sobre todo en las que habían crecido en patriarcados y ahora reaccionaban con virulencia. Esas mujeres no comprendían que aquellas cuestiones carecían ya de importancia, que acaso nunca la habían tenido, que el patriarcado nunca había escapado de las garras de la ley uterina de Kegel, un poder biológico que ninguna fuerza política doblegaría nunca. El dominio femenino del placer sexual masculino, de la vida, eran realidades indiscutibles para los patriarcas a pesar de la represión; y su miedo a la mujer se expresaba de infinitas maneras: la ocultación, la ablación del clítoris, los pies vendados y cosas por el estilo. Un asunto feo, una última trinchera defensiva, desesperada y despiadada, que durante un tiempo había funcionado, pero que al fin había saltado por los aires sin dejar huella. Ahora los pobres tipos tenían que valerse por sí mismos, y les costaba. Las mujeres como Jackie andaban arreándolos con látigos, y además disfrutaban haciéndolo.
—Quiero que visites el sistema uraniano —dijo Jackie—. Acaban de instalarse y quiero sujetarlos cuanto antes. De paso podrías dar un toque de atención a los galileos; parece que están descarriándose.
—Tendría que hacer algo en la cooperativa, o será demasiado obvio que no es más que una tapadera —dijo Zo.
Después de muchos años viviendo en una cooperativa de salvajes de Lunae, Zo se había incorporado a una de las que servían de tapadera a las actividades de Marte Libre y permitía a Zo y otros agentes secretos trabajar para el partido sin que se notara que ésa era su actividad principal. La cooperativa construía e instalaba pantallas de cráter, pero hacía más de un año que no trabajaba con ellos.
Jackie asintió.
—Dedícale algún tiempo, y luego te tomas otro permiso. Dentro de un mes más o menos.
—Muy bien.
Zo tenía mucho interés en visitar los satélites exteriores, de modo que no le costó mucho acceder, pero evidentemente a Jackie ni se le había pasado por la cabeza que pudiera negarse, pues no era una persona muy imaginativa. No cabía duda de que su padre era la fuente de las cualidades opuestas de Zo, ka lo bendijera. Aunque no quería conocer su identidad, que a esas alturas sólo habría supuesto más trabas a su libertad, sentía una enorme gratitud hacia él por darle sus genes, que la habían salvado de ser otra Jackie.
Zo se levantó, incapaz de soportar mas tiempo a su madre.
—Pareces cansada y yo estoy muerta —dijo. La besó en la mejilla y mientras se dirigía a la salida añadió—: Te quiero. Quizá deberías plantearte recibir el tratamiento de nuevo.
La cooperativa de Zo tenía su sede en el cráter Moreux, en las Protonilus Mensae, entre Mángala y Punto Bradbury, un gran cráter en la extensa pendiente del Gran Acantilado en su caída hacia la península del Estrecho de Boone. La cooperativa desarrollaba nuevas variedades de redes moleculares para reemplazar el viejo material de las tiendas. La malla que habían instalado sobre Moreux era su última creación: el polihidroxibutirato plástico de sus fibras procedía de soja manipulada genéticamente para que produjera el PHB en sus cloroplastos. La malla soportaba el equivalente a una capa de inversión diaria, lo que hacía que el aire del interior del cráter fuese un treinta por ciento más denso y considerablemente más cálido que el exterior. Aquellas mallas hacían más fácil la dura transición de los biomas de la tienda al exterior, y cuando se instalaban permanentemente creaban benignos mesoclimas en latitudes o alturas elevadas. Moreux estaba a 43 grados norte, y los inviernos fuera del cráter siempre serían crudos. La malla les permitía mantener bosques templados de altura con un exótico abanico de plantas procedentes de los volcanes de África oriental, Nueva Guinea y el Himalaya manipuladas genéticamente. En verano, en el fondo del cráter los días eran tórridos, y el perfume de los extraños y erizados árboles floridos llenaba el aire.
Los habitantes de Moreux vivían en amplios apartamentos excavados en el arco norte del borde, cuatro niveles con anchos ventanales que miraban sobre las verdes frondas del bosque de la pendiente del Kilimanjaro. Los balcones eran abrasados por el sol en invierno y disfrutaban de la protección de emparrados de enredaderas en verano, cuando las temperaturas diurnas alcanzaban los 305° kelvins, y la gente hablaba de cambiar la malla por una más tosca que permitiera escapar el aire caliente, o incluso diseñar un sistema para retirarla durante el verano. Zo pasaba casi todo el día trabajando duramente en la ladera o bajo ella para justificar su partida hacia los satélites exteriores. Esta vez el trabajo era interesante e incluía largos viajes subterráneos por túneles mineros siguiendo vetas y estratos en la antigua falda del cráter. El impacto había originado numerosas rocas metamórficas útiles, y abundaban los minerales precursores de los gases de invernadero. Así pues, además de la extracción, la cooperativa desarrollaba nuevos métodos de minería que, sin alterar la superficie, permitieran la explotación intensiva del regolito, y que esperaban comercializar en breve. Los robots se encargaban de la mayor parte del trabajo subterráneo, pero siempre había actividades que sólo los humanos podían realizar, circunstancia corriente en la minería. A Zo la satisfacía profundamente cavar en el oscuro mundo submarciano, pasarse el día en las entrañas del planeta entre grandes placas de roca en cuyas toscas paredes negras centelleaban los cristales bajo los potentes focos, estudiar las muestras y explorar las nuevas galerías, bosques de pálidos pilares de magnesio colocados por las excavadoras robóticas, trabajar como un troglodita en busca de raros tesoros subterráneos y luego salir de la cabina del ascensor parpadeando ante el súbito resplandor del atardecer, que se teñía de bronce, salmón o ámbar a medida que el sol transitaba por el cielo púrpura como un viejo amigo que los calentaba mientras subían cansados hasta el portón del borde, desde donde divisaban el bosque circular de Moreux, abajo, un mundo perdido, hogar de jaguares y buitres. Una vez dentro de la malla, se descendía con un tranvía, pero Zo solía ir a la casa del portón, se ponía su traje de pájaro, se lanzaba desde la pista y volaba en lentas espirales descendentes hasta la zona norte del arco de la ciudad, donde cenaba en una terraza rodeada de loros, cotorritas y cacatúas que trataban de conseguir algo de comida. No estaba mal para ser un trabajo. Dormía bien.
Cierta vez un grupo de ingenieros atmosféricos fue a comprobar cuánto aire escapaba a través de la malla en un día de pleno verano. Había muchos ancianos en el grupo, gente con los ojos marchitos y el aire difuso de los areólogos que han pasado demasiado tiempo en trabajos de campo. Uno de ellos era el mismísimo Sax Russell, un hombre pequeño y calvo de nariz torcida y piel tan arrugada como la de las tortugas que pululaban por el suelo del cráter. Zo no podía dejar de mirarlo: era una de las figuras más importantes de la historia marciana. Era curioso que alguien saliera de los libros y la saludara, como si George Washington o Arquímedes fueran a pasar por allí al momento siguiente, como si el pasado tendiera su mano muerta sobre ellos, pasmado ante los últimos avances.
Russell ciertamente parecía pasmado; no perdió el aire de aturdimiento en toda la reunión de orientación, dejó las preguntas atmosféricas para sus colegas y se pasó el tiempo mirando el bosque. Durante la cena alguien le presentó a Zo, y él parpadeó con la oscura astucia de una tortuga.
—Yo fui uno de los maestros de tu madre.
—Lo sé.
—¿Me llevarías a ver el fondo del cráter?
—Normalmente lo sobrevuelo —contestó Zo, sorprendida.
—Esperaba poder caminar un poco —insistió el, y la miró parpadeando.
La novedad era tan valiosa que accedió a acompañarlo.
Salieron con el fresco de la mañana y avanzaron bajo la sombra del borde oriental. Las ramas de balsa y saal se entrecruzaban en lo alto formando una elevada bóveda donde los lémures gritaban y saltaban. El anciano caminaba despacio, observando a las despreocupadas criaturas del bosque, y hablaba sólo para preguntarle a Zo el nombre de los distintos heléchos y árboles. Ella sólo podía identificar las aves.
—Los nombres de las plantas me entran por un oído y me salen por el otro, lo siento —admitió sin empacho.
El hombre frunció el entrecejo.
—Creo que eso me ayuda a verlas mejor —añadió ella.
—¿De veras? —Él miró alrededor, como para probar.— ¿Significa eso que miras de distinto modo aves y plantas?
—Son diferentes. Los pájaros son mis hermanos, tienen que tener nombres. Forma parte de ellos. Pero esto… —señaló con un ademán las frondas verdes que los rodeaban, heléchos gigantescos bajo los erizados árboles en flor— esto no tiene nombre. Se los ponemos, pero en verdad no son suyos.
Esas palabras dejaron a Sax pensativo.
—¿Por dónde vuelas? —preguntó después de que hubieran avanzado un kilómetro por el sendero cubierto de maleza.
—Por todas partes.
—¿Hay algún lugar que prefieras?
—Me gusta el Mirador de Echus.
—¿Buenas corrientes ascendentes?
—Excelentes. Estuve allí hasta que Jackie cayó sobre mí y me puso a trabajar.
—¿No es ése tu trabajo?
—Sí, claro, pero mi cooperativa tiene horarios flexibles.
—Ah. Entonces ¿te quedarás aquí un tiempo?
—Sólo hasta que parta el transbordador para Galileo.
—¿Es que te propones emigrar?
—No, no. Es una misión diplomática.
—Ah. ¿Visitarás Urano?
—Sí.
—Me gustaría ver Miranda.
—A mí también. Ésa es una de las razones por las que voy.
—Ah.
Cruzaron un arroyo poco profundo pisando sobre las piedras planas que asomaban. Piaban los pájaros y zumbaban los insectos, y el sol inundaba el cuenco del cráter, pero bajo la bóveda verde aún hacía fresco y columnas e hilos paralelos de luz dorada atravesaban oblicuamente el aire. Russell se acuclilló para mirar el agua del arroyo que acababan de cruzar.
—¿Cómo era mi madre de niña? —inquirió Zo.
—¿Jackie? —dijo Russell. Parecía haberse sumido en sus pensamientos, y justo cuando Zo concluía exasperada que el hombre había olvidado la pregunta, contestó—: Era una corredora muy veloz. Hacía muchas preguntas. Por qué, por qué, por qué. Me gustaba eso. Creo que era la mayor de aquella generación de ectógenos. La líder, en cualquier caso.
—¿Estaba enamorada de Nirgal?
—No lo sé. ¿Por qué, es que conoces a Nirgal?
—Me parece que sí. Lo encontré una vez, con los salvajes. ¿Y qué me dice de Peter Clayborne, estaba enamorada de él?
—¿Enamorada? Más tarde, tal vez. Ya mayores. En Zigoto, no lo sé.
—No es usted de mucha ayuda.
—No.
—¿Es que ha olvidado todo aquello?
—No, en absoluto, pero es difícil de describir. Recuerdo que Jackie me preguntó por John Boone, igual que tú me has preguntado por ella. Más de una vez. Se enorgullecía de ser su nieta, estaba orgullosa de él.
—Aún lo está. Y yo de ella.
—Y… recuerdo que una vez lloró.
—¿Por qué? ¡Y no me diga que no lo sabe!
Sorprendido, no contestó en seguida, pero al fin la miró con una sonrisa casi humana y dijo:
—Estaba triste.
—Porque su madre se había ido. Esther, ¿no?
—Exacto.
—Kasei y Esther se separaron y Esther se marcho a… no sé adonde, pero Kasei y Jackie se quedaron en Zigoto. Un día ella vino a la escuela temprano, un día que yo daba clase. Preguntaba siempre el por qué de muchas cosas, y ese día también lo hizo, pero sobre Kasei y Esther. Y entonces se echó a llorar.
—¿Qué le dijo?
—No lo sé… Nada, supongo. No sabía qué decirle. Humm… pensaba que tal vez habría debido irse con Esther. El vínculo con la madre es esencial.
—No me venga con ésas.
—¿No estás de acuerdo? Creía que ustedes los jóvenes nativos eran todos sociobiólogos.
—¿Qué es eso?
—Humm… alguien que cree que la mayor parte de las características culturales tienen una explicación biológica.
—En ese caso, no lo soy. Somos mucho más abiertos. La maternidad puede ejercerse de muchas maneras, y algunas madres no son más que incubadoras.
—Supongo que…
—Créame.
—…pero Jackie lloró.
Siguieron caminando en silencio. Como muchos cráteres grandes, Moreux tenía numerosos cauces cuneiformes que convergían en una ciénaga y lago centrales. En este caso el lago era pequeño y tenía forma de riñon, y ceñía unos montículos toscos e irregulares. Zo y Russell dejaron atrás la bóveda del bosque siguiendo el difuso sendero, que pronto se desvaneció bajo la densa hierba elefante, y de no ser por el arroyo, que serpenteaba entre la hierba hacia una pradera y el lago pantanoso, se habrían extraviado. Incluso la pradera estaba invadida por la hierba elefante, grandes matas circulares que se elevaban muy por encima de sus cabezas y a menudo les impedían ver otra cosa que no fuera el cielo. Las largas hojas centelleaban bajo el lila del mediodía. Russell avanzaba a trompicones muy por detrás de Zo, mirando en derredor, y la hierba se reflejaba en sus redondas gafas de espejo. Parecía perplejo, maravillado por cuanto le rodeaba, y murmuraba para una vieja consola de muñeca que le colgaba de la muñeca.
En un meandro del lago encontraron una playa de guijarros y arena fina, y después de comprobar con un palo que no había arenas movedizas, Zo se despojó de su sudada camiseta y se metió en el agua, fresca y límpida a unos metros de la orilla. Buceó, nadó, tocó el fondo con la cabeza. En una zona de aguas profundas asomaba un bloque de piedra y trepó a él para utilizarlo como trampolín. Se lanzaba de cabeza y daba una vuelta de campana justo después de penetrar en el agua. Esa rápida pirueta, difícil y sin gracia en el aire, le proporcionaba un ligero estremecimiento de placer ingrávido en la boca del estómago, la sensación más cercana al orgasmo que había experimentado en actividades no sexuales. Repitió el salto varias veces, hasta que la sensación se amortiguó y empezó a sentir frío. Salió del agua y se tendió en la arena, y el calor de ésta y la radiación solar la envolvieron. Un orgasmo de verdad habría sido perfecto, pero a pesar de que yacía tendida ante él como un mapa sexual, Russell seguía sentado en la orilla con las piernas cruzadas, al parecer absorto en el barro, sin más atuendo que las gafas de sol y la consola de muñeca. Un pequeño primate, bronceado, calvo y arrugado como un higo, la imagen que ella tenía de Gandhi o del homo habilis. Eso casi lo hacía sexualmente atractivo, tan anciano y pequeño, como el macho de alguna especie de tortugas sin caparazón. Apartó la rodilla a un lado y se arqueó en una inconfundible postura de ofrecimiento; su vulva expuesta ardía bajo el sol.
—Este bioma es sorprendente —comentó él—. Nunca había visto nada semejante.
—Humm.
—¿Te gusta?
—¿Que si me gusta? Supongo que sí. Hace demasiado calor y hay demasiada vegetación, pero es interesante. Algo distinto.
—Entonces no tienes nada que objetar. No eres una roja.
—¿Una roja? —Rió.— No, soy una whig.
—¿Quieres decir que rojos y verdes no constituyen ya una división política? —preguntó él pensativo.
Ella señaló la hierba elefante y los árboles de saal que rodeaban la pradera.
—¿Cómo podrían seguir existiendo?
—Qué interesante. —Carraspeó y luego preguntó:— Cuando viajes a Urano, ¿invitarías a una amiga mía?
—Tal vez —dijo Zo, y desplazó ligeramente las caderas hacía atrás.
Él captó la indirecta y tras una vacilación se inclinó hacia delante, y empezó a masajear el muslo que tenía más cerca. A Zo le pareció que la estaban acariciando las diminutas manos de un modo hábil y experto, que empezaron a merodear por el vello pubico, actividad que parecía agradarle, porque la repitió varias veces y le provocó una erección, que ella fomentó hasta alcanzar el orgasmo. No era lo mismo que ser entablada, pero cualquier orgasmo era bueno, sobre todo bajo una tórrida lluvia de sol. Y aunque las caricias de Russell eran muy básicas, él no manifestaba ese anhelo de afecto simultáneo propio de tantos viejos, un sentimentalismo que impedía los placeres intensos que podían alcanzar dos personas por separado. Cuando dejó de temblar, rodó sobre un costado y tomó el miembro erecto de Russell con la boca, un índice que ella podía envolver enteramente con la lengua, mientras le ofrecía una buena vista de las espléndidas y estrictas formas de su cuerpo. Sus caderas eran tan anchas como los hombros de él. Continuó con la labor de su vagina dentata… Eran tan absurdos esos mitos engendrados por los temores patriarcales… Los dientes eran del todo superfluos, ¿acaso necesitaba dientes una pitón, necesitaba una trituradora de roca dientes? Bastaba con agarrar a las infelices criaturas por la polla y succionar y estrujar hasta que gimoteaban, ¿y qué podían hacer ellos? Podían intentar mantenerse fuera de esa trampa en la que deseaban estar, y así quedaban atrapados en una patética confusión. Y siempre estaba el riesgo de los dientes; lo mordisqueó para recordárselo y luego lo dejó correrse. Los hombres tenían suerte de no ser seres telepáticos.
Después tomaron otro baño y compartieron la hogaza de pan que él había traído en la mochila.
—¿Era un ronroneo lo que he oído antes? —preguntó Sax.
—Aja.
—¿Has hecho que te inserten ese rasgo? Ella asintió y tragó.
—La última vez que recibí el tratamiento.
—¿Los genes proceden de los gatos?
—De los tigres.
—Ah.
—Sólo produce un cambio menor en la laringe y las cuerdas vocales. Debería probarlo, es muy agradable.
El parpadeó pero no respondió.
—A ver, ¿quién es esa amiga para llevar a Urano?
—Ann Clayborne.
—¡Ah! Su vieja Némesis.
—Algo parecido, sí.
—¿Qué le hace pensar que irá?
—Puede que no quiera, puede que sí. Michel dice que está probando cosas nuevas, y creo que Miranda le resultaría interesante. Una luna destrozada por un impacto que se ha vuelto a aglutinar, luna y proyectil juntos. Es algo que me gustaría que viera. Toda esa roca, ya sabes. Ella ama la roca.
—Eso he oído.
Russell y Clayborne, el verde y la roja, dos de los más famosos antagonistas de la melodramática saga de los primeros años de colonización. Esos años transmitían una sensación tan claustrofóbica que Zo se estremecía sólo de pensar en ellos. Era evidente que la experiencia había agrietado las mentes de quienes la habían sufrido. Y encima Russell había tenido lesiones aún más espectaculares, le parecía recordar, aunque le era difícil estar segura, porque los relatos sobre los Primeros Cien se confundían en su imaginación: la Gran Tormenta, la colonia oculta, las traiciones de Maya, las discusiones, líos amorosos, asesinatos, rebeliones y demás, todo sórdido y casi desprovisto de momentos felices. Como si los viejos hubiesen sido bacterias anaerobias viviendo en un medio venenoso y lentamente hubiesen excretado las condiciones necesarias para la emergencia de una vida oxigenada.
Excepto quizás Ann Clayborne, quien a juzgar por las historias parecía haber llegado a la conclusión de que para sentir alegría en un mundo rocoso había que amar la roca. A Zo le gustaba esa actitud, y por eso dijo:
—Pues se lo propondré. Aunque debería hacerlo usted, ¿no? Propóngaselo y dígale que yo estoy de acuerdo. Podemos hacerle un hueco en el equipo diplomático.
—¿Es un grupo de Marte Libre?
—Sí.
—Humm.
Russell la interrogó sobre las ambiciones políticas de Jackie y ella contestó sinceramente en la medida de lo posible, admirando mientras tanto su propio cuerpo, los músculos trabajados suavizados por la grasa bajo la piel, los huesos de la cadera que flanqueaban el vientre, el ombligo, el erizado vello púbico (apartó unas migas que habían caído en él), los muslos largos y vigorosos. El cuerpo femenino era de proporciones más exquisitas que el masculino, Miguel Ángel se había equivocado, aunque su David apoyaba el punto de vista del escultor: un cuerpo de hombre pájaro donde los hubiera.
—Me gustaría que subiéramos volando hasta el borde —dijo ella.
—No sé volar con los trajes.
—Podría cargarlo a la espalda.
Ella echó una ojeada. Treinta o treinta y cinco kilos más…
—Desde luego. Dependería del traje.
—Es sorprendente lo que pueden hacer.
—No son sólo los trajes.
—No pero nosotros no estamos diseñados para volar. Los huesos pesados y todo eso, ya me entiendes.
—Entiendo. Ciertamente los trajes son necesarios, pero no suficientes.
—Sí —Estudió el cuerpo de ella.— Es interesante ver lo mucho que crece la gente ahora.
—Sobre todo los genitales.
—¿Tú crees?
Ella soltó una carcajada.
—Estaba tomándole el pelo.
—Ah.
—Aunque sería lógico pensar que las partes más usadas aumentaran de tamaño, ¿no?
—Sí. La caja torácica se ha ampliado, según he leído. Ella volvió a reír.
—El aire tenue, ¿no?
—Probablemente. Ocurre en los Andes. La distancia entre la columna y el esternón en los andinos es dos veces mayor que en la gente que vive al nivel del mar.
—¿De veras? Como la cavidad torácica de las aves.
—Supongo.
—Añada grandes pectorales y pechos… Él no contestó.
—Estamos evolucionando hacia algo semejante a las aves. El negó con la cabeza.
—Es fenotípico. Si criaras a tus hijos en la Tierra, su tórax se encogería de nuevo.
—Dudo que llegue a tener hijos.
—Ah, ¿por el problema demográfico?
—Sí. Es preciso que ustedes los issei empiecen a morir. Ni siquiera los nuevos mundos están sirviendo de mucho. La Tierra y Marte se están convirtiendo en hormigueros. Ustedes nos han arrebatado el mundo. Son unos cleptoparásitos.
—Eso suena redundante.
—Pues es un término que se usa para referirse a los animales que roban la comida de sus crías en los inviernos excepcionalmente severos.
—Muy acertado.
—Deberíamos acabar con ustedes en cuanto sobrepasaran los cien años.
—O en cuanto tuviéramos hijos.
Ella sonrió. ¡Aquel hombre era imperturbable!
—Lo que llegara primero.
Él asintió, como ante una sugerencia sensata, y ella volvió a reír, aunque en cierto modo irritada.
—Naturalmente, no sucederá nunca.
—No, y además no sería necesario.
—¿No? ¿Es que van a actuar como los lémmings y van a arrojarse por los acantilados?
—No. Pero están apareciendo enfermedades resistentes al tratamiento. Los más viejos empiezan a morir. Es inevitable.
—¿Lo es?
—Eso creo.
—¿No cree que encontrarán una cura para esas nuevas enfermedades y seguirán llevando la situación al límite?
—En algunos casos. Pero la senectud es compleja, y antes o después… —Se encogió de hombros.
—Una perspectiva tétrica —comentó Zo.
Se levantó y se puso la camiseta seca. Él la imitó.
—¿Conoces a Bao Shuyo? —preguntó Russell.
—No, ¿quién es?
—Una matemática que vive en Da Vinci.
—No. ¿Por qué lo pregunta?
—Sólo por curiosidad.
Avanzaron colina arriba a través del bosque, deteniéndose de cuando en cuando para mirar el paso veloz de algún animal. Un gran urogallo, algo semejante a una hiena solitaria observándolos desde lo alto de un desaguadero… Zo descubrió que estaba disfrutando de la excursión. Aquel issei era imperturbable y sus opiniones imprevisibles, un rasgo insólito en los viejos y, de hecho, en cualquiera. Muchos de los ancianos que había conocido parecían atrapados sin remedio en el espaciotiempo retorcido de sus valores, y como la manera en que la gente aplicaba sus valores a la vida cotidiana era inversamente proporcional a lo estrechamente que estuvieran ligados a ellos, los viejos habían acabado siendo Tartufos, en opinión de Zo, hipócritas con los que no tenía ninguna paciencia. Despreciaba a los viejos y sus preciosos valores, pero aquél en particular no parecía tener ninguno. Eso la hacía desear hablar más con él.
Cuando llegaron a la ciudad, ella le palmeó la calva.
—Ha sido divertido. Hablaré con su amiga.
—Gracias.
Unos días más tarde llamó a Ann Clayborne. El rostro que apareció en la pantalla era tan espeluznante como una calavera.
—Hola, soy Zoya Boone.
—¿Y…?
—Así me llamo —dijo Zo—. Así es como me presento a los desconocidos.
—¿Boone?
—La hija de Jackie.
—Ah.
Era evidente que Jackie no le caía bien. Una reacción corriente; Jackie era tan extraordinaria que mucha gente la detestaba.
—También soy amiga de Sax Russell.
—Ah.
Imposible interpretar esa exclamación.
—Le dije que viajaría al sistema uraniano y pensó que tal vez a usted le interesaría acompañarme.
—¿Eso dijo?
—En efecto. Por eso la llamo. Salgo para Júpiter y después Urano, y pasaré dos semanas en Miranda.
—¡Miranda! —exclamó Ann—. ¿Quién ha dicho que es?
—¡Soy Zo Boone! ¿Es que está senil?
—¿Ha dicho Miranda?
—Sí. Dos semanas, tal vez más, si me gusta.
—¿Si le gusta?
—Claro. Yo no me quedo en los sitios que no me agradan.
Clayborne asintió, como reconociendo la sensatez de aquella actitud, y Zo añadió con pretendida solemnidad, como si hablara con un niño:
—Hay mucha roca por allí.
—Ya, ya.
Una larga pausa. Zo estudió el rostro: demacrado y arrugado, como el de Russell, sólo que en ella las arrugas eran verticales. Un rostro tallado en madera. Al fin la mujer contestó:
—Lo pensaré.
—Se supone que tiene que probar cosas nuevas —le recordó Zo.
—¿Qué?
—Me ha oído perfectamente.
—¿Eso se lo ha dicho Sax?
—No, le pregunté a Jackie sobre usted.
—Lo pensaré —repitió, y cortó la conexión.
Qué le vamos a hacer, pensó Zo. Pero al menos lo había intentado, y se sentía virtuosa, una sensación desagradable. Los issei tenían una extraña habilidad para arrastrarlo a uno a sus realidades, y además todos estaban locos.
Y eran impredecibles; al día siguiente Clayborne la llamó y dijo que iría con ella.
En persona Ann Clayborne ofrecía un aspecto tan castigado y marchito como Russell, y era aún más silenciosa y extraña: mordaz, lacónica, volátil y malhumorada. Apareció en el último momento con una mochila y una nueva y fina versión de consola de muñeca, negra. Su piel era de color avellana, llena de quistes, verrugas y cicatrices. Una larga vida pasada a la intemperie y en los primeros tiempos bajo un bombardeo intenso de rayos ultravioleta. En suma, estaba achicharrada. Una cabeza tostada, como los llamaban en Echus. Tenía los ojos grises y una fina raya por boca, y las líneas que iban de las comisuras de la boca a las fosas nasales parecían hachazos. No podía existir nada más severo que aquel rostro.
Pasó la semana de viaje a Júpiter en el pequeño parque de la nave, paseando entre los árboles. Zo prefería el comedor o la gran burbuja de observación, donde cada tarde se reunía un pequeño grupo que tomaba pastillas de pandorfo y jugaba al pillapilla, o fumaba opio y contemplaba las estrellas, y apenas vio a Ann en ese tiempo.
Pasaron sobre el cinturón de asteroides, ligeramente fuera del plano de la eclíptica, cerca de alguno de aquellos pequeños mundos ahuecados, sin duda, aunque no podían asegurarlo: las patatas de roca que aparecían en las pantallas de la nave podían ser cascaras vacías de minas abandonadas o albergar hermosas ciudades-estado ajardinadas, sociedades anárquicas y peligrosas, grupos religiosos o colectivos utópicos que disfrutaban de una paz dificil. La variedad tan amplia de sistemas que coexistían en un estado semianárquico hacía dudar a Zo del éxito de los planes de Jackie para organizar los satélites exteriores a la sombra de Marte; sospechaba que el cinturón de asteroides se convertiría en el modelo de la organización política futura del sistema solar. Pero Jackie discrepaba: la estructura política del cinturón venía determinada por su particular naturaleza, mundos diseminados en una ancha franja alrededor del sol. Por otra parte, los satélites exteriores se agrupaban alrededor de sus gigantes gaseosos y con toda seguridad formarían ligas, y además eran mundos tan enormes comparados con los asteroides que con el tiempo su elección de aliados en el sistema solar interior sería determinante.
Esto no convencía a Zo, y la deceleración los llevó al sistema joviano, donde podría comprobar si las teorías de Jackie tenían alguna validez. La nave trazó varias diagonales a través de los galileos para disminuir la velocidad y disfrutaron de unos magníficos primeros planos de las cuatro grandes lunas, que tenían ambiciosos planes de terraformación ya en marcha; en las tres exteriores, Calisto, Ganímedes y Europa, había problemas similares que resolver: estaban cubiertas de hielo de agua, Calisto y Ganímedes hasta una profundidad de mil kilómetros, y Europa hasta los cien. El agua no era rara en el sistema solar exterior, pero tampoco podía decirse que fuera ubicua, y por eso los mundos acuosos tenían algo con lo que comerciar. La superficie helada de las tres lunas estaba cubiena de rocas, vestigios de impactos de meteoritos en su mayor parte, condrito carbonoso, un material de construcción muy versátil. A su llegada, unos treinta años marcianos antes, los colonos habían fundido los condritos y construido las estructuras de las tiendas con nanotubo de carbono similar al utilizado en el ascensor espacial de Marte, y después de cubrir espacios de veinte o cincuenta kilómetros de diámetro con material de tienda de múltiples capas, habían diseminado debajo roca triturada para crear una delgada capa de suelo alrededor de los lagos que habían producido fundiendo el hielo.
En Calisto la ciudad-tienda se llamaba Lago Ginebra; allí tenía que encontrarse la delegación marciana con los diferentes líderes y grupos políticos de la Liga Joviana. Como de costumbre, Zo intervenía en calidad de funcionaría menor u observadora, y buscaría la oportunidad de transmitir los mensajes de Jackie a la gente que actuaría discretamente.
La reunión de aquel día formaba parte de una serie bianual que los jovianos celebraban para discutir la terraformación de los galileos, y por tanto era un contexto propicio para exponer los intereses de Jackie. Zo se sentó al fondo de la sala con Ann, que había decidido asistir. Los problemas técnicos de la terraformación de aquellas lunas eran grandes en escala, pero simples en concepto. Calisto, Ganímedes y Europa seguían un proceso similar, al menos en principio: unos reactores móviles de fusión recorrerían las superficies calentando el hielo y enviando gases a unas rudimentarias atmósferas de hidrógeno y oxigeno. Con el tiempo contaban tener cinturones ecuatoriales en los que se habría distribuido roca triturada para crear un suelo que cubriera el hielo; las temperaturas atmosféricas se mantendrían en torno al punto de congelación, y podrían establecerse ecologías de tundra alrededor de un rosario de lagos ecuatoriales, en una atmósfera respirable de oxígeno/hidrógeno.
Io, la luna interior, planteaba más dificultades, lo que la hacía más fascinante. Disparaban sobre ella grandes misiles de hielo y caldarios desde las otras lunas; al estar tan cerca de Júpiter apenas tenia agua y su superficie estaba formada por capas alternas de basalto y azufre; éste último se desparramaba sobre la superficie en espectaculares nubes volcánicas provocadas por las mareas gravitatorias de Júpiter y los otros galileos. El plan de terraformación de Io era a larguísimo plazo y sería impulsado en parte por la infusión de bacterias que se alimentaban en los arroyos de azufre que rodeaban los volcanes.
Los cuatro proyectos se veían frenados por la falta de luz, y se estaban construyendo unos espejos espaciales de increíble tamaño en los puntos de Lagrange de Júpiter, donde las complicaciones originadas por los campos gravitatorios del sistema joviano eran menores; la luz del sol sería dirigida desde los espejos a los ecuadores de las cuatro lunas, atrapadas en la marea gravitatoria de Júpiter, de modo que la duración de sus días solares dependía de la longitud de sus órbitas alrededor del planeta, que iban de las cuarenta y dos horas de Io a los quince días de Calisto; y fuese cual fuere la duración del día, recibían un cuatro por ciento de la insolación recibida en la Tierra, que en realidad era excesiva, ya que el cuatro por ciento era una gran cantidad de luz, diecisiete mil veces la luz de la luna llena en la Tierra, pero sin el suficiente calor para terraformar. Por tanto tomaban luz de donde podían: Lago Ginebra y las colonias de las otras lunas estaban situadas de cara a Júpiter para aprovechar la luz reflejada por el gigantesco globo, y en la atmósfera superior de éste flotaban linternas de gas que quemaban el helio, originando puntos demasiado brillantes para mirarlos directamente más de un segundo; los ingenios de fusión estaban suspendidos delante de discos reflectantes electromagneticos que vertían toda la luz en el plano de la eclíptica del planeta, y el gigante con franjas ofrecía ahora un aspecto aún más espectacular gracias a los puntos dolorosamente brillantes de las aproximadamente veinte linternas de gas.
Los espejos espaciales y las linternas de gas por sí solos no proporcionarían a las colonias más de la mitad de la luz que recibía Marte, pero era todo lo que podían hacer. Así era la vida en el sistema solar exterior, un asunto en cierto modo oscuro en opinión de Zo. Incluso para reunir esa cantidad de luz se requeriría una infraestructura formidable, y ahí era donde intervenía la delegación marciana. Jackie había optado por ofrecer mucha ayuda, incluyendo más ingenios de fusión y linternas de gas, y también la experiencia marciana en espejos orbitales y técnicas de terraformación a través de una asociación de cooperativas aeroespaciales interesadas en conseguir proyectos ahora que la situación en el espacio marciano se había estabilizado. Contribuirían con capital y experiencia a cambio de acuerdos comerciales favorables, helio de la atmósfera superior de Júpiter y la oportunidad de explorar, explotar y participar en las obras de terraformación de las dieciocho lunas de Júpiter.
Inversión de capital, experiencia, comercio; ésa era la zanahoria, y suculenta. Si los galíleos aceptaban la asociación con Marte, Jackie establecería alianzas políticas a su antojo y atraparía las lunas jovianas en su red. Eso era tan obvio para los jovianos como para los demás, y estaban haciendo lo posible para conseguir lo que querían sin dar demasiado a cambio. Sin lugar a dudas muy pronto recibirían ofertas similares de las ex metanacionales terranas y otras organizaciones.
Ahí era donde entraba Zo; ella era el palo. La zanahoria en público, el palo en privado, ése era el método de Jackie en todos los terrenos.
Zo dejaba entrever las amenazas de Jackie, lo que las hacía aún más amenazadoras. En una breve reunión con los funcionarios de Io, Zo les dijo al desgaire que el plan ecopoético parecía demasiado lento. Pasarían miles de años antes de que las bacterias transformaran el azufre en gases útiles, y mientras tanto el intenso campo de radio de Júpiter, que envolvía a Io y añadía más problemas, mutaría las bacterias hasta hacerlas irreconocibles. Necesitaban una ionosfera y agua; incluso era necesario que se plantearan arrastrar la luna a una órbita más elevada alrededor del gran dios de gas. Marte, hogar de la terraformación y de la civilización más sana y próspera del sistema solar, podría ofrecerles una ayuda especial o incluso hacerse cargo del proyecto para acelerarlo.
Y también en conversaciones informales con las autoridades de los Galíleos de hielo en los cócteles que seguían a los seminarios, en los bares, despues de las fiestas, paseando por el bulevar que daba nombre a la ciudad, bajo los focos sonoluminiscentes suspendidos de la estructura de la tienda. Les explicaba a esas gentes que los delegados de Io intentaban firmar un acuerdo por cuenta propia, pues partían con ventaja: un suelo sólido, calor, metales pesados, gran potencial turístico. Zo dejó caer que parecían deseosos de usar esas ventajas para volar por su cuenta y separarse de la Liga Joviana.
Ann acompañaba a Zo en algunos de esos paseos, y ésta le permitió estar presente en un par de conversaciones, intrigada por lo que opinaría de ellas. Los siguió por la orilla del lago, enclavado en el cráter. Los cráteres de salpicadura eran allí más imponentes que sus similares marcianos; el borde helado sólo se alzaba unos pocos metros sobre la superficie de la luna y formaba un malecón circular desde el que podían verse las aguas del lago, las calles herbosas de la ciudad y, más allá, la irregular planicie helada fuera de la tienda curvándose hacia el horizonte cercano. La extrema llaneza del paisaje exterior daba una indicación de su naturaleza: un glaciar que cubría todo un mundo, hielo de mil kilómetros de grosor, que sepultaba las huellas de los impactos y las fisuras causadas por la atracción gravitatoria de Júpiter.
En el lago pequeñas olas negras erizaban la lámina de agua blanca como el hielo del fondo, teñida de amarillo por la gran esfera de Júpiter, cuya giba suspendida en el cielo mostraba sus bandas de amarillo y naranja cremosos, turbulentas en los extremos y alrededor de los diminutos puntos brillantes de las linternas.
Pasaron ante una hilera de construcciones de madera, que procedía de las islas arboladas que flotaban como balsas en el extremo más alejado del lago. El verde de la hierba centelleaba y los jardines crecían en enormes bateas detrás de los edificios, bajo unas potentes lámparas alargadas. Zo enseñó el palo a sus compañeros de paseo, confusos funcionarios de Ganímedes, recordándoles el poder militar marciano, mencionando de nuevo que Io se planteaba desertar de la liga.
Ellos se fueron a cenar con expresión desolada.
—Qué sutil —comentó Ann cuando ya no podían oírlas.
—Estamos siendo un poco sarcásticas —dijo Zo.
—Eres una delincuente, digámoslo así.
—Tendré que matricularme en la escuela roja de sutileza diplomática. Tal vez uno de los asistentes accedería a acompañarme y podríamos volar alguna de las propiedades de esta gente.
Ann dejó escapar un siseo y siguió andando, con Zo a su lado.
—Es curioso que el Gran Punto Rojo haya desaparecido —comentó Zo cuando cruzaban un puente sobre un canal de fondo blanco—. Una suerte de señal. Aún espero que aparezca de un momento a otro.
La gente con la que se cruzaban en medio de aquel aire gélido y húmedo era en su mayoría de origen terrano, parte de la diáspora. Algunos hombres pájaro describían perezosas espirales cerca de la estructura de la tienda y Zo los observó atravesar la faz del gran planeta. Ann se detenía a menudo para inspeccionar las superficies talladas de las rocas, sin prestar ninguna atención a la ciudad de hielo y sus moradores, que andaban graciosamente, como de puntillas, y vestían ropas irisadas, ni a las tropillas de jóvenes nativos que pasaban corriendo.
—Es cierto que le interesan más las rocas que las personas —dijo Zo, con una mezcla de admiración e irritación.
Ann le echó una mirada de basilisco, pero Zo se encogió de hombros, la tomó del brazo y la arrastró.
—Esos jóvenes nativos tienen menos de quince años marcianos, han vivido en una gravedad cero toda la vida y no les importan ni Marte ni la Tierra. Su credo son las lunas jovianas, el agua, la natación y el vuelo. La mayoría ha adaptado genéticamente sus ojos al bajo nivel de luz y algunos hasta desarrollan branquias. Su plan para terraformar esas lunas les ocupará cinco mil años y son el siguiente escalón evolutivo, por el amor de ka, y aquí está usted, mirando unas piedras que son las mismas que en el resto de la galaxia. Está tan loca como dicen.
Ann saltó como sí le hubiesen dado una pedrada.
—Has hablado como yo cuando trataba de sacar a Nadia de la Colina Subterránea —dijo.
Zo se encogió de hombros y dijo:
—Démonos prisa, tengo otra reunión.
—La mafia nunca descansa, ¿eh? —dijo Ann, pero la siguió, mirando alrededor como un bufón marchito y enano con su viejo mono pasado de moda.
Algunos miembros del consejo de Lago Ginebra las saludaron nerviosos, junto a los muelles, y ellas subieron a un pequeño ferry que se abrió paso entre una flota de barcas de vela. Soplaba viento en el lago. Pasaron junto a una de las islas forestales. Especímenes de balsa y teca se elevaban sobre el pantanoso y cálido suelo de la isla, en la orilla los leñadores trabajaban en un aserradero insonoro que no alcanzaba a apagar el aullido de las sierras. Zo se sentía tan entusiasmada como cuando volaba, y compartió su euforia con los lugareños.
—Es todo tan hermoso. Ahora comprendo por qué la gente de Europa habla de transformarlo en un mundo acuoso y vivir navegando sobre él. Podrían incluso enviar agua a Venus y crear algunas islas. No sé si les habrán hablado de ello, o sólo era una ocurrencia, como la de crear un pequeño agujero negro y arrojarlo en la atmósfera superior de Júpiter.
¡Estelarizar Júpiter! Entonces tendrían toda la luz que quisieran.
—¿Júpiter no acabaría por consumirse? —preguntó alguien.
—Claro, claro, pero tardaría millones de años.
—Y después, una nova —señaló Ann.
—Sí, sí. Todo menos Plutón quedaría destruido. Pero cuando llegara ese momento ya habríamos desaparecido por una razón u otra. Y si no, ya se las arreglarían.
Ann soltó una risa áspera. Los lugareños, que intentaban asimilar todo aquello, no parecieron advertirlo.
Cuando regresaron a la orilla, Zo y Ann recorrieron el paseo.
—Eres muy descarada —dijo Ann.
—Al contrario. Soy muy sutil. No saben a quién atribuir mis palabras, si a mí, a Jackie o a Marte. Puede que no sea más que chachara, pero les recuerda que están incluidos en un contexto mayor. Es demasiado fácil para ellos abismarse en las cuestiones jovianas y olvidar lo demás, el sistema solar como cuerpo político único. La gente necesita que la ayuden a tenerlo presente, porque no pueden conceptualizarlo.
—Tú sí que necesitas ayuda urgente. No estamos en la Italia renacentista.
—Maquiavelo siempre será una figura válida, si es a eso a lo que se refiere.
—Me recuerdas a Frank.
—¿Frank?
—Frank Chalmers.
—Vaya, ahí tiene a un issei que admiro —dijo Zo—. Lo que he leído sobre él, al menos. El único de ustedes que no era un hipócrita. Y fue el que hizo buena parte del trabajo.
—Tú no sabes nada sobre eso —dijo Ann. Zo se encogió de hombros.
—El pasado es igual para todos. Yo se tanto como usted.
Se cruzaron con un grupo de jovianos, pálidos y de grandes ojos, absortos en su charla. Zo los señaló con un ademán y dijo:
—¡Mírelos! Están tan concentrados. Los admiro, de veras; se han entregado con energía a un proyecto que no se completará hasta mucho después de su muerte. Es un gesto absurdo, un gesto de desafío y libertad, una locura divina, como espermatozoides contoneándose frenéticamente hacia un destino desconocido.
—Eso nos describe a todos —dijo Ann—. Eso es evolución. ¿Cuándo iremos a Miranda?
Alrededor de Urano, a cuatro veces la distancia que separaba Júpiter del sol, los objetos sólo recibían la cuarta parte del uno por ciento de la luz que habrían recibido en la Tierra. Eso dificultaba la obtención de energía para los grandes proyectos de terraformación, aunque como Zo comprobó al entrar en el sistema uraniano, proporcionaba iluminación suficiente; la luz solar era mil trescientas veces más brillante que la luna llena terrestre, y el sol seguía siendo una brizna deslumbrante entre las pálidas estrellas, y aunque todo parecía descolorido, la visibilidad era perfecta. El espíritu humano era poderoso, y seguía actuando lejos del hogar.
Pero Urano no tenía grandes lunas que suscitaran proyectos terraformadores importantes. Su familia se componía de quince diminutos satélites, y ninguno superaba los seis kilómetros de diámetro de Oberon y Titania. En suma, una colección de pequeños asteroides que llevaban los nombres de los personajes femeninos de Shakespeare y rodeaban el más templado de los gigantes gaseosos, el verde azulado Urano, que rotaba con los polos en el plano de la eclíptica y cuyos once angostos anillos de grafito eran rizos encantados apenas visibles. En conjunto, un sistema poco acogedor.
Sin embargo, la gente se había instalado allí. Eso no sorprendía a Zo; había equipos de exploración que empezaban a construir en Tritón, Plutón o Caronte, y si se descubría un décimo planeta y se enviaba una expedición, no cabía duda de que encontrarían una ciudad-tienda cuyos habitantes andarían a la greña y rechazarían de plano cualquier interferencia exterior en sus asuntos. Así era la vida en el Accelerando.
La ciudad-tienda más importante del sistema uraniano era Oberon, la mayor y más lejana de las quince lunas. Zo, Ann y el resto de los viajeros marcianos aparcaron en órbita de Oberon y tomaron el ferry para hacer una breve visita al principal asentamiento.
La ciudad, Hipólita, ocupaba uno de los grandes valles encajonados, típicos de todas las lunas de Urano. Debido a que la gravedad era aún más exigua que la luz, la ciudad abundaba en barandas, cuerdas para deslizarse y sistemas de suspensión con pesas, balcones y ascensores en los acantilados, rampas y escaleras, palancas y trampolines, restaurantes colgantes y pabellones de plinto, todo iluminado por brillantes globos blancos suspendidos en el vacío. Zo comprendió de inmediato que un espacio aéreo tan poblado imposibilitaba el vuelo dentro de la tienda, pero en aquella gravedad la vida cotidiana era una suerte de vuelo y ella daba grandes saltos de bailarina. Muy pocos, por otra parte, intentaban caminar a la manera terrana; allí los movimientos humanos eran naturalmente alados, sinuosos, llenos de saltos, giros y descensos. El nivel más bajo de la ciudad estaba protegido por una red.
Los moradores de la ciudad procedían de distintas partes del sistema uraniano, aunque por supuesto eran en su mayoría terranos o marcianos. Aún no había nativos, salvo los pocos niños que habían nacido de las mujeres que trabajaban en la construcción del asentamiento. Seis lunas estaban ya ocupadas y hacía poco se habían soltado numerosas linternas de gas en la atmósfera superior de Urano, que trazaban círculos en torno al ecuador y ardían en el verde azulado como diminutos soles, un collar de diamantes en torno a la cintura del gigante. Esas linternas habían incrementado la luz lo suficiente como para que los habitantes de Oberon señalaran de continuo lo colorido que era todo. Pero Zo no parecía impresionada.
—De haberlo visto antes, habría detestado este mundo monocromo — confesó a uno de los lugareños. En realidad todos los edificios de la ciudad estaban pintados con anchas bandas de brillantes colores, pero Zo ignoraba de qué colores podía tratarse. Necesitaba un dilatador de pupila. El caso es que a los lugareños parecía gustarles. Si bien algunos hablaban de mudarse en cuanto las ciudades uranianas estuviesen terminadas, a Tritón, «el siguiente gran problema», Plutón o Caronte, pues al fin y al cabo eran constructores, la mayoría deseaba quedarse para siempre y tomaban fármacos y se hacían transcripciones genéticas para adaptarse a la escasa gravedad e incrementar la sensibilidad de sus ojos. Se hablaba incluso de atraer cometas desde Oort para conseguir agua, y de provocar la fusión de dos o tres de las lunas pequeñas, deshabitadas, para crear cuerpos mayores y más calientes en los que trabajar, «Mirandas artificiales», como alguien las llamó.
Ann abandonó la reunión impulsándose por una baranda, incapaz de arreglárselas con la minigravedad, Zo echó a andar tras ella y caminaron por las calles cubiertas de una exuberante hierba verde. La joven miró en lo alto los pálidos y finos anillos gigantes de color aguamarina, un espectáculo frío y poco atractivo para los estándares humanos anteriores. Pero en la reciente reunión algunos habían alabado la sutil belleza del planeta, inventando una estética para apreciarla, a pesar de que planeaban modificarlo en la medida de lo posible. Insistían en las sombras sutiles, la agradable temperatura de la tienda, el movimiento, les parecía volar o bailar en un sueño… Algunos habían llevado el patriotismo hasta el punto de oponerse a la transformación radical; eran todo lo conservacionistas que podían en aquel lugar inhóspito.
Y un grupo de esos conservacionistas encontró a Ann, y la rodearon y le estrecharon la mano, y también la abrazaron y la besaron en la coronilla; uno hasta se arrodilló para besarle los pies. Zo vio la expresión de Ann y rió. Ellos parecían haberse erigido en guardianes de Miranda. La versión local de los rojos, en un lugar donde su existencia no tenía ninguna razón de ser y mucho después de que el movimiento rojo se hubiese diluido incluso en Marte. Pero ellos se sentaban a una mesa en el centro de la tienda, en lo alto de una esbelta columna, y comían y discutían sobre el destino del sistema. La mesa era un oasis en la atmósfera sombría de la tienda, con el collar de diamantes en su redonda montura de jade brillando sobre ellos; parecía ser el centro de la ciudad, pero Zo vio suspendidos en el aire muchos otros oasis semejantes. Hipólita era una ciudad pequeña, pero Oberon podía albergar veintenas de ciudades como aquélla, igual que Titania, Ariel y Miranda. Aunque pequeños, aquellos satélites tenían centenares de kilómetros cuadrados de superficie. Ahí radicaba el atractivo de aquellas lunas olvidadas por el sol: tierra vacía, espacio abierto, un mundo nuevo, una frontera, que ofrecía la continua posibilidad de empezar de nuevo, de fundar una sociedad a partir de cero. Para los uranianos esa libertad tenía más valor que la luz o la gravedad, y por eso habían reunido programas y robots y habían partido en busca de la alta frontera con planes para una tienda y una constitución: ellos serían los primeros cien.
Ésa precisamente era la clase de gente menos interesada en escuchar los planes de Jackie para una alianza interplanetaria. Y ya habían surgido discrepancias locales y los consiguientes problemas. Zo intuyó entre los sentados a la mesa algunas enemistades declaradas, y estudió los rostros con atención mientras Marie, la jefa de la delegación, exponía los términos generales de la propuesta marciana: una alianza diseñada para hacer frente al masivo pozo gravitatorio histórico-económico-numérico de la Tierra, enorme, bullicioso, encenagado en su pasado como un cerdo en una pocilga, y sin embargo la fuerza dominante en la diáspora. En interés de todos era necesario que las demás colonias se alinearan con Marte y presentaran un frente unido que controlara inmigración, comercio y crecimiento, que fuese dueño de su destino.
Pero, a pesar de sus diferencias, ninguno de los uranianos parecía convencido. Una mujer entrada en años, la alcaldesa de Hipólita, expuso el sentir general, e incluso los «rojos» de Miranda concordaron con ella: no necesitaban intermediarios en sus tratos con la Tierra. Tanto la Tierra como Marte eran una amenaza para su libertad, y en consecuencia su política era actuar libremente en cualquier alianza o confrontación, con apoyos u oposiciones coyunturales, según conviniera. No necesitaban ningún acuerdo formal.
—Todo ese asunto de las alianzas huele a dominio de las altas esferas —concluyó la mujer—. Si no lo practican en Marte, ¿por qué lo intentan aquí?
—Naturalmente que lo hacemos en Marte —dijo Marie—. Ese dominio emerge del complejo de sistemas más pequeños sobre los que se asienta y es útil para afrontar los problemas en el nivel holístico, y ahora también en el interplanetario. Ustedes confunden totalización con totalitarismo, un error mayúsculo.
Tampoco aquello pareció convencerlos. La razón tenía que respaldarse con la fuerza; para eso había ido Zo. Y esos razonamientos anticipaban y allanarían la aplicación de la fuerza.
Ann estuvo callada durante toda la cena, hasta que la discusión general concluyó y el grupo de Miranda empezó a hacerle preguntas. Pareció revivir, y los interrogó a su vez sobre la planetología local: la clasificación de diferentes regiones de Miranda como partes de dos planetesimales que habían colisionado, la reciente teoría que identificaba las pequeñas lunas Ofelia, Desdémona, Bianca y Puck como fragmentos de Miranda despedidos en la colisión, etcétera. Sus preguntas eran detalladas e inteligentes; guardianes la miraban arrobados, con los ojos abiertos como lemures. El resto de uranianos parecían igualmente complacidos con el interés de Ann. Ella era La Roja y Zo comprendía ahora lo que eso significaba. Era una de las personas más famosas de la historia. Y por lo visto todos los uranianos llevaban un pequeño rojo en su interior; a diferencia de los colonos jovianos y saturninos, no tenían planes para terraformar a gran escala y planeaban vivir en tiendas y caminar sobre la roca prístina toda su vida. Y creían, al menos los guardianes, que Miranda era un lugar tan insólito que debía conservarse inalterado. Pura filosofía roja; alguien apuntó que nada de lo que los humanos hicieran allí conseguiría mermar su valor intrínseco, una dignidad que trascendía incluso su valor como espécimen planetario. Ann los observaba con atención mientras hablaban y Zo leyó en sus ojos que discrepaba, que ni siquiera los entendía. Para ella era una cuestión científica, para aquella gente, una cuestión espiritual. Zo simpatizaba más con el punto de vista de los lugareños que con el de Ann, con su violenta insistencia en el objeto. El resultado era el mismo, no obstante; ambos sustentaban la ética roja en su forma pura: no terraformar Miranda, nada de cúpulas, ni tiendas ni espejos, sólo una estación para visitantes y unas cuantas pistas para los cohetes (aunque este punto parecía levantar una cierta controversia entre los guardianes); sólo viajes a pie, sin impacto en el medio, y torres para los cohetes con la altura suficiente para no levantar el polvo de la superficie. Los guardianes concebían Miranda como un parque natural que podía visitarse pero nunca habitarse ni ser alterado. Un mundo de escaladores, o mejor aún, un mundo de hombres pájaro, para admirar, pero nada más. Una obra de arte natural.
Ann asentía. Y de pronto Zo vio en ella algo más que un temor reverencial: la pasión por la roca en un mundo de roca. Cualquier cosa podía convertirse en un fetiche, y todas aquellas personas compartían el mismo. Zo se sintió extraña entre ellos, extraña e intrigada. Ciertamente su influencia se estaba poniendo de manifiesto. Los guardianes habían organizado un ferry especial para que Ann visitara Miranda. Ella sola. Una visita privada a la luna más extraña para la roja más extraña. Zo rió.
—A mí también me gustaría ir —dijo de todo corazón.
Y el Gran No dijo sí. Así se manifestaba Ann en Miranda.
Miranda era la menor de las cinco grandes lunas de Urano, solo cuatrocientos setenta kilómetros de diámetro. En los primeros tiempos de su existencia, unos tres mil quinientos millones de años antes, su precursora, más pequeña, había chocado con una luna de tamaño similar; las dos se habían desintegrado y luego colapsado, y el calor de la colisión las había fusionado en una sola esfera. Pero la nueva luna se había enfriado antes de que la fusión se hubiera completado.
El resultado era un paisaje onírico, violentamente divergente y desordenado. Había regiones lisas como la piel y otras desgarradas y ásperas; algunas eran superficies metamorfoseadas de las dos protolunas, otras, material de las profundidades puesto al descubierto. Y también extensas zonas surcadas por profundas grietas donde los fragmentos se encajaban imperfectamente. En ellas los sistemas de fallas paralelas formaban dramáticos cheurones, una clara señal de las tremendas fuerzas originadas por la colisión. Desde el espacio aquellas enormes grietas de hasta veinte kilómetros de profundidad parecían hachazos en el costado de la esfera gris.
Descendieron en un altiplano cerca del mayor de aquellos abismos, la Falla de Próspero. Se pusieron los trajes, salieron de la astronave y caminaron hasta el borde de la grieta. Un oscuro abismo, tan profundo que el fondo parecía pertenecer a otro mundo. Combinado con la airosa microgravedad, aquel paisaje provocó en Zo una aguda sensación de vuelo, como algunas veces le ocurría en sueños donde las condiciones marcianas desaparecían en un cielo del espíritu. La esfera verde de Urano flotaba sobre sus cabezas y teñía Miranda de jade. Zo se impulsaba con las puntas de los pies, flotaba y descendía con pequeños pliés; tanta belleza le colmaba el corazón. Los destellos diamantinos de las linternas de gas que surcaban la estratosfera de Urano, el jade fantasmagórico, todo era muy extraño. Brillos de luces dentro de un farol de papel verde. Las profundidades del abismo apenas se intuían y un resplandor verdoso, la viriditas, brotaba por doquier. Y sin embargo todo estaba silencioso e inmóvil, excepto ellos, los intrusos, los observadores. Zo bailaba.
Ann caminaba con bastante más comodidad que en Hipólita, con la gracia de quien ha pasado mucho tiempo sobre la roca. Llevaba un largo martillo angular en la mano enguantada y sus bolsillos abultaban con las muestras recogidas, y no respondía a las exclamaciones de Zo ni de los guardianes, los había olvidado, como un actor interpretando el papel de Ann Clayborne. Zo rió, ¡aquella mujer era casi un cliché de sí misma!
—Si cubrieran con una cúpula este oscuro pasado y abismo de tiempo, sería un hermoso lugar para vivir —dijo—. Parcelas de tierra para las tiendas. Menuda vista. Sería una maravilla.
Zo siguio al grupo de guardianes que habian empezado a bajar por una rota escalera de roca quebrada de un arco que sobresalía en el acantilado como el pliegue de la toga en una estatua de mármol. Mil metros más abajo el pliegue se hacia más sinuoso y parecía independizarse de la pared antes de acabar abruptamente al borde del abismo, ¡una caída de veinte kilómetros! Veinte mil metros, setenta mil pies… Ni siquiera el gran Marte podía jactarse de un acantilado como ése. Había en la pared otras deformidades similares: estrías y drapeados, como en una cueva de piedra caliza; la roca fundida había chorreado hacia el abismo antes de que el frío del espacio la solidificara para siempre. Habían fijado una barandilla al borde del arco, y se sujetaban a ella mediante las cuerdas de los arneses que llevaban sobre los trajes; muy conveniente, pues el reborde era angosto y un traspié podía lanzarlos al vacío. La pequeña nave semejante a una araña que los había soltado los recogería al pie de la escalera, en el promontorio donde acababa el arco. Por tanto no tenían que preocuparse por la vuelta. Bajaban silenciosos, un silencio que no era precisamente el de la camaradería. Zo sonreía: casi podía oírlos echando pestes de ella y rechinando los dientes. Excepto Ann, que se inclinaba cada pocos metros para inspeccionar las grietas entre los toscos escalones de piedra.
—Esa obsesión por la roca es patética —le dijo a Ann por una frecuencia privada—. Antigua y mezquina; ceñirse voluntariamente al mundo de la materia inerte, un mundo que nunca le dará sorpresas, nunca le dará nada… Y así tampoco la herirá. La areología como una tapadera de la cobardía. Es de veras triste.
Sonó un chasquido de disgusto por el intercomunicador. Zo rió.
—Eres una muchacha impertinente —dijo Ann.
—Es verdad.
—Y estúpida.
—¡Eso sí que no! —Zo se sorprendió de su vehemencia. Y entonces vio el rostro de Ann crispado de cólera detrás del visor y su voz siseó en el intercom sobre unos pesados jadeos.
—No eches a perder el paseo —le espetó Ann.
—Estaba harta de que no me hiciera caso.
—Vaya, ¿quién tiene miedo entonces?
—Temo el tedio.
Otro siseo de disgusto.
—Has tenido una educación muy deficiente.
—¿Y de quién es la culpa?
—De ti y de nadie más. Pero todos sufrimos las consecuencias.
—Pues sufra, recuerde que está aquí gracias a mí.
—Estoy aquí gracias a Sax, bendito sea su pequeño corazón.
—Todo el mundo es pequeño para usted.
—Comparado con esto… —La posición de su casco indicaba que estaba mirando al interior de la falla.
—La inmovilidad sin habla en la que usted se siente tan segura.
—Éstos son los resultados de una colisión muy similar a otras en los primeros momentos de existencia del sistema solar. Marte conserva algunos, y también la Tierra. La matriz de la que surgió la vida, una ventana que se abre a aquel tiempo, ¿comprendes?
—Lo comprendo, pero me trae sin cuidado.
—No crees que tenga importancia.
—Nada importa, en el sentido que usted le da. Nada de esto tiene importancia. Es sólo un accidente del Big Bang.
—¡Oh, por favor! —exclamó Ann—. El nihilismo es tan ridículo.
—¡Mire quién habla! ¡Usted es nihilista! Para usted ni la vida ni sus sensaciones tienen ningún sentido ni valor… Nihilismo descafeinado, para cobardes, si se puede imaginar algo así.
—Mi pequeña y valerosa nihilista.
—Sí… lo acepto. Y disfruto de lo que puedo.
—¿De qué?
—Del placer. De los sentidos y la información que transmiten. Soy una sensualista, y creo que requiere valor serlo, aceptar el dolor, arriesgarse a morir para mantener los sentidos vivos.
—¿De verdad crees que te has enfrentado al dolor?
Zo recordó aquel mal aterrizaje en el Mirador, el dolor insoportable de las piernas y las costillas rotas.
—Pues sí.
Silencio de radio. La estática del campo magnético uraniano. Tal vez Ann le concedía la experiencia del dolor, pero dada la omnipresencia de éste, no era un rasgo de ecuanimidad. Zo se enfureció.
—¿De veras cree que se necesitan siglos para humanizarse, que sólo lo consiguen ustedes, los geriátricos? Keats murió a los veinticinco años, pero ¿ha leído su Hiperión? Los issei son horribles, y usted más que ninguno. Que se permita juzgarme cuando no ha cambiado desde que pisó Marte…
—Todo un logro, ¿eh?
—Un logro si está jugando al muerto. Ann Clayborne, el muerto más grande que jamás haya existido.
—Y una muchacha impertinente. Anda, ven y mira el grano de esta roca, como una galletita de sal.
—Que se jodan las rocas.
—Dejaré eso para los sensualistas. Vamos, mira, esta roca no ha cambiado en tres mil millones de años. Y cuando lo hizo, Señor menudo cambio.
Zo miró la roca de jade que pisaban. Parecía cristalina, pero no estaba clasificada.
—Está obsesionada —dijo.
—Sí, pero me gusta mi obsesión.
Siguieron bajando por el lomo del contrafuerte en silencio y al fin alcanzaron el Descansillo del Fondo. Se encontraban a un kilómetro del borde y el cielo era una franja estrellada con la esfera de Urano en el centro y el sol como una gema deslumbrante a un lado. Bajo aquel primoroso despliegue la profundidad del abismo era sublime, sobrecogedora; Zo volvió a experimentar la sensación de estar volando.
—Ustedes atribuyen un valor intrínseco al lugar equivocado —dijo por la frecuencia común—. Es como el arco iris. Sin un observador en ángulo de veintitrés grados con respecto a la luz reflejada por una nube de gotas esféricas no hay arco iris. Nuestros espíritus están en ángulo de veintitrés grados con el universo. El contacto de los fotones y la retina crea algo nuevo, un cierto espacio abierto entre la roca y la mente. Sin la mente no hay valor intrínseco.
—Eso es como decir que no existe ningún valor intrínseco —replicó uno de los guardianes—. Volvemos al utilitarismo. Pero no es necesario incluir la participación humana. Estos lugares existían sin nosotros y antes que nosotros, y ése es todo su valor. Si queremos adoptar una actitud correcta frente al universo, si en verdad queremos verlo, debemos honrar esa precedencia.
—¡Pero yo lo veo! —dijo Zo alegremente—. O casi lo veo. Tendrán que sensibilizar sus ojos añadiendo algo al tratamiento genético. Es glorioso, pero la gloria está en nuestra mente.
No respondieron y Zo continuó:
—Estas cuestiones ya han surgido antes, en Marte. La ética medioambiental se elevó a un nuevo nivel a consecuencia de la experiencia marciana, hasta convertirse casi en el motor de nuestras acciones. Comprendo por qué quieren conservar este lugar salvaje, pero es porque soy marciana que lo comprendo. Muchos de ustedes son marcianos, o sus progenitores lo fueron. Partiran de esa posición ética.
Pero los terranos no los comprenden tan bien como yo. Vendrían aquí y construirían un gran casino en lo alto del promontorio, cubrirían la falla de pared a pared y tratarían de terraformarla como han hecho en todas partes. Los chinos aún están como sardinas en lata en su país y les importa un comino el valor intrínseco de China, y mucho menos el de una luna yerma en el confín del sistema solar. Necesitan espacio, y si ven que aquí lo hay, vendrán y construirán y los mirarán como a bichos raros cuando ustedes se opongan. ¿Y qué harán entonces? Pueden probar con los sabotajes, como los rojos en Marte, pero acabarán con ustedes, porque tendrán un millón de sustitutos por cada colono que pierdan. A eso nos referimos cuando hablamos de la Tierra. Somos como los liliputienses y Gulliver. Tenemos que trabajar unidos, y sujetarlos con el mayor número posible de cuerdas.
No hubo respuesta. Zo suspiró.
—Bueno —dijo—, tal vez sea mejor así. Si reparten gente por aquí, no presionarán tanto a Marte. Incluso sería posible firmar acuerdos para que los chinos puedan instalarse en esta región sin ninguna traba y nosotros en Marte reducir la inmigración casi a cero. Sería muy conveniente.
Se mantuvo el silencio recalcitrante. Al fin Ann dijo:
—Cállate de una vez y déjanos concentrarnos en el paisaje.
—Oh, desde luego.
Se aproximaban al final del contrafuerte, el promontorio que se alzaba sobre el abismo inconmensurable bajo el enjoyado disco de jade y el diminuto botón diamantino de pronto parecieron triangular el entero sistema solar y revelar la verdadera proporción de las cosas, y vieron estrellas moviéndose en lo alto: los cohetes de su astronave.
—¿Ven? —dijo Zo—. Son los chinos, que vienen a echar un vistazo.
De pronto uno de los guardianes se abalanzó sobre ella, furioso. Zo rió, pero había olvidado la gravedad ultraligera de Miranda y se sorprendió cuando el golpe insignificante la levantó del suelo. Chocó contra la barandilla, giró en el aire y cayó tratando de enderezarse. Se dio un fuerte golpe en la cabeza, pero el casco la protegía y no perdió el conocimiento, aunque empezó a caer rebotando por la pendiente del filo del promontorio… Más allá, el vacío. El terror la recorrió como una descarga eléctrica y se esforzó en vano por recuperar el equilibrio, siguió dando tumbos. Luego una sacudida, ¡sí, el extremo del arnés! Sin embargo, un instante despues advirtió que seguía cayendo, la anilla de sujección habia cedido. El terror volvió a invadirla. Se volvió y clavó los dedos en la roca con todas sus fuerzas. Fuerza humana en.005 g; la misma gravedad ligera que la había hecho salir volando le permitiria detener la caída sólo con las yemas de los dedos.
Se encontraba al borde de un vertiginoso despeñadero. Veía chiribitas y estaba mareada; abajo, la oscuridad, un agujero sin fondo, una imagen onírica, una caída oscura…
—No te muevas —dijo la voz de Ann en su oído—. Aguanta y no te muevas.
Por encima de ella, un pie y luego unas piernas. Lentamente, Zo levantó la cabeza y miró. Una mano le aferraba la muñeca derecha.
—Muy bien. Medio metro por encima de tu mano izquierda tienes un asidero. Un poco más arriba. Ahí. Muy bien, ahora trepa. ¡Vamos, súbannos! —les gritó a los otros.
Los músculos humanos en 0,005 g tiraron de ellas como si fueran peces en un sedal.
Zo se sentó en el suelo. El pequeño ferry espacial aterrizó sin ruido, sobre una plataforma en el extremo más lejano de la zona llana. Vio los fugaces resplandores de los cohetes y la mirada preocupada de los guardianes de pie ante ella.
—La broma no ha tenido mucha gracia —comentó Ann.
—No —dijo Zo, esforzándose por encontrar la manera de aprovechar el incidente—, Gracias por ayudarme. —Era impresionante la rapidez con que Ann había ido en su ayuda, no el hecho de que hubiese decidido hacerlo, porque eso estaba implícito en el código de la nobleza, uno tenía obligaciones hacia sus iguales, y los enemigos eran tan importantes como los amigos pues permitían ser un buen amigo. Lo impresionante había sido la maniobra física.— Ha actuado deprisa.
El vuelo de regreso a Oberon fue silencioso, excepto cuando uno de los tripulantes se volvió y le mencionó a Ann que habían visto a Hiroko y algunos de sus seguidores en el sistema uraniano, hacía poco, en Puck.
—Oh, tonterías —dijo ella.
—¿Por qué? —dijo Zo—. Tal vez haya decidido alejarse de la Tierra y Marte. Y no se lo reprocho.
—Este no es lugar para ella.
—Tal vez no lo sepa. Tal vez no se haya enterado aún de que es el jardín de roca privado de Ann Clayborne.
Pero a Ann le tuvo sin cuidado.
De vuelta a Marte, el planeta rojo, el mundo más hermoso del sistema solar, el único mundo real.
El transbordador aceleró, viró, flotó unos cuantos días, deceleró, y dos semanas más tarde esperaban para entrar en Clarke, luego el ascensor, y después abajo, abajo. ¡Era tan lento aquel ascenso final! Zo contempló Echus desde las ventanas, entre el rojo Tharsis y el azul mar del Norte, y ese paisaje le produjo una profunda sensación de bienestar. Ingirió varias pastillas de pandorfo mientras la cabina del ascensor efectuaba la recta final de acercamiento a Sheffield, y cuando puso pie en el Enchufe se echó a andar entre los centelleantes edificios de piedra hacia la gigantesca estación ferroviaria del borde, se hallaba en un éxtasis de areofanía; amaba los rostros que veía, a sus altos hermanos con su esplendorosa belleza y su gracia, incluso a los terranos que corrían por las bajuras. El tren a Echus saldría dos horas más tarde, asi que paseó con impaciencia por el parque del borde, empapando las retinas del paisaje de la gran caldera de Pavonis Mons, tan espectacular como Miranda, aunque no alcanzara la profundidad de la Falla de Próspero: la infinidad de estratos horizontales, todas las tonalidades de rojo, carmesí, orín, ámbar, castaño, cobrizo, ladrillo, siena, paprika, cinabrio, bermellón, bajo el oscuro cielo tachonado de estrellas de la tarde… su mundo. No obstante, Sheffield estaba bajo una tienda y así permanecería para siempre, y ella deseaba volver a sentir el viento.
Regresó a la estación y partió hacia Echus. El tren voló sobre la pista, descendió por el gran cono de Pavonis y se internó en el inmaculado paisaje árido de Tharsis Este; llegaron a Cairo y con una precisión suiza enlazaron con el tren con destino al Mirador Echus. Llegaron cerca de medianoche; se inscribió en el hotel de la cooperativa y luego fue al Adler, animada por los últimos coletazos del pandorfo, una suerte de pluma en la gorra de su felicidad. Y allí estaban todos, como si no hubiese pasado el tiempo. Se alegraron de verla, la abrazaron, la besaron, le ofrecieron bebida y le preguntaron por su viaje. Le hablaron también del estado de los vientos y la acariciaron. El alba se les echó encima y bajaron en tropel a la cornisa, se vistieron y se arrojaron a la oscuridad del cielo y el estimulante embate del viento, y todo volvió al instante, como la respiración o el sexo: la negra mole del escarpe de Echus elevándose en el este como el borde de un continente, el suelo en sombras de Echus Chasma allá en las profundidades… el paisaje amado, con sus oscuras tierras bajas y el elevado altiplano, y el vertiginoso acantilado que los separaba, y sobre todo aquello los intensos púrpuras del cielo, lavanda y malva en el este, negro e índigo en el oeste, la bóveda que se aclaraba e iba adoptando sucesivamente todos los colores, las estrellas que abandonaban el escenario; en el oeste, unas fulgurantes nubes rosadas… Varios picados vertiginosos la llevaron muy por debajo del Mirador y se ciñó al acantilado, donde una poderosa corriente del oeste la atrapó y la elevó violenta y vertiginosamente hasta que emergió de la sombra del acantilado a los crudos amarillos del nuevo día, una gozosa combinación de sensaciones cinéticas y visuales. Y mientras volaba hacia las nubes pensó: «Al demonio contigo, Ann Clayborne. Tú y los de tu calaña podéis llenaros la boca con vuestros imperativos morales de issei, vuestra ética, valores, objetivos, críticas, responsabilidades, virtudes, grandes propósitos, podéis barbotar esas palabras cargadas de hipocresía y miedo hasta el fin de los tiempos, pero nunca experimentaréis una sensación como ésta, donde se conjugan perfectamente mente, cuerpo y mundo; podéis largar vuestros pomposos discursos calvinistas acerca de lo que los humanos deberían hacer en sus breves vidas hasta cansaros, como si fuera posible estar seguros de nada, como si al fin y al cabo no fuerais más que un puñado de crueles bastardos; pero hasta que no salgáis y voléis, escaléis, saltéis, hasta que no corráis el riesgo del espacio y la gracia pura del cuerpo, no lo sabréis. No tenéis derecho a hablar, sois esclavos de vuestras ideas y jerarquías, y no advertís que no hay nada más importante que esto, que el propósito último de la existencia, del cosmos, no es otro que volar en libertad».
Durante la primavera septentrional los alisios chocaban contra los vientos del oeste y sofocaban las corrientes ascendentes de Echus. Jackie estaba de viaje por el Gran Canal, distraída de sus maniobras interplanetarias por el tedio de la política local; parecía irritarla sobremanera tener que ocuparse de eso, y la presencia de su hija le sobraba. Zo fue a trabajar a las minas de Moreux unos días, y allí se reunió con unos amigos voladores en la costa del mar del Norte, al sur del Estrecho de Boone, cerca de Blochs Hoffnung, donde los acantilados se alzaban un kilómetro sobre las espumosas rompientes. Al caer la tarde las brisas que soplaban desde el mar embestían esas formidables paredes y levantaban a una pequeña bandada de hombres pájaro que luego revoloteaban entre los farallones sobre los tapices de blanca espuma que subían y bajaban en el mar vinoso.
La jefa de ese grupo era una joven que Zo no conocía, una muchacha de sólo nueve años marcianos llamada Melka. Zo nunca había visto a nadie volar así. Cuando estaba en el aire dirigiendo al grupo era como si un ángel los guiara: pasaba velozmente entre ellos, como una rapaz entre palomas, o les enseñaba arriesgadas maniobras. Zo pasaba el día trabajando en la cooperativa y luego iba a volar. Tenía el corazón ligero y todas las cosas la complacían. Una vez incluso llamó a Ann Clayborne y trató de transmitirle el verdadero significado del vuelo; pero la anciana casi no la recordaba y no pareció más interesada cuando Zo consiguió aclararle en qué circunstancias se habían conocido.
Esa tarde voló con una extraña opresión. El pasado era letra muerta, pero esas personas podían convertirse en verdaderos fantasmas.
A ese sentimiento no podía oponer más que el sol y el aire salado, el flujo siempre cambiante de la espuma marina que lamía los acantilados. Allí iba Melka, bajando en picado; Zo la siguió, embargada por una súbita oleada de afecto hacia aquel espíritu hermoso. La muchacha la vio y salió del picado, pero al virar la punta de un ala rozó uno de los farallones y Melka empezó a caer como un pájaro herido. Sobrecogida, Zo se lanzó hacia el farallón, alcanzó a la joven herida y la sostuvo en los brazos, y una de sus alas rozó las aguas azules. Melka se debatió y Zo comprendió que tendrían que nadar.
DUODÉCIMA PARTE
Pasa tan deprisa
Paseaban por los acantilados bajos que dominaban La Florentina. Había anochecido, el aire era fresco y las estrellas brillaban a millares en el firmamento. Caminaban por el sendero, contemplando las playas que se extendían a sus pies. El oscuro espejo de las aguas quietas reflejaba las estrellas, y la larga línea trazada por Pseudofobos al ponerse en oriente atraía la mirada hacia la oscura masa de tierra del otro lado de la bahía. Estoy preocupado, sí, muy preocupado, en verdad estoy asustado.
¿Por qué?
Se trata de Maya, de sus problemas mentales y emocionales. Están empeorando.
¿Cuáles son los síntomas?
Los mismos, sólo que agravados. No puede dormir por la noche y detesta su aspecto. Aún sigue con su ciclo maníaco-depresivo, pero está cambiando de un modo que no sabría precisar. Es como si no siempre pudiera recordar en qué estadio del ciclo se encuentra. Va rebotando. Y olvida cosas, demasiadas.
Eso nos ocurre a todos.
Lo sé. Pero Maya olvida cosas que yo creía esenciales para ella, y lo peor es que no parece importarle.
Me cuesta imaginarlo.
A mí también. Tal vez sólo sea que la parte depresiva de su ciclo anímico es la dominante ahora, pero hay días en que pierde toda afectividad.
¿Lo que tú llamas jamáis vu?
No, no exactamente, aunque también experimenta esos episodios. La verdad es que no sé qué es, pero estoy asustado. Padece jamáis vus semejantes a los síntomas precursores de una embolia, y presque vus durante los que parece a punto de recibir una importante revelación. Algo semejante sucede con frecuencia en las auras preepilépticas.
A mí me sucede.
Sí, supongo que nos ocurre a todos. A veces se tiene la sensación de que todo va a aclararse, y de pronto la sensación desaparece. Pero en el caso de Maya son particularmente intensas, como todo lo demás.
Es mejor que la ausencia de afectos.
Por supuesto. El presque vu no es tan angustioso, lo realmente malo es el deja vu, un estado que en el caso de Maya puede prolongarse una semana. Para ella es devastador, porque le quita al mundo algo sin lo cual no puede vivir.
Contingencia. Libre albedrío.
Quizá. Pero la suma de todos esos síntomas la hunde en una apatía casi catatónica. Trata de evitarlo apagando sus emociones, no sintiendo.
Dicen que uno de los trastornos más comunes de los issei es caer en un estado de temor.
En efecto, he leído sobre ello. Pérdida de la función afectiva, anomia, apatía. El tratamiento, el mismo que para la catatonía o la esquizofrenia, consiste en un cóctel de serotonina-dopamina, estimulantes límbicos y otras sustancias, pero la química cerebral es compleja. Debo admitir que, a veces con su cooperación y otras sin su conocimiento, la he medicado con todo lo que tenía a mano, y ha pasado tests… Tengo todo un dosier sobre su caso. He hecho cuanto he podido, puedo jurarlo.
No lo dudo.
Pero todo ha sido inútil, sigue empeorando. Oh, Sax… Se detuvo y se apoyó en el hombro de su amigo.
No podría soportar que se fuera. Siempre ha sido un espíritu ligero. Somos tierra y agua, fuego y aire, y el espíritu ligero de Maya ha estado siempre en el aire, cabalgando sobre sus tormentas, muy lejos de nosotros, ¿y no soporto verla caer de esta manera!
En fin….
Siguieron paseando.
Me alegro de que Fobos vuelva a estar ahí arriba. Sí, fue una buena idea.
En realidad fuiste tú quien me la sugirió.
¿Ah, sí? No lo recuerdo. Pues lo hiciste.
A sus pies el mar susurraba en las rocas.
Los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire. Otro de tus recuerdos semánticos, ¿no?
Procede de los griegos.
¿Como los cuatro temperamentos?
Sí, Tales, el primer científico, planteo la hipótesis. Pero tú me dijiste que siempre había habido científicos, desde los tiempos de la sabana.
Y es cierto.
Sin embargo, los griegos siempre se han llevado la palma. No cabe duda de que fueron grandes pensadores, pero sólo eran un pequeño segmento de una línea ininterrumpida de científicos. Desde aquellos tiempos se ha avanzado algo más.
Lo sé.
Y parte de ese trabajo posterior podría servir para que ajustaras tus esquemas conceptuales. Podría enseñarte a enfocar las cosas de otro modo, incluso los problemas de Maya. Porque en vez de cuatro hay tal vez ciento veinte elementos, y seguramente también existen más de cuatro temperamentos. Y la naturaleza de esos elementos… en fin, todo se ha vuelto muy extraño después de los griegos. ¿Sabías que las partículas subatómicas tienen un atributo llamado spin que se mide sólo en múltiplos de un medio, y que si un objeto de nuestro mundo visible realiza un spin de trescientos sesenta grados, vuelve a su posición original? Verás, una partícula con spin 1/ 2, como un protón o un neutrón, tiene que rotar setecientos veinte grados para recuperar su configuración original.
¿Y eso qué significa?
Tiene que pasar por una doble rotación en relación con los objetos ordinarios para retornar a su estado de partida.
Bromeas.
No, no. Hace siglos que se sabe. La geometría del espacio es diferente para las partículas de spin 1/ 2, viven en un mundo diferente.
Así pues….
Mira, me parece muy interesante. Si utilizas modelos físicos para representar nuestros estados mentales y combinarlos en diferentes esquemas, quiza deberías tomar en consideración estos modelos físicos relativamente nuevos. Pensar en Maya como un protón, una partícula de spin 1/ 2 que vive en un mundo dos veces mayor que el nuestro.
Ah.
Y aún es más extraño. Verás, Michel, este mundo tiene diez dimensiones, diez. Las tres del macroespacio que percibimos, la del tiempo y seis microdimensiones compactadas alrededor de las partículas fundamentales de una manera que podemos describir matemáticamente lo que no podemos visualizar. Circunvoluciones y topologías, ametrías diferenciales, invisible pero real hasta el nivel último del espaciotiempo. Medítalo. Podría guiarte a sistemas de pensamiento nuevos, una vasta extensión de tu mente.
Me trae sin cuidado mi mente, sólo me importa Maya. Sí, ya lo sé.
Contemplaron las aguas en las que titilaban las estrellas y escucharon el suspiro del aire sobre ellos y el murmullo del mar abajo. El mundo era una vastedad salvaje y libre, oscura y misteriosa.
Al rato iniciaron el regreso.
Una vez tomé el tren de Da Vinci a Sheffield, y hubo no sé qué problema en la pista y nos detuvimos en la Colina Subterránea. Me apeé y paseé por el viejo parque de remolques, y sin proponérmelo, sólo mirando alrededor, empecé a recordar cosas.
Un fenómeno común.
Sí, eso tengo entendido. Pero me pregunto si no ayudaría a Maya hacer algo así. No tiene por qué ser la Colina Subterránea, pueden ser por ejemplo los lugares donde fue feliz, donde ambos fuisteis felices. Vivís en Sabishii, ¿por qué no os mudáis a Odessa?
No ha querido.
Tal vez Maya se equivoca. ¿Por qué no pruebas a vivir en Odessa y visitar de cuando en cuando la Colina Subterránea o Sheffield, Cairo, o incluso Nicosia, las ciudades polares del sur, Dorsa Brevia, una inmersión en Burroughs o un recorrido turístico en tren por la Cuenca de Hellas?
Regresar al lugar donde empezó nuestra historia, donde nos formamos, para bien o para mal, en la mañana del mundo, puede ayudarla a recomponerse. Puede ser lo que ella necesita.
Humm.
Regresaron al cráter tomados del brazo, siguiendo el sendero en sombras entre oscuros heléchos.
Bendito seas, Sax, bendito seas.
Las aguas de la bahía de Isidis eran del color de una clemátide y cabrilleaban a la luz del sol. El viento soplaba del norte y el yate de recreo cabeceó mientras salían del puerto de Dumartheray con rumbo noroeste. Un espléndido día de primavera, Ls 51, año marciano 79, 2181 A.D.
Sentada en la cubierta superior, Maya disfrutaba del aire marino y la lluvia solar. Era estupendo alejarse de la bruma y los desperdicios de la orilla y salir a mar abierto. El mar azul, indómito e inalterable, los mecía en sus brazos y los llevaba lejos de las cuitas terrenas. Habría podido vivir así eternamente.
Pero ése no era el propósito de la salida. A proa se abría una amplia zona de aguas revueltas, y el piloto redujo la velocidad. Las aguas bravas eran la cima de Double Decker Butte, ahora un arrecife señalado por una boya negra que resonaba con estrépito.
Otras boyas delimitaban esa ciudad sumergida y el barco se aproximó a la más cercana. No se veían más embarcaciones, ni ancladas ni navegando, como si estuviesen solos en el mundo. Michel se unió a ella en la cubierta y le apoyó una mano en el hombro. El piloto redujo aún más la velocidad mientras un marinero se asomaba por la proa, acercaba la boya con un gancho y amarraba, y luego paró el motor. La embarcación se meció levantando abanicos de espuma blanca con sonoros chasquidos. Habían anclado sobre Burroughs.
Maya bajó a la cabina y cambió sus ropas por un flexible traje de buceo de color naranja: el cuerpo y la capucha, las botas, el tanque y el casco, y por último los guantes. Había aprendido a bucear para esa ocasión, y todo era aún novedoso. Sin embargo, en cuanto bajó por el costado de la nave y se sumergió, las sensaciones le resultaron familiares, porque recordaban la ingravidez del espacio. Arrastrada por las pesas del cinturón, se hundió en las tinieblas, consciente del frío del agua, pero sin sentirlo en realidad. Empezó a nadar, alejándose del pequeño botón del sol. Descendía. Dejó atrás el borde de la mesa y sus hileras de ventanas plateadas y cobrizas, semejantes a extrusiones minerales o a los espejos unidireccionales de observadores de otra dimensión, se perdieron en las tinieblas, y continuó su veloz descenso como en sueños. Michel y otros dos buceadores la seguían a distancia, pero estaba tan oscuro que no podía verlos. Una barredera robótica que parecía un grueso armazón de cama le dejó atrás en su camino hacia las profundidades; los largos conos de cristalino fluido originados por sus potentes faros se convertían en un difuso cilindro que flotaba aquí y allá mientras la red descendía y se sacudía, golpeando ora las ventanas metálicas de una mesa lejana, ora el lodo oscuro de las azoteas del antiguo Niederdorf. El Canal Niederdorf tenia que estar cerca… Allí, el centelleo de unos dientes, las columnas Bareiss, que conservaban su blancura bajo el revestimiento de diamante, medio enterradas en arena y lodo negros. Detuvo el descenso con unos cuantos aletazos, apretó el botón que aligeraba su cinturón de lastre para estabilizarse y flotó sobre el canal como en el sueño del señor Scrooge; la red barredera era un fantasma navideño que iluminaba el mundo sumergido del pasado, la ciudad que tanto había amado. Unas súbitas punzadas de dolor la acometieron, aunque parecía embotada, incapaz de experimentar ninguna sensación. La extrañeza era excesiva y le costaba creer que aquello fuera Burroughs, su ciudad, ahora una Atlántida en el fondo de un mar marciano.

Irritada por la palidez de sus sentimientos, nadó sobre el parque del canal y las columnas de sal hacia el oeste; a la izquierda se perfilaba Hunt Mesa, donde ella y Michel habían vivido clandestinamente encima de un estudio de baile, y después la ancha y oscura pendiente del bulevar del Gran Acantilado. Delante tenía Princess Park, donde durante la segunda revolución había arengado a una gran muchedumbre. En ese tenebroso fondo había estado la tarima desde la que habían hablado ella y Nirgal. Todo eso, su vida entera, estaba muy lejos. Después habían rasgado la tienda y abandonado la ciudad, la inundaron y no miraron atrás. Sí, Michel tenía razón, aquella inmersión ilustraba perfectamente los turbios procesos de la memoria, y tal vez le resultase útil. No obstante, su entumecimiento la hacía dudar. Sí, la ciudad estaba sumergida, pero aún existía. En cualquier momento podían decidirse a reconstruir el dique y extraer el agua, y la ciudad aparecería al sol, chorreante y vaporosa, protegida por un pólder, como las ciudades holandesas; retirarían el lodo de las calles, plantarían arboles y césped, limpiarían el interior de las mesas y las casas y las tiendas del Niederdorf, y los anchos bulevares, pulirían las ventanas… y allí estaría de nuevo, Burroughs, Marte, emergida y centelleante. Era una empresa factible y casi razonable, dado el espacio que había en las nueve mesas y que la bahía de Isidis no tenía otro puerto mejor. Aunque nadie emprendería nunca esa obra, era posible hacerlo, y por eso no pertenecía a un verdadero pasado.
Entumecida y cada vez más helada, Maya hinchó el cinturón y se volvió hacia la luz de la red barredera. Atisbo la tosca hilera de columnas de sal y algo en ellas le llamó la atención. Nadó hasta el conjunto y el agua se enturbió con la arena negra levantada por sus aletas. Las columnas Bareiss que flanqueaban el canal tenían un aspecto ruinoso porque habían perdido la simetría al quedar medio sepultadas. Recordó sus paseos vespertinos por el parque, de espaldas al sol, y luego, al regresar, bañados en la luz. Era un lugar muy hermoso, y cuando se caminaba entre las grandes mesas era como estar en una gigantesca ciudad de muchas catedrales.
Más allá de las columnas se alzaban unos edificios que servían ahora como anclaje de una colonia de varec, cuyos largos tallos se elevaban desde los tejados y cuyas anchas hojas ondulaban suavemente. En el último edificio había un café terraza parcialmente cubierto por un enrejado de glicinas, Maya estaba segura: la última columna le servía como referencia.
Con cierto esfuerzo adoptó la posición vertical y de pronto recuperó un recuerdo: Frank le había gritado y después se había marchado sin ninguna razón particular, como tenía por costumbre. Ella se vistió, fue tras él y lo encontró rumiando ante un café. Sí. Se plantó delante de él y discutieron, lo regañó por no acudir de inmediato a Sheffield… derribó la taza de un manotazo y el asa rota quedó girando en el suelo. Frank se levantó y se marcharon discutiendo y después regresaron a Sheffield. No, no había sucedido así. Habían reñido, sí, pero después hicieron las paces. Frank le tomó la mano y el gesto le quitó un gran peso oscuro del corazón, proporcionándole un breve momento de gracia, la sensación de que amaba y era amada.
Una cosa o la otra, pero ¿cuál era la verdadera?
No conseguía recordar. Había habido tantas peleas y reconciliaciones con Frank que ambas versiones eran verosímiles. Todo se confundía en su mente en una bruma de impresiones y momentos inconexos. Oyó los gemidos de un animal que sufría… Ah, procedían de su garganta. Sollozaba. Entumecida y sin embargo sollozando, era absurdo. Fuera lo que fuese lo que hubiera ocurrido, sólo quería recuperarlo. Intentó pronunciar el nombre de Frank, pero no pudo; le dolía, como si le hubiesen clavado una espina en el corazón. ¡Ah, al fin un sentimiento que no podía negar! ¡Y era tan intenso!
Se impulsó lentamente con las aletas y se alejó de los tejados. ¿Qué habrían pensado, sentados a aquella mesa con su desdicha, de haber sabido que ciento veinte años más tarde Maya nadaría sobre el café y Frank llevaría todo ese tiempo muerto?
El sueño terminó, y llegó la desorientación de pasar de una realidad a otra. Flotar en la oscuridad acentuó el entumecimiento. Pero ahí seguía ese agudo dolor en su interior, enquistado, persistente. Se aferraría a ese dolor, a cualquier sensación o sentimiento que pudiera extraer de todo aquel limo, a cualquier cosa con tal de librarse del entumecimiento. Sollozar era la gloria comparado con él.
Michel, el viejo alquimista, tenía razón, como siempre. Lo buscó con la mirada, pero no lo encontró; debía estar inmerso en viajes particulares. Llevaban bastante tiempo en el agua y los otros habían empezado a reunirse en torno al cono de luz de la barredera, como peces tropicales en un tanque frío y oscuro que se acercaban a la luz con la esperanza de encontrar calor. La sensación de ingravidez, lenta y onírica, le recordó a John flotando desnudo contra el espacio negro y las estrellas. Demasiado intenso para sentirlo. Podía afrontar un fragmento del pasado por vez; la ciudad sumergida; pero había hecho el amor con John allí, en un dormitorio, en los primeros años… con John, con Frank, con aquel ingeniero cuyo nombre ya no recordaba, seguramente con muchos otros, todos olvidados, o casi. Tendría que esforzarse por enquistar todas aquellas preciosas punzadas de sentimiento para conservarlas hasta que la muerte se las arrebatara definitivamente. Subió y se unió a los peces tropicales con brazos y piernas, de vuelta a la luz azul del día. Ah, Dios, los oídos se le destaparon y sintió un vértigo atribuible quizás a la narcosis de nitrógeno, el éxtasis de las profundidades. O al éxtasis de la profundidad humana, de la extensión de su vida, gigantes que se sumergían en el abismo de los años. Michel subía detrás de ella y lo esperó, y luego lo abrazó con fuerza; amaba tener la solidez de otro entre los brazos, esa prueba de realidad, y pensó: Gracias, Michel, hechicero de mi alma; gracias, Marte, por aquello que perdura en nosotros, aunque sea sumergido o enquistado. Salió al sol deslumbrante, al viento, y se despojó del traje de buceo como una crisálida, ajena al poder de la desnudez femenina sobre el ojo masculino, y recordándolo de pronto les ofreció el asombroso espectáculo de la carne iluminada por el sol, del sexo en la tarde, respirando aguadamente y temblando por el frío, que le recordaba que estaba viva.
—Sigo siendo Maya —le aseguró a Michel castañeteando los dientes. Se recreó con voluptuosidad en el tacto de la toalla sobre la piel mojada y luego se vistió tosiendo a causa del gélido viento. El rostro de él era la imagen misma de la felicidad, la máscara de la alegría del antiguo dios Dionisos, riendo por el éxito de su plan, por el éxtasis de su amiga y compañera.
—¿Qué viste?
—El café… el parque… el canal… ¿y tú?
—Hunt Mesa… el estudio de baile… el bulevar Thoth… la Montaña de la Mesa. —En el camarote él tenía una botella de champán en hielo, y el corcho salió volando y aterrizó suavemente en el agua, y allí se quedó, flotando en las olas azules.
Pero Maya se negó a comentar nada más sobre la inmersión. Los otros relataron sus aventuras, y cuando le llegó el turno la miraron como buitres, ansiosos de engullir sus experiencias, pero ella se bebió el champán y se sentó en la cubierta superior a contemplar en silencio las amplias olas, que en Marte tenían un aspecto peculiar, eran grandes y muy empinadas, impresionantes. Con una mirada le transmitió a Michel que se sentía bien, que había hecho bien en enviarla allá abajo. Después, silencio. Que aquellos buitres se alimentaran de sus propias experiencias.
El barco regresó al puerto de Dumartheray, una pequeña medialuna de aguas trenzadas con la marina que ocupaba parte de la falda del cráter del mismo nombre. La pendiente estaba cubierta de construcciones y vegetación hasta la cima.
Desembarcaron y pasearon por la ciudad, y después cenaron en un restaurante contemplando el crepúsculo llameante sobre la bahía de Isidis. El viento del atardecer bajaba por el escarpe en dirección al mar y, sibilante, arrastraba la espuma de las olas, blancos penachos con fugaces irisaciones. Maya, sentada junto a Michel, mantenía una mano en el muslo o el hombro de su compañero.
—Es sorprendente —dijo alguien— que las columnas de sal aún brillen ahí abajo.
—¿Y las ventanas de las mesas? ¿Viste la que estaba rota? Estuve tentado de meterme por ella y echar una ojeada, pero me dio miedo.
Maya hizo una mueca, absorta en el momento. Los jóvenes sentados frente a ellos conversaban con Michel sobre un nuevo instituto que se ocupaba de todo lo concerniente a los Primeros Cien y otros colonos, una especie de museo, un depósito de historia oral, comités para proteger los edificios más antiguos, etcétera… y además un programa para ayudar a los primeros colonos, ya ancianos. Desde luego aquellos jóvenes entusiastas (y los jóvenes odian ser muy entusiastas) estaban particularmente interesados en la ayuda de Michel y en localizar y censar a los Primeros Cien que aún vivían; sólo veintitrés, decían. Michel se mostró cortés con ellos y genuinamente interesado en el proyecto.
Maya no podía haber odiado más aquella ocurrencia. Una inmersión en las ruinas del pasado, semejantes a sales repelentes pero tonificantes, bueno, era aceptable e incluso saludable. Pero la obsesión por el pasado era repugnante. De buena gana habría arrojado a los jóvenes por la barandilla. Michel aceptó entrevistar a los supervivientes de los Primeros Cien para poner el proyecto en marcha. Maya se levantó, fue hasta la barandilla y se apoyó en ella. Abajo, sobre las aguas oscuras, luminosos penachos de espuma coronaban las olas.
Una joven se acercó y se acodó en la barandilla junto a ella.
—Me llamo Vendana —le dijo, sin apartar los ojos de las olas—. Soy el agente político local del partido verde este año. —Tenía un hermoso perfil anguloso, facciones indias clásicas: piel olivácea, cejas negras, nariz larga, boca pequeña, ojos marrones de mirada sagaz e inteligente… era increíble lo mucho que podía decir una cara. Maya estaba convencida de que captaba lo esencial de una persona a primera vista, lo cual resultaba muy útil, dado que las declaraciones de los jóvenes nativos en esos tiempos la desconcertaban. Necesitaba esa primera percepción.
No obstante, comprendía el espíritu verde, o al menos eso creía, aunque lo habría catalogado como una ideología arcaica, en vista de que Marte ya era verde, y también azul.
—¿Qué se te ofrece?
—Jackie Boone y los candidatos a los cargos de esta zona han iniciado una gira electoral —dijo Vendana—. Si Jackie vuelve a ser cabeza de lista y entra en el consejo ejecutivo, continuará con el plan de su partido de prohibir toda inmigración terrana. Es lo que se propone, y ha apostado fuerte. En su opinión los inmigrantes pueden desviarse a cualquier otro punto del sistema solar. Eso no es cierto, pero es una postura que agrada en ciertos sectores. Evidentemente, a los terranos no les hace ninguna gracia. Si Marte Libre gana con un programa aislacionista, tememos que la Tierra reaccione mal. Se enfrentan a problemas de difícil solución, y necesitan lo que les ofrezcamos, por poco que sea. Nos acusarán de violar el tratado que ustedes negociaron y pueden llegar a declarar la guerra.
Maya asintió; se había percatado de la creciente tensión entre la Tierra y Marte, y a pesar de las declaraciones tranquilizadoras de Michel, ella siempre había sabido que se llegaría a eso, lo había anticipado.
—Jackie tiene detrás muchos grupos que la respaldan —prosiguió la joven—, y hace años que Marte Libre goza de una amplia mayoría en el gobierno global. Además han llenado los tribunales medioambientales con sus partidarios, que apoyarán sus propuestas. Nuestra política es mantenernos dentro de los límites del acuerdo que ustedes firmaron, e incluso ampliar un poco las cuotas de inmigración para ayudar a la Tierra en la medida de lo posible. Pero va a ser difícil pararle los pies a Jackie. Para serle sincera, ni siquiera sabemos cómo hacerlo, y por eso decidí preguntárselo a usted.
—¿Decidieron preguntarme cómo detenerla? —exclamó Maya, sorprendida.
—Sí, y nos gustaría que nos ayudase, porque hemos llegado a la conclusión de que es necesario sacarla de la escena política. Supuse que le interesaría.
Y miró a Maya con una sonrisa de complicidad.
Había algo vagamente familiar en aquel gesto desdeñoso de la boca, que, aunque ofensivo, era preferible a la mirada entusiasta de los jóvenes historiadores que incordiaban a Michel. Y cuanto más la consideraba, más atractiva le parecía la invitación: era un compromiso con el presente. La trivialidad de la política en esos tiempos la hastiaba, pero la política del momento siempre parecía estúpida y pueril y sólo después adquiría la apariencia de un respetable ejercicio, de historia inmutable. Y como la joven había dicho, aquella coyuntura era importante. Además, podía devolverla al centro de la actividad. Y por supuesto (aunque no era consciente de ello), cualquier cosa que sirviera para frustrar a Jackie comportaría satisfacciones.
—Cuéntame más —dijo Maya, alejándose para que los demás no pudieran oírlas. Y la joven alta e irónica la siguió.
Michel siempre había deseado hacer un viaje por el Gran Canal, y hacía poco le había propuesto a Maya abandonar Sabishii y volver a instalarse en Odessa para combatir sus trastornos mentales; incluso podían tomar un apartamento en el complejo de Praxis, donde habían vivido antes de la segunda revolución. Aquél era el único sitio que ella consideraba un hogar, aparte de la Colina Subterránea, que rehusaba visitar, y Michel creía que regresar a algo semejante al hogar la ayudaría. Maya accedió: se mudarían a Odessa; en realidad le daba igual. Y tampoco puso objeción a viajar hasta allí navegando por el Gran Canal, como deseaba Michel, aunque le era indiferente. Esos días no estaba segura de nada, no tenía opiniones ni preferencias, ése era el problema.
Vendana le dijo que la campaña de Jackie consistía en un crucero que recorrería el Gran Canal de norte a sur en una gran embarcación que hacía las veces de cuartel general. Allí estaban ahora, en el extremo norte del canal, preparándose en los Pasos.
Así que cuando los historiadores se marcharon, le dijo a Michel:
—Vayamos a Odessa por el Gran Canal, como propusiste.
Michel se sintió complacido. De hecho, pareció aliviarle de una cierta melancolía que se había abatido sobre él tras la inmersión en Burroughs; el efecto de la experiencia sobre Maya le había parecido satisfactorio, pero quizá no beneficioso para él. Había mostrado una desacostumbrada reticencia a compartir sus impresiones, como si lo que representaba para él aquella gran capital hundida bajo las aguas le resultara abrumador, aunque no podía asegurarlo. El caso es que la buena respuesta de Maya a la experiencia y la inesperada oportunidad de visitar el Gran Canal (una ocasión gigantesca, en opinión de Maya) le hizo reír. Y a ella le gustó su reacción. Michel pensaba que Maya necesitaba mucha ayuda, pero ella sabía perfectamente que era él quien se debatía internamente.
Unos días más tarde subían por una pasarela a la cubierta de un esbelto velero con mástil y vela en una sola pieza de material blanco sin lustre con forma de ala de pájaro. El barco era una especie de ferry de pasajeros que bordeaba el mar del Norte en continuas circunnavegaciones. Cuando todos estuvieron a bordo salieron del pequeño puerto de Dumartheray impulsados con motor, viraron al este y empezaron el periplo manteniendo siempre la tierra a la vista. La velamástil resultó ser increíblemente flexible: se desplazaba y curvaba en respuesta a las órdenes de la IA para aprovechar los vientos.
En la segunda tarde de viaje por los Pasos, el resplandor rojizo del macizo de Elysium apareció en el horizonte contra el color jacinto del cielo, y también la costa continental, que parecía alzarse para ver el gran macizo del otro lado de la bahía; los acantilados alternaban con marismas, y a una larga extensión de arenas doradas siguió un acantilado aún más empinado de rojos estratos horizontales atravesados por bandas de color ébano y marfil y cuyas cornisas estaban recubiertas por un manto de hinojo marino y pastos y salpicadas de guano blanco. Las olas embestían sin tregua la base de aquella formidable pared. El viaje merecía la pena: el deslizamiento sobre las olas, la fuerza del viento, sobre todo por las tardes, la espuma, el aire salado (porque el mar del Norte se estaba volviendo salado) agitándole los cabellos, el blanco tapiz de la estela del barco, luminosa sobre el mar índigo… días hermosos que le hacían desear no abandonar nunca el barco, navegar alrededor del mundo eternamente, sin tocar tierra, y sin cambiar… Había oído que algunos vivían así, en gigantescos navios invernadero autosufidentes que surcaban el gran océano, una talasocracia…
Pero delante los Pasos se estrechaban. El viaje desde Dumartheray tocaba a su fin. ¿Por qué los buenos períodos eran siempre tan cortos? Momentos, días encantadores, y de pronto ya habían pasado, antes de que pudiera absorberlos plenamente, vivirlos de verdad. Surcar la vida mirando la estela, el mar, el viento… El sol estaba bajo y la luz caía oblicuamente sobre los acantilados, acentuando su agreste irregularidad, sus prominencias y cuevas y sus extrañas paredes lisas que descendían limpiamente hacia el mar, roca roja y agua azul, un paisaje inviolado (aunque el mar fuese humana), súbitos fragmentos de esplendor interiorizados. Pero el sol pronto desaparecería y la abertura en los acantilados marcaba el primer puerto importante de Los Pasos, Rhodos, donde atracarían. Cenarían en algún café cerca del mar con las largas sombras del crepúsculo y ese glorioso día de navegación habría pasado para siempre. Extraña nostalgia, del momento que acaba de pasar, del que estaba por llegar. «Ah, me siento viva otra vez», dijo para sus adentros, maravillada de que hubiese ocurrido. Michel y sus trucos; algunos podían pensar que a esas alturas ella ya era insensible a aquel revoltijo de química y psiquiatría. Era más de lo que el corazón podía soportar, pero lo prefería a la insensibilidad, sin duda. Y aquella sensación tan aguda poseía un cierto esplendor doloroso, que podía soportar y hasta disfrutar a ratos. Aquellos colores crepusculares tenían una intensidad sublime, y bajo ese flujo de luz nostálgica el puerto de Rhodos parecía encantador: el gran faro en el cabo oeste, el par de boyas resonantes, verde y roja, a babor y estribor. Y luego las tranquilas aguas oscuras de un fondeadero, los botes de remos surcándolas entre una exótica colección de barcos anclados en la que no había dos iguales, pues el diseño de embarcaciones atravesaba un período de innovaciones en que los nuevos materiales hacían posible casi cualquier cosa, y los viejos modelos eran drásticamente alterados, y luego recuperados: aquí un clíper, allá una goleta, y más allá uno que al parecer consistía exclusivamente en balancines… Y por último el bullicioso muelle de madera en la oscuridad.
Las ciudades portuarias eran todas iguales por la noche. Una cornisa, un parque curvo y estrecho, hileras de árboles, un arco de hoteles y restaurantes destartalados detrás de los muelles… Se inscribieron en uno de los hoteles y luego bajaron al puerto y cenaron bajo un toldo, como Maya había imaginado. Se entregó a la sólida estabilidad de su silla, contemplando el arco de luz líquida sobre las viscosas aguas negras del puerto, escuchando a Michel hablar con los ocupantes de la mesa contigua, saboreando el aceite de oliva y el pan, los quesos y el ouzo. Era extraño lo mucho que a veces dolía la belleza, o la felicidad. Y sin embargo deseó que aquella lasitud postprandial en esas sillas duras durase para siempre.
Se levantaron y echaron a andar hacia el hotel tomados de la mano, y ella se aferró a Michel. Al día siguiente arrastraron sus maletas de viaje por la ciudad hasta el puerto interior, al norte de la primera esclusa del canal, y subieron a uno de los grandes botes que lo recorrían, largo y lujoso, una gabarra convertida en nave de recreo. Cerca de cien pasajeros viajarían en el barco entre ellos Vendana y sus amigos. Y unas esclusas más adelante en un barco privado, Jackie y su corte estaban a punto de iniciar su viaje hacia el sur. En más de una ocasión coincidirían en la misma ciudad ribereña.
—Interesante —dijo Maya, arrastrando las sílabas, lo que pareció complacer tanto como preocupar a Michel.
El lecho del Gran Canal había sido abierto por la lupa espacial concentrando la luz emitida por la soletta. La lupa volaba en la atmósfera superior sobre la nube térmica de los gases emitidos por la roca fundida, quemando la tierra en línea recta, sin el menor miramiento con la topografía. Maya recordaba vagamente algunos vídeos sobre el proceso, pero las fotos estaban tomadas a mucha distancia, por razones obvias, y no daban una idea del formidable tamaño del canal. El largo barco de poco calado en el que viajaban penetró en la primera esclusa, que lo alzó al llenarse de agua; después salió por un portón a un lago de aguas rizadas de unos dos kilómetros de ancho que se extendía hacia el sudoeste, hacia el mar de Hellas, a dos mil kilómetros de distancia. Numerosos barcos de todos los tamaños iban y venían, y los más lentos se mantenían a la derecha, pegados a las riberas, según las normas clásicas de la circulación rodada. Casi todas eran embarcaciones de motor, aunque algunas lucían un aparejo de velas completo, y otras más pequeñas, equipadas con grandes velas latinas, no tenían motor. Michel le señaló una embarcación al parecer de diseño árabe.
En algún lugar, más adelante, estaba el barco de campaña de Jackie. Maya apartó ese pensamiento y se dedicó a observar el canal. La roca no había sido excavada sino volatilizada, como delataban las riberas. La temperatura bajo el haz de luz concentrada por la lupa había alcanzado los cinco mil kelvins y la roca se había disociado en sus átomos constituyentes. Al enfriarse, parte del material había caído y se había estancado en forma de lava; por eso el canal tenía el fondo llano y márgenes de varios centenares de metros de altura, diques de escoria en los que poco podía crecer, de manera que seguían tan negros y desnudos como cuando se enfriaron, cuarenta años marcianos antes, y sólo en alguna grieta llena de arena brotaba la vegetación. Las aguas del canal eran oscuras en las orillas, pero se iban aclarando hasta adquirir el color del cielo en el centro, o mejor dicho, de un cielo oscurecido por efecto del fondo, y atravesado por verdes franjas zigzageantes.
Las pendientes de obsidiana de las riberas y la recta cuchillada de agua oscura entre ellas; barcos de todos los tamaños, la mayoria, largos y estrechos para aprovechar al máximo el espacio en las esclusas; a trechos una ciudad incrustada en la ribera. La mayoría de esas ciudades habían recibido el nombre de los canales de los mapas de Lowell y Antoniadi, astrónomos obsesionados por los canales que habían tomado los nombres de la antigüedad clásica. Las primeras ciudades por las que pasaron estaban muy próximas al ecuador y bosques de palmeras flanqueaban los puertos detrás de los cuales se atrincheraban bulliciosos barrios marineros; las riberas aparecían ocupadas por agradables vecindarios dispuestos en terrazas, y en la zona llana de la cima se amontonaba el grueso de la ciudad. Era evidente que el corte recto de la lupa espacial iba del Gran Acantilado al altiplano de Hesperia, un desnivel de cuatro kilómetros; de manera que había una esclusa cada pocos kilómetros. Éstas, como las presas de aquellos tiempos, eran de paredes transparentes y parecían tan finas como papel de celofán; pero se decía que tenían una resistencia muy superior a la necesaria. A Maya su transparencia le parecía ofensiva, un hubris caprichoso que un día se vendría abajo, cuando una de las delgadas paredes reventara y sembrara el caos y la destrucción, y la gente volvería otra vez al viejo y confiable hormigón y al filamento de carbono.
Sin embargo, por el momento le pareció navegar por el mar Rojo abierto para permitir el paso de los israelitas, los peces asomando aquí y allá en lo alto como aves primitivas, una visión salida de un grabado de Escher, una tumba de paredes acuosas, y luego arriba, hasta un nivel superior del gran río de paredes rectas que atravesaba la tierra negra.
—Qué extraño —comentó Maya después de la primera esclusa, y de la segunda y la tercera, y Michel sonrió y asintió.
La cuarta noche atracaron en una pequeña ciudad llamada Naarsares. Al otro lado del canal había una ciudad aún más diminuta, Naarmalcha; ambos nombres eran mesopotámicos. Desde el restaurante tenían una amplia vista del canal y las áridas tierras altas que lo flanqueaban. Delante alcanzaban a ver el punto donde el canal cortaba el cono del Cráter de las Tormentas, lleno de agua, que se había convertido en una especie de burbuja, un deposito de embarcaciones y mercancías.
Después de cenar Maya se quedó en la terraza contemplando la abertura en la pared de Tormentas. Vendana y algunos compañeros salieron del negro talco del crepúsculo y se acercaron a ella.
—¿Qué le parece? —preguntaron.
—Muy interesante —contestó Maya, escueta; no le gustaba que la interrogaran ni estar en el centro de un grupo, se parecía demasiado a ser una pieza de museo. No le sacarían ni una palabra más. Los miró fijamente y uno de los hombres jóvenes se dio por vencido y se puso a hablar con la mujer que tenía al lado. El rostro del joven era extraordinariamente bello, de facciones bien cinceladas bajo los abundantes cabellos negros, sonrisa dulce, risa inconsciente; en resumen, cautivador. Joven pero no tanto como para parecer inmaduro. Por la piel oscura y los dientes regulares y blancos parecía hindú; fuerte, delgado como un lebrel, bastante más alto que Maya, aunque lejos de ser uno de los nuevos gigantes, de una escala humana aún, nada impresionante pero sólido, grácil. Sexy.
Fue acercándose lentamente a él a medida que el grupo se relajaba, como si estuvieran en un cóctel, y cuando tuvo ocasión de hablar con él, el joven no reaccionó como si lo abordara Helena de Troya o un fósil. Debía de ser muy agradable besar aquella boca, pero quedaba descartado, naturalmente, y en realidad ni siquiera lo deseaba. Pero le gustaba pensar en ello, y ese pensamiento le dio ideas. Las caras tenían tanto poder.
El joven se llamaba Athos y procedía de Licus Vallis, al oeste de Rhodos. Sansei, de una familia de marineros, abuelos griegos e indios. Había colaborado en la formación de aquel nuevo partido verde, convencido de que ayudar a la Tierra a afrontar su problema demográfico era la única manera de no ser arrastrados por el torbellino: la controvertida postura del perro que mueve la cola, como admitió él mismo con una sonrisa distendida y hermosa. Se había presentado como candidato a representante de las ciudades de la bahía Nepenthes y colaboraba en la coordinación de la campaña general de los verdes.
—¿Alcanzaremos pronto el barco de Marte Libre? —preguntó Maya a Vendana más tarde.
—Sí. Tenemos intención de enfrentarlos en un debate en Tormentas.
De vuelta en el barco, los jóvenes se olvidaron de ella para seguir con la fiesta en la cubierta de proa. Maya los miró alejarse y luego se reunió con Michel en el pequeño camarote que compartían. No podía ayudarle. Algunas veces odiaba a los jovenes. Los odio, le dijo a Michel. Y simplemente porque eran jovenes. Podía disfrazarlo como reproche por su irreflexión, su estupidez, su inexperiencia, su mentalidad pueblerina, pero sobre todo, detestaba su juventud, no la perfección física, sino la edad, mera cronología, el hecho de que tuvieran toda una vida por delante. Todo lo que los esperaba era bueno, todo. A veces despertaba de sueños ingrávidos en los que había estado contemplando Marte desde el Ares, después del aerofrenado, cuando estabilizaban su órbita para el descenso, y aturdida por el brusco regreso al presente comprendía que aquél había sido el mejor momento de su vida, expectantes ante lo que los aguardaba allá abajo, donde todo era posible. Eso era la juventud.
—Considéralos compañeros de viaje nada más —le aconsejó Michel, como en las anteriores ocasiones en que Maya había compartido con él ese sentimiento—. Serán jóvenes el mismo tiempo que nosotros lo fuimos… un chasquido de los dedos y su juventud habrá pasado. Es ley de vida, y un siglo de diferencia importa poco. Y de todos los humanos que han existido y existirán ellos son los únicos que están vivos al mismo tiempo que nosotros, son nuestros contemporáneos, los únicos que pueden entendernos.
—Sí, sí, tienes razón. Pero a pesar de todo los detesto.
El surco producido por la lupa espacial tenía una profundidad casi uniforme y cuando alcanzó el Cráter de las Tormentas cortó una amplia banda en las faldas nordeste y sudoeste, en las cuales luego tuvieron que realizar cortes suplementarios para construir las esclusas, y el cráter interior se convirtió en un lago elevado, un bulbo en el largo termómetro del canal. El antiguo sistema lowelliano, por alguna misteriosa razón, no se empleó allí, y las esclusas nororientales quedaron enmarcadas por una pequeña ciudad dividida llamada Trincheras de Abedul, mientras que la ciudad mayor de las esclusas sudoccidentales recibió el nombre de Riberas. Esta última cubría la zona fundida por la lupa y luego trepaba en anchas terrazas curvas por el cono hasta el borde de Tormenes, desde donde dominaba el lago interior. La ciudad vivía a un ritmo frenético; tripulaciones y pasajeros bajaban estrepitosamente las pasarelas y se unían a un casi continuo jolgorio, que esa noche estaba vinculado a la llegada de la comitiva de Marte Libre, gente se apretujaba en una plaza grande y herbosa, encaramada en una alta cornisa sobre la esclusa del lago, algunos atentos a los discursos que se pronunciaban desde un estrado, otros comprando, paseando y bebiendo, o devorando la comida comprada en los humeantes puestos callejeros, bailando o explorando la hermosa ciudad.
Durante todo el tiempo que duraron los discursos electorales Maya permaneció en una terraza sobre el escenario, lo que le permitía observar la actividad entre bastidores de Jackie y la cúpula de Marte Libre. Antar estaba allí, y también Ariadne, y otros que le sonaban de haberlos visto en algún noticiario. Se desplegaba la dinámica de dominación del primate de la que tanto hablaba Frank. Dos o tres hombres andaban siempre detrás de Jackie y, de distinta manera, un par de mujeres. Mikka formaba parte del consejo global y era uno de los dirigentes de Marteprimero, uno de los partidos políticos más antiguos de Marte, fundado para oponerse a los términos de la renovación del primer tratado marciano. A Maya le parecía recordar que ella había intervenido en eso. Ahora la política marciana seguía el modelo de los regímenes parlamentarios europeos, es decir, un amplio espectro de pequeños partidos en torno a algunas coaliciones centristas, en este caso Marte Libre, los rojos y los habitantes de Dorsa Brevia, con los que los demás establecían alianzas temporales que favorecieran sus pequeñas causas. En este marco, Marteprimero se había convertido en algo semejante al brazo político de los ecosaboteadores rojos que aún actuaban en las tierras salvajes, una despreciable organización, oportunista y sin escrúpulos, separada de Marte Libre por la ideología y sin embargo incluida en esa supermayoría, sin duda por algún acuerdo secreto. O tal vez por algo más personal: Mikka no dejaba a Jackie ni a sol ni a sombra, y la miraba de un modo particular; Maya habría apostado la cabeza a que eran amantes o lo habían sido hasta hacía poco. Además, había oído rumores.
Los discursos hablaban del maravilloso Marte y de que la superpoblación lo destrozaría, a menos que cerraran la puerta a la inmigración terrana, una postura que gozaba de gran aceptación a juzgar por las ovaciones de la multitud, que era profundamente hipócrita, pues muchos de los que aplaudían vivían del turismo terrano y todos eran inmigrantes o hijos de inmigrantes; pero de todas maneras aplaudían. Era un tema provechoso. Sobre todo si se olvidaba el riesgo de guerra, la inmensidad de la Tierra y su supremacía. Desafiarla de aquella manera… Pero a aquella gente le traía sin cuidado la Tierra y tampoco la comprendían. La postura desafiante de Jackie la hacía parecer aún más hermosa y la ovación para ella fue calurosa y prolongada; había mejorado mucho sus torpes discursos durante la segunda revolución.
Cuando los oradores verdes defendieron un Marte abierto, y expusieron los riesgos que entrañaba una política aislacionista, el auditorio respondió con mucho menos entusiasmo: esa posición sonaba a cobardía o a ingenuidad. Antes de llegar a Riberas Vendana le había ofrecido a Maya la oportunidad de hablar que ella había rechazado, y ahora veía que había hecho bien; no les envidiaba a aquellos oradores su impopular posición ante la menguante multitud.
Después del mitin los verdes celebraron una pequeña fiesta postmortem y Maya los criticó con severidad:
—Nunca había visto tal incompetencia. Ustedes tratan de asustarlos, pero son ustedes los que suenan aterrorizados. El palo es necesario, pero también la zanahoria. El riesgo de la guerra es el palo, pero deben explicarles asimismo, a ser posible sin parecer unos idiotas, por qué sería beneficioso permitir que los terranos siguieran viniendo. Deben recordarles que todos tenemos orígenes terranos, que todos somos inmigrantes. Porque nunca se puede abandonar la Tierra.
Le dieron la razón, entre ellos Athos, que tenía un aire pensativo. Maya se llevó aparte a Vendana y la interrogó sobre los últimos líos amorosos de Jackie. Efectivamente, incluían a Mikka, y seguramente aún eran amantes. Marteprimero tenía una postura más recalcitrante contra la inmigración, si cabía, que el partido mayor. Maya empezó a vislumbrar las líneas generales de un plan.
Cuando la reunión terminó Maya y los otros pasearon por la ciudad hasta que tropezaron con una gran banda que ejecutaba lo que habían dado en llamar «sonido Sheffield», que para Maya sólo era ruido: veinte ritmos diferentes y simultáneos arrancados de instrumentos no concebidos para la percusión, y menos para la música. Pero servía a sus propósitos, porque con aquel sonido estruendoso pudo conducir inadvertidamente a los jóvenes verdes hasta Antar, a quien había visto al otro lado de la pista de baile, cuando estuvieran cerca podría decir:
—¡Oh, ahí está Antar! iHola, Antar! Esta es la gente con la que viajo. Al parecer vamos detras de vosotros. Nos dirigimos a La Puerta del Infierno, y de Odessa. ¿Cómo va la campaña?
Antar conservaba su aire indulgente y principesco, un hombre al que era difícil oponerse, sabiendo lo reaccionario que llegaba a ser, cómo había secundado a las naciones árabes de la Tierra. Ahora se volvía contra sus viejos aliados, otro aspecto peligroso de aquella estrategia. Era curioso que la cúpula de Marte Libre hubiera decidido desafiar los poderes terranos y al mismo tiempo intentase dominar los nuevos asentamientos en el sistema solar exterior. Hubris. Quizá se sentían amenazados; Marte Libre siempre había sido el partido de los jóvenes nativos, y si la inmigración sin restricciones traía millones de nuevos issei, el estatus de Marte Libre peligraría, no ya su supermayoría, sino la mayoría simple. Hordas con todo su fanatismo intacto: iglesias y mezquitas, banderas, brazos armados ocultos, rivalidades… Todo esto favorecía la posición de Marte Libre, porque durante la inmigración masiva de la década anterior, los recién llegados habían tratado de construir una nueva Tierra, tan estúpida como la otra. John se habría puesto frenético, Frank se habría reído, Arkadi habría dicho «Te lo dije», y habría sugerido otra revolución.
Pero había que tratar con la Tierra de un modo más realista, no se esfumaría por arte de magia ni se podía mantenerla alejada con prohibiciones. Y Antar se mostraba extremadamente amable, como si pensara que Maya podía serle útil. Y como siempre seguía a Jackie, a Maya no la sorprendió que de pronto ella y su cohorte aparecieran por allí. Después de saludarla con una inclinación de la cabeza, Maya hizo las oportunas presentaciones. Cuando llegó a Athos descubrió un amistoso intercambio de miradas entre él y Jackie. Rápidamente, pero como al desgaire, Maya le preguntó a Antar por Zeyk y Nazik, que ahora vivían en la bahía de Acheron. Los dos grupos fueron acercándose lentamente a los músicos, y de seguir así pronto se habrían mezclado por completo y sería difícil escuchar más conversación que la propia.
—Me gusta el sonido Sheffield —le confesó Maya a Antar—. ¿Podrías ayudarme a llegar a la pista de baile?
Una estratagema evidente, pues ella no necesitaba a nadie para abrirse camino entre las multitudes. Pero Antar la tomó del brazo y no advirtió que Jackie conversaba con Athos… o fingió no advertirlo. Para él quizás era agua pasada. Pero Mikka, alto y poderoso, seguramente de ascendencia escandinava y de carácter impulsivo, siguió al grupo con expresión agria. Maya frunció los labios, satisfecha de que su táctica hubiese empezado con buen pie. Si Marteprimero era aún más aislacionista que Marte Libre, las disensiones entre ambos serían muy útiles.
Por eso bailó con un entusiasmo que no experimentaba desde hacia muchos años. En realidad, si uno seguía el ritmo de la bateria, era como el martilleo de un corazón excitado, y sobre el estruendo de los cacharros de cocina, los bloques de madera y las piedras recordaba el rugido del estómago o un pensamiento fugaz. Tenía un cierto sentido, aunque no musical precisamente. Bailó, sudó, miró a Antar danzando graciosamente a su ardedor. Era un imbécil, pero no lo parecía. Jackie y Athos habían desaparecido, y también Mikka; tal vez perdiera los estribos y los matara. Maya sonrió y siguió bailando.
Llegó Michel y ella le dedicó una gran sonrisa y un sudoroso abrazo. A él le gustaban esas efusiones y pareció complacido, aunque intrigado:
—Creía que detestabas esta música.
—A veces.
Al sudoeste de Tormentas una serie de esclusas escalonadas elevaban el canal hasta las tierras altas de Hesperia, y mientras las cruzaba, al este del macizo de Tyrrhena, se mantenía en la línea de los cuatro mil metros, a cinco mil metros sobre el nivel del mar, y por tanto no se necesitaban esclusas. A veces navegaban durante días, con motor o impulsados por la velamástil, deteniéndose en algún pueblo costero o bien pasando ante ellos. Oxus, Jaxartes, Scamander, Simois, Xanthus, Steropes, Polifemo… se detuvieron en todos ellos al compás de la campaña electoral de Marte Libre, como el resto de embarcaciones con destino a Hellas. El paisaje se extendía inalterado de horizonte a horizonte, aunque en aquella zona a veces la lupa espacial había quemado un material distinto del habitual regolito basáltico, y la volatilización y posterior precipitación habían creado franjas de obsidiana o siderometanos, remolinos de brillantes colores, o pórfidos verdes y jaspeados, violentos amarillos sulfúricos, conglomerados llenos de protuberancias e incluso una sección de riberas de cristal transparente, que distorsionaban las tierras que flanqueaban el canal y reflejaban el cielo, llamadas Riberas Vitrificadas. Era una zona muy desarrollada, entre las ciudades discurrían senderos de mosaico sombreados por palmeras en gigantescos tiestos de cerámica y bordeados de casas de campo con césped y setos. En las encaladas ciudades de Riberas Vitrificadas brillaban jardineras, contraventanas, puertas de colores pastel, tejas vidriadas y coloridos anuncios de neón sobre las marquesinas azules de los restaurantes del puerto. Era un Marte de ensueño, un cliché de los canales del antiguo paisaje onírico, pero no por eso menos hermoso, pues la obviedad formaba parte de su encanto. Los dias de la travesia por esa región fueron calidos y sin viento, y las aguas del canal se mantuvieron tan lisas como sus riveras e igual de transparentes: un mundo de cristal. Maya se sentaba en la cubierta de proa, bajo un toldo, y miraba pasar las gabarras y los patines turísticos; el resto del pasaje siempre estaba en cubierta para disfrutar de la visión de las riberas de cristal y las ciudades llenas de color. Aquél era el corazón de la industria turística marciana, el destino favorito de los visitantes extra planetarios, algo ridículo aunque comprensible dada la belleza del paisaje. Maya pensó que fuese cual fuera el partido que ganara las próximas elecciones generales y el resultado de la batalla sobre la inmigración, ese mundo seguiría adelante, centelleando como un juguete al sol. Aún así, esperaba que su estrategia tuviera éxito.
A medida que se adentraban en el sur el otoño ponía notas gélidas en el aire. Los árboles de madera dura empezaron a poblar las riberas, de nuevo basálticas, y en sus hojas resplandecían el amarillo y el rojo. Y una mañana las aguas junto a las orillas aparecieron cubiertas por una capa de hielo. En la ribera occidental, los volcanes Hadriaca Patera y Tyrrhena Patera se perfilaban en el horizonte como Fujis achatados, Hadriaca adornado por blancos glaciares sobre la roca negra que Maya había visto desde el otro lado, saliendo de Dao Vallis durante aquella visita a la cuenca de Hellas cuando la estaban inundando, hacía tanto tiempo. Sí, con aquella jovencita, ¿cómo se llamaba? Pariente de alguien conocido.
El canal atravesó las crestas de dragón de Hesperia Dorsa, y conforme se alejaban del ecuador las ciudades fueron haciéndose más austeras, semejantes a las de la ribera del Volga o a los pueblecitos de pescadores de Nueva Inglaterra, pero con nombres como Astapus, Aeria, Uchronia, Apis, Eunostos, Agathadaemon, Kaiko… La ancha banda de agua los llevaba como siguiendo el rumbo marcado por una brújula día tras día, y al fin se hacía difícil recordar que aquél era el único canal, que no había otros que se entrelazaban cubriendo el planeta, como en los mapas del antiguo sueño. Aunque existía otro canal, el Estrecho de Boone, era más corto y su anchura crecía año tras año a medida que las dragas y la corriente oriental lo desgarraban; ya no era un canal, sino más bien un estrecho artificial. El sueño de los canales sólo había cobrado vida allí, y mientras navegaban apaciblemente, sin otra cosa a la vista que las altas riberas, el paisaje tenia un aire romántico y sus disensiones políticas y personales desaparecian.
Paseaba al atardecer bajo los neones de color pastel de las ciudades costeras. En una de ellas, Antaeus, Maya caminaba por el paseo marítimo mirando a los ocupantes de los barcos, jóvenes atractivos que charlaban y bebían ociosamente o cocinaban en braseros sujetos a la borda. En un ancho malecón que se adentraba en el canal había un café al aire libre del que llegaba la voz lastimera de un violín gitano; un impulso la llevó hacia allí, y descubrió a Jackie y Athos sentados a una mesa, con las cabezas casi juntas. Ciertamente Maya no deseaba interrumpir una escena tan prometedora, pero la brusquedad con que se había detenido llamó la atención de Jackie, que la miró sobresaltada. Maya se disponía a alejarse cuando vio que Jackie se levantaba para saludarla.
Otra escena, pensó Maya, con cierto malestar ante la perspectiva. Jackie traía la sonrisa puesta, y Athos, a su lado, lo miraba todo con inocencia; o desconocía la relación entre ambas o tenía un perfecto dominio de su expresión. Maya supuso que se trataba de lo último por la mirada del hombre, demasiado inocente para ser real.
—Este canal es muy hermoso, ¿no crees? —comentó Jackie.
—Una trampa para turistas —respondió Maya—. Pero muy bonita, hay que reconocerlo. Y mantiene a los turistas felizmente agrupados.
—Oh, vamos —dijo Jackie riendo. Tomó a Athos por el brazo—.
¿Dónde está tu espíritu romántico?
—¿Qué espíritu romántico? —dijo Maya, complacida por aquella manifestación pública de afecto. La Jackie de antes jamás lo habría hecho. La desconcertó también descubrir que la joven ya no lo era; había sido una estupidez olvidarlo, pero su noción del tiempo era tan confusa que su cara en el espejo era un continuo sobresalto para ella, cada mañana se levantaba en el siglo equivocado; y ver a Jackie con aire de matrona con Athos colgado de su brazo acentuaba la sensación. ¡Aquélla era la muchachita fresca y peligrosa de Zigoto, la joven diosa de Dorsa Brevia!
—Todo el mundo tiene espíritu romántico —dijo Jackie.
Los años no la habían hecho más sabia. Otra discontinuidad cronologica. Tal vez recibir el tratamiento tan a menudo le había atorado el cerebro. Era curioso que a pesar de un uso tan asiduo del tratamiento siguieran quedando señales de envejecimiento; en ausencia de error en la división celular, ¿de dónde procedía Jackie? No tenía la cara arrugada, y en algunos aspectos se la podía tomar por una mujer de veinticinco años; y la expresión de feliz confianza booneana, que era el único parecido que guardaba con John, parecía tan firme como siempre, resplandeciente como el rótulo de neón del café. No obstante, aparentaba los años que tenía: algo en la mirada, en la manera de moverse a pesar de las manipulaciones médicas.
Una de las muchas auxiliares de Jackie llegó jadeante y llorosa, y le tiró del brazo.
—¡Jackie, lo siento, lo siento, ha muerto, ha muerto…! —repetía entre sollozos, temblorosa.
—¿Quién? —preguntó Jackie con brusquedad.
—Zo —contestó la joven (no tan joven) con desolación.
—¿Zo…?
—Un accidente de vuelo. Cayó al mar. Esto la detendrá, pensó Maya.
—Ya… —dijo Jackie.
—Pero los trajes de pájaro —protestó Athos. También él envejecía—.
¿Es que no…?
—No sé nada más.
—No importa —dijo Jackie, silenciándolos. Más tarde Maya escuchó el relato del accidente de boca de un testigo presencial, y la imagen se le grabó en la mente: las dos mujeres pájaro debatiéndose entre las olas como libélulas mojadas, manteniéndose a flote hasta que una de las gigantescas olas del mar del Norte las estrelló contra la base de un farallón. La corriente espumosa había arrastrado los cadáveres.
Jackie parecía abstraída, lejana, meditabunda. Zo y ella nunca habían estado muy unidas, según había oído Maya, y algunos decían que se odiaban cordialmente. Pero era su hija, y se suponía que uno no debía sobrevivir a los hijos; incluso alguien sin descendencia como Maya lo sentía así. Aunque ellos habían abrogado toda ley, y la biología ya no tenía ningún valor, si Ann hubiese perdido a Peter en la caída del cable, si Nadia y Art perdían alguna vez a Nikki… Incluso la insensata Jackie tenía que sentirlo.
Y así era. Pensaba frenéticamente, tratando de encontrar una salida. Pero no la había, y ella se convertiría en una persona distinta. El envejecimiento no tenía ninguna relación con la edad, ninguna.
—Oh, Jackie —dijo Maya, y tendió la mano. Jackie dio un respingo y Maya retiró la mano—. Lo siento.
Pero justamente cuando más necesitaban ayuda, más extremo era el aislamiento de las personas. Maya lo había aprendido la noche de la desaparición de Hiroko, cuando había tratado de consolar a Michel. No podía hacerse nada.
Maya deseaba abofetear a la llorosa auxiliar, pero se contuvo.
—¿Por qué no acompaña a la señora Boone al barco?
Jackie se mostraba aturdida. El respingo ante Maya había sido instintivo, la incredulidad absorbía toda su energía. Era lo que se podía esperar de cualquier ser humano, y acaso era peor si uno no se había llevado bien con el hijo, peor que si uno los amaba… Ah, Dios.
—Vayan —dijo Maya a la auxiliar, y con una mirada ordenó a Athos que ayudara. El hombre causaría impresión en Jackie, de una manera o de otra. Entre los dos se la llevaron. Seguía teniendo la espalda más hermosa del mundo, y porte de reina. Eso cambiaría cuando la noticia se filtrara en su interior.
Más tarde Maya se encontró en el extremo sudeste de la ciudad iluminada, donde negras bermas de escoria bordeaban la lámina estrellada del canal. Parecía el documento de una vida: brillantes garabatos que se desplazaban hacia un negro horizonte. Estrellas en el cielo y a sus pies. Una pista oscura sobre la que se deslizaban sin ruido.
Regresó al barco y subió por la pasarela tambaleándose. Era angustioso sentirse así por un enemigo, perderlo como consecuencia de un desastre de esa magnitud.
—¿A quién voy a odiar ahora? —le gritó a Michel.
—Bueno… —dijo Michel, sobresaltado, y en un tono tranquilizador añadió—: Seguro que encontrarás a alguien.
Maya soltó una risotada. Michel esbozó una breve sonrisa y luego se encogió de hombros, con expresión grave. Él nunca se había dejado engañar por el tratamiento. Eran cuentos de inmortalidad en carne mortal, insistía siempre. Mostraba un pesimismo categórico, y ahí tenían una nueva prueba.
—Así que lo demasiado humano la atrapó por fin —comentó.
—Era una idiota arriesgándose tanto, se lo estaba buscando.
—Ella no lo creía posible.
Maya asintió. Seguramente tenía razón. Pocos creían en la muerte en esos tiempos, sobre todo los jóvenes, que nunca habían creído en ella, ni siquiera antes de que apareciera el tratamiento. Y ahora menos que nunca. Pero creyeran en ella o no, cada vez tenía más incidencia, especialmente en los muy ancianos. Nuevas enfermedades, o viejas enfermedades que reaparecían, o bien un rapido colapso holístico sin causa aparente. Esto último había acabado con Derek Hastings y Helmut Bronski en los últimos años, personas que Maya había conocido aunque no hubiera intimado con ellas. Ahora un accidente se había llevado a alguien mucho más joven, pero eso respondía únicamente a la inconsciencia juvenil. Un accidente. La casualidad.
—¿Sigues pensando en hacer venir a Peter? —preguntó Michel desde una esfera de pensamiento distinta. ¿Qué significaba aquello, realpolitik en boca de Michel? Ah, trataba de distraerla. Estuvo tentada de echarse a reír otra vez.
—Me pondré en contacto con él —dijo—, y le pediré que venga. — Pero dijo esto para tranquilizar a Michel; en realidad no tenía ánimo para eso.
Aquélla fue la primera de una serie de muertes.
Pero ella no lo sabía entonces. En ese momento sólo fue el final de su viaje por el canal.
El tajo de la lupa espacial se había interrumpido a poca distancia del borde oriental de la cuenca de Hellas, entre los valles Dao y Harmakhis. El tramo final del canal se había realizado con métodos convencionales, y caía tan abruptamente con la pendiente oriental de la cuenca que habían tenido que instalar numerosas esclusas, que allí actuaban a modo de presas y cambiaban el aspecto que el canal mostraba en las tierras altas y lo convertían en una serie de embalses conectados por anchos y breves ríos rojizos que nacían a los pies de los diques transparentes. Cruzaron los lagos y descendieron en un lento desfile de gabarras, barcos de vela, yates y vapores, y mientras entraban en las esclusas veían a través de sus muros transparentes la serie de lagos como una gigantesca escalera de peldaños azules que descendía hasta la distante lámina broncínea del mar de Hellas. En algún punto de las tierras agrestes que se extendían a derecha e izquierda, los cañones Dao y Harmakhis penetraban profundamente en la meseta de roca rojiza y bajaban la gran pendiente siguiendo su curso natural; pero ahora que ya no estaban cubiertos, no eran visibles hasta que no se estaba en el mismo borde.
A bordo del barco la vida continuaba. Al parecer la campaña de Marte Libre seguía desarrollándose con normalidad, y Jackie habia recibido el golpe con entereza. Veía a Athos cuando los dos barcos atracaban en la misma ciudad, aceptaba las condolencias graciosamente y luego cambiaba de tema, refiriéndose a los asuntos de la campaña, que iba bastante bien. Bajo la tutela de Maya la campaña de los verdes se había encarrilado, pero el sentimiento de antiinmigración era fuerte. Allá donde fueran los consejeros y candidatos de Marte Libre hablaban en los mítines, y Jackie aparecía ocasionalmente, en breves y dignas intervenciones. Se había convertido en una oradora poderosa e inteligente, pero observando a los otros candidatos Maya pudo determinar quiénes estaban en la cúpula de la organización, y quiénes entre ellos parecían ufanos. Nanedi, otro de los jovencitos de Jackie, descollaba particularmente y Jackie no parecía complacida con ello; lo trataba con frialdad y dedicaba cada vez más tiempo a Athos, Mikka e incluso Antar. Algunas noches parecía una verdadera reina entre sus consortes. Pero bajo las apariencias Maya veía la verdad, en virtud de lo que había presenciado en Antaeus. Podía ver la oscuridad en el corazón de las cosas.
Cuando Peter contestó a su llamada, Maya le propuso que se encontraran para discutir sobre las próximas elecciones, y cuando llegó, Maya descansó, pero siempre vigilante. Pronto ocurriría algo.
Peter parecía tranquilo. Vivía en los Charitum Montes y trabajaba en el proyecto de conservación de Argyre como espacio salvaje y también en una cooperativa que construía aviones espaciales para quienes no querían depender del ascensor. Sosegado, casi retraído. Como Simón.
Antar estaba furioso con Jackie por ponerlo en evidencia más de lo habitual con su falta de discreción con Athos. Mikka estaba aún más furioso que Antar. Y ahora Jackie desconcertaba y enfurecía también a Athos, pues dedicaba toda su atención a Peter. Era tan fiable como un imán, pero se sentía irremediablemente atraída por Peter, que seguía siendo inmune a sus encantos, como siempre, hierro indiferente al imán. Deprimía ver lo predecibles que eran, aunque eso la beneficiara: la campaña de Marte Libre empezó a perder impulso imperceptiblemente. Antar ya no se atrevió a proponer a los Qahiran Mahjaris que se olvidaran de Arabia en los tiempos difíciles, Mikka intensificó las críticas de Marteprimero a la posición de Marte Libre en cuestiones no relacionadas con la inmigración y atrajo a varios miembros del consejo ejecutivo a su esfera. Sí, la presencia de Peter acentuaba la imprudencia de Jackie, ahora errática e ineficaz. Todo se desarrollaba como Maya había previsto, y sin embargo no se sentía triunfante.
Al fin, después de la última esclusa, salieron a la bahía Malaquita, un entrante en forma de embudo en el mar de Hellas de aguas poco profundas batidas por el viento. El barco cabeceó suavemente sobre el mar oscuro, donde la mayoría de las gabarras y embarcaciones pequeñas viraban al norte rumbo a La Puerta del Infierno, el puerto más importante de la costa oriental de Hellas. Siguieron a esa caravana y pronto el gran puente tendido sobre Dao Vallis, luego las paredes cubiertas de edificios a la entrada del cañón y por último los mástiles y los malecones del puerto se divisaron en el horizonte.
Maya y Michel bajaron a tierra y se encaminaron a los viejos dormitorios de Praxis. La semana siguiente se celebraría la fiesta de la cosecha de otoño, que Michel no quería perderse, y luego partirían hacia la isla Menos Uno y Odessa. Después de inscribirse y dejar el equipaje, Maya fue a dar un paseo por las escalonadas calles de adoquines de la ciudad, contenta de abandonar el confinamiento del barco y de poder salir sola. El ocaso estaba cerca, el fin de un día que había empezado en el Gran Canal. Ese viaje había terminado.
Maya había estado en La Puerta del Infierno por última vez en 2121, durante su primera visita a la cuenca como parte de su trabajo para Aguas Profundas, Viajaba con… ¡con Diana, ése era el nombre! La nieta de Esther, y prima segunda de Jackie. Aquella chica alegre y grandota le había servido para conocer a los jóvenes nativos, no sólo mediante sus contactos en toda la cuenca, sino por sus actitudes e ideas; para ella la Tierra sólo era un nombre, y dedicaba todo su interés y esfuerzo a la gente de su generación. Fue entonces cuando Maya empezó a sentir que resbalaba sobre el presente y caía en los libros de historia, y sólo un gran esfuerzo le había permitido seguir asida al momento de influir en él. Pero había hecho el esfuerzo y había influido, y ésa había sido una de las mejores épocas de su vida, quizá la última de las importantes. Los años posteriores fueron como una corriente en las tierras altas del sur, discurriendo entre grietas y grabenes para hundirse luego en alguna marmita de gigante inesperada.
Pero una vez, sesenta años antes, había estado de pie allí, bajo el gran puente sobre el que circulaba la pista que salvaba el vacío entre las dos paredes de la cabecera del cañón Dao, el famoso Puente de La Puerta del Infierno, la ciudad que se derramaba por las soleadas y abruptas faldas que flanqueaban el río y miraba al mar. Entonces sólo había arena y una banda de hielo en el horizonte. La ciudad era más pequeña y vulgar, y habia toscos y polvorientos peldaños de piedra en las calles. Pero ahora el roce de los pies ya los había pulido y el polvo se había ido con los años, todo estaba limpio y cubierto de una oscura pátina; un hermoso puerto mediterráneo en la ladera de una colina, acurrucado bajo la sombra de un puente que hacía de la ciudad una miniatura, algo dentro de un pisapapeles o una postal de Portugal. Muy hermoso al caer la tarde en un día otoñal, todo en sombras y rojizo hacia el oeste, durante un momento atrapado en ámbar. Pero una vez había recorrido aquel camino en compañía de una vibrante y joven amazona, cuando un mundo nuevo empezaba a abrirse, el Marte nativo al que ella había contribuido a dar vida… cuando todavía formaba parte de él.
El sol se puso sobre esos recuerdos y Maya regresó al edificio de Praxis, que seguía bajo el puente, y subió la empinada escalera final trabajosamente. Mientras lo hacía se vio acometida por una súbita y abrumadora sensación de déjá vu: había hecho eso mismo antes, no sólo subir los escalones, sino subirlos con el convencimiento de que ya los había subido antes, con la misma sensación de que en una visita anterior había formado parte efectiva de aquel mundo.
Pues claro, ella había sido una de las primeras exploradoras de la cuenca de Hellas, en los primeros años de la Colina Subterránea; lo había olvidado. Había intervenido en la localización de Punto Bajo y luego había recorrido toda la cuenca en coche, explorándola antes que nadie, antes que Ann incluso. Por eso después, trabajando para Aguas Profundas, al ver los nuevos asentamientos se había sentido ajena a la escena contemporánea.
—¡Dios mío! —exclamó, aterrada. Estrato sobre estrato, una vida tras otra… ¡habían vivido tanto! En cierto modo era como la reencarnación o el eterno retorno.
Quedaba un pequeño grano de esperanza. Al experimentar aquella primera dislocación, había iniciado una nueva vida. Sí, se mudó a Odessa y se distinguió en la revolución, contribuyó a su éxito trabajando duro y meditando sobre lo que impulsaba a la gente a apoyar el cambio, cómo cambiar sin provocar un amargo retroceso, que siempre parecía aplastar cualquier éxito revolucionario. Y al parecer habían conseguido evitar esa amargura.
Hasta el momento al menos. Tal vez lo que estaba sucediendo en aquellas elecciones era un inevitable retroceso. Quizá no había tenido tanto éxito como pensaba, quizás había fracasado, menos dramáticamente que Arkadi, John o Frank; pero era tan difícil saber qué estaba sucediendo realmente en la historia, era demasiado vasta, demasiado rudimentaria. Ocurrían tantas cosas en todas partes que podía suceder cualquier cosa en cualquier lugar. Cooperativas, repúblicas, monarquías feudales… De manera que cualquier caracterización de la historia fuera parcialmente válida. Lo que la ocupaba esos días, los nuevos asentamientos de jóvenes nativos que pedían agua, que habían salido de la red y escapaban al control de la UNTA… Pero no era eso…
De pie delante de la puerta del piso de Praxis fue incapaz de recordar de qué se trataba. Diana y ella tomarían un tren hacia el sur al día siguiente, seguirían la curva sudeste de Hellas para ver la Zea Dorsa y el túnel de lava que habían transformado en acueducto. No, estaba allí para…
No podía recordarlo. Lo tenía en la punta de la lengua… Aguas Profundas, Diana… acababan de recorrer el fondo de Dao Vallis, donde nativos e inmigrantes estaban creando una compleja biosfera bajo su enorme tienda. Algunos hablaban ruso, ¡se le habían llenado los ojos de lágrimas al oírlos! Sí, la voz de su madre, áspera y sarcástica mientras planchaba en la pequeña cocina del apartamento… el olor acre de la col.
No era eso. Volvió la vista al oeste, hacia el mar que resplandecía en la oscuridad. El agua había inundado las dunas de arena de Hellas Este. Al menos había pasado un siglo desde eso. Estaba allí por otra razón… docenas de barcos, pequeños puntos en un puerto de postal, detrás de un rompeolas. No podía recordarlo, no podía. La horrible sensación le dio vértigo, y luego náuseas, como si vomitando pudiera descubrirlo. Se sentó en el escalón. ¡Su vida entera en la punta de la lengua! ¡Su vida entera! Lanzó un sonoro gemido y unos niños que arrojaban piedras a las gaviotas la miraron. Diana. Había encontrado a Nirgal por casualidad, habían cenado… Pero Nirgal había enfermado, ¡había enfermado en la Tierra!
Y todo le vino a la memoria como un puñetazo, una ola que la derribaba. El viaje por el canal, claro, la inmersión en Burroughs, Jackie, la pobre Zo, insensata… Claro, claro. En realidad no lo había olvidado, era tan obvio ahora que lo recordaba. No lo había olvidado, había sido un lapsus momentáneo mientras su atención vagaba por otros lugares, por otra vida. Un recuerdo vivido tiene su propia integridad, sus peligros, igual que un recuerdo borroso. Era la consecuencia de pensar que el pasado era más interesante que el presente, lo cual en muchos aspectos era cierto.
Descubrió que prefería permanecer sentada un rato más. La náusea persistía y sentía una presión residual en la cabeza, había sido un mal momento, era difícil negarlo cuando aún sentía el latido de aquella búsqueda desesperada de la lengua.
El crepúsculo tiñó la ciudad de un intenso naranja, y luego sobrevino una incandescencia, como una luz brillando dentro de una botella marrón. La Puerta del Infierno, sin duda. Se estremeció, se puso de pie, bajó tambaleante hasta el barrio marinero, donde los restaurantes que rodeaban el muelle eran globos luminosos de luz que atraían a las polillas. El puente se perfilaba en lo alto como un negativo de la Vía Láctea. Maya pasó detrás de los muelles, hacia el puerto deportivo.
Jackie venía hacia ella, seguida a cierta distancia de algunos auxiliares, y parecía no haberla visto. Cuando reparó en Maya frunció apenas la boca, nada más. Pero en ese gesto Maya descubrió que Jackie debía de tener cerca de cien años. Era bella y poderosa, pero ya no joven. Los sucesos pronto empezarían a dejarla atrás, como le ocurría a todo el mundo; la historia era una ola que avanzaba ligeramente más deprisa que la vida del individuo, de manera que cuando éste moría la cresta de la ola ya lo había dejado muy atrás, y en esos tiempos aún más. Ningún velero los mantendría a la par, ningún traje de pájaro les permitiría flotar en el aire como los pelícanos. Ah, era eso, la muerte de Zo, lo que Maya veía en el rostro de Jackie. Había tratado de olvidarla, de dejar que resbalara como el agua en el plumaje de un pato, pero no lo había conseguido y ahora se asomaba a las aguas manchadas de estrellas de La Puerta del Infierno como una anciana.
Conmocionada por la intensidad de esa visión Maya se detuvo y Jackie la imitó. Se escuchaba el tintineo de platos, el rumor de las conversaciones de los restaurantes. Las dos mujeres se miraron. Maya no recordaba que lo hubieran hecho nunca… el acto fundamental del reconocimiento, encontrar la mirada del otro. Sí, eres real, soy real. Aquí estamos, tú y yo. Grandes láminas de cristal resquebrajadas por dentro. En cierto modo liberada, Maya se volvió y se alejó.
Michel consiguió pasaje en una goleta que se dirigía a Odessa haciendo escala en Menos Uno. La tripulación les dijo que se esperaba la participación de Nirgal en una carrera en la isla, noticia que alegró a Maya. Siempre era bueno ver a Nirgal y además esta vez necesitaba su ayuda. Y tenía curiosidad por ver Menos Uno; la última vez que la había visitado aún no era una isla, sólo una estación meteorológica y una pista aérea en un promontorio en el fondo de la cuenca.
La goleta era larga y de poco calado, e iba equipada con cinco velasmástil ala de pájaro. Al llegar al final del malecón, los mástiles extruyeron sus extensiones triangulares, y como tenían viento de popa, la tripulación izó el spinnaker a proa. El navio se zambullía en las aguas azules y levantaba cortinas de espuma. Después del confinamiento entre riberas oscuras del Gran Canal era maravilloso estar en mar abierto, expuesta al viento y viendo el paso veloz de las olas, que la libraron de la confusión que había sentido en La Puerta del Infierno. Olvidó a Jackie y llegó a la conclusión de que el mes anterior había sido un carnaval maligno que no tendría que revivir nunca más… nunca regresaría allí, ique le dieran el mar abierto y una vida expuesta al viento!
—¡Oh, Michel! Esto es vida para mí.
—Es hermoso, ¿verdad?
Y al final del viaje se instalarían en Odessa, ahora una ciudad costera como La puerta del Infierno. Allí podrían salir a navegar cuando quisieran, siempre que hiciera buen tiempo, y la vida sería como ahora, soleada y ventosa. Momentos brillantes, el presente era la unica realidad que de verdad poseían. El futuro era visión, el pasado, una pesadilla, o viceversa, poco importaba, porque sólo en el presente podían sentir el viento y maravillarse ante la cordillera de olas. Maya señaló una colina azul que se deslizaba siguiendo una línea fluctuante e irregular y Michel soltó una carcajada. La observaron con más atención y rieron aún más, hacía años que Maya no sentía con tanta intensidad que se encontraban en un mundo distinto: aquellas olas no se comportaban con normalidad, volaban y se desmoronaban, se elevaban y se ondulaban mucho más de lo que la gélida brisa justificaba; era un espectáculo alienígena. ¡Ah, Marte, Marte!
El mar estaba siempre agitado en Hellas, les dijo un miembro de la tripulación. La ausencia de mareas no influía en el oleaje, pero sí la gravedad y la fuerza del viento. Contemplando la azul llanura encrespada, sus emociones se agitaban de la misma manera. La g de su ánimo era ligera y los vientos soplaban con fuerza en ella. Era una de las primeras marcianas y había estudiado aquella cuenca, había contribuido a llenarla de agua, a construir los puertos y a que los marineros libres navegaran por su mar. Ahora también ella navegaba por ese mar, y eso le bastaría para vivir.
Maya pasaba los días de pie en la proa, cerca del bauprés, aferrada a la barandilla para no perder el equilibrio, fustigada por el viento y la espuma, y Michel se le unía a menudo.
—Es tan agradable haber salido del canal —dijo Maya.
—Sí.
Hablaron de la campaña y Michel meneó la cabeza.
—El movimiento contra la inmigración goza de mucha popularidad.
—¿Crees que los yonsei son racistas?
—Es poco probable, dada nuestra mezcolanza racial. Creo que simplemente son xenófobos. Desdeñan las dificultades que atraviesa la Tierra y tienen miedo de que los invadan. Jackie está articulando un miedo real generalizado, pero no tiene por qué ser racista.
—Y tú eres un buen hombre. Michel resopló.
—Bueno, no soy el único.
—Vamos —dijo Maya; a veces el optimismo de Michel era excesivo—. Sea o no sea racista, apesta. La Tierra está mirando ávidamente el espacio que tenemos, y si les cerramos la puerta en las narices vendrán con un ariete y la echarán abajo. La gente no lo cree posible, pero cuando los terranos estén desesperados traerán a la gente y la dejarán caer aquí, y si tratamos de detenerlos se defenderán y tendremos una guerra, y aquí, no en la Tierra ni en el espacio, sino en Marte. Puede ocurrir, la amenaza se percibe en advertencias de la UN. Pero Jackie no escucha, no le importa. Esta foméntando la xenofobia en pro de sus fines particulares. Michel la miraba fijamente. Se suponía que había dejado de odiar a Jackie, aunque era difícil abandonar semejante hábito. Entonces Maya procuró contrarrestar todo lo que había dicho y olvidar el malevolente politiqueo alucinatorio del Gran Canal. Tratando de convencerse a sí misma añadió:
—Quizá sus motivos sean loables, y sólo quiere lo mejor para Marte. Pero se equivoca y por eso hay que detenerla.
—No es sólo ella.
—Lo sé, lo sé. Tendremos que pensar en una estrategia. Pero mira, prefiero no hablar de ello ahora. A ver si divisamos la isla antes de que lo haga la tripulación.
Dos días después la avistaron, y mientras se aproximaban a Menos Uno la complació ver que no se parecía al Gran Canal. Si bien había pequeñas aldeas pesqueras de casitas encaladas junto al mar, éstas ofrecían un aspecto artesanal, nada tecnificado. Y sobre ellas, en lo alto de los acantilados, crecían bosquecillos de árboles-casa, pequeñas aldeas aéreas. Cooperativas de salvajes y pescadores ocupaban la isla, según los marineros. La tierra aparecía desnuda en los promontorios y cubierta de cosechas que verdeaban en los valles costeros. Ocres colinas de arenisca penetraban en el mar, alternando con caletas arenosas sin más ocupantes que las hierbas de las dunas que el viento azotaba.
—Parece tan vacío —comentó Maya mientras doblaban el cabo norte y descendían por la costa occidental—. La gente ve documentales sobre esta zona en la Tierra. Por eso no nos dejarán cerrar la puerta.
—Sí, pero también es cierto que aquí la población vive muy agrupada. Los habitantes de Dorsa Brevia importaron la costumbre de Creta. La gente vive en los pueblos y sale a trabajar los campos durante el día. Lo que parece vacío es el sostén de esas pequeñas comunidades.
La isla no tenía puerto y el navio entró en una bahía poco profunda dominada por una aldea de pescadores y echó el ancla, perfectamente visible sobre el fondo arenoso diez metros más abajo. El bote que los llevaba a tierra pasó entre grandes balandras de pesca fondeadas cerca de la playa.
Mas alla de la aldea, casi desierta, un serpenteante cauce seco subia a las colinas. El cauce se interrumpía en un cañón del que partía un sendero que zigzagueaba hasta la cima de la meseta. En aquel rugoso páramo rodeado de mar hacía mucho tiempo habían plantado arboledas de grandes robles, cuyos troncos aparecían ahora festoneados de escaleras que llevaban a las pequeñas estancias acurrucadas en las ramas altas. Esos árboles-casa le recordaron a Zigoto, y no le sorprendió enterarse de que entre los ciudadanos prominentes de la isla se contaban varios ectógenos de la colonia (Rachel, Tiu, Simud, Emily) y que habían participado en la creación de una forma de vida de la que Hiroko se habría sentido orgullosa. Consecuentemente se rumoreaba que los isleños ocultaban a Hiroko y los suyos en alguno de los robledales más remotos, lo que les permitía vagabundear sin temor a ser descubiertos. Mirando alrededor, Maya pensó que era posible. Pero poco importaba: si Hiroko estaba determinada a permanecer oculta, como era de esperar si estaba viva, no valía la pena preocuparse por saber dónde. Por qué eso tenía que preocupar a alguien era algo que se le escapaba a Maya, lo cual no era nuevo; todo lo referente a Hiroko siempre la había desconcertado.
El extremo septentrional de Menos Uno era menos accidentado que el resto, y mientras bajaban hacia esa planicie divisaron los edificios allí concentrados. Estaban dedicados a las olimpiadas isleñas y les habían dado un deliberado aire griego: estadio, anfiteatro, un bosque sagrado de altas secoyas y, sobre un promontorio que miraba al mar, un pequeño templo sostenido por pilares de un material semejante al mármol, tal vez alabastro o sal recubierta de diamante. En las colinas se levantaban campamentos provisionales de yurts. Varios miles de personas pululaban por ese escenario, al parecer buena parte de la población de la isla más los visitantes de la cuenca de Hellas… los juegos seguían siendo un acontecimiento inseparable de Hellas. Por eso les sorprendió encontrar a Sax en el estadio, colaborando en las mediciones de las pruebas de lanzamiento. Los abrazó, tan difuso como siempre.
—Annarita lanza el disco hoy. Estará bien —comentó.
Y en aquella tarde agradable Maya y Michel se unieron a Sax y se olvidaron de todo excepto del día que estaban viviendo. Permanecieron en el campo y se acercaron cuanto quisieron a los participantes. El salto de pértiga era la prueba favorita de Maya, pues ilustraba mejor que cualquier otra las posibilidades que ofrecía la gravedad marciana. Aunque era evidente que se necesitaba un gran dominio técnico para aprovecharla: una carrera elástica y precisa, la colocación exacta del extremo de la larga pértiga, el salto, el impulso con los pies apuntando al cielo; luego el vuelo sobre la pértiga flexionada, arriba, arriba, el limpio cabeza abajo, y la larga caida sobre una almohadilla de aerogel. El récord marciano estaba en catorce metros y el joven que se disponía a saltar intentaba los quince, pero fracasó. Cuando el joven se levanto de la colchoneta Maya se fijó en lo alto que era, con unos hombros y brazos poderosos, aunque el resto de su cuerpo era casi escuálido.
Ocurría lo mismo en las demás pruebas: todos eran altos, delgados y musculosos… La nueva especie, pensó Maya sintiéndose pequeña, débil y vieja. Homo martial. Afortunadamente tenía un buen esqueleto y seguía conservando su porte, pues de otro modo la habría avergonzado caminar entre aquellas criaturas. De pie, ajena a su propia gracia desafiante, miró a la lanzadora de la que les había hablado Sax girar sobre sí misma con una progresiva aceleración que proyectó el disco como una máquina de tiro al plato.
—¡Ciento ochenta metros! —exclamó Michel—. ¡Vaya marca!
Y en efecto la mujer parecía complacida. Los deportistas, después del esfuerzo, paseaban intentando relajarse, haciendo estiramientos musculares o bromeando entre ellos. No había jueces ni tabla de puntuación, sólo algunos colaboradores como Sax. La gente procuraba asistir a todas las pruebas. Las carreras empezaban con un disparo, los tiempos se tomaban manualmente y se anotaban en una pantalla. Los lanzadores de peso también en Marte parecían pesados y torpes. Las jabalinas volaban hasta el infinito. En el salto de altura, para sorpresa de Maya y Michel, no se sobrepasaban los cuatro metros, y en el de longitud se alcanzaban los veinte, un espectáculo asombroso en el que los atletas agitaban los miembros durante un largo salto que duraba cuatro o cinco segundos.
Al caer la tarde llegaban las pruebas de velocidad, que como todas las demás eran mixtas.
—Me pregunto si el dimorfismo sexual se ha reducido en esta gente —comentó Michel mientras miraba a un grupo haciendo ejercicios de calentamiento—. La determinación de la vida en razón del sexo no existe para ellos: hacen el mismo trabajo, las mujeres sólo tienen un hijo, o ninguno, hacen los mismos deportes, trabajan los mismos músculos…
Maya creía firmemente en la realidad de la nueva especie, pero ante esa perspectiva bufó:
—Entonces ¿por qué siempre miras a las mujeres? Michel sonrió.
—Oh, yo sí veo la diferencia, pero pertenezco a la vieja especie. Sólo me pregunto si ellos la ven.
Maya soltó una carcajada.
—Vamos, Michel, mira allí y allí —Señaló.— Proporciones, caras…
—Sí, sí. Pero aún así no son como la Bardot y Atlas, si entiendes lo que quiero decir.
—Te entiendo. Esta gente es más hermosa.
Michel asintió. Había sucedido lo que él venía diciendo desde el principio, pensó Maya: en Marte finalmente serían como pequeños dioses y diosas y vivirían la vida con un gozo sagrado. No obstante el sexo seguía siendo discernible a primera vista. Claro que tal vez fuera porque ella también pertenecía a la vieja especie. Aquel corredor… Oh, era una mujer, pero de piernas cortas y musculosas, caderas estrechas, pecho plano. ¿Y aquella otra? No, era un hombre. Un saltador de altura, grácil como un bailarín, aunque al parecer tenían problemas, Sax murmuró algo sobre plantas. En fin, aunque algunos fueran un poco andróginos, era posible reconocer a la mayoría casi de inmediato.
—¿Lo ves? —preguntó Michel.
—Más o menos. Aunque dudo que esos jovencitos lo vean del mismo modo. Si han acabado con el patriarcado, necesariamente tiene que haberse instaurado un nuevo equilibrio social entre ambos sexos…
—Eso mismo dirían los dorsa brevianos.
—Por ello pienso a veces si no será eso lo que hace problemática la inmigración terrana, no las cifras, sino el hecho de que los recién llegados de la Tierra procedan de culturas más antiguas. Es como si salieran de una máquina del tiempo directamente de la Edad Media y de golpe se encontraran con estos enormes minoicos, hombres y mujeres apenas distintos…
—Además de un nuevo inconsciente colectivo.
—Supongo que sí. Y como no pueden hacer frente a eso, se apiñan en guetos de inmigrantes, o fundan nuevas ciudades, y mantienen sus tradiciones y sus vínculos con el hogar, y odian lo marciano, y toda la xenofobia y la misoginia de esas viejas culturas brota aquí de nuevo, tanto contra sus mujeres como contra las muchachas nativas. —Había oído de incidentes en Sheffield y por toda Tharsis Este. En ocasiones las mujeres nativas sacudían a unos sorprendidos agresores inmigrantes, en otras sucedía lo contrario.— Y a los nativos no les agrada. Es como si permitieran la presencia de monstruos entre ellos.
Michel sonrió.
—Las culturas terranas son neuróticas hasta la médula, y cuando se enfrentan a la cordura, se vuelven aún mas neuróticas, y los cuerdos no saben qué hacer. Y por eso presionan para detener la inmigración.
Michel se había distraído con una nueva prueba. Las carreras eran rápidas, pero ni la mitad de veloces que en la Tierra apesar de la diferencia de gravedad. Tenían el mismo problema que los saltadores de altura, pero durante toda la carrera: los corredores salían con tal aceleración que tenían que reducirla para no rebotar excesivamente en la pista. En los sprints trataban de no inclinarse hacia adelante, como si intentaran evitar caer de bruces, mientras las piernas los impulsaban con fuerza. En las pruebas más largas, al acercarse a la meta empezaban a bracear como si nadaran, con zancadas cada vez más largas, y al final parecían saltar como canguros de una sola pierna. Maya se acordó de Peter y Jackie, los dos velocistas de Zigoto, corriendo por la plava bajo la cúpula polar; sin consejo de nadie habían desarrollado un estilo similar.
En las carreras de fondo se empleaba lo que en la Colina Subterránea llamaban la zancada marciana, que ahora que no llevaban trajes era como volar. Una joven marcó el ritmo durante toda la carrera de diez mil metros y le quedaron fuerzas suficientes para acelerar al final, de manera que salvó los últimos metros con saltos de gacela, sacando una vuelta de ventaja a los demás corredores, que parecían avanzar dificultosamente mientras ella pasaba volando junto a ellos. Fue un espectáculo encantador y Maya gritó hasta enronquecer. Se aferró al brazo de Michel, mareada, riendo con los ojos llenos de lágrimas; ¡era tan extraño y maravilloso contemplar a aquellas criaturas, ignorantes de su gracia!
Le gustaba que las mujeres superasen a los hombres, aunque ellas no parecían darle importancia. Las mujeres dominaban ligeramente en las pruebas de fondo y obstáculos, los hombres en las carreras cortas. Sax les explicó que la testosterona proporcionaba fuerza, pero con el tiempo provocaba calambres, lo cual mermaba sus posibilidades en distancias largas. Uno podía explicarlo como quisiera, pero lo que en realidad contaba era la técnica.
Al final de la jornada los atletas formaron un pasillo de acceso al estadio, y al poco un corredor solitario apareció por el sendero y entró en el estadio aclamado por la multitud. ¡Era Nirgal! Maya se juntó al clamor general con la garganta dolorida.
Los corredores de cross habían salido del extremo meridional de Menos Uno aquella mañana, descalzos y desnudos. Habían recorrido más de cien kilómetros sobre las ásperas ondulaciones de los paramos centrales de la isla, un diabólico entramado de barrancos, grábenes, hoyos de pingos, dolinas, escarpes y desprendimientos de rocas, aunque ninguno insalvable. Había numerosas rutas posibles, lo que convertía la carrera en una prueba de orientación tanto como de resistencia. Una dura empresa, y llegar corriendo a la meta a las cuatro de la tarde como lo hacía Nirgal era una hazaña. El siguiente corredor no llegaría hasta después de la puesta de sol, decían. Polvoriento y exhausto, como un refugiado de algún desastre, Nirgal dio una vuelta de honor al estadio y luego se puso unos pantalones de deporte, inclinó la cabeza para recibir la corona de laurel y aceptó mil abrazos.
Maya fue la última y Nirgal rió, feliz de verla. Tenía la piel blanca bajo el sucio sudor reseco, los labios cuarteados, los cabellos polvorientos y los ojos enrojecidos. Enjuto, casi demacrado. Se bebió toda una botella de agua y rechazó otra.
—Gracias, no estoy tan deshidratado, encontré un depósito cerca de Jiri Ki.
—¿Qué ruta has seguido? —preguntó alguien.
—¡No preguntes! —contestó él con una carcajada, como si se tratara de un terrible misterio. Más tarde Maya se enteró de que las rutas seguidas se mantenían en secreto. Esas carreras de cross eran muy populares en ciertos círculos, y Nirgal era un campeón, sobre todo en distancias largas; la gente hablaba de sus trayectos como si de algún modo interviniera en ellos el teletransporte. Por lo visto aquélla era una carrera demasiado corta para que él la ganara, y por eso se sentía especialmente complacido.
Nirgal se acercó a un banco y se sentó.
—Deja que me recupere un poco —dijo, y miró las últimas pruebas, distraído y feliz. Sentada junto a él, Maya no podía dejar de mirarlo. Llevaba mucho tiempo viviendo de la tierra como miembro de una cooperativa de granjeros y recolectores, una vida que Maya no alcanzaba a imaginar, y por eso lo suponía en una especie de limbo, desterrado en las tierras salvajes, donde sobrevivía como una rata o una planta. Sin embargo, allí estaba, exhausto pero gritando ante un final de carrera reñido, exactamente el mismo Nirgal vital que recordaba de aquel viaje a La Puerta del Infierno, hacía tanto tiempo, años gloriosos para él y para ella. Mirándolo tuvo la impresión de que él no veía el pasado de la misma forma. Ella se sentía esclavizada por la historia, pero Nirgal había sobrevivido a su destino y lo había dejado a un lado, como si se tratara de un libro viejo, y en ese momento reía bajo el sol después de haber vencido a toda una manada de jóvenes animales salvajes en su propio terreno gracias a su ingenio y a su amor por Marte, y a su técnica de lung-gom-pa y a sus piernas resistentes. Siempre había sido un corredor; Maya podía verlos, a él y a Jackie, galopando velozmente en pos de Peter como si hubiese sido ayer: los otros dos eran más veloces, pero Nirgal podía pasarse el día entero corriendo alrededor del lago. —¡Oh, Nirgal!—. Se inclinó y le besó el pelo polvoriento, y él la abrazó. Maya rió y miró a los hermosos gigantes que llenaban la pista, con la piel enrojecida por el crepúsculo, y sintió que la vida volvía a llenarla. Nirgal producía ese efecto.
Esa noche, después de una fiesta al aire libre, se llevó a Nirgal aparte y le confió sus temores sobre el conflicto entre la Tierra y Marte. Michel andaba por ahí conversando con la gente y Sax, sentado en un banco frente a ellos, escuchaba en silencio.
—Jackie y la cúpula de Marte Libre abogan por una línea dura, pero eso no detendrá a los terranos, y en cambio puede provocar una guerra.
Nirgal la miraba. Él aún la tomaba en serio, Dios bendijera su alma hermosa, y Maya lo rodeó con un brazo como habría hecho con un hijo.
—¿Qué crees que deberíamos hacer? —preguntó él.
—Mantener Marte abierto. Tenemos que luchar por eso y tú tienes que intervenir. Te necesitamos más que a nadie, porque causaste un gran impacto durante tu visita a la Tierra; en esencia, esa visita te convierte en el marciano más importante en la historia terrana. Aún se escriben libros y artículos sobre lo que hiciste, ¿lo sabías? Existe un movimiento de cooperativas salvajes cada vez más importante en Norteamérica y Australia, que se está extendiendo a otros lugares. La gente de Isla Tortuga ha reorganizado enteramente el oeste americano, y ya hay docenas de cooperativas. Te están escuchando. Y aquí ocurre lo mismo. Yo he hecho lo que he podido; les plantamos cara en la campaña electoral en el Gran Canal. Y traté de neutralizar a Jackie. Tuve un cierto éxito, creo, pero es algo que va más allá de Jackie. Ella ha buscado el apoyo de Irishka, y es razonable esperar que los rojos se opongan a la inmigración; creen que eso los ayudará a proteger sus preciosas rocas. Lo que significa que Marte Libre y los rojos van a estar en el mismo bando por primera vez en la historia. Será difícil combatir contra ellos. Pero si no los…
Nirgal asintió; había comprendido. Ella le estrujó los hombros, se inclinó y lo besó en la mejilla.
—Te quiero, Nirgal.
—Y yo a ti —dijo él con una suave risa, algo sorprendido—. Pero, oye, no quiero involucrarme en ninguna campaña política. Coincido contigo en que es importante mantener Marte abierto y ayudar a la Tierra en su crisis demográfica. Es lo que siempre he dicho y lo que dije cuando estuvimos allí. Pero no me mezclaré con las instituciones políticas, no puedo. Contribuiré a la causa como lo hice antaño, ¿comprendes? Recorro grandes distancias y veo a mucha gente. Hablaré con ellos, empezaré a organizar charlas, como en el pasado. Haré lo que pueda en ese nivel.
Maya asintió.
—Eso es fantástico, Nirgal, y es el nivel que necesitamos alcanzar, de todas maneras.
Sax carraspeó.
—Nirgal, ¿conoces a una matemática de Sabishii llamada Bao?
—Me parece que no.
—Ah. —Y volvió a hundirse en sus ensoñaciones.
Maya le comentó a Nirgal sus reflexiones con Michel, que la inmigración actuaba como una máquina del tiempo que transportaba pequeñas islas del pasado al presente.
—Era uno de los temores de John, y ahora está sucediendo. Nirgal asintió y dijo:
—Tenemos que tener fe en la areofanía y en la constitución. Una vez que llegan aquí tienen que someterse a ella, el gobierno debe insistir en eso.
—Sí, pero los nativos…
—Hay que crear una suerte de ética asimilacionista que los incluya a todos.
—Sí.
—Bien, Maya, veré lo que puedo hacer. —Nirgal le sonrió y de pronto el sueño se abatió sobre él.— Tal vez lo consigamos una vez más.
—Tal vez.
—Tengo que dormir. Buenas noches. Te quiero.
Partieron hacia el noroeste y Menos Uno se desvaneció bajo el horizonte como un sueño de la antigua Grecia. Navegaban de nuevo en mar abierto, con sus anchas torres de olas. Unos fuertes alisios del nordeste los acompañaron durante la travesía, levantando una marejadilla que acentuaba el púrpura oscuro del mar. El bramido del viento y el agua era constante y costaba hacerse oír, aún gritando. La tripulación renunció a la conversación y desplegó todas las velas, forzando a la IA del navio con su entusiasmo; las velasmástil se hinchaban o aflojaban con cada ráfaga como las alas de un pájaro, ofreciendo un contrapunto visual a la kinética invisible que azotaba la piel de Maya, quien de pie a proa miraba y lo absorbía todo.
El tercer día el viento arreció aún más y el barco alcanzó una velocidad de hidroplano: el casco se alzó sobre una sección plana de popa y se deslizó sobre las olas, levantando más espuma de la que podía soportarse en cubierta. Maya se retiró a una cabina desde donde podía contemplar el espectáculo por las ventanas de proa ¡Qué velocidad! De cuando en cuando entraba algún marinero empapado a recuperar el aliento y tomar un poco de java. Uno le dijo que estaban ajustando el rumbo para hacer frente a la Corriente de Hellas, «este mar es el mejor ejemplo de la actuación de las fuerzas de Coriolis en el desagüe de una bañera, porque es redondo y está en latitudes donde los alisios soplan en la misma dirección que la fuerza de Coriolis, de manera que giran en el sentido de las agujas del reloj alrededor de Menos Uno como un gigantesco remolino. Tenemos que ajustarnos a ella con tiempo o tocaremos tierra a medio camino.» Los fuertes vientos se mantuvieron y como hidroplaneaban buena parte del día, sólo tardaron cuatro días en recorrer el radio del mar de Hellas. En la cuarta tarde las velasmástii se aflojaron y el casco descendió sobre el agua y avanzó entre las olas. De pronto la tierra cubrió todo el horizonte septentrional: el borde de la gran cuenca, semejante a una cadena montañosa sin picos destacados, la pared de un cráter desmesurado. Se acercaron y luego bordearon la costa en dirección oeste (porque a pesar de que habían ajustado el rumbo, la corriente los había arrastrado al este de la ciudad). Subida a un mástil, Maya contemplaba la playa que había creado el mar: una franja ancha protegida por dunas cubiertas de pastos entre las cuales se abrían paso aquí y allá las bocas de los arroyos que desaguaban en el mar. Una costa hermosa, y en las afueras de Odessa.
Por el oeste, la accidentada cresta de los Hellespontus Mons asomó sobre las olas, lejana, un semblante muy diferente del que mostraba la pendiente norte. Así pues, estaban cerca. Maya trepó aun más arriba y, en efecto, en la pendiente norte divisó los parques y edificios de la parte alta de la ciudad, verde y blanco, turquesa y terracota. Y luego el enorme anfiteatro que abrazaba el Puerto, del cual apareció en el horizonte primero el blanco faro, después la estatua de Arkadi, el rompeolas, los mil mástiles del embarcadero y finalmente el revoltijo de tejados y árboles detrás del hormigón manchado del rompeolas de la cornisa. Odessa.
Se descolgó por las drizas como un avezado marinero, gozosa del embate del viento, y abrazó riendo a los desconcertados tripulantes, y después a Michel. Entraron en el puerto y las velas se replegaron en los mástiles como caracoles en su concha. Bajaron la pasarela, recorrieron el embarcadero y entraron en el parque de la cornisa. El tranvía azul aún pasaba por la calle de detrás del parque con su resonante estrépito.
Maya y Michel bajaron por la cornisa tomados de la mano, mirando los vendedores ambulantes de comida y los pequeños cafés al aire libre del otro lado de la calle. Los nombres parecían nuevos, pero todo conservaba sin embargo el aspecto de antes y las terrazas de la ciudad, que subían desde el paseo marítimo, no diferían de las que recordaban.
—Allí está el Odeón, allí el Toba…
—Ahí estaban las oficinas de Aguas Profundas. Me pregunto qué habrá sido de mis compañeros de la empresa.
—Me parece que mantener el nivel del mar estable tiene ocupados a un buen número de ellos. Siempre hay trabajo hidrológico.
—Es verdad.
Al fin llegaron al viejo edificio de apartamentos de Praxis: las paredes estaban ahora casi cubiertas por la hiedra, el estuco había perdido su blancura y el azul de las persianas estaba descolorido. Necesitaba algunas reformas, como comentó Michel, pero a Maya le gustaba así, viejo. En el tercer piso divisaron la ventana de su antigua cocina y el balcón, y el de Spencer al lado. Spencer seguramente los esperaba dentro.
Y franquearon el portón y saludaron al nuevo conserje. Spencer los esperaba dentro, en cierto modo: había muerto aquella tarde.
No alcanzaba a comprender por qué le había afectado tanto. Hacía años que Maya no veía a Spencer Jackson; ni siquiera cuando eran vecinos lo había tratado demasiado, apenas lo conocía. Nadie lo conocía en realidad. Spencer era el miembro más enigmático del grupo de los Primeros Cien, lo que no era decir poco, y extremadamente reservado. Había vivido durante casi veinte años en el mundo de superficie bajo una identidad falsa, como espía al servicio de la Gestapo de las fuerzas de seguridad de Kasei Vallis, hasta la noche en que habían volado la ciudad para rescatar a Sax, y de paso a Spencer. Veinte años viviendo como una persona distinta, con un pasado falso y sin poder hablar con nadie; ¿qué efectos tenía eso sobre uno? Spencer siempre había sido introvertido, independiente, y tal vez por eso no había sufrido menoscabo. Parecía estar bien durante los años que vivieron en Odessa; seguía una terapia con Michel, naturalmente, y bebía demasiado, pero era un buen vecino y amigo, tranquilo, sólido, de fiar. Y nunca había dejado de trabajar; su producción para los diseñadores bogdanovistas nunca flaqueó, ni cuando llevaba una doble vida ni después. Era un gran ingeniero y sus dibujos a pluma eran hermosos. Pero ¿cuáles eran las consecuencias de veinte años de duplicidad? Tal vez había acabado asumiendo todas sus identidades. Maya nunca se había parado a pensar en aquello, y empacando las cosas de Spencer en su apartamento vacío se preguntó por qué ni siquiera lo había intentado. Tal vez él había escogido una manera de vivir que no despertaba la curiosidad de nadie, un extraño solitario. Se echó a llorar y le gritó a Michel:
—¡Tenías que preocuparte de todos!
Él sólo inclinó la cabeza. Spencer había sido uno de sus mejores amigos.
En los días que siguieron un sorprendente número de personas se congregó en Odessa para el funeral. Sax, Nadia, Mijail, Zeyk y Nazik, Roald, Coyote, Mary, Vlad, Marina, Ursula, Jurgen y Sibilla, Steve y Marión, George y Edvard, Samantha… en verdad parecía una convención de los Primeros Cien restantes y sus colegas issei. Y Maya recorrió con la mirada los rostros familiares y comprendió con desaliento que se reunirían con un motivo semejante muchas veces a partir de entonces, y cada vez sería menos en aquella partida final de las sillas musicales, hasta que un día uno de ellos recibiría una llamada y descubriría que era el último. Un destino terrible que Maya no esperaba tener que soportar; moriría antes, seguro. El declive súbito la atraparía, alguna otra cosa. Haría lo que fuera con tal de escapar al destino, hasta arrojarse delante del tranvía si era preciso. Bueno, casi cualquier cosa. Arrojarse bajo el tranvía sería un acto tan cobarde como valiente. Confiaba en morir antes de tener que llegar a eso. Pero no debía temer, la muerte acudiría a la cita sin falta, y sin duda mucho antes de lo que ella deseaba. Tal vez ser el último de los Primeros Cien no fuera tan malo después de todo. Nuevos amigos, una nueva vida… ¿no era eso lo que andaba buscando? ¿No eran aquellas caras un estorbo para ella?
Asistió al corto servicio y los rápidos elogios con ánimo sombrío. Quienes hablaban parecían perplejos. Un nutrido grupo de ingenieros se desplazó desde Da Vinci, colegas de Spencer de sus años de diseño. Le sorprendía que tanta gente lo hubiera apreciado, que una persona que pasaba tan inadvertida provocara una respuesta como aquélla. Quizá todos se habían proyectado en su vacío y habían creado un Spencer propio, y lo habían amado como a una parte de sí mismos. Pero eso lo hacía todo el mundo, eso era la vida.
Ahora él se había ido. Bajaron al puerto y los ingenieros soltaron un globo de helio que al alcanzar los cien metros dejó caer las cenizas de Spencer, que se unieron a la neblina, al azul del cielo, al latón del crepúsculo.
Con el paso de los días los congregados fueron dispersándose lentamente y Maya vagó sin rumbo por Odessa: husmeaba en las tiendas de muebles usados, se sentaba en los bancos de la cornisa, contemplaba el espejeo del sol en el agua. Era muy agradable volver a estar allí, pero sentía el frío de la muerte de Spencer más de lo previsto. Le recordaba que regresando allí e instalándose en el viejo edificio intentaban lo imposible, volver atrás, negar el paso del tiempo. Un empeño vano; todo pasaba, todo lo que hacían lo hacían por ultima vez. Los hábitos eran mentiras que los arrullaban con la sensación de que había algo que perduraba, cuando en realidad nada perduraba. Ésa era la última vez que se sentaría en aquel banco. Si al día siguiente bajaba a la cornisa y volvía a sentarse en él, sería de nuevo la última vez y nada quedaría de ese momento. Un instante final detrás de otro, en una sucesión infinita. No alcanzaba a comprenderlo, las palabras no podían describirlo ni las ideas articularlo, pero lo sentía como el filo de una ola que la empujaba siempre adelante, o como un viento constante en su mente que arrastraba velozmente los pensamientos impidiéndole pensar, impidiéndole sentir. Por las noches, tendida en la cama, se decía: «Esta es la última vez», y se aferraba a Michel como si así pudiera evitar que ocurriera. Incluso Michel, incluso el pequeño mundo dual que habían construido…
—¡Oh, Michel! —exclamó aterrada—. ¡Pasa tan deprisa!
Él asintió, con los labios apretados. Había renunciado a seguir con su terapia, había dejado de señalar siempre el lado bueno de todo; ahora la trataba como a un igual y veía sus estados de ánimo como un aspecto de la verdad, simplemente lo que ella merecía. Pero a veces Maya extrañaba el consuelo.
Michel no le ofreció una negativa, ni un comentario esperanzador. Spencer había sido su amigo. En los años de Odessa, cuando Maya y Michel se peleaban, algunas veces él se iba a casa de Spencer, y sin duda se pasaban la noche bebiendo whisky y charlando. Si había alguien capaz de arrastrar a Spencer ése era Michel. Ahora estaba sentado en la cama, mirando por la ventana, como el viejo cansado que era. Ya no peleaban. Maya tenía la impresión de que a ella le habría hecho bien, habría quitado telarañas, la habría cargado de nuevo, pero Michel no respondía a las provocaciones. Él nunca había sido hombre belicoso, y puesto que ya no era su terapeuta tampoco pelearía en aras del bienestar de ella. Allí estaban, sentados en la cama. Si alguien entrara, pensó Maya, vería a una pareja tan vieja y cansada que ya ni se molestaba en hablar. Se sientan juntos, cada uno a solas con sus pensamientos.
—Bueno —dijo Michel después de un largo silencio—, pero aquí estamos.
Maya sonrió. El comentario esperanzador al fin, hecho con gran esfuerzo. Michel era un hombre valeroso, y había citado las primeras palabras pronunciadas en Marte. John tenía un extraño don para formular algunas cosas. «Aquí estamos.» Qué estupidez. Pero, ¿había querido expresar algo más que la obviedad de John, era más que una exclamación irreflexiva?
—Aquí estamos —repitio ella, saboreando la frase. En Marte. Primero una idea, luego un lugar. Y ahora se encontraban en el dormitorio de un apartamento casi vacío, no el mismo en que habían vivido, sino uno que hacía esquina y tenía unos ventanales que miraban al sur y al oeste. La gran curva del mar y las montañas decían Odessa, nigún otro lugar. Las viejas paredes de yeso estaban manchadas, los suelos de madera, oscurecidos y brillantes. Cruzando una puerta, la sala de estar, del vestíbulo a la cocina a través de otra. Tenían un colchon y un somier, un sofá, algunas sillas, unas cajas sin desembalar (sus antiguas posesiones, que habían sacado del almacén), unos muebles, curiosamente, rodaban por la vida de uno. Se sentiria mejor al verlos. Desempacarían, distribuirían los muebles, los usarían hasta que fuesen invisibles. El hábito cubriría de nuevo la desnuda realidad del mundo. Gracias a Dios.
Poco después se celebraron las elecciones globales y Marte Libre y su racimo de pequeños aliados volvieron a constituir la super-mayoría en el cuerpo legislativo. Sin embargo, su victoria no fue tan aplastante como esperaban y algunos de sus aliados refunfuñaban y buscaban acuerdos que les resultaran más ventajosos. Mángala era un hervidero de rumores y uno podía pasarse días enteros ante las pantallas leyendo los debates y previsiones de columnistas y analistas; con el tema de la inmigración sobre la mesa las apuestas eran más altas que nunca, la atmósfera de hormiguero alborotado de Mángala lo probaba. El resultado de las elecciones para el consejo ejecutivo era incierto y se rumoreaba que Jackie recibía ataques dentro de su propio partido.
Maya apagó la pantalla, pensando frenéticamente. Llamó a Athos, que se sorprendió al verla pero en seguida recuperó su deferencia habitual. Lo habían elegido representante por las ciudades de la bahía Nepenthes y se encontraba en Mángala trabajando denodadamente para los verdes, que habían obtenido excelentes resultados y tenían un sólido grupo de representantes y nuevas y numerosas alianzas.
—Deberías presentarte como candidato al consejo ejecutivo —le espetó Maya.
La sorpresa del hombre fue evidente.
—¿Yo?
—Tú —Maya habría querido decirle que se mirase al espejo y lo pensara, pero se mordió la lengua.— Causaste una gran impresión durante la campaña, y mucha gente que desea una política pro terrana no sabe a quién respaldar. Tú eres la mejor apuesta. Incluso podrías entrar en conversaciones con Marteprimero para convencerlos de que abandonen la coalición con Marte Libre. Promételes una posición moderada y un consejero, y amplias simpatías rojas.
La sugerencia pareció preocuparle. Si aun estaba ligado sentimentalmente a Jackie y presentaba su candidatura, tendría graves problemas, sobre todo si además cortejaba a Marteprimero. Pero después de la visita de Peter era probable que aquello no le preocupara tanto como durante las brillantes noches en el canal. Maya lo dejó rumiando la propuesta. Era tan fácil manipular a aquella gente.
Aunque no deseaba reconstruir su vida anterior en Odessa, sí quería trabajar, y en ese aspecto la hidrología había superado con mucho a la ergonomía (y la política, por supuesto) como su especialidad laboral. Además le interesaba enormemente el ciclo hidrológico de la cuenca de Hellas, quería descubrir hacia dónde se orientaba el trabajo ahora que la cuenca estaba llena. Michel tenía su práctica terapéutica y además participaría en el proyecto con los primeros colonos del que le habían hablado en Rhodos, y ella no quería quedarse con las manos en los bolsillos. De manera que después de desempacar y de amueblar el apartamento salió en busca de Aguas Profundas.
Habían convertido las viejas oficinas en un edificio de apartamentos en primera línea de mar, un paso inteligente, y el nombre de la empresa ya no constaba en el directorio, pero Diana aún vivía en la ciudad, en una de las grandes casas comunales de la parte alta, y se alegró mucho al verla. Fueron a comer juntas y la joven la puso al corriente de la hidrología local, que seguía siendo su ocupación.
—La mayor parte de la plantilla de Aguas Profundas fue a parar al Instituto del Mar de Hellas. —Éste era un grupo interdisciplinar compuesto por representantes de las cooperativas agrícolas y estaciones hidrológicas de la cuenca, así como de las pesquerías, Universidad de Odessa, las ciudades costeras y los asentamientos de las subcuencas del extenso borde de Hellas. Las ciudades costeras en particular estaban muy interesadas en estabilizar el nivel del mar justo por encima del antiguo límite de menos un kilómetro, unos centenares de metros más arriba que el nivel actual del mar del Norte—. No quieren que el nivel del mar varíe un solo metro si puede evitarse —dijo Diana—. Y el Gran Canal no sirve como vía de desagüe hacia el mar del Norte porque para que las esclusas funcionen es necesario que el agua circule en ambas direcciones. Así que se trata de compensar el aporte de los acuíferos y las precipitaciones con la pérdida por evaporación. De momentó ha ido bien. La evaporación es ligeramente superior a las precipitaciones en la cuenca, y cada año los acuíferos pierden unos cuantos metros. Con el tiempo eso se convertirá en un problema, pero no grave, porque hay una buena reserva de acuíferos y además han empezado a reabastecer algunos. Esperamos que la tasa de precipitaciones continuará aumentando como hasta ahora al menos durante un tiempo. En fin, ésa es nuestra principal preocupación, si la atmósfera absorberá más agua de los acuíferos de la que podemos suplir.
—¿No acabará la atmósfera hidratándose por completo?
—Tal vez. No sabemos con certeza cuánta humedad admitirán. Los estudios climáticos son una broma, si quiere saber mi opinión. Los modelos globales son demasiado complejos, hay demasiadas variables desconocidas. Por el momento lo único que sabemos es que el aire es aún muy seco y es probable que gane humedad. Así que cada cual piensa lo que quiere e intenta complacer sus expectativas, y los tribunales medioambientales les siguen la pista como buenamente pueden.
—¿No prohiben nada?
—Sólo las grandes bombas de calor. No suelen entrometerse en las pequeñeces. Aunque últimamente se han vuelto más estrictos y han empezado a vetar proyectos de menos envergadura.
—Yo diría que los proyectos más pequeños son justamente los más fáciles de calcular.
—En cierto modo, pero tienden a anularse unos a otros. Verá, un gran número de proyectos rojos buscan proteger las zonas elevadas y las tierras del sur, y el límite de altura fijado por la constitución los respalda, por lo que siempre acuden con sus quejas al gobierno global. Allí les dan la razón y ellos hacen lo que querían, y al final resulta que sus proyectos se neutralizan entre sí y todo queda igual. Es una pesadilla legal.
—Pero de esa manera se las arreglan para mantener las cosas estables.
—Bueno, me parece que las zonas altas reciben más aire y agua de lo que deberían.
—Creía que habías dicho que ganaban en los tribunales.
—En los tribunales, sí, en la atmósfera, no. Hay demasiadas cosas en marcha.
—¿Es que no han emprendido acciones legales contra las fábricas de gases de invernadero?
—Lo han hecho, pero perdieron. Esos gases cuentan con el apoyo de todos los demás, porque sin ellos habríamos entrado en una era glacial.
—Pero una reducción de las emisiones…
—Sí, lo sé. Aún se está discutiendo, y va para largo.
—Ya veo.
Mientras tanto, se había convenido un nivel para el mar de Hellas, y como se trataba de una decisión del cuerpo legislativo, todos los trabajos en torno a la cuenca estaban siendo coordinados para que el mar se ajustara a la ley. Todo el asunto era de una complejidad fantástica, aunque simple en principio: midieron el ciclo hidrológico completo, con sus tormentas y su régimen de lluvias y nevadas, el destino de las aguas del deshielo, tanto las que se filtraban en el subsuelo como las que discurrían por la superficie en forma de ríos y arroyos o formaban lagos y finalmente desaguaban en el mar de Hellas, donde se helaban en invierno y se evaporaban en verano, iniciando de nuevo el ciclo. Y en ese inmenso ciclo hicieron las intervenciones necesarias para estabilizar el mar, de la extensión aproximada del Caribe. Si había demasiada agua y querían bajar el nivel, existía la posibilidad de canalizar el exceso hacía los acuíferos vaciados de las Montañas Amphitrites en el sur. Pero eso tenía sus limitaciones, porque la roca de los acuíferos era porosa y tendía a derrumbarse en cuanto se vaciaban, haciendo difícil o impracticable su reabastecimiento. La posibilidad de que el mar se desbordara era una de las mayores dificultades que enfrentaba el proyecto. Mantener el equilibrio…
Y ocurría lo mismo en todo Marte. Era una locura, pero estaban determinados a conseguirlo. Diana le habló de los esfuerzos para mantener seca la cuenca de Argyre, una empresa a su manera de la misma envergadura que llenar la cuenca de Hellas: habían construido tuberías gigantescas para evacuar el agua de Argyre a Hellas si esta última la necesitaba, o a sistemas fluviales que desaguaban en el mar del Norte en caso contrario.
—¿Y qué hay del mar del Norte? —preguntó Maya.
Diana meneó la cabeza, con la boca llena. Por lo visto la opinión general era que el mar del Norte quedaba fuera de cualquier regulación, aunque por el momento se había estabilizado. Tendrían que mantenerse a la expectativa, y las ciudades costeras asumían el riesgo. Muchos creían que con el tiempo el nivel del mar del Norte descendería a medida que el agua volviera al permafrost o quedara atrapada en alguno de los miles de cráteres-lago de las tierras altas del sur. De nuevo el régimen de precipitaciones y de desagüe en el mar del Norte era crucial. Las tierras altas del sur decidirían, dijo Diana, y puso en su pantalla de muñeca un mapa para mostrárselo a Maya. Las cooperativas de construcción de cuencas hidrográficas aún vagaban por allí instalando sistemas de drenaje, canalizando agua a los arroyos de las tierras altas, reforzando lechos fluviales, excavando arenas movedizas, que en algunos casos dejaban al descubierto antiguas cuencas fluviales; pero por lo general los nuevos cursos de agua tenían que seguir los antiguos accidentes formados por la lava, las fracturas de los cañones o algún ocasional canal corto. El resultado distaba mucho de la clara red terrana: una confusión de diminutos lagos redondos, pantanos helados, cauces secos y largos ríos con abruptos giros en ángulo recto o súbitas desapariciones en sumideros o tuberías. Sólo los antiguos lechos de ríos recuperados parecían ser apropiados; todo lo demás se asemejaba al producto de un cataclismo.
Muchos de los veteranos de Aguas Profundas que no se habían integrado en el Instituto del Mar de Hellas habían fundado su propia cooperativa, que cartografiaba las aguas subterráneas en la zona de Hellas, medía el agua que retornaba a los acuíferos y los ríos subterráneos, calculaba cuánta agua podía almacenarse y recuperarse… Diana era miembro de esa cooperativa. Después de aquel almuerzo, comunicó el regreso de Maya a sus compañeros de la cooperativa, y cuando les dijo que estaba interesada en trabajar con ellos, le ofrecieron un puesto con una cuota de entrada baja. Complacida por el detalle, Maya decidió aceptar.
Empezó a trabajar para Capas Freáticas del Egeo, que así se llamaba la cooperativa. Se levantaba, preparaba café y tomaba unas tostadas, una galleta, un panecillo. Cuando hacía buen tiempo desayunaba en el balcón, aunque por lo común lo hacía sentada a la mesa redonda instalada en la ventana salediza, leyendo El mensajero de Odessa en la pantalla, reparando en los pequeños detalles que revelaban las cada vez más sombrías relaciones entre Marte y la Tierra. El cuerpo legislativo había elegido en Mángala el nuevo consejo ejecutivo, y Jackie no era uno de los siete; la habían reemplazado por Nanedi. Maya saltó de alegría y luego leyó todas las reseñas que pudo encontrar y vio las entrevistas: Jackie afirmaba que habia rehusado presentarse como candidata porque estaba cansada después de tantos años, y que se daría un respiro como lo había hecho en ocasiones anteriores, y luego regresaría (esto último lo dijo con un toque acerado en la mirada). Nanedi guardó un discreto silencio sobre el tema, pero tenía la expresión de placer y sorpresa del hombre que ha matado al dragón; y aunque Jackie declaró que continuaría trabajando en el aparato de Marte Libre, era evidente que su influencia había declinado, pues de otro modo seguiría en el consejo.
Había conseguido apartar a Jackie, pero las fuerzas contrarias a la inmigración seguían en el poder. Marte Libre mantenía aún un inestable dominio de la alianza que formaba su supermayoría. Nada importante había cambiado, la vida continuaba, los informes sobre la superpoblada Tierra eran ominosos. Esa gente vendría un día u otro, Maya estaba segura. De momento se las apañaban, y podían echar una ojeada alrededor, hacer planes, coordinar sus esfuerzos. Llegó a la conclusión de que sería mejor que no encendiera la pantalla sí quería conservar el apetito.
Tomó el hábito de bajar al centro a desayunar con más largueza en la cornisa, con Diana, o más tarde con Nadia y Art, o con visitantes. Después del desayuno iba andando hasta las oficinas de CFE, cerca del extremo oriental del paseo marítimo, una buena caminata respirando un aire que cada año era un poquito más salado. En CFE tenía un despacho con ventana y su labor allí era la misma que en Aguas Profundas, servir como enlace con el Instituto del Mar de Hellas y coordinar un variable equipo de areólogos, hidrólogos e ingenieros que concentraban sus investigaciones en las montañas de Amphitrites y Hellespontus, donde se encontraban la mayoría de los acuíferos. Viajaba por la curva de la costa para inspeccionar prospecciones e instalaciones, y con frecuencia se alojaba en la pequeña ciudad portuaria de Montepulciano, en la orilla sudoeste del mar. Cuando regresaba a Odessa se pasaba el día trabajando y luego vagaba por la ciudad y compraba muebles en tiendas de segunda mano, o ropa. Le interesaban mucho las nuevas modas y cómo cambiaban con las estaciones; aquélla era una ciudad elegante, la gente vestía bien, y las últimas tendencias daban a Maya un aire de madura nativa de complexión menuda y porte erguido y regio. A menudo, al caer la tarde, de camino a casa, decidía ir a la cornisa o se sentaba en el parque que había debajo, y en verano cenaba temprano en alguno de los restaurantes de la playa. En otoño una flotilla de barcos anclaba en el puerto, y tendían pasarelas que los comunicaban entre sí y vendían entradas para la fiesta del vino, y después de oscurecer había fuegos de artificio sobre el lago. En invierno la oscuridad se abatía temprano sobre el mar, y las aguas cercanas a la orilla se cubrían de hielo, que reflejaba los colores del cielo, salpicado de patinadores y veloces trineos de vela.
Durante una de esas solitarias cenas crepusculares de Maya una compañía teatral puso en escena El círculo de tiza caucasiano en un callejón contiguo, y algo en la iluminación de la obra la obligó a mirar por entre las rendijas de las tablas. Apenas pudo seguir la trama, pero algunos momentos la impresionaron por su fuerza, sobre todo los apagones durante los cuales se suponía que la acción se detenía, con los actores inmóviles sobre el escenario en la luz pálida, y que sólo necesitaban un toque de azul para ser perfectos, pensó.
Después la compañía fue a cenar al restaurante y Maya conversó con la directora, una nativa de mediana edad llamada Latrobe, que se mostró muy interesada en conocerla y discutió con ella acerca de la obra y las teorías de Brecht sobre el teatro político. Latrobe resultó ser una pro terrana. Quería poner en escena obras que hablaran en favor de un Marte abierto y de la asimilación de los inmigrantes en la areofanía. Era aterrador, dijo, el escaso número de piezas del repertorio clásico que fomentaban esos sentimientos. Necesitaban nuevas obras. Maya le habló de las veladas políticas de Diana en los tiempos de la UNTA, celebradas a veces en los parques, y también de su idea de que a la producción de aquella noche le faltaba luz azul. Latrobe invitó a Maya a visitarlos, hablarles de política y ayudarlos con la iluminación si lo deseaba, el punto débil de la compañía, que había nacido en los mismos parques donde Diana y su grupo se reunían. Tal vez podrían volver a hacer teatro al aire libre y representar más a Brecht.
Y Maya los visitó, y con el tiempo, sin decidirlo conscientemente, se convirtió en uno de los luminotécnicos, aunque también ayudaba con el vestuario, que era moda de otra clase. Les habló largamente sobre el concepto de teatro político y los ayudó a encontrar nuevas obras. Se convirtió en una especie de asesor político-estético. Pero se negaba en redondo a subir al escenario, aunque Michel y Nadia, además de la compañía, insistieron.
—No —dijo ella—. No me apetece. Si lo hiciera acto seguido me pedirian que interpretara el papel de Maya Toitovna en esa obra sobre John.
—Es una ópera —dijo Michel—. Tendrías que ser soprano.
—Da lo mismo.
No deseaba actuar, la vida cotidiana ya era suficiente, pero disfrutaba del mundo del teatro. Representaba una nueva manera de llegar a la gente y cambiar sus valores, menos agotadora que la aproximación directa de la política, más entretenida, y tal vez en cierto modo más efectiva, porque el teatro tenía fuerza en Odessa. El cine era un arte muerto, la incesante sobresaturación de imágenes había acabado por hacer todas las imágenes igualmente tediosas. Lo que parecía gustar a los ciudadanos de Odessa era la inmediatez y el riesgo de la representación espontánea, el momento que nunca volvería, que nunca se repetiría. El teatro era el espectáculo más saludable de la ciudad, y podía decirse lo mismo de muchas otras ciudades marcianas.
Con los años, la compañía de Odessa montó varias piezas de contenido político, incluyendo todas las del sudafricano Athol Fugard, obras corrosivas y apasionadas que analizaban los prejuicios institucionalizados, la xenofobia del alma, las mejores piezas teatrales en lengua inglesa desde Shakespeare en opinión de Maya. Además la compañía jugó un papel fundamental en el descubrimiento y el lanzamiento a la fama de media docena de jóvenes autores nativos tan feroces como Fugard, conocidos más tarde como el Grupo de Odessa, que en sus creaciones exploraban los acuciantes problemas de los nuevos issei y nisei y su dolorosa integración en la areofanía: un millón de pequeños Romeos y Julietas, un millón de pequeños lazos de sangre rotos o anudados. Aquello se convirtió para Maya en la mejor ventana al mundo contemporáneo y en su manera de relacionarse con él, de formularlo, un método muy satisfactorio pues muchas de las obras daban mucho que hablar e incluso despertaban las iras de algunos, ya que atacaban al gobierno antiinmigracionista aún en el poder en Mángala. Era otra clase de política, la más satisfactoria que había practicado, y muchas veces ansiaba hablar con Frank para mostrarle cómo era aquello.
Durante esos mismos años, Latrobe montó algunas versiones vibrantes de los clásicos, que atraparon a Maya por su intensidad. Pero las que la conmovían más profundamente, eran las viejas tragedias terranas, y cuanto más trágicas, mejor. La catarsis tal como la describía Aristóteles parecía sentarle bien: salía de una buena representación conmovida, purificada, en cierto modo más feliz. Una noche se dio cuenta de que eran el sustituto de sus peleas con Michel, como él habría dicho, una sublimación, más benévola para él y más digna, más noble. Y estaba además la conexión con los antiguos griegos, que estaba llevándose a cabo de múltiples maneras por toda la cuenca de Hellas, en las ciudades y en las comunidades salvajes, un neoclasicismo que Maya creía beneficioso para todos, ya que confrontaba y trataba de estar a la altura de la gran honestidad de los griegos, de la mirada impávida con que observaban la realidad. La Orestíada, Antigona, Electro, Medea, Agamenón (que debería haberse llamado Clitemnestrá), aquellas increíbles mujeres que se rebelaban con amargo poder contra los extraños destinos que los hombres les imponían y devolvían el golpe, como cuando Clitemnestrá asesinaba a Agamenón y Casandra y explicaba cómo lo había hecho, y finalmente miraba al auditorio, a Maya:
¡Basta de desgracias! No provoquemos más. Nuestras manos están rojas.
Regresad a vuestras casas y no tentéis al destino, no sea que sufráis más. Hemos hecho lo que debía hacerse.
Hemos hecho lo que debía hacerse. ¡Era tan cierto, tan cierto! Amaba la verdad del teatro y su música triste, los trenos, los tangos gitanos, Prometeo encadenado, incluso las obras jacobinas revanchistas, cuanto más oscuras, mejores, más verdaderas. Ella fue la encargada de la iluminación de Tito Andrónico y la gente salió asqueada, sobrecogida de la representación; se quejaban de que era un mero baño de sangre, y por Dios que había usado los rojos: durante la escena en que Lavinia, sin manos y sin lengua, trataba de indicar quién le había hecho aquello, o se arrodillaba para tomar la mano cortada de Tito entre los dientes, como un perro, el público se había quedado paralizado. Nadie podía decir que Shakespeare no tenía sentido de la escenografía, con baños de sangre o sin ellos, y cada nueva obra era más intensa, más electrizante, tenebrosa y veraz a pesar de la edad avanzada del autor. Maya había salido de una desgarradora e inspirada representación de Rey Lear llena de júbilo y energía y riendo, y había zarandeado a un joven del equipo de iluminación y le había dicho:
—¿No ha sido extraordinaria, magnífica?
—Ka Maya; pero yo habría preferido la versión de la restauración, ésa en la que Cordelia se salva y se casa con Edgar, ¿la conoces?
—¡Bah! ¡Estúpido muchachito! ¡Esta noche hemos contado la verdad, eso es lo importante! ¡Puedes volver a tus mentiras por la mañana! —Se había reído con aspereza en su cara y con un empujón lo había dejado con sus amigos.— ¡Necia juventud!
—Es Maya —explicó el joven a sus amigos.
—¿Toitovna? ¿La de la ópera?
—Sí, pero la real.
—Real —bufó Maya, despidiéndolos con un ademán—. No pueden imaginar lo real que es. —Y hablaba con sinceridad.
Los amigos iban a la ciudad y pasaban una o dos semanas con ellos. Los veranos fueron haciéndose cada vez más cálidos y tomaron el hábito de pasar uno de los diciembres en un pueblecito costero al oeste de la ciudad, en una cabaña detrás de las dunas, donde durante todo el perihelio nadaban, navegaban, hacían windsurf, dormían o leían tumbados en la playa bajo una sombrilla. Luego regresaban a Odessa, a las familiares comodidades del apartamento y la ciudad, bajo la luz bruñida del otoño meridional, la estación más larga del año marciano. Se acercaban al afelio, cada día más lóbrego que el anterior hasta que en Ls 70 lo alcanzaban. Entre ese momento y el solsticio de invierno, en Ls 90, se celebraba el Festival del Hielo, y patinaban en el blanco mar helado bajo la cornisa y contemplaban el paseo marítimo, cubierto de nieve bajo los oscuros nubarrones, o navegaban sobre el hielo en trineo de vela tan lejos que la ciudad se convertía en una simple mancha en la gran curva blanca del borde. O comía sola en restaurantes ruidosos y llenos de humo, esperando que empezara la música mientras afuera la nieve caía a raudales. O entraba en un pequeño teatro que olía a cerrado y a risa. O tomaba la primera comida de la primavera en el balcón, abrigada aún con un jersei, mirando las yemas que despuntaban en las ramas de los arboles, de un verde distinto, como pequeñas lágrimas de viriditas. Y asi año tras año, en las profundidades del hábito y sus ritmos, feliz en el déjá vu que uno mismo crea.
Pero una mañana encendió la pantalla y recibió la noticia de que se había descubierto un importante asentamiento chino en Huo Hsing Vallis (como si el nombre justificara la intrusión); una sorprendida policía global los había conminado a marcharse, pero ellos, impasibles, rehusaban hacerlo. Y el gobierno chino advertía a Marte que cualquier injerencia en el asentamiento sería interpretada como un ataque contra ciudadanos chinos y tendría la respuesta apropiada.
—¿Qué? —gritó Maya—. ¡No!
Empezó a llamar a los pocos conocidos que en Mángala ocupaban puestos de importancia, les preguntó por el caso y exigió una explicación de por qué no se había escoltado a los colonos al ascensor para devolverlos a la Tierra.
—¡Es inaceptable, tienen que detener esto ahora!
Pero las incursiones, en general apenas menos descaradas que aquélla, eran continuas desde hacía algún tiempo, como ella bien sabía. Los inmigrantes llegaban al planeta en toscos vehículos y eludían los controles de Sheffield. Muy poco podía hacerse al respecto sin provocar un incidente interplanetario. Los diplomáticos trabajaban frenéticamente entre bastidores, porque la UN respaldaba a China. Sin embargo, aunque lentamente, se avanzaba sobre seguro. No tenía por qué preocuparse.
Apagó la pantalla. Una vez había sufrido a consecuencia de su convicción de que si se esforzaba lo suficiente el mundo entero cambiaría. Ahora sabía que no era así, aunque le costaba admitirlo.
—Esto basta para convertirte en rojo —le comentó a Michel cuando salía para ir a trabajar—. Es razón suficiente para que regresemos a Mángala.
Pero la crisis remitió a la semana. Se acordó la permanencia del asentamiento, y a cambio los chinos se comprometieron a reducir el número de inmigrantes legales al año siguiente. Poco satisfactorio, pero era todo lo que había. La vida continuó bajo esa nueva sombra.
Una tarde de finales de primavera, cuando regresaba a casa después del trabajo, una hilera de rosales le llamó la atención y se acercó para verlos mejor. Detrás del seto la gente pasaba rápidamente ante los cafés de la avenida Harmakhis. Los rosales tenían muchas hojas nuevas de un color marrón que era el resultado de la mezcla de rojo y verde. Las rosas eran de un rojo puro e intenso y sus aterciopelados pétalos resplandecían en la luz dorada. La etiqueta del tallo rezaba Lincoln. Una variedad de rosa y también el estadounidense más grande, una combinación de John y Frank, según ella entendía esa figura histórica. Un miembro de la compañía había escrito una gran obra sobre él, oscura, angustiosa, sobrecogedora, en la que el acababa asesinado, víctima de la insensatez. Necesitaban a Lincoln en esos tiempos. El rojo de las rosas brillaba, y de pronto la deslumhró, como si hubiese mirado el sol.
Y de súbito aparecieron múltiples imágenes.
Formas, colores… Pero no las reconocía. Se esforzó por reconocerlas…
Lo recuperó todo con la misma brusquedad: rosas, Odessa, como si nunca hubiera desaparecido. Se tambaleaba y luchó por mantener el equilibrio.
—¡Ah, por favor, no! —exclamó—. ¡Dios mío! —Tragó con dificultad; tenía la garganta muy seca. Ahogó un grito, rígida en el sendero de grava, delante del seto verde y pardo manchado de un rojo lívido. Tendría que memorizar esa combinación de colores para la próxima obra jacobina que llevaran a escena.
Siempre había sabido que ocurriría, siempre. El hábito, menudo embustero; ella lo sabía. En su interior una bomba hacía tictac. Había oído de la existencia de un reloj que consumía un número de horas determinado, presumiblemente las que te quedaban por vivir, o las que eligieras. Elige un millón y relájate. Elige una, y presta atención al instante. O sumérgete en los hábitos y no te preocupes más, como el resto de la gente.
De buena gana lo habría hecho. Pero en ese momento había sucedido algo que la había colocado de nuevo en el interregno, el momento desnudo entre series de hábitos, a la espera de la siguiente exfoliación.
¡No, no! ¿Por qué? Ella no quería esos momentos, eran demasiado crueles, ni siquiera podía soportar la sensación del paso del tiempo que se adueñaba de ella durante esos períodos, la sensación de que todo ocurría por última vez. La odiaba con toda el alma. ¡Y esa vez ni siquiera había cambiado de hábitos! Todo seguía igual, la sensación había brotado de la nada. Quizás había pasado demasiado tiempo desde la última vez, a pesar de los hábitos, quizás ahora los episodios se presentarían de manera fortuita, y a menudo.
Regresó a casa (pensando: Sé dónde está mi casa) y entre sollozos intentó explicarle a Michel lo sucedido, pero al final desistió.
—¡Sólo hacemos las cosas una vez! ¿Comprendes?
Michel estaba muy preocupado aunque trató de no demostrarlo. Con crisis de desorientación o sin ellas Maya no tenía dificultad para reconocer los estados de ánimo de monsieur Duval. El le dijo que su ligero jamáis vu tal vez fuera un breve ataque epiléptico o una microembolia, pero no estaba seguro y los tests no les aclararían gran cosa. El jamáis vu era un gran desconocido, una variante del déjá vu; en realidad, su contrario.
—Parece producirse una interferencia temporal en las ondas cerebrales. Pasan de las alfa a las delta directamente. Si llevaras un monitor lo averiguaríamos la próxima vez que te sucediera, si es que se repite. Es una especie de sueño de vigilia durante el cual gran parte de las facultades cognitivas dejan de actuar.
—¿Es posible no salir de ese estado?
—No, no conozco ningún caso en que haya sucedido. Son episodios raros y transitorios.
—Hasta el momento.
Él hizo un gesto para darle a entender que aquél era un miedo infundado.
Maya fue a la cocina a preparar la comida. Saca las cacerolas, abre la nevera, saca las verduras, córtalas y échalas a la sartén. Chop, chop, chop. Deja de llorar, deja de dejar de llorar; incluso eso había sucedido diez mil veces antes. Los desastres inevitables, el hábito de comer. En la cocina, tratando de no hacer caso de nada y de preparar la comida.
¿Cuántas veces?
Después de aquello evitó el seto de rosales, temerosa de otro incidente. Pero se veía desde cualquier punto en esa zona de la cornisa, porque se extendía hasta el rompeolas, y casi siempre estaba florido, era sorprendente. Y una vez, con esa misma luz crepuscular que se derramaba sobre los Hellespontus y confería a las cosas que miraban al oeste una apariencia descolorida y opaca, su ojo captó las cabezuelas rojas del seto, aun cuando caminaba por el rompeolas, y al ver el tapiz de espuma sobre las aguas oscuras a un lado y las rosas y Odessa al otro, se detuvo, paralizada por algo impreciso en aquella visión, por una súbita comprensión, casi al borde de una Epifanía, y sintió que una vasta verdad la empujaba desde el exterior, o más bien dentro de su cráneo pero fuera de sus pensamientos, presionando la duramadre que encerraba el cerebro… Todo quedaría explicado, claro al fin.
Pero la Epifanía nunca cruzó la barrera, quedó sólo en sensación, turbia y dilatada. La presión sobre su mente cesó y la tarde recuperó su luminiscencia de peltre. Regresó a casa pictórica, con océanos de nubes en el pecho, a punto de estallar con algo semejante a la frustración o una angustiosa alegría. Despues le explicó a Michel lo que había sucedido y él asintió; tambien para aquello tenía un nombre.
—Presque vu. Casi visto. Yo los experimento con frecuencia —dijo con su característica mirada de secreta tristeza.
Pero todas sus categorías sintomatológicas de pronto se le antojaron a Maya un subterfugio para enmascarar lo que de verdad le ocurría. A veces se sentía muy confusa, creía entender cosas que no existían, o bien olvidaba otras definitivamente, y se asustaba terriblemente. Y eso era lo que Michel trataba de contener con sus nombres y sus combinatoires.
Casi visto. Casi comprendido. Y luego de vuelta al mundo de la luz y el tiempo. Y no podía hacer otra cosa que seguir adelante. Con el paso de los días llegaba a olvidar lo que había sentido, lo aterrada o lo próxima a la alegría que había estado. Era algo lo suficientemente extraño como para olvidarlo con facilidad. Presta atención a la vida cotidiana y sus trabajos, amigos y visitantes.
Ahí estaban Charlotte y Ariadne, que venían de Mángala para comentar con Maya la cada vez más grave situación con la Tierra. Almorzaron en la cornisa y le comunicaron los temores de Dorsa Brevia. Aunque los minoicos habían abandonado la coalición de Marte Libre porque les desagradaba que ambicionara dominar las colonias de los satélites exteriores, entre otras cosas, empezaban a pensar que Jackie tenía razón en lo referente a la inmigración, al menos hasta cierto punto.
—No es que Marte esté alcanzando el límite de su capacidad de soporte —dijo Charlotte—, en eso se equivocan. Podríamos apretarnos el cinturón, poblar más las ciudades. Y esas nuevas ciudades flotantes del mar del Norte podrían acomodar a mucha gente, muchos más podrían vivir aquí. Apenas afectan el medio, excepto, en cierto modo, en las ciudades costeras, pero hay espacio para muchas más, en el mar del Norte al menos.
—Muchas más —dijo Maya. A pesar de las incursiones terranas, le disgustaba cualquier chachara antiinmigracionista.
Pero Charlotte volvía a estar en el consejo ejecutivo, y durante años habia defendido una estrecha relación con la Tierra, de manera que debió de costarle mucho decir:
—No se trata de las cifras, sino de quiénes son, de sus creencias. Los problemas de asimilación se están agravando.
Maya asintió.
—He leído algo.
—Hemos intentado integrar a los recién llegados como buenamente hemos podido, pero ellos se agrupan y no hay manera de separarlos.
—No.
—Están surgiendo infinidad de problemas: casos de sharia, maltrato familiar, bandas étnicas envueltas en peleas, inmigrantes que atacan a nativos, generalmente hombres que atacan a mujeres. Y se forman bandas de nativos que toman presalias hostigando los nuevos asentamientos, y cosas por estilo. Es un grave problema. Y eso con los cupos de inmigración reducidos, al menos en los papeles. Y la UN está furiosa con nosotros porque quieren enviar aún más gente. Sí lo hacen, nos convertiremos en una especie de basurero, y todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano.
—Humm. —Maya meneó la cabeza. Conocía el problema, pero la deprimía pensar que aliados como aquéllos se pasarían al otro bando sólo porque el problema se agudizaba.— Aun así, hagan lo que hagan, cuenten con la UN. Si prohiben la inmigración y a pesar de todo ellos siguen viniendo, nuestro trabajo fracasará deprisa. Es lo que ha sucedido con esas incursiones, ¿comprenden? Es mejor conseguir la inmigración más baja posible negociando con la UN y tratar con los inmigrantes conforme vayan llegando.
Las dos mujeres asintieron con malestar. Siguieron comiendo en silencio, contemplando el fresco azul matutino del mar.
—Las ex metanacionales son un problema también —dijo Ariadne—. Codician este planeta aún más que la UN.
—Como no podía ser de otro modo.
A Maya no la sorprendía que las antiguas metanacs ostentaran aún tanto poder en la Tierra. Habían imitado el modelo de Praxis para sobrevivir, y debido a ese cambio fundamental habían dejado de ser feudos totalitarios dispuestos a conquistar el mundo; pero seguían siendo grandes y fuertes, y contaban con un gran capital, tanto de recursos humanos como monetario. Y querían seguir obteniendo beneficios, ganando el sustento de sus miembros. A veces hacían cosas que la gente necesitaba de veras, nuevas y mejores, pero con mayor frecuencia se aprovechaban de la situación para crear necesidades ficticias y sacar partido. Muchas ex metanacionales intentaban estabilizarse mediante la diversificación, como en los tiempos de las inversiones, y eso hacía aún más difícil evitar las estrategias peligrosas. Y ahora muchos de esos antiguos monstruos comerciales se habían embarcado en activos programas marcianos. Trabajaban para los gobiernos terranos transportando gente a Marte, construyendo ciudades y poniendo en marcha las minas, sistemas de producción y comercialización. Y pensar que la emigración de la Tierra a Marte no cesaría hasta que se alcanzase un perfecto equilibrio entre sus poblaciones, lo cual, dado el hipermaltusianismo imperante en la Tierra, sería un desastre para Marte.
—Sí, sí —dijo Maya con impaciencia—. Aun así, tenemos que ayudarlos, y mantenernos en el dominio de lo aceptable para ambos. O de lo contrario habrá guerra.
Charlotte y Ariadne se marcharon muy preocupadas, y Maya comprendió que si buscaban su ayuda era porque debían de estar en un grave aprieto.
Retomó su vieja actividad política directa, aunque trató de mantenerla dentro de unos límites. Raras veces abandonaba Odessa, salvo por asuntos de CFE. Tampoco dejó de colaborar con la compañía teatral, que se había convertido en el verdadero núcleo de su actividad política. Pero empezó a asistir a mítines y manifestaciones, y algunas veces intervenía. El Werteswandel adoptaba múltiples formas. Una noche hasta se dejó llevar por el entusiasmo y accedió a presentarse como candidata a senadora por Odessa, como miembro de la Sociedad Terrana de Amigos, si no encontraban otro candidato. Más tarde, cuando tuvo oportunidad de meditarlo, les suplicó que buscaran a otra persona y al final decidieron presentarse con un joven autor teatral del Grupo que trabajaba en la administración local de Odessa; una buena elección. Una vez libre de eso siguió ayudando a los Cuáqueros de la Tierra, aunque menos activamente, cada vez más distante, porque no se podía desbordar la capacidad de soporte de un planeta sin provocar un desastre; eso era lo que la historia de la Tierra a partir del siglo XIX demostraba. Como en un número de funambulismo, tenian que admitir gente pero no demasiada; al fin y al cabo, mantenía en las reuniones, era mejor afrontar un período limitado de superpoblación que una invasión directa.
Y durante todo ese tiempo Nirgal anduvo por las tierras del interior, vagando como un nómada y hablando con salvajes y granjeros; y Maya, que albergaba muchas esperanzas en la presion marciana, esperaba que causara el habitual efecto sobre lo que Michel llamaba el inconsciente colectivo. Mientras tanto ella se enfrentaba como podía a esa otra faceta, la historia, la faceta más oscura, pues se entretejía con su vida y la devolvía a los presagios de su pasado en Odessa.
Se trataba, pues, de una especie de déjá vu maligno. Y entonces los déjá vus reales regresaron, absorbiendo la vida de todas las cosas, como siempre. Si la sensación era fugaz se sobresaltaba, un aterrador recordatorio, visto y no visto. Pero si duraba todo un día era una tortura, y una semana, el infierno. Según Michel, en las revistas médicas lo llamaban estado estereotemporal o bien sensación de ya vivido, y parecía ser un problema común entre los muy ancianos. Nada podía ser peor que aquello para sus emociones. Cuando ocurría, desde el momento en que se despertaba vivía cada instante como una exacta repetición de un instante pretérito, como si el concepto de Nietzsche del eterno retorno, la repetición infinita de todas las posibles series espaciotemporales, cobrara realidad en su experiencia. ¡Horrible! Y tenía que avanzar a trompicones por el ya vivido de esos días previstos, como un zombie, hasta que la maldición se levantaba, a veces lentamente, como se levanta una niebla espesa, otras como un brusco retorno al estado no estereotemporal, como cuando uno deja de ver doble y enfoca las cosas y aprecia su verdadera profundidad. De vuelta a lo real, con su bendita sensación de novedad, contingencia, ciego devenir, donde podía experimentar cada momento con sorpresa y sentir las familiares subidas y bajadas de su sinusoide emocional, una ola rompiendo contra la orilla que, aunque molesta, al menos significaba movimiento.
—Muy bien —dijo Michel cuando ella salió de uno de esos encantamientos, preguntándose sin duda cuál de las drogas del cóctel que le había administrado lo había conseguido.
—Tal vez si pudiera alcanzar el otro lado del presque vu… —dijo Maya débilmente—. Ni el deja ni el presque ni el jamáis, simplemente el vu.
—Una especie de iluminación —aventuró Michel—. Saton, o Epifanía. Una unión mística con el universo. Me han dicho que por lo general es un fenómeno de corta duración, una experiencia cumbre.
—¿Pero con residuo?
—Sí, después uno se siente mejor con el entorno. Pero la verdad es que para ello hay que alcanzar una cierta…
—¿Serenidad?
—No… bueno, sí. Una cierta tranquilidad mental, podría decirse.
—Que no va conmigo precisamente, quieres decir. Michel esbozó una sonrisa.
—Puede cultivarse. Uno puede prepararse para ella. Eso es lo que persigue el budismo zen, si lo he entendido correctamente.
Maya empezó a leer textos zen, pero todos lo dejaban claro: zen no era información sino comportamiento. Si el comportamiento de uno era correcto, era posible alcanzar la claridad mística aunque no seguro, e incluso si se alcanzaba, solía ser un episodio breve, una visión.
Estaba demasiado aferrada a sus hábitos para lograr esa clase de cambio de actitud mental, y desde luego no tenía el dominio de sus pensamientos necesario para preparar una experiencia cumbre. Vivía su vida y los disturbios mentales se entrometían en ella. Pensar en el pasado favorecía su manifestación al parecer, de manera que se ocupaba del presente cuanto podía. En eso consistía el zen, y llegó a ser toda una experta; al fin y al cabo había sido su estrategia instintiva de supervivencia durante años. Pero una experiencia cumbre… Ver por fin lo casi visto… Un presque vu se abatía sobre ella, el mundo adquiría esa aura de significado impreciso y poderoso en el limite de sus pensamientos, y ella empujaba, o se relajaba, o trataba de seguirlo, de atraparlo, intrigada, temerosa, esperanzada; y entonces se desvanecía y pasaba. Algún día, quizá… ¡cuánto la ayudaría, después! ¡Y a veces sentía tanta curiosidad por conocer lo que guardaba! ¿Qué era aquella comprensión que se cernía en esos momentos sobre su mente sin entrar en ella? Era demasiado real para ser una ilusión…
De manera que aunque al principio no lo supo, eso era lo que buscaba al aceptar la invitación de Nirgal de acompañarlo al festival de Olympus Mons. A Michel le pareció una gran idea. Una vez al año en la primavera septentrional la gente se reunía en la cima del Monte Olimpo, cerca del cráter Zp, para celebrar una fiesta en el interior de una cascada de tiendas con forma de medialuna, sobre baldosas de piedra y azulejos, una especie de réplica de aquella primera reunión para celebrar el final de la Gran Tormenta, durante la cual el asteroide de hielo había surcado llameante el cielo y John les había hablado de la venidera sociedad marciana.
Sociedad que podría decirse que ya había llegado, al menos ciertos momentos y lugares, pensó Maya mientras su tren subía por la pendiente del gran volcán. Estaban en Olympus en Ls 90, para recordar la promesa de John y celebrar su cumplimiento. La mayoría de los participantes eran jóvenes nativos, aunque también había muchos recién inmigrados que acudían a aquel festival tan famoso con la intención de pasar una semana haciendo música o bailando, o ambas cosas. Maya prefería bailar, porque no sabía tocar más que la pandereta. Y como había perdido de vista a todos sus amigos, a Michel, Nadia y Art, Sax, Marina y Ursula, Mary, Nirgal y Diana, pudo bailar con extraños y olvidarse de todo, limitarse a mirar los rostros luminosos de los que pasaban, diminutos pulsares de conciencia que gritaban: ¡Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo!
El baile se prolongaba toda la noche, una señal de que la asimilación se estaba produciendo, de que la areofanía tendía su red invisible sobre todo aquel que llegaba al planeta, de manera que sus tóxicos terranos se diluían, y la verdadera cultura marciana se alcanzaba al fin como una creación colectiva. Sí, y era bueno, pero no una experiencia culminante. Aquél no era lugar para eso, no para ella. La mano muerta del pasado pesaba demasiado allí, todo se conservaba casi intacto en la cumbre de Olympus Mons, el cielo aún negro y estrellado con una banda púrpura en el horizonte… Según Marina, habían llenado el inmenso borde de hoteles para alojar a los peregrinos en su circunnavegación por la cima, y había también refugios en la caldera, para los alpinistas rojos que se pasaban la vida en aquel mundo de convexos acantilados superpuestos. Era extraño lo que llegaba a hacer la gente, pensó Maya, y los extraños destinos que aguardaban en Marte en esos tiempos.
Pero no a ella en Olympus Mons; era demasiado alto, y por tanto estaba demasiado anclado en el pasado. No sería allí donde alcanzaría la experiencia que buscaba.
Sin embargo, tuvo ocasión de charlar largamente con Nirgal en el viaje de regreso a Odessa. Compartió con él las preocupaciones de Charlotte y Ariadne y él le habló de sus aventuras en las tierras salvajes, muchas de las cuales ilustraban el progreso de la asimilación.
—Al final ganaremos —predijo—. Marte es ahora el campo de la batalla entre pasado y futuro, y aunque el pasado es poderoso, todos nos dirijimos al futuro, y eso le confiere un poder inexorable, como el vacío que empuja hacia adelante. Últimamente casi puedo palparlo. —Y parecía feliz.
Entonces bajó el equipaje del estante y la besó en la mejilla. Estaba delgado y fuerte, y mientras se alejaba se volvió y dijo:
—Seguiremos trabajando en ello, ¿de acuerdo? Iré a visitaros a Odessa. Te quiero.
Y eso la hizo sentirse mejor, como siempre. Ninguna experiencia cumbre, sólo un viaje en tren con Nirgal, la oportunidad de conversar con aquel escurridizo nativo, aquel hijo bienamado.
Sin embargo, en Odessa continuó aquejada por los «episodios mentales», como Michel los llamaba. Esos «episodios» y otros semejantes eran bastante comunes entre los clientes de Michel de más edad. El tratamiento gerontológico parecía incapaz de preservar los recuerdos de sus cada vez más largos pasados. Y a medida que los recuerdos se desdibujaban, los incidentes aumentaban, hasta el punto de que algunos ancianos habían tenido que ser internados.
O bien morían. El número de miembros del Instituto de los Primeros Colonos para el que Michel continuaba trabajando mermaba año a año. Incluso Vlad murió. Después de ello Marina y Ursula se mudaron a Odessa. Nadia y Art vivían en Odessa Oeste, porque su hija, ya adulta, se había trasladado allí. Incluso Sax Russell tomó un apartamento en la ciudad, aunque pasaba la mayor parte del año en Da Vinci.
Para Maya esos cambios eran a la vez beneficiosos y perjudiciales. Beneficiosos porque amaba a todas aquellas personas y parecía que se estaban congregando en torno a ella, lo cual satisfacía su vanidad, y además le proporcionaba un gran placer estar con ellos. Se unió a Marina para ayudar a Ursula a superar la desaparición de Vlad. Al parecer ellos dos eran la verdadera pareja, aunque Marina y Ursula… en fin, el léxico relacionado con el ménage á trois era muy pobre. Ursula y Marina eran lo que quedaba, una pareja con una pena compartida, en nada distinta de las parejas de jóvenes nativos del mismo sexo que uno veía en Odessa, los hombres abrazados por la calle (una visión consoladora), las mujeres tomadas de la mano.
La hacía feliz verlas, o a Nadia, o a cualquiera del viejo clan. Pero no siempre podía recordar los incidentes que relataban como si fueran inolvidables, y eso la irritaba. Otra especie de jamáis vu, pero de su propia vida. Era mejor atender el momento, a trabajar en hidrología o en la próxima representación teatral, o sentarse a charlar en los bares con nuevos amigos o con completos desconocidos. Esperando que la iluminación se produjera un día…
Murió Samantha, y luego Jeremy, y aunque sus muertes estuvieron separadas por un par de años, después de tantas décadas durante las cuales nadie había desaparecido esa frecuencia parecía aterradoramente alta. Sobrellevaban los funerales lo mejor que podían mientras todo se ensombrecía alrededor, como en la cornisa cuando se acercaba una borrasca por los Hellespontus: las naciones terranas seguían enviando colonos no autorizados, la UN seguía amenazándolos, China e Indonesia se habían enzarzado en una lucha encarnizada, los ecosaboteadores rojos ponían bombas a diestro y siniestro, temerariamente, asesinando incluso. Y un día Michel entró en la casa acongojado:
—Yeli ha muerto.
—¿Qué? ¡No, oh, no!
—Una especie de arritmia cardíaca.
—¡Dios mío!
Maya no había visto a Yeli desde hacía años, pero perder a otro de los Primeros Cien, perder la oportunidad de volver a ver la tímida sonrisa de Yeli… No oyó el resto de lo que decía Michel, no ya por la pena, sino distraída por sus pensamientos, o por la autocompasión.
—Esto va a suceder cada vez más a menudo, ¿no es cierto? —dijo al fin cuando advirtió que Michel la miraba. Él suspiró.
—Seguramente.
Los sobrevivientes de los Primeros Cien volvieron a reunirse en Odessa para el funeral organizado por Michel. Maya aprendió mucho sobre Yeli de las intervenciones, sobre todo de la de Nadia. Dejó la Colina Subterránea para instalarse en Lasswitz, participó en la construcción de la ciudad y su cúpula y se convirtió en un experto en hidrología de acuíferos. En el 61 vagó de acá para allá con Nadia, tratando de reparar estructuras y mantenerse lejos de los conflictos, pero en Cairo, donde Maya lo había visto brevemente, se separó de los otros y no pudo escapar a Marineris. Dieron por supuesto que lo habían asesinado como a Sasha, pero se las había arreglado para sobrevivir, como buena parte de la población de Cairo, y después de la revolución se mudó a Sabishii y volvió a trabajar en los acuíferos, ligado a la resistencia, y contribuyó a convertir Sabishii en la capital del demimonde. Había vivido durante un tiempo con Mary Dunkel, y cuando Sabishii fue tomada por la UNTA, él y Mary pasaron a Odessa. Estaban allí para la celebración del nuevo año, que era la última vez que Maya recordaba haberlo visto. Despues Mary y el se separaron y fue a Zenzeni Na, donde se convirtió en uno de los lideres en la segunda revolución. Cuando Senzeni Na se unió a Nicosia, Sheffield y Cairo en la alianza de Tharsis Este, acudió a Sheffield para ayudar a calmar los ánimos en la ciudad. Después regresó a Senzeni Na, donde sirvió en el primer consejo independiente de la ciudad y con el tiempo terminó siendo uno de los ancianos de la comunidad, igual que muchos de los Primeros Cien en otros lugares. Se había casado con una nisei nigeriana con la que tuvo un hijo. Fue en dos ocasiones a Moscú, y era un popular comentarista de la televisión rusa. La muerte lo había sorprendido trabajando en el proyecto de la cuenca de Argyre con Peter, vaciando algunos grandes acuíferos bajo los Charitum Montes sin alterar la superficie. Una bisnieta suya que vivía en Calisto estaba embarazada. Y un día, durante un picnic en el agujero de transición de Senzeni Na, Yeli se desmayó y fue imposible reanimarlo.
Ahora eran los Dieciocho. Aunque Sax, hecho insólito, incluía provisionalmente a siete más, por la posibilidad de que el grupo de Hiroko estuviera vivo en alguna parte. Maya lo veía como una fantasía, pura ilusión, aunque Sax no fuera precisamente una persona proclive a las ilusiones, así que quizás hubiese algo de verdad en el rumor. De existencia indiscutible sólo quedaban dieciocho, y Mary, la más joven (a menos que Hiroko estuviera viva), tenía doscientos doce años, la más vieja, Ann, doscientos veintiséis; y Maya, doscientos veintiuno, un absurdo, pero ahí estaban, año 2206 en las noticias terranas…
—Pero hay gente en la segunda cincuentena —comentó Michel—, y es muy probable que el tratamiento siga funcionando durante mucho tiempo más. Tal vez no sea más que una desgraciada coincidencia.
—Tal vez.
Cada muerte parecía desgarrarlo. Se ensombrecía día a día, lo que irritaba a Maya. No había duda de que aún pensaba que debería haberse quedado en Provenza; aquélla era su ilusión, el hogar imaginario que persistía a pesar de que Marte era su hogar desde el momento en que había llegado, o desde que se uniera a Hiroko, ¡o quizás desde que había visto el planeta por primera vez en el cielo siendo niño! Nadie podía decir cuándo había sucedido, pero Marte era su hogar, y eso era obvio para todos menos para él. Seguía aferrado a Provenza y consideraba a Maya la responsable de su exilio y su tierra de exilio, y el cuerpo de Maya era el sustituto de Provenza, sus pechos las colinas, su vientre el valle, su sexo las playas y el océano. Era desde luego una empresa imposible ser la patria de alguien pero como se trataba de nostalgia y Michel consideraba beneficiosas las empresas imposibles, por lo general marchaba bien, y era inherente a la relación. Aunque a veces representaba una pesada carga para ella, y más que nunca cuando la muerte de uno de los Primeros Cien lo llevaba a ella y por tanto a pensar en el hogar.
Sax parecía enfadado en los funerales. Era evidente que veía la muerte como cruda imposición, una ostentosa fracción de la gran incógnita que sacudía el capote rojo en sus narices. Le parecía intolerable, un problema científico que había que resolver. Pero incluso a él le desconcertaban las manifestaciones del declive súbito, siempre diferentes, excepto en la rapidez y en la ausencia de alguna causa obvia. Un colapso de las ondas semejante al jamáis vu de Maya, una especie de jamáis vivre… Se barajaban múltiples teorías. Era una preocupación vital para los ancianos y para los jóvenes que esperaban envejecer; en suma, para todos. Y por eso estaba siendo objeto de un intenso estudio. Pero hasta el momento nadie había descubierto qué ocurría, y las muertes seguían produciéndose.
En el funeral de Yeli también colocaron una parte de sus cenizas en un globo que subió velozmente para soltarlas en el aire, y la ceremonia se realizó en el mismo sitio del rompeolas desde donde habían lanzado a Spencer, donde podían volverse y contemplar la ciudad. Después se retiraron al apartamento de Maya y Michel. Terapéutica también, se aferraban unos a otros. Revisaron los álbumes de recortes de Michel, hablaron de la Colina Subterránea, de Olympus Mons, del 61. El pasado. Maya parecía ausente y les sirvió té y pastel, y al final sólo Sax, Michel y Nadia quedaron en el apartamento. Todo había acabado y ella podía relajarse. Delante de la mesa de la cocina, apoyó la mano en el hombro de Michel y miró una vieja foto en blanco y negro, salpicada de salsa boloñesa y cafe, la imagen desvaída de un hombre joven sonriendo directamente a la cámara, con una sonrisa confiada e inteligente.
—Qué cara tan interesante —comentó.
Bajo su mano Michel se puso rígido. Nadia tenía una expresión afligida y Maya supo que había dicho algo inconveniente. Incluso Sax parecía turbado. Maya observó con atención al joven de la foto, pero no le recordó nada.
Salió del apartamento. Recorrió las calles de Odessa, dejó atras las paredes encaladas y las puertas y ventanas color turquesa, los gatos y las jardineras de terracota, y subió a la parte alta de la ciudad, desde donde contempló la extensa lámina índigo del mar de Hellas. Lloraba, pero sin saber por qué, sólo sentía una extraña desolación. También aquello había sucedido antes.
Más tarde se encontró en la parte occidental de la ciudad. Allí estaba el Paradeplatz Park, donde habían representado El lazo de sangre, ¿o había sido Cuento de invierno? Sí, Cuento de invierno. Pero ellos no regresarían a la vida.
Descendió lentamente las callejas escalonadas y se dirigió a su apartamento, pensando en el teatro, con ánimo más ligero conforme descendía. Había una ambulancia en la puerta del edificio y una ola helada la golpeó; siguió andando hasta la cornisa.
La recorrió hasta que el cansancio la obligó a sentarse en un banco. Enfrente, en un café terraza, un hombre calvo con mostacho blanco, bolsas bajo los ojos, mejillas regordetas y nariz roja tocaba un asmático bandoneón. Llevaba la tristeza de su música en la cara. El sol se ponía y el mar estaba en calma, con esas anchas franjas de lustre viscoso que las superficies líquidas mostraban a veces, todo teñido de naranja por el sol que se hundía detrás de las montañas. Relajada, acariciada por la brisa marina, miró las gaviotas que planeaban en lo alto. De pronto el color del cielo le resultó familiar y recordó haber mirado desde el Ares la bola moteada de naranja de Marte, el planeta no mancillado, antes de que entraran en órbita, como un símbolo de la felicidad que los aguardaba. Nunca había sido más feliz que entonces.
Y sobrevino de nuevo la sensación, el aura preepiléptica del presque vu, el mar centelleante, una vasta significación que lo bañaba todo, inmanente pero inalcanzable. Y un pequeño estallido de comprensión le reveló que cada aspecto del fenómeno era significativo, y que el significado último de las cosas siempre estaría lejos, en el futuro, arrastrándolos hacia adelante, no de los detritos del pasado sino de las imprevisibles posibilidades del futuro vivo… Sí, podía ocurrir cualquier cosa, cualquiera. Y por eso cuando el presque vu pasó, de nuevo no visto y sin embargo esta vez hasta cierto punto comprendido, se recostó en el banco, pletórica, vibrante: después de todo, las posibilidades de ser feliz siempre estarían en su horizonte.
DECIMOTERCERA PARTE
Procedimientos experimentales
En el último momento Nirgal decidió ir a Sheffield. En la estación ferroviaria tomó el metro para el Enchufe, ciego a todo. Luego atravesó los grandes recintos hasta la sala de embarque. Y allí estaba ella.
Cuando lo vio se sintió complacida de que hubiese acudido, pero también irritada, por haberlo hecho tan tarde. Casi había llegado la hora de la partida. Subiría por el cable y embarcaría en un transbordador que la llevaría a uno de los nuevos asteroides, uno grande y lujoso, que aceleraría a gravedad marciana durante unos meses, hasta que pudieran alcanzar el adecuado porcentaje de la velocidad de la luz. Porque aquel asteroide era una nave estelar y partían hacia una estrella cercana a Aldebarán, donde un planeta semejante a Marte giraba en una órbita semejante a la terrestre alrededor de un sol semejante al sol. Un mundo nuevo, una nueva vida.
Nirgal aún no podía creérselo. Había recibido el mensaje hacía sólo dos días, y no había dormido tratando de decidir si le importaba, si debía ir a despedirla o tratar de disuadirla.
Al verla supo que no la disuadiría. Se marcharía. Quiero probar algo nuevo, le decía en el mensaje, una voz sin imagen en su consola de muñeca, la voz de Jackie: Ya no me queda nada aquí, ya he hecho lo que me correspondía. Quiero probar algo nuevo.
El pasaje de la nave estelar procedía principalmente de Dorsa Brevia. Nirgal había llamado a Charlotte para intentar averiguar el por qué. Es complicado, dijo Charlotte, hay muchas razones. El planeta al que se dirigen está relativamente cerca y es ideal para la terraformación. Que la humanidad vaya allí supone un gran paso. El primer paso hacia las estrellas.
Lo sé, había dicho Nirgal. Varias naves estelares habían partido ya rumbo a otros planetas similares. El paso ya se había dado.
Pero este planeta es aún mejor. Y en Dorsa Brevia la gente empieza a preguntarse si no será necesario poner toda esa distancia por medio para empezar de cero. Lo más difícil es dejar atrás la Tierra, y ahora la situación parece empeorar de nuevo. Esos descensos no autorizados podrían ser el principio de una invasión. Y si te detienes a pensar que Marte es la nueva sociedad democrática y la Tierra el viejo feudalismo, esa afluencia puede interpretarse como lo viejo tratando de aplastar a lo nuevo antes de que crezca demasiado. Nos sobrepasan en una proporción de veinte mil millones a dos. Y parte de ese feudalismo es patriarcado. Por eso en Dorsa Brevia se preguntan sino seria mejor alejarse. Sólo hay veinte años hasta Aldebarán y ellos van a vivir mucho tiempo. Por eso muchos se han decidido a hacerlo: grupos familiares, parejas sin hijos, personas solas. Como los Primeros Cien cuando vinieron a Marte, como en los días de Chalmers y Boone.
Por eso Jackie estaba sentada sobre el suelo alfombrado de la sala de embarque. Nirgal se sentó a su lado. Jackie alisaba la alfombra con la mano y luego escribía en el pelo. Escribió: Nirgal.
Permanecieron sentados. La sala de embarque estaba atestada pero silenciosa. Los rostros mostraban gravedad, tristeza, nerviosismo, alegría. Algunos partían, otros despedían a los que se iban. A través del amplio ventanal se veía el Enchufe, donde las cabinas del ascensor subian en silencio y el extremo de los treinta y siete mil kilómetros descansaba suspendido a diez metros del suelo de hormigón.
Así que te vas, dijo Nirgal.
Sí, contestó Jackie. Quiero empezar de nuevo. Nirgal guardó silencio.
Será una aventura, dijo ella.
Es cierto. Nirgal no sabía qué más decir.
En la alfombra ella escribió: Jackie Boone se fue a la luna.
Cuando te paras a pensarlo es una perspectiva estremecedora. La humanidad diseminándose por la galaxia. Estrella tras estrella, siempre más lejos. Es nuestro destino. Es lo que debemos hacer. Incluso se rumorea que Hiroko anda por ahí, que ella y su grupo partieron en una de las primeras naves estelares, la que se dirigía a la estrella de Barnard, para empezar en un nuevo mundo, para encontrar la viriditas.
Es tan verosímil como las otras historias, dijo Nirgal. Y era cierto; podía imaginar a Hiroko partiendo de nuevo, uniéndose a la diaspora de la humanidad por las estrellas, colonizando los planetas y luego adelante. Un paso fuera de la cuna, el fin de la prehistoria.
Nirgal contempló su perfil mientras ella dibujaba en la alfombra. Sería la última vez que la vería. Para ambos era como si el otro fuera a morir y podía decirse lo mismo de muchas de las parejas que se encontraban silenciosas en la habitación.
Como los Primeros Cien. Por eso habían sido tan extraños: habían abandonado a los que conocían y se habían embarcado con noventa y nueve desconocidos. Algunos eran famosos científicos, todos tenían padres, presumiblemente, pero ninguno tenía hijos, ni cónyuges excepto los integrantes de las seis parejas casadas. Personas solteras y sin hijos, de mediana edad, deseosos de empezar de nuevo. Eso eran ellos. Y eso era Jackie ahora: sin hijos, sola.
Nirgal volvió a mirarla: sonrojada, el cabello negro resplandeciendo. Ella lo miró brevemente y volvió a bajar la vista. Dondequiera que vaya, allí estaré, escribió.
Volvió a mirarlo. ¿Qué crees que nos pasó?, preguntó. No lo sé.
Miraron pensativamente la alfombra. En la cámara del cable, un ascensor levitaba lentamente. La cabina se enganchó a él y una cinta transportadora serpenteó y se acopló a su pared exterior.
No te vayas, quería decirle. No te vayas. No abandones este mundo para siempre. No me abandones. ¿Recuerdas que los sufíes nos casaron?
¿Recuerdas que una vez hicimos el amor al calor de un volcán? ¿Te acuerdas de Zigoto?
Pero no dijo nada. Ella recordaba. No lo sé.
Nirgal alargó la mano y borró el último verbo. Con el índice escribió en su lugar estaremos.
Jackie esbozó una sonrisa melancólica. Contra todos aquellos años, ¿qué podía una palabra?
Los altavoces anunciaron que el ascensor partiría en breve. La gente se levantó, hablando agitadamente. Nirgal se encontró de pie frente a Jackie, que lo miraba, y la abrazó. Tenía su cuerpo entre sus brazos, real como una roca, y su pelo le cosquilleaba en la nariz. Aspiró su fragancia y contuvo el aliento. Luego la soltó. Ella se alejó sin una palabra. A la entrada de la cinta transportadora miró atrás otra vez, y luego desapareció.
Más tarde Nirgal recibió un mensaje procedente del espacio exterior. Dondequiera que vaya, allí estaremos. No era cierto, pero le hacia sentirse mejor. Eso podían conseguir las palabras. Muy bien, se dijo mientras continuaba su vagabundeo incesante por el planeta, en vuelo hacia Aldebarán.
La isla polar norteña había sido quizás el paisaje marciano que más deformaciones había sufrido. Al menos eso era lo que Sax había oído, y caminando por el acantilado que flanqueaba el río Chasma Borealis comprendía a qué se referían. Aproximadamente la mitad del casquete polar se había fundido y las inmensas murallas de hielo de Chasma Borealis habían desaparecido a consecuencia de un deshielo que Marte no conocía desde mediados del período hespérico, y en la primavera y el verano esas aguas habían corrido impetuosas sobre la arena estratificada y el loess desgarrándolos con violencia. Los declives del terreno se habían convertido en profundos cañones de paredes arenosas orientados hacia el mar del Norte que encauzaron las aguas de los subsiguientes deshielos primaverales, modificándose rápidamente a medida que las pendientes se colapsaban y los desprendimientos de tierra creaban lagos de corta vida que desaparecían a su vez cuando la corriente se llevaba los diques, dejando sólo terrazas colgadas y deslizaderos.
Contemplando uno de éstos, Sax calculó cuánta agua debía de haberse acumulado en el lago antes de que el dique cediera. No era aconsejable acercarse demasiado al borde, por la extrema inestabilidad de las paredes de los nuevos cañones. La vida vegetal era escasa, aquí y allá una franja pálida de liquen en la cual la vista descansaba de los tonos minerales. El río Borealis era una corriente ancha y poco profunda de aguas glaciares lechosas y revueltas, unos ciento ochenta metros más abajo. Los tributarios cortaban valles colgantes menos profundos y desaguaban en opacas cascadas, como si se derramara pintura poco densa.
Sobre los cañones, en lo que había sido el suelo de Chasma Borealis las corrientes tributarias habían grabado en la meseta un flujo semejante a las nervaduras de una hoja. Antaño aquél habia sido terreno laminado cuyas curvas de nivel parecían ingeniosamente talladas en el paisaje, y los cortes de las corrientes revelaban que las láminas descendían hasta una gran profundidad.
Estaban casi a mitad del verano, y el sol permanecía en el cielo todo el día. En el norte, las nubes vertían su carga sobre el hielo cuando el sol estaba en su punto más bajo, el equivalente a media tarde esas nubes derivaban hacia el sur, hacia el mar, formando densas nieblas broncíneas, purpúreas, lilas o de algún otro color intenso y sutil. Una delgada capa de flores de fellfield adornaba la meseta y Sax se acordó del glaciar Arena, el primer paisaje que había captado su interés, mucho antes de su incidente. Aunque lo recordaba con dificultad, ese primer encuentro se le había grabado como ciertas imágenes de la infancia. Grandes bosques cubrían las regiones templadas, donde las gigantescas secoyas sombreaban un sotobosque de pinos. Había acantilados espectaculares, hogar de grandes bandadas de aves de voces chillonas, cráteres que albergaban junglas de todo tipo, y en invierno, las interminables llanuras de nieve sastrugi. Había escarpes que parecían mundos verticales, vastos desiertos de inestables arenas rojas, pendientes volcánicas de escoria ennegrecida, gran diversidad de biomas, grandes y pequeños; pero para Sax la roca desnuda era el mejor biopaisaje.
Caminaba sobre las rocas. Su pequeño coche lo seguía como podía, cruzando los tributarios del Borealis río arriba por los vados. Aunque apenas se distinguía si uno se encontraba a más de diez metros de distancia, la floración estival mostraba un rico colorido, a su manera tan espectacular como el de una pluviselva. El suelo creado por generaciones de esas plantas era extremadamente delgado y ganaría grosor con lentitud. Y aumentarlo era complicado: el suelo que se esparcía en los cañones acababa en el mar del Norte, arrastrado por el viento, y los inviernos eran tan crudos sobre el terreno laminado que el suelo se convertía en parte del permafrost. Por eso dejaban que los fellfields siguieran su lento curso hacia la tundra y reservaban el suelo para zonas mas prometedoras en el sur, lo que no le parecía mal a Sax, porque dejaba un paisaje que muchos podrían disfrutar en los siglos venideros, el primer areobioma, desnudo y extraterrestre.
Avanzando con dificultad sobre las piedras, alerta para no pisar ninguna planta, Sax se desvió hacia el coche, ahora fuera de su campo de visión, hacia la derecha. El sol estaba a la misma altura que durante el resto del día, y lejos del angosto y profundo nuevo Chasma Borealis, que nacía en la base del antiguo, era difícil orientarse; el norte podía estar en cualquier punto del arco de 180 grados «a su espalda». Y no era conveniente acercarse al mar del Norte, en algún punto delante de él, porque los osos polares medraban bien en ese litoral gracias a las colonias de focas.
Sax se detuvo un momento y comprobó su posición y la del coche en el mapa de su muñeca. Ahora llevaba un buen programa de posición en la consola. Se encontraba en 31,63844 grados de longitud y 84,89926 grados de latitud norte, metro más o menos, y su coche en 31,64114 y 84,86857. Si trepaba a la cima de ese pequeño montículo con forma de rebanada de pan al oeste noroeste por una exquisita escalera natural vería el coche. Sí, allá estaba, rodando perezosamente. Y allí, en las grietas de esa rebanada (aquella analogía era muy adecuada) había algunas saxífragas purpúreas que se obstinaban en vivir bajo la protección de la roca quebrada.
Ese paisaje lo satisfacía de un modo indefinible: el terreno laminado, las saxífragas, el delicioso cansancio de sus piernas. Y tenía que admitir que se trataba de algo inexplicable porque los elementos de la experiencia por sí mismos no bastaban para explicar el placer que proporcionaban, casi una euforia. Supuso que aquello era amor, espíritu del lugar y amor por el lugar, la areofanía, no sólo como Hiroko la definía sino también como probablemente la había experimentado. Ah, Hiroko, ¿era posible que hubiera sentido un bienestar tan profundo continuamente? ¡Criatura afortunada! No le extrañaba que proyectase un aura tan intensa y que gozase de tantos adeptos. Estar cerca de esa beatitud, aprender a sentirla… amor por el planeta, amor por la vida del planeta. Si bien el componente biológico de la escena constituía la parte esencial de la estima con que se miraba el paisaje. Incluso Ann habría tenido que admitirlo si hubiese estado a su lado. Una hipótesis interesante de comprobar. Mira, Ann, esa saxífraga púrpura. Observa cómo capta la atención en medio de este paisaje curvilíneo, y el amor espontáneo que genera.
Para él ese paisaje sublime era una imagen del universo, al menos en cómo relacionaba lo vivo y lo inerte. Había seguido las teorías biogenéticas de Deleuze, un intento de matematizar en una escala cosmológica algo semejante a la viriditas de Hiroko. Por lo que Sax sabía, Deleuze mantenía que la viriditas había sido una fuerza filiforme durante el Big Bang, un complejo fenómeno límite que actuaba entre las fuerzas y las partículas y había irradiado hacia el exterior como una mera potencialidad hasta que los sistemas planetarios de segunda generación habían reunido los elementos pesados, de los cuales surgió la vida, en pequeñas extensiones al final de cada hebra de viriditas. Las hebras eran pocas y se habían repartido uniformemente por el universo, siguiendo los cúmulos galácticos y en parte dándoles forma; y así cada pequeña explosión al final de una hebra distaba tanto de las demás como había sido posible. Por eso las islas de vida estaban ampliamente separadas en el espaciotiempo, y el contacto entre ellas era poco menos que imposible, pues se trataba de fenómenos tardíos y distantes; sencillamente no había habido tiempo para el contacto. Si era correcta, esta hipótesis le parecía una explicación adecuada del fracaso del SETI, del silencio de las estrellas durante siglos. Un parpadeo comparado con los miles de millones de años-luz que separaban las islas de vida en la estimación de Deleuze.
La viriditas existía, pues, en el universo como aquellas saxífragas en las grandes dunas de arena de la isla polar: pequeñas, aisladas, magníficas. Sax veía un universo curvo ante él, pero Deleuze mantenía que vivían en un universo plano, en el vértice entre la expansión permanente y el modelo de expansión-contracción, en un precario equilibrio, y que el punto crítico, cuando el universo empezaría a contraerse o bien a expandirse más allá de cualquier posibilidad de contracción, parecía muy cercano al momento presente. Esto le sonaba sospechoso a Sax, porque implicaba que podían intervenir en el fenómeno de un modo u otro: pateando el suelo podían hacer salir al universo disparado hacia el exterior, hacia la disolución y la muerte por calor; o si contenían el aliento podían atraerlo hacia el interior hasta el inimaginable punto omega del eskaton. Era absurdo: la primera ley de la termodinámica, entre otras consideraciones, reducía esto a una especie de alucinación cosmológica, al existencialismo de un diosecillo, tal vez incluso el resultado psicológico del súbito aumento de los poderes físicos de la humanidad. O bien a la tendencia a la megalomanía del propio Deleuze al creer que podía explicarlo.
De hecho Sax desconfiaba de la cosmología de aquellos tiempos, que colocaba a la humanidad en el centro del universo, como siempre. Tenía la impresión de que todas aquellas formulaciones no eran más que productos de la percepción humana, el arraigado principio antropocéntrico que infiltraba cuanto veían, como los colores. Aunque tenía que admitir que algunas de las observaciones parecían muy sólidas y difícilmente atribuibles a la intrusión de la percepción humana o la coincidencia. Era difícil creer que el tamaño del sol y el de la Luna fueran exactamente iguales observados desde la Tierra, pero así era. Las coincidencias se daban. Sax estaba convencido de que muchas de esas actitudes antropocéntricas limitaban la comprensión; seguramente había cosas mayores que el universo y otras más pequeñas que las cuerdas y entidades aparentemente últimas que podían descomponerse en otras más pequeñas, todo fuera del alcance de la percepción humana, incluso matemáticamente. Si eso era cierto, quedarían explicadas algunas de las inconsistencias de las ecuaciones de Bao: si se aceptaba que las cuatro macrodimensiones de espaciotiempo guardaban una relación con dimensiones mayores semejante a la que guardaban las seis microdimensiones con las cuatro conocidas, las ecuaciones funcionarían con elegancia… Imaginaba incluso una formulación posible…
Tropezó y estuvo a punto de caer. Otro pequeño banco de arena, tres veces mayor que los corrientes. Muy bien, ahora al coche. ¿En qué estaba pensando?
No pudo recordarlo. Se trataba de algo interesante, era lo único que recordaba. Calculaba algo, sí, pero por más que se esforzó no pudo recuperarlo. Rodaba por su mente como una china en el zapato. Era muy molesto, incluso exasperante. Le parecía recordar que ya le había ocurrido, y últimamente con cierta frecuencia. Perdía el hilo de sus pensamientos.
Llegó al coche sin ver siquiera por dónde pisaba. Amor por el lugar, sí, ¡pero había que recordar las cosas para amarlas! ¡Había que recordar los propios pensamientos! Confuso, afrentado, preparó la cena y la engulló sin apreciarla.
Esos problemas de memoria no eran nada buenos.
En realidad, ahora que lo pensaba, lo de perder el hilo le venía sucediendo con frecuencia; era un problema extraño. Era consciente de haber perdido pensamientos interesantes. Incluso había tratado de hablar para su consola de muñeca cuando se producían esas avalanchas de ideas, cuando advertía que diferentes cursos se entrelazaban para formar algo nuevo. Pero el acto de hablar interrumpía el proceso. Al parecer no pensaba con palabras, sino con imágenes, a veces con el lenguaje matemático, y otras en una especie de flujo rudimentario e indefinible que las palabras interrumpían. O bien los pensamientos perdidos eran mucho menos impresionantes de lo que creía; porque las grabaciones de su muñeca contenian unas pocas frases vacilantes, inconexas y sobre todo lentas, en nada semejantes a los pensamientos que esperaba recordar, pues durante esos estados su pensamiento fluía rapido y libre, con coherencia y sin esfuerzo. Ese proceso no podía ser aprendido. Y a Sax le sorprendía la pequeña parte del pensamiento propio que se recordaba o se transmitía a los demás; la impetuosa corriente de la conciencia apenas se compartía, incluso el matemático más prolífico, incluso el que llevaba un diario más minucioso.
En fin, esos incidentes eran sólo uno de los fenómenos a los que debían adaptarse en su vejez artificialmente prolongada. Perjudicial e irritante. Sin duda sería objeto de un cuidadoso estudio, aunque la memoria siempre había puesto en un atolladero a las neurociencias. En cierto modo el problema se asemejaba a un techo con goteras. Inmediatamente después de olvidar lo que pensaba, la excitación y la forma sin contenido de lo perdido vagando por su mente casi lo volvían loco; pero puesto que el contenido del pensamiento se había olvidado, media hora más tarde todo aquello no parecía más importante que el olvido de los sueños a los pocos minutos de despertar. Tenía otras muchas preocupaciones.
Como la muerte de sus amigos. Yeli Zudov esta vez, uno de los Primeros Cien al que nunca había conocido bien. De todos modos fue a Odessa y después del funeral, un asunto lúgubre durante el cual el recuerdo obsesivo de Vlad, Spencer, Phyllis y también Ann no le abandonó, fueron al apartamento de Michel y Maya en el edificio de Praxis. No era el mismo donde habían vivido antes de la segunda revolución, pero Michel se había esforzado por darle un aspecto parecido por el bien de Maya, ya que sufría trastornos mentales cada vez más graves. Sax nunca había podido con los rasgos más melodramáticos de la personalidad de Maya, y no había prestado demasiada atención a lo que Michel le había contado sobre ella la última vez que se habían visto: era siempre diferente, y siempre lo mismo.
Tomó la taza de té que le ofrecía Maya y la miró regresar a la cocina. En la mesa atestada de álbumes de Michel había una fotografia de Frank muy apreciada por Maya, que había estado clavada encima del fregadero de la cocina del otro apartamento. Sax la recordaba bien, porque era una especie de representación heráldica de aquellos tensos años: luchaban desesperadamente mientras el joven Frank se reía de ellos.
Maya se detuvo y miró la fotografía con atención, recordando sin duda a sus primeros muertos, a aquellos que habían desaparecido hacía tanto tiempo.
Pero dijo:
—Qué cara tan interesante.
Sax sintió una contracción en la boca del estómago. ¡Eran tan claras las manifestaciones fisiológicas de la angustia! Perder la sustancia de un razonamiento, de una incursión en la metafísica era una cosa, pero esto, perder el propio pasado, el pasado de todos… era insoportable. Él no lo toleraría.
Maya advirtió la conmoción de ellos, aunque ignoraba la causa. Nadia tenía los ojos arrasados en lágrimas, algo insólito, y Michel parecía muy afligido. Maya notó que algo no andaba bien y salió corriendo del apartamento. Nadie la detuvo.
—Esto le ocurre cada vez más a menudo —murmuró Michel con expresión atormentada—. Cada vez más a menudo. Y a mí también, pero para ella… —Meneó la cabeza con desaliento. Ni siquiera Michel podía encontrar algo positivo en aquello, él, que había paliado con su alquimia y optimismo las metamorfosis previas del grupo y los había integrado en la gran saga histórica, en el mito de Marte que no se sabía cómo había conseguido arrancar del pantano de la vida cotidiana. Pero aquello significaba la muerte de la historia, y era por tanto difícil de mitificar. Seguir viviendo después de la muerte de la memoria era una farsa, inútil y espantosa. Tenían que hacer algo.
Sax seguía sumido en esas meditaciones, en los resultados de los últimos trabajos experimentales en el campo de la memoria, cuando en la cocina se escuchó un golpe y un grito de Nadia. Sax acudió deprisa y encontró a Art y Nadia inclinados sobre Michel, que yacía en el suelo con la cara pálida. Avisó al conserje y poco después un grupo de altos nativos irrumpió en el apartamento. Echaron a Art a un lado sin ceremonias y rodearon a Michel con el equipo que traían, dejando a los ancianos como meros espectadores de la lucha de su amigo.
Sax se sentó entre los médicos y apoyó una mano en el hombro y el cuello de Michel. No respiraba ni tenía pulso, y estaba muy pálido. Los intentos de resucitación eran violentos, las descargas eléctricas fueron subiendo de intensidad y después conectaron a Michel a la máquina cardiopulmonar. Los jóvenes médicos trabajaban en silencio, hablando sólo cuando era necesario. Hicieron lo que pudieron, pero Michel continuó obstinada, misteriosamente muerto.
El fallo de memoria de Maya lo había alterado, pero no parecia una causa suficiente. Hacía tiempo que conocía el problema de Maya y le preocupaba, de modo que un episodio más no debería haber importado. Una coincidencia, una terrible coincidencia. Mucho más tarde, cuando ya todo había sido en vano, se habían llevado a Michel y los médicos estaban recogiendo el equipo, Maya regresó y tuvieron que comunicarle lo sucedido.
La noticia la trastornó. Uno de los médicos trató de consolarla (eso no servirá de nada —se dijo Sax—, yo mismo lo he intentado) y obtuvo una bofetada. Furioso, salió al pasillo y se dejó caer pesadamente en una silla.
Sax fue tras él y se sentó a su lado. El joven sollozaba.
—No puedo seguir haciendo esto —dijo el médico al rato. Sacudió la cabeza, como disculpándose—. Es inútil. Venimos y hacemos lo que podemos, pero da lo mismo. Nada detiene el declive súbito.
—¿Y eso qué es? —preguntó Sax.
El joven encogió sus hombros inmensos y sorbió por la nariz.
—Ése es el problema, que nadie sabe lo que es.
—Seguro que hay teorías. ¿Qué dicen las autopsias?
—Arritmia cardíaca —contestó un médico que salía con parte del equipo.
—Ése es sólo el síntoma —espetó el otro, y volvió a sorber—. ¿Qué provoca la arritmia y por qué la resucitación cardiopulmonar fracasa?
Nadie respondió.
Otro misterio por resolver. A través de la puerta Sax veía a Maya llorando en el sofá. Nadia estaba a su lado, como una estatua de sí misma. Y de pronto Sax comprendió que aunque encontraran una explicación, Michel seguiría estando muerto.
Art se ocupó de los médicos e hizo algunos preparativos. Sax tecleó en su consola y miró la lista de artículos que trataban del decline súbito:
8.361 títulos. Había estudios, tablas confeccionabas por las IA, pero nada que pareciera definitivo. Estaban aún en un estadio de observación y planteamiento de hipótesis, buscando. En muchos aspectos se parecía a los trabajos sobre la memoria que había estado leyendo. La muerte y la mente; ¡llevaban tiempo estudiando esos temas tan refractarios! El mismo Michel había sugerido la existencia de una narrativa profunda que explicaba lo que no podían explicar de sí mismos… Michel el hombre que lo había rescatado de la afasia, que le había enseñado a comprender partes de su personalidad cuya existencia ignoraba. Se había ido, y no regresaría. Acababan de llevarse la última versión de su cuerpo. Rondaba la edad de Sax, unos doscientos veinte años, una edad avanzada según los antiguos estándares. Entonces, ¿por qué sentía aquella opresión en el pecho, por qué aquellas lágrimas? No tenía sentido. Pero Michel lo habría comprendido. Mejor eso que la muerte de la memoria, habría dicho. Pero Sax no estaba tan seguro; sus problemas de memoria parecían menos graves ahora, y también los de Maya. Recordaba lo suficiente como para sentirse devastada, igual que él. Recordaba lo importante.
De pronto cayó en la cuenta de que la había acompañado en los velatorios de sus tres consortes, John, Frank y ahora Michel. Y cada vez era peor para ella. Y para él.
Un globo esparció las cenizas de Michel sobre el mar de Hellas. Reservaron una parte para Provenza.
La literatura sobre longevidad y senescencia era tan vasta y especializada que Sax tuvo dificultades para organizar su asalto de la materia. Los últimos trabajos sobre el declive súbito eran obviamente el punto de partida, pero para comprender esos artículos tenía que remitirse a los anteriores y estudiar en profundidad los tratamientos de longevidad, materia que Sax había evitado siempre debido a su confusa naturaleza biológica, inexplicable y casi milagrosa. Un sujeto de estudio muy próximo al núcleo de la gran incógnita. De buen grado lo había dejado para Hiroko y el extraordinariamente dotado Vladimir Taneev, que en colaboración con Marina y Ursula había diseñado y supervisado los primeros tratamientos y las principales modificaciones posteriores.
Pero Vlad había muerto y Sax tenía interés. Había llegado el momento de sumergirse en la viriditas, en el dominio de lo complejo.
Había comportamiento ordenado y comportamiento caótico, y allí donde interaccionaban se abría una zona amplia y llena de circunvoluciones, el dominio de lo complejo. Allí era donde aparecía la viriditas, el lugar en el que la vida podía existir. Mantener la vida en el centro de esa zona de complejidad era, en sentido filosófico, lo que pretendía el tratamiento de longevidad, impidiendo que las diversas incursiones del caos (como la arritmia) o del orden (como la proliferación de células malignas) alteraran fatálmente el organismo.
Una irrupción hasta ahora desconocida del caos o del orden en la zona fronteriza del complejo, concluyó después de una larga sesión de lecturas sobre el fenómeno, que le sugirieron vías de investigación gracias a las descripciones matemáticas de la frontera complejidad-caos y la frontera orden-complejidad. Pero uno de sus apagones se llevó la visión holística del problema y la sustancia de la matemática. Se consoló diciéndose que seguramente era una visión demasiado filosófica para serle útil. Al fin y al cabo, la causa no podía ser evidente, pues de otro modo los esfuerzos concertados de toda la ciencia médica ya habrían dado con ella. Por el contrario, debía de tratarse de algún cambio sutil en la bioquímica cerebral, algo que había resistido quinientos años de intentos de penetración científica cual una hidra: cada descubrimiento generaba nuevos misterios…
De todas formas, insistió. Y tras unas semanas de lectura había logrado orientarse en aquella escurridiza materia. Siempre había creído que el tratamiento de longevidad consistía en una inyección directa del ADN del sujeto y que las cadenas producidas artificialmente reforzaban las cadenas de las células, y de ese modo reparaban las roturas y errores provocados por el tiempo. Eso era correcto, pero el tratamiento iba mucho más lejos, al igual que la senescencia era mucho más que una simple división celular defectuosa. No se trataba sólo de separar cromosomas, sino que era un cúmulo de procesos complejos, y sólo algunos elucidados. El envejecimiento tenía lugar en todos los niveles: molécula, célula, órgano, organismo. Algunos procesos senescentes de origen hormonal beneficiaban a los organismos jóvenes en fase reproductiva y sólo resultaban perjudiciales para el animal que ya había pasado esa fase, cuando en términos evolutivos ya no importaba. Algunas líneas celulares eran virtualmente inmortales; la médula ósea y la mucosidad intestinal se replicaban mientras el medio estuviera vivo, sin mostrar alteraciones debidas al paso del tiempo. Otras células, como las proteínas no reemplazadas del cristalino del ojo, soportaban los cambios provocados por la exposición a la luz o el calor con regularidad suficiente como para actuar como una suerte de cronómetro biológico. Cada línea celular envejecía con un ritmo propio, o no envejecía; de modo que no era «cuestión de tiempo» newtoniano trabajando entrópicamente en un organismo. Esa clase de tiempo no existía. Se trataba más bien de una gran cantidad de fenómenos físicos y químicos específicos con distintas velocidades y efectos. Líneas con un numero fantásticamente grande de mecanismos de reparación celular, un eficaz sistema inmunitario; los tratamientos de longevidad a menudo complementaban esos procesos, actuaban directamente sobre ellos o bien los reemplazaban. El tratamiento incluía en esos momentos suplementos de enzima fotoliasa, para corregir el ADN defectuoso, y de la hormona pineal melatonina, además de dehidroepiandrosterona, una hormona esteroide producida por las glándulas suprarrenales… Había casi doscientos componentes de ese tipo en los tratamientos actuales.
Vasto y complejo. Algunas veces Sax interrumpía sus lecturas y se acercaba paseando al rompeolas, se sentaba con Maya en la cornisa y se detenía a observar el burrito que estaba comiendo: contemplaba todo lo que iba a ser digerido por él, todo lo que los mantenía vivos, sentía su respiración, aunque jamás le había prestado atención, y de pronto se ahogaba, perdía el apetito y la fe en que un sistema tan complejo pudiera existir durante más de un momento antes de hundirse en el caos primordial y las simplicidades de la astrofísica. Como un castillo de naipes de cien pisos en medio de un vendaval. Afortunadamente Maya no necesitaba una compañía activa, porque Sax se sumía en largos silencios, abismado en la contemplación de su propia imposibilidad.
No obstante, perseveró. Ésa era la respuesta del científico cuando se enfrentaba a un enigma. Y había otros que seguían investigando, en las fronteras y en campos relacionados que iban de lo pequeño (como la virología, donde las investigaciones sobre formas de vida diminutas como los priones y los viroides estaban poniendo de manifiesto formas aún más pequeñas, casi demasiado parciales para calificarlas de vida: víridos, viris, virs, vis, vs, que tal vez jugaran un papel importante en los macroniveles…) a los grandes temas orgánicos, como el ritmo de las ondas cerebrales y su relación con el corazón y otros órganos, o la producción en la glándula pineal de la melatonina, siempre menguante, una hormona que parecía regular muchos aspectos del envejecimiento. Sax seguía todas las rutas, tratando de obtener un nuevo enfoque, más amplio y bien fundado. Tenía que estudiar lo que su intuición señalaba como más importante.
Evidentemente, no ayudaba que algunos de sus mejores razonamientos sobre la materia se hubieran perdido cuando Sax llegaba a la conclusión. ¡Tenía que encontrar una manera de grabar esas ráfagas de pensamiento antes de que se esfumaran! Empezó a hablar para sí en voz alta, incluso en público, esperando anticiparse con ello a los apagones, pero no obtuvo nada, porque no se trataba de un proceso verbal.
En medio de esa labor, los encuentros con Maya eran deliciosos. Si advertía que había caído la tarde, dejaba sus lecturas y bajaba hasta la cornisa, y allí, en un banco, veía a Maya contemplando el mar. Se acercaba a alguno de los quioscos del parque compraba un burrito, un giros, una ensalada o un perrito de maíz y luego iba a sentarse a su lado. Ella lo saludaba con una inclinación de cabeza y comían en silencio. Luego miraban el mar.
—¿Cómo te ha ido el día?
—Bien. ¿Y a ti?
Él no hablaba demasiado sobre sus lecturas y ella no decía gran cosa sobre sus labores hidrológicas o sobre montajes teatrales, a los que acudía en cuanto oscurecía. En realidad tenían muy poco que decirse, pero había entre los dos una atmósfera de camaradería. Y una tarde en que el crepúsculo mostró un brillo lavanda inusual, Maya dijo:
—Me pregunto qué color será ése.
—¿Lavanda? —aventuró Sax.
—Pero el lavanda es más claro, ¿no?
Sax consultó la carta cromática que utilizaba desde hacía mucho tiempo para identificar los colores. Maya dio un respingo al verla, pero él siguió estudiando su muñeca de todos modos y comparó varios cuadros de muestra con el cielo.
—Necesitamos una pantalla más grande. —Y al fin encontraron uno que parecía coincidir: violeta claro. O algo entre violeta claro y violeta pálido.
A partir de entonces aquél se convirtió en un hobby compartido. Era notable el variado colorido de los crepúsculos de Odessa, que afectaban el cielo, el mar, las paredes blanqueadas de la ciudad. Una variedad infinita para la que faltaban nombres. La pobreza del lenguaje en esta área no dejaba de sorprender a Sax, por no hablar de la pobreza de la carta cromática. El ojo podía distinguir unos diez millones de tonalidades distintas, leyó; el libro de consulta que él utilizaba contenía 1.266 muestras, y sólo una pequeña fracción de éstas tenía nombre. Así que muchas tardes mantenían en alto sus brazos y contrastaban diferentes colores con el cielo, y con frecuencia, cuando encontraban uno que se correspondía, no tenía nombre. En esos casos los improvisaban: 2 de octubre, el undécimo naranja, púrpura del afelio, hoja de limón, casi verde, barba de Arkadi. A Maya se le ocurrían infinidad de apelativos. Y en las raras ocasiones en que encontraban una muestra nominada para el color del cielo aprendían el significado de una nueva palabra, lo que satisfacía a Sax profundamente. Pero en la franja comprendida entre el azul y el rojo el inglés era increíblemente parco, no estaba preparado para Marte. Una tarde después de un crepúsculo malva, consultaron la carta metodicamente, sólo para comprobar: púrpura, magenta, lila, amaranto, berenjena, malva, amatista, ciruela, violáceo, violeta, heliotropo, clemátide, lavanda, índigo, jacinto, ultramarino… y llegaron a los prolijos azules. Pero para la gama rojo-azul eso era todo si se dejaban de lado las adjetivaciones: violeta real, lavanda agrisado, etcétera.
Una tarde despejada, cuando el sol se había puesto detrás de los Hellespontus aunque seguía iluminando el aire sobre el mar, el cielo adquirió un color familiar mezcla de naranja, rojizo y marrón. Maya lo asió del brazo y exclamó:
—¡Ése es el naranja marciano, mira, ése es el color del planeta visto desde el espacio, lo que vimos desde el Ares! ¡Mira! Deprisa, ¿qué color es ése, qué color es?
Consultaron la carta.
—Rojo paprika. Rojo tomate. Rojo oxidado, tendría que ser éste. Después de todo es la afinidad del hierro con el oxígeno lo que forma ese color.
—Pero es mucho más oscuro, fíjate.
—Es cierto.
—Rojo pardo.
—Pardo rojizo.
Cinamomo, siena, naranja pérsico, tostado, camello, marrón oxidado, Sahara, naranja cromo… Se echaron a reír. No acababan de encontrarlo.
—Lo llamaremos naranja marciano —decidió Maya.
—De acuerdo. Pero fíjate cuántos nombres hay para esos colores en comparación con los que se refieren a los púrpuras. ¿Por qué será?
Maya se encogió de hombros. Sax leyó el material explicativo que acompañaba a la carta para ver si aclaraba algo.
—Ah, al parecer los bastoncillos de la retina captan mejor los tres colores primarios, y por eso las gamas cercanas a ellos tienen tantas distinciones. —Entonces, en la semipenumbra purpúrea, tropezó con una frase que lo sorprendió tanto que la leyó en voz alta:— El rojo y el verde forman un par en el que no pueden percibirse simultáneamente como componentes del mismo color.
—No es cierto —apostilló Maya de inmediato—. Eso es porque utilizan un círculo de colores y esos dos se oponen.
—¿Qué quieres decir? ¿Que hay otros colores además de ésos?
—Pues claro. Los colores de los artistas; si pones una mancha de rojo y otra de verde, obtienes un color que no es ni rojo ni verde.
—¿Pues qué es? ¿Tiene nombre?
—No lo sé. Mira la paleta de un artista. Y eso hicieron. Ella lo encontró primero:
—Aquí está. Ocre tostado, rojo indio, alizarino… todos mezclas de rojo y verde.
—¡Interesante! ¡Mezclas de rojo y verde! ¿No te parece sugerente? Ella le echó una mirada.
—Estamos hablando de colores, Sax, no de política.
—Lo sé, lo sé, pero…
—Vamos, no seas tonto.
—Pero ¿no crees que necesitamos una mezcla de rojo y verde?
—¿Políticamente? Ya existe, Sax, ése es el problema. Marte Libre consiguió el apoyo de los rojos para detener la inmigración, por eso tiene tanto éxito. Se proponen cerrar Marte, y cuando lo consigan volveremos a estar en guerra. Créeme, lo veo venir. Hemos vuelto a entrar en la espiral.
Sax no estaba al corriente de la politica del sistema solar, pero sabía que Maya, con ojo crítico en esas cuestiones, sentía una creciente inquietud, aunque comentara con su habitual mordacidad la aproximación de la crisis. Quizá las cosas no estuvieran tan mal como ella pensaba. Tendría que dedicarle alguna atención, pero mientras tanto…
—Mira, el cielo encima de las montañas ha cambiado a índigo.
Una silueta dentada de un negro intenso abajo, azul púrpura encima…
—Eso no es índigo, es azul marino.
—Pues no deberían llamarlo azul si contiene algo de rojo.
—No deberían, es cierto. Mira, azul marino, azul de Prusia, azul real, todos contienen algo de rojo.
—Pero el color del horizonte no se corresponde con ninguno de ellos.
—Tienes razón. No clasificado.
Lo señalaron en sus cartas. Ls 24, año marciano 91, septiembre de 2206; un nuevo color. Y así transcurrió otra tarde.
Y un atardecer de invierno, sentados en el banco más occidental en la hora que precede al crepúsculo, el mar de Hellas inmóvil como una lámina de cristal, el cielo despejado, puro, transparente, mientras el sol se ponía, todas las cosas recorrían el espectrocromático hasta el azul, y Maya levantó la vista de su ensalada Niza y agarró a Sax del brazo:
—¡Oh, Dios mío, mira! —y dejó a un lado el plato de papel y ambos se levantaron instintivamente, como dos veteranos al oír el himno nacional en un desfile. Sax saboreó el bocado de hamburguesa y miró.
—Ah —dijo. Todo era azul, azul celeste, el azul del cielo terrano, que lo bañó todo durante casi una hora, inundando sus retinas y las vías neurales de sus cerebros, sin duda hambrientos precisamente de ese color, del hogar que habían dejado para siempre.
Los atardeceres eran agradables, pero durante el día todo se complicaba. Sax dejó de estudiar los problemas del cuerpo en general y se centró en el cerebro. Eso era como querer reducir el infinito a la mitad, pero aún así disminuyó enormemente la cantidad de material; al fin y al cabo, y según todos los indicios, el cerebro era el corazón del problema, por así decir. Los cerebros hiperenvejecidos sufrían cambios apreciables, tanto en las autopsias como en los distintos escaneos del torrente sanguíneo, la actividad eléctrica, el uso de las proteínas y el azúcar, el calor y en los tests indirectos que habían inventado con el correr de los siglos para estudiar el cerebro vivo durante las diferentes manifestaciones de la actividad mental. Los cambios observados incluían la calcificación de la glándula pineal, lo que reducía su producción de melatonina. Los suplementos de melatonina sintética formaban parte del tratamiento de longevidad, pero sin duda lo aconsejable era evitar que se produjera la calcificación, porque probablemente tenía también otros efectos. Se producía además un notable aumento de los nudos neurofibrilares, agregados de filamentos de proteína que se formaban entre las neuronas y ejercían una presión física sobre ellas, tal vez análoga a la presión que Maya decía experimentar durante sus presque vus. La proteína beta-amiloide se acumulaba en los vasos sanguíneos cerebrales y en el espacio extracelular en torno a las terminaciones nerviosas e impedía su funcionamiento. Y las neuronas piramidales del córtex frontal y el hipocampo acumulaban calpeína, lo cual las hacía vulnerables a los aportes de calcio, que las dañaban. Y luego estaban las células que no se dividían, de la misma edad que el organismo; los daños en éstas eran permanentes, como le había ocurrido a Sax. Había perdido buena parte de su cerebro durante la embolia, aunque prefería no pensar en ello. Y la capacidad de las moléculas de esas células para autorreemplazarse también podía resultar dañada, una pérdida menor en principio, pero con el tiempo igualmente significativa. Las autopsias de personas de más de doscientos años que habían fallecido a causa del declive súbito mostraban importantes calcificaciones de la glándula pineal asociadas al aumento de los niveles de calpeína en el hipocampo. Y según las últimas investigaciones el hipocampo y la calpeína intervenían en los procesos memorísticos. Una relación interesante.
Pero poco concluyente. Y nadie resolvería el misterio leyendo. Sin embargo, los experimentos que habrían permitido dilucidar algo no eran practicables, dada la inaccesibilidad del cerebro vivo. Podían matar gallinas, ratones, ratas, perros, cerdos, lémures y monos, individuos de todas las especies, diseccionar los cerebros de sus fetos y embriones, pero nunca encontrarían lo que buscaban, porque las autopsias así como los escaneos en vivo eran insuficientes: los procesos implicados escapaban a la penetración de los escáners, o eran más holísticos o más combinatorios…
Con todo, los resultados de algunos experimentos parecían prometedores; el aumento de calpeína parecía alterar el funcionamiento de las ondas cerebrales, y ése y otros hechos le sugirieron posibles líneas de investigación. Se interesó por los efectos de las proteínas fijadoras de calcio, por los corticoesteroides, la circulación de calcio en las neuronas piramidales y la calcificación de la glándula pineal. Al parecer existían algunos efectos sinérgicos que podían afectar la memoria y el funcionamiento general de las ondas cerebrales, y por extensión los ritmos orgánicos, incluyendo los cardíacos.
—¿Tenía Michel problemas de memoria? —le preguntó a Maya—. ¿La sensación de haber perdido trenes enteros de pensamientos útiles?
Maya se encogió de hombros. Había pasado casi un año de la muerte de Michel.
—No me acuerdo.
Esto inquietó a Sax. Maya parecía retroceder, su memoria empeoraba día a día. Ni siquiera Nadia podía ayudarla. Sax se encontraba con ella en la cornisa con frecuencia; era un hábito con el que parecían disfrutar, aunque nunca hablaban de ello. Sencillamente se sentaban, comían algo comprado en los quioscos, contemplaban el crepúsculo y consultaban sus cartas cromáticas para ver si descubrían algún color nuevo. Pero si no hubiera sido por las anotaciones que hacían en las cartas ninguno de los dos habría sabido si los colores eran nuevos o no. Sax experimentaba apagones con más frecuencia, quizá de cuatro a ocho diarios, aunque no estaba seguro. Programó su consola para que mantuviera una grabadora de sonido activada por la voz, y en vez de intentar expresar su pensamiento completo decía sólo unas cuantas palabras que tal vez más tarde le ayudaran a reconstruirlo. Al final del día se sentaba, ansioso o esperanzado, y escuchaba lo que la IA había registrado; por lo general eran cosas que recorda haber pensado, aunque de cuando en cuando se oía decir algo como: «Las melatoninas sintéticas pueden ser mejores antioxidantes que las naturales, de manera que no hay suficientes radicales libres». O bien: «La viriditas es un misterio fundamental, nunca existirá una gran teoría unificada». No recordaba haberlo dicho y no sabía siquiera qué podía significar. Pero a veces las declaraciones eran interesantes, y su sentido se podía extraer.
Siguió con su empeño, que lo llevó a la conclusión de sus años de estudiante: la estructura de la ciencia era hermosa, uno de los mayores logros del espíritu humano, una suerte de formidable partenón de la mente, un trabajo en constante progreso, como un poema sinfónico épico de miles de estrofas que todos componían en un gigantesco esfuerzo de colaboración. El lenguaje del poema eran las matemáticas porque parecía ser el lenguaje de la naturaleza; no había otra explicación de la asombrosa traducibilidad de los fenómenos naturales a expresiones matemáticas de gran complejidad y sutileza. Y ese maravilloso lenguaje exploraba las manifestaciones de la realidad en los distintos campos de la ciencia, y cada ciencia creaba sus propios modelos para explicar las cosas, que gravitaban a cierta distancia alrededor de los principios de la física de las partículas, dependiendo del nivel que se investigara, de modo que todos los modelos estaban felizmente interconectados en una estructura coherente y mayor. Esos modelos guardaban una cierta semejanza con los paradigmas de Kuhn, pero eran más flexibles y variados, un proceso dialogístico en el que miles de mentes habían participado en el curso de los siglos anteriores. Así, figuras como Newton, Einstein o Vlad no eran los gigantes aislados de la percepción pública, sino las cumbres más altas de una gran cadena montañosa, como Newton mismo había querido señalar al hablar de estar en los hombros de un gigante. Para ser honestos, la labor científica era un proceso comunal que se remontaba más allá del nacimiento de la ciencia moderna, hasta la prehistoria, como Michel había sostenido siempre, un esfuerzo constante por comprender. Ahora estaba altamente estructurada y articulada y quedaba fuera del alcance de un solo individuo. Pero esto era debido a su vastedad; el espectacular florecimiento de la estructura no era incomprensible, aún se podían recorrer libremente las salas del partenón y aprehender al menos la forma del todo, y elegir dónde estudiar, dónde comprender, dónde contribuir. Pero primero había que aprender el dialecto del lenguaje necesario para el estudio, lo cual ya podía ser una tarea formidable, como en la teoría de las supercuerdas o del caos recombinante en cascada; luego podía examinarse la literatura previa y con suerte encontrar algún trabajo sincrético de alguien que hubiera pasado años trabajando en la vanguardia y fuera capaz de ofrecer un informe coherente del estatus del campo para los novatos. Esta «literatura gris», menospreciada por muchos científicos y considerada como unas vacaciones o como rebajarse a la síntesis, solía ser de gran valor para alguien que provenía de otros campos. Con una visión general uno podía moverse entre las revistas, la «literatura blanca» de los pares, donde se reflejaba el trabajo actual y podía obtenerse una visión general de quién atacaba qué parte del problema. Público, explícito… Y en los problemas específicos estaban aquellos que constituían la avanzadilla del progreso, un reducido grupo, con un núcleo aún más reducido de sintetizadores e innovadores, que inventaban nuevas jergas para transmitir sus hallazgos, discutir resultados, sugerir nuevas vías de investigación, que mantenían sus laboratorios en comunicación y se reunían en congresos dedicados a temas concretos. En los laboratorios y en los bares de los congresos la investigación avanzaba gracias al diálogo y al infatigable e imaginativo trabajo de experimentación.
Y toda esa vasta estructura articulada de una cultura salía a la luz, era accesible a cualquiera que quisiera participar y estuviera capacitado para ello. No había secretos, ni puertas cerradas, y si cada laboratorio y cada especialidad tenía su política, era sólo política, que no afectaba materialmente la estructura, el edificio matemático de su interpretación del mundo fenomenológico. Eso había creído siempre, y ningún análisis sociológico ni la experiencia traumática del proceso de terraformación marciano le había hecho vacilar en su convicción. La ciencia era un producto social, pero tenía un espacio propio que se conformaba sólo a la realidad; ahí radicaba su belleza. La verdad es bella, había dicho el poeta, hablando de la ciencia. Y tenía razón.
Y Sax se desplazaba por la gran estructura, cómodo, capacitado, y en algunos aspectos satisfecho.
Sin embargo, pronto comprendió que, aunque bella y poderosa, la ciencia no alcanzaba a penetrar los misterios de la senescencia biológica. Eran de difícil aunque no imposible solución, y probablemente no la hallarían en su tiempo. La comprensión de la materia, el espacio y el tiempo era incompleta, y tal vez siempre conllevaría un poco de metafísica, como las especulaciones sobre el cosmos antes del Big Bang o sobre cosas más pequeñas que las cuerdas. Por otra parte el mundo podía llegar a explicarse de forma progresiva hasta que todo él (al menos de las cuerdas-cosmos) entrase finalmente en el dominio del gran partenón. Existían ambas posibilidades y los próximos mil años dirían cuál prevalecería.
Mientras tanto, el experimentaba varios apagones al día, y a veces se quedaba sin aliento y el corazón le latía con demasiada fuerza. Apenas dormía por la noche. Y Michel estaba muerto, de manera que su percepción del significado de las cosas se desdibujaba y necesitaba ayuda. Cuando se las arreglaba para razonar satisfactoriamente, se sentía como si participara en una carrera. Él y todos, pero en especial los científicos que trabajaban en el problema; una carrera contra la muerte, y para ganarla tenían que despejar una de las grandes incógnitas.
Y una tarde, sentado en un banco en compañía de Maya después de pasar el día delante de la pantalla, pensando en la vastedad de aquella ala del partenón que se ampliaba constantemente, comprendió que era una carrera que no podía ganar. La especie humana tal vez lo hiciera algún día, pero aún quedaba mucho por andar. En realidad no le sorprendió, siempre lo había sabido. El hecho de etiquetar la forma más actual de ese grave problema no le había ocultado su profundidad, «el declive súbito» no era más que un nombre, impreciso, simplista, no científico de hecho, sino más bien un intento (como el Big Bang) de minimizar y contener la realidad aún no comprendida. En este caso el problema era la muerte, un declive súbito. Y dada la naturaleza de la vida y el tiempo, era un problema que ningún organismo vivo resolvería nunca. Posposiciones, pero no soluciones.
—La realidad es mortal —dijo.
—Pues claro —replicó Maya, absorta en la puesta de sol.
Necesitaba un problema más simple como una forma de posponer, como un paso hacia problemas más complicados o sencillamente algo que pudiera resolver. La memoria, quizá, combatir los apagones. Era un problema que tenía a mano, y su memoria necesitaba ayuda urgente. Trabajar en ello tal vez arrojara alguna luz sobre el declive súbito. Y aunque no fuera así, tenía que intentarlo, sin importar lo que costara. Porque todos morirían, pero al menos podrían morir con sus recuerdos intactos.
De manera que se centró en los trastornos de la memoria, abandonando el declive súbito y las cuestiones relacionadas con la senescencia. Al fin y al cabo, sólo era mortal.
Los últimos trabajos sobre la memoria ofrecían múltiples vías de aproximación. Este frente científico estaba relacionado en ciertos aspectos con el trabajo de aprendizaje que le había permitido recuperarse de su embolia. No le sorprendía, pues la memoria era la retención de lo aprendido. Las neurociencias avanzaban coordinadamente en su conocimiento. Sin embargo la retención y el recuerdo seguían siendo facultades cuyos mecanismos apenas se comprendían.
Pero aparecían indicios, pistas clínicas. Muchos ancianos experimentaban trastornos de la memoria de diversa índole, y detrás de los ancianos venía la gigantesca generación nisei, que esperaba librarse de ese mal. Era por tanto un problema candente. Miles de laboratorios se habían volcado en la investigación, y en consecuencia algunos aspectos empezaban a clarificarse. Sax se sumergió en la literatura especializada, como tenía por costumbre, y durante meses leyó intensivamente, y al cabo pudo decir que entendía el funcionamiento de la memoria, en términos generales. Aunque, como el resto de científicos, tropezó con la ineficiente comprensión de las cuestiones fundamentales, conciencia, materia y tiempo. Y en ese punto, a pesar de lo detallado de sus conocimientos, Sax era incapaz de encontrar una manera de reforzar o mejorar la memoria. Necesitaban algo más.
La hipótesis de Donald Hebb, planteada en 1949, aún se consideraba acertada, debido a su generalidad. El aprendizaje modificaba algunas características físicas del cerebro, y esta modificación codificaba de algún modo lo aprendido. En los tiempos de Hebb el rasgo físico (el engrama) se situaba en el nivel sináptico, y puesto que había cientos de miles de sinapsis por cada diez billones de neuronas cerebrales, los investigadores llegaron a la conclusión de que el cerebro podía almacenar 1014 bits de datos. En aquel momento pareció una explicación más que adecuada de conciencia humana, y como además estaba dentro de lo posible para los ordenadores, inauguró la breve moda del concepto de Inteligencia Artificial fuerte, así como la versión de la época de la «falacia de la máquina», lo contrario de la falacia patética según la cual el cerebro era la máquina del tiempo más potente. Las investigaciones de los siglos XXI y XXII, sin embargo, dejaron claro que no existía una localización exacta para los «engramas». Ninguno de los experimentos logró encontrar esas supuestas localizaciones, incluyendo uno en el que se extirparon varias porciones de cerebros de ratas después de que hubieran aprendido una tarea, con el resultado de que al parecer ninguna parte del cerebro era esencial. Los frustrados experimentadores concluyeron que la memoria estaba en todas partes y en ninguna, y esto llevó a la analogía del cerebro con el holograma, todavía más absurda que las anteriores analogías mecanicistas. Evidentemente, habían fracasado. Experimentos posteriores parecieron demostrar que los hechos significativos relacionados con la conciencia tenían que asociarse a niveles más profundos que el neuronal, lo que Sax juzgaba como una manifestación de la generalizada tendencia científica a la miniaturización durante el siglo XXII. En esa exaltación de lo diminuto empezaron a examinar los citoesqueletos de las neuronas, compuestos por series de microtúbulos huecos compuestos a su vez por treinta columnas de dímeros de tubulina, pares de proteínas globulares con forma de cacahuete de ocho por cuatro por cuatro nanómetros, que presentaban dos configuraciones distintas, según su polarización eléctrica. Así pues, los dímeros eran interruptores de encendido y apagado del esperado engrama, pero tan pequeños que el estado eléctrico de cada dímero se veía alterado por el de los que lo rodeaban, debido a las interacciones establecidas por Van der Waals. De ese modo cualquier mensaje podía transmitirse a través de las columnas de microtúbulos y los puentes proteínicos que las conectaban. En los últimos tiempos se había dado un paso más en la miniaturización: cada dímero contenía unos cuatrocientos cincuenta y cinco aminoácidos, que podían retener información mediante cambios en las secuencias. Y en las columnas de dímeros había pequeños hilos de agua, llamada agua vecinal, capaz de transmitir oscilaciones cuánticas coherentes a lo largo de los túbulos. Numerosos experimentos con cerebros de monos vivos habían establecido que mientras la conciencia pensaba, las secuencias de aminoácidos cambiaban y la configuración de los dímeros de tubulina de muchas zonas del cerebro se alteraba en fases pulsátiles. Los microtúbulos se movían, en ocasiones con un crecimiento notable, y las espinas de las dendritas crecían y establecían nuevas conexiones, provocando a veces una modificación permanente de las sinapsis.
Así pues, el modelo actual afirmaba que los recuerdos se codificaban como oscilaciones cuánticas coherentes y permanentes fijadas por los cambios de los microtúbulos y sus partes constituyentes, que actuaban en el interior de las neuronas. Aunque había investigadores que sugerían la existencia de actividades significativas en niveles ultramicroscópicos que escapaban a la experimentación. Algunos veían indicios de que las oscilaciones se estructuraban siguiendo las pautas de las redes de spin descritas en los trabajos de Bao, en nodos agrupados y redes que a Sax le recordaban extrañamente el plano de un palacio: habitaciones y pasillos, como si los antiguos griegos hubiesen intuido la geometría del espaciotiempo.
En cualquier caso, de lo que no cabía duda era de que esa actividad ultramicroscópica intervenía en la plasticidad cerebral, formaba parte de los mecanismos de aprendizaje y memorización. La memoria, pues, residía en un nivel infinitamente más profundo que el supuesto hasta entonces, lo cual confería al cerebro unas posibilidades computacionales muy superiores, quizá de hasta 1024 operaciones por segundo, o incluso 1043 en algunos cálculos, lo que llevó a decir a un investigador que la mente humana era en cierto modo mucho más complicada que el resto del universo (excepto su otra conciencia, por supuesto). Sax encontraba esta explicación sospechosamente semejante a los insistentes fantasmas antropocéntricos que poblaban la cosmología, aunque a la vez le parecía interesante.
No sólo se estaba avanzando, sino que también se penetraba en niveles donde intervenían los efectos cuánticos. La experimentación había revelado que en el cerebro se producían fenomenos cuánticos a gran escala; se manifestaban allí, tanto en la coherencia cuántica global como la conexión cuántica entre los diferentes estados eléctricos de los microtúbulos, y eso implicaba que los fenómenos contrarios a la intuición y las paradojas de la realidad cuántica eran parte esencial de la conciencia. Hacía muy poco que un equipo de investigadores franceses, estimando efectos cuánticos en los citoesqueletos, había conseguido proponer una explicación razonable del funcionamiento de los anestésicos generales, después de siglos de utilizarlos alegremente.
Se enfrentaban, pues, a otro extraño mundo cuántico en el se producía actividad a distancia, en el que las decisiones no tomadas podían afectar sucesos que se habían producido de verdad, en el que ciertos sucesos parecían desencadenarse teleológicamente, o lo que es lo mismo, provocados por sucesos que parecían ser posteriores en el tiempo… A Sax no le sorprendían estas implicaciones, porque reforzaban su creencia de que la mente humana era profundamente misteriosa, una caja negra que la ciencia no podría desentrañar. La investigación tropezaba con las grandes incógnitas de la realidad.
Aun así, uno podía aprovechar lo que la ciencia había descubierto y admitir que la realidad en el nivel cuántico era un ultraje para los sentidos y la experiencia corriente. Habían tenido trescientos años para acostumbrarse y al fin se las habían arreglado para incorporar ese conocimiento a su visión del mundo y seguir adelante. Sax habría afirmado incluso que se movía con comodidad entre las familiares paradojas cuánticas. Los fenómenos eran extraños pero explicables, cuantificables, o al menos descriptibles mediante los números complejos, la geometría de Riemann y otras ramas de las matemáticas. Encontrar eso en el estudio del cerebro no debería ser una sorpresa. De hecho, comparado con la historia, la psicología o la cultura, era incluso confortante. Sólo se trataba de mecánica cuántica, algo que podía formularse matemáticamente. Y eso era mucho.
En un nivel extremadamente fino de la estructura cerebral se conservaba todo nuestro pasado, codificado en una compleja red de sinapsis, microtúbulos, dímeros y agua vecinal, y cadenas de aminoácidos, todo suficientemente diminuto y próximo para que se produjeran efectos cuánticos. Fluctuaciones cuánticas, divergencias y colapsos, eso era la conciencia. Y las pautas de fluctuación se conservaban o generaban en partes específicas del cerebro, eran el resultado de una estructura física articulada en múltiples niveles. El hipocampo, por ejemplo, tenía una importancia crítica, sobre todo la región de las circunvoluciones dentadas y la vía de nervios perforados que llevaba a ella. Y el hipocampo era extremadamente sensible a la acción del sistema límbico, justo debajo de él en el cerebro; y el sistema límbico era en muchos aspectos el asiento de las emociones, lo que los antiguos habrían llamado el corazón. De ahí que la carga emocional de un suceso estuviera estrechamente relacionada con el grado de arraigo de éste en la memoria. Las cosas sucedían y la conciencia las experimentaba, e inevitablemente esa experiencia modificaba el cerebro, se convertía en parte de él para siempre, sobre todo los sucesos realzados por la emoción. Esa descripción le parecía adecuada: recordaba mejor lo que había sentido con más intensidad… o lo olvidaba con más facilidad, como sugerían algunos experimentos, con un constante esfuerzo inconsciente que no era olvido, sino represión.
Tras ese primer cambio en el cerebro, sin embargo, se iniciaba el lento proceso de degradación. Por ejemplo, la capacidad de recordar variaba según la persona, pero era siempre menor que la capacidad de retención de la memoria, y muy difícil de gobernar. Había muchas cosas almacenadas en el cerebro que nunca se recuperaban. Lo que uno no rememoraba no se reforzaba, y después de ciento cincuenta años almacenado sufría una rápida degradación —así lo sugerían los experimentos—, debida al parecer a la acumulación de los efectos cuánticos de los radicales libres reunidos al azar en el cerebro. Según todos los indicios eso era lo que les estaba ocurriendo a los ancianos; un proceso de destrucción que empezaba inmediatamente después de que el suceso se hubiese grabado en el cerebro, y que con el tiempo alcanzaba un nivel de acumulación de efectos catastrófico para las oscilaciones implicadas, y por tanto para los recuerdos. Se trataba probablemente de un proceso como el empañamiento termodinámico del cristalino del ojo, pensó Sax lúgubremente.
Aun así, si uno pudiera enumerar todos sus recuerdos, ecforizarlos, como alguien había escrito (la palabra procedía del griego, y significaba algo así como «ecotransmisión»), reforzaría los circuitos y pondría el reloj de la degradación en el punto de partida. Una especie de tratamiento de longevidad para los más debilitados, anamnesis, o pérdida del olvido. Y desde ese tratamiento sería más fácil recordar un suceso dado, o al menos tan fácil como lo era poco después de que se produjera. En esa dirección avanzaban los trabajos de refuerzo de la memoria. Algunos llamaban a las drogas y el instrumental eléctrico empleado en el proceso nootrópicos, una palabra que Sax interpretaba como «que actúa sobre la mente». Había numerosos términos que se repetían en la literatura especializada; la gente había echado mano de los diccionarios de griego y latín para bautizar los fenómenos. Sax había encontrado mnemónica y mnemosínico, en honor de la diosa de la memoria; o bien mimenskesthains, del verbo griego «recordar». Sax preferia refuerzo de la memoria, aunque también le gustaba anamnesis, parecia mas adecuado para lo que trataban de hacer. Deseaba preparar un anamnésico.
Pero las dificultades prácticas de la ecforización (de recordar todo el pasado propio, o incluso una parte) eran grandes. No ya encontrar el anamnésico que estimulara el proceso, sino averiguar cuánto tiempo llevaría. Cuando uno había vivido dos siglos, no era desatinado pensar que se tardarían años en ecforizar todos los sucesos significativos de una vida. Un recorrido cronológico era impracticable en más de un aspecto. Sería preferible limpiar de alguna manera el sistema, fortaleciendo la red sin necesidad de recordar conscientemente cada uno de sus componentes. Que tal limpieza fuera electroquímicamente posible aún estaba por ver, y se desconocía asimismo cómo la experimentaría el paciente. Pero si excitaban eléctricamente la vía perforada hasta el hipocampo y se conseguía filtrar al torrente sanguíneo cerebral una gran cantidad de trifosfato de adenosina, por ejemplo, estimulando así la potenciación a largo plazo que favorecía el aprendizaje, se fijaba una secuencia de ondas cerebrales que estimulara y soportara las oscilaciones cuánticas de los microtúbulos y se forzaba a la conciencia a repasar los recuerdos que uno creía más importantes, mientras los demás eran igualmente reforzados de manera inconsciente…
Cayó en un nuevo decelerando de ideas y volvió a sufrir un apagón. Allí estaba, en la salita de su apartamento, en blanco, maldiciéndose por no haber tratado al menos de murmurarle algo a su IA. Tenía la sensación de que había dado con algo, algo sobre el ATP, ¿o era el LTP? Bueno, si se trataba de un pensamiento útil, ya lo recordaría. Tenía que creer en ello.
Del mismo modo que, cuanto más se adentraba en sus estudios, más convencido estaba de que el shock provocado por el episodio amnésico de Maya había precipitado a Michel en el declive súbito. Era una explicación que no podría probar nunca, y ni siquiera importaba probarla. Pero Michel no habría querido sobrevivir ni a su memoria ni a la de ella. Había amado a Maya como el proyecto de su vida, su definición de sí mismo. Ver a Maya olvidándose de algo tan básico, tan importante (como una llave para la recuperación de la memoria)… Y la conexión entre la mente y el cuerpo era tan fuerte que la distinción probablemente era falsa, un vestigio de la metafísica cartesiana o de anteriores concepciones religiosas sobre el alma. La mente era la vida del cuerpo. La memoria era mente. Y así, mediante una simple ecuación transitiva, memoria era igual a vida, y cuando la memoria desaparecía, la vida desaparecía. En aquella traumática media hora final, Michel debía de haber caído en la arritmia fatal oprimido por la angustia y la pena ante la muerte mental de su amada. Tenían que recordar para estar verdaderamente vivos. Y por eso tendrían que probar la ecforización, si es que conseguían descubrir el anamnésico apropiado.
Aunque sería peligroso, por descontado. Si se las arreglaba para crear un reforzante de la memoria, tal vez limpiara todo el sistema al mismo tiempo, y nadie podía prever cuál sería el impacto subjetivo. No quedaba más remedio que probarlo. Un experimento en carne propia, pero caramba, no sería la primera vez. Vlad se había administrado el tratamiento gerontológico antes que nadie, aunque podía haberlo matado. Jennings se había inoculado la vacuna de la viruela. Alexander Bogdanov, el antepasado de Arkadi, había cambiado su sangre por la de un hombre joven que padecía malaria y tuberculosis, y había muerto, mientras que el joven había vivido treinta años más. Y los jóvenes físicos de Los Álamos habían provocado la primera explosión nuclear preguntándose si no quemaría la atmósfera de todo el planeta, un caso inquietante, había que admitirlo. Comparado con eso ingerir unos cuantos aminoácidos no parecía gran cosa, poco más que el doctor Hoffman probando el LSD. Presumiblemente la ecforización sería menos desorientadora que un viaje con LSD, porque si todos los recuerdos se reforzaban a la vez, la conciencia no tendría capacidad para todos ellos. La llamada corriente de conciencia no era lineal en opinión de Sax. Por tanto, como mucho uno podía experimentar una rápida sucesión de recuerdos asociados o un revoltijo sin orden ni concierto, no distinto de sus propios procesos mentales cotidianos, la verdad. Podía hacerles frente. Y afrontaría de buena gana riesgos más traumáticos si era necesario. Voló a Acheron.
Una nueva generación ocupaba los viejos laboratorios de Acheron, que se habían ampliado hasta ocupar la alta aleta en toda su longitud. La ciudad tenía ahora doscientos mil habitantes y la aleta de roca seguía siendo espectacular, quince kilómetros de largo por seiscientos metros de alto, con no más de un kilómetro de ancho en toda su extensión. El complejo de laboratorios recordaba lo que había sido hacía mucho tiempo el Mirador de Echus; parecido a Da Vinci y con una organización similar. Después de que Praxis renovara la infraestructura, Vlad, Ursula y Marina se habían hecho cargo de la formación de una nueva estación de investigación biológica. Ahora Vlad había muerto, pero Acheron tenía una vida propia y no parecían echarle de menos. Marina y Ursula dirigían un pequeño laboratorio propio y vivían aún en la casa que habían compartido con Vlad, bajo la cresta de la aleta, un lugar parcialmente tapiado, poblado de árboles y muy ventoso. Seguían tan reservadas como siempre, recluidas en su mundo aún más que cuando Vlad vivía, y en Acheron no se las apreciaba en lo que valían; los científicos más jóvenes las trataban como a abuelas o meros colegas de laboratorio.
Sin embargo a Sax sí que le prestaron atención, tan apabullados como si les hubieran presentado a Arquímedes. Resultaba tan desconcertante ser tratado de aquella forma como lo habría sido encontrarse con aquel anacronismo, y durante varias conversaciones de una torpeza sin igual, Sax luchó denodadamente por convencerlos de que no poseía el secreto mágico de la vida, que empleaba las categorías conceptuales que empleaban ellos, que no tenía el cerebro destrozado por la edad, etcétera.
Pero ese extrañamiento podía serle útil. Los jóvenes científicos como clase tendían a ser ingenuos empíricos, idealistas y entusiastas. De manera que al venir de fuera, viejo y nuevo a la vez Sax podía impresionarlos en los seminarios organizados por Ursula para discutir el estado de los estudios sobre la memoria. Sax planteó su hipótesis para la creación de un anamnésico y señaló varias líneas de investigación, y pudo comprobar que sus sugerencias tenían para los jóvenes científicos una especie de poder profético, a pesar de que se trataba de generalidades conocidas. Si aquellas vaguedades coincidían con alguna línea de investigación ya emprendida por alguno de ellos, la respuesta sería entusiasta. De hecho, cuanto más indeterminado fuese, mejor, lo que no era una actitud demasiado científica, pero qué se le iba a hacer.
Mientras los observaba, Sax descubrió que la naturaleza altamente versátil, sensible y bien focalizada a la que se había acostumbrado en Da Vinci no era un rasgo exclusivo de allí, sino que podía hallarse en todos los laboratorios organizados como cooperativas; era la naturaleza de la ciencia marciana en general. Con el gobierno de los científicos de su propio trabajo hasta un grado nunca visto en su juventud en la Tierra, el trabajo avanzaba con una rapidez y un poder también desconocidos. En sus tiempos los recursos necesarios para la investigación habrían pertenecido a otros, a instituciones con intereses y burocracias, lo que creaba una dispersión que restaba eficacia a las investigaciones, que incluso llegaban a dedicarse a trivialidades, y a conseguir beneficios para las instituciones que controlaban los laboratorios. En Marte, Acheron era una comunidad semiautónoma y autosuficiente, responsable ante los tribunales medioambientales y ante la constitución, pero ante nadie más. Declaraban el empeño al que se entregarían, y cuando se les pedía ayuda, si les interesaba, respondían de inmediato.
De modo que no tendría que desarrollar el reforzador de la memoria él solo, pues los laboratorios de Acheron estaban muy interesados y Marina seguía trabajando en el laboratorio de laboratorios de la ciudad, que mantenía una estrecha relación con Praxis y por tanto tenía acceso a todos sus recursos. Muchos laboratorios ya llevaban tiempo trabajando en la memoria. Era una parte primordial del proyecto de longevidad, por razones obvias. Y la longevidad era inútil si la memoria no duraba lo mismo que el resto del sistema. Era razonable, pues, que un complejo como Acheron se dedicara a investigarla.
Poco después de su llegada, Sax se reunió con Ursula y Marina. Desayunaron en el comedor de su casa, los tres solos, rodeados de paredes portátiles cubiertas de batiks de Dorsa Brevia y árboles en grandes tiestos. No recordaron a Vlad, ni siquiera lo mencionaron. Consciente de lo insólito del hecho de que lo hubieran invitado a su casa, Sax apenas pudo concentrarse en el tema que los ocupaba. Conocía a aquellas mujeres desde el principio y las respetaba, sobre todo a Ursula, por su gran capacidad empática, pero lo cierto era que no las conocía bien. Y las miraba mientras comían, y también miraba por los ventanales abiertos y percibía el viento. En el norte se divisaba una estrecha franja de azul, la bahía de Acheron, una profunda entrada del mar del Norte. Al sur, sobre el horizonte, la mole de Olympus Mons. En medio, el campo de golf del Diablo, una tierra áspera, nudosa, cubierta de antiguas coladas de lava erosionada, y en cada hondonada un pequeño oasis verde salpicaba el ennegrecido yermo de la meseta.
—Hemos estado preguntándonos por qué los psicólogos experimentales de cada generación han registrado sólo algunos casos de memorias realmente excepcionales, y por qué no han intentado nunca explicarlos según los modelos de la época —dijo Marina.
—De hecho, los relegan al olvido en cuanto pueden —señaló Ursula.
—Sí, y cuando se desempolvan los informes nadie los cree veraces, o los atribuyen a la credulidad de otros tiempos. Como no hay nadie vivo que pueda reproducir las proezas descritas se concluye que los investigadores se equivocaban o que los engañaron. Pero muchos de los informes parecen tener fundamento.
—¿Cuáles? —preguntó Sax. No se le había ocurrido examinar informes que juzgaba invariablemente anecdóticos. Pero era lógico remitirse a ellos.
—El director de orquesta Toscanini sabía de memoria las notas de todos los instrumentos de unas doscientas cincuenta obras sinfónicas — contestó Marina—, y la letra y la música de unas cien óperas, además de infinidad de obras menores.
—¿Está comprobado?
—Digamos que al azar. Un fagotista rompió una llave de su instrumento y se lo comunicó a Toscanini, y tras pensar un momento éste le dijo que no se preocupara porque esa noche no tendría que utilizarla. Dirigía sin partitura y anotaba las partes que faltaban en las de los músicos. Cosas así.
—Humm…
—El musicólogo Tovey tenía una capacidad semejante —dijo Ursula—. No es raro entre los músicos. Como si la música fuese un lenguaje en el que a veces son posibles increíbles proezas de memorización.
—Humm.
—El profesor Athens, de la Universidad de Cambridge —continuó Marina—, de principios del siglo veintiuno, poseía un vasto conocimiento sobre infinidad de temas, música, cómo no, pero también poesía, historia, matemáticas, y recordaba su propio pasado siguiendo una cronología diaria. «La clave está en el interés —decía—. El interés centra la atención.» —Es cierto —dijo Sax.
—Utilizaba su memoria principalmente para lo que le parecía interesante. Interés en el significado, lo llamaba él. Pero en dos mil sesenta recordó una lista de veintitrés palabras de un test de dos mil treinta y dos sin importancia para él.
—Me gustaría saber más de ese hombre.
—Era menos anormal que otros de su especie. Los llamados «calculadores de calendario» o los que podían recordar las imágenes que les presentaban con gran lujo de detalles, solían tener problemas en otros aspectos de su vida.
Marina asintió.
—Como los latvios Shereskevskii y un tal VP, que recordaban un número increíble de cosas, en los tests y en cualquier otra circunstancia, pero experimentaban sinestesias.
—Humm. Hiperactividad del hipocampo, tal vez.
—Tal vez.
Mencionaron algunos ejemplos más. En la década de 1930, en Estados Unidos un tal Finkelstein sumaba los resultados electorales de todo el país más deprisa que cualquier calculadora. Eruditos talmúdicos que no sólo memorizaban el Talmud, sino también la localización de cada palabra en cada página. Narradores orales que sabían todo Homero de memoria. Y los que habían utilizado el método renacentista del palacio de la memoria con gran éxito. El propio Sax lo había probado después de su embolia, con buenos resultados. La lista era larga.
—Esas extraordinarias habilidades no parecen lo mismo que la memoria corriente —comentó Sax.
—Memoria eidética —dijo Marina—. Basada en imágenes que retornan con gran nitidez. Se dice que es así como recuerdan los niños. En la pubertad esto cambia, al menos para la mayoría ellos, como si la memoria de esa gente no sufriera la metamorfosis de la adolescencia.
—Aun así —dijo Sax—, me pregunto si no serán los ejemplos sobresalientes de una distribución continua de esa capacidad o si son ejemplares de una rara distribución bimodal.
Marina se encogió de hombros.
—No lo sabemos. Pero estamos estudiando a uno de ellos.
—¿Cómo? ¿Aquí?
—Sí. Es Zeyk. Él y Nazik se han mudado aquí para que podamos estudiarlo y colabora de buen grado. Nazik lo alienta porque cree que le reportará algún bien. Él no disfruta especialmente de su capacidad, ¿sabes?, que no parece tener relación con trucos de cálculo, aunque es mejor en eso que la mayoría. Pero recuerda su pasado con extraordinario detalle.
—Me parece recordar que algo he oído, sí —dijo Sax. Las dos mujeres se echaron a reír y él, sorprendido, se unió a ellas—. Me gustaría ver cómo trabajan con él.
—Claro. Está en el laboratorio de Smadar. Es interesante. Le pasan vídeos de acontecimientos que él presenció y le hacen preguntas; y mientras él narra lo que recuerda, le aplican lo último en materia de escáners cerebrales.
—Parece muy interesante.
Ursula lo llevó a un laboratorio en penumbra en el que se alineaban varias camillas ocupadas por sujetos a quienes se les estaban practicando diferentes escáners; unas imágenes coloridas parpadeaban en las pantallas y el aire. Las camillas vacías tenían un aspecto siniestro.
Después de los pacientes nativos que había visto, Zeyk le pareció un espécimen de homo habilis arrancado de la prehistoria para comprobar su capacidad mental. Llevaba un casco erizado de conexiones y su barba blanca estaba empapada; los ojos hundidos en su rostro pálido y manchado miraban con cansancio. Nazik estaba sentada junto al lecho y le sostenía una mano. Sobre un hológrafo próximo flotaba una imagen tridimensional de alguna parte del cerebro de Zeyk, surcada por relámpagos de verde, rojo, azul y oro pálido. En la pantalla contigua a la camilla oscilaban las imágenes de una pequeña ciudad-tienda en la oscuridad. Una mujer joven, presumiblemente la investigadora Smadar, le hacía preguntas a Zeyk.
—¿Dice que la Ahad atacó a la Fetah?
—Había graves disensiones entre ambas, y mi impresión era que las estaba provocando la Ahad. Aunque creo que había alguien más, alguien que las azuzaba una contra otra, llenando las ventanas de pintadas ofensivas y cosas por el estilo.
—¿Se daban a menudo conflictos tan graves en el seno de la Hermandad Musulmana?
—En aquel entonces los hubo. Sin embargo, ignoro qué los provocó aquella noche. En ello veo la mano de alguien, porque fue como sí de repente todos se hubieran vuelto locos.
Sax sintió un nudo en el estómago y un repentino frío, como si el sistema de ventilación hubiese dejado entrar el gélido aire de la mañana. La pequeña ciudad que aparecía en las pantallas era Nicosia y estaban hablando de la noche que asesinaron a John Boone. Smadar miraba los vídeos y hacía preguntas: estaban grabando a Zeyk. Éste levantó la vista y saludó a Sax con un movimiento de la cabeza.
—Russell también estaba allí.
—¿Es cierto? —preguntó Smadar echándole a Sax una mirada especulativa.
—Sí.
Hacía muchos años que Sax no pensaba en aquel episodio, quizá casi un siglo. Cayó en la cuenta de que no había vuelto a pisar Nicosia desde aquella noche, como si hubiera estado evitándola. Represión, sin duda. Apreciaba mucho a John, que había trabajado para él durante varios años antes de que lo asesinaran. Habían sido amigos.
—Vi que lo atacaban —dijo, para sorpresa de todos.
—¿De veras? —exclamó Smadar; todos lo miraban—. ¿Qué fue lo que vio? —le preguntó después, echando una breve mirada a la imagen del cerebro de Zeyk, en el que relampagueaba una silenciosa tormenta. Aquello era el pasado, una muda tormenta eléctrica. La tarea que habían acometido.
—Había una pelea —dijo Sax hablando despacio, con malestar, mirando la imagen holográfíca como si fuera una bola de cristal—. En una pequeña plaza donde una calle lateral confluía con el bulevar principal.
Cerca de la medina.
—¿Eran árabes? —preguntó la joven.
—Es posible —dijo Sax. Cerró los ojos, y aunque no podía evocar ninguna imagen, tuvo una especie de visión ciega—. Sí, creo que sí.
Al abrir los ojos vio que Zeyk lo miraba.
—¿Los conocías? —graznó Zeyk—. ¿Recuerdas qué aspecto tenían? Sax meneó la cabeza y el movimiento pareció desatar una imagen, oscura. El vídeo mostraba las calles oscuras de Nicosia, en las que la luz parpadeaba como los pensamientos en el cerebro de Zeyk.
—Un hombre alto de rostro enjuto y bigote negro. Todos tenian bigote negro, pero el suyo era más largo. Les gritaba a los hombres que estaban atacando a Boone.
Zeyk y Nazik intercambiaron una mirada.
—Yussuf —dijo Zeyk—. Yussuf y Nejm. Lideraban la Fetah en aquel entonces y su rencor hacia Boone superaba el de la Ahad, Y cuando Selim se presentó en casa horas más tarde, agonizante, dijo: «Boone me ha matado, Boone y Chalmers». No dijo: «He matado a Boone»; dijo:
«Boone me ha matado». —Miró a Sax.— ¿Qué ocurrió después? ¿Qué hiciste?
Sax se estremeció. Por eso no había vuelto nunca a Nicosia ni había querido recordarlo: aquella noche, en el momento crítico, había vacilado, había sentido miedo.
—Los vi desde el otro lado de la plaza, estaba lejos y no supe qué hacer. Derribaron a John y se lo llevaron a la rastra. Yo… yo me quedé mirando. Después… después me encontré corriendo con un grupo que salió en su persecución; ignoro quiénes eran, y casi me llevaron a la fuerza. Los atacantes arrastraron a John por el laberinto de calles laterales y los perdimos en la oscuridad.
—Seguramente había cómplices de los atacantes en vuestro grupo — dijo Zeyk—. Como parte del plan, para guiar la persecución en la dirección equivocada.
—Ah —dijo Sax. Recordó que había hombres con bigote en el grupo—. Probablemente.
Se sintió enfermo. Se había quedado paralizado, no había movido un dedo. Las imágenes de la pantalla parpadeaban, fogonazos en la oscuridad, y el córtex de Zeyk hervía de vida, con relámpagos microscópicos.
—Así pues no fue Selim —dijo Zeyk dirigiéndose a su esposa—. No fue Selim, y por tanto tampoco Chalmers.
—Deberíamos decírselo a Maya —dijo Nazik—. Tenemos que decírselo.
Zeyk se encogió de hombros.
—No cambiará las cosas. Que Frank azuzara a Selim contra John y luego fueran otros los autores materiales del crimen, ¿acaso importa?
—¿Pero es que cree que los asesinos fueron otros?
—Sí. Yussuf y Nejm. De la Fetah. O quienquiera que fuera el que estaba calentando los ánimos de unos y otros. Tal vez Nejm…
—Que ha muerto.
—O Yussuf —dijo Zeyk con aire sombrío—. Y el que provocó los disturbios aquella noche… —Meneó la cabeza y la imagen suspendida osciló ligeramente.
—Cuénteme lo que sucedió después —dijo Smadar mirando su pantalla.
—Unsi al-Khan llegó corriendo a la hajr y nos dijo que habían atacado a Boone. Unsi… bueno, el caso es que unos cuantos fuimos hasta la Puerta Siria para averiguar si alguien la había utilizado. El método árabe de ejecución en la época era arrojarte al exterior. Y descubrimos que habían abierto la puerta.
—¿Recuerda el código de apertura? —preguntó Smadar.
Zeyk frunció el ceño, sus labios se movieron, apretó los párpados.
—Recuerdo haber advertido que era parte de la secuencia de Fibonacci. 581321.
Sax se quedó boquiabierto. Smadar asintió.
—Continúe.
—Una mujer que no conocía pasó corriendo y nos gritó que habían encontrado a Boone en la granja. La seguimos hasta el flamante hospital de la medina, limpio y reluciente; aún no habían tenido tiempo de colgar cuadros en las paredes. Sax, tú estabas allí, y los demás de los Primeros Cien que había en la ciudad: Chalmers, Toitovna y Samantha Hoyle.
Sax no guardaba ningún recuerdo del hospital. Un momento… Veía a Frank, sonrojado, y a Maya, con un dominó blanco, la boca una línea pálida. Pero eso había sucedido fuera, en el bulevar lleno de cristales rotos. Él les había dicho que habían atacado a John y Maya había gritado:
¿Por qué no los detuviste? ¿Por qué no los detuviste? Y de pronto él se había dado cuenta de que no había hecho nada para detenerlos, que le había fallado a John, que se había quedado paralizado por la sorpresa y se había limitado a mirar mientras atacaban a su amigo y se lo llevaban. Lo intentamos, le había dicho a Maya. Lo intenté. Aunque no era cierto.
Pero del hospital no recordaba nada, no guardaba ningún recuerdo del resto de la noche. Cerró los ojos, como Zeyk, y apretó los párpados como si asi pudiera exprimir otra imagen. La memoria era extraña: recordaba los momentos críticos del drama, su comportamiento, que se le había clavado como un puñal, pero el resto había desaparecido. Sin duda el sistema límbico y la carga emocional desempeñaban un papel crucial en el encadenamiento, la codificación o la fijación de un recuerdo.
Y sin embargo, ahí estaba Zeyk, nombrando a todos los conocidos que esperaban en la salita del hospital, que debían de haber sido muchos, y describiendo la expresión de la doctora que había salido para comunicarles la muerte de Boone.
—Dijo: «Ha muerto. Ha estado demasiado tiempo en el exterior». Maya apoyó una mano en el hombro de Frank y él dio un respingo.
—Tenemos que decírselo a Maya —musitó Nazik.
—Frank le dijo: «Lo siento», lo que me pareció extraño, y ella replicó que él nunca había apreciado a John, o algo por el estilo, y era cierto. Incluso Frank lo admitió, pero de pronto se marchó, furioso con Maya. Le dijo: «¿Qué sabrás tú de lo que aprecio o no aprecio?» Habló con mucha amargura; no le agradó que ella presumiera de conocerlo a fondo. —Zeyk meneó la cabeza.
—¿Y yo estaba allí mientras eso sucedía?
—… Sí, estabas sentado al lado de Maya, pero parecías ausente y llorabas.
Sax no recordaba nada de aquello, y de pronto se le ocurrió que así como había muchas cosas que había hecho de las que nadie sabría nunca nada, había también muchas que otros recordaban y él ya había olvidado.
¡Sabía tan poco, tan poco!
Zeyk prosiguió con su relación de lo acaecido aquella noche: la aparición de Selim, su muerte, la partida de Zeyk y Nazik a la mañana siguiente, el día después. Más tarde Ursula dijo que podía narrar con todo detalle cada semana de su vida.
Esa vez, sin embargo, Nazik interrumpió la sesión.
—Este episodio es muy penoso —le dijo a Smadar—. Será mejor que continuemos mañana.
Smadar asintió y tecleó algo en la consola que tenía al lado. Zeyk miraba el techo oscuro como un hombre atormentado, y Sax comprendió que entre los muchos trastornos de la memoria podía incluirse una memoria que funcionaba con demasiada eficacia. ¿Pero cómo? ¿Qué mecanismo la regía? Aquella imagen del cerebro de Zeyk indicando las pautas de actividad cuántica, el relámpago recorriendo su córtex… una mente que recuperaba el pasado infinitamente mejor que las demás, insensible a la aflicción de una memoria que se desmoronaba, un proceso inexorable a juicio de Sax… Bueno, estaban sometiendo el cerebro a todos los exámenes de que disponían, pero era muy probable que el secreto quedara sin resolver; sencillamente, ocurrían demasiadas cosas que ignoraban. Como aquella noche en Nicosia.
Muy agitado, Sax se puso ropa más abrigada y salió a pasear. La tierra que rodeaba Acheron ya le había proporcionado un agradable bienestar cuando descansaba de su trabajo en el laboratorio, y le alegró tener un lugar al que huir.
Echó a andar hacia el norte, en dirección al mar. Algunas de sus ideas más brillantes sobre la memoria se le habían ocurrido yendo hacia esa costa, por rutas tan laberínticas que jamás repetía la misma, en parte porque la vieja lava de la meseta estaba muy fracturada por grábenes y escarpes, en parte porque nunca prestaba atención a la topografía general, siempre perdido en sus pensamientos o bien en el paisaje inmediato, y sólo intermitentemente miraba alrededor para saber dónde estaba. En realidad, allí era imposible perderse: subías cualquier pequeña cresta y aparecía Acheron, semejante al lomo de un dragón inmenso. Y en la dirección contraria, ocupando cada vez más campo de visión a medida que se acercaba, el azul de la bahía de Acheron. Entre ambas, un millón de microentornos, la meseta rocosa salpicada de oasis escondidos, y cada grieta repleta de plantas. Un paisaje bastante distinto de la orilla polar, al otro lado del mar, destrozado por el deshielo. Esa meseta y sus pequeños y recónditos hábitats parecían inmemoriales a pesar de que los ecopoetas de Acheron eran los responsables de su existencia. Muchos eran experimentos y Sax los trataba como tales: se asomaba a las dolinas y las examinaba a distancia, preguntándose qué trataba de descubrir con su trabajo el ecopoeta responsable. Allí podía esparcirse suelo sin temor de que fuese arrastrado al mar, aunque los estridentes verdes que cubrían estuarios y valles demostraban que parte del suelo se había desplazado hacia abajo. Los marjales de los estuarios se llenarían con los suelos erosionados, al tiempo que se volvían más salados, como el mar del Norte…
Durante ese paseo, sin embargo, el recuerdo de John interrumpió con frecuencia sus observaciones. John Boone había trabajado para él durante los últimos años de su vida y habían mantenido más de una discusión a propósito del rápido desarrollo de la situación marciana; años vitales durante los cuales John había conservado su alegría, su optimismo; digno de confianza, leal, servicial, amistoso, cortés, bondadoso, obediente, alegre, valeroso, puro y reverente… No, no exactamente; también era brusco, impaciente, arrogante, perezoso, negligente, adicto a las drogas, orgulloso. A pesar de todo Sax había llegado a confiar en él y lo había amado como a un hermano mayor que lo protegía en el vasto mundo exterior. Pero lo habían asesinado. Esas personas son siempre el objetivo de los asesinos, que no pueden soportar su coraje. Lo habían matado y Sax se había quedado mirando sin hacer nada. Paralizado por el miedo y la sorpresa. ¿Por qué no los detuviste?, había gritado Maya; recordaba la voz áspera de ella.
No estaba asustado, no, no hice nada. De todos modos, habría podido hacer muy poco a aquellas alturas. Antes, cuando empezaron a producirse los ataques contra John, podía haberle encomendado otras tareas y asignado guardaespaldas, o, puesto que John los habría rechazado, contratarlos para que lo siguieran en secreto y lo protegieran mientras los amigos se quedaban paralizados por el terror. Pero no lo había hecho. Y su hermano había acabado asesinado, el hermano que se reía de él pero también lo amaba, que lo había amado mucho antes de que nadie reparara en él.
Sax vagó por la llanura fracturada, afligido por la pérdida de su amigo ciento cincuenta y tres años antes. A veces el tiempo parecía no existir.
De pronto se detuvo en seco, devuelto al presente por la visión de la vida. Unos pequeños roedores blancos husmeaban en un prado húmedo, seguramente pikas de la nieve, aunque su blancura las hacía tan semejantes a las ratas de laboratorio que Sax se sobresaltó. Ratas blancas de laboratorio, pero sin rabo, ratas de laboratorio mutantes, libres al fin, fuera de sus jaulas, merodeando por los pastos verdes, una alucinación surrealista, parpadeando y olisqueando en busca de alimento, mascando semillas, nueces y flores. A John siempre le había divertido el mito de Sax y las cien ratas de laboratorio. La mente de Sax, liberada y dispersa. Éste es nuestro cuerpo.
Se puso en cuclillas y observó los pequeños roedores hasta que sintió frío. Había criaturas mayores en esa llanura que no dejaban de sorprenderlo: venados, wapitis, alces, carneros, renos, caribúes, osos pardos, osos grises, incluso manadas de lobos, grises sombras fugitivas, y todos le parecían salidos de un sueño, lo sobresaltaban y desconcertaban; nada de eso era natural, y sin embargo allí estaban. Como aquellas pikas de la nieve, felices en su oasis. No era naturaleza, ni cultura: era Marte.
Pensó en Ann. Quería que ella los viera.
Pensaba en ella a menudo. Ann estaba viva, y por tanto aún existía la posibilidad de hablar con ella. En el curso de sus averiguaciones había descubierto que vivía integrada en una pequeña comunidad de escaladores rojos que ocupaban la caldera de Olympus Mons. Por lo visto la habitaban por turnos, para mantener la densidad de población baja a pesar del atractivo que tenían para ellos las condiciones primitivas imperantes en las paredes escarpadas de aquellos grandes agujeros, aunque por lo que había oído, Ann podía quedarse cuanto quisiera, y de hecho abandonaba la caldera muy raramente. Eso le había contado Peter, que se había enterado por terceros. Era triste ver el distanciamiento al que madre e hijo habían llegado; absurdo, pero entre familiares parecían producirse los distanciamientos más intransigentes.
El caso es que Ann estaba en Olympus Mons, y por tanto casi a la vista, tras el horizonte meridional. Y él quería hablar con ella. Todas sus reflexiones sobre lo que sucedía en Marte parecían darse en el marco de una conversación interior con Ann, no tanto una discusión como un continuo intento de persuasión. Si la realidad de Marte azul lo había cambiado tanto a él, ¿por qué no podía hacerlo con Ann también? ¿No era casi inevitable, incluso necesario? ¿Había ocurrido ya, tal vez? Para Sax los años de amar aquello que Ann amaba de Marte habían pasado, había llegado la hora de que ella le correspondiera, si eso era posible. Para su profundo malestar, Ann se había convertido en el rasero con el que medía cuanto había hecho, su valor, su admisibilidad; algo insólito para él, pero incuestionable.
Otro nudo incómodo en su mente, como el sentimiento de culpabilidad por la muerte de John súbitamente redescubierto, que trataría de olvidar de nuevo. Si los pensamientos interesantes podían desaparecer de su cabeza, ¿por qué no iba a ocurrir lo mismo con los desagradables? John había muerto y probablemente nada de lo que Sax hubiera podido hacer lo habría evitado. De todos modos era algo que nunca llegarían a saber y no se podía volver atrás. Habían asesinado a John y Sax no lo había ayudado, y así estaban las cosas, Sax vivía y John había muerto, no era más que un sistema de nodos y redes en la mente de cuantos lo habían conocido.
Pero Ann estaba viva, escalando las paredes de la caldera de Olympus. Podía hablar con ella si quería, aunque ella no saldría de su refugio. Él tendría que ir en su busca, y ahí estaba el quid de la cuestión, que podía hacerlo. El aguijón de la muerte de John obedecía a la muerte de esa posibilidad; ya nunca podría hablar con él, pero con Ann aún sí.
Las investigaciones para encontrar el paquete anamnésico continuaban. Acheron era una delicia en ese aspecto: los días en el laboratorio, comentando con los científicos los experimentos y colaborando en la medida de sus posibilidades, seminarios donde podían reunirse delante de las pantallas y compartir resultados y elaborar teorías y estrategias. La gente interrumpía su trabajó para ayudar en la granja o en otras tareas comunales, o para viajar; pero otros los reemplazaban, y quienes regresaban traían a menudo nuevas ideas y siempre energías renovadas. Sax se sentaba en la sala de seminarios después de los resúmenes semanales y miraba las tazas, los círculos marrones de café y las manchas negras de kava en los tableros de las mesas, las blancas pantallas cubiertas de esquemas y diagramas químicos con grandes flechas que señalaban acrónimos y símbolos alquímicos, que a Michel le habrían gustado mucho, y experimentaba un fervor tan intenso que llegaba a producirle dolor físico, seguramente alguna reacción parasimpática que desbordaba su sistema límbico… Aquello era ciencia, por Dios, la ciencia marciana, en manos de los científicos, que trabajaban concertadamente para alcanzar un objetivo que redundaría en el bien común, que llevaban al límite sus conocimientos, retrocediendo y avanzando, descubriendo cada semana algo más, persiguiendo algo más, y extendían el gran partenón invisible hasta el territorio ignoto de la mente humana, de la vida. Eso lo hacía tan feliz que casi dejaba de importarle que tal vez nunca desentrañaran el misterio; el placer estaba en la búsqueda.
Pero su memoria a corto plazo estaba dañada. Se quedaba en blanco y le ocurría tener las cosas en la punta de la lengua a diario. A veces en los seminarios tenía que interrumpirse a mitad de una frase, sentarse e indicar a los otros que continuasen. Necesitaba solucionar aquello. Ya habría otros enigmas que perseguir, el declive súbito, por ejemplo, o la senescencia en general. No, desde luego no faltaban incógnitas, ni faltarían nunca. Mientras tanto el anamnésico ya presentaba suficientes complicaciones.
A pesar de todo, su perfil empezaba a vislumbrarse. Una parte la constituiría un cóctel de fármacos, una mezcla de potenciadores de la síntesis de proteínas que incluiría anfetaminas y parientes químicos de la estricnina, y también neurotransmisores como la serotonina, estimulantes de la recepción de glutamato, colinesterasa, AMP cíclico y otros. Todos ellos ayudarían a reforzar las estructuras de la memoria. Otros intervendrían en el tratamiento de plasticidad cerebral que Sax había recibido después de sufrir la embolia, en dosis mucho menores. Los experimentos con estimulación eléctrica parecían indicar que un shock seguido de una oscilación en consonancia con las ondas cerebrales naturales del sujeto iniciarían los procesos neuroquímicos fomentados por el paquete de fármacos. Después, el sujeto tendría que dirigir la rememoración como buenamente pudiera, yendo de un nodo a otro, si era posible, con la idea de que a medida que se recordaban los nodos, la oscilación limpiaría y reforzaría la red que los rodeaba. En esencia se trataría de recorrer las distintas salas del teatro de la memoria. Todos estos aspectos se estaban experimentando en voluntarios, a menudo los mismos científicos, que comentaban apabullados el incremento de recuerdos; las perspectivas eran prometedoras. Semana a semana perfeccionaban las técnicas y progresaban en la dirección correcta.
Los experimentos habían puesto de manifiesto que el entorno era un componente esencial para el éxito de la labor de rememoración. Las listas memorizadas bajo el agua se recordaban mucho mejor cuando el sujeto volvía al fondo marino que cuando intentaba recordarlas en tierra. Los sujetos inducidos mediante la hipnosis a sentirse felices o desdichados durante la memorización de una lista la recordaban mejor cuando se los hipnotizaba de nuevo, y la congruencia de los temas de las listas también ayudaba. Se trataba de experimentos muy rudimentarios, era cierto, pero la relación entre contexto y capacidad de recordar quedaba suficientemente probada, de tal manera que Sax empezó a pensar dónde recibiría el tratamiento cuando lo completaran, dónde y con quién.
Para la fase final del diseño del tratamiento Sax le pidió a Bao Shuyo que se desplazara a Acheron para hacerle algunas consultas. El trabajo de la mujer era ahora aún más teórico y sutil, pero después de ver los resultados de su colaboración con el grupo de fusión de Da Vinci, sentía un saludable respeto por su capacidad para dilucidar cualquier cuestión relacionada con la gravedad cuántica y la ultramicroestructura de la materia. Estaba seguro de que valía la pena que ella le echara un vistazo a lo que habían conseguido y lo valorara.
Desgraciadamente las obligaciones de Bao en Da Vinci eran muchas, como lo habían sido desde su cacareado regreso de Dorsa Brevia, y Sax se vio en la insólita posición de intentar birlarle a su propio laboratorio uno de sus teóricos más brillantes, aunque lo hizo sin remordimientos. Bela se ocupó de presionar a la administración, que finalmente dio su brazo a torcer.
—¡Ka, Sax! —exclamó Bela durante una llamada—. ¡Nunca habría imaginado que acabarías siendo un infatigable cazador de cabezas!
—Es mi propia cabeza la que ando persiguiendo —replicó Sax.
Por lo general seguirle el rastro a alguien era tan simple como contactar con la consola de muñeca de la persona y mirar su localización. Sin embargo, Ann había dejado la suya en la estación de descenso del borde de la caldera de Olympus Mons, cercana a los campos de la fiesta del cráter Zp. Un acto extraño, puesto que todos habían llevado consolas de muñeca de una u otra clase desde los tiempos de la Colina Subterránea. Ir sin ellas en esos tiempos era imitar uno de los comportamientos de los nómadas neo-primitivos que vagaban por los cañones y la costa del mar del Norte, un estilo de vida que nunca habría juzgado del interés de Ann. Uno no podía vivir a la usanza del paleolítico en lo alto de Olympus Mons, pues se requería un continuo soporte tecnológico, ahora innecesario en buena parte del planeta, consolas incluidas. Tal vez sólo quisiera escapar.
Su hijo Peter desconocía sus motivos, pero sí sabía cómo llegar hasta ella.
—Tendrás que ir a buscarla —le dijo a Sax.
Se echó a reír al ver la expresión del anciano.
—No es tan complicado. En la caldera sólo viven unas doscientas personas, y cuando no están en sus cabañas, están en los acantilados.
—¿Se ha convertido en una escaladora?
—Sí.
—¿Escala por… diversión?
—Escala. No me preguntes por qué.
—¿Así que sólo tengo que buscarla en los acantilados?
—Así tuve que hacerlo cuando Marión murió.
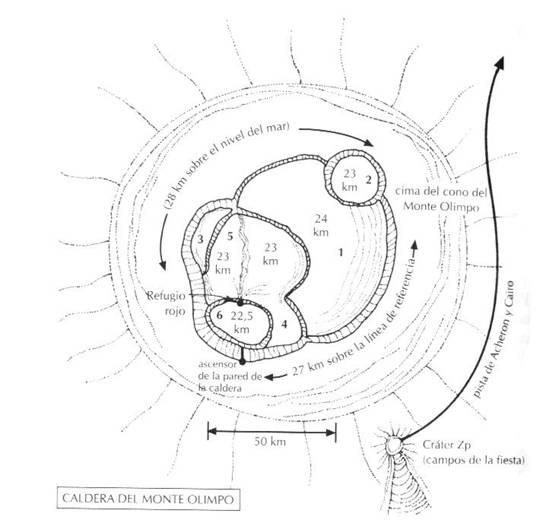
La cima de Olympus Mons permanecía en su mayor parte inalterada. Sí, había algunos pequeños eremitorios de piedra en los miradores del borde, y una pista sobre la colada de lava que quebraba el anillo escarpado que circundaba el volcán en su punto nororiental para facilitar el acceso a los terrenos de la fiesta del cráter Zp. Pero aparte de eso no se apreciaban señales de lo ocurrido en el resto de Marte, invisible bajo el horizonte. Desde el borde Olympus Mons parecía el mundo entero. Los rojos de la zona se habían pronunciado contra el tendido de una cúpula protectora sobre la caldera como habían hecho en Arsia Mons; por tanto debía de haber bacterias y tal vez hasta liqúenes que habian venido con los vientos y habían logrado sobrevivir. Pero con presiones apenas superiores a los diez milibares del principio, desde luego no medrarían. Los sobrevivientes eran seguramente chasmoendolíticos, de manera que no se apreciarían señales de su presencia. Era una bendición para el proyecto rojo que la formidable escala vertical de Marte mantuviera la presión atmosférica tan baja en los gandes volcanes; una efectiva técnica de esterilización.
Sax tomó el tren a Zp y luego viajó hasta el borde en un taxi-caravana de los rojos que controlaban el acceso a la caldera. El coche alcanzó el borde y Sax se asomó.
La caldera estaba formada por múltiples anillos y era enorme: noventa kilómetros por sesenta, más o menos la extensión de Luxemburgo. El anillo principal, el mayor con diferencia, tenía anillos más pequeños superpuestos al noreste, centro y sur. El más meridional partía por la mitad un anillo más alto, algo más antiguo, en el sudeste; la confluencia de esas tres paredes curvas estaba considerada como uno de los mejores lugares de escalada del planeta, una caída desde los veintiséis mil metros por encima de la línea de referencia (preferían el antiguo término a hablar de nivel del mar) hasta los veintidós mil quinientos metros en el fondo del cráter más meridional. Un acantilado de diez mil pies, reflexionó el joven de Colorado que Sax guardaba en el interior.
El suelo de la caldera principal estaba surcado por un gran número de fallas curvas, concéntricas con respecto a las paredes de la caldera: crestas y cañones atravesados por algunos escarpes rectilíneos. Los sucesivos colapsos de la caldera provocados por el drenaje de la cámara magmática principal del volcán por sus flancos habían originado todos aquellos accidentes; pero mientras la contemplaba asomado desde lo alto, le pareció una montaña misteriosa, un mundo: nada era visible salvo el vasto borde circular y los cinco mil metros cuadrados de la caldera. Anillo sobre anillo, altas paredes curvas y círculos de suelos llanos, bajo un oscuro cielo estrellado. En ningún punto tenían los acantilados circundantes menos de diez mil metros de altura, aunque no eran del todo verticales; la pendiente media superaba en poco los 45 grados, pero había secciones más empinadas. Sin duda los escaladores preferían aquellas secciones, dada la naturaleza de sus intereses. Parecía haber caras muy verticales e incluso un par de salientes, como aquel sobre el que estaban, sobre la confluencia de las tres paredes.
—Estoy buscando a Ann Clayborne —dijo Sax a las conductoras, extasiadas ante el paisaje—. ¿Saben dónde podría encontrarla?
—¿Es que no sabe dónde está? —preguntó una.
—Me han dicho que está escalando en la caldera de Olympus.
—¿Sabe ella que la está buscando?
—No. No atiende las llamadas.
—¿Ella le conoce?
—Oh, sí. Somos viejos… amigos.
—¿Y usted quién es?
—Sax Russell.
Se lo quedaron mirando y al fin una dijo:
—Conque viejos amigos, ¿eh? Su compañera le dio un codazo.
Muy sensatamente llamaban al lugar donde se encontraban Las Tres Paredes. Algo más allá del coche, sobre una pequeña terraza, había una estación-ascensor. Sax la examinó con los binoculares: antecámaras exteriores, techos reforzados… podía haber sido una construcción de los primeros años. Era el único medio para el descenso en aquella sección de la caldera, a menos que se quisiera hacer rappel.
—Ann se abastece en la Estación Marión —dijo la que había dado el codazo a su compañera—. ¿La ve? Ese rectángulo donde los canales de lava del suelo principal cortan Círculo Sur.
Eso estaba en el extremo opuesto del círculo más meridional, que el mapa llamaba «6». Sax tuvo dificultades para encontrar el punto, incluso con los binoculares, pero al fin lo vio: un pequeño bloque demasiado regular para ser natural, aunque lo habían pintado con un gris oscuro y oxidado, similar al basalto de la zona.
—Ya la veo. ¿Cómo se llega hasta allí?
—Tome el ascensor; luego tendrá que caminar.
Mostró a los encargados del ascensor el pase que le habían proporcionado sus guías e inició el largo descenso de la pared de Círculo Sur. El ascensor se deslizaba por unos rieles fijados al acantilado y disponía de ventanas; era como un descenso en helicóptero o como recorrer el último tramo del cable sobre Sheffield. Alcanzaron el suelo de la caldera bien entrada la tarde; se inscribió en la espartana posada y cenó bien y sin prisas, pensando de cuando en cuando qué le diría a Ann. Poco a poco fue elaborando una autojustificación coherente, o una confesión, un cri de coeur. Pero de pronto uno de sus apagones se la llevó. De modo que estaba en Olympus, en el suelo de una caldera volcánica, bajo un reducido círculo de cielo oscuro y estrellado, buscando a Ann Clayborne, sin nada que decirle. Qué contrariedad.
Al día siguiente, después del desayuno, se metió en un traje. Aunque los materiales habían mejorado, el tejido elástico le oprimía el torso y los miembros como los antiguos. Curiosamente, la cinética de la acción evocó recuerdos fugaces: el aspecto de la Colina Subterránea cuando construían la bóveda padrada, e incluso una especie de Epifanía somática, que parecía ser el recuerdo de su primer paseo por la superficie después de salir del desembarcador, con aquellos sorprendentes horizontes cercanos y el color rosado del cielo. De nuevo, contexto y memoria.
Avanzó por el fondo de Círculo Sur. Esa mañana el cielo tenía un índigo oscuro muy próximo al negro: la carta decía que era azul marino, una extraña denominación considerando lo oscuro que era. Se veían muchas estrellas. El horizonte era un acantilado que se elevaba en derredor: el semicírculo meridional de tres mil metros de altura, el cuadrante nororiental, dos mil, y el noroccidental, de sólo mil metros intensamente fracturados. Un paisaje asombroso de cámaras y gargantas magmáticas. Las paredes circundantes provocaban vértigo: la misma altura en todas direcciones, un ejemplo de manual de cómo el escorzo menguaba la percepción de las distancias verticales.
Marchaba a buen ritmo. El suelo de la caldera era bastante regular, salpicado por alguna que otra bomba volcánica, impactos posteriores de meteoritos y grábenes curvos poco profundos, algunos de los cuales tuvo que circunvalar, una palabra curiosamente adecuada en ese contexto. Pero por lo general pudo avanzar directamente hacia el acantilado fracturado del cuadrante noroccidental.
Tardó seis horas en cruzar el fondo de Círculo Sur, menos de un diez por ciento del área total del complejo de la caldera, que durante toda la caminata se mantuvo fuera de su campo visual. No había señales de vida, ni alteraciones en el suelo o las paredes, y la atmósfera era muy tenue, calculó que en torno a los diez milibares primitivos, y todo se perfilaba con extrema nitidez. Lo inmaculado del entorno le hacía sentir agudamente su intrusión, y procuraba pisar siempre sobre roca y evitar las zonas polvorientas. Contemplaba con una extraña satisfacción aquel rojizo paisaje primigenio, ese color que cubría el negro basalto. Su carta cromática no era demasiado buena para identificar mezclas inusuales de color.
Sax nunca había bajado a ninguna de las grandes calderas y ni siquiera haber pasado muchos años en el interior de cráteres de impacto lo preparaba a uno para la profundidad de las cámaras, la inclinación de las paredes, la llanura del suelo, para aquellas proporciones.
Cerca de mediodía se acercó al pie del arco noroccidental. El punto de encuentro entre el acantilado y el suelo apareció en el horizonte y descubrió con alivio el refugio, delante de él, donde su sistema de localización por satélite le había indicado. Aunque no se trataba de un trayecto complicado, en un lugar tan expuesto siempre era aconsejable saber exactamente dónde estaba. Después de su experiencia en la tormenta de nieve el miedo a extraviarse no lo había abandonado del todo. Aunque allí arriba no hubiera tormentas.
Cuando se acercaba a la antecámara del refugio un grupo de personas apareció en la base de un escarpado barranco a cosa de un kilómetro al oeste. Cuatro figuras cargadas con mochilas. Sax se detuvo con el corazón agitado: había reconocido a la última figura de inmediato. Ann venía a reabastecerse. Ya no le quedaba más remedio que decidir lo que diría. Y recordarlo.
En el interior del refugio Sax se quitó el casco, presa de un familiar malestar en el estómago, que cada vez que se encontraba con Ann era peor. Se volvió hacia la puerta y esperó. Ann entró al fin, se quitó el casco y lo vio. Lo miró como si estuviera viendo un fantasma.
—¿Sax…? —exclamó.
Él asintió. Recordó el último encuentro, hacía mucho tiempo, en Da Vinci, casi en una vida anterior. Se había quedado sin habla.
Ann meneó la cabeza y sonrió. Cruzó la habitación con una expresión que él no alcanzaba a interpretar, lo tomó de los brazos, se inclinó y le besó la mejilla afectuosamente. Después se separo un poco de él, pero una de sus manos siguió aferrándole el brazo, y luego se deslizó hasta la muñeca. Lo miraba a los ojos y le apretaba con mano de hierro. Sax anhelaba hablar. Sin embargo no tenía nada que decir, o quizá demasiado. Esa mano en su muñeca lo paralizaba aún más que un comentario sarcástico o una mirada furiosa.
Una oleada pareció recorrer a Ann, y recuperó el aire de la mujer que Sax conocía, mirándolo con suspicacia y después con alarma.
—Todos están bien, ¿no?
—Sí, sí —dijo Sax—. ¿Porque te enteraste de lo de Michel?
—Sí. —Apretó los labios y por un momento fue la Ann sombría de sus sueños. Pero una nueva oleada trajo a la extraña, que le aferraba la muñeca como si quisiera quebrársela.— Entonces has venido sólo para verme.
—Si. Quería… —Buscó frenéticamente una conclusión para la frase— ¡Hablar! Sí… hacerte algunas preguntas. Estoy teniendo algunos problemas con mi memoria y me preguntaba si podrías subir allá arriba y hablar un poco. Caminar… —tragó con dificultad— o escalar. ¿Me enseñarías parte de la caldera?
Una Ann distinta sonreía.
—Puedes escalar conmigo si quieres.
—No soy alpinista.
—Tomaremos una ruta sencilla. Por el Barranco de Wang y más allá del gran círculo, hasta Círculo Norte. Quería subir allá antes de que terminara el verano.
—Ya es ele ese doscientos; pero en fin, suena bien. —El corazón le latía a ciento cincuenta pulsaciones por minuto.
Resultó que Ann disponía de todo el equipo que necesitaban. La mañana siguiente, mientras se vestían, le dijo, señalando la consola de muñeca de Sax:
—Un momento, quítate eso.
—Ay Dios —dijo él—, ¿no forma parte del sistema del traje? En efecto, así era, pero ella negó con la cabeza.
—El traje es autónomo.
—Semiautónomo. Ann sonrió.
—Sí, pero la consola no es necesaria. Verás, eso te conecta con todo el mundo, es lo que te encadena al espaciotiempo. Por un día limitémonos a estar en el Barranco de Wang. Con eso bastará.
Y bastaba. El Barranco de Wang era un salto de agua ancho y erosionado que cortaba acantilados más altos, como una alcantarilla gigantesca. Sax pasó la mayor parte del día siguiendo a Ann por barrancas más pequeñas que se abrían en el cuerpo de la mayor, subiendo a gatas escalones de más de un metro de altura, utilizando sobre todo las manos, y cuando le pasaba por la cabeza una posible caída, pensaba que podría torcerse un tobillo y nunca matarse.
—Esto no es tan peligroso como yo creía —comentó—. ¿Es el tipo de escalada que sueles practicar?
—Esto no es escalada.
—Ah.
Entonces ella subía pendientes más escarpadas que aquélla, corría riesgos, estrictamente hablando, injustificados.
Esa tarde alcanzaron una pared no muy alta con fisuras horizontales. Ann empezó a escalarla sin cuerdas ni clavijas y, apretando los dientes, Sax la siguió. Cerca de la culminación de aquel ascenso al estilo lagarto, aprovechando cualquier grieta para encajar las punteras de las botas y los dedos enguantados, miró abajo y el barranco de pronto le pareció mucho más escarpado y sus músculos fatigados temblaron de excitación. No le quedaba más remedio que terminar la subida, cada vez más arriesgada, porque la ansiedad le hacía menos metódico. El basalto, cuyo gris oscuro aparecía teñido de rojo y siena, estaba apenas carcomido. Se encontró estudiando una grieta, a poco más de un metro sobre su cabeza, que se vería forzado a utilizar. ¿Tendría profundidad suficiente para que sus dedos encontraran apoyo? Respiró hondo y la alcanzó: era apenas más que un arañazo. Pero se impulsó y con un gemido de esfuerzo la dejó atrás utilizando asideros que no había visto conscientemente. Y se encontró al lado de Ann, respirando afanosamente. Ella se había sentado en un estrecho saliente.
—Utiliza más las piernas —le sugirió.
—Ah.
—Y mayor concentración, ¿eh?
—Sí.
—Ningún problema de memoria, confío.
—No.
—Por eso me gusta escalar.
Avanzado el día, cuando la pendiente del barranco se había suavizado un poco, Sax dijo:
—Así pues has tenido problemas de memoria.
—Hablemos de eso más tarde —dijo Ann—. Cuidado con esa grieta.
—Como tú digas.
Esa noche durmieron en sacos en una tienda-seta transparente con capacidad para diez personas. A esa altura, con la atmósfera tan tenue, impresionaba la resistencia del material de la tienda, que soportaba una presión interna de 450 milibares sin abombarse; se mantenía tenso, pero no duro como la piedra; sin duda contenía muchos menos bares de los que podía soportar. Cuando Sax recordaba la roca y los sacos de arena que habían tenido que acumular en los primeros hábitats para evitar que explotaran no podía menos que sentirse impresionado por el avance de la ciencia de los materiales.
Ann concordó con él.
—Hemos avanzado más allá de nuestra capacidad para comprender la tecnología.
—Bueno, es comprensible, aunque casi increíble.
—Creo que percibo la distinción —dijo ella, relajada. Más cómodo, Sax volvió a sacar el tema de la memoria.
—He estado sufriendo lo que llamo apagones, durante los cuales soy capaz de recordar mis pensamientos de los minutos anteriores, a veces hasta de una hora completa. Fallos de la memoria a corto plazo que al parecer guardan relación con la fluctuación de las ondas cerebrales. Y el pasado remoto es cada vez más confuso, me temo.
Ann asintió, y luego dijo:
—Yo he olvidado mi personalidad entera. Ahora comparto mi interior con otra persona, una especie de opuesto. Mi sombra o la sombra de mi sombra, que ha echado raíces y crece día a día.
—¿A qué te refieres? —preguntó Sax con aprensión.
—Es como un opuesto que piensa cosas que yo nunca habría pensado. —Volvió la cabeza, como si le diera vergüenza.— Yo la llamo Contra-Ann.
—¿Y cómo la definirías?
—Ella es… no sé emocional, sentimental, estúpida. Llora cuando ve una flor. Cree que todo el mundo está haciendo lo mejor. Tonterías de ese tipo.
—Tú no eras así antes, ¿no?
—No, no. Son todo tonterías, pero lo siento como si fuera real. Por eso ahora existe Ann y su contraria. Y tal vez una tercera.
—¿Una tercera?
—Eso creo. Alguien que no es ninguna de las otras dos.
—¿Y cómo llamas a esa tercera?
—No tiene nombre. Es esquiva, más joven, analiza menos las cosas, y sus ideas son extrañas. Ajenas a las de las otras dos. En cierto modo se parece a Zo; ¿la conociste?
—Sí —contestó Sax, sorprendido—. Me gustaba.
—¿De veras? Yo opinaba que era monstruosa. Y sin embargo… hay algo de ella en mi interior. Tres personas.
—Es una extraña manera de verlo. Ella rió.
—¿No eras tú el que tenía un laboratorio mental que contenía todos tus recuerdos archivados por salas y número de estante o algo así?
—Era un sistema muy eficaz.
Ann se echó a reír de nuevo y él sonrió, aunque tenía miedo. ¿Tres Ann distintas? Una sola ya era más de lo que podía comprender.
—Pero estoy perdiendo algunas salas —dijo Sax—. Unidades completas de mi pasado. Algunos describen la memoria como un sistema de nodos y redes, de modo que es posible que el metodo del palacio de la memoria imite de modo intuitivo el sistema físico. Pero si por alguna razón se pierde un nodo, la red que lo rodea se pierde también. Por ejemplo, sí encuentro una referencia en los libros a algo que hice y trato de recordar a qué problemas metodológicos nos enfrentábamos, pongamos por caso, descubro que toda esa época ha desaparecido como si nunca hubiese existido —Un problema con el palacio.
—Sí, un problema que no había previsto. Después de mi accidente… siempre pensé que nada afectaría mi capacidad de razonamiento.
—No parece que tengas dificultades para pensar.
Sax meneó la cabeza, recordando sus apagones, los vacíos de memoria, los presque vus, como los llamaba Michel, la confusión. El pensamiento no era solamente una capacidad cognitiva o analítica, sino algo más general. Intentó explicarle a Ann lo que le había estado sucediendo y ella pareció escucharlo con atención.
—Por eso he estado estudiando las investigaciones que se realizan en el campo de la memoria. Siguen derroteros interesantes; acuciantes, diría yo. Estoy colaborando con Ursula y Marina y los laboratorios de Acheron, y creo que hemos dado con algo que podría ayudarnos.
—¿Una droga para la memoria?
—Sí. —Le explicó la acción del nuevo complejo anamnésico.— Mi idea era que para el primer ensayo me utilizaran a mí, pero he llegado a la conclusión de que sería mejor si unos cuantos de los Primeros Cien nos reuniéramos en la Colina Subterránea y lo probáramos juntos. El contexto es primordial para el recuerdo, y vernos podría facilitar el proceso. Algunos no están interesados, pero un sorprendente número está dispuesto a hacerlo.
—No tan sorprendente. ¿Quiénes?
Nombró a todos aquellos con los que había contactado, todos los que quedaban vivos; aproximadamente una docena.
—Y les gustaría que tú también estuvieras allí. A mí me gustaría mucho.
—Parece interesante —dijo Ann—. Pero primero tenemos que cruzar esta caldera.
Caminando sobre la roca, aquel mundo volvió a sorprender a Sax. Lo fundamental: roca, arena, polvo, partículas. Un oscuro cielo de chocolate el de aquel día, sin estrellas. Largas distancias que no se desdibujaban. La extensión de diez minutos. La longitud de una hora cuando sólo se caminaba. La sensación en las piernas, y los anillos de las calderas circundantes, que se elevaban hacia el cielo aun cuando Ann y Sax se encontraban en el centro del circulo central, desde donde las calderas más tardías y profundas parecían una única gran ensenada. Allí la curvatura del planeta no afectaba la perspectiva, y los acantilados curvos eran visibles incluso a treinta kilómetros de distancia. A Sax le parecía hallarse dentro de un cercado. Un parque, un jardín de piedra, un laberinto al que sólo una pared separaba del mundo exterior, que, aunque invisible, lo condicionaba todo. La caldera era grande, pero no lo suficiente para esconderse. El mundo se abatía sobre ella e inundaba la mente, sobrepasaba sus cien billones de bits de capacidad. Sin importar lo grande que fuera la red neural, seguía habiendo un único hilo de pensamiento extasiado, de conciencia, que decía: roca, acantilado, cielo, estrella.
Empezaron a aparecer profundas fisuras en la roca, arcos cuyo centro se encontraba en medio del círculo central: antiguas grietas relacionadas con los grandes agujeros de los anillos del norte y el sur, llenas de piedras y polvo, que dificultaban enormemente la marcha; avanzaban por un laberinto poco menos que intransitable.
Pero lograron salvarlo y finalmente alcanzaron el borde de Círculo Norte, el número 2 en el mapa de Sax. Asomarse a su interior les dio una nueva perspectiva, una idea exacta de la forma de la caldera y sus ensenadas, que caía abruptamente hasta el suelo invisible, mil metros más abajo.
Había una ruta que llevaba hasta ese suelo, pero al ver la expresión de desaliento de Sax cuando ella la señaló (implicaba hacer rappel) Ann se echó a reír. Sólo tendrían que escalar para salir de la caldera, dijo con tranquilidad, y la pared ya era suficientemente elevada. Darían un rodeo.
Sorprendido por su flexibilidad, y agradecido, Sax la siguió por la circunferencia occidental. Se detuvieron a pasar la noche en la gran muralla de la caldera principal.
Después de la puesta de sol, Fobos pasó velozmente sobre la pared occidental como una pequeña llamarada gris. Pavor y Terror, vaya nombres.
—He oído que volver a poner las lunas en órbita fue idea tuya —dijo Ann desde el saco de dormir.
—Es cierto.
—Eso es lo que yo llamo restauración del paisaje —comentó ella complacida.
Sax se sonrojó ligeramente.
—Quería complacerte.
—Me gusta verlas —dijo ella tras un silencio.
—¿Qué te pareció Miranda?
—Muy interesante. —Le habló de algunas características geológicas de aquella extraña luna. La colisión de dos planetesimales que habían quedado unidos imperfectamente.
—Hay un color entre el rojo y el verde —dijo Sax cuando ella terminó de hablar de Miranda—. Una mezcla de los dos. A veces lo llaman alizarino y puede verse en algunas plantas.
—Aja.
—Me hace pensar en la situación política, en si no podría existir una síntesis rojo-verde.
—Pardos.
—Sí, o alizarinos.
—Creía que la coalición Marte Libre-rojos lo era, Irishka y los que echaron a Jackie del poder.
—Una coalición contraria a la inmigración, sí. La combinación equivocada de rojo y verde. Están llevándonos a un conflicto con la Tierra que no era necesario.
—¿No?
—No. La presión demográfica muy pronto empezará a disminuir. Los issei… estamos llegando al final, creo. Y los nisei no van muy por detrás de nosotros.
—Te refieres al declive súbito, ¿no?
—Exactamente. Cuando le sobrevenga a nuestra generación y luego a la siguiente, la población humana en el sistema solar quedará reducida a la mitad de la actual.
—Ya maquinarán algo para llevar las cosas al límite otra vez.
—No lo dudo. Pero ya habremos dejado atrás la era hipermaltusiana. Ellos elegirán sus problemas. De modo que tanta preocupación por la inmigración, hasta el punto de provocar un conflicto que amenaza con desembocar en una guerra interplanetaria… es superflua. Es una actitud miope. Si hubiera un movimiento en Marte que llamara la atención sobre esto, que se ofreciera ayudar a la Tierra a pasar los últimos años de superpoblación, evitaría un baño de sangre inútil. Daría una nueva perspectiva de Marte.
—Una nueva areofanía.
—Sí. Así lo llama Maya. Ella rió.
—Pero Maya está loca de atar.
—Caramba, no —dijo Sax con acritud—. No está loca.
Ann no dijo más y Sax no quiso insistir. Fobos cruzaba el cielo, retrocediendo por el zodíaco.
Durmieron bien. Al día siguiente treparon arduamente por una escarpada barranca que al parecer los escaladores consideraban una suerte de paseo para salir de la caldera. Sax nunca había hecho un esfuerzo físico tan duro, y ni siquiera alcanzaron la cima, sino que tuvieron que montar la tienda a toda prisa al atardecer, sobre un estrecho saliente. Completaron la ascensión al día siguiente, alrededor de mediodía.
En el amplio borde de Olympus Mons todo se conservaba como antaño. Un gigantesco círculo de tierra llana, una banda de cielo color violeta sobre el lejano horizonte bajo, un oscuro zenit. Pequeños eremitorios ocupaban bloques de piedra vaciados. Un mundo aparte, integrado, aunque no del todo, en el Marte azul.
La cabaña en la que se detuvieron estaba ocupada por unos viejos rojos mendicantes que vivían allí esperando el declive súbito, tras el cual sus cuerpos serían incinerados y las cenizas arrojadas a la corriente de chorro.
A Sax le pareció en exceso fatalista. Ann tampoco parecía muy impresionada.
—Muy bien —dijo, viéndolos comer sus magras raciones—. Probaremos ese tratamiento para la memoria.
Muchos de los Primeros Cien propusieron lugares distintos de la Colina Subterránea, pero Sax se mostró inflexible y descartó candidatos como Olympus Mons, órbita baja, Pseudofobos, Sheffield, Odessa, La Puerta del Infierno, Sabishii, Senzeni Na, Acheron, el casquete polar sur, Mángala y alta mar. Insistía que el escenario para un proceso de esa especie era un factor critico, como habían demostrado los experimentos. Coyote soltó una carcajada irreverente ante su descripción del experimento con estudiantes en escafandra aprendiendo listas de palabras en el fondo del mar del Norte; pero los datos eran los datos, y por tanto ¿por qué no llevar a cabo la experiencia en el lugar que ofrecía más garantías de éxito? Había mucho en juego, y ello justificaba cualquier esfuerzo. Como señaló Sax, si recuperaban sus recuerdos intactos, podía suceder cualquier cosa: avances en otros frentes, la derrota del declive súbito, longevidad saludable, una comunidad siempre en expansión en mundos paradisíacos, e incluso el ingreso en un cambio de fase emergente que los llevaría a un nivel superior de progreso dominado por la sabiduría, casi inimaginable. Para Sax se hallaban en la aurora de una edad dorada, que no obstante dependía de la integridad de la mente. Nada avanzaría sin ella. Y de ahí su insistencia en la Colina Subterránea.
—Muy seguro estás tú —se quejó Marina; ella había propuesto Acheron—. No tienes la mente abierta a otras posibilidades.
—Sí, sí. —La mente abierta. Para Sax era fácil, pues su mente era un laboratorio destruido por un incendio, y ahora estaba al aire libre. Quienes objetaban la elección de la Colina lo hacían movidos por el miedo, miedo al poder del pasado. No querían reconocer ese poder ni entregarse por completo a él. Pero eso era justamente lo que debían hacer. Michel habría aplaudido esa elección. El lugar era crucial, y sus propias vidas lo demostraban. Indecisos, escépticos, aterrados, es decir, todos ellos, tenían que admitir que la Colina Subterránea era el lugar apropiado. Finalmente acordaron encontrarse allí.
La Colina Subterránea se había convertido en algo parecido a un museo; se había tratado de conservar el aspecto que presentaba en 2138, el año en que dejó de ser una parada de la pista. En consecuencia no era la misma que ellos habían ocupado; pero las zonas más antiguas subsistían casi intactas. Al poco de llegar, Sax y algunos otros salieron a echar un vistazo, y allí estaban todas las viejas construcciones: los cuatro hábitats originales, arrojados desde el espacio, los vertederos, el cuadrado de cámaras abovedadas de Nadia, con su cúpula central, el invernadero de Hiroko, del que sólo quedaba la estructura, pues el material de cubierta había desaparecido, la galería de Nadia al noroeste, Chernobil, las pirámides de sal. Sax acabó en el Cuartel de los Alquimistas y vagó por el laberinto de edificios y tuberías tratando de prepararse para la experiencia del día siguiente. Tratando de mantener una mente abierta.
Y su memoria hervía, como intentando probar que no necesitaba ayuda para hacer su trabajo. Entre aquellas construcciones había sido testigo del poder transformador de la tecnología sobre la desnuda materialidad de la naturaleza; habían empezado con rocas y gases, y de ellos habían extraído, purificado, transformado, recombinado y moldeado de tantas maneras que era imposible seguir y mucho menos imaginar sus efectos. Había visto, pero no había comprendido, y habían actuado con un total desconocimiento de sus verdaderos poderes y, tal vez como resultado de ello, sin saber muy bien qué buscaban. Pero entonces no se percataba de eso. Había actuado con el pleno convencimiento de que aquel mundo que empezaba a verdear sería un lugar agradable para vivir. Ahora, con la cabeza descubierta bajo un cielo azul, en el tórrido segundo agosto, miraba alrededor e intentaba pensar, recordar. Era difícil dirigir la memoria, los recuerdos sencillamente afloraban. Los objetos de la parte vieja de la ciudad le resultaban muy familiares, como indicaba la palabra, «de la familia». Incluso piedras, hondonadas y cúmulos le resultaban familiares, ocupando el lugar que les correspondía. Las perspectivas para el experimento no podían ser mejores; estaban en el lugar apropiado, en el contexto apropiado, situados, orientados. En casa. Regresó al cuadrado de cámaras abovedadas, donde se alojarían.
Durante su paseo habían llegado algunos coches y pequeños trenes turísticos. La gente se congregaba. Allí estaban Nadia y Maya, abrazando a Mary y Andrea, que habían llegado juntas. Sus voces resonaban en el aire como una ópera rusa, como recitativos a punto de convertirse en canto. De los ciento uno originales sólo vendrían catorce: Sax, Ann, Maya, Nadia, Desmond, Ursula, Marina, Vasili, George, Edvard, Roger, Mary, Dmitri, Andrea. Todos los que estaban vivos y en contacto con el mundo; los demás habían muerto o desaparecido. Si Hiroko y los siete seguían vivos, no habían dado señales de ello. Tal vez se presentarían sin anunciarse, como en aquella primera fiesta organizada por John en Olympus…
Así pues eran catorce, y por tanto pocos. La Colina Subterránea parecía vacía, y aunque podían ocupar el espacio que se les antojara se congregaron en el ala sur de las cámaras abovedadas, lo que realzó la vacuidad del resto. Era como si el lugar fuese una imagen de sus flaqueantes memorias, con sus laboratorios, terrenos y compañeros perdidos. Todos sufrían pérdidas de memoria y trastornos de distinta especie; por lo que Sax sabía, todos los trastornos mentales mencionados en la literatura especializada, y la sintomatología comparada había utilizado buena parte de sus declaraciones para describir las distintas experiencias, sublimes y/o terroríficas, que los habían afligido en la pasada década. Aquella noche, mientras trajinaban en la pequeña cocina de la esquina suroeste, con la alta ventana que miraba al invernadero central, a oscuras aún bajo su gruesa cúpula de cristal, el ánimo general osciló, a trechos alegre, a trechos sombrío. Tomaron una cena fría y charlaron y luego se diseminaron por el ala sur para preparar los dormitorios del piso superior para una noche que se preveía inquieta. Postergaron la hora de acostarse cuanto pudieron, pero al fin se dieron por vencidos y trataron de dormir un poco. Las pesadillas despertaron a Sax varias veces, y oyó idas y venidas a los aseos, conversaciones en voz baja en la cocina y murmullos propios del sueño agitado de los viejos. Pero se las arregló para retomar el sueño, un sueño ligero poblado de visiones.
La mañana llegó al fin. Se levantaron con las primeras luces tomaron un desayuno rápido: fruta, cruasanes, pan y café. Las colinas proyectaban familiares sombras largas hacia el oeste.
Respiraban hondo, reían nerviosamente, evitaban mirarse a los ojos. Estaban dispuestos a empezar, excepto Maya, que seguía negandose a someterse al tratamiento. Ninguno de sus argumentos la conmovieron.
—He dicho que no —había repetido la noche anterior—. Por otra parte, si se vuelven locos necesitarán a alguien, y quién mejor que yo para eso.
Sax había pensado que cambiaría de opinión, que sólo estaba haciendo alarde de su carácter. Se plantó delante de ella, frustrado:
—Creía que eras tú quien sufría los peores trastornos de memoria.
—Es posible.
—Entonces sería aconsejable que probaras el tratamiento. Recuerda que Michel te administró muchos fármacos.
—No deseo hacerlo —dijo, mirándolo a los ojos. Él suspiró.
—No te comprendo, Maya.
—Lo sé.
Y se fue al viejo dispensario para asumir el papel de enfermera. Todo estaba presto, y Maya los fue llamando de uno en uno, y mediante unos inyectores ultrasónicos aplicados en el cuello, les administró una parte del cóctel de fármacos, y luego les dio las pildoras que contenían el resto. Después los ayudó a colocarse los auriculares que transmitirían las silenciosas ondas electromagnéticas. Los que ya estaban preparados esperaban en la cocina sumidos en un tenso silencio. Cuando acabó con todos, Maya los acompañó a la puerta y los ayudó a salir. Y empezaron.
Una imagen se adueñó de Sax: luces brillantes, la sensación de que le aplastaban el cráneo; se ahogaba, jadeaba, escupía. Aire frío y la voz de su madre, como el gemido de un animal. Después yació mojado sobre el pecho de ella, helado.
—¡Madre mía!
El hipocampo era una de las varias áreas específicas del cerebro estimuladas por el tratamiento. Eso significaba que el sistema límbico, extendido bajo el hipocampo como una red bajo un nogal, recibía una estimulación análoga, como si las nueces rebotaran en un trampolín de nervios y lo hicieran resonar o incluso castañetear. Así experimentó Sax el inicio de lo que sin duda sería una oleada de emociones, que registraba no por separado sino agrupadas y con la misma intensidad, sin relación: alegría, dolor, amor, odio, euforia, melancolía, esperanza, temor, generosidad, celos… El resultado de aquel saturado revoltijo era, al menos para Sax, sentado en un banco, respirando con agitación, un incremento de su percepción de la significación. Un baño de sentido que lo inundaba todo, que le desgarraba el corazón o lo henchía, como si albergara océanos de nubes en el pecho que le impedían respirar, una suerte de nostalgia elevada a la enésima potencia, una plenitud, una dicha sublimes. ¡Estaban allí sentados y vivían! Unido sin embargo a un agudo sentimiento de pérdida, de lamento por el tiempo perdido, de miedo a la muerte, a todo, de congoja por Michel, por John, por todos. Era tan diferente de la habitual serenidad de Sax, de su flema, podría decirse, que durante un tiempo no pudo moverse. Llegó a reprocharse amargamente haber iniciado un experimento como aquél, insensato y estúpido… Seguramente todos lo odiarían.
Aturdido y abrumado, decidió caminar para ver si se despejaba la cabeza. Se levantó, tratando de mantener el equilibrio, y empezó a andar, esquivando a los otros, que vagaban perdidos en mundos propios, evitándose como si fueran objetos. Y de pronto se encontró en el espacio abierto que rodeaba la Colina Subterránea, sintiendo la fría brisa de la mañana, dirigiéndose a las pirámides de sal bajo un cielo extrañamente azul.
Se detuvo y miró alrededor, meditó, gruñó sorprendido, se quedó inmóvil, incapaz de seguir. Porque de pronto podía recordarlo todo.
Bueno, no todo. No podía recordar qué había desayunado el 13 del segundo agosto de 2029, por ejemplo; eso concordaba con los experimentos que sugerían que las actividades cotidianas habituales no estaban lo suficientemente diferenciadas para permitir que el individuo las recordase. Pero… A finales de 2020 empezaba sus días en las cámaras abovedadas de la esquina sureste, donde compartía dormitorio con Hiroko, Evgenia, Rya e Iwao. Experimentos, incidentes, conversaciones danzaban en su mente que visualizaba aquella habitación. Un nodo de espaciotiempo hacía vibrar la red de los días. La hermosa espalda de Rya mientras se lavaba las axilas al otro lado de la habitación. Comentarios hirientes por lo irreflexivos. Vlad hablando de empalmar genes. Vlad y él se habían detenido en ese mismo lugar en su primer minuto en Marte, mudos, absortos en la gravedad, el rosa del cielo y los horizontes cercanos, que aún ahora, tantos años después, conservaban el mismo aspecto: tiempo areológico, tan lento y prolongado como una gran sístole. Metido en un traje se tenía la sensación de estar hueco. Para Chernobil habían necesitado más hormigón del que podían fraguar en aquel aire tenue, seco y frío. Nadia lo había conseguido. ¿Cómo? Calentándolo, eso era. Nadia había hecho muchas cosas durante aquellos años: las bóvedas, las fábricas, la galería… ¿Quién habría sospechado que alguien tan tranquilo en el Ares se revelaría tan competente y enérgico? Hacía años que no recordaba la impresión que producía Nadia en el Ares. La muerte de Tatiana Durova, aplastada por una grúa, la había afligido mucho; había supuesto una conmoción para todos, excepto para Michel, sorprendentemente disociado de aquella primera tragedia. ¿Lo recordaría Nadia? Sí, lo recordaría si pensaba en ello. No tenía por qué ser exclusivo de Sax, o más preciso; si el tratamiento alcanzaba buenos resultados con él, tenía que ocurrir lo mismo con los demás. Aquél era Vasili, que había luchado del lado de la UNOMA en las dos revoluciones; ¿qué estaría recordando? Parecía afligido, o quizás extasiado. Seguramente la sensación de plenitud, de experimentarlo todo, por lo visto uno de los primeros efectos del tratamiento. ¿Acaso recordaba la muerte de Tatiana, como él? Una vez, Sax y Tatiana fueron a pasear por la Antártida durante el año de selección, y ella tropezó y se torció un tobillo, y tuvieron que esperar en Nussbaum Riegel a que un helicóptero de McMurdo los rescatase. El episodio había caído en el olvido durante años hasta que Phyllis se lo recordó la noche que lo arrestaron, pero luego, rápidamente, había vuelto a olvidarlo. Dos rememoraciones en doscientos años; pero ahora lo recuperaba de veras: el sol bajo, el frío, la belleza de los Valles Secos, la envidia de Phyllis por la extraordinaria belleza de Tatiana. Que esa belleza hubiese de morir primero… parecía una señal, una maldición, Marte como Plutón, planeta de terror y pavor. Y ahora que las dos mujeres llevaban tanto tiempo muertas, él recordaba ese día en la Antártida, era el único que conservaba aquel día precioso, que sin él desaparecería. Sí, lo que uno recordaba era precisamente la parte del pasado que más emociones le había provocado, los sucesos que sobrepasaban un determinado umbral emocional: las grandes alegrías, las grandes crisis, los grandes desastres. Y también los pequeños. Lo habían excluido del equipo de baloncesto de séptimo curso, había llorado, solo, en una fuente del patio del colegio, después de leer la lista, y había pensado: Recordarás esto toda la vida. Y así había ocurrido. Las primeras veces en que a uno le ocurría algo o hacía algo tenían una carga especial, como el primer amor (por cierto, no recordaba quién había sido). Una imagen borrosa, allá en Boulder, una cara… la amiga de un amigo; pero aquello no había sido amor y ni siquiera recordaba su nombre. No, estaba pensando en Ann Clayborne, delante de él, mirándolo fijamente, hacía mucho tiempo. ¿Qué intentaba recordar? La marea de pensamientos era tan intensa y rápida que no podría recordar algunos de los episodios, estaba seguro. Una paradoja, pero sólo una de las muchas causadas por el hilo de conciencia del vasto campo de la mente. Diez a la cuadragésimo tercera potencia, la matriz en la que florecían todos los big bangs. El cráneo albergaba un universo tan vasto como el universo exterior. Ann… Había salido a pasear con ella también en la Antártida. Ella era muy fuerte. Le pareció curioso que durante la marcha por la caldera de Olympus Mons no hubiese recordado el paseo por el Valle Wright en la Antártida, a pesar de las similitudes, durante el cual habían tenido una fervorosa discusión sobre el destino de Marte; él había intentado tomarla de la mano, o había sido ella, ¡caramba, estaba coladito por Ann! Y él, con su chip de rata de laboratorio, que nunca había experimentado esa clase de sentimientos, había dado un respingo, de pura timidez. Ella lo había mirado con curiosidad, sin comprender la importancia del suceso, y le había preguntado por qué tartamudeaba tanto. Había tartamudeado bastante de niño a causa de un problema bioquímico al parecer solucionado por la pubertad, pero cuando estaba nervioso a veces recaía. Ann, Ann… veía su cara mientras discutía con él en el Ares, en la Colina Subterránea, en Dorsa Brevia, en el almacén de Pavonis. ¿Por qué aquel continuo ataque a la mujer que tanto le había atraído, por qué? Ella era muy fuerte, y sin embargo la había visto tan deprimida que había yacido indefensa en el suelo, en aquel rover-roca, durante días, mientras su Marte rojo moría. Allí tendida. Pero luego se había obligado a continuar. Había hecho callar a Maya cuando ésta había increpado a Sax a gritos, había colaborado en el entierro de su compañero Simón. Había hecho todas esas cosas, y nunca, nunca había sido Sax más que una carga para ella, parte de su dolor. Se había enfadado con ella en Zigoto y en Gameto, veía su rostro demacrado, y después había estado veinte años sin verla. Y más tarde, después de someterla al tratamiento de longevidad sin su consentimiento, había estado otros treinta años sin verla. ¡Cuánto tiempo malgastado! Ni vivir mil años bastaría para justificar aquel despilfarro.
Recorría el Cuartel de los Alquimistas. Volvió a encontrar a Vasili, sentado en el polvo con el rostro bañado en lágrimas. Los dos habían amañado el experimento de las algas en aquel edificio, pero Sax dudaba de que aquello fuera la causa del llanto de Vasili. Tal vez algo relacionado con los años que había pasado al servicio de la UNOMA… En fin, siempre podía preguntar; pero vagar por la ciudad viendo caras y recordando al instante todo lo que se sabía de ellas no era una situación que favoreciera los interrogatorios. Dejaría a Vasili con su pasado; no deseaba saber de qué se arrepentía. Además, una figura avanzaba hacia el norte a grandes trancos, sola… Ann. Era extraño verla con la cabeza descubierta y los cabellos blancos flotando al viento, tanto que interrumpió la afluencia de recuerdos. La había visto antes así, en el Valle Wright, sí, con los cabellos claros, rubio sucio lo llamaban, poco caritativamente. Era muy peligroso desarrollar vínculos afectivos bajo la atenta mirada de los psicólogos. Estaban allí por trabajo, sometidos a una gran presión, no había lugar para relaciones personales que además eran peligrosas, como Natalia y Sergei habían demostrado. Pero de todos modos ocurría. Vlad y Ursula formaron una pareja sólida y estable, igual que Hiroko e Iwao y Nadia y Arkadi. Pero era peligroso, arriesgado. Ann lo había mirado desde el otro lado de la mesa de laboratorio mientras desayunaban, y algo en su mirada, una cierta expresión… no podía precisar qué, la gente era un misterio para él. El día que recibió la notificación de su admisión en el grupo de los Primeros Cien una gran tristeza lo invadió. ¿Cuál era la causa? Lo ignoraba. Vio la notificación en el cajón del fax y el arce a través de la ventana; había llamado a Ann para saber de su suerte, y sorprendentemente la habían aceptado, a pesar de que era una solitaria. Y él se sintió feliz al saberlo, y al mismo tiempo triste. Las hojas del arce estaban rojas; era otoño en Princeton, una estación tradicionalmente melancólica, pero no era por eso. Simplemente estaba triste, como si haberlo logrado significara sólo que habían pasado unos cuantos de los tres mil millones de latidos del corazón, que ahora ya eran diez mil millones y seguían. No alcanzaba a explicarlo. Los humanos eran seres misteriosos. Por eso cuando Ann había dicho: «¿Quieres dar un paseo hasta el Punto Bajo?», en aquel laboratorio de los valles secos, había accedido al instante, sin vacilar. Y sin haberlo planeado, habían salido por separado: ella había ido sola hasta el Mirador y él la había seguido, y allí, sentados lado a lado, contemplando las cabañas arracimadas y la cúpula del invernadero, una especie de proto-Colina Subterránea, él había tomado su mano enguantada entre las suyas mientras departían amigablemente sobre la terraformación. Y ella había retirado la mano sobresaltada y se había estremecido (hacía mucho frío), y él había tartamudeado tanto como después de sufrir la embolia. Una hemorragia límbica que había matado en el acto ciertos elementos, ciertas esperanzas y anhelos. La muerte del amor. Y desde entonces la había estado acosando. ¡Y eso no significaba que aquellos acontecimientos funcionaran como explicaciones causales coherentes, por más que dijera Michel! El frío antartico mientras regresaban a la base… Ni siquiera en la transparencia eidética de su actual capacidad para recordar podía visualizar aquel trayecto. Distraído. ¿Por qué, por qué lo había rechazado de aquel modo?
¿Un hombre mezquino, una rata de laboratorio? Pero había sucedido y había dejado su impronta para siempre. Y ni siquiera Michel lo había sabido.
Represión. Pensar en Michel le hizo recordar a Maya. Ann estaba ahora en la línea de horizonte, nunca la alcanzaría, aunque no estaba seguro de quererlo en ese preciso momento, todavía aturdido por aquel sorprendente y doloroso recuerdo. Decidió ir en busca de Maya. Dejó atrás el lugar donde Arkadi se había reído de sus oropeles cuando bajó de Fobos, el invernadero donde Hiroko lo había seducido con su impersonal simpatía, como primates en la sabana, la hembra alfa que escogía a un macho del grupo, un alfa, un beta, o un miembro de la clase «podría ser alfa pero no parece interesado», la manera de actuar más decente a juicio de Sax; pasó ante el parque de remolques donde habían dormido en el suelo todos juntos, como una familia. Con Desmond en algún armario. Desmond había prometido mostrarles los escondites en los que había vivido. Un revoltijo de imágenes de Desmond brotó de pronto: el vuelo sobre el canal en llamas, el vuelo sobre Kasei Vallis en llamas, el miedo en Kasei cuando los agentes de seguridad lo habían atrapado en su demencial dispositivo; aquél había sido el fin de Saxifrage Russell. Ahora era algo más, y Ann era también Contra-Ann, y una tercera mujer distinta de las otras dos. Casi podían hablarse como dos extraños que acababan de conocerse. Más que aquellos dos que se habían encontrado en la Antártida.
Maya estaba sentada en la cocina, esperando que el contenido de una gran tetera empezara a hervir.
—Maya —dijo Sax, las palabras como guijarros en la boca—, deberías probarlo. No es tan malo.
Ella negó con la cabeza.
—Recuerdo todo lo que quiero recordar. Incluso ahora, sin tus fármacos, incluso ahora que apenas recuerdo nada, recuerdo más de lo que tú nunca recordarás. Con eso me basta.
Era posible que pequeñas cantidades del complejo de drogas hubiesen pasado al aire y luego atravesado la piel de Maya, proporcionándole una fracción de aquella experiencia hiperemocional. O quizás era una manifestación de su estado habitual.
—¿Por qué no iba a bastarme? —decía ella—. No quiero recuperar mi pasado, porque no puedo soportarlo.
—Tal vez más adelante —dijo Sax.
¿Qué podía decirle? Ella ya era así en la Colina Subterránea, impredecible, voluble. No dejaba de sorprenderle que hubieran seleccionado tantos excéntricos para el grupo de los Primeros Cien. Pero ¿qué otra opción tenía el comité seleccionador? La gente era así, a menos que fuera estúpida. Y no habían mandado estúpidos a Marte, al menos no ai principio, o no demasiados. E incluso los poco dotados tenían sus complejidades.
—Tal vez —contestó ella, palmeándole la cabeza; luego apartó la tetera del fuego—. O tal vez no. Recuerdo demasiadas cosas tal como estoy.
—¿Frank? —inquirió Sax.
—Naturalmente. Frank, John, Michel… todos están aquí —dijo golpeándose el pecho con el pulgar—. Duele lo suficiente, no necesito más.
—Ah.
Sax salió sintiéndose atiborrado, inseguro de todo, desequilibrado. El sistema límbico vibraba bajo el impacto de su vida entera, bajo el impacto de Maya, tan hermosa y marcada por la desgracia. Deseaba fervientemente su felicidad, pero ¿qué podía hacer? Ella vivía su infelicidad hasta las heces, casi podría decirse que la hacía feliz, o de algún modo la completaba. ¡Hasta era posible que experimentara constantemente aquella desagradable sobrecarga emocional! Caramba, era demasiado fácil mostrarse flemático. Y sin embargo, estaba tan llena de vida. La manera en que los había espoleado para sacarlos del caos, al sur del refugio de Zigoto… cuánta energía. Había entre ellos muchas mujeres fuertes. Porque necesitaban serlo para afrontar el horror de la vida, sin negarlo, admitirlo y seguir adelante. John, Frank, Arkadi, incluso Michel, habían tenido su optimismo, su pesimismo, su idealismo, sus mitologías y sus diferentes ciencias para enmascarar el dolor de la existencia, pero estaban muertos, los habían asesinado de un modo u otro, y Nadia, Maya y Ann se habían visto obligadas a continuar. Era un hombre afortunado por tener unas hermanas tan tenaces. La misma Phyllis, con la tenacidad del estúpido, se había abierto camino con mucho éxito, al menos durante un tiempo, sin rendirse jamás.
Spencer le había dicho que ella había protestado cuando supo que lo estaban torturando; Spencer y todas sus horas de aerodinámica juntos, que después de beber mucho whisky le había explicado que ella se presentó ante el jefe de seguridad de Kasei Vallis y exigió su liberación, a pesar de que Sax la había dejado inconsciente y casi la había matado con óxido nitroso, y la había engañado en su propia cama. Al parecer le había perdonado, y Spencer nunca le había perdonado a Maya que la matara, aunque fingiera que sí. Y Sax la había perdonado aunque durante años actuara como si no lo hubiera hecho para mantener un cierto ascendiente sobre ella. ¡En qué extraño embrollo recombinante habían convertido sus vidas como resultado de la sobreextensión! O quizás en todos los pueblos sucedía lo mismo. ¡Pero tanta tristeza y traición! Tal vez la pérdida desencadenaba los recuerdos, pues todo se perdía inevitablemente. Pero ¿y la alegría? Trató de recordar: ¿era posible volver al pasado siguiendo categorías emocionales? Vagar por las salas del congreso de terraformación, por ejemplo, y ver el póster que estimaba la contribución calórica del Cóctel Russell en doce kelvins. Despertarse en el Mirador de Echus y descubrir que la Gran Tormenta había terminado y lucía un radiante cielo. Visualizar los rostros del tren que salió de la Estación Libia. Que Hiroko le besara la oreja en los baños un día de invierno en Zigoto, cuando toda la tarde era noche. ¡Hiroko! Ah, estaba encogido en el frío, avergonzado por estar a punto de morir en una torménta cuando las cosas se estaban poniendo tan interesantes, tratando de idear un modo de que el coche viniera a él, pues era evidente que él no lo alcanzaría nunca, y entonces ella había surgido de la nieve, una figura menuda en traje espacial de color rojo orín brillante en la blanca tormenta de viento y nieve, tan ruidosa que el micrófono del intercom sólo había transmitido susurros: «¿Hiroko?», había gritado, y había visto su rostro a través del visor y ella había contestado: «Sí», y le había aferrado la muñeca para ayudarlo a levantarse. ¡Esa mano en la muñeca! La sintió. Y le levantó, como la viriditas, la gran fuerza verde corrió por sus venas, a través de la blanca estática que pasaba velozmente junto a él; el tacto de la mano de ella era cálido y seguro, pleno. Hiroko había estado allí, lo había llevado hasta el coche y salvado la vida, y después había vuelto a desaparecer. Y a pesar de la certeza de Desmond de que había muerto en Sabishii, de lo convincentes que fueran los argumentos y de que a menudo, a causa del agotamiento, los montañeros solos sufrieran alucinaciónes.
Sax estaría seguro a causa de esa mano en su muñeca, esa visita en la nieve de Hiroko en carne y hueso, tan real como la roca y viva, podía apoyarse en aquel conocimiento, en la inexplicable filtración de la incógnita en todas las cosas, podía apoyarse en el hecho de que Hiroko vivía, tomarlo como punto de partida y seguir adelante, convertirlo en el axioma de toda una vida de alegría, e incluso tratar de convencer a Desmond para darle paz.
Estaba fuera buscando a Coyote, una tarea nada fácil. ¿Qué recordaba Desmond de la Colina Subterránea? Escondites, susurros, el desaparecido grupo de la granja, la colonia perdida a la que se había unido… Recorrer Marte en rovers-roca, ser amado por Hiroko, volar sobre la superficie nocturna en un avión camuflado, vivir en el demimonde, dar cohesión a la resistencia… Aquellos recuerdos le parecían casi suyos. Una transferencia telepática de sus respectivas historias: cien metros cuadrados bajo las bóvedas. Pero no, sería demasiado. Imaginar la realidad de otro ya era asombroso, y era toda la telepatía que se necesitaba o que podía manejarse.
Pero ¿adonde había ido Desmond? Era inútil, no se lo podía encontrar, había que esperar a que él lo encontrara a uno. Aparecería cuando lo decidiera. Al noroeste de las pirámides de sal y el Cuartel de los Alquimistas estaba el esqueleto de un antiquísimo contenedor, probablemente de los que se lanzaron antes de la misión con el equipo del asentamiento; la pintura se había descascarillado y estaba recubierto de una costra de sal. El principio de sus esperanzas, ahora un esqueleto de metal viejo, nada en realidad. Hiroko y él lo habían descargado.
En el Cuartel de los Alquimistas, las máquinas encerradas en los edificios ya habían quedado anticuadas, incluso el inteligente procesador Sabatier. Había disfrutado mucho viéndolo funcionar. Nadia lo había arreglado un día, cuando todos los demás se habían dado por vencidos; la rechoncha mujercita canturreando enfrascada en su tarea en un tiempo en que aún se podía entender a las máquinas. Gracias a Dios por Nadia, el ancla que los unía a la realidad, la persona con la que siempre podía contarse. Quiso abrazar a su hermana bienamada, que al parecer estaba intentando poner en marcha una excavadora del museo.
Pero en el horizonte una figura avanzaba hacia el oeste sobre una loma: Ann. ¿Había recorrido todo el horizonte? Corrió hacia ella, tambaleándose, como durante la primera semana en Marte, y cuando estuvo cerca se detuvo, jadeante.
—¡Ann! ¡Ann!
Ella se volvió y Sax advirtió el miedo instintivo en su rostro, como la expresión de un animal perseguido. Él era una criatura de la que habia que huir, o eso había sido para ella.
—Cometí errores —le soltó, delante ella. Podían hablar al aire libre, en el aire que él había fabricado contra la voluntad de Ann—. No advertí la belleza hasta que fue demasiado tarde. Lo siento, lo siento. —Había intentado decirlo otras veces, en el coche de Michel cuando escapaban de la inundación, en Zigoto, en Tempe Terra, pero siempre había fracasado. Ann y Marte, entrelazados… sin embargo no tenía porqué disculparse ante Marte: los hermosos atardeceres, los distintos tonos del cielo, signo azul del poder y la responsabilidad que tenían, del lugar que ocupaban en el cosmos y de su poder en este marco, tan nimio y sin embargo tan importante; habían llevado la vida a Marte y estaba seguro de que eso era provechoso.
Pero necesitaba pedirle perdón a Ann. Por los años de fervor misional, por la presión ejercida sobre ella para que accediera, por la caza de la fiera salvaje de su negativa, con ánimo de matarla. Sentía tanto todo aquello… tenía el rostro bañado en lágrimas, y ella lo miraba como en aquella roca fría en la Antártida, en aquel primer rechazo que él había recuperado. Su pasado.
—¿Recuerdas? —le preguntó con curiosidad—. Fuimos hasta el Mirador juntos, quiero decir, uno detrás del otro, pero para encontrarnos y conversar a solas. Salimos separados por lo de aquí, la pareja de rusos que se habían peleado y que habían mandado casa. ¡Nos escondíamos de la gente del comité de selección! —Rió ante la imagen de sus profundamente irracionales comienzos. ¡Y en todo lo que habían hecho después habían intentado mantenerse a tono con aquellos principios! Habían llegado a Marte, y habían repetido sus actos, como siguiendo una recurrencía, una repetición de pautas.— Nos sentamos allí y yo pensé que nos entendíamos y te tomé la mano, pero tú la retiraste, no te gustó que lo hiciera. Me sentí mal y regresamos, y nunca más volvimos a hablar con aquella confianza. Y por eso durante todos estos años te acosé, creyendo que era a causa de… —Señaló el cielo azul.
—Lo recuerdo.
Lo miraba fijamente y él se sintió conmocionado: uno nunca tenía ocasión de hacer aquello, uno nunca llegaba a decirle «lo recuerdo» al amor perdido de la juventud, aún hace daño. Y sin embargo, allí estaba ella, mirándolo con sorpresa.
—Sí —dijo frunciendo el ceño—, pero no ocurrió así. Yo apoye una mano en tu hombro, me gustabas, y parecía que llegaríamos a algo…
¡pero saltaste! ¡Caramba, saltaste como si te hubiera clavado un aguijón! La electricidad estática era acusada allí, pero… —Soltó una risa áspera.— No, fuiste tú. Supuse que no estabas acostumbrado a esas cosas. ¡Ni tampoco yo! Y que justamente por eso era adecuado, pero no fue así. Y luego olvidé el episodio por completo.
—No —dijo Sax.
Sacudió la cabeza en un primitivo esfuerzo por recomponer sus pensamientos, por organizar sus recuerdos. Aún tenía en el escenario de su mente el episodio del Mirador, casi palabra por palabra, y todos sus movimientos. Es una red que gana en orden, había dicho, tratando de explicar el propósito de la ciencia; y por eso destruirás la superficie del planeta, había respondido ella. Lo recordaba.
Pero mientras rememoraba el incidente la expresión de Ann era la de quien se halla en completa posesión de un momento del pasado, que había cobrado vida al ser recuperado. Ella recordaba, pero de manera distinta. Uno de ellos tenía que estar equivocado.
—¿Es posible…? —Se interrumpió y empezó de nuevo:— ¿Es posible que fuéramos tan torpes como para salir con intención de revelar nuestros sentimientos y…?
Ann rió.
—¿Y que nos separásemos sintiéndonos rechazados por el otro? —Rió de nuevo.— Más que posible.
Sax también se echó a reír. Volvieron las caras al cielo y rieron largamente.
Pero de pronto Sax meneó la cabeza, abatido por un pesar agónico. Nunca sabrían con certeza lo ocurrido. Incluso con aquel afloramiento de sus recuerdos semejante a un pozo artesiano, una de las cataclísmicas inundaciones causadas por los acuíferos reventados, nunca sabrían qué había ocurrido de verdad.
Se estremeció. Si no podía confiar en la veracidad de los recuerdos que afloraban, si algo tan crucial en la vida quedaba en entredicho, ¿qué pasaba con los otros, con Hiroko en la tormenta, llevándolo hasta el coche agarrado de la muñeca? ¿Sería aquello también…? No, no podía haber imaginado aquella mano en su muñeca. Sin embargo, Ann había retirado la mano bruscamente, y él conservaba memoria somática de aquel movimiento, sólido y real, físico, un movimiento recordado por su cuerpo, conservado en sus células mientras viviera. Ambos recuerdos tenían que ser ciertos.
¿Y bien?
Pues que aquello pertenecía al pasado. Toda su vida estaba allí y no estaba. Si lo único real era el momento, un cuántico tras otro, una membrana inimaginablemente tenue, el devenir entre pasado y futuro, su vida, sin un pasado o un futuro tangibles, no era más que una llamarada, un hilo de pensamiento perdido en el acto de pensar. La realidad era tan tenue, tan exiguamente real… ¿a qué podía aferrarse?
Vacilante, intentó compartir con Ann estos pensamientos, pero tuvo que darse por vencido.
—Bueno —dijo Ann, que había comprendido—, al menos recordamos eso. Me refiero a que los dos recordamos haber estado allí. Teníamos nuestros planes, que fracasaron, sucedió algo que ninguno de los dos entendió en aquel momento, y por tanto no ha de sorprendernos que conservemos recuerdos incompletos o distintos.
—¿Eso crees?
—Sí. Por eso los niños de dos años no pueden recordar. Sienten muchas cosas pero no las recuerdan sencillamente porque no las comprenden.
—Tal vez.
No estaba seguro de que la memoria funcionase así. Los recuerdos de la primera infancia eran imágenes eidéticas. Pero si ella estaba en lo cierto, él seguramente había visto a Hiroko, porque había comprendido su aparición en la tormenta. Esas cuestiones emocionales, en el corazón de la tormenta…
Ann se adelantó un paso y lo abrazó. Sax ladeó la cabeza y apoyó la oreja en su clavícula; ella era más alta. Sintió el cuerpo de la mujer contra el suyo y le devolvió el abrazo. Siempre recordarás esto, pensó. Ann lo apartó un poco y lo asió de los brazos.
—Eso es el pasado —dijo—. No explica lo sucedido entre nosotros en Marte, creo. Es una cuestión distinta.
—Tal vez.
—No estábamos de acuerdo pero empleábamos los mismos términos. Nos importaban las mismas cosas. Recuerdo que trataste de consolarme en aquel rover-roca en Marineris, durante el reventón del acuífero.
—Y tú también. Cuando Maya empezó a gritarme después de la muerte de Frank.
—Sí —dijo ella, volviendo atrás. ¡Tenían una capacidad asombrosa para recordar en esos momentos! Ese coche había sido un crisol en el que todos se habían metamorfoseado—. Supongo que sí. No era justo, sólo tratabas de ayudarla. Y la expresión de la cara…
Contemplaron las estructuras dispersas y chatas que conformaban la Colina Subterránea.
—Y aquí estamos —dijo Sax finalmente.
—Sí. Aquí estamos.
Otro momento incómodo. La vida con los demás era una sucesión de momentos incómodos. Tendría que acostumbrarse. Dio un paso atrás, tomó la mano de Ann y la oprimió. Luego la soltó. Ella dijo que quería visitar el yermo inalterado que se extendía al oeste de la ciudad, más allá de la galería de Nadia. Estaba experimentando una afluencia de recuerdos demasiado intensa para concentrarse en el presente. Necesitaba caminar. Él comprendía. Ann se alejó e hizo un gesto de despedida con la mano. ¡Se despedía! Y allí estaba Coyote, cerca de las pirámides de sal, que resplandecían a la luz de la tarde. Sintiendo la gravedad de Marte por primera vez en muchos años, Sax echó a andar a saltitos hacia el único hombre del grupo que era más bajo que él. Su camarada de armas.
Dando tumbos por su vida, perpetuamente sorprendido, le costó bastante aprehender el rostro asimétrico de Coyote, facetado como Deimos. El aspecto de Desmond había sufrido pocos cambios con el paso del tiempo. Dios sabía qué debía de parecerle Sax a los otros, o qué vería si se miraba en un espejo. La idea le pareció interesante: comprobar si mientras uno recordaba un episodio de la juventud la imagen en el espejo se distorsionaba. Desmond, un trinitario de ascendencia hindi, le estaba diciendo algo imcomprensible, algo sobre el éxtasis de las profundidades, sin precisar si se refería a la memoria o a un incidente náutico de su juventud. Sax deseaba comunicarle que Hiroko estaba viva, pero se reprimió. Desmond parecía muy feliz en ese momento, y además no le creería. Diciéndoselo sólo conseguiría angustiarlo. El conocimiento adquirido mediante la experiencia no siempre podía traducirse a conocimiento discursivo; le parecía vergonzoso, pero así estaban las cosas. Desmond no le creería porque no había sentido aquella mano en la muñeca. Y además, ¿por qué habría de hacerlo?
Sus pasos los llevaron hacia Chernobil. Hablaban de Arkadi y Spencer.
—Nos estamos haciendo viejos —dijo Sax.
Desmond lanzó una carcajada. Seguía teniendo una risa alarmante, aunque contagiosa, y Sax también rió.
—¿Que nos hacemos viejos? ¿Viejos…?
La visión del pequeño Rickover desató en ellos una especie de paroxismo patético, aunque también valeroso, estúpido, complaciente. Los sistemas límbicos de ambos aún estaban sobrecargados y en ellos resonaban todas las emociones. El pasado iba aclarándose en secuencias superpuestas, cada episodio con su carga emocional irrepetible, y se sentían pletóricos… ¿la mente?, ¿el alma? Más de lo que era posible. Desbordado, así se sentía.
—Desmond, me siento desbordado.
Desmond soltó una risa aún más estruendosa.
Su vida había excedido su capacidad de sentirla toda a la vez. Excepto un murmullo límbico, el poderoso bramido del viento en las coniferas, tendido en un saco de dormir, de noche, en las Montañas Rocosas, escuchando el tamborileo del viento en las agujas de los pinos. Interesante. Seguramente uno de los efectos del fármaco, que pasaría, aunque esperaba que algunos perduraran, porque ¿quién podía asegurar que aquel aspecto no era fundamental también como parte del todo? Si uno recordaba su pasado y éste era muy largo, necesariamente se sentiría muy lleno, lleno de emociones y experiencias, lo cual quizá le impediría seguir mucho más. Incluso era posible que sintieran con más intensidad de la conveniente, que se hubieran convertido en personas terriblemente sentimentales que se afligían si pisaban una hormiga o lloraban de alegría al contemplar la salida del sol. Una consecuencia desafortunada. Bastaba con lo suficiente. Comer suficiente era tan bueno como darse un festín. De hecho, Sax siempre había creído que la amplitud de la respuesta emocional de quienes lo rodeaban podía reducirse sin menoscabo de su humanidad. Pero no servía intentar atenuar conscientemente las propias emociones, eso era represión, sublimación, con el consiguiente aumentó de la presión. Curiosamente el modelo freudiano de mente como una máquina de vapor seguía siendo muy útil: compresión, descarga, todo el proceso, como si James Watt hubiese diseñado el cerebro. Pero los modelos reduccionistas eran útiles, formaban parte esencial de la ciencia. Y él había tenido que soltar vapor durante mucho tiempo.
Vagaron por Chernobil, tirando piedras, riendo, hablando arrebatadamente y enmudeciendo de pronto, más una transmisión simultánea que una conversación, pues ambos estaban absortos en sus pensamientos. Una charla deslavazada pero llena de camaradería; era tranquilizador escuchar a alguien tan confuso como uno mismo. Además, era agradable sentirse tan cerca de Coyote, de aquel hombre tan distinto a el en muchos aspectos, que sin embargo le hablaba de la escuela, de los paisajes nevados de la región polar meridional, de los parques del Ares, después de todo se parecían mucho.
—Todos vivimos las mismas cosas.
—¡Es cierto, es cierto!
Era curioso que ese hecho no afectara más el comportamiento humano.
Regresaron al parque de remolques y lo cruzaron despacio, retenidos por una densa telaraña de asociaciones. Se acercaba la puesta de sol. En las cámaras abovedadas sus compañeros preparaban la cena. Casi todos habían estado demasiado ocupados con sus recuerdos para pensar en comida, y el fármaco parecía suprimir el apetito; pero ahora estaban famélicos. Maya había preparado una gran olla de estofado con muchas patatas. ¿Borscht? ¿Bullabesa? Había tenido la previsión de poner en marcha la panificadora por la mañana, y el cálido olor a levadura llenaba las bóvedas.
Se reunieron en la gran sala de doble bóveda de la esquina sudoeste, donde Ann y Sax habían protagonizado el famoso debate en los primeros tiempos de la terraformación. Con un poco de suerte, pensó Sax, Ann no lo recordaría, si regresaba después del anochecer, como solía, porque el vídeo del debate discurría en una pequeña pantalla en un rincón. Parecía una noche corriente en la Colina Subterránea: hablando del trabajo, de las diferentes obras, comiendo, rodeados de los rostros familiares. Como si Arkadi, John o Tatiana fuesen a entrar en cualquier momento, como lo hacía Ann en ese momento, a la hora acostumbrada, pataleando para calentarse los pies, haciendo caso omiso de los otros, como siempre.
Pero esta vez se acercó y se sentó al lado de Sax y comió (un estofado provenzal que Michel solía preparar) en silencio, naturalmente, lo que aumentó la curiosidad de los otros. Nadia los miraba con los ojos llenos de lágrimas. Sentimentalismo a flor de piel; podía ser un problema. Más tarde, en medio del alboroto de platos y voces (todos hablaban al mismo tiempo) Ann se inclinó hacia él y dijo:
—¿Adonde piensas ir cuando esto acabe?
—Bueno —dijo él, de pronto nervioso—, algunos colegas de Da Vinci me han invitado a… a… a navegar. Quieren que pruebe un nuevo barco que han diseñado para mis travesías marítimas. Un velero. En Chryse…
en el golfo de Chryse.
—Ah.
A pesar del ruido, un silencio terrible reinó entre ellos. Después de una eternidad, Ann preguntó:
—¿Puedo acompañarte?
Sax sintió que la piel de la cara le ardía; congestión capilar qué extraño. ¡Dios santo, había olvidado contestar!
—Pues claro.
Sentados a la mesa todos conversaban, pensaban, recordaban. Bebían el té de Maya, que parecía contenta ocupándose de ellos. Mucho más tarde, cuando la mayoría dormitaba en las sillas o se inclinaba sobre las estufas, Sax decidió acercarse al parque de remolques en el que habían pasado los primeros meses, sólo para echar un vistazo.
Nadia ya estaba allí, tendida en uno de los colchones. Sax se sentó en su viejo colchón. Y entonces llegó Maya con los demás, que arrastraban a un reacio y asustado Desmond. Lo acomodaron en el colchón, en el centro y se reunieron en torno a él, algunos en sus viejas camas, y los que habían dormido en los otros remolques, ocupando los jergones vacíos de los ausentes. Ahora un solo remolque los albergaba con comodidad. Y se tendieron y se dejaron llevar por el sueño. Aquello también era un recuerdo, soñoliento y cálido, como sumergirse en el baño rodeado de los amigos, agotados por el trabajo del día, el apasionante trabajo de construir una ciudad y un mundo. Duerme, memoria, duerme, cuerpo; déjate llevar con gratitud por el momento y sueña.
Zarparon de La Florentina un día ventoso y despejado, Ann al timón y Sax en la proa de estribor del flamante catamarán, asegurando el ancla, que chorreaba barro anaeróbico. Sax pasó un buen rato colgado de la borda, examinando muestras con su lupa: una gran cantidad de algas muertas y otros organismos del fondo. Sería interesante saber si aquella fauna y flora era típica del fondo del mar del Norte o por alguna razón sólo del golfo de Chryse o La Florentina, o de las aguas poco profundas en general.
—¡Sax, ven! —gritó Ann—. Se supone que eres tú el que sabe navegar.
—Y es verdad.
Aunque en realidad la IA del barco podía hacerlo todo; si se le ordenaba, por ejemplo: «Ve a Rhodos», ellos ya no tendrían nada más que hacer para navegar durante el resto de la semana. Pero a Sax le agradaba sentir la caña del timón en las manos, así que dejó el barro del ancla para otro momento y se abrió paso hasta la ancha cabina suspendida entre los dos estrechos cascos.
—Da Vinci está a punto de desaparecer por el horizonte, mira.
—Es cierto.
Las crestas del borde del cráter eran lo único de la península de Da Vinci visible sobre el agua, aunque no estaban a más de veinte kilómetros: la intimidad del pequeño globo marciano. Y el barco era veloz; hidroplaneaba con cualquier viento que superara los cincuenta kilómetros por hora y las quillas estaban provistas de botalones submarinos que se extendían y adoptaban posturas copiadas de los delfines, que junto con un ingenioso sistema de contrapesos mantenían el casco de barlovento en contacto con el agua y evitaban que el de sotavento se hundiera demasiado. Incluso con vientos moderados, como el que en ese momento embestía la velamástil aún recogida, el barco se deslizaba sobre el agua como un trineo sobre el hielo, a una velocidad algo menor que la del viento. Observando los otros barcos advirtió que en muy pocos casos se mantenía el casco en contacto con el agua. Daba la sensación de que sólo el timón y los botalones impedían que salieran volando. Los últimos vestigios de Da Vinci desaparecieron detrás de un horizonte dentado y móvil a no más de cuatro kilómetros del barco. Sax miró brevemente a Ann: se aferraba a la borda y contemplaba el blanco encaje de la estela.
—¿Habías estado en el mar antes? —preguntó Sax, refiriéndose a perder de vista tierra firme.
—No.
—Ah.
Navegaron hacia el norte, adentrándose en el golfo de Chryse. La isla de Copérnico apareció a la derecha y detrás de ella Galileo, pero pronto retrocedieron hacia el horizonte azul, donde las crestas de las olas eran una monótona sucesión. El mar de fondo venía del norte, casi directamente delante de ellos, de manera que mirando a babor o estribor el horizonte era una línea ondulante de agua azul contra el cielo azul, una reducida circunferencia en torno al barco, como si el recuerdo del horizonte en la Tierra se obstinase en perturbar la percepción óptica del cerebro, de modo que siempre tendrían la sensación de estar en un planeta demasiado pequeño. Ciertamente el rostro de Ann tenía una expresión de profundo malestar: miraba con desconfianza las olas, que levantaban primero la proa y luego la popa. Al mar de fondo se oponía un oleaje cruzado levantado por el viento del oeste que ondulaba la superficie más ancha de las grandes olas. La física del tanque de olas en acción; eso le recordó a Sax el laboratorio de física del instituto, donde las horas se le pasaban volando contemplando las maravillas que agitaban el tanque. Aquí el mar de fondo tenía su origen en el perpetuo desplazamiento hacia el este del mar del Norte alrededor del globo; la magnitud de la marejada dependía de los vientos locales, que la reforzaban o se interponían en su camino. La gravedad ligera favorecía las olas grandes y anchas, rápidamente generadas por los fuertes vientos. Sí el viento ese día arreciaba, las aguas picadas del oeste crecerían y sobrepasarían el oleaje de fondo. Las olas del mar del Norte eran famosas por su tamaño y mutabilidad, por sus sorprendentes recombinaciones, aunque se desplazaban con lentitud: grandes colinas, como las gigantescas dunas de Vastitas, migrando alrededor del planeta. A veces su tamaño era impresionante; en la estela dejada por los tifones que asolaban el mar del Norte se había informado de olas de setenta metros.
Ese mar picado parecía suficiente para Ann, a juzgar por su expresión angustiada. A Sax no se le ocurría qué decirle. Dudaba de que sus pensamientos sobre la mecánica de las olas fuesen apropiados, aunque eran muy atractivos para cualquiera interesado en las ciencias físicas, como era el caso de Ann. Pero quizás en otro momento. Por lo pronto la sensación física del agua, el viento y el cielo le bastaban. El silencio parecía lo más indicado.
El mar empezó a cabrillear y Sax comprobó la velocidad del viento: treinta y dos kilómetros por hora, la velocidad aproximada con la que empezaba a achatar las olas, una sencilla relación entre superficie de tensión y velocidad del viento que incluso podía calcularse. Sí, la ecuación de la dinámica de fluidos indicaba que empezarían a derrumbarse con vientos de treinta y cinco kilómetros por hora, y así era: cabrillas de sorprendente blancura contra el azul oscuro del agua, azul de Prusia, a juicio de Sax. El cielo ostentaba un azul celeste, teñido apenas de púrpura en el zenit y algo palidecido en torno al sol, y una lámina metálica separaba el sol del horizonte.
—¿Qué estás haciendo? —preguntó Ann con acento irritado.
Sax se lo explicó y ella le escuchó, silenciosa y pétrea. Sax no alcanzaba a imaginar qué podía estar pensando. Para él siempre había sido un consuelo que el mundo fuera explicable. Pero Ann… en fin, quizá sólo estaba mareada. O quizás algo del pasado la turbaba, como le había ocurrido a él en las semanas que siguieron al experimento en la Colina Subterránea, cuando inesperadamente lo asaltaba algún recuerdo. Memoria involuntaria. Y para Ann eso podía incluir incidentes negativos, pues Michel le había hablado de malos tratos en la infancia. A Sax le escandalizaba tanto que apenas podía creerlo. En la Tierra había hombres que violaban a las mujeres; en Marte, jamás, aunque no podía afirmarlo con total seguridad. Ésa era una de las ventajas de vivir en una sociedad racional, lo que la hacía tan valiosa. Tal vez Ann conociese mejor que él la situación actual en ese terreno, pero no tenía la confianza suficiente para preguntarle. Estaba contraindicado.
—Estás más callado que un muerto —dijo ella.
—Disfrutaba del paisaje —se apresuró a responder. Quizá fuera mejor hablar de la mecánica de las olas después de todo. Le explicó el origen del mar de fondo, de las olas cruzadas, las interferencias negativas y positivas que provocaba su encuentro. Y de pronto dijo:— ¿Recordaste algo de tu vida en la Tierra durante el experimento en la Colina Subterránea?
—No.
—Ah.
Debía tratarse de una forma de represión, exactamente lo contrario del método psicoterapéutico que Michel habría recomendado. Pero ellos no eran máquinas de vapor y algunas cosas era mejor olvidarlas. Él tendría que volver a olvidar la muerte de John, por ejemplo, o esforzarse por recordar las etapas de su vida en que había sido más sociable, como los años en que trabajó para Biotique en Burroughs. En el otro lado de la cabina estaba sentada Contra-Ann, o la tercera mujer de la que había hablado, mientras que él era, al menos en parte, Stephen Lindholm.
Extraños a pesar del sorprendente encuentro en la Colina Subterránea, o quizá por eso mismo. Hola, encantado de conocerte.
Una vez que dejaron atrás los fiordos e islas de la base del golfo de Chryse, Sax viró al noreste, cortando la espuma, con viento de popa. La velamástil desplegó entonces su versión de spinnaker y los cascos de la embarcación se deslizaron sobre las blandas crestas de las olas antes de rendirse a la superior velocidad de éstas. La costa oriental del golfo de Chryse apareció ante sus ojos, menos espectacular que la occidental, pero en muchos aspectos más hermosa. Edificios, torres, puentes: una costa densamente poblada, como la mayoría. Después de Olympus cualquier ciudad debía de suponer un shock.
Franquearon la ancha boca del fiordo Ares y Punto Soochow emergió en el horizonte, y más allá, las islas Oxia, una detrás de otra; antes de que hubiera agua habían sido una colección de colinas redondas, los Montes Oxia, con la altura adecuada para convertirse en un archipiélago. Sax se internó en los estrechos canales que separaban estas islas, que se elevaban unos cuarenta o cincuenta metros sobre el mar. Los únicos habitantes de buena parte del archipiélago eran las cabras, pero en las islas mayores, particularmente las que tenían forma de riñon y disponían de bahía, las piedras que cubrían las colinas habían servido para levantar muros que dividían las pendientes en sembrados y pastos. En esas islas irrigadas destacaba el verde de los huertos cargados de fruto y los pastos salpicados por blancas ovejas o vacas enanas. La carta de navegación daba los nombres de las islas: Kipini, Wahoo, Wabash, Naukan, Libertad. Al leerlos Ann dio un respingo.
—Son los nombres de los cráteres que quedaron sumergidos en el centro del golfo.
—Ah.
Pero a pesar de ello eran unas islas preciosas. Los pueblos de pescadores de las bahías lucían paredes encaladas y puertas y ventanas azules, de nuevo el modelo egeo. En efecto, en un promontorio en los acantilados se levantaba un pequeño templo dórico, cuadrado y orgulloso. Amarrados en las bahías había balandros, barcas de pesca y botes. Sax señaló un molino de viento en una colina en la cual pastaba un rebaño de llamas.
—Parece una vida tranquila.
Empezaron a hablar de los nativos, sin crispación. De Zo, de los hombres salvajes y su extraña existencia de cazadores-recolectores, de los nómadas agrícolas, que trabajaban como temporeros siguiendo las cosechas aunque eran los dueños de las granjas, de la fertilización cruzada de todos esos estilos de vida; de los nuevos asentamientos terranos que se hacían un hueco en el paisaje, del creciente número de ciudades portuarias. En el centro de la bahía descubrieron uno de los nuevos barcos-ciudad, islas flotantes con miles de habitantes. Aquélla era demasiado grande para entrar en el archipiélago de Oxia y parecía estar cruzando el golfo en dirección a Nilokeras o los fiordos del sur. Puesto que las tierras de Marte se consideraban ya demasiado pobladas y con demasiada frecuencia los tribunales frustraban la fundación de nuevos asentamientos, cada vez más gente se mudaba al mar del Norte y convertía aquellos barcos-ciudad en sus hogares.
—Visitémosla —dijo Ann—. ¿Es posible?
—No veo por qué no —contestó Sax, sorprendido—. No tendremos problemas para alcanzarla.
Hizo virar el catamarán hacia el sudoeste, ciñéndose mucho para impresionar a quienes lo observaban. En menos de una hora habían alcanzado el costado de la ciudad, un escarpe semicircular de unos dos kilómetros de largo y cincuenta metros de altura. El muelle, un poco por encima de la línea de flotación, tenía una especie de ascensor abierto al que subieron una vez que amarraron el barco.
Los llevó a la cubierta de la ciudad, casi tan ancha como larga, con la zona central ocupada por una granja con algunos arbolitos que impedían ver lo que había del otro lado. Una especie de calle arcada recorría el perímetro de la cubierta, flanqueada de edificios de dos a cuatro pisos, los exteriores coronados por mástiles y molinos de viento, los interiores abiertos a amplios espacios ocupados por parques y plazas que se extendían hasta los cultivos y arboledas de la granja y un gran estanque de agua dulce. Una ciudad flotante muy semejante a las ciudades amuralladas de la Toscana renacentista en apariencia, pero extraordinariamente pulcra y ordenada. Una pequeña comisión de ciudadanos los recibió en la plaza que dominaba el muelle, y cuando descubrieron la identidad de los visitantes se entusiasmaron. Insistieron en que los acompañaran a una comida y les ofrecieron un paseo concertado por el perímetro de la ciudad, o «hasta donde lo deseen, porque es un buen trecho».
Con cinco mil habitantes, aquélla era una ciudad pequeña, y desde su botadura había sido autosufíciente.
—Cultivamos casi todo lo que consumimos y pescamos lo que falta. Ahora hay discusiones con otros barcos-ciudad a propósito de la sobreexplotación de algunas especies. Practicamos la policultura perenne, plantamos nuevas cepas de maíz, girasoles, soja y otras cosas, todo sembrado y cosechado robóticamente, porque cosechar es una labor dura. En resumidas cuentas, hemos conseguido la tecnología necesaria para pasar la recolección en casa. También hay a bordo mucha industria casera. Tenemos bodegas, allí pueden ver los viñedos, y también destiladores de coñac. Eso lo hacemos artesanalmente. Y semiconductores especiales y una famosa tienda de bicicletas.
—Por lo general navegamos por el mar del Norte. A veces se levantan violentas tempestades, pero con nuestro tamaño las aguantamos sin demasiadas dificultades. Muchos llevamos aquí desde que se inauguró la ciudad, hace diez años. Es una forma de vida estupenda, y el barco te da todo lo que necesitas. Aunque de cuando en cuando viene bien tomar tierra. Amarramos en Nilokeras cada Ls cero para las fiestas de primavera. Vendemos nuestros productos, compramos lo que necesitamos y pasamos toda la noche de fiesta. Y luego, de vuelta al mar.
—Sólo utilizamos sol y viento, y un poco de pescado. Los tribunales medioambientales nos respetan porque nuestro impacto es mínimo. La población del área del mar del Norte habría crecido si nos hubiésemos quedado en tierra. Ahora hay cientos de barcos-ciudad.
—Miles. Y las ciudades con astilleros y los puertos que visitamos se benefician.
—¿Creen que éste es un buen método para acoger una parte del exceso de población de la Tierra? —preguntó Ann.
—En efecto, uno de los mejores. Es un gran océano y podría albergar muchos barcos como éste.
—Siempre que no dependan demasiado de la pesca. Continuaron con el paseo y Sax le dijo a Ann:
—Ésta es otra razón por la que no vale la pena forzar una crisis con respecto a la inmigración.
Ann no contestó. Miraba las aguas bruñidas por el sol, y luego los mástiles, veinticuatro, cada uno con su vela cangreja. La ciudad parecía un iceberg tabular conquistado por la tierra. Una isla flotante.
—Hay tantas clases de nomadismo —comentó Sax—. Por lo visto muy pocos nativos sienten la necesidad de instalarse en un lugar.
—Igual que nosotros.
—Touché. Pero me pregunto si eso implica una cierta inclinación hacia el rojo, si entiendes a qué me refiero.
—Pues la verdad es que no. Sax trató de explicarse.
—En general los nómadas toman lo que la tierra ofrece, sin alterarla. Se desplazan y viven de los frutos de la estación. Y los nómadas marinos con mayor razón, dado que el mar se muestra refractario a buena parte de los intentos por cambiarlo.
—Excepto los de quienes intentan regular su nivel o el contenido de sales. ¿Sabes algo de ellos?
—Sí, pero no creas que tendrán mucha más suerte. La mecánica de la salinización apenas se conoce.
—Si tienen éxito muchas especies de agua dulce morirán.
—Así es. Pero las de agua salada estarán en su salsa.
Cruzaron la ciudad por el centro para visitar la plaza que dominaba el muelle, pasando entre largas hileras de parras podadas en forma de T de un metro de altura; de la maraña de ramas horizontales colgaban racimos de uvas de color índigo y heléchos. Más allá de los viñedos el suelo aparecía cubierto de una mezcla de plantas, una especie de pradera atravesada por numerosos senderos angostos.
En un restaurante que daba a la plaza los invitaron a comer pasta con gambas, y la conversación abordó infinidad de temas. De pronto uno de los cocineros salió corriendo de la cocina señalando su consola de muñeca: se habían producido incidentes en el ascensor espacial. Las tropas de la UN que compartían las labores aduaneras en Nuevo Clarke habían tomado la estación y habían enviado a la policía marciana abajo; los acusaban de corrupción y decían que la UN se haría cargo de la administración del extremo superior del ascensor a partir de ese momento. El Consejo de Seguridad de la UN se apresuró a asegurar que sus agentes locales habían actuado con exceso de celo, pero no invitaban a los marcianos a regresar al ascensor. Para Sax no era más que una cortina de humo.
—¡Madre mía! —exclamó—. Me temo que Maya estará furiosa. Ann puso los ojos en blanco.
—Eso no es precisamente lo más importante, si quieres saber mi opinión. —Parecía afectada y, por primera vez desde que la encontrara en la caldera de Olympus, inmersa en la situación, sin su habitual distanciamiento. No era para menos. Incluso los marinos estaban visiblemente turbados, aunque, como Ann, hubiesen parecido ajenos a las circunstancias que imperaban en tierra. Las noticias habían invadido las conversaciones y los había arrojado al mismo tema: agitación, crisis, la amenaza de guerra. Las voces reflejaban incredulidad, los rostros, furia.
Sus compañeros de mesa los miraban, deseosos de conocer su reacción.
—Tendrían que hacer algo respecto a esto —dijo uno de sus guías.
—¿Por qué nosotros? —replicó Ann con acidez—. Son ustedes quienes tendrían que hacer algo. Ustedes son los responsables ahora. Nosotros sólo somos un par de viejos issei.
El comentario los desconcertó. Uno hasta se echó a reír. El que había hablado meneó la cabeza.
—Eso no es cierto. Pero tiene razón, nos mantendremos a la expectativa y decidiremos cómo actuar de acuerdo con los demás barcos-ciudad. Cumpliremos con nuestra obligación. Lo que he querido decir es que la gente los observará para ver qué hacen ustedes. No se puede decir lo mismo de nosotros.
Ann calló ante la sensatez del comentario. Sax siguió comiendo, mientras pensaba frenéticamente. Descubrió que necesitaba hablar con Maya.
La cena continuó a trancas y barrancas; todos intentaban recuperar el ambiente de normalidad. Sax reprimió una sonrisa; podría haber una crisis interplanetaria, pero mientras tanto había que terminar la cena con estilo. Y aquellos marinos no parecían personas que se preocuparan por el sistema solar en su conjunto. Los ánimos se recobraron y durante los postres celebraron la presencia de Russell y Clayborne entre ellos. Y con las últimas luces del día ellos dos se disculparon y fueron escoltados hasta su cuarto. Las olas del golfo eran mucho mayores de lo que les parecido desde la cubierta.
Zarparon en silencio, sumidos en sus pensamientos. Sax se volvió y contempló la ciudad, pensando en lo que había visto ese día. Parecía una forma de vida placentera. Pero había algo que le inquietaba… persiguió el pensamiento y al final de la rápida carrera de obstáculos consiguió atraparlo y retenerlo. Ya no sufría apagones y eso lo satisfacía enormemente, aunque el contenido de aquel pensamiento en particular fuera bastante melancólico. ¿Debía compartirlo con Ann? ¿Era posible expresarlo con palabras?
—A veces lamento… cuando veo a esos marinos y la vida que llevan, me parece una ironía que estemos al borde de una edad de oro… —lo estaba diciendo, pero se sentía estúpido— que empezará cuando nuestra generación haya muerto. Hemos trabajado para hacerla realidad durante toda la vida, pero estamos condenados a morir antes de que llegue.
—Como Moisés a las puertas de Israel.
—¿Sí? ¿No entró? —Sax meneó la cabeza.— Esas viejas historias… — Unían tantas cosas, como ocurría en el corazón de la ciencia, como los relámpagos perceptivos durante un experimento cuando todos sus misterios se aclaraban y uno comprendía algo.— Bueno, pues puedo imaginar cómo se sintió. Es frustrante, ¡a veces siento tanta curiosidad! Por la historia que no conoceremos, por el futuro después de nuestra muerte y todo lo que reserva. ¿Me comprendes?
Ann lo miraba fijamente. Al fin dijo:
—Todo muere en un momento u otro, y me parece mejor morir pensando que vas a perderte una edad dorada que pensando que dejas a tus descendientes expuestos a toda clase de deudas letales. Eso sería deprimente. Ahora al menos sólo tenemos que lamentarnos por nosotros mismos.
—Tienes razón.
La que había dicho aquello era Ann Clayborne. Sax se sintió arrebolado. La acción de los capilares producía sensaciones muy agradables.
Regresaron al archipiélago de Oxia y navegaron entre las islas. Hablando mucho, comían en la cabina y dormían en habitaciones distintas, uno en el casco de estribor, el otro, en el de babor. Una mañana que soplaba un ligero viento de la costa, fresco y fragante, Sax dijo:
—Sigo preguntándome si será posible crear una especie de ideología parda.
Ann lo miró.
—¿Y dónde está el rojo?
—Pues en el deseo de mantener estables las cosas. De mantener grandes extensiones de tierra sin mancillar. En la areofanía.
—Eso siempre ha sido verde. Suena verde con un ligero toque rojo, en mi opinión. Los Caquis.
—Supongo que tienes razón. Eso vendría a ser la coalición de Irishka y Marte Libre, ¿no? Pero también Ocres tostados, Sienas, Alizarinos, Rojos indios.
—Me parece que los rojos indios no existen —dijo ella, y soltó una carcajada sombría.
También reían con frecuencia, aunque el humor expresado fuera a menudo mordaz. Una noche él estaba en su camarote y ella en cubierta, cerca de la proa de babor, y la oyó reír en voz alta. Salió deprisa, pensando que se reía por la aparición del Pseudofobos (muchos lo llamaban Fobos a secas), que volvía a subir velozmente por el oeste, como antaño. Las lunas de Marte volvían a recorrer la noche como patatas grises, no demasiado distinguidas, pero de todos modos allí. Como aquella risa sombría al verlas.
—¿Crees que lo del ascensor va en serio? —preguntó Ann una noche cuando se retiraban a sus camarotes.
—No lo sé. A veces creo que sólo se trata de un gesto amenazador, porque si no… carecería de toda lógica. Saben que Clarke es muy vulnerable.
—A Kasei y Dao no les resultó tan fácil.
—No, pero… —Sax no quería decirle que habían frustrado aquel intento, pero temió que ella lo leyera en su silencio.— El grupo de Da Vinci emplazó un complejo de láser en la caldera de Arsia Mons, tras una cortina de roca en la pared norte; si lo activamos, el cable se fundirá justo en el punto areosincrónico. Ningún sistema defensivo podría impedirlo.
Ann lo miraba con incredulidad y él se encogió de hombros. No era personalmente responsable de las iniciativas de Da Vinci, aunque todos lo creyeran.
—Pero derribar el cable causaría muchas víctimas —dijo ella meneando la cabeza.
Sax recordó que Peter había logrado sobrevivir a la caída del primer cable saltando al espacio. Lo habían rescatado por casualidad. Tal vez Ann no estaría dispuesta a tolerar la inevitable pérdida de vidas.
—Es cierto, pero podría hacerse y apostaría a que los terranos lo saben.
—Entonces puede ser sólo una amenaza.
—Sí, a menos que quieran llegar más lejos.
Al norte del archipiélago de Oxia pasaron ante la bahía McLaughlin, el costado oriental de un cráter sumergido. Al norte estaba Punto Mawrth, y detrás de éste la entrada al fiordo Mawrth, uno de los más largos y angostos. Navegar por él significaba virar continuamente, empujado por los vientos traicioneros que remolineaban entre las escarpadas y sinuosas paredes, pero Sax se arriesgó porque era un fiordo hermoso, en el extremo de un canal de desagüe profundo y angosto que se ensanchaba hacia el interior. Con aquella visita esperaba mostrarle a Ann que la existencia de los fiordos no significaba forzosamente la inundación de los canales de desagüe; Ares y Kasei conservaban también largos cañones por encima del nivel del mar, igual que Al-Qahira y Ma'adim. Pero no dijo nada de esto y Ann no hizo comentarios.
Después de maniobrar en Mawrth se dirigió al oeste. Para salir del golfo de Chryse e internarse en la región de Acidalia del mar del Norte era preciso costear un largo brazo de tierra que llamaban la península de Sinaí, una prolongación del extremo occidental de Arabia Terra que penetraba en el océano. El estrecho que conectaba el golfo de Chryse con el mar del Norte tenía quinientos kilómetros de ancho, pero de no ser por la península de Sinaí habrían sido mil quinientos.
Navegaron hacia el oeste con el viento a favor durante días. Retomaron muchas veces la discusión sobre el significado de ser pardo.
—Tal vez habría que llamar azul a la combinación —dijo Ann una noche contemplando las aguas—. El pardo no es demasiado atractivo y apesta a compromiso. Quizá debiéramos pensar en algo del todo nuevo.
—Quizá.
Por la noche, después de cenar y de pasar un rato mirando las estrellas en la agitada superficie del mar, se daban las buenas noches y se retiraban a sus respectivas cabinas, y la IA dirigía la travesía nocturna esquivando los ocasionales icebergs que empezaban a aparecer en aquellas latitudes, empujados por las corrientes marinas.
Una mañana Sax se despertó temprano, sacudido por una fuerte ola que había hecho oscilar su cama, y que antes de despertar había interpretado como un gigantesco péndulo que lo llevaba de un lado a otro. Se vistió con dificultad y subió, y Ann, en las drizas, gritó:
—¡Parece que el mar de fondo y la marejada han entrado en un patrón de interferencia positiva!
—¿En serio? —Intentó llegar a ella, pero una brusca subida del barco lo aplastó contra un asiento.— ¡Oh!
Ann rió. Sax se agarró al pasamanos y se impulsó hasta donde ella estaba. Comprendió de inmediato lo que Ann había querido decir: había un fuerte viento, de unos sesenta y cinco kilómetros por hora, que ululaba en los aparejos del barco. El mar espumeaba y el sonido del viento sobre las aguas agitadas era muy distinto del que habría producido sobre la roca: allí habría sido un penetrante aullido, pero aquí, sobre millones de burbujas que estallaban, originaba un profundo y sólido bramido. Las olas aparecían coronadas de cabrillas y la espuma ocultaba las grandes colinas del mar de fondo. El cielo tenía un sucio color ocre, opaco y ominoso, y el sol parecía una pálida moneda; se difundía una oscuridad, aunque no había nubes. Partículas en suspensión: una tormenta de polvo. Las olas eran enormes, tardaban una eternidad en subirlas pero las bajaban a velocidad de vértigo. La interferencia positiva señalada por Ann doblaba el tamaño de algunas olas. El agua que no espumeaba adquirió el opaco color del cielo, pero más oscuro, aunque seguía sin verse una sola nube, únicamente aquel color siniestro, semejante al del aire asfixiado de polvo de la Gran Tormenta. El sordo bramido ganó intensidad; unos hilachos de hielo cubrieron el mar, la capa más gruesa de cristales de hielo que llamaban nilas. Y pronto las aguas volvieron a encresparse.
Sax bajó a la cabina y estudió el informe meteorológico de la IA. Un viento katabático encauzado por Kasei Vallis soplaba sobre el golfo de Chryse. Un aullador, como dirían los aviadores de Kasei. La IA tenía que haberles advertido, pero, como muchas tormentas katabáticas, se había formado en apenas una hora y era un fenómeno muy localizado, y sin embargo muy poderoso; el barco estaba atrapado en una montaña rusa y oscilaba bajo los martillazos del aire. El viento parecía aplastar las olas, pero las subidas y bajadas del barco demostraban que no las había vencido, que se ocultaban bajo la espuma. La velamástil se había replegado casi por completo. Sax se inclinó para examinar la IA; el volumen del busca estaba al mínimo, así que quizá sí había intentado avisarlos.
Las borrascas se formaban muy deprisa. La cercanía de los horizontes, a cuatro kilómetros, no favorecía la prevención, y los vientos en Marte no habían menguado con el espesamiento de la atmósfera. El barco se estremeció; parecía avanzar entre fragmentos de hielo. Quizá la superficie del mar se hubiese helado durante la noche, pero la espuma no permitía confirmarlo. De cuando en cuando sentían el impacto inconfundible de los pequeños témpanos que habían cruzado el Estrecho de Chryse arrastrados por la corriente del norte, que ahora los empujaba hacia la costa sur de la península de Sinaí. Y ellos seguían el mismo camino.
Tuvieron que tender la cubierta transparente de la cabina, y bajo su impermeabilidad entraron en calor de inmediato. Seguramente sería todo un aullador, ya que Kasei Vallis encauzaba poderosos chorros de aire. La IA dio un listado de velocidades del viento en Santorini que estaban entre los ciento ochenta y los doscientos veinte kilómetros por hora, que no disminuirían durante el cruce del golfo. De todas maneras, una corriente de ciento sesenta kilómetros por hora era un buen viento, que parecía desintegrar la superficie del agua, aplastando las crestas de las olas o desgarrándolas. El barco se preparaba para hacer frente a la situación: el mástil se plegaba, la cabina estaba cubierta, se aseguraban las escotillas y del ancla surgió algo parecido a una manga submarina que restó velocidad al barco y mitigó los impactos de los témpanos, más frecuentes ahora, pues se amontonaban a sotavento. Con los dos cascos sumergidos, el barco se estaba convirtiendo en una especie de submarino que se mantenía ligeramente por debajo de la superficie. Los materiales podían soportar acometidas mucho más vigorosas que la de aquella borrasca y la de cualquier iceberg. Mientras se sacudía con violencia sujeto a la silla por los arneses Sax se dijo que el punto débil de todo aquel dispositivo eran los cuerpos. El catamarán subió una ola, descendió vertiginosamente, embistió un témpano y Sax fue sacudido hasta quedar sin aliento. Sin duda corría el riesgo de encontrar una muerte muy desagradable, órganos internos dañados por los cinturones de seguridad; pero si se soltaban rebotarían por la cabina, chocarían entre sí o contra algo agudo, y algo se rompería o reventaría. Era una situación insostenible. Quizá los arneses de la cama fueran más suaves, pero las deceleraciones cuando el barco chocaba contra las masas de hielo eran tan bruscas que dudaba de la conveniencia de la posición horizontal.
—¡Veré si puedo conseguir que la IA nos lleve a la bahía Arigato! —le gritó a Ann en el oído. Ella asintió, y Sax gritó las instrucciones en el receptor. Con todas aquellas sacudidas era imposible oír los motores del barco, pero un ligero cambio del ángulo con respecto al mar de fondo lo convenció de que habían incrementado la potencia para adaptarse a las exigencias de la IA, que intentaba llevarlos más al oeste.
Cerca de la punta de la península de Sinaí, en la cara meridional, un cráter inundado, el Arigato, formaba una bahía, sesenta grados de su circunferencia, que miraba al sudoeste. El viento y las olas venían también del sudoeste, de manera que la boca de la bahía, poco profunda, sería un hervidero de aguas embravecidas difícil de salvar. Pero una vez que hubieran penetrado en ella, el borde del cráter los protegería del mar de fondo y del viento, sobre todo si se refugiaban tras el cabo occidental. La carta de navegación indicaba que sólo tenía diez metros de profundidad, y sin duda el oleaje de fondo chocaría contra ella. Sin embargo, para un barco que se convertía en submarino (en menos de dos metros de agua) salvar las rompientes no debería representar un problema. La IA parecía considerar sus instrucciones dentro del dominio de lo posible, pues el barco había recogido el ancla y con sus pequeños pero poderosos motores se impulsaba hacia la bahía invisible, puesto que nada podía distinguirse en aquel aire sucio.
Así pues, se aferraron a las barandillas y aguardaron en silencio. Había poco que decir y el aullido estruendoso del viento dificultaba la comunicación. Tenían los brazos cansados pero no les quedaba más remedio que seguir agarrados. A pesar de la incomodidad y de la incertidumbre sobre lo que les depararía la entrada de la bahía, era una experiencia extraordinaria contemplar cómo el viento pulverizaba la superficie del agua.
Poco después (aunque la IA indicaba que habían transcurrido setenta y dos minutos) Sax divisó tierra, una oscura cresta que asomaba entre la espuma a sotavento. Eso probablemente significaba que estaban bastante cerca, pero la tierra desaparecía delante y reaparecía más al oeste: la entrada de la bahía Arigato. El timón se movió junto a su rodilla y notó un cambio en el curso del barco. Por primera vez pudo oír el zumbido de los pequeños motores situados en la popa de los cascos. Los impactos del hielo arreciaron y tuvieron que agarrarse con fuerza. El oleaje de fondo aumentaba y el viento hendía las crestas. En medio de la espuma Sax distinguió porciones de agua helada y grandes icebergs, transparencias azules, verde jade, aguamarina, carcomidos, irregulares, lustrosos. El oleaje debía de haber amontonado una buena cantidad de hielo en la boca de la bahía; si estaba obstruida por el hielo y las olas rompían contra él sería una travesía arriesgada. Gritó un par de preguntas a la IA, pero las respuestas no le parecieron satisfactorias: el barco aguantaría cualquier impacto, pero los motores no tenían potencia para atravesar hielo compactado. Y el hielo se compactaba con mucha rapidez; pronto quedarían atrapados en aquella congregación de icebergs. Sus chirridos y explosiones se habían unido al insoportable bramido de la tormenta. A esas alturas parecía que ya no podrían salir ni siquiera a mar abierto. Aunque Sax no deseara exponerse de nuevo al embate de unas olas cada vez más embravecidas que podían partir el barco, el inesperado grosor del hielo en la boca de la bahía le obligaba a considerar el mar abierto como la mejor opción, que ahora parecía cerrada. Por lo tanto, los esperaba una buena paliza.
Ann parecía incómoda en su arnés y se aferraba a la barandilla como a un clavo ardiendo, una visión que explicaba parte de la satisfacción mental de Sax: no parecía dispuesta a soltarse. Y se inclinó para poder gritarle al oído.
—¡No podemos seguir aquí! ¡Cuando nos cansemos, los porrazos nos destrozarán como a muñecos!
—¡Podemos atarnos a las camas! —gritó el.
Ella frunció el entrecejo con escepticismo. Y Sax reconoció que aquellos arneses seguramente no serían mucho mejores. Nunca los había probado y quedaba la cuestión de cómo amarrarse uno mismo.
El estrépito era increíble: la estridencia del viento, el bramido del agua, los estampidos del hielo. Las olas ganaban altura; el barco tardaba diez o doce segundos en alcanzar las crestas. Una vez arriba veían bloques de hielo que salían despedidos junto con la espuma y caían sobre otros bloques o, a veces, sobre la cubierta, incluso sobre la transparente y fina lámina de la cabina, con una fuerza que los estremecía de pies a cabeza.
Gritando como siempre Sax le dijo a Ann:
—¡Creo que ésta es una situación indicada para utilizar la función bote salvavidas!
—¿… bote salvavidas? Sax asintió.
—¡Este barco es su propio bote salvavidas! —gritó—. ¡Vuela!
—¿Qué quieres decir con eso?
—¡Que vuela!
—¡Bromeas!
—¡No! ¡Se convierte en un… un dirigible! —Puso la boca en la oreja de Ann.— El casco y la quilla y la base de la cabina vacían el lastre y se llenan con el helio de los tanques de proa. Y se despliegan unos globos. Me lo explicaron en Da Vinci, pero nunca lo he visto. ¡Nunca pensé que tendría que utilizarlo! —Los de Da Vinci, ufanos de la versatilidad de su nuevo ingenio, le habían dicho que podía convertirse también en un submarino. Pero el hielo que se estaba acumulando desaconsejaba esa opción, y Sax no lo lamentaba; por alguna razón indeterminada, no le hacía gracia hundirse con el barco.
Ann se separó un poco para poder mirarlo, sorprendida.
—¿Sabes cómo hacerlo volar? —gritó.
—¡No!
Era de suponer que la IA se haría cargo de ello, si conseguía despegar antes de que fuese demasiado tarde. Sólo tenían que encontrar el panel de emergencia y pulsar las teclas adecuadas. Señaló el panel de control y entonces se inclinó para hablarle al oído, pero Ann se volvió inesperadamente y su cabeza le golpeó la nariz y la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas y la sangre manó de su nariz. Un impacto como el de dos planetesimales; sonrió y los labios se le rajaron aún más, un error doloroso. Se los lamió y saboreó su propia sangre.
—¡Te quiero! —gritó, pero ella no lo oyó.
—¿Cómo despegaremos? —preguntó Ann.
Él indicó el panel de control de nuevo, junto a la IA; el tablero de emergencia estaba protegido por una barra.
Si elegían escapar por aire habría un momento peligroso. Una vez que se movieran a la velocidad del viento el barco tendría que soportar muy poca presión, simplemente se deslizarían. Pero al despegar el aullador podía golpearlos con fuerza, y seguramente darían tumbos y eso podría inutilizar los globos y arrojar el barco de nuevo a las olas heladas o contra la masa de hielo. Ann también contemplaba esa perspectiva. Pero sucediera lo que sucediera, sería preferible a seguir expuestos a aquellos terribles impactos.
Ann lo miraba alarmada: debía de estar cubierto de sangre.
—¡Vale la pena intentarlo! —gritó.
Sax retiró la barra de protección del panel de emergencia y, con una última mirada a Ann, una mirada a los ojos con un contenido que no podía articular pero que era cálido, puso las manos sobre los mandos. Con un poco de suerte los controles de altitud aparecerían cuando llegara el momento. Se lamentó de no haber pasado más tiempo volando.
Cuando el barco alcanzaba la cresta de una ola, durante un momento, antes de volver a caer en el seno de la siguiente, quedaban sumidos en una suerte de ingravidez. En uno de esos momentos Sax accionó el interruptor. El barco cayó de todos modos, chocó como siempre contra los témpanos y de pronto saltó hacia arriba, flotó y se inclinó a sotavento, de modo que quedaron suspendidos de los arneses. Los globos estaban enredados sin duda, la próxima ola los haría pedazos; pero inesperadamente el barco empezó a avanzar sobre el hielo, el agua y la espuma, rozándolos apenas, y los dos pasajeros acabaron cabeza abajo. Después de un intervalo salvaje y agitado el barco se enderezó y empezó a oscilar como un gran péndulo, de un lado a otro, adelante y atrás, sin orden ni concierto, Ann y Sax sacudidos como trapos; el hombro de Sax se soltó del arnés y chocó con el de Ann; el timón le estaba destrozando la rodilla y se agarró a él; un nuevo bandazo y se aferró a Ann, y al fin parecieron dos hermanos siameses abrazados, esperando que sus huesos se rompieran. Se miraron durante un segundo, con las caras muy próximas, ensangrentadas por los cortes o por la herida de la nariz de Sax. Ella tenía una expresión impasible. De pronto salieron disparados hacia el cielo.
Le dolía la clavícula, donde la frente o el codo de Ann lo habían golpeado, pero volaban, torpemente abrazados. Y cuando el barco aceleró hasta igualar la velocidad del viento, la turbulencia disminuyó enormemente. Los globos parecían estar conectados al extremo del mástil. Y justo cuando Sax esperaba mantener una estabilidad semejante a la de los zepelines el barco salió disparado de nuevo hacia arriba y el horrible zarandeo se reanudó. Una corriente ascendente, no había duda. Seguramente estaban sobrevolando tierra y era más que probable que los hubiera absorbido un cúmulo de tormenta, como si fueran una bola de granizo. En Marte había cúmulos de diez kilómetros de altura, a menudo alimentados por los aulladores desde el lejano sur, y las bolas de granizo pasaban mucho tiempo subiendo y bajando por aquellas nubes. Algunas veces habían caído pedriscos del tamaño de las antiguas bolas de cañón que habían devastado cosechas e incluso matado personas.
Si subían demasiado morirían por la altitud, como aquellos primeros viajeros en globo franceses; ¿no les había ocurrido eso a los Montgolfier? Sax no se acordaba. No dejaban de ascender, rasgando el viento y una bruma rojiza que les impedía ver…
¡Bomm! Dio un salto y el cinturón de seguridad le lastimó. Un trueno. Rodaba alrededor con sus poderosos ciento treinta decibelios. Apretada a él, Ann parecía desmayada, y Sax le retorció la oreja e intentó volverle la cabeza.
—¡Eh! —gritó ella, aunque pareció un susurro en medio del bramido del viento.
—Perdona —dijo él, aunque tuvo la certeza de que no le oía.
Estaban girando otra vez, pero con escasa fuerza centrífuga. El barco chirriaba con el empuje ascendente del viento. De pronto se precipitaron y sintió un insoportable dolor en los tímpanos. Volvieron a subir y fue como si arrancaran dolorosamente unos tapones de sus oídos. Se preguntó qué altura alcanzarían; seguramente morirían por el aire tenue, aunque quizá los técnicos de Da Vinci se habían acordado de presurizar la cabina. Lamentó no haber estudiado previamente el funcionamiento de aquel dirigible improvisado, o al menos el sistema de ajuste de altitud. Aunque poco podía hacerse contra la fuerza de aquellas corrientes ascendentes y descendentes. Un súbito repiqueteo de granizo contra la cubierta de la cabina. En el panel de emergencia había unas pequeñas palancas; en un momento de relativa calma se las arregló para leer la terminal informativa. Altitud… No era obvio, desde luego. Trató de calcular cuánto podía subir el barco antes de que su peso lo estabilizara, un asunto complicado puesto que ignoraba el peso y la cantidad de helio consumida. Una turbulencia los vapuleó de nuevo. Arriba, abajo, arriba, otra vez abajo, un largo descenso. Sax tenía el corazón en un puño y el dolor de la clavícula era insoportable. La nariz no dejaba de sangrarle y cuando ascendían le faltaba el aire. Se preguntó de nuevo a qué altitud estarían y si seguían ascendiendo, pero desde la cabina no se veía nada más que polvo y nube. De todos modos no creía que llegara a desmayarse. Ann seguía a su lado, inmóvil, y quiso tirarle de la oreja otra vez para ver si estaba consciente, pero no pudo mover el brazo. Le dio un codazo en el costado y ella le respondió con otro. Si el codazo había sido tan fuerte como el que ella le había devuelto tendría que intentar ser más gentil en el siguiente. Probó con uno más suave, y recibió uno menos violento. Quizá podían recurrir al sistema Morse, él lo había aprendido de niño, no sabía por qué, y ahora su memoria renacida lo oía claramente, cada punto y cada raya. Pero quizás Ann lo desconocía, y no era momento para lecciones.
El violento viaje se prolongó tanto que perdió la noción del tiempo. En un determinado momento el ruido disminuyó y tuvieron ocasión de intercambiar unos gritos, pero había poco que decir.
—¿Estamos en un cúmulo tormentoso?
—¡Sí!
Ella señaló abajo con un dedo. Se veían unas manchas rosadas. Descendían rápidamente y los tímpanos estaban matando a Sax. La nube los escupía como si fueran granizo. Rosado, pardo, orín, ámbar, ocre. Sí, la superficie del planeta, no muy distinta de como se veía desde el espacio. Recordó que Ann y él habían bajado al planeta en el mismo vehículo.
El barco atravesaba velozmente la base de la nube en medio del granizo y la lluvia, pero el helio podía devolverlos al interior de la nube. Accionó una palanca que parecía la apropiada y empezaron a bajar. Ese par de palancas parecía bastar para subir o bajar. Reguladores de altitud.
Descendían. Al rato el aire se aclaró. Volaban sobre crestas melladas y mesas; ésa debía de ser Cydonia Mensa, en Arabia Terra. No era el mejor lugar para aterrizar.
Pero la tormenta continuó arrastrándolos y pronto se encontraron sobre las llanuras de Arabia, al este de Cydonia. Tenían que bajar y deprisa, antes de que acabaran en el mar del Norte, que seguramente estaría tan lleno de hielo como el golfo de Chryse. Debajo se extendía una colcha de campos y huertas, canales de irrigación y corrientes sinuosas flanqueadas de árboles. Parecía que había estado lloviendo mucho, la tierra estaba mojada y el agua se acumulaba en estanques, canales, pequeños cráteres y en las zonas bajas de los campos. Las viviendas se apiñaban en pequeñas aldeas y en los campos sólo había establos, graneros, abrevaderos. Un paisaje encantador y muy llano. Había agua por todas partes. Seguían bajando, pero con mucha lentitud. Las manos de Ann mostraban un blanco azulado con las últimas luces de la tarde, igual que las suyas.
Estaba muy cansado, pero trató de sobreponerse. El descenso sería importante. Asió la palanca con energía.
Sobrevolaron una hilera de árboles y luego un ancho campo en cuyo extremo el agua llenaba los surcos. Más allá había un huerto. Un aterrizaje en terreno fangoso no estaría nada mal. Pero se desplazaban horizontalmente muy deprisa y a unos diez o quince metros del suelo. Ajustó la altura y vio que los cascos se inclinaban hacia adelante como delfines que se sumergen, y de pronto la tierra se acercó y el barco se arrastró ruidosamente y por último embistió una hilera de árboles jóvenes y se detuvo. Un hombre y varios niños corrieron hacia ellos con caras llenas de asombro.
Sax y Ann se incorporaron con dificultad, y luego él abrió la cabina. Un agua parda y cálida invadía la cubierta. La tarde era ventosa y la bruma se extendía por la campiña árabe. Ann, con la cara mojada y los cabellos erizados, como si la hubiesen electrocutado, esbozó una sonrisa torcida.
—Buen trabajo —comentó.
DECIMOCUARTA PARTE
Lago Fénix
Un disparo, el tañido de una campana, un coro ejecutando contrapuntos.
La tercera revolución marciana fue tan compleja y no violenta que resultó difícil considerarla como una verdadera revolución en aquel momento; pareció más bien el replanteamiento de una discusión, una fluctuación de la marea, una discontinuidad del equilibrio.
La toma del ascensor fue la semilla de la crisis, pero unas semanas más tarde las fuerzas militares terranas bajaron por el cable y la crisis floreció por doquier. En el mar del Norte, en una pequeña hendidura de la costa de Tempe Terra, un puñado de vehículos cayó del cielo, oscilando bajo sus paracaidas o emitiendo pálidos penachos de fuego: una nueva colonia, una incursión de inmigrantes no autorizada. El grupo procedía de Kampuchea; y en otros lugares del planeta desembarcaban inmigrantes de las Filipinas, Pakistán, Australia, Japón, Venezuela, Nueva York. Los marcianos no sabían cómo responder: eran una sociedad desmilitarizada incapaz de imaginar que una cosa así pudiera suceder, y por tanto incapaz de defenderse. O eso creían.
Una vez más fue Maya quien los empujó a la acción utilizando sin descanso su consola de muñeca, como Frank en otro tiempo, y aglutinó a todo el mundo en torno a la coalición que defendía un Marte abierto y orquestó la respuesta general. Vamos, le dijo a Nadia. Una vez más. Y el rumor se extendió por pueblos y ciudades y la población se echó a las calles o se dirigió en tren a Mángala.
En la costa de Tempe, los nuevos colonos camboyanos salieron de los desembarcadores y se metieron en los pequeños refugios que habían caído con ellos, igual que los Primeros Cien dos siglos antes. Y de las colinas bajaron gentes vestidas con pieles y armadas con arcos y flechas. Llevaban un colmillo rojo de piedra y en la coronilla un lazo recogía sus cabellos. Eh, ustedes, dijeron a los colonos, que se habían agrupado delante de uno de los refugios. Permítannos ayudarlos. Bajen esas armas. Les mostraremos dónde están. Ya no necesitan esos refugios, se han hecho anticuados. Esa colina que ven al oeste es el cráter Perepelkin. Hay huertos de manzanos y cerezos en sus faldas y pueden tomar lo que necesiten. Aquí tienen los planos de una casa-disco, el diseño más adecuado para esta costa. Después necesitarán un puerto y algunas barcas de pesca. Si nos permiten usar el puerto, los llevaremos adonde crecen las trufas. Sí, una casa-disco, una casa-disco Sattehneier. Es muy agradable vivir al aire libre. Ya lo verán.
Todas las ramas del gobierno marciano se habían reunido en el hemiciclo de Mángala para hacer frente a la crisis. La mayoría de Marte Libre en el senado, el consejo ejecutivo y el tribunal global medioambiental sostenía que la incursión ilegal de terranos equivalía a una declaración de guerra y requería una respuesta en consonancia. Algunos senadores propusieron alterar las órbitas de los asteroides para lanzarlos contra la Tierra, a menos que los colonos regresaran a casa y el cable recuperara el sistema de supervisión dual. Bastaba un impacto para emular el CT. Los diplomáticos de la UN señalaron que ésa era un arma de doble filo.
Durante aquellos tensos días alguien llamó a la puerta del hemiciclo en Mángala y entró Maya Toitovna, que dijo:
—Queremos hablar. —Y entonces dio paso a los que habían estado aguardando fuera y los impelió a ocupar el estrado como un impaciente perro ovejero: primero Sax y Ann; después Nadia y Art, Tariki y Nanao, Zeyk y Nazik, Mijail, Vasili, Ursula y Marina, incluso Coyote. Los ancianos issei, que venían a atormentar el presente, que volvían a ocupar el estrado para dar a conocer su opinión. Maya señaló las pantallas de la sala, que mostraban imágenes del exterior: el grupo del estrado se prolongaba en una fila que después de recorrer las salas del edificio salía a la gran plaza central que se abría al mar, donde había medio millón de personas reunidas. Las calles de la ciudad estaban igualmente abarrotadas de gente, que no perdía de vista las pantallas para estar al corriente de lo que sucedía en el hemiciclo. Y en la bahía Chalmers una flota de barcos-ciudad había brotado como un sorpresivo archipiélago, con banderas y pendones ondeando en los mástiles. Y en todas las ciudades marcianas las muchedumbres llenaban las calles y observaban las pantallas.
Ann se adelantó y declaró pausadamente que en los últimos años el gobierno de Marte había actuado al margen de la ley y del espíritu de compasión prohibiendo la inmigración. El pueblo marciano no lo aprobaba y por tanto necesitaban un nuevo gobierno. Aquello era un voto de no confianza. Las nuevas incursiones de colonos terranos eran ilegales y asimismo intolerables, aunque comprensibles, pues el gobierno marciano había sido el primero en violar la ley. Y el número de estos colonos no superaba el de colonos legítimos a quienes ilegalmente el gobierno actual les había impedido venir. Marte, continuó Ann, tenía que mantenerse abierto a la inmigración terrana en la medida de lo posible, dentro de los límites impuestos por el medio, durante todo el tiempo que persistiera la crisis demográfica, que en cualquier caso no se prolongaría mucho más. Su obligación para con sus descendientes consistía en pasar aquellos años de estrechez en paz.
—Nada de lo que hay sobre la mesa vale una guerra, lo hemos comprobado, lo sabemos.
Miró a Sax, que se adelantó y se colocó junto a ella ante los micrófonos.
—Marte tiene que ser protegido —dijo él. La biosfera era nueva y su capacidad de sostén limitada. No disponía de los recursos físicos de la Tierra y gran parte de su espacio vacío necesitaba mantenerse en ese estado. Los terranos debían comprenderlo y no desbordar los sistemas locales; si lo hacían, Marte ya no sería útil para nadie. No cabía duda de que el problema demográfico en la Tierra era grave, pero Marte solo no era la solución—. Hay que renegociar las relaciones Marte-Tierra.
Y empezaron a hacerlo. Exigieron la presencia de un delegado de la UN que explicara las incursiones. Discutieron y protestaron, y hubo gritos acalorados. En las tierras salvajes, los nativos se enfrentaron a los colonos e intercambiaron algunas amenazas, pero otros hablaron, engatusaron, riñeron, negociaron. En un momento dado del proceso, en mil lugares distintos, pudo haber estallado la violencia, pues había mucha gente furiosa, pero las cabezas frías prevalecieron. Todo se mantuvo dentro de los límites de la discusión. Muchos temían que aquello no durara, pero estaba sucediendo y la gente lo veía y mantenía el proceso en marcha. En algún momento tenía que manifestarse la mutación de valores, ¿por qué no allí y entonces? Había pocas armas en el planeta y costaba mucho dar un puñetazo o ensartar con una horca a alguien que discutía contigo. Aquél fue el momento de la mutación, un proceso histórico que se desarrollaba ante su mirada atónita, en las calles, las colinas, las pantallas, en el que tenían la oportunidad de intervenir…y la aprovecharon. Se persuadieron unos a otros, un nuevo gobierno, un nuevo tratado con la Tierra, una paz policéfala. Las negociaciones durarían años. Contrapuntos corales, cantaban una grandiosa fuga.
Con el tiempo ese cable nos traería problemas, siempre lo dije. Pero ustedes no, se pirraban por el cable. Lo único que le reprochaban era su lentitud. Decían: Tardas menos en llegar a la Tierra que a Clarke. Y es cierto, y ridículo. Pero no querían reconocer que nos traería problemas.
¡Camarero, eh, camarero! Tequila para todos y unas rodajas de lima. Estábamos trabajando en el Enchufe cuando bajaron; en la cámara interior no se pudo hacer nada, pero el Enchufe es un edificio muy grande. No sé si venían con un plan inadecuado o si no tenían ningún plan, pero cuando la tercera de sus cabinas llegó, el Enchufe estaba sellado y eran los orgullosos señores de un callejón sin salida de treinta y siete mil kilómetros. Fue una estupidez. Una pesadilla; esos perros salían siempre de noche y parecían lobos, sólo que más rápidos. Y se tiraban al cuello. Una plaga de perros rabiosos, tío, una pesadilla. Igual que en dos mil ciento veintiocho, no sé si sería verdad o no, pero allí estaban, policía terrana en Sheffield, y cuando la gente se enteró se echó a las calles. Yo soy bajito y muchas veces acababa con la cara aplastada contra la espalda de alguien o los pechos de una mujer. Me enteré por la vecina del apartamento de al lado cinco minutos después de que sucediera, a ella se lo había contado una amiga que vivía cerca del Enchufe. La respuesta de la población fue rápida y tumultuosa. Las tropas de asalto de la UN no sabían qué hacer con nosotros; un destacamento intentó tomar Hartz Plaza, pero no pudieron. Ese perro rabioso echando espumarajos que se me tiró al cuello, fue una condenada pesadilla. Los empujamos hasta el Parque del Borde y las jodidas tropas de la nave espacial no habrían podido dar un paso sin masacrar a miles de personas. Gente en las calles, eso es lo único que temen los gobiernos. Bueno, y también el final de los mandatos. ¡O las elecciones libres! O el asesinato político. O que se rían de ellos. Todas las ciudades importantes estaban en comunicación y en todas había tumultos en las calles. Estábamos en Lasswitz y todos fueron al parque del río con velas encendidas, y las cámaras tomaron una panorámica desde el Mirador y mostraron ese mar de velas, fue estupendo. Y Sax y Ann uno al lado del otro, algo sorprendente, increíble.
¡Seguramente los de la UN se cagaron de miedo al oírlos decir la parte del otro! La UN debió pensar que teníamos algún aparato de transferencia cerebral. Lo que más me gustó fue cuando Peter convocó nuevas elecciones para elegir a los líderes del partido rojo y desafió a Irishka a celebrarlas en ese momento a través de las consolas de muñeca. En resumen, un mano a mano, porque si Irishka se hubiese negado, eso habría acabado con ella, así que se vio obligada a aceptar. Deberías haberle visto la cara. Estábamos en Sabishii cuando nos enteramos, y cuando Peter ganó nos volvimos locos, Sabishii se convirtió en una fiesta. Y Senzeni Na, Nilokeras, La Puerta del Infierno y la Estación Argyre, tenías que haberlos visto. Un momento, el resultado fue sesenta a cuarenta, y en la Estación Argyre la cosa se salió de madre porque había muchos partidarios de Irishka con ganas de pelea. Fue Irishka quien salvó la cuenca de Argyre y los puntos secos bajos que quedan en el planeta, no lo olvides. Peter Clayborne es un viejo nisei que nunca ha hecho nada.
¡Camarero! Cerveza para todos, weiss beer, bitte. Así que llevó comida a esos pequeños terranos, ¿eh? No tenía ni idea. Nirgal estrechándoles las manos a todos. Y el doctor dice: ¿Cómo sabe que padece el declive súbito? Fue una condenada pesadilla. Fue una sorpresa ver a Ann trabajando con Sax, aquello parecía una traición. Pero pensándolo bien, no era para sorprenderse. Viajaban y lo hacían todo juntos, debían de haber estado en Venus. Los Pardos, los Azules, qué tontería. Deberíamos haber hecho algo así hace mucho tiempo. Bueno, para qué preocuparse, pronto la palmarán, dentro de diez años no quedará ni uno. No estés tan seguro de eso, ni tan ufano, sólo eres unos cuantos años más joven que ellos, idiota. Fue una semana muy interesante, dormíamos en los parques y la gente se mostraba muy amable. Werteswandel, lo llaman los alemanes. Ésos tienen palabras para todo. Tenía que ocurrir, eso es la evolución. Todos somos mutantes a estas alturas. Habla por ti, chico. Habla con el camarero. ¡Seis años! Es una buena noticia, me sorprende ver que estás sobrio. ¡Oh, yo no, ja, ja, ja, yo no! El pequeño pueblo rojo andando por ahí a lomos de hormigas rojas, creo que nos están ayudando, ¡paf!, han caído por el borde, esperemos que sean hormigas voladoras. No me extraña que haya encontrado tantas hormigas. Y el hombre dice: Bueno, doctor… Ya, ¿y qué más? Ése es el final del chiste, atontado, sólo le da tiempo a decir: Bueno, doctor, y se muere. Declive súbito, ¿lo captas? Ah, claro, ya entiendo, ja, ja. Muy divertido. Pero no vale la pena acalorarse por eso. Siempre que se tiene que apretar a alguien para que te ría un chiste hay que considerar que no es muy logrado. Vete al cuerno. Ni inteligente. En fin, allí estábamos cuando las tropas decidieron regresar al Enchufe. Lo hicieron con corrección, no creas, se pusieron en fila detrás de una pequeña carretilla eléctrica del hotel a la que habían echado el guante y todos nos apartamos un poco para dejarlos pasar, y mientras pasaban la gente les estrechaba las manos, como si todos fueran Nirgal, y a algunos les pedían que se quedaran. O los besaban en las mejillas. Fueron derechitos al Enchufe. ¿Y por qué no, si se han salido con la suya y nos han amenazado sin que el condenado gobierno traidor les plantara cara? Ese bufón no parece comprender los principios del juego. ¿Por qué? Eh, ¿quién demonios eres tú? Soy un forastero. ¿Qué? ¿qué? Perdone, señorita, ¿podría traernos otra ronda de kava? Pues, aún estamos intentando distribuirlas, pero no hemos tenido suerte. No me traiga Fassnacht, odio la Fassnacht, es el peor día del año para mí, asesinaron a Boone en Fassnacht, bombardearon Dresde en Fassnacht. El diablo tiene que expiar infinidad de males. Navegaban por el golfo de Chryse cuando un aullador levantó su barco y lo arrastro hasta las Montañas Cydonia. Una experiencia como ésa tiene que unir mucho. Oh, por favor, ¿quién es ese tipo? No es para tanto, cada semana el viento arrastra algún dirigible y lo sacude un poco. Ese mismo aullador nos atrapó a nosotros, cerca de Santorini, y el agua estaba hecha añicos hasta una profundidad de diez metros, y no bromeo. La IA del barco en el que navegábamos se asustó y nos llevó al fondo, justo encima de otro barco que ya estaba allí. Chocamos violentamente y fue como si hubiera llegado el fin del mundo: todo oscuro, la IA medio loca, muertos de miedo, te lo juro. Seguramente se rompió. Yo desde luego me rompí la clavícula. Son diez cequíes, gracias. Esos aulladores son peligrosos. Una vez, estando en el Mirador de Echus, nos atrapó uno y tuvimos que tendernos en el suelo. Me sujeté las gafas porque si no habrían salido volando. Los coches saltaban como pulgas. En el puerto no quedó ni un barco, fue como si un niño tomara su puerto de juguete y lo arrojara al otro lado de la habitación. También yo experimenté la furia de esa tormenta. Estaba visitando el barco-ciudad Ascensión en el mar del Norte, cerca de la isla Korolev. Eh, ahí es donde Witt Fort practica el surf. Sí, por lo que tengo entendido allí es donde las olas marcianas alcanzan mayor altura, y durante esa tormenta se alzaron cien metros, desde el seno hasta la cresta, y no exagero. Olas mucho más altas que los costados del barco-ciudad, que en medio de aquellas espantosas colinas negras parecía un bote salvavidas. Los animales estaban inquietos. Y para colmo el oleaje nos arrastraba hacia el extremo sur de Korolev. Las olas saltaban el cabo. De manera que cada vez que subíamos la gigantesca pared de una ola, el piloto del Ascensión viraba al sur y se deslizaba sobre la cresta un trecho, hasta que volvía a descender. A medida que nos aproximábamos al extremo de la isla las olas eran mayores y más empinadas, basculaban de derecha a izquierda y se estrellaban contra el arrecife cercano a la costa. En la última ola el Ascensión, gracias a una hábil maniobra del piloto, que hizo deslizarse a la ciudad sobre la cresta como si hiciera surf, nos libramos de dar contra aquellos arrecifes y dejamos atrás la isla. Y el doctor dice: ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo? Fue tan hermoso, un momento para el recuerdo. Voy a recuperar mi inversión y retirarme, las cosas ya no son como antes. Ésos son criminales. Me enteré de que ella había partido en una nave estelar, eso me dijeron. ¿Tú la viste? Tendrás que conseguirte un traductor mejor, no lo he dicho. No importa, doctor, me siento mejor. ¿Qué clase de cacharro es ése?
¡Camarero! Pueblos como los de mi país, pero sin castas. Si quieren castas que las conserven en su cabeza. Algunos issei lo intentan, pero los nisei se han convertido en salvajes. Lo que a mí me contaron es que el pequeño pueblo rojo se hartó de tantas tonterías y decidió hacer algo, pues hacía poco que habían domesticado a las hormigas. Y por eso pusieron en marcha esta campaña, para rescatarnos cuando los terranos nos invadieran. Tal vez pienses que pecaban de exceso de confianza, pero tienes que recordar que la biomasa de hormigas rojas de este planeta se acerca al metro cúbico de media; tanta biomasa acabará por sacarnos de la órbita. Deberían probar las hormigas en Mercurio. Cada hormiga lleva a cuestas una tribu del pequeño pueblo rojo, que vive en ciudades semejantes a sillas de elefante. No, no pecan de exceso de confianza, se apoyan en la fuerza de las cifras. Por eso hicieron actuar estúpidamente al gobierno, para provocar esta confrontación. Me pregunto qué excusa tienen esos bastardos, porque la necesitan. Por qué quienes van a Mángala se transforman de inmediato en estúpidos codiciosos y corruptos es algo que siempre me ha intrigado. Bajaron para zurrarnos. ¿Por que siempre es el pequeño pueblo rojo, fuese lo que fuese del Gran Hombre? Odio a ese pequeño pueblo rojo y sus cuentos populares. Hay que ser estúpido para contar cuentos, porque la realidad es mucho más interesante, y si los cuentas que al menos haya titanes y Gorgonas arrojando galaxias espiraladas como si fueran afilados bumeráns. Eh, cuidado, muchacho, despacio. Camarero, tráigale a esta boca motorizada un poco de kava. Necesita remojarse. Tranquilo, señorito, tranquilo. ¡Así que lanzando novas a diestro y siniestro! ¡Ka, bumm! ¡Eh, eh! ¡Calma! Estoy harto de ese pequeño pueblo. Quíteme las manos de encima. Es una pobre excusa para un gobierno de todas maneras. Siempre es lo mismo, chupópteros del poder. Les dije que siguiéramos con las tiendas, sin gobierno global, pero no me hicieron caso. Usted se lo dijo. Sí, se lo dije. Estaba allí. Nirgal, claro. Nirgal y yo estamos de vuelta de todo. ¿Qué quiere decir, honorable anciano; no es usted el Polizón? Caramba, sí, lo soy. Entonces es el padre de Nirgal, debe de estar de vuelta de todo, como dice. Sí, bueno, en Zigoto no siempre era así. Le digo que esa zorra nos daba gato por liebre en cuanto nos descuidábamos. Lo tuvo viviendo en un armario durante años. Vamos, hombre, usted no es Coyote. Bueno, ¿qué puedo decir? No hay muchos que me reconozcan. ¿Y por qué deberían hacerlo? Apuesto a que lo es. No puede serlo. Si es usted el padre de Nirgal, ¿por qué él es tan alto y usted tan bajo? Yo no soy bajo.
¿De qué se ríe? Mido cinco pies y cinco pulgadas. ¿Pies? ¿Pies? ¡Santo ka, aquí tenemos un hombre que mide en pies! ¡En pies! Tiene que estar de guasa. ¿Cinco pies? ¿Cuánto es eso en metros? Un pie era un tercio de un metro aproximadamente, un poco menos. ¿Así medían? No me extraña que la Tierra esté tan jodida. Eh, ¿Qué le hace pensar que su precioso metro es mejor? Es sólo una fracción de la distancia del polo Norte al ecuador terrestre, ¡Napoleón escogió esa fracción por capricho! ¡Es una barra de metal que se conserva en París, Francia, y su longitud la decidió el capricho de un loco! No vayan a creer que ahora son más racionales que antes. Oh, basta ya, por favor, voy a reventar de la risa. Ustedes muestran muy poco respeto por sus mayores, eso me gusta. Eh, tráigale al viejo Coyote otra copa; ¿qué toma? Tequila, gracias. Y un poco de kava. Este tipo sabe vivir. Es cierto, sé vivir. Esos salvajes lo averiguaron y tratan de imitarme, pero no hay que sacar las cosas de quicio. No camines, conduce, no caces, compra. Duerme cada noche en una cama de gel e intenta tener dos jóvenes nativas desnudas como sábanas. ¡Oh, oh!
¡Viejo libertino! Oh, honorable señor. Indecente. Bueno, a mí me va. Yo no duermo tan bien pero soy feliz. Oh, no le molesto, gracias. Lo comprendo. Salud. Por Marte.
Despertó, y el silencio era tan hondo que podía oír los latidos de su corazón. Al principio no recordó dónde estaba, pero luego le vino todo a la memoria: en casa de Art y Nadia, en la costa del mar de Hellas, al oeste de Odessa. Tap, tap, tap. Amanecer. El primer clavo de la mañana. Nadia construía fuera. Ella y Art vivían en el limite de la aldea costera, en el complejo de casas, pabellones, jardines y senderos entrelazados de su cooperativa. Una comunidad de unos cien miembros, vinculada a centenares semejantes a ella. Al parecer Nadia siempre estaba ocupada con la infraestructura. ¡Tap, tap, tap, tap! Lo que ahora tenía entre manos era una cubierta que rodeara una torre de bambú como las de Zigoto.
En la habitación contigua alguien respiraba profundamente. Una puerta abierta comunicaba ambas habitaciones. Se sentó en la cama. Tapices en las paredes. Espió por una rendija: faltaba poco para el amanecer y dominaban los grises. Una habitación austera. Sax dormía en el gran lecho de la otra habitación bajo unas gruesas colchas.
Tenía frío. Se levantó y miró a través de la puerta. El rostro relajado de Sax, el rostro de un anciano, descansaba sobre una ancha almohada. Entró y se acurrucó junto a él bajo las colchas. Estaba caliente. Sax era más bajo que ella, bajo y rechoncho, lo sabía bien por la sauna y la piscina de Zigoto. Otra parte de su cuerpo compartido. Tap, tap, tap. Sax se agitó en sueños y ella se abrazó a él, que la imitó, profundamente dormido.
Durante el experimento de la memoria ella se había concentrado en Marte. Michel le había dicho una vez: Tu tarea consiste ahora en ver el Marte que perdura. Y ver las colinas y hondonadas que rodeaban la Colina Subterránea le había devuelto un intenso recuerdo de los primeros años, cuando detrás de cada horizonte aguardaba algo nuevo. La tierra. En su mente perduraba. En la Tierra nunca sabrían cómo era de veras, nunca. La levedad, la intimidad del horizonte, todo casi al alcance de la mano, la súbita inmensidad cuando aparecían huellas del Gran Hombre: los vastos acantilados, los profundos cañones, los volcanes continente, la desolación del caos. La gigantesca caligrafía del tiempo areológico. Las dunas que envolvían el mundo. Nunca lo sabrían, ni siquiera alcanzarían a imaginarlo.
Pero ella lo había conocido, y durante los experimentos de la memoria se había concentrado en Marte, todo aquel día que había parecido durar diez años. Ni una sola vez volvió su pensamiento a la Tierra. Le supuso un gran esfuerzo, pero utilizaba un truco: ¡no pensar en la palabra elefante! Era un truco que había llegado a dominar, la lealtad de la gran negadora, que le daba fuerza. Y entonces Sax se había acercado corriendo, gritando: «¿Recuerdas la Tierra? ¿Recuerdas la Tierra?» Era casi divertido.
Pero eso había sido en la Antártida. Inmediatamente su mente, tramposa, concentrada, había dicho: Eso es sólo la Antártida, un pedacito de Marte en la Tierra, un continente extrapolado, y el año que habían vivido allí, un fugaz vislumbre del futuro que los aguardaba. En los Valles Secos habían estado en Marte sin saberlo. Por eso podía recordarlo sin tener que regresar a la Tierra, era una Colina Subterránea, una Colina Subterránea con hielo, y un campamento diferente, pero con la misma gente y situación. Y pensando en eso todos los recuerdos habían regresado en la magia del encantamiento anamnésico: las charlas con Sax, lo mucho que le atraía alguien tan recluido en la ciencia como ella. Nadie más había comprendido lo lejos que podía llegarse por el sendero de la ciencia. E inmersos en aquella distancia habían discutido, noche tras noche, sobre Marte, aspectos técnicos, aspectos filosóficos. No estaban de acuerdo, pero estaban allí fuera, y juntos.
Aunque no del todo. Él había dado un respingo cuando ella lo tocó. Carne mezquina, había pensado Ann. Pero por lo visto se equivocaba. Y eso había sido muy perjudicial, porque si ella hubiera comprendido, si él hubiera comprendido, tal vez la historia habría sido distinta. Pero no habían comprendido.
Y en aquel flujo de pasado ni una sola vez había visitado la Tierra más al norte, la Tierra de antes. Había permanecido en la convergencia antartica. De hecho había permanecido en Marte, en su Marte mental, en Marte rojo. En teoría el tratamiento anamnésico estimulaba la memoria y hacía que la conciencia repasara los complejos asociativos de nodo y red, saltando a diferentes años. Este repaso reforzaba los circuitos físicos de los recuerdos, un evanescente campo de oscilaciones cuánticas. Todo lo recordado quedaba reforzado; y lo que no se recuperaba acaso no fuera reforzado. Lo que no se reforzaba seguía sujeto a error, pérdida, colapso cuántico, decadencia. Y era olvidado.
Por tanto era una nueva Ann ahora. No la Contra-Ann ni la esquiva tercera persona que la había perseguido tanto tiempo. Una Ann nueva, completamente marciana al fin. En un Marte pardo en cierto modo nuevo también, rojo, verde, azul, todo en un remolino único. Y si aún quedaba una Ann terrestre escondida en algún armario cuántico perdido, qué le iba a hacer, así era la vida. Ninguna cicatriz desaparecía por completo hasta la muerte y la disolución final y quizás era bueno que las cosas fueran así. Uno nunca deseaba perder demasiado pues eso provocaría problemas de otra índole. Había que mantener un cierto equilibrio. Y allí, en ese momento, en Marte, ella era la Ann marciana, ya no una issei, sino una nativa envejecida, una yonsei nacida en la Tierra. La Ann Clayborne marciana en el momento y sólo en el momento. Era agradable estar tendida en aquella cama.
Sax se agitó entre sus brazos y ella contempló su rostro. Una cara distinta, pero todavía Sax. Le acarició el pecho con una mano fría. El se despertó y al verla esbozó una sonrisa adormilada. Se desperezó, se volvió y ocultó el rostro en el hombro de ella, y le dio un suave mordisco en el cuello. Se abrazaron como en el barco volador durante la tormenta. Un viaje frenético. Sería divertido hacer el amor en el cielo, aunque impracticable con un viento como aquél. Otra vez sería. Ann se preguntó de qué estarían hechos los colchones modernos; aquél era duro. Y Sax no era tan blando como parecía. Un abrazo interminable, un congreso sexual. Sax se movía dentro de ella y Ann se aferró a él con frenesí. Bajo las colchas, Sax recorría su cuerpo con besos. De cuando en cuando sentía sus dientes, porque la mordisqueaba con suavidad, y le lamía la piel como un gato. Era agradable. Él susurraba o canturreaba, su pecho vibraba con un sonido pacífico y voluptuoso que producía en Ann una sensación de bienestar. Levantó la colcha como si fuera una tienda de campaña y lo miró.
—¿Qué te gusta más? —murmuró él—. ¿A? —La besó.— ¿O B? —La besó en un lugar distinto.
Tuvo que reírse.
—Oh, Sax, cállate y hazlo.
—Ah, bueno.
Almorzaron con Art y Nadia y los miembros de su familia que andaban por allí. Nikki, la hija de ambos, había emprendido un viaje con los salvajes de las Montañas Hellespontus, con su marido y otras tres parejas de su cooperativa. Habían partido la noche anterior, excitados como criaturas, y dejaron allí a su hija Francesca y los hijos de sus amigos: Nanao, Boone y Tati. Francesca y Boone tenían cinco años, Nanao, tres y Tati, dos, todos muy ilusionados por estar juntos, y con los abuelos de Francesca por añadidura. Ese día irían a la playa. Una gran aventura. Discutieron la logística durante el desayuno. Sax se quedaría en casa con Art y le ayudaría a plantar algunos árboles jóvenes en el olivar que Art cultivaba en la colina, detrás de la casa. Se quedaba además porque esperaba a dos invitados: Nirgal y una matemática de Da Vinci llamada Bao. Ann se dio cuenta de que Sax estaba impaciente por presentarlos.
—Es un experimento —le confesó. Estaba tan entusiasmado como los niños.
Nadia continuaría trabajando con su cubierta. Ella y Art tal vez bajarían más tarde a la playa con Sax y sus invitados. Esa mañana los niños estarían al cuidado de la tía Maya. Estaban tan excitados ante la perspectiva que no podían estarse quietos; correteaban como potrillos.
Y Ann, al parecer, sería la auxiliar de Maya con los niños, que la miraban con desconfianza. ¿Estás lista, tía Ann? Ella asintió. Tomarían el tranvía.
Ella, Francesca, Nanao y Tati estaban sentados detrás del conductor, Tati en el regazo de Ann. Y detrás de ellos, Boone y Maya. Maya hacía ese trayecto a diario; vivía sola en la otra punta del pueblo, en una casita sobre los acantilados que dominaban la playa. Trabajaba en la cooperativa y muchas tardes con su compañía teatral. Era asidua de los cafés-teatro y al parecer la canguro habitual de aquellos niños.
En ese momento estaba enzarzada en una feroz pelea de cosquillas con Boone, y ambos se toqueteaban enérgicamente y reían con descaro. Algo nuevo que añadir al acervo erótico de la época: un encuentro sensual entre un niño de cinco años y una mujer de doscientos treinta, la interacción de dos humanos muy experimentados en los placeres del cuerpo. Ann y los otros niños permanecían en silencio, algo embarazados por la escena.
—¿Qué pasa? —preguntó Maya mientras se daba un respiro—. ¿Te ha comido la lengua el gato?
Nanao miró a Ann, espantado.
—¿Te ha comido la lengua un gato?
—No —contestó Ann.
Maya y Boone rieron a carcajadas. Los pasajeros los miraban, algunos sonriendo, otros escandalizados. Ann descubrió que Francesca había heredado los extraños ojos moteados de Nadia, pero eso era todo, porque se parecía más a Art, aunque no demasiado. Era una belleza.
Llegaron a la parada de la playa: la pequeña estación de tranvías, un refugio para la lluvia y un quiosco, un restaurante, un aparcamiento de bicicletas, algunas carreteras rurales que llevaban al interior y un ancho sendero que cruzaba las dunas herbosas y bajaba a la playa. Se apearon, Maya y Ann cargadas con bolsos llenos de toallas y juguetes.
Era un día nuboso y destemplado y la playa estaba casi desierta. Pequeñas y veloces olas rompían a poca distancia de la orilla en abruptas líneas blancas. El mar estaba oscuro y las nubes eran espigas de color gris perla bajo el pálido lavanda del cielo. Maya soltó su carga y en compañía de Boone corrió hasta el borde del agua. Más allá de la playa, al este, Odessa se alzaba en su colina, y sus muros blancos resplandecían. Las gaviotas revoloteaban buscando comida y el viento les agitaba las plumas. Un pelícano flotaba sobre las olas y por encima de él volaba un hombre con un gran traje de pájaro. Ann recordó a Zo. Algunos morían jóvenes: en los cuarenta, los treinta, los veinte, algunos incluso en la adolescencia, cuando empezaban a adivinar lo que podían perder; otros a la edad de esos niños. De pronto, como las ranas en una helada. En cualquier momento el aire podía arrastrarte y matarte, pero eso era un accidente. Aunque las cosas habían cambiado, había que admitirlo: si se libraban de los accidentes aquellos niños tendrían una larga vida, muy larga. Por el momento.
Los amigos de Nikki habían dicho que era preferible mantener a su hija Tati lejos de la arena, porque tenía una cierta tendencia a comérsela. Ann intentó retenerla en la estrecha franja de césped que había entre las dunas y la playa, pero la niña escapó corriendo torpemente hacia donde estaban los demás y se sentó bruscamente en la arena con expresión satisfecha.
—Muy bien —dijo Ann, dándose por vencida, mientras se acercaba a ella—, pero no te la comas.
Maya ayudaba a Nanao, Boone y Francesca a cavar un hoyo.
—Cuando encontremos arena mojada pondremos los cimientos del castillo —declaró Boone. Maya asintió, absorta en la tarea.
—¡Miren! —gritó Francesca—. ¡Estoy describiendo círculos alrededor de ustedes!
Boone levantó la vista.
—No, son óvalos —corrigió.
Retomó la lección que le estaba impartiendo a Maya sobre el ciclo vital de los cangrejos de arena. Ann recordó que un año antes apenas hablaba, sólo repetía frases tontas como las de Nanao y Tati, y ahora estaba hecho un pedante. La manera en que el lenguaje llegaba a los niños era increíble. A esa edad todos eran genios; se necesitaban años de vida adulta para retorcerlos y convertirlos en las criaturas bonsai que acababan siendo. ¿Quién lo haría, quién deformaría a aquel niño dotado? Nadie, pero sin embargo ese proceso parecía inevitable. Aunque mientras empacaban para ir a las montañas, Nikki y sus amigos le habían parecido niños. Y ya casi tenían ochenta años. Así que tal vez no era inevitable. Por el momento.
Francesca interrumpió sus círculos o sus óvalos y le quitó una pala de plástico a Nanao, que protestó llorando. Francesca se volvió de espaldas y se puso de puntillas, como para demostrar lo ligera que era su conciencia.
—Es mi pala —dijo por encima del hombro.
—¡No es verdad!
—Devuélvesela —dijo Maya sin levantar la mirada. Francesca se alejó bailando.
—No le hagan caso —le dijo Maya a Nanao. Nanao lloró con rabia y se puso de color magenta. Maya miró a Francesa—. ¿Quieres helado o no?
Francesca volvió y soltó la pala sobre la cabeza de Nanao. Boone y Maya seguían cavando.
—Ann, ¿podrías traer unos helados para los niños?
—Claro.
—Llévate a Tati, ¿quieres?
—¡No! —protestó Tati.
—Helado —dijo Maya.
Tati lo pensó mejor y se puso de pie laboriosamente.
Ella y Ann fueron hasta el quiosco de la parada de tranvías tomadas de la mano. Compraron seis helados y Ann llevó cinco en una bolsa, porque Tati insistió en comerse el suyo por el camino. Todavía le costaba realizar dos operaciones a la vez, y el regreso fue lento. El helado derretido chorreaba y Tati lamía el palito y su mano indiscriminadamente.
—Bonito —dijo—. Sabe bonito.
Un tranvía se detuvo y luego continuó su camino. Unos minutos después tres personas bajaron por el sendero en bicicleta: Sax, que abría la marcha, Nirgal y una nativa. Nirgal frenó a la altura de Ann y la abrazó. Hacía muchos años que ella no lo veía y lo encontró envejecido. Lo abrazó con fuerza y le sonrió a Sax; también quería abrazarlo a él.
Bajaron a la playa. Maya se levantó para abrazar a Nirgal y estrechó la mano de Bao. Sax no dejó la bicicleta sino que empezó a recorrer la franja de césped arriba y abajo; en un momento dado soltó el manillar y saludó al grupo para lucir la hazaña. Boone, que aún llevaba un par de ruedas de apoyo en su bici, lo vio y se quedó pasmado.
—¿Cómo haces eso? —preguntó.
Sax agarró abruptamente el manillar, detuvo la bicicleta y se quedó mirando a Boone con el entrecejo fruncido. Boone caminaba hacia él con torpeza, con los brazos extendidos, y chocó contra la bicicleta.
—¿Algo va mal? —inquirió Sax.
—¡Estoy tratando de caminar sin usar el cerebelo!
—Buena idea —dijo Sax.
—Iré a buscar más helados —ofreció Ann, y esa vez no llevó a Tati. Era agradable caminar contra el viento.
Cuando regresaba con una segunda bolsa de helados, el aire se enfrió de pronto. Sintió una sacudida interior y luego un desfallecimiento. Sobre la superficie del mar flotaba una lámina reluciente de color púrpura y ella tenía mucho frío. Oh, mierda, ya está aquí. El declive súbito: había leído sobre los distintos síntomas que relataban los pocos que habían podido ser resucitados. El corazón le latía furiosamente, como un niño tratando de salir de un armario oscuro, y sentía el cuerpo inmaterial, como si algo hubiese aliviado su sustancia y le hubiese dejado un cuerpo poroso; un golpecito con el dedo y se desmoronaría convertida en polvo. Gruñó de sorpresa y dolor, y se encogió. Le dolía el pecho. Dio un paso hacia un banco junto al camino y una nueva puñalada la detuvo.
—¡No! —exclamó, y aferró la bolsa de los helados. Su corazón saltaba, alocadamente, arrítmico, bump, bump, bump. No, se dijo. Todavía no. La nueva Ann, sin duda, pero no había tiempo para aquello. El esfuerzo para no disgregarse la absorbió por completo. ¡Corazón, tienes que latir! Se oprimió el pecho con tanta fuerza que se tambaleó. No, todavía no. El viento era gélido y la traspasaba, traspasaba el fantasma de su cuerpo, que sólo su voluntad mantenía unido. El sol la deslumhraba y sus violentos rayos penetraban oblicuamente en su caja torácica… la transparencia del mundo. De pronto todo quedó incluido en un gran latido y el viento sopló a través de ella, y tuvo que exigir a sus músculos agarrotados para no desmoronarse. El tiempo se detuvo, todo se detuvo.
Tomó aliento. El ataque había pasado. El viento recuperó lentamente su calidez y el aura del mar desapareció, dejando unas aguas azules y lisas. Su corazón latió al ritmo acostumbrado, recuperó la sustancia, el dolor remitió. El aire era salado y húmedo, pero no frío. Hasta se podía sudar.
Con qué energía avisaba el cuerpo. Pero había conseguido mantenerse unida. Viviría. Al menos por un tiempo. Dio unos pasos indecisos. Todo parecía funcionar. Había escapado, la muerte sólo la había rozado.
Desde el castillo de arena Tati vio a Ann y anadeó hacia ella, muy interesada en los helados. Pero iba demasiado deprisa y cayó de bruces. Cuando se incorporó con la cara embadurnada de arena Ann supuso que se echaría a llorar, pero en lugar de eso se lamió el labio superior, como un connoisseur.
Ann fue a ayudarla. La levantó e intentó quitarle la arena de los labios, pero ella trató de evitarlo sacudiendo la cabeza. En fin, ¿qué daño podía hacerle comer un poco de arena?
—No demasiada, ¿eh? No, ésos son para Nirgal, Sax y Bao. ¡No! ¡Eh, mira las gaviotas! ¡Mira las gaviotas!
Tati miró al cielo y vio las gaviotas, y al intentar seguirlas con la vista cayó de culo.
—¡Ooh! —dijo—. ¡Bonitas! ¡Bonitas! ¡Son bonitas!
Ann la levantó y caminaron tomadas de la mano hacia el grupo, que rodeaba el alto castillo de arena. Nirgal y Bao conversaban a la orilla del agua. Las gaviotas planeaban en el cielo. En la playa una anciana asiática pescaba. El mar tenía un azul profundo, el cielo derivaba hacia un malva pálido y el viento arrastraba las nubes hacia el este. Unos cuantos pelícanos se deslizaban en fila india sobre la cresta de una ola y Tati tironeó de Ann para que se detuviera y los señaló.
—¿No son bonitos?
Ann trató de reanudar la marcha, pero Tati se negaba a moverse e insistía:
—¿Son bonitos? ¿Son bonitos?
—Sí.
Tati la soltó y avanzó sobre la arena manteniendo un precario equilibrio; su pañal se contoneaba como la cola de un pato y detrás de las rodillas regordetas se le formaban hoyuelos.
Y sin embargo se mueve, pensó Ann. Siguió a la niña sonriendo por su ocurrencia. Galileo podía haberse negado a retractarse, podía haber acabado en la hoguera en aras de la verdad, pero habría sido una estupidez. Era mejor decir lo que había que decir y continuar. Una escaramuza con la muerte le recordaba a uno lo que de verdad era importante. ¡Oh, sí, muy bonitos! Ella lo admitió y se le permitió seguir viva. Late, corazón. ¿Y por qué no admitirlo? En ningún lugar de aquel planeta los hombres se mataban unos a otros, ni se desesperaban por el alimento y la vivienda, ni temían por sus hijos. La arena rechinaba bajo sus pies. La examinó: oscuros granos de basalto mezclados con diminutos fragmentos de conchas marinas y guijarros de distintos colores, algunos sin duda brechas de impacto de la cuenca de Hellas. Alzó los ojos a las colinas, al oeste del mar, oscuras bajo el sol. Los huesos de las cosas asomaban por doquier. Las olas se convertían en sinuosas líneas en la orilla, y ella caminó sobre la arena al encuentro de sus amigos, acariciada por el viento, en Marte, en Marte, en Marte.
Cronología de Marte Azul
2127: Batalla por Sheffield y el cable
principios 2128: Congreso constitucional
finales 2128: Viaje de los embajadores a la Tierra
2128-2134: Presidencia de Nadia
2129: Nacimiento de Zo Boone
2134-2144: Nirgal en el macizo Tyrrhena
2155: Sax encuentra a Ann en Da Vinci
2160 (década): La pulsofusión aplicada a los viajes espaciales
2171: Carrera de Nigal con los salvajes
2180: Zo y Ann visitan los sistemas joviano y uraniano
2181: Campaña electoral en el Gran Canal
2190 (década): Comienzo de la inmigración ilegal
2206: Muerte de Michel
2211: Reunión en la Colina Subterránea
2212: Viaje marítimo de Sax y Ann, crisis del cable, tercera revolución
El calendario marciano

Agradecimientos
A Lou Aronica, Stuart Atkinson, Terry Baier, Kenneth Bailey, Paul Birch, Michael Carr, Bob Eckert, Peter Fitting, Karen Fowler, Patrick Michel Francois, Jennifer Hershey, Patsy Inouye, Calvin Johnson, Jane Johnson, Gwyneth Jones, David Kane and Ridge, Christopher McKay, Beth Meacham, Pamela Mellon, Lisa Nowell, Lowry Pel, Bill Purdy, Joel Russell, Paul Sattelmeier, Mark Tatar, Ralph Vicinanza, Bronwen Wang y Vie Webb.
Y muy especialmente a Martyn Fogg y, de nuevo, a Charles Sheffield.
Marte azul
Minotauro
Título original: Blue Mars
Traducción de Ana Quijada
Diseño de la cubierta: Julio Viva
Primera edición: mayo de 1998
© Kim Stanley Robinson, 1996
© Ediciones Minotauro, 1998
Rambla de Catalunya, 62. 08007 Barcelona
Fax: 93 487 18 49
ISBN: 84 450 7226 9 (vol. III) ISBN: 84 450 7227 7 (de la obra completa)
Depósito legal: B. 10.156-1998
Impreso por HUROPE, S.L. Lima 3 bis. 08030 Barcelona
Impreso en España
Printed in Spain
Edición digital: Escaneado por Umbriel_Otaku
Revisión por Pinypon
Finalizado el 13 de mayo del 2004.