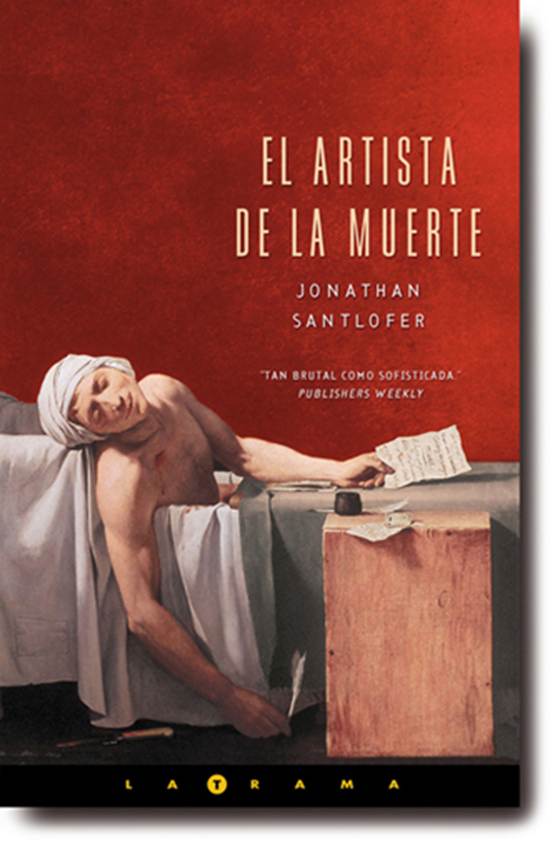
`El artista de la muerte` es un asesino que recrea cuadros famosos con sus víctimas: La muerte de Marat de Jacques-Louis David, El Desollamiento de Marsias de Tiziano…
Kate McKinnon, una prestigiosa y adinerada historiadora de arte descubre que todas las personas asesinadas tuvieron alguna relación con ella. Antes de dedicarse al arte, Kate había sido policía, por lo que decidirá colaborar en la investigación. Pronto llegará a la conclusión que la próxima víctima del asesino podría ser ella.
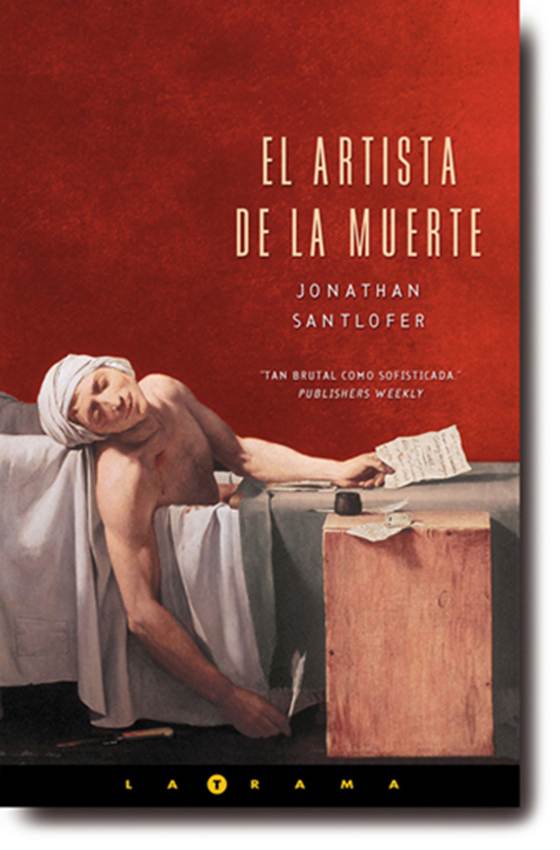
Jonathan Santlofer
El artista de la muerte
Kate McKinnon, 1
Para Joy
PRÓLOGO
Ya antes de que todo se torciera ella tuvo el presentimiento de que sería un día nefasto. Le echó la culpa al dolor de cabeza con el que se había levantado. Pero incluso más tarde, a medida que el dolor de cabeza remitía, la sensación, casi una premonición, seguía presente. Aun así, logró llegar al final del día. Quizá, pensó, la noche sería mejor.
Se equivocaba.
– ¿Y si nos tomamos algo, un café, por ejemplo? -Él sonríe.
– Debería ir a casa.
Él mira el reloj.
– Sólo son las ocho y media. Venga. Te invito al mejor capuchino de la ciudad.
Ella acepta, quizá porque el dolor de cabeza ha desaparecido por completo, o porque el día ha salido mucho mejor de lo que esperaba o porque no le apetece estar sola, al menos no ahora.
– Caminemos un poco.
El aire nocturno es fresco y un poco húmedo. Ella tiembla bajo la fina chaqueta de algodón.
– ¿Tienes frío? -Él le rodea los hombros con el brazo. Ella no está segura de que quiera eso. Suspira de forma audible-. ¿Qué?
Ella sonríe débilmente.
– Nada, no lo entenderías – dice ella.
El comentario le irrita. ¿Por que no lo entendería? Él le aparta el brazo de los hombros -ella se pregunta por qué- y ambos recorren otra manzana repleta de restaurantes y edificios de piedra rojiza, en silencio, hasta que ella habla.
Quizá sería mejor que buscase un taxi para volver a casa.
Él la toma del brazo, la retiene con suavidad.
– Venga. Sólo un café.
– Creo que debería irme.
– Vale, pero te acompaño a casa.
– No seas ridículo, puedo volver sola.
– No. Insisto. Cogemos un taxi y nos tomamos un capuchino en tu barrio. ¿Qué te parece?
Ella suspira, no tiene fuerzas para discutir.
En el taxi, ninguno de los dos habla; él mira por la ventana y ella se observa las manos.
El Starbucks de la esquina está cerrado; dentro hay un chico fregando que les hace un gesto con la mano para que no entren.
– Mierda. Me apetecía tomarme un café. -Él la mira, triste, como un niño, y luego le dedica la mejor de sus sonrisas.
– Oh, vale. Tú ganas. -Ella también sonríe-. Pondré una cafetera.
Ante el portal, ella busca a tientas la llave y la introduce en la cerradura, pero la puerta se abre antes de que la gire.
– Todo se está viniendo abajo. Están construyendo y no paran de romperlo todo. Me quejaría al portero, pero no serviría de nada.
En la segunda planta tienen que rodear varias pilas de madera y suministros eléctricos.
– Creo que están uniendo dos apartamentos explica ella-. Supongo que para pedir un alquiler más alto. Llevan semanas así, el ruido me está volviendo loca.
En la tercera planta, descorre el cerrojo convencional y luego el de seguridad.
Él entra en el apartamento, se quita el abrigo de inmediato, lo deja caer en una silla. Ella piensa que se está poniendo demasiado cómodo. Él se sienta en el sofá: una capa de espuma gruesa cubierta con un llamativo estampado y cojines, que ella compró en la Catorce, uno con un retrato dibujado de Elvis, el otro con la imagen de Marilyn. Él pasa el dedo por los labios exageradamente rojos de Marilyn, hacia delante y hacia atrás, hacia delante y hacia atrás.
Ella se da cuenta de que todavía lleva el abrigo puesto, se lo quita, lo cuelga en un gancho que hay en la parte interior de la puerta principal, gira el pestillo y el cerrojo de seguridad.
– Pura costumbre -dice.
Sonríe, nerviosa, y se dirige a la kitchenette, un pequeño espacio rectangular del tamaño de un armario adosado al salón. Tira de una cadenita y una bombilla ilumina la minúscula nevera, una cocina de dos quemadores, un fregadero diminuto y un estante con una tostadora y una cafetera de filtro. Levanta la tapa de la cafetera, saca un viejo filtro marrón y lo tira al pequeño cubo de basura de plástico.
– ¿Te ayudo?
– No, gracias. Casi no hay sitio.
Ella nota que él la observa mientras prepara el café y toma conciencia de sus propios movimientos, del balanceo de su pelo. Quizá no ha sido buena idea invitarlo a tomar café.
Cuando ella regresa al salón se sienta en la silla de respaldo rígido que utiliza para la mesa del ordenador y se coloca frente al sofá.
– Enseguida estará el café.
Él la mira y sonríe, pero no dice nada. Ella juguetea con un hilo suelto del puño de la blusa e intenta encontrar una forma de romper el silencio.
– ¿Qué tal si pongo música? -Ella se incorpora, se dirige hasta el reproductor de cedés, colocado en el suelo en uno de los rincones-. Es mi único lujo.
Él cruza la habitación, se arrodilla junto a ella y saca un disco de la pila ordenada. -Por éste.
– Billie Holiday -dice ella mientras le quita el cedé de la mano-. Me mata.
«Me mata me mata me mata me mata me mata me mata…», las palabras resuenan dentro de él.
Por los dos pequeños altavoces se oye un clarinete y luego el gemido conmovedor e inimitable de Billie Holiday. Los primeros versos de God Bless the Child llenan la habitación de una tristeza inefable.
El la observa arrodillada a su lado, tarareando la canción con la cabeza ladeada y el pelo cubriéndole parte de la cara. Lleva toda la noche observándola, pensando en esto, planeando. Pero ahora no está seguro. ¿Volver a empezar? Ha pasado tanto tiempo… Ha sido tan bueno… Pero cuando alarga la mano y le toca el pelo, sabe que ya es demasiado tarde.
Ella echa la cabeza hacia atrás y se levanta de inmediato.
– Lo siento. No quería asustarte -dice él sin alterarse mientras ella lo mira.
Él disfruta viéndola moverse como una gata, nerviosa y asustadiza, pero cuando ella lo mira desde arriba, como si él fuera un ser inferior, ya no le parece para nada una gatita. Una descarga de ira le recorre el cuerpo; está preparado.
– Iré a por el café. -Ella se vuelve, pero él le agarra el brazo-. Eh -dice-, ¡basta ya!
Él la suelta, alza las manos en señal de tregua e intenta sonreír de nuevo.
Ella cruza los brazos.
– Creo que deberías marcharte.
Sin embargo, él vuelve a acomodarse en el sofá, entrelaza las manos detrás de la cabeza y esboza una sonrisa.
– No es necesario hacer una montaña de un grano de arena, ¿vale?
– A veces sí. Pero no me apetece hablar de eso ahora. No creo que lo entendieras.
– ¿No? ¿Y eso? Oh… un momento, creo que ya lo pillo.
– Vete, eso es todo. -Ella adopta una pose desafiante.
– Ya lo entiendo -dice él-. Yo soy el tipo malo y tú eres la víctima inocente. Oh, claro. Completamente inocente. -Se pone en pie-. Pues bien, te diré algo…
– Eh, cálmate -dice ella, intentando controlar la situación-. No pasa nada.
– ¿Nada? -repite la palabra como si careciese de significado.
«¡Hazlo!» -¡Un momento! -grita él.
– ¿Qué? -pregunta, aunque se da cuenta de que no le está hablando a ella y de que mueve rápidamente los párpados, como si estuviera en una especie de trance.
El da un paso hacia delante, con los puños cerrados.
Ella abandona la pose desafiante y corre hacia la puerta. Mientras lucha por descorrer los cerrojos, él se abalanza sobre ella. Intenta gritar, pero él le cubre la boca con la mano.
Entonces le tira de los brazos, le grita, le farfulla en un tono duro, irreconocible. Le extiende los brazos por encima de la cabeza. A ella le sorprende la fuerza de él, pero logra liberar una mano y golpearle en la boca. Un hilillo de sangre le brota del labio. Él no parece percatarse, la derriba, le aprisiona ambas manos bajo las rodillas para así tener los brazos libres y rasgarle la blusa y manosearle los pechos. Ella intenta golpearle, pero sus patadas se pierden en el aire.
Entonces él le sujeta la barbilla, se inclina hacia ella y presiona su boca contra la suya. Ella prueba la sangre de él. Logra zafarse y escupirle en la cara.
– ¡Te mataré! -grita ella.
Él la golpea con fuerza en la cara, luego se aparta y se queda de pie junto al sofá, mirando hacia abajo.
– ¿Cómo lo haremos? ¿Agradable… o no tan agradable?
Ella lo ve todo doble, no puede erguirse y tiene ganas de vomitar.
Entonces él vuelve a colocarse encima de ella y se frota contra su cuerpo, insultándola. Ella muerde el cojín de Marilyn y se concentra en Billie Holiday.
Ahora él se mueve con frenesí, la insulta más fuerte, pero ella se percata de que no ha habido penetración y se siente aliviada.
Él se aparta.
– No me has puesto cachondo. -Se sube los pantalones. Ha sido un error.
«Claro que es un error. Cíñete al plan», piensa.
Ella se baja la falda.
– La nueva mujer es… tan dura -dice tratando de encontrar las palabras que aplaquen su ego herido- que no sabe satisfacer a un hombre.
Ella intenta pensar con calma, sólo quiere que él se marche.
– Sí -dice-. Tienes razón. Lo… Lo siento. No ha sido culpa tuya, yo…
Él le sujeta la cabeza y se la gira hacia él.
– ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? -Ella intenta apartarle la mano, pero no puede-. ¿Me estás tratando con condescendencia? ¡A mí! ¡Maldita zorra!
Le suelta la cabeza y la abofetea tan rápido que se queda aturdida durante unos instantes; luego chilla.
– ¡Vete! ¡Vete de aquí, joder!
Ella corre hacia el teléfono, pero él es más rápido. Lo arranca de la mesita de un tirón. El cable sale despedido del enchufe. Entonces él la sujeta por el pelo y la cintura y la arrastra hasta la cocina; el cristal ardiente de la cafetera le quema en la espalda desnuda. La empuja contra la pared. La cafetera se cae; el café hirviendo salpica los tobillos de ella. Ella intenta arañarle la cara, yerra y él le propina un puñetazo.
Recuerda el día en que, de niña, se puso el traje blanco de la confirmación; después el blanco da paso al gris y el gris al negro.
Él apenas recuerda haber encontrado el cuchillo en el fregadero, pero la chica ya no se mueve. Está en el suelo, con una pierna doblada bajo su cuerpo y la otra extendida hacia delante, y hay sangre por todas partes, en la cocina, en los armarios, en el suelo. Ni siquiera recuerda el color de la blusa; está manchada de un hermoso rojo oscuro. Por la comisura de los labios le borbotea un poco de saliva rosada. Tiene los ojos bien abiertos, con expresión de sorpresa. Él le devuelve la mirada perdida.
¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Les habrá oído alguien? Aguza el oído intentando escuchar sirenas, televisores, radios o señales de vida procedentes de otros apartamentos, pero no oye nada. Se siente afortunado. «Sí, siempre he tenido suerte», piensa.
– ¡Qué desorden! -dice con voz ronca.
Encuentra un par de guantes de goma junto al fregadero, introduce las manos ensangrentadas, lava el cuchillo a conciencia y lo guarda en un cajón; luego se quita los zapatos para no dejar huellas de pisadas manchadas de sangre y los coloca en el estante, junto a la tostadora. Arranca varias toallas de papel de un rollo, las enrolla hasta formar dos bolas, les echa un chorro de detergente líquido y comienza a limpiar todo aquello que recuerda haber tocado en el apartamento. Saca incluso el disco de Billie Holiday del reproductor, lo guarda en la caja y lo coloca en el centro de la pila de cedés. Inspecciona el sofá en busca de cualquier cosa que se le pueda haber caído o desprendido, botones o incluso pelos. Ve varios cabellos que le parecen de mujer, pero, por si acaso, descuelga la aspiradora de mano de la pared de la kitchenette y la pasa varias veces por el sofá, luego la limpia con un trapo y la vuelve a colgar.
Sin darse cuenta, se toca el labio. Siente el dolor y recuerda el beso.
De vuelta a la kitchenette, toma una esponja del fregadero, le echa un poco de detergente, limpia la sangre de los labios de la chica muerta y luego introduce y saca la esponja de la boca varias veces.
Le levanta una mano inerte. «¿Esmalte de uñas?» No, sangre. «¿Mía o suya?» La esponja no limpia bien, los restos de rojo se aferran tenazmente debajo de las uñas. Se mete la esponja en el bolsillo del pantalón, justo sobre las toallas de papel mojadas, y la humedad atraviesa la tela y le llega al muslo. Entonces extrae del bolsillo interior un pequeño estuche de manicura, siempre lo lleva consigo, y comienza a trabajar con sus buenas herramientas metálicas. Al cabo de diez minutos, las uñas de la chica están impolutas y arregladas a la perfección. Se queda unos minutos admirando su pequeña obra de arte. Luego, valiéndose de las tijeras para cutículas, le corta con cuidado un mechón de pelo y se lo guarda en el bolsillo de la camisa, justo encima del corazón.
Se acerca a ella, le toca la mejilla. Separa el dedo enguantado, manchado de rojo escarlata. «¡Eso es!»
Comenzando por la sien, desliza el dedo color cereza mejilla abajo, lenta y minuciosamente, deteniéndose sólo una vez para hundir el dedo en el charco de sangre que hay en el pecho de la chica. Luego prosigue por detrás de la oreja y traza una pequeña curva antes de acabar en el saliente del mentón de la chica muerta.
«Perfecto.»
Ahora necesita algo útil.
En el minúsculo dormitorio, piensa en llevarse el cuadro que está sobre la cama. Demasiado grande. ¿Tal vez el crucifijo que cuelga de una pesada cadena de plata? Se lo pasa de una mano enguantada a la otra, antes de volver a guardarlo en el cajón del aparador.
Luego echa un vistazo a un pequeño álbum de fotografías y decide que es eso lo que necesita.
Al volver a la puerta, descorre los cerrojos de seguridad, se pone los zapatos y luego el impermeable.
En el pasillo, fuera del apartamento, titubea. En la primera planta oye la cantinela de un diálogo televisivo, «Laura, cariño, ya estoy en casa…», y luego las risas grabadas. Avanza a hurtadillas por el pasillo y sale al rellano. Cierra la puerta tras de sí con un golpe seco.
Ya en la calle, con las manos enguantadas bien hundidas en los bolsillos, se esfuerza por caminar de manera normal, con la cabeza gacha. A seis o siete manzanas del apartamento de la chica muerta, logra quitarse uno de los guantes dentro del bolsillo y con la mano libre le hace señas a un taxi.
Le indica su destino al taxista y se sorprende al oír el tono tranquilo de su propia voz.
«¿Ha ocurrido de verdad? ¿Se trata de una alucinación?» No está del todo seguro. Quizás haya sido un sueño. Pero entonces siente la humedad en el muslo y el guante de plástico en la otra mano… y sabe que ha sido real.
Los músculos de la nuca y la mandíbula se le tensan; durante unos instantes, todo su cuerpo se estremece.
¿Es esto lo que él quería? Apenas lo recuerda.
Ya es demasiado tarde. Está hecho. Acabado.
Ve su reflejo en la ventanilla del taxi.
No, piensa, apenas ha comenzado.
1
Kate McKinnon Rothstein, Larguirucha para las chicas del colegio Saint Anne's, porque a los doce años ya medía metro ochenta, recorría a zancadas el suelo de madera de fresno del salón de su ático, y las pantuflas parecían seguir el ritmo hip-hop de Lauryn Hill, que resonaba en las doce habitaciones del apartamento. La música rebotaba en los cuadros contemporáneos y modernos, las máscaras africanas, algún que otro artefacto medieval y detalles sólo al alcance del mejor interiorista de Nueva York: pomos de cristal antiguos, griferías de latón para el baño compradas en los mercadillos de París, almohadas bordadas de los vendedores ambulantes de Marruecos, un par de jarrones de la dinastía Ming de valor incalculable junto a la cara de cerámica de Fulper.
En el dormitorio, en el que casi todo era de color blanco, Kate se quitó las pantuflas, sintió la tentación de tumbarse en la cama de matrimonio -una isla mullida con un edredón de plumón puro y una docena de almohadas de encaje blancas y color hueso-, pero sólo le quedaban treinta minutos antes de reunirse con su vieja amiga Liz Jacobs.
Aun después de tantos años, el esplendor de la habitación, de su vida, seguía maravillándole y una imagen, tan clara como cualquiera de los cuadros de la pared, tomó forma en su interior: el minúsculo dormitorio donde había pasado los primeros diecisiete años de su vida; una cama pequeña, un colchón fino, una cómoda cubierta con papel adhesivo imitación madera y un papel pintado más viejo que ella, que se despegaba por todas partes. Kate se vio reflejada en el espejo de cuerpo entero de la puerta del armario. «Afortunada -pensó-, muy afortunada.» Se quitó el elegante traje de negocios, se enfundó unos pantalones de sport gris marengo y un suéter de cuello alto de cachemira, se recogió el pelo negro y grueso, al que acababan de salirle unas cuantas canas, que había teñido de rubio gracias a Louis Licari, el colorista de los ricos o guapos, se lo sujetó con un par de peinetas de carey y se aplicó unas gotitas de su perfume favorito, Bal a Versailles, detrás de las orejas.
Un recuerdo a lo Proust: su madre con su traje de fiesta, alta y regia como Kate, a pesar de la etiqueta de JCPenney, arropándola y dándole el beso de buenas noches. «Que sueñes con los angelitos, gatita.» Si su madre estuviera viva, pensó Kate, le compraría litros de perfume caro, le llenaría los armarios de ropa de diseño y la sacaría de esa casa adosada de Queens. Se ruborizó. ¿A quién le importaban los perfumes y los trajes de diseño? Ojalá su madre hubiera vivido el tiempo suficiente para que Kate le diera algo, cualquier cosa… Suspiró.
En el baño, se aplicó un pintalabios casi incoloro y observó en el espejo la cara de la mujer en la que se había convertido. No era tan distinta de la que había dejado atrás hacía diez años, bastaba con quitar varias arrugas, añadir un uniforme, una pistola y una actitud que asustaba a la mitad de los hombres de la comisaría 103. Pero eso fue en otra vida, una vida que prefería olvidar.
Nunca había tenido intención de ser poli, aunque lo llevaba en la sangre: su padre, su tío, sus primos, todos polis. Kate decidió estudiar historia del arte en la universidad, pero tras cuatro años sentada en salas oscuras contemplando diapositivas de cuadros famosos, una legión de trabajos diseccionando obras de arte, deconstruyéndolas, como suelen decir, memorizando fechas y términos -arbotantes, arrepentimientos, frescos, glacis-, después de todo eso, no había surgido ni un solo trabajo para la estudiante de arte becada por la Universidad de Fordham. Tras seis meses de trabajo temporal, mecanografiando y rellenando cartas anónimas, pensó: ¿por qué oponerse? El trabajo de poli siempre la había intrigado, y los cursos en la academia del Departamento de Policía de Nueva York demostraron ser algo mucho más sencillo que descifrar el simbolismo de un cuadro flamenco.
Dada su preparación, Kate nunca tuvo que patrullar y, por supuesto, le tocaban todos los casos relacionados con el arte, pero hasta que no le asignaron a Niños Desaparecidos -terreno que los hombres le cedían alegres- no se entregó de lleno al trabajo. Un error. Tras una década de niños a los que no pudo encontrar ni salvar se sintió al borde del colapso. Gracias a Dios, Richard Rothstein le ofreció una segunda oportunidad: cursos de posgrado, un doctorado, tiempo para escribir la tesis sobre historia del arte y luego su inesperado éxito editorial, Vidas de artistas.
La nueva Kate salvaba a los niños antes de que se perdieran, y ése era el método que más le gustaba. Más de un niño con problemas había pasado la noche en casa de los Rothstein, a veces noches que se convertían en semanas, tranquilizándoles y dándoles sopa de pollo, aunque en realidad era la asistenta, y no Kate, quien compraba la verdura y cocinaba al vapor las chirivías.
Nadie, y mucho menos Kate, se habría imaginado que esta chica huérfana de Astoria presentaría una serie televisiva basada en su libro, celebraría fiestas para candidatos a gobernador, directores ejecutivos y estrellas del cine en su apartamento de San Remo. Su vida, todo cuanto tenía, seguía sorprendiéndole e incluso avergonzándole; y se esforzaba por mostrarse desprendida para aplacar de este modo parte de la culpa que acompañaba la buena suerte.
Se cambió las pantuflas por unos zapatos de salón y se puso una chaqueta ligera. Ya estaba lista.
Podría decirse que las cabezas giraron tanto como la de la niña de El exorcista cuando Kate entró en el bar del hotel Four Seasons y vio, en el otro extremo del local, a su amiga Liz, medio oculta por el ejemplar de ese mes de la revista Town and Country, en la que aparecía la cara de Kate delante de un cuadro abstracto con una leyenda que rezaba: «Nuestra Señora de las Artes y las Letras.»
– Deja esa revistilla, por favor -dijo Kate con su voz ronca y grave-. Si se hubieran molestado en contar algo de mi triste y patética juventud, tal vez no habría dado la impresión de ser una famosilla estirada y ricachona.
– Ah, la recatada chica de la portada. -Liz alzó la vista y observó con los ojos azules a la verdadera Kate.
Kate se inclinó hacia ella, la besó en ambas mejillas y luego, con su garbo natural, se sentó con las piernas cruzadas en una silla de mimbre de respaldo alto. Se fijó en los pómulos pecosos de su amiga, en la falta de maquillaje y de afectación, le sonrió afectuosamente y pidió un martini al camarero de esmoquin cuando éste colocó un ginger ale frente a Liz.
– Veo que sigues sin beber. -Kate sacó un paquete de Marlboro.
– Veo que sigues fumando.
– Digamos que sigo intentando dejarlo. Ojalá tuviera tu fuerza de voluntad. -Kate encendió un cigarrillo.
Guardó la cajetilla en el bolso, examinó la larga barra de caoba, el techo catedralicio, las parejas elegantes hablándose en susurros, riéndose, disfrutando de la buena vida. Exhaló una columna de humo, la observó romperse y desaparecer. A veces toda su vida le parecía tan ilusoria como ese humo: una noche hablando con Charlie Rose sobre Vidas de artistas y a la noche siguiente sosteniendo la mano de una adolescente en una clínica para el tratamiento del sida.
– Te lo juro, Liz, no sé qué es lo que me preparó para esta vida.
– El colegio Saint Anne's para… ¿cómo era? ¿Chicas Díscolas?
– Eso mismo. -Kate se rió y levantó el vaso-. Un brindis por mi mejor amiga. -Entrechocaron los vasos-. Bueno, ¿y qué es lo que ha sacado a mi querida adicta al trabajo de detrás de su escritorio de Quantico?
– Un curso intensivo de formación de un mes sobre técnicas informáticas avanzadas que dan aquí mismo, en Nueva York.
– No. -Kate golpeó la mesa de caoba con las manos-. No me tomes el pelo, Liz Jacobs. No me creo que el FBI te deje un mes libre para estar aquí, conmigo, en Nueva York.
– No te tomo el pelo. Pero, querida, el FBI no me envió, y siento decirlo, para salir contigo, aunque, desde luego, eres la guinda del pastel. He venido a dominar los ordenadores y a aprender a manejar el material que cambia mi trabajo más deprisa de lo que me engorda el culo. Todo está ahí si sabes cómo encontrarlo: perfiles y estudios que le siguen la pista a cualquier criminal. -Se dio un golpecito en el mentón con un dedo-. Tus niños desaparecidos… Si hubiéramos tenido acceso al material acumulado en las bases de datos, nunca habrías perdido a la última niña… ¿recuerdas cómo se llamaba?
Oh, claro, Kate se acordaba perfectamente.
Ruby Pringle, alias Judy Pringle. Doce años. Vista con vida por última vez con tres pares de vaqueros de Calvin Klein -dos de peto, uno negro, todos de la misma talla- colgados sobre el hombro de su chaqueta de animadora de Forest Hills mientras se encaminaba hacia el probador del departamento juvenil de la tienda de vaqueros de Queens Plaza… Kate intentó en vano alejar el recuerdo. Un ángel desnudo y golpeado, con los ojos bien abiertos, cubiertos de una fina película, una especie de párpado interno, como un gato medio dormido, flotando en un mar acolchado de plástico negro ondulado. Ruby Pringle parece clavarle la mirada. Piernas y brazos extendidos, esmalte de uñas blanco, estropeado, piel del color del papel de prensa. Un cable de teléfono enrollado con tanta fuerza alrededor del cuello que se hunde en la carne. Los vaqueros arrugados a la altura de los tobillos. El olor de la muerte de Ruby Pringle es indistinguible, mezclado con los trozos de pizza mohosos, café molido, peladuras de verduras y leche agria.
La agente de homicidios Kate McKinnon sabe que no debe tocar nada de la escena del crimen, pero no puede contenerse. Le sube los vaqueros a Ruby Pringle hasta la cintura, se aleja a trompicones del contenedor de basura, observa con los ojos entornados el neblinoso sol de mediodía, intentando borrar de la retina la imagen de la niña muerta.
– ¿Lo echas de menos alguna vez? -le preguntó Liz.
– ¿El qué? Oh. -Kate regresó al presente-. ¿Estás de broma? Entre el libro, la serie de televisión (que, gracias a Dios, se ha acabado) y el trabajo para la fundación -Kate dejó escapar un suspiro- no tengo tiempo ni para mear.
– No me perdí ninguno de tus episodios porque esperaba que olvidaras que estabas delante de una cámara y comenzaras a soltar tacos. Pero eras muy educada. -Liz sonrió-. ¿Cómo lo lograste?
Kate puso los ojos en blanco.
– No viste las tomas falsas.
– Seguro que recibes cartas de admiradores.
– Oh, claro. Toneladas. Richard va a dejar su trabajo de abogado para ayudarme a clasificarlas.
Liz se rió.
– ¿Cómo está ese marido tan sexy que tienes?
– No lo bastante sexy -replicó Kate con una sonrisa sardónica-. Trabaja en exceso. Tiene demasiados casos, como siempre, además del trabajo que hace gratis (aunque admito que yo lo animo en eso) y el trabajo para la fundación. Encima ahora ha aceptado varios casos especiales en la ciudad. Cuando llega a casa antes de medianoche, es como un perro apaleado.
– Uno de esos de patas largas y con pedigrí.
– ¿Con pedigrí? ¿Mi Richard? Sabes perfectamente, Liz Jacobs, que a Richard y a mí nos criaron en la misma asociación protectora de animales. No somos más que unos chuchos. -Sonrió-. Por supuesto, cuando Richard quiere es sexy y… bueno, da igual. -Volvió a sonreír-. ¿Qué me dices de ti? ¿Qué tal los chicos?
– Muy bien. Los dos van a la universidad. Increíble, ¿no? Suerte que las inversiones de su pésimo padre salieron bien.
– Y que los geniecillos lograron becas. Deberías sentirte orgullosa de ellos.
– Y lo estoy -dijo Liz, incapaz de reprimir esa expresión propia de todas las madres orgullosas, una sonrisa tímida que encubre el estallido de orgullo-. Oh, no debería haberlo dicho…
– ¿El qué? ¿Que estás orgullosa?
– No. Que Frank es un padre pésimo. Sólo es un pésimo esposo.
– Te dio dos hijos maravillosos. -Kate se bebió el martini e imaginó que se colaría por la minúscula grieta que acababa de abrírsele en el corazón.
«Mierda.» Eso no era lo que necesitaba en esos momentos, sentada junto a su mejor amiga, a quien adoraba de verdad, pero ante quien, de repente, le apetecía jactarse de todos esos beneficios de la buena vida que acababa de menospreciar durante el último cuarto de hora, porque durante ese intercambio inocente -«¿Qué tal los chicos?»-, seguido de la expresión ufana y maternal de Liz, Kate sintió que su mundo resplandeciente y perfecto se derrumbaría en cualquier momento. «Mierda, mierda, mierda.» Liz se percató de la mirada perdida de Kate.
– ¿Estás bien?
– Sí, claro.
Liz la observó con detenimiento.
– ¿En serio?
– En serio. -Kate sonrió de oreja a oreja-. Eh, ¿cuándo te has cortado el pelo? Te queda bien.
– Hace nada. Ya soy mayor para llevar el pelo largo.
– Vaya. -Kate se apartó de los hombros el pelo negro con mechas rubio rojizo-. ¿Qué tal me queda?
– A ti te favorece.
– Vale, pero avísame cuando empiece a parecerme a Baby Jane.
– Diría que aún te queda un año. -Liz se rió.
– Muy graciosa. -Kate miró a su amiga entornando los ojos, pero sonrió de inmediato-. ¿Te das cuenta de que acabo de cumplir cuarenta y un años? ¡Cuarenta y uno! Es increíble.
Kate recordó el primer año en el cuerpo; todavía veía lo mal que le quedaba el uniforme, los pantalones se le fruncían en la cadera y la camisa azul, pensada para un hombre, se le ceñía en el pecho. Liz le había dicho en broma que, seguramente, era la primera y última blusa que le había hecho parecer pechugona. El recuerdo le hizo sonreír y luego suspiró.
– Siempre pensé que me quedaría en los veintiocho -dijo-, treinta como máximo.
– Eh, yo tengo cuarenta y cinco. ¿Crees que me vas a dar pena? Olvídalo. -Liz negó con la cabeza-. ¿Qué planes tienes para esta noche?
A Kate se le iluminó el rostro.
– Richard y yo vamos a ver a nuestros dos chicos preferidos. Iremos a algún espectáculo al centro de la ciudad, alguno moderno y vanguardista, estoy segura. -Puso los ojos en blanco-. ¿Te apetece acompañarnos?
– No puedo. Esta noche me tocan los manuales del ordenador. Ya no sé ni lo que es vivir. -Fingió un bostezo-. Pero gracias. Y, déjame que lo adivine… te refieres a Willie y a Elena.
– Por supuesto -sonrió Kate.
– Se han hecho famosos gracias a tu libro.
– Oh, lo habrían hecho sin mí. -Kate agitó la mano para restarle importancia-. Willie expondrá varios cuadros en la Bienal de Venecia el mes que viene. Es todo un acontecimiento en el mundo de las artes. También tiene su propia exposición aquí en Nueva York, en el Museo de Arte Contemporáneo.
– ¡Qué pasada!
– Una pasada, sin duda. Y Elena irá de gira por Europa este verano -prosiguió Kate, con la voz teñida de entusiasmo-. Oh, ojalá hubieras podido acudir a la actuación de la otra noche. Valió la pena.
Durante unos instantes, el bar del Four Seasons se convirtió en el anfiteatro del Museo de Arte Contemporáneo. Elena en escena, una solitaria figura iluminada sobre un fondo de abstracciones cambiantes y orgiásticas: la traducción de sus acrobacias vocales pasadas por un ordenador.
– Elena podría haber tenido éxito como cantante comercial -dijo Kate-. Pero ha elegido este camino mucho más difícil, aunque maravilloso. Todos esos engreídos estaban fascinados.
Kate recordó a la directora del museo, Amy Schwartz, una persona de carácter inquieto, embelesada, elogiando la voz de múltiples octavas de Elena. Y el conservador jefe, Schuyler Mills, proclamando la brillantez de Elena; sin duda alguna, un hombre de gran gusto y entendimiento. Incluso el viejo aburrido y presuntuoso, el nuevo presidente del consejo de administración del museo, Bill Pruitt, se mantuvo despierto, hazaña nada desdeñable para un hombre que solía roncar durante los recitales poéticos y las charlas de los artistas en el museo. En cuanto al joven conservador, Raphael Perez, el tipo no podía apartar los ojos de Elena. Pero ¿quién iba a culparle? La chica era muy guapa.
– Siento haberme perdido el espectáculo de Elena. Has hecho un trabajo excelente con esos chicos, Kate.
Esta vez le tocó a Kate esbozar esa sonrisita que ocultaba el estallido de orgullo. Sí, era cierto, había tenido mucho que ver con el trabajo de los chicos. Willie y Elena. Los dos estudiantes premiados de la primera clase que Richard y ella habían adoptado a través de Hágase el Futuro, una fundación formativa para los niños desfavorecidos de las zonas más deprimidas de la ciudad, hacía ya casi diez años. De acuerdo, no eran sus hijos biológicos. Ni siquiera niños adoptados. Pero ¿era posible que amase a algún niño más que a esos dos? Quizá se sintiera más unida a ellos porque no eran hijos suyos, porque no existía esa angustia parental que viene con la sangre y que enfrenta a padres e hijos. No, con Elena y Willie nunca había ocurrido nada semejante. Oh, claro, se habían producido algunos encontronazos, pero nada de lo que no se hubieran reído después o hubieran superado incluso llorando. Willie y Elena. Sus hijos. Y, sí, lo serían. Sonrió afectuosamente.
– Dios, adoro a esos mocosillos.
– Oh, Kate. -Liz entrelazó las manos como si fuera a rezar-. Por favor, por favor, por favor, adóptame. Seré buena, limpiaré la habitación, me lavaré los dientes. ¡Lo juro!
Kate se rió, rebuscó en el bolso, sacó la cajetilla de Marlboro; en el lateral había un parche de nicotina arrugado.
– No me extraña que no funcione. -Entonces tomó una fotografía doblada que había sobre la mesa-. ¿De dónde ha salido?
– Se despegó del parche de nicotina. Quizás haya dado a luz.
Pero Kate había dejado de reírse. Sostuvo la fotografía junto a la lamparilla, en el centro de la mesa. La imagen era borrosa y los colores un tanto desvaídos.
– Es de la graduación.
– Eso parece -dijo Liz quitándole la fotografía de las manos-. No está mal.
– Salvo que no sé cómo ha llegado hasta aquí.
– Oye, que no pasa nada si incluso la dura de Kate McKinnon reconoce que lleva fotografías sentimentales encima.
– Lo reconocería, pero la única fotografía que llevo en el bolso es la del carné de conducir, y si pudiera no la llevaría.
– Bueno, supongo que alguien te la puso ahí para darte una sorpresa.
Durante unos instantes, Kate sintió algo que no había sentido en años; algo que Kate, la agente de Homicidios, solía sentir cuando sabía que andaba tras la pista de algo o cuando sabía, aunque intentara negarlo, que era imposible, que se había acabado… que el niño que había estado buscando estaba muerto. Intentó que esa sensación no le afectase.
– Supongo que habrá sido Richard -dijo, aunque le costaba imaginarse por qué. O, seguramente, Lucille, la asistenta. Pero ¿por qué no la habría dejado en su escritorio o en la encimera o en una docena de sitios diferentes mucho más lógicos? Kate volvió a guardar la fotografía en el bolso y trató de olvidarse del asunto-. Eh -dijo, alegrándose-, ¿por qué no te quedas conmigo este mes? Lo digo en serio. Tenemos habitaciones que nunca usamos. Me harías un favor.
– El FBI ya me ha alquilado un apartamento pequeño cerca del centro, está al lado de la biblioteca.
– Oh, deja de intentar impresionarme.
– No pasa nada, de verdad. -Liz se metió varios cacahuetes en la boca-. De todos modos, Kate, no encajo en tu mundo.
– Oh, santo cielo. ¿Después de todos estos años aún tengo que recordarte que, aunque compre, coma y vaya de fiesta con la clase alta, sólo soy una intrusa? En el fondo, jovencita, somos tal para cual.
Liz la miró de hito en hito.
– Mi querida amiga, mírame, mírate y luego mira a nuestro alrededor. ¡Por Dios, soy la única mujer que visto con colores! Y esta blusa naranja es cien por cien poliéster. -Tocó con los dedos la manga de Kate-. ¿De cachemira, no? ¿Ralph Lauren o Calvin no sé cuántos? Y no me mientas… he visto tu armario. ¿Y yo? Ni tan siquiera recuerdo la última vez que comí en un restaurante donde no te recoges la comida con una bandeja.
– Lizzie, si no te quedas conmigo todo el mes, prométeme que al menos comeremos juntas dos o tres veces por semana. Nosotras dos solas. -Kate rebuscó en el bolso de piel-. Aquí están. Las llaves de mi humilde apartamento. Es todo tuyo. Entra y sal cuando quieras. Gorronea la comida de la nevera. Ponte mis Calvin no sé cuántos.
– ¿Sabes? Siempre he querido tener un ático de lujo de veinte habitaciones con vistas a Central Park como segunda residencia.
– Doce habitaciones, no veinte.
– Doce tristes habitaciones. -Liz dejó caer las llaves-. Olvídalo.
– Vale. Incluiré a Richard en la oferta. Ponte mi ropa. Acuéstate con mi sexy marido.
Liz cerró la mano en torno a las llaves.
– Eso me gusta más.
2
El salvapantallas del ordenador, varios signos de dólar parpadeantes -un regalo divertido de un cliente-, irradiaba una luz verde iridiscente sobre las pilas de expedientes legales, declaraciones juradas y cartas que se elevaban sobre el brillante escritorio Knoll de Richard Rothstein como el modelo a escala de un complejo de apartamentos de muchas plantas. Detrás de las pilas de trabajo -pasado, presente y futuro- había varias fotografías enmarcadas, anuncios de la buena vida: un hombre y una mujer en el porche de una casa de veraneo evidentemente cara; la misma pareja vestida de etiqueta, bailando mejilla contra mejilla; la mujer, sola, un retrato de estudio, perfectamente iluminado, el pelo oscuro por debajo de un mentón un tanto prominente y un rostro atractivo e inteligente. ¿Bonito? A él se lo parecía.
El otro día, al verla en acción en el Museo de Arte Moderno, dando una charla sobre el arte minimalista y conceptual, no pudo evitar pensar: es mía, esta criatura inteligente y hermosa, es mía por completo. Soy el afortunado que se marcha a casa con ella.
Sonrió.
Richard y Kate. Kate y Richard. En la cima del mundo.
¿Quién lo habría dicho? Richard, el chico de Brooklyn, primero de la clase del City College de Nueva York. Diez años atrás era un abogado excepcional y ganaba muchísimo dinero. Entonces apareció el profesor de estudios afroamericanos de la Universidad de Columbia, a quien acusaron de discriminación inversa por sus polémicas conferencias, sobre todo las que presentaban un desagradable sesgo antisemita. Por supuesto, nadie quiso saber nada del caso. Incluso la Unión Americana de Derechos Civiles había dudado. Richard Rothstein, no. El caso estuvo seis meses en las noticias nacionales: «Juez judío defiende el derecho a la libertad de expresión de un profesor negro.» Al final, Richard se impuso, al igual que su cliente, quien recuperó su cargo y siguió avivando el fuego del odio.
Ése fue su caso más famoso. ¿El más lucrativo? Cuando logró que el director general y los socios más antiguos de una empresa de corredores de Bolsa no fueran a la cárcel, al demostrar, contra todo pronóstico, que no se habían hecho millonarios por el abuso de información privilegiada, sino por pura «coincidencia». Gracias a esa maniobra legal Richard recibió sus honorarios habituales y una prima de siete cifras, que él y su socio, especializado en el sector inmobiliario, invirtieron en una serie de propiedades de la zona entonces deprimida de Nueva York. Al cabo de unos años, con la bonanza económica, las vendieron a una promotora ansiosa y las siete cifras de Richard se cuadriplicaron. Entonces un avezado asesor financiero obtuvo unos beneficios que convirtieron a Richard en una persona más rica de lo que la mayoría de los hombres se imaginaría.
Poco después Richard se ocupó de un caso poco importante que ofrecía una prima distinta: la oportunidad de interrogar a una joven policía, la detective Kate McKinnon. Jamás la olvidaría, pavoneándose por el pasillo de la sala del tribunal, toda ella piernas y pose, apartándose el pelo de los ojos mientras él le formulaba las preguntas.
La relación no comenzó de verdad hasta dos meses después del juicio… Richard tuvo que armarse de valor. ¿De valor? ¿Richard Rothstein? «Uno de los diez solteros más cotizados de Manhattan», en la portada de la revista New York, número de otoño de 1988. Pero la agente McKinnon era algo nuevo para el apuesto abogado.
Richard había intentado seducirla con una serie de cenas caras -Lutèce, el Four Seasons, La Côte Basque-, pero fue una ópera gratis en Central Park, Tosca, y el champán y el caviar y los pastelitos franceses de la mejor calidad que él había traído para la cena tipo picnic lo que finalmente cautivó a Kate. A Richard le encantaba mirarla comer cualquier cosa, no se parecía en nada a las anoréxicas con las que solía salir. Eso, y las conversaciones fluidas y el hecho de que no podían dejar de tocarse. Durante la quinta cita -en una pizzería en Queens, que Kate había elegido como antídoto a los restaurantes de lujo-, Richard le pidió que se casara con él y ella dijo que sí entre bocado y bocado de pizza pepperoni.
Kate le había venido bien y también le había sorprendido, sobre todo el modo en que se había acostumbrado a la nueva vida, doctorándose en historia del arte al tiempo que se reinventaba por completo y pasaba a formar parte de la alta sociedad de Nueva York sin perder su conciencia social ni, como decía su madre, su chutzpá.
Sí, formaban un buen equipo, él y Kate. Aunque últimamente había empezado a protestar ante las cenas con demasiados clientes. Aun así, sabía desempeñar bien su papel, si bien prefería recaudar fondos para Hágase el Futuro o buscar modos para ayudar a los artistas a pagar el alquiler.
Richard pulsó un botón y los signos del dólar desaparecieron más rápido que las ganancias de bonos basura en un mercado a la baja. Avanzó por la página de números por enésima vez ese día. De nuevo, los números parecían no tener sentido.
Se apartó del escritorio, se reclinó en la silla de oficina de felpa, se masajeó la nuca, pero no logró relajarse. Apretó otro botón. Unos altavoces cuadrafónicos ocultos invadieron el despacho con un concierto de Billie Holiday.
«Buenos días, resaca…» No, no era lo que buscaba. Otro botón. Esta vez sonó Bonnie Raitt cantando Something to Talk About. Mejor.
De todos modos, los números que ocupaban la pantalla y su aparente sinsentido seguían acosándole. ¿Era muy tarde para llamar a Arlen? El viejo solía trabajar hasta más tarde que él. Consultó la hora. Más de las siete.
«La cena. Mierda.» Se había olvidado por completo. Llegaría tarde aunque saliera de inmediato.
Una llamada rápida al Bowery Bar. Un mensaje: se reuniría con Kate más tarde, en el espectáculo. Nada más colgar cayó en la cuenta de que no tenía la dirección del teatro.
Se volvió hacia el ordenador, apretó el icono de imprimir.
Tal vez debería ir a ver a Bill Pruitt. Pero la mera idea le parecía peor que estar en un teatro frío y húmedo del centro viendo a un artista desquiciado clavándose el pene en una mesa… No pensaba ver nada por el estilo otra vez. Aunque lo haría por Kate.
Pruitt. ¿Cómo coño se había metido ese tipo en el Museo de Arte Contemporáneo? Había tenido el descaro, la audacia de mostrarse condescendiente con la colección de arte de Richard y, maldita sea, cualquiera mínimamente entendido sabía que era una de las mejores colecciones contemporáneas de Nueva York, quizá de todo el país. Ese día, en la reunión del consejo de administración del museo, a Richard le había faltado bien poco para levantarse de un salto, ir hasta el otro lado de la mesa, agarrarlo por la papada y estrangularlo.
El mero hecho de pensar en Pruitt le hacía sentir espasmos en los músculos de la nuca.
Arrancó la página de cifras de la impresora tan rápido que las últimas columnas se emborronaron.
Willie movía la cabeza al ritmo de De la Soul mientras se ponía la nueva cazadora de cuero negra. William Luther King Handley Jr., Willie para sus coetáneos, para los pocos amigos del colegio que seguía viendo Pequeño Will (un mote que le habían puesto en octavo curso cuando había alcanzado la altura máxima de un metro sesenta y cinco) y, recientemente, WLK Hand, la firma que empleaba en sus originales cuadros de técnica mixta. No estaba seguro de si ponerse la cara chaqueta nueva sería demasiado para ir al espectáculo artístico del East Village. Al carajo. Se vestiría como le diera la gana. De todos modos, se la había puesto con los vaqueros negros de siempre, cuyos dobladillos deshilachados le rozaban las Doc Martens negras. La otra prenda, la camisa blanca de Yohji Yamamoto -que resaltaba su piel color ámbar pálido (de la familia de su madre) y los ojos verdes (un regalo genético de su antepasado, John Handley, el propietario blanco de plantaciones de Winston-Salem)- era un regalo de Kate, quien se alegraría de vérsela puesta. Kate, que era peor que su madre cuando se trataba de la ropa que vestía, de si comía bien o dormía lo suficiente. Kate, que había escrito sobre él en Vidas de artistas, que se había asegurado de que formara parte de la serie televisiva, que había llevado a su estudio a los primeros conservadores y coleccionistas; y Richard, que había comprado el primer cuadro y lo había regalado, con el visto bueno de Willie, claro. Mentores. Coleccionistas. Segundos padres. Kate y Richard eran eso. Y mucho más.
Pero los otros regalos genéticos de Willie -los labios carnosos y los dientes blancos perfectamente alineados- eran de su padre verdadero o eso cabía pensar al contemplar la única fotografía que se conservaba de él: un soldado afroamericano sonriente y apuesto con el uniforme del ejército de Estados Unidos, tomada en Asia, ¿o era en África? En cualquier caso, nunca había regresado.
El hecho de que los padres de Willie no se hubieran casado no cambiaba las cosas para la madre de Willie, Iris. La fotografía, en un marco dorado de Woolworth, siempre había ocupado un lugar preferente junto a la cama de Iris en la abarrotada casa de vecinos al sur del Bronx que compartían Willie, su hermano, su hermanita y su abuela. Hacía seis meses que Willie había trasladado a las tres mujeres a un apartamento con jardín privado en un barrio de clase media de Queens, y la fotografía enmarcada se había desempolvado para el nuevo dormitorio de Iris.
A Iris el éxito de Willie le había sorprendido. No porque no confiara en su hijo, sino porque no se imaginaba que algo semejante fuera posible. Willie sabía que ella se enorgullecía de que a él le fueran bien las cosas y vendiera los cuadros por mucho dinero. De todos modos, Willie nunca revelaba los precios exactos (que acababan de alcanzar las seis cifras), porque tal vez Iris lo habría interpretado como un gesto orgulloso y poco cristiano, aunque él pensara que nadie podría entenderlo a no ser que hubiera crecido en su familia.
Y estaba Henry, el hermano mayor de Willie. El hermano «perdido». Así es como lo llamaba Iris: «perdido». Aun así, Henry se las ingeniaba para aparecer cada seis meses por casa de Willie, en busca de dinero para una dosis. Pero a Willie no le apetecía pensar en Henry. No en ese momento.
– Quiero ser artista.
Las palabras resonaron en el estrecho pasillo del apartamento del Bronx, para siempre asociado con el aroma de lavanda de la abuela y con el desinfectante que la madre de Willie aplicaba por todas partes.
– ¿Qué? -dijo su madre.
– Artista.
– ¿Qué quieres decir con «artista»?
Entonces Willie no supo qué responder, no tenía ni idea, se trataba de un sentimiento. Dibujar, dar forma a las líneas, ver las imágenes uniéndose, darles vida, perderse dentro de sí mismo. Quizá no fuera más que un mundo que ideaba sobre el papel, pero estaba bien alejado del asqueroso universo del apartamento del Bronx.
El recuerdo se desvaneció y emergió otro, la discusión que había tenido con Elena hacía apenas unos días.
– Estoy cansado y asqueado de que me llamen artista negro. ¿Soy artista, y punto!
– Mira, Willie, no te conviene renegar de tu raza. Es imposible. Eh, soy hispana. Y artista del mundo del espectáculo. Y una mujer. Eso es lo que soy. Es lo que me define.
– ¿Que no reniegue de mi raza? ¿Estás de broma? Mira mi trabajo. Es una clasificación, ¿entiendes? Una categoría. Uno de los mejores artistas negros. ¡Una puta caracterización! Como si mi arte fuese menos importante, como si hubiera otras reglas o un criterio diferente para los artistas de color, como si no pudiera competir con los artistas blancos en el mundo del arte blanco. ¿Es que no lo entiendes?
Willie, aunque seguía creyendo que tenía razón, quería hacer las paces. Al fin y al cabo, Elena seguía siendo su mejor amiga, casi una hermana. La vería esa noche y arreglaría el desaguisado.
Willie apagó la televisión y se quedó inmóvil, en silencio. Sentía un gran desasosiego, una especie de tristeza incierta por la noche que se avecinaba. ¿Qué le ocurría? Agitó los hombros bajo la chaqueta, intentó sacudirse esa sensación. Fuera lo que fuese, pronto lo olvidaría. Después de todo, cenaría con las tres personas que más apreciaba -Kate, Richard y Elena-, y con ellos era imposible que se sintiera deprimido o preocupado.
Sin embargo, ya en la calle, mientras se dirigía hacia el East Village, lo notó de nuevo, esta vez como si alguien le hubiera introducido varios microsegundos de una película en el cerebro…
Un brazo surcando el espacio. Un primer plano de una boca desencajada chillando. Todo manchado de sangre. Luego fundido en negro.
Willie se tambaleó hasta una farola y se sujetó al metal frío.
Su madre, Iris, solía decir que él sentía las cosas antes de que ocurrieran. Pero hacía muchos años que no tenía una de esas visiones.
No. Demasiados días solo en el estudio. Eso era todo. Tenía que salir más, sin duda.
3
Crosby Street estaba colapsada de tráfico. Las bocinas atronaban; un taxista gritaba obscenidades a los obreros que sacaban pacas de restos de género de un camión atravesado en la calle como un tren descarrilado.
Sin embargo, en cuanto Willie cruzó Broadway, el decorado cambió a boutiques y galerías de arte contemporáneo peleándose por un poco de espacio, y hombres inconcebiblemente elegantes y de buen ver dándose aires con sus estudiados trajes negros.
Uno de ellos, un individuo más bien joven con el pelo blanco y un par de centímetros de raíces negras que hacían juego con la barba de dos días que poblaba sus mejillas huesudas, llamó a Willie.
Era Oliver Pratt-Smythe, el artista neoyorquino que menos le gustaba a Willie, lo cual ya era decir mucho. Willie y él habían estado juntos en un programa doble en una galería de Londres hacía un par de años. Pratt-Smythe, el más avezado y espabilado de los dos, había llegado dos días antes que Willie y había cubierto el suelo de la galería con crines. Todos los días se plantaba en el centro de la sala con una enorme y ruidosa máquina de coser que alimentaba con crines para hacer… ¿qué? Willie nunca llegó a saberlo. Lo único que supo a ciencia cierta era que a los asistentes les resultaba prácticamente imposible llegar hasta sus cuadros sin tener que abrirse paso por una maraña de crines de treinta centímetros de altura, y muchas de esas crines se habían adherido a la superficie con incrustaciones de los cuadros de Willie. Tardó varios meses en sacar todos los pelos con unas pinzas.
Willie lo saludó con la cabeza sin ningún entusiasmo y se percató de las esmeradas manchas de pintura que había en los vaqueros negros y nuevos de Pratt-Smythe. Extraño: el tipo no era pintor.
Sin que se lo preguntara, Pratt-Smythe comenzó a enumerar sus logros.
– Tengo un espectáculo en Dusseldorf -dijo con una expresión de hastío en sus ojos grises-. ¿No recibiste la invitación? No, vaya, estoy seguro de que la envié, pero te mandaré una para el espectáculo de Nueva York, que será en noviembre (el mejor mes), y tengo una instalación que estoy intentando preparar para Venecia, ya sabes, la Bienal.
– ¿Más crines? -preguntó Willie-. El otro día vi varios caballos casi sin pelo y me acordé de ti.
– No -replicó Pratt-Smythe sin esbozar el más mínimo atisbo de una sonrisa-. Ahora uso polvo. Llevo meses acumulándolo. Lo mezclo con mi saliva y lo extiendo siguiendo formas biomórficas. -Se tocó las uñas sucias, con expresión de aburrimiento, y preguntó-: ¿Y tú?
– También iré -respondió Willie-, a Venecia. Llevaré una aspiradora gigantesca, la pondré en medio, la dejaré encendida todo el día, veré lo que aspira y lo expondré como mi arte. Eh, a lo mejor será tu polvo.
Durante unas milésimas de segundo, Pratt-Smythe pareció alarmarse y luego separó levemente los labios para esbozar una sonrisita.
– Oh, ya lo pillo. Me estás tomando el pelo. Muy bueno, tío.
– Claro. -Willie le devolvió la sonrisa-. Tío.
– Así que supongo que estarás, esto, exponiendo… ¿qué? ¿Cuadros? -dijo Pratt-Smythe como si no sólo estuviera hablando de la más baja expresión del arte, sino de la más ínfima de las expresiones humanas.
– Sí -replicó Willie-. Expondré «cuadros», unos treinta, en una muestra unipersonal en el Museo de Arte Contemporáneo este verano.
Willie se volvió y dejó al otro artista en la esquina entre las calles Prince y Greene, a la caza de alguien al que largarle su curriculum.
Willie se colgó al hombro la chaqueta de cuero mientras avanzaba entre el tráfico de doble sentido de Houston, pasando por Great Jones Street, de camino al East Village. Giró en la Sexta, donde al menos una docena de restaurantes indios arrojaba al cálido aire el aroma a curry y comino, y luego recorrió sin prisas medio bloque más hasta la sórdida casa de tres pisos de Elena.
En la puerta principal había una nota garabateada y sujeta con cinta adhesiva:
SUBASTAS INTACOM
– Oh, excelente. -Willie negó con la cabeza.
Pensó que Elena tenía que largarse de allí, que el renacimiento del East Village ya era agua pasada. Empujó la vieja puerta de madera y ésta se abrió con un crujido.
Dentro olía a húmedo y rancio, como si, para no perder la costumbre, no hubieran recogido la basura. La tenue luz amarilla de una bombilla iluminaba el vestíbulo.
En el rellano del segundo piso el olor era más intenso; al final de la escalera era completamente acre. Willie llamó a la puerta.
– ¿Elena? ¿Estás ahí?
Kate bloqueó el volante con un dispositivo antirrobo. Richard se enfadaría si supiese que ella aparcaba el coche en la calle, en el East Village, nada menos. Pero para Kate un coche era un coche, y sólo tardaría unos minutos, recogería a los chicos, luego iría a buscar a Richard al Bowery Bar y dejaría el coche en un aparcamiento seguro.
Comenzó a subir las escaleras con paso resuelto, como siempre, pensando en la noche que se avecinaba y en su encuentro con Liz en el Four Seasons.
Y entonces le llegó ese olor…
De repente, le invadieron imágenes que habían permanecido latentes durante una década:
Un vagabundo hallado bajo varias cajas de cartón mohosas.
Un suicida que la joven agente McKinnon había descubierto ahorcado de la viga de un ático dos semanas después de que la sábana anudada le hubiera cortado la respiración y el riego sanguíneo.
Levantar los tablones del suelo del sótano del apartamento de aquel joven de aspecto tan inocente y descubrir los dos cadáveres en avanzado estado de descomposición.
Comenzó a subir los escalones de dos en dos, tropezando con los tacones, la escalera se tornó borrosa, el ominoso olor se intensificaba y embotaba los otros sentidos: no oía nada, no sintió el rasguño en la mano cuando tropezó con el último escalón del segundo rellano ni tampoco vio la sangre que le brotaba de la palma y le corría por los nudillos. Pero al final del rellano del tercer piso vio a Willie con claridad, desplomado contra la pared y la cabeza caída hacia el pecho.
Arañándose las rodillas en el sucio suelo de madera, Kate le colocó una mano bajo el mentón, le levantó la cabeza, escuchó -«Sí, respira»-, rebuscó en el bolso el Liposan mentolado y lo sostuvo debajo de su nariz.
Willie parpadeó.
– ¡Por Dios… Willie! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?
Tenía lágrimas en sus ojos verdes.
Kate siguió su línea de visión hasta la puerta abierta del apartamento. Se volvió, lo miró a los ojos y, en ese terrible momento, lo supo.
Se incorporó y dio los pasos necesarios hasta la puerta abierta, luchando contra aquel olor.
El cojín de Marilyn Monroe asomaba por debajo del sofá. «Oh, Dios. Oh, por Dios. Por favor. Por favor. Por favor. Que no sea verdad», pensó. Kate se cubrió la nariz con el brazo, se apoyó en una pared, se volvió y vio los oscuros regueros verticales y las manchas de sangre en la otra pared, e intentó despegar los pies de la sustancia viscosa que había en el suelo al tiempo que intentaba ubicar la pierna retorcida que sobresalía por entre el fregadero y la nevera. Y entonces vio el rostro de Elena. El hermoso rostro de Elena… o lo que quedaba de él.
Kate se volvió rápidamente, mareada, con el corazón latiéndole con fuerza; el olor a muerte era tan intenso que le quitaba el oxígeno de los pulmones. «No. No. No.» Cerró los ojos por completo. Las imágenes del crimen la acosaban. Pero no. No pensaba mirar, no quería confirmar lo que había visto. «Oh, por Dios. No es verdad. Ahora salvo a los niños, no los pierdo.» Se sentía pegada a la pared y le parecía imposible poner un pie delante del otro.
Había llegado demasiado tarde. Otra vez.
Sintió oleadas de impotencia y desesperación en su interior, y varias explosiones, como pequeños petardos, por todo el cuerpo: en los dedos de los pies y de las manos, en los brazos, piernas y torso. Tuvo la sensación de que todos los órganos hacían implosión y explotaban a la vez. Durante unos instantes, creyó que moriría. «Sí, déjame morir.» Avemarias, fragmentos del padrenuestro y de la misa dominical en latín que pensaba que no se sabía resonaron en su interior.
Se secó las lágrimas de las mejillas y abrió los ojos.
Lo único que estaba fuera de lugar era ese cojín estridente en el suelo de madera. Todo estaba limpio y ordenado. Como si no hubiera ocurrido nada en absoluto. Ni una gota de sangre en el suelo del salón ni en las paredes.
En el dormitorio… ¿cómo había llegado hasta allí? No recordaba haberse movido. La colcha de retales estaba doblada al pie de la cama. Sobre la misma había una de las primeras obras de Willie, un pequeño montaje que había hecho a partir del recorte de una página de la música manuscrita de Elena. Había reagrupado las notas, las había pegado y lacrado sobre fragmentos de metal y madera, y luego las había vidriado de forma que pudieran identificarse. Era tan hermoso que Kate rompió a llorar de nuevo, y sintió que el corazón se le hacía añicos. Tragó saliva, apartó la mirada y se percató de que la reja de la pequeña ventana del dormitorio estaba cerrada con llave e intacta.
En la entrada del salón vaciló, y rezó. Quizás ese Dios feroz e inflexible, con el que había crecido, realizaría uno de esos milagros y el cadáver no sería el de Elena.
Pero no. Una vez más, le falló. Porque incluso con el cuerpo hinchado por los gases reconoció el rostro de Elena.
«Dios mío. ¿Cuántas puñaladas son necesarias para matar a una chica?»
Kate intentó sobreponerse a la sensación de náusea que se apoderaba de ella, intentó contarlas pero no pudo; la ropa rasgada de Elena estaba tan empapada de sangre que parecía una única herida enorme.
Siguió con la mirada los regueros verticales de sangre que había en la pared hasta el suelo, donde Elena se había derrumbado y muerto desangrada.
«Sólo un cuerpo.» «Sólo un cuerpo.» «Sólo un cuerpo.» Kate repetía el mantra para olvidar lo que le había pasado a Elena, su niñita. «Sólo un cuerpo. Sólo un cuerpo. Sólo un cuerpo.» Y también en voz alta: «Sólo un cuerpo…», mientras salía del apartamento, intentando no tocar nada, casi sin respirar.
Willie continuó sentado en la entrada mientras Kate terminaba de hablar con la policía por teléfono. La visión que había tenido antes -el brazo agitándose, un grito-, ¿tenía que ver con todo esto? Se estremeció, se frotó los ojos con el brazo de la chaqueta de cuero y entonces le llegó una ráfaga de algo agrio.
– No hay nada que borre ese olor -dijo Kate en un tono tan monótono que le sorprendió. ¿Cuándo había ocurrido… la transformación a su antiguo yo, la poli que nunca había querido volver a ser? A juzgar por la expresión de Willie, se dio cuenta de que lo estaba asustando.
Pero ya había tomado la decisión. Ya no había vuelta atrás. No si pensaba hacer algo al respecto. Y ese acto tan horrendo no quedaría impune. Ni hablar.
– ¿Estás seguro de que no has tocado nada?
– Ya te he dicho que creo que no.
– No creas, Willie. Tienes que saberlo.
– Pues no lo sé, ¿vale? No he estado mucho tiempo dentro. ¡No lo sé! Mierda. Mierda. ¡Mierda! -Golpeó la pared de ladrillos con la mano. Las lágrimas le corrían por las mejillas.
De acuerdo, Kate se arriesgaría a mostrarse humana. Rodeó los hombros de Willie con el brazo y… ¡bum! Ya estaba: las manos le temblaban y el mentón también; un minuto más y sería una puta gelatina. Se apartó rápidamente.
– ¡Joder! -Respiró hondo e intentó pensar qué haría a continuación. Cualquier cosa que la mantuviese con vida-. Debe de haber alguien que haya visto algo. No te muevas.
En el apartamento del primer piso volvió el anillo de diamantes hacia la palma y llamó a la puerta con el puño. No respondió nadie. Al final del pasillo, detrás de la puerta del apartamento trasero, oyó a alguien arrastrando los pies lentamente, luego parte del rostro de una anciana de unos ochenta años, quizá mayor, apareció en los cinco centímetros que separaban la puerta de la cadenita del cerrojo.
– ¿Qué? ¿Qué pasa? -Una voz ronca con un marcado acento de Europa del Este.
A lo lejos se oyeron unas sirenas.
– Ha habido un… accidente -dijo Kate-. Tengo que hablar con usted.
– ¿Policía?
– No, soy… soy una amiga.
Las sirenas ya se oían en el exterior del edificio. ¿Qué tenía que hacer? ¿Sonsacarle información a la anciana o salir y proteger a Willie? La anciana tomó la decisión por ella al cerrar de un portazo. Fuera lo que fuese lo que iba a decir era asunto de la policía.
4
El rellano que conducía al apartamento de Elena estaba repleto de polis. El equipo técnico había descendido como un grotesco ejército de cucarachas gigantescas, infestando todos los rincones. Kate miró por la puerta. Una mujer con un traje pantalón marrón oscuro se puso un par de guantes de látex. Acto seguido, comenzó a inspeccionar bajo la blusa empapada de sangre de Elena, y la fina capa de algodón manchado empezó a agitarse como si un alienígena estuviera a punto de surgirle por el torso. Kate trató de hacer su declaración sin llorar ni gritarle a un agente tan joven que podría ser su hijo. Al final del pasillo, iluminado por una bombilla que colgaba de una cadena, un hombre uniformado hablaba y se inclinaba sobre otro que llevaba una pajarita. A juzgar por la actitud del tipo, a Kate le pareció un detective. Kate aguzó el oído para escuchar lo que decía el tipo del uniforme.
– La señora del Primero B, al fondo, dice que vio a un hombre negro aquí la última vez que vio a la chica con vida.
El señor Pajarita se percató de que Kate estaba observándolos, hizo volverse al tipo uniformado y susurró algo mientras escribía en un bloc de la policía de Nueva York.
El joven agente que le tomaba declaración a Kate le preguntó:
– ¿Y luego?
– ¿Qué? -Dentro del apartamento hubo un fogonazo-. Oh, vale.
Kate prosiguió con los hechos: la hora en que llegó a la escena del crimen, cuándo llamó a la policía. Otro fogonazo cegó a Kate, y lo agradeció porque llevaba un buen rato mirando a la médico forense mientras inspeccionaba el interior de la boca de Elena con los dedos y el fotógrafo realizaba las instantáneas.
Kate se quedó como atontada cuando un agente pasó junto a ella y luego dos uniformados introdujeron el cadáver de Elena en una bolsa verde.
Willie tenía la mirada perdida más allá de la multitud y las lágrimas le desdibujaban la visión.
¿Por qué lo hago? ¡A nadie le gusta esta mierda! ¿Para quién pinto?
¿Cuándo había sido eso? Hacía dos, no, tres años. Justo antes de que todo empezara a sonreírle, cuando estaba dispuesto a darse por vencido, dejar de pintar y buscarse un trabajo de nueve a cinco. Willie a punto de llorar. Elena, con su mano entre las suyas, hablándole en voz baja pero autoritaria: «Pintas para ti. Lo que haces es importante, Willie, pintar. Y algún día la gente lo entenderá. Es real, Willie. Eso es lo que tú eres. Aférrate a eso.» Elena mirándolo, convencida, confiando en él, se le veía en los ojos, en la cara. Había revivido la belleza de ese instante en varias ocasiones, cuando se sentía frustrado y con ganas de dejarlo.
Willie estaba inmerso en ese momento perfecto con Elena, intentando desesperadamente aferrarse al mismo.
La manzana se había abarrotado de curiosos. Un par de uniformados los mantenían a raya. Muchos coches de policía, mal aparcados, con las luces encendidas. Más uniformados y trajeados con cámaras, bolsas, maletines, corriendo escaleras arriba y pasando junto a Willie.
«Elena. Asesinada.» Tan real e inaceptable a la vez. Tendría que haber insistido para que Elena se largase de ese barrio miserable. Y había insistido. Muchas veces. Pero Elena siempre hacía lo que quería. Willie golpeó la pared con el puño y no sintió dolor.
– Eh, tú. Dime algo: ¿qué coño estás haciendo aquí?
Era el tipo que estaba en el rellano superior, con un bloc de la policía de Nueva York, mirando a Willie de hito en hito. Tendría unos treinta y cinco años, con un corte de pelo tipo cepillo, e iba de paisano… si es que llevar una pajarita granate con un estampado de cachemira se le puede llamar ir de paisano.
De repente, Kate apareció y le puso la mano en el hombro al tipo.
– Le pedí que se reuniera conmigo aquí. ¿Cuál es el problema?
El señor Pajarita se volvió.
– ¿Y usted es…?
– Me llamo Katherine McKinnon-Rothstein. -Pensó rápidamente-. Soy amiga de la comisaria Tapell.
Vio que el hombre reconocía el nombre y que le echaba un vistazo rápido: su ropa, el bolso de Prada, incluso el peinado propio de los ricos. Mientras, no cesaba de chasquear la lengua, como si intentara despegarla del paladar.
– Randy Mead -dijo sin tenderle la mano-. Jefe de Homicidios, equipo Operativo Especial. Y está aquí… ¿por qué? -Entornó los ojos, que ya eran pequeños, hasta que parecieron unas hendiduras.
– Porque conozco a la chica.
– Bueno, el chico fue el primero en llegar a la escena. Tendrá que prestar declaración. Es el procedimiento.
– Conozco a la perfección el procedimiento.
La pajarita de Mead pareció dar un saltito por encima de su nuez.
– ¿Ah, sí?
– Estuve diez años en la policía, en Queens -dijo Kate-. Astoria. Mi especialidad era homicidios y personas desaparecidas.
Willie se mantuvo en silencio, mirando a Kate, con una expresión de impacto o conmoción. ¿Le había dicho a él que había sido poli? No se acordaba.
– Admirable -dijo Mead.
– Eso pensaban algunos. -Kate aplastó un Marlboro con el tacón.
Mead, de metro setenta y cinco, parecía encogerse de miedo ante ella.
– Mira, tío -intervino Willie-. Tienes que hacer algo…
– Ya me ocupo yo -interrumpió Kate-. Espérame en el coche, Willie. Por favor.
Kate condujo a Mead hasta la entrada del edificio de Elena. Mead chasqueó la lengua como una serpiente cabreada.
– Quizá recuerde -dijo Mead- que quien encuentra el cadáver suele ser el autor del crimen.
– No me venga con esas gilipolleces, ¿vale? Ya se lo he dicho. Estaba todo preparado. Había quedado con él aquí. Y la chica… -Kate se atrancó durante unos segundos. «No. No era cualquier chica», pensó. Sentía las emociones preparadas en los cajones de salida, agitando los talones como unos purasangre inquietos. Respiró hondo-. Y Elena -dijo con calma- ya llevaba muerta un buen rato. Estoy segura de que eso lo entenderá.
– Amiga de nuestra querida comisaria Tapell, ¿eh? -Mead le dedicó una sonrisa falsa.
– Mire -dijo en voz baja-, no quiero inmiscuirme. Sé que es su trabajo. Sólo quiero ayudar, explicar varias…
– Vaya, todo un detalle por su parte… señora Rothstein, ¿no? Pero creo que a partir de ahora podré ocuparme de todo.
Oh, Dios. Kate tuvo que contenerse para no levantar en peso al jefe de Homicidios por la estúpida pajarita y ver cómo se le amorataba la cara. Las manos le temblaron junto a los costados durante un largo minuto. Pero no perdió la compostura. En realidad, toda esa ira acumulada, a punto de estallar, la asustaba mucho.
Logró ocupar las manos con el móvil. Marcó el número del despacho de Richard, pero le saltó el contestador. Tampoco tuvo suerte con su móvil. «Mierda.»
Mead aprovechó la oportunidad para largarse a hablar con un par de uniformados, luego se volvió y soltó:
– ¡Eh, usted! ¡Doña, esto… ex poli! Y su amigo. Quédense por aquí. Necesitamos declaraciones de los dos.
Incluso con las ventanillas abiertas, olía a ácido dentro del coche de Kate. Willie no había oído lo que Mead y Kate habían dicho, pero no parecía agradable: Mead había señalado en su dirección y luego había murmurado algo a los dos uniformados. Willie intentó hacerle una seña a Kate, pero ella ya había vuelto a entrar en el edificio. Varios trajeados y uniformados más la siguieron. Willie no tenía ni idea de lo que hacían dentro. ¿Examinar el polvo en busca de huellas dactilares? ¿Fotografiar la escena del crimen?
Willie puso en marcha el coche de Kate, encendió la radio y buscó algo con lo que distraerse.
Babyface, cantando suavemente una ñoña balada de rhythm and blues sobre hacerse padre.
Aquello bastó para que Willie pensara en el padre al que nunca había conocido. ¿Cómo era? ¿Sabría dibujar? Willie nunca se lo preguntó a su madre -ella no tenía ni idea de dibujar-, pero suponía que de alguien lo habría heredado. Willie sintió las lágrimas en las mejillas… ¿por Elena o por el padre al que no había conocido?
Babyface pasó a un falsete muy agudo, pero la letra dejó de tener sentido.
Le sobresaltó el ruido de un teléfono de la policía. Un poli en un coche patrulla, junto a él, ofreciendo los detalles:
– Mujer, hispana, heridas de arma blanca…
– Perdón. -El hombre le clava una mirada asesina a la mujer hispana que está junto a él. Cada vez que ella se estira para ver mejor la escena del crimen, le clava en el muslo el bolso de paja.
– Qué emocionante, ¿no? -dice ella mientras observa la escalera de la casa de vecinos, a los polis y a los técnicos entrando y saliendo, asintiendo luego hacia los coches de policía y la ambulancia y los vehículos del equipo Escena del Crimen que abarrotan la calle, cuyas sirenas aportan una especie de banda sonora aguda de películas de degolladores a la escena del crimen, ya de por sí cinematográfica.
– ¿La muerte de una chica? ¿La vida perdida de una joven? ¿Le parece emocionante?
Los ojos oscuros de la mujer hispana parpadean teñidos de vergüenza.
– Oh -dice en voz baja-, no sabía que fuese una chica. Una joven. -Luego, suspicaz, pregunta-: ¿Cómo lo sabe? ¿Vive en el edificio?
La mujer lo mira entornando los ojos, pero él ya no le hace caso, porque justo entonces, cuando ella formula esa pregunta estúpida, se pone tenso, y los ojos, las orejas, todos y cada uno de sus músculos se centran completamente en las escaleras de piedra rojiza. Justo entonces, Kate sale por la puerta y, en silencio, casi imperceptiblemente, salvo para él mismo, jadea.
«Magnífico.» Observa, petrificado, mientras Kate enciende un cigarrillo con torpeza, aspira toda la nube de alquitrán y la nicotina en sus pulmones, donde él cree que puede ver realmente cómo le cubre los órganos, le dificulta los latidos del corazón, apacigua la adrenalina que le fluye por las arterias.
Retrocede un par de pasos y deja que la muchedumbre ansiosa de emociones le haga de escudo.
«Bueno, ¿qué te parece?» Intenta telegrafiarle la pregunta a Kate y se concentra tanto que empieza a dolerle la cabeza.
Kate le dio una calada al Marlboro, con los ojos puestos en la multitud, pero sin mirar. Si al menos recordase todo ese rollo policial sobre que los psicópatas disfrutan formando parte de la escena del crimen, que les gusta acercarse cuanto pueden y se sulfuran viendo cómo los demás arreglan su desaguisado.
Y entonces lo hizo.
Como cuando se acciona un interruptor, la nube se alejó de los ojos de Kate. Recorrió la multitud con la vista. Pero ya era demasiado tarde.
Él ya ha desaparecido, la muchedumbre lo ha engullido. Ya no la ve. Pero no pasa nada. Tiene que ponerse en marcha. La sensación vuelve a apoderarse de él, esta vez con más fuerza aún. Y el hombre está esperando. Si supiera lo que le espera.
– Mierda -dijo Kate apagando el coche-. Vas a gastar la batería. Por Dios, Willie.
Willie abrió la boca como para decir algo, pero no articuló sonido alguno. Parecía que rompería a llorar de un momento a otro.
– Oh, joder. Lo siento. -Kate se sintió fatal.
Una parte de ella tenía ganas de abrazarle y llorar durante el resto de su maldita vida. Pero no podía correr ese riesgo. No en ese momento, no delante del edificio de Elena, rodeados de una docena de coches de la policía y tres docenas de polis. Y no si pensaba investigar lo suficiente como para obtener algunas respuestas.
– Tendrás que prestar declaración -dijo mientras apretaba el encendedor del coche y sacaba un Marlboro de la cajetilla.
– ¿De qué estabais hablando tú y el gilipollas ese de la pajarita?
– De tu declaración, nada más. -El encendedor resplandeció como un trozo de carbón al rojo vivo. Kate inhaló e introdujo más humo en los pulmones.
Un par de uniformados se dirigieron hacia el coche.
– Todo saldrá bien -dijo Kate inclinándose sobre Willie y abriéndole la puerta-. Cuéntales la verdad.
– ¿No vienes conmigo?
– Tengo que ocuparme de algo. -Respiró hondo-. Algo que tengo que… necesito hacer.
Willie la acusó con la mirada de abandonar el barco que se está hundiendo y Kate se sintió así.
– Eh -le dijo en voz baja mirándole a los ojos-. No pasará nada. Llamaré a Richard y le diré que vaya a buscarte a la comisaría.
Willie ni siquiera la miró mientras salía del coche.
Kate le dio al contacto, aceleró y luego bajó la ventanilla.
– Willie. Espera. -Le tendió un par de pañuelos de papel-. Límpiate la sangre de las zapatillas.
– Eh. -Mead dio unos golpecitos en el parabrisas y una especie de gruñido se adueñó de sus labios finos-. ¿Adónde va?
– Tengo que ver a alguien -dijo Kate.
– ¿Ah, sí? -El gruñido de Mead se transformó en un amago de sonrisa-. Bueno, ya lo verá más tarde. Ahora tendrá que acompañarme.
5
«Torcido. El maldito cuadro está torcido.» William Mason Pruitt sujetó la esquina del objeto entre el pulgar rollizo y el índice. Si había algo que no soportaba eran las cosas fuera de sitio, sobre todo uno de sus queridos cuadros. Retrocedió unos pasos, exhaló una bocanada de humo del puro de cuarenta dólares, evaluó el paisaje bañado por el sol de Monet -uno de los últimos cuadros del maestro, de Giverny- que había comprado al Museo de Arte Metropolitano de Nueva York hacía, ¿cuánto tiempo?, unos seis o siete años. Por aquel entonces estaba en el consejo de administración del museo y consiguió un precio excelente porque el museo necesitaba dinero con urgencia. ¿Y qué si el trato no había sido aprobado por la totalidad del consejo? Por Dios, ni que hubiera colocado dinamita en la planta baja del museo. Después de aquello, lo mejor fue dimitir para evitar un escándalo.
«Panda de estirados», pensó.
Se rió y agitó la mandíbula. Se rió porque suponía que la mayoría de las personas pensaba que el estirado era él.
«Si supieran la verdad.» Otra risa, esta vez desde la tripa que le colgaba por encima de los pantalones color beige de Burberrys.
Un gusto ecléctico, eso era lo que él tenía. Como su predilección, aunque algunos lo llamaran debilidad, por el arte clásico.
Tardó un par de minutos en quitar la cinta de embalaje con sus dedos torpes; otro minuto para la protección de burbujas. Los ojos se extasiaron con el delicado grabado que había en el fondo de pan de oro que rodeaba las cabezas de la Virgen y el Niño. Esta vez había sido una pequeña rectoría de la Toscana la que estaba necesitada de dinero. La pena era que los aguafiestas de las autoridades italianas ya no consintiesen la venta de las antigüedades del país. Claro que ése era su problema.
Pruitt se acomodó en la silla giratoria de cuero, le dio una calada al habano liado a mano y exhaló varias nubecitas de humo hacia el techo enlucido y ornamentado de su sala favorita: la biblioteca. Era una estancia masculina, todo en cuero oscuro y caoba. ¿Qué era lo que había dicho de su biblioteca y de todo su apartamento de Park Avenue esa chica que se creía tan importante e inteligente? «Sacado de un decorado» o algún otro comentario despectivo. Al principio, le había gustado su actitud agresiva. Pero no duró mucho. Ella prácticamente le había suplicado un poco de violencia, pero luego no le había gustado. Mala suerte.
Pruitt alzó el pequeño retablo hacia la luz ámbar de una antigua lámpara de latón y observó el manejo del pincel y el delicado color. Pruitt apreciaba el esmero, la atención al detalle. Ya nadie tenía principios. Al menos en su museo, el Contemporáneo, ni sus conservadores, desde luego, ni ninguno de los pesados miembros del consejo de administración, sobre todo el señor del Rolex de diez mil dólares, Richard Rothstein. ¿Cuándo dejarían de alardear? No a corto plazo, eso lo tenía claro.
Tras envolverlo de nuevo con papel de burbujas, Pruitt introdujo el pequeño retablo del siglo XV en el fondo del último cajón del escritorio americano del siglo XVII. Todavía no había decidido qué haría con él, conservarlo o… Bueno, ya se vería. Se puso de pie, sintiendo el efecto de los dos o tres martinis diarios, el foie-gras al menos una vez por semana, las trufas negras cuando era temporada, blini y caviar con la mayor frecuencia posible. Se dio una palmadita en la barriga, justo debajo de la camisa de rayas diplomáticas rosa y blanca hecha a medida. ¿No debería ponerse a régimen?
Se había quitado todo salvo los calzoncillos blancos y los calcetines negros, pero la báscula del baño confirmó las malas nuevas. «Tendré que prescindir de los blini durante una temporada.» El ceño fruncido de Pruitt se reflejaba en el espejo con marco de mármol del baño. Se aproximó para observar las venas rojo azulado que se entrecruzaban en el extremo de su protuberante nariz. ¿Debería quitárselas con láser?
Quizá. Se puso un poco más de colonia de agua de rosas. Se había entretenido demasiado con el retablo y cavilando sobre su peso y ya no le quedaba tiempo para darse un baño. Bueno, ya se bañaría cuando volviera a casa. Esa noche le esperaba la marcha desenfrenada en el Dungeon. Entrada por invitación. Se moría de ganas de que llegara la hora.
Mientras elegía una camisa limpia, de color azul pálido con las siglas WMP bordadas en el bolsillo superior, Pruitt pensó en las buenas nuevas que le habían comunicado ese día: finalmente, Amy Schwartz había presentado su dimisión. Y ya era hora, sobre todo teniendo en cuenta que Pruitt le había hecho la vida imposible en el museo desde que la habían nombrado presidenta del consejo. Ahora podría elegir al director, que, desde luego, no sería Perez, ese hispano arribista, ni tampoco Schuyler Mills. A Pruitt le daba absolutamente igual que Mills hubiese trabajado diez, veinte o dos mil años de conservador.
Por supuesto, Pruitt sabía que algunas personas se preguntaban qué hacía él en una institución como el Museo de Arte Contemporáneo. Pero le había tomado cariño a la nueva zona de influencia, pensaba que quedaba bien con la imagen más moderna que estaba construyendo. Claro está que la mayor parte de lo que se consideraba arte no era más que mierda. Su buen amigo el senador Jesse Helms estaba metido en algo, eso seguro. Pero Pruitt no estaba allí por eso.
Tras terminar el nudo Windsor de la corbata de Yale, observó su sonrisa de satisfacción reflejada en el espejo del antiguo armario de nogal. Al fin y al cabo, allí estaba, presidente del consejo de administración del museo más in de la ciudad, tesorero de la fundación formativa Hágase el Futuro y comprador de la clase de obras que casi nunca se ven fuera de las instituciones de arte más veneradas. Se ajustó la corbata debajo de la papada. Sí, a veces la vida era dulce.
En la sala de interrogatorios gris y sin ventanas uno perdía la noción del tiempo.
Kate consultó la hora. Casi las diez de la noche. ¿Era posible? Podrían pasar días. Semanas. Kate tenía la sensación de que el tiempo se había roto, de que ese día dividiría su vida en dos partes: antes de la muerte de Elena y después.
No obstante, logró hacer lo que se le exigía: seguir a los polis hasta la comisaría de la Sexta, repetir la declaración, firmar impresos.
Contempló el espejo. Durante unos instantes, le sobresaltó su propia imagen. ¿Estaba de veras allí, en una comisaría, como testigo de un crimen? Sabía que, seguramente, los polis estarían al otro lado del espejo observándola. Después de todo, ése había sido su papel durante diez años, la poli al otro lado del espejo, juzgando, observando cualquier gesto, sopesando la culpabilidad o inocencia de alguien.
Kate se colocó el pelo detrás de las orejas, pero se dio cuenta de que no era un gesto natural. Se sentía desplazada, alienada y, al mismo tiempo, extrañamente a gusto. Conocía a la perfección la vida en comisaría, la teatralidad, la mezquina competitividad por el poder, el compañerismo de los días buenos frente a los malos. Y, no obstante, en aquellos instantes, todo aquello, incluidas las anodinas paredes beige y los malditos fluorescentes, le resultaba… tranquilizador. Podría haber sido la vieja comisaría de Astoria.
Otro vistazo al espejo. Allí estaba todo, justo delante de ella, un cuadro cuidadosamente pintado, como un arrepentimiento, pensó Kate, la pintura original comienza a tornarse visible; el elegante barniz de la última década apenas había disimulado todos los años de vida dura. Kate se miró con aires de complicidad. ¿A quién intentaba engañar? Sólo tenía que quitar la primera capa para que todos vieran la verdad: la agresividad, la poli, la chica de Queens.
¿La estarían observando? Era imposible que sospechasen de ella. Aun así iban a hacerla esperar y responder las mismas estúpidas preguntas. Lo sabía. Formaba parte de la rutina. Así se hacían las cosas. Siempre se habían hecho así: formular la misma pregunta una y otra vez, ver si el testigo se viene abajo, si un sospechoso cambia la versión de los hechos. Pero ya estaba harta. Y ¿dónde cono estaba Richard?
La puerta se abrió de par en par. Mead consultó el bloc.
– Ha dicho que habló por última vez con la chica…
– Mire -dijo Kate-, ya se lo he dicho al otro poli. Varias veces. Y estoy cansada. -Miró a Mead de hito en hito-. Y ¿dónde está Willie?
– Todavía están repasando los hechos con el señor Handley. Quiere que lo hagamos bien, ¿no?
– Por supuesto -replicó Kate-. Pero es hora de que Willie y yo nos vayamos a casa.
– Sólo unas preguntas más. -Mead chasqueó la lengua-. Ha dicho que llegó al apartamento de la víctima a eso de…
– Esa información está en la declaración.
Mead echó un vistazo a la página.
– ¿Y Handley llegó antes que usted?
– Detective, le seré franca. Ya he respondido todas esas preguntas. Como he dicho, están en la declaración. Le agradecería que la leyera y así todos nos ahorraríamos bastante tiempo.
– Pero preferiría que me lo dijese en persona.
– Bueno, pues yo preferiría irme casa. -Kate abrió el móvil y marcó un número-. Soy yo, Kate Rothstein. Siento llamar tan tarde, pero… Oh. Ya lo sabes… -Se le apagó la voz-. Sí, estoy aquí, en la comisaría de la Sexta, respondiendo preguntas. Pero… ¿qué? Sí. Está aquí. -Le pasó el móvil a Mead y añadió-: La comisaria Tapell quiere hablar con usted.
– ¿Sí, comisaria? -Los ojos de Mead miraban aquí y allá, hacia el techo y hacia el suelo, a cualquier lugar menos a Kate-. Esto… Sí. Esto… -Su cuerpo pareció caerse hacia la pared, como si los músculos no quisieran cumplir con su función-. De acuerdo. -Se pegó el móvil a la oreja-. Esto… sí, sí. -Suspiró y colgó-. Tapell dice que debería ir a verla de inmediato.
– ¿Qué hay de Willie?
– Puede volver a casa.
– Quiero que un uniformado lo lleve.
Mead asintió, sin mirarla.
Una vez más, Kate había logrado seguir los pasos necesarios: conducir hasta la autovía del West Side, tomar la salida, detenerse en los semáforos, abrir la cartera, sacar el carné de conducir del estado de Nueva York y enseñárselo al guardia uniformado apostado frente a la casa de piedra rojiza de Tapell en el West Side.
Estaba sentada al volante, con la cabeza apoyada en el reposacabezas acolchado, los ojos cerrados y el rostro bañado en lágrimas mientras recordaba una serie de imágenes: la cara de una aguerrida niña de doce años que le había conquistado el corazón; fragmentos de conversaciones durante muchísimas cenas; las dos discutiendo como cualquier madre e hija sobre la utilidad de un abrigo de algodón fino en medio de Urban Outfitters; la graduación de Elena en la escuela de artes escénicas Juilliard; y, otra vez, la actuación de Elena en el museo hacía menos de una semana.
Kate se atragantó de tanto llorar y sintió que un hierro candente marcaba a fuego el delicado músculo del corazón. Sin embargo, una vez más, logró sobreponerse, se secó los ojos rojos con un pañuelo de papel, se retocó el pintalabios y puso un pie delante del otro.
Al cabo de unos minutos estaba dentro de la casa, esperando, observando las estanterías de suelo a techo llenas de revistas de derecho, monografías y todos los libros de criminología habidos y por haber. Cientos.
A Kate le parecía que la librería encajaba perfectamente con Tapell. ¿Cómo había oído llamar a la comisaría últimamente… la imperturbable Tapell?
Joder, ¿qué esperaban de una jefa de policía, una buenaza cariñosa? Ya en Astoria, cuando Tapell dirigía la comisaría y Kate era una de las polis, Tapell se entregaba en cuerpo y alma al trabajo. Las dos habían congeniado de inmediato. Quizá las dos intuyeran que llegarían lejos, que Astoria sólo era un trampolín. Tapell no tardó en dirigir el Departamento de Policía de Nueva York en Queens y, al cabo de unos años, el Departamento de Operaciones de Manhattan. Para entonces, Kate ya había abandonado el cuerpo y había comenzado a mover los hilos en el círculo de élite de Nueva York, en el que figuraba el alcalde. Cuando un escándalo de polis sobornados acabó con el antiguo comisario y sus acólitos, Kate recomendó a Tapell para que ocupase el cargo.
La puerta del despacho de la comisaria se abrió. Dos hombres corpulentos con trajes que les quedaban mal -detectives, supuso Kate-, flanqueaban a la comisaria.
Kate observó las dimensiones esculturales de Tapell como si fuera la primera vez que la veía: casi tan alta como ella; espalda ancha acentuada por las hombreras del traje de espiga; piernas robustas, aunque no muy torneadas, con unas medias transparentes. Su rostro era una conjunción de ángulos: pómulos marcados; mentón prominente; una frente elevada realzada por un cabello salpicado de canas y recogido en un moño. Tenía la piel de un tono siena oscuro y prácticamente sin arrugas a sus cincuenta y un años. Aparte del pintalabios marrón rojizo que destacaba sus labios esculpidos, resultaba difícil discernir si llevaba maquillaje o no. Clare Tapell, la primera mujer que había ocupado el puesto más alto de la policía de Nueva York, y afroamericana, no era lo que se dice guapa, pero sin lugar a dudas llamaba la atención.
Tapell estrechó con fuerza la mano de Kate.
– Lo siento -dijo. Hizo un gesto con la cabeza a los agentes, quienes se marcharon de inmediato-. Una reunión de última hora -informó-. Han disparado a un hombre que estaba en una cabina telefónica desde un coche en marcha, en la parte alta de Madison Avenue, nada menos. -Se calló, sin soltar la mano de Kate, mirándola de hito en hito-. Kate, siento mucho lo de… tu Elena. -Las paredes de la sala hicieron resonar las palabras en los oídos de Kate: «tu Elena tu Elena tu Elena…»-. Y también lo siento si la policía te ha hecho pasar un mal rato. Hablaré con Randy Mead.
Kate se encogió de hombros.
– No pasa nada. Sólo hacía su trabajo. Me había hartado, eso es todo.
Tapell asintió.
– Le diré que ponga a trabajar en el caso a sus mejores hombres. A veces Mead es un poco payaso, pero es lo bastante listo como para haberse hecho cargo del equipo especial de homicidios a los treinta y seis años, lo cual no está nada mal. Hará bien su trabajo.
– Quiero formar parte de la investigación -dijo Kate.
Tapell se dispuso a replicar, se lo repensó, cruzó la habitación, pasó la mano por el revestimiento de paneles de madera. Al volverse, tenía el rostro desdibujado por el dolor.
– No creo que sea posible, Kate.
– Todo es posible, Clare. Tú, más que nadie, deberías saberlo. -Kate la miró de hito en hito-. Fui policía, bajo tu tutela, ¿lo recuerdas? Y muy buena, joder.
– Lo sé -dijo Tapell-. Pero eso fue hace mucho. Ahora eres la señora Kate Rothstein, una conocida experta en arte que se codea con la alta sociedad, filántropa, y, por lo que a mí se refiere, uno de los mejores atributos de la ciudad. ¿Cómo podría justificar tu participación en el caso?
Kate se hundió en el sofá de cuero, sintiendo que la adrenalina comenzaba a abandonarla. Cerró los ojos; el rostro ensangrentado de Elena le guiñó el ojo detrás de los párpados.
– Allí había algo -dijo-. Sé que suena extraño…, pero había algo familiar.
– ¿Como qué?
Kate cerró los ojos, intentó visualizarlo de nuevo -la habitación sobria, los cojines en el suelo, el cuerpo de Elena-, pero en esta ocasión la imagen no se presentó.
– No lo sé. Ahora no lo veo, pero…
– Estás demasiado involucrada emocionalmente, demasiado apegada a la víctima, Kate.
– ¡Y una mierda! Me apegué a la mitad de los niños desaparecidos a quienes encontré, y lo sabes.
– Después de haberlos encontrado -dijo Tapell.
– Mis sentimientos, mis emociones, me ayudaron a encontrarlos -dijo Kate-. Y en esta ocasión también tengo una intuición.
Tapell se sentó al otro lado de la sala y entrelazó los dedos.
– Mira, Kate, me gustaría ayudarte, pero tendrás que ofrecerme algo más que una intuición si quieres asesorar durante el caso. -Negó con la cabeza y se incorporó-. Hazte un favor, Kate. Vuelve a casa con tu maravilloso esposo y dile que la comisaria ha prometido ocuparse de todo esto… y lo haré. -Tomó la mano de Kate entre las suyas. Su mirada era comprensiva y cálida, pero tenía las manos frías-. Vete a casa, Kate.
El hielo del segundo vaso de whisky escocés de Richard Rothstein se había derretido. Miró la esfera iluminada de su reloj: las doce y veinte. Estaba cansado, inquieto.
Se preguntó si en el restaurante le habrían dado su recado a Kate, y si ella estaría molesta. Seguramente, le habría llamado al móvil, el que estaba recargando en esos momentos porque la batería se había agotado hacía unas horas.
Se acercó a las ventanas. Abajo, en alguna parte de Central Park West, resonó una sirena. Las farolas iluminaban los árboles que señalaban el final del parque y arrojaban luz sobre Strawberry Fields. Al otro lado del parque, los tejados abuhardillados y ornamentados de los hoteles de la Quinta Avenida dibujaban una geometría caprichosa contra el cielo oscuro.
De todos modos, sabía que aunque Kate estuviera enfadada con él le perdonaría que no hubiera acudido. Kate, pensó, le perdonaría casi cualquier cosa.
Richard se acabó el whisky aguado y apretó el interruptor de una lámpara modernista en zigzag. Arrojaba una luz amarillenta sobre una de sus adquisiciones más recientes, una máscara de Costa de Marfil, por la cual había pujado más que el Museo de Arte Africano. La máscara quedaba perfecta junto al Picasso de un solo ojo, un autorretrato esbozado por el artista en 1901.
Justo cuando se preguntaba cómo era posible que una actuación en el East Village se prolongase más allá de la medianoche, oyó el ruido de la puerta principal.
– ¿Kate? -dijo en voz alta, y luego escudriñó el pasillo oscuro y vio a su esposa apoyada en la pared-. ¿Querida? ¿Qué pasa? -preguntó mientras se acercaba a ella.
– Oh, Richard… -Por primera vez en varias horas, la voz se le quebró. Se desmoronó sobre su esposo sin dejar de sollozar.
Richard dejó que llorara. Durante todos los años que habían vivido juntos, casi nunca la había visto llorar. Sí, después de los abortos espontáneos, y cuando supieron a ciencia cierta que no tendrían hijos, entonces sí había llorado. Pero ni siquiera entonces de este modo. Le acarició el pelo, la condujo lentamente hasta el salón, luego hasta el sofá, donde aguardó sosteniéndole la mano contra su pecho.
Finalmente, Kate le contó lo de Elena.
– Oh, Dios mío. -Richard retrocedió como si le hubiesen golpeado y Kate comenzó a sollozar de nuevo. Pasaron otros diez minutos antes de que se calmara y le explicara el encuentro con Tapell.
– ¿Formar parte de la investigación? ¿Es que te has vuelto loca?
– Sé que parece una locura, Richard, pero… tengo que hacerlo.
Richard la miró con incredulidad mientras se dirigía hacia el bar de caoba tallado a mano. Mezcló ginebra y vermú para Kate y se sirvió más whisky. Se pellizcó el puente de la nariz y frunció el ceño.
– ¿Acaso no lo dejaste por un motivo, Kate? Creía que no querías saber nada más de la policía.
– Es verdad, pero… -Kate intentó ordenar sus ideas, tarea nada fácil porque los ojos azules de Richard, tan dulces apenas hacía un momento, la miraban con absoluta incredulidad-. Voy a necesitar todo tu apoyo.
Richard vaciló durante unos instantes, luego cerró sus dedos en torno a los de Kate.
– Claro. Cuenta conmigo.
Se mantuvieron en silencio bajo la tenue luz del salón, y entonces Kate recordó que había estado intentando localizarlo durante varias horas.
– ¿Dónde estabas?
– ¿Cuándo?
– ¿Esta noche?
Richard titubeó antes de responder.
– En el despacho y luego con unos clientes. Además, la batería del móvil se me ha descargado. Por Dios, lo siento mucho, cariño. Si lo hubiera sabido…
– Te necesitaba a mi lado para que los polis me dejaran en paz.
– ¿Te han molestado mucho? -Los ojos azules de Richard se tiñeron de ira.
– No. No. -Cerró los ojos. Entonces volvió a ver la cara de Elena, destrozada, abotagada.
– ¿Estás bien?
– Sí. -Kate negó con la cabeza y susurró-: No. -Se apoyó en su esposo y dejó que la condujera hasta el dormitorio.
– Túmbate, querida. -Richard la empujó suavemente por los hombros hacia la cama.
Kate le miró a los ojos.
– Te quiero, Richard.
– Yo también. -Le tomó la mano y se la apretó.
Kate se dejó caer en la enorme cama blanca y cerró los ojos. Se imaginó a Mead con su estúpida pajarita de estampado de cachemira. «Quien encuentra el cadáver suele ser el autor del crimen.»
En ese caso había errado por completo. «Pero, entonces, ¿quién? Y, ¿por qué?», se preguntó.
6
Dos terribles días en los Hampton. Kate nunca sabría cómo era posible que Richard la hubiera convencido de que le vendría bien marcharse unos días y pasear por la playa paradisíaca enclavada junto a las dunas de su casa de East Hampton. Cuando no estaba llorando, la cólera la consumía. Otro día más allí y habría empezado a disparar contra los granjeros del mercado local.
Dos días. ¡Dos días! Mierda, conocía perfectamente el valor del tiempo en la investigación de un asesinato. Aunque Richard había insistido en que poco o nada podría hacerse durante el fin de semana, a Kate le preocupaba que, a pesar de la promesa de Tapell, nunca se hiciese nada. Era la clase de caso que no trascendía lo más mínimo a no ser que alguien presionase, y mucho.
Al menos, una vez en Manhattan, se sentiría más activa.
Después de que Richard se hubiera marchado al despacho -ella le había asegurado que estaría bien-, Kate había comenzado a organizar su pequeño estudio, apilando de forma metódica los documentos que habían estado esparcidos por el escritorio de madera de estilo Biedermeier. Primero, la investigación sobre historia del arte. Copias impresas de todas las conferencias que había dado, decenas de reproducciones con notas escritas a mano, revistas de arte, publicaciones periódicas y revistas, y cientos de postales de arte. Gracias a Dios que tenía el armario archivador. No es que pensara organizar todo aquello, pero al menos era un lugar idóneo para guardarlo.
Sin embargo, ¿qué hacer con una década de información de todo tipo? Una carpeta sobre los mejores restaurantes de Nueva York con los nombres y el número de teléfono de todos los maîtres, una lista de empresas de catering para cualquier posible eventualidad, información sobre las mejores floristerías de Nueva York y de las principales ciudades de Estados Unidos, catálogos de invernaderos suramericanos especializados en orquídeas de venta por correo, artículos y recortes sobre los más destacados viñedos nacionales y franceses.
Todo aquello parecía completamente absurdo. Tiró los papeles a la papelera de plata antigua, uno de los muchos regalos que Richard le había hecho cuando montó el estudio. Había sido después de su segundo aborto espontáneo, después de que los globos mimeografiados en las paredes y las nubes blancas pintadas en el techo fueran tapados con látex y la cuna devuelta para siempre.
¿Qué era lo que le resultaba familiar de la escena del crimen de Elena? Kate cerró los ojos e intentó reconstruirla, pero fue en vano.
Se centró en las dos cajas de cartón repletas de libros que habían estado apiladas en un rincón durante años, y eligió La máscara de la cordura, de Hervey Cleckley, Los trastornos mentales y el crimen, de Sheilagh Hodgins, y La psicopatía, de Robert D. Hare. Desempolvó la portada de Delito y psique, de David Abrahamsen, lo hojeó, vio sus propios Postit amarillos y descoloridos y las notas garabateadas en los márgenes. Sin duda alguna, habría nuevos hallazgos, nuevos estudios. Habían pasado diez años desde la última vez que miró esos libros.
Tenía que llamar a Liz. Si había alguien que lo supiera, ésa era Liz.
Por supuesto, Liz estaba mucho más interesada en el estado de ánimo de Kate que en ayudarla en asuntos de criminología. Pero Kate no soportó más de cinco minutos de preguntas sobre cómo se encontraba. Otro segundo más y sabía que se vendría abajo.
– Basta -dijo finalmente-. Finjamos que estoy bien, ¿vale? -Luego, en voz baja, añadió-: Tengo que sentirme útil, Liz.
– ¿Crees que es una buena idea?
– Seguramente no. Pero ¿qué puedo hacer?
– ¿Dejar que la policía se encargue del caso?
– No pedí que esto volviera a aparecer en mi vida, pero, mierda, ha entrado arrastrándose por la puerta principal.
– Vale -dijo Liz, resignada-. ¿Qué quieres que haga?
– He redactado una lista. Supongo que con tu situación en el FBI conseguirás la información mucho más rápido que yo.
– ¿Qué clase de información?
– Estudios recientes sobre asesinatos sexuales así como las últimas novedades sobre crímenes violentos que puedan ayudarme a ver el caso con más claridad.
– Kate, ¿tienes idea de cuánta información sobre crímenes violentos ha generado Quantico en los últimos años? Suficiente para llenar la biblioteca del Congreso.
– Por eso te he llamado. Este fin de semana he hecho varias anotaciones sobre lo que vi en la escena del crimen de Elena. -Kate empleó los siguientes cinco minutos poniendo a Liz al corriente-. ¿Podrías echar un vistazo a través del Programa de Detención de Criminales Violentos y el Centro de Información Criminológico Nacional y ver qué resultados salen en el ordenador?
– Dices que no había indicio alguno de que fuera un robo. Tal vez fue un intento de violación.
– Aunque fuera cierto, Elena está muerta. Es un homicidio. -Respiró hondo.
– Cierto. Veré lo que puedo conseguirte.
Kate le dio las gracias a su amiga, colgó, rebuscó el tabaco en el bolso y encontró una cajetilla vacía. «Mierda.» Volteó el bolso: llaves, chicle, pintalabios, peine, un vaporizador relleno de Bal a Versailles, pañuelos de papel y una docena de cigarrillos, la mitad rotos; desparramó todo por el escritorio, junto con la fotografía en color.
Esta vez, Kate la observó con detenimiento. Elena con birrete y toga, Kate a su lado; el día de la graduación del instituto, hacía cinco, no, seis años. Una fotografía familiar. De hecho, Kate creía que tenía una muy parecida.
En la biblioteca hojeó una docena de álbumes encuadernados en piel hasta que la encontró. Idéntica.
Intentó recordar aquel momento frente al Instituto George Washington. Un día soleado. La cámara de Elena. Richard tomó la fotografía. Elena le envió una copia. Bien. Entonces, la que tenía en la mano debía de ser la original. ¿La de Elena?
Kate acercó la lámpara de brazo a la instantánea. Habían aplicado una película fina, del color de la piel, sobre los ojos de Elena de modo que parecía tenerlos cerrados, como si estuviera ciega, muerta, como un cuadro surrealista y espeluznante de Dalí.
Kate, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, dejó caer la fotografía. Sin embargo, a los pocos segundos la estaba mirando de nuevo con una lupa. Sí, le habían pintado los párpados. Una obra minuciosa y detallista. Algo que debería analizarse en el laboratorio, aunque ahora las huellas dactilares ya se habrían emborronado. ¿Y en qué laboratorio? ¿A quién se la llevaría? ¿Y qué diría?: «Oh, esta fotografía apareció en mi bolso como por arte de magia y, fíjese, le han pintado los ojos a la chica, y, oh, sí, la chica está muerta.»
Sintió un escalofrío, como si una araña se arrastrase por su brazo. ¿O es que, sabiendo que alguien le había quitado la fotografía a Elena y la había puesto en su bolso, sentía miedo?
Kate sabía que algunos psicópatas sentían la necesidad de participar: estaban entre la multitud mientras la policía encontraba el cadáver, veían las noticias en la televisión para estar al tanto de lo que se decía de sus crímenes, tenían álbumes con recortes de periódicos. ¿Sería el asesino uno de ésos?
Kate tendría que contárselo a Tapell.
El teléfono la sobresaltó.
– Oh, Blair. -Kate no pudo disimular el hecho de que no estaba de humor para hablar con la copresidenta de las funciones benéficas.
– Kate, querida. No he dejado de dar vueltas en la cama todo el fin de semana. No he pegado ojo. He acabado con mis existencias de Valium. Estoy hecha un desastre. Oh, es terrible. Terrible, terrible, terrible. -Respiró hondo-. ¿Cómo lo llevas?
A Kate le apetecía decirle: «¡Esto no tiene nada que ver contigo, Blair! ¿Es que no lo comprendes?» Sin embargo, replicó con voz monótona:
– Supongo que voy tirando.
– Así me gusta, querida. Ésa es la Kate que conozco. -Se calló unos instantes-. Sabes que odio molestarte en un momento así, pero tenemos que atar un par de cabos sueltos. La función benéfica de Hágase el Futuro está a la vuelta de la esquina y todavía quedan muchos detalles por decidir.
Kate lo escuchó todo -la disposición de los asientos, los arreglos florales, las bolsitas de obsequios-, pero no registró nada en absoluto, no le importaba lo más mínimo. Desde luego, la función benéfica seguiría adelante, y otros chicos necesitaban su ayuda, pero ¡bolsitas de obsequios! Por Dios. Blair tenía suerte de que Kate no se le tirara a la yugular. Sí, era cierto, Blair había sido la primera en recibirla en la sociedad neoyorquina, con sus malos modales incluidos, en darle unos cuantos consejos prácticos, y la había apoyado cuando Kate eligió Hágase el Futuro, lo cual le otorgó una mayor distinción. Pero ¿arreglos florales? ¿En un momento así?
Ni hablar.
Daba igual el número de veces que Kate hubiera visto a Arlen James, porque el fundador de Hágase el Futuro siempre la impresionaba. Incluso apoyado en un bastón aquel hombre era inconmensurable.
De casi un metro noventa, el pelo completamente cano y ojos azules. El elegante traje de lana era inglés, los zapatos italianos, pero su pasado -hijo de un arrendatario pobre aficionado a construir aviones de modelismo que al hacerse mayor fundó una empresa de construcción de aviones y amasó una fortuna- era del todo americano. Sin embargo, Arlen James no era un capitalista al uso. Tenía conciencia y la ponía a trabajar. Hágase el Futuro era su compensación, su sueño de la infancia: dinero destinado a ofrecer enseñanza a cualquier niño pobre que la quisiera.
Hacía diez años, una lluviosa noche de sábado, apenas tres meses después de haberse convertido en la señora de Richard Rothstein, Kate había conocido a Arlen James en un cóctel. El lunes por la mañana ella acudió al despacho de James. El viernes ya estaba en South Bronx, caminando por la clase de séptimo curso, arrodillándose junto a los pupitres, preguntándole a cada niño qué le gustaría ser de mayor. ¿Las respuestas? Bueno, varios, Michael Jordan, pero a la mayoría de los niños aquella pregunta les desconcertaba. Hacerse grande ya era un auténtico reto. Por supuesto, Willie respondió. «Artista», dijo al tiempo que hacía un bosquejo con tanta fuerza que el lápiz se partió por la mitad. Elena también respondió. Kate esperó mientras la niña de doce años y ojos oscuros le daba vueltas a la respuesta.
– No lo sé -dijo finalmente mirando a Kate de hito en hito-, pero me gusta cantar y actuar.
Al final del día, había convencido a Richard para que adoptase a la clase entera, para ayudar a todos y cada uno de ellos durante el instituto y, con suerte, también en la universidad. La decisión cambió para siempre la vida de Kate.
Arlen James la rodeó con el brazo y Kate se sintió segura. Pero ése era todo el consuelo paternal que era capaz de aceptar. Los recuerdos de su propio padre la acosaron, las pataletas, las palizas. No quería pensar en eso en aquellos momentos. Se apartó.
– ¿Estás bien? -le preguntó con tacto.
Arlen asintió, aunque a Kate le preocupaba que no estuviera tan bien como aparentaba. Varias visitas recientes al médico y conversaciones sobre un marcapasos le habían hecho recordar, no sin dolor, la edad de Arlen, y el hecho inevitable de que ese hombre al que tanto quería no dirigiría la fundación eternamente.
– ¿Has visto esto? -Golpeó con tanta fuera el New York Post que el escritorio se movió.
¡JOVEN BECARIA ASESINADA!
James comenzó a toser y las venas de la frente formaron un relieve sobre el rostro enrojecido.
– Por favor, Arlen. Cálmate.
– ¡No me da la gana! -Abrió el Post-. Escucha esto… «La víctima, Elena Solana, era una estudiante de la fundación formativa Hágase el Futuro, creación del ambicioso filántropo multimillonario Arlen James.» -Negó con la cabeza-. ¿«Ambicioso»? ¿Yo? Y no soy multimillonario, por todos los santos. ¿De dónde sacan todas estas cosas?
– Da igual, Arlen. Sólo es un periodista…
– Y aquí dice… «La policía desconoce el móvil por el momento, pero parece el típico caso de mala suerte. Una de esas historias de Buscando al Sr. Goodbar. La mujer elige a un hombre. Al hombre equivocado.»
– ¿Qué? -exclamó Kate iracunda.
– Espera -dijo Arlen-. Eso no es todo. «El único sospechoso es otro estudiante de la fundación, pero su identidad no se ha revelado. El sospechoso ya no está detenido; la policía asegura que no hay pruebas suficientes para retenerlo. Una fuente policial no identificada ha sugerido que la fundación benéfica ha intervenido para proteger a uno de los suyos.»
– ¿«La fundación benéfica»? Déjame verlo. -Kate le quitó el periódico a Arlen de las manos y continuó con la lectura del artículo-. «¿O será posible que nuestro nuevo alcalde haya tapado el caso porque ha financiado la fundación como parte del presupuesto municipal?» -Kate arrojó el periódico sobre el escritorio-. ¡Por Dios!
Arlen James suspiró.
– Y he oído decir que esto no es nada comparado con lo que sale en el News.
ÚLTIMA ACTUACIÓN DE UNA ARTISTA DEL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
«No es posible.» Kate pensó que los ojos le estaban jugando una mala pasada mientras observaba el Daily News sujeto en la parte superior del quiosco. Pero no, era verdad. En primera plana, nada menos. Quienquiera que dijera que una cultura recibe lo que se merece no andaba desencaminado.
Sabía que no debería comprarlo, pero, qué diablos, ya le habían fastidiado el día.
Debajo del titular rezaba: «Joven del East Village apuñalada. Artículo en página 5.» Kate pasó las finas páginas de papel de prensa.
Tres fotografías con mucho grano: el día de la graduación del instituto de Elena, Arlen James en una instantánea publicitaria y una de la contraportada del libro de Kate. «Katherine McKinnon Rothstein -explicaba en letra pequeña-, conocido personaje de las artes y la filantropía.» Luego había un par de frases copiadas de la sobrecubierta de Vida de artistas, una mención de la serie televisiva y la afirmación de que Kate había descubierto el cadáver de Elena. Sin embargo, la verdadera sorpresa era que el periodista se había documentado y mencionaba la vida pasada de Kate como policía e incluso su especialidad, los niños desaparecidos.
Oh, sí. El día podía empeorar.
Arrastra el dedo por el tablero metálico para crear una especie de camino en la gruesa capa de polvo.
Qué atento y considerado que lo hubiesen dejado ahí, de verdad, como si alguien lo vigilase y pensase en sus necesidades. «Un ángel de la guarda.» Le gusta cómo suena eso, y también la imagen. Alza la vista -varios rayos de luz se cuelan por el techo agrietado- e imagina un ángel alado y desnudo montando el rayo como un vaquero de rodeo. Sonríe.
Extiende los tres periódicos de Nueva York sobre el tablero metálico de la mesa, los abre por el artículo del asesinato de Elena Solana, el cual, desde su punto de vista, ninguno de los tres rotativos ha entendido bien. Hojea los periódicos para ver si han comentado algo sobre su firma. Se reclina, decepcionado.
«¡Idiotas!» Pero al cabo de unos instantes, ya tiene el cúter en la mano, recorta con cuidado la fotografía de Kate y le da vueltas y más vueltas a la imagen con grano. Luego, con el portaminas automático desechable y barato, comienza a dibujar unas alas en la espalda de Kate. Tras pensárselo un poco, añade un halo. Clava la hoja en la pared con una chincheta y se queda un rato admirando su obra.
Un ángel de la guarda. Sin duda.
Coloca los libros en la mesa y piensa en la chica.
La había estado vigilando. La manera en que se movía. Su extraordinaria voz. Entonces fue cuando se le ocurrió. No fue exactamente un plan. Más bien una improvisación. Pero se le daba muy bien. También el modo en que tuvo que improvisar con el hombre. ¿Bien? No. Excelente.
Pero ¿había comprendido Kate su mensaje?
La recuerda en los escalones de piedra rojiza con aquel aspecto tan frágil, destrozándose los pulmones con el alquitrán y la nicotina.
Había llegado el momento de dejar de improvisar, de comenzar a planear, de tomarse a sí mismo más en serio, como seguramente harían otros.
Vacía las bolsas de la compra sobre la mesa metálica y empieza a organizar las herramientas.
Huele a humedad. Se estremece, observa el espacio oscuro y tenebroso que hay más allá de las vigas y las paredes resquebrajadas, la hermosa y relajante luz del río.
Una rata corretea por los tablones de madera fríos y húmedos. Un giro de muñeca. El cúter vuela y, sí, el roedor queda atrapado en el suelo, chillando.
Siempre ha tenido buenos reflejos.
Observa las pequeñas garras de la rata moviéndose, la cola levantando una minúscula tormenta de polvo: la muerte, siempre tan fascinante.
Pero, basta. Hay mucho trabajo por delante.
Quiere crear otro mensaje, algo audaz, algo para convencerla de que están en esto… juntos.
Apoya en los libros su último souvenir, el pequeño retablo, y carga el carrete.
Cada vez que la lámpara de flash le ciega, una imagen parpadea en su interior: un cuchillo atravesando la carne de una mujer, el grito ahogado de un hombre agonizante, el chillido de una joven. Entonces se produce un fundido a las Polaroid que están colocadas frente a él, un nuevo grupo de imágenes revelándose ante sus ojos impacientes. Los detalles de la última fotografía apenas están perfilándose, pero ya ha comenzado a cortarlas en pequeños fragmentos. Las reordena al azar y luego las pega de modo que la imagen original sea del todo irreconocible.
Recoge la obra acabada con los dedos enguantados. ¿Debería enviarla? La idea es tan tentadora que se emociona sólo de pensarlo.
Por supuesto que la enviará. Ya no piensa detenerse.
Introduce el collage en un sobre, se reclina, contempla la fotografía del periódico con las alas y el halo hasta que los puntos grises que forman el rostro de Kate se desdibujan.
Lucille pasó una toalla de papel por las fotografías enmarcadas de Mapplethorpe que estaban en el pasillo color marrón topo: unas flores tan seductoras que la sirvienta evitaba mirarlas.
– Muy buenas tardes -dijo con su acento isleño cantarín-. He preparado pollo al limón para el señor Rothstein y para usted. Y un poco de ensalada fría de pasta. No estaba segura de si se quedarían a cenar esta noche.
Kate le dio las gracias y luego vio el paquete que Liz le había enviado por FedEx, se lo colocó bajo el brazo y se encaminó hacia el estudio.
Para cuando Lucille asomó la cabeza para despedirse, el cielo que se veía por la ventana del estudio de Kate se había tornado de un negro azulado. Kate ya había leído dos de las monografías que Liz le había enviado: Hombres que violan, de Nicholas Groth y Entrevista conductual a las víctimas de la violación: la clave para hacer un perfil. Había llenado medio bloc de notas.
Varias horas después, las imágenes continuaban repitiéndose. La cena fue más bien solemne mientras Kate se esforzaba por charlar de temas triviales.
Se sirvió el pollo al limón.
– ¿Te importa que te cuente algunas de mis ideas?
Richard rellenó las copas con el cabernet californiano.
– Cuéntame.
– Estoy intentando reconstruir lo que ocurrió esa noche. Primero, el intruso, la teoría de un yonqui vagabundo, no sirve. A Elena la mató alguien que ella conocía.
– ¿Y eso?
– Uno: no había indicios de robo. Dos: no forzaron ni abrieron con ganzúa la puerta principal. Tres: la ventana estaba cerrada con la reja. Y cuatro: ella le estaba preparando café.
Richard la miró entornando los ojos por encima del borde de la copa.
– ¿Cómo lo sabes?
– Había un paquete abierto de café colombiano en la encimera junto a una caja de filtros y una cafetera de cristal rota en el suelo. -Los ojos se le iluminaron-. Elena le prepara el café, pero no llegan a tomárselo. No hay tazas sucias por ninguna parte… ni siquiera en el fregadero.
– ¿Y si él las lavó?
– Quizá. Seguramente. Pero tengo la impresión de que la cosa pasó al sexo antes del café. -Kate alzó la copa, pero no bebió-. Tal vez empezara de forma consensual, pero no llegaron al dormitorio. La cama estaba hecha. -Respiró hondo y pareció sacar fuerzas del aire-. Obviamente, algo salió muy mal. -Kate dio golpecitos en la copa de cristal con los dedos-. Tengo que encontrar el modo de leer el informe forense para saber si violaron a Elena o no. ¿Conoces a alguien en el despacho del forense?
– Pues no. -Richard frunció el ceño-. ¿Y luego qué? Es decir, una vez que tengas la autopsia, ¿qué harás?
– Todavía no estoy segura. Pero sin duda sabré más sobre lo ocurrido.
Richard volvió a fruncir el ceño.
– Me preocupa que vuelvas a hacer de policía. Ahora eres mi esposa. Y te quiero.
– Entonces tendrás que ser paciente, ¿vale?
Richard logró sonreír.
Kate también sonrió. Sin embargo, en ese preciso instante la acosaron varias imágenes: fragmentos de cristal alrededor de los pies de Elena, el diseño geométrico del edredón del dormitorio, la sangre coagulada en el suelo de la cocina.
– Abrázame, ¿quieres?
Richard se incorporó de inmediato. Le rodeó los hombros con un brazo y la cintura con el otro. Durante unos instantes, Kate interpretó el papel de la niñita, un papel que había tenido que abandonar a una edad muy temprana. Por un momento pensó en enseñarle la escalofriante fotografía del día de la graduación, pero no, no en ese momento. No quería echarlo a perder.
Richard le acarició el brazo con los dedos.
– Si te pidiera que hiciéramos el amor, ¿te parecería raro? Quiero decir, ¿es demasiado temprano?
Él le tocó el culo juguetonamente.
– Nunca es demasiado temprano.
– Eres un tipo con clase, Rothstein. -Lo abrazó con fuerza-. Creo que necesito olvidarme de todo. -Le susurró al oído.
– Pues olvidémoslo -dijo Richard.
En el dormitorio, Kate pulsó el panel de mando musical, eligió a Barbara Lewis, su cantante favorita del sello Motown, y cantó al unísono Helio Stranger mientras se quitaba el jersey por la cabeza.
Richard seguía de pie. Se soltó el cinturón. Se bajó la cremallera y tiró de los pantalones, que se enredaron en los zapatos acordonados de cordobán.
– Creo que primero son los zapatos y los calcetines, y los pantalones luego. ¿Es que tu madre no te enseñó nada?
– De esto no. -Richard se rió, se desató los zapatos y los tiró al suelo.
Kate se quitó los pantalones de sport y se recostó sobre la nube blanca de almohadas.
– Estás guapísima -dijo Richard, con los calzoncillos y los calcetines marrones puestos.
– Y tú también. -Hizo una mueca-. Pero sin los calcetines.
Richard se arrancó los calcetines en un abrir y cerrar de ojos, le desabrochó el sujetador más rápido aún y le besó los pechos.
Barbara Lewis cantaba con voz suave que había pasado mucho tiempo desde la última vez.
– Estoy de acuerdo con Barbara -dijo Kate. Le levantó la cabeza a Richard con cuidado, lo miró a los ojos azules, lo besó en los labios.
La lengua de Richard se movió con suavidad dentro de su boca.
Kate cerró los ojos: una pantalla azul, violeta reluciente, luego roja. Richard tenía una mano en su pecho, jugueteando y endureciendo el pezón. El rojo pasó a color ciruela intenso, coagulado en forma de regueros verticales en el oscuro teatro de su imaginación. Un fogonazo… la luz estroboscópica de un fotógrafo. Blanco absoluto. Kate abrió los ojos compulsivamente. El rostro de Richard en primer plano: pestañas de medio metro, poros del tamaño de un cráter. Pero sus labios eran cálidos y su lengua no dejaba de danzar.
Kate volvió a cerrar los ojos. Oscuridad. Sí, así, eso es lo que quería. El vacío. Y el tacto. Sentirse viva. La mano de Richard le acarició el muslo, los dedos rozaron las bragas de encaje y luego se deslizaron por debajo.
Pero entonces la oscuridad se había iluminado. Primero ocre oscuro, luego siena, después el rosa grisáceo de los enfermos, que se transformó en un brazo, una pierna, una sobresaliendo, otra doblada; y alrededor, charcos de sangre tan rojos como tomates pasados, extendidos de tal modo que parecía que el corazón de ese torso profanado seguía latiendo. Kate se esforzó por escuchar la música, pero el ruido de los ventrículos y la aorta la ahogaban por completo, ¿o era el sonido de su propio corazón latiéndole en los oídos?
Richard estaba encima de ella, erecto, apretujado entre sus muslos, y sentía su cálido aliento en las mejillas.
Detrás de los ojos cerrados de Kate, las pupilas paralizadas de Elena no reflejaban nada.
Kate abrió los ojos de golpe. Un poco más allá de los hombros desnudos de su marido, las cortinas de hilo, apenas visibles, ondulaban como fantasmas. Se le cortó la respiración.
– ¿Estás bien?
– Sí -mintió y acercó más aún el cuerpo de Richard-. Estoy perfectamente.
Sí, no pasaba nada. No le pasaba nada. Mantendría los ojos abiertos, eso era todo. Escogería objetos en la oscuridad, los miraría hasta que las formas se tornaran visibles, claras: los antiguos tiradores de latón del armario; el frasco de Bal a Versailles que estaba sobre el tocador; el montaje de Willie: fragmentos de madera, alambres serpenteantes, empastes. Pero junto al cuadro una escultura abstracta de bronce oscuro pareció moverse sobre su base, luego se deslizó en forma de masa viscosa y avanzó rápidamente hacia el zócalo, donde se coaguló adoptando una forma vagamente humanoide. Una mujer con un traje pantalón marrón se materializó de la nada y apuñaló a la forma abultada con una mano enguantada.
Dio un grito ahogado cuando Richard la penetró. El cuerpo de él se movía con suavidad sobre el suyo y su pene era un pistón decidido.
Ojos abiertos. Cerrados. Abiertos. Cerrados. Ninguna diferencia. Regueros de sangre, fogonazos, bolsas para cadáveres.
Kate gritó.
Richard se detuvo en seco.
– ¿Qué pasa?
– Nada -replicó Kate abrazándose a él.
– ¿Estás segura?
– Sí. -Kate observó las pecas que Richard tenía en los hombros, los rizos detrás de las orejas; inhaló el olor de la loción para después del afeitado, cualquier cosa que exigiese su concentración; cualquier cosa que la hiciese sentirse viva.
7
Willie observó el remitente y abrió lentamente el sobre acolchado. Dentro había una hoja de papel blanco y un libro. Se fijó en la fecha: pocos días antes de la muerte de Elena.
Querido Willie:
Siento que nos peleáramos. Sabes que te quiero y te apoyo. Lo que te dije se debía a mi experiencia como mujer hispana, seguramente muy distinta de la tuya, aunque lo dudo (oh-oh, otra vez a las andadas. LO SIENTO). De todos modos, todo el asunto de los artistas de color es algo de lo que me gusta hablar (¡sólo tienes que pedirme que me calle!). Pensé que te gustaría este libro de poesía, es de Langston Hughes. Lee «Trabajo para inglés B». Trata el tema de la raza/color en relación con el arte. No sé si Langston Hughes está más a favor de ti que de mí, pero no importa. Ya nos habremos besado y reconciliado antes de que leas esto.
Te quiere, E.
Willie colgó la carta de la pared del estudio. Observó las letras hasta que se desdibujaron por culpa de las lágrimas.
La pintura se estaba secando en la paleta de cristal de Willie. Cogió una pizca de pigmento endurecedor con la espátula. Willie estaba seguro de una cosa: el arte era, y siempre lo había sido, su salvación. Lo había mantenido con vida durante todos los años que pasó en las viviendas subvencionadas, y volvería a salvarle. Sabía que eso sería lo que Elena le diría si estuviera allí. Sacó un largo pincel de cerda de un bote de café de Maxwell House y lo deslizó por la pintura roja de cadmio.
Pasaron varias horas… ¿cuántas? Willie no tenía ni idea. Estaba absorto en el cuadro. La imagen central de su última obra, la descomunal cabeza de un hombre sacada de la contraportada del libro de poesía de Langston Hughes, la había realizado de forma bastante tosca intencionadamente, pero el parecido era notable. Había pintado varios versos de «Trabajo para inglés B» en color aguamarina brillante en el rostro del poeta; alrededor de los mismos, y de la cabeza, había dibujado unas cuantas casas de vecinos con gruesas pinceladas blancas y negras.
El rap de Notorius B.I.G. le impidió oír el timbre de la puerta. La segunda vez que llamaron Willie pensó que sería algún gilipollas que pasaba por allí llamando a todos los timbres, en Manhattan casi nadie va a verte sin haber llamado antes. Pero el maldito timbre volvió a sonar, una pulsación prolongada seguida de cuatro entrecortadas. Willie dejó los pinceles en la paleta.
Oyó la voz áspera de su hermano por el interfono.
– Soy yo.
«Henry. Mierda.»
Henry había adelgazado, tenía los pómulos más hundidos que la última vez y expresión angustiada. Parecía mucho mayor de lo que era, por lo menos diez años mayor que Willie en lugar de tres. Nadie diría que eran hermanos. Incluso de niños eran completamente distintos.
La cara de Henry, como la de su madre, era larga y enjuta; los rasgos de Willie eran más redondos, suaves, más parecidos a los de aquel soldado, el que nunca volvió a casa.
Henry se apoyaba en un pie y luego en otro, nervioso, inquieto. Tenía los zapatos rotos; no llevaba calcetines, y el día era frío y húmedo, como si fuera marzo en vez de mayo. Se sentó en una de las sillas de madera de la cocina de Willie.
– ¿Tienes algo para beber?
– ¿Café?
– ¿Tienes algo más fuerte?
– Un par de cervezas y un poco de whisky, eso es todo.
– El whisky me viene bien.
Willie puso a calentar agua y rebuscó debajo del fregadero la media botella de whisky que alguien había dejado en el apartamento hacía más de un año. Vio a su hermano servirse un trago y bebérselo.
– No puedes esperarte al café, ¿eh?
Henry alzó la vista con cara de pocos amigos, la que Willie recordaba del último año que Henry había vivido en casa con la familia, cuando había comenzado a abusar de las drogas duras y siempre se peleaba con su madre, con Willie, con cualquiera que se molestase en llevarle la contraria.
– ¿Algún problema?
Willie suspiró. No le apetecía pelear con él.
– No, Henry. No pasa nada.
Henry toqueteó los sobres de azúcar, abrió varios a la vez y vertió el contenido en la boca. Willie sabía que tenía el mono.
– Me alegro de verte, hermanito. -De nuevo la expresión angustiada-. Lo he pasado mal… las últimas semanas. -Se sirvió otro trago de whisky-. Las cosas no me han ido tan bien como a ti.
Willie se pasó la palma por la frente; comenzaba a dolerle la cabeza.
Se oía la música de fondo y Willie deseó haberla apagado antes de que Henry entrara. Pero ya no quería moverse, así que tuvo que escuchar a Notorious B.I.G. diciendo que «alguien tiene que morir».
Henry agarró a Willie por la muñeca.
– Buen reloj, tío. ¿Cuánto te costó?
– Fue un regalo.
– ¿Ah, sí? Nadie me ha regalado nunca nada parecido. ¿Sales con alguna chica de pasta? Una chica blanca, ¿no? ¿Cuánto costó?
– Fue un regalo. No tengo ni idea -mintió.
Lo sabía perfectamente. Kate se lo había regalado por su cumpleaños. Había visto relojes de platino parecidos en las tiendas, había averiguado cuánto valían y se había escandalizado por aquel derroche, aunque también le había complacido.
Henry hizo un gesto con la cabeza en dirección al estudio de Willie.
– Esto sí sé que es un timo. -Apuntó con el pulgar al nuevo cuadro sobre Langston Hughes-. ¿Vendes esa mierda?
– Sí -masculló Willie.
– ¿Cuánto?
– Depende -respondió sin molestarse en disimular el enfado-. Sólo me quedo la mitad. La galería lo reparte todo a medias.
– ¿Ah, sí? Parece que el timo de ellos es mejor que el tuyo. -Se sirvió más whisky en la taza de café vacía-. Y, bueno, ¿a cuánto sube tu mitad?
– No es asunto tuyo.
Henry lo miró entornando los ojos oscuros y fríos.
– Yo también podría haber sido un puto artista. Lo sabes, ¿no?
La vieja y triste cantinela de «podría haber sido». Ya llega. Willy asintió con poco entusiasmo.
– Tenía talento, hermanito. Mucho talento.
– Sí, Henry. Lo sé. -Willie suspiró-. Eras bueno.
– Muy bueno. Mucho mejor que bueno. Tenía talento de verdad. -Volvió a mirar el estudio de Willie ladeando la cabeza. Se bebió el chupito de whisky-. Joder, podría hacer esa mierda con los ojos vendados.
El equipo de música estaba programado para repetir la canción y el maldito tema de rap de Notorius B.I.G. sonaba una y otra vez: «Alguien tiene que morir.»
– No te puedes quejar, hermanito.
Willie se incorporó, cansado de esperar a que Henry le pidiera el dinero que sabía que había venido a buscar. Henry sólo venía cuando necesitaba algo.
– No tengo mucho dinero aquí -dijo Willie, impaciente-. Y mucho de lo que gano se lo doy a mamá.
– Sí, lo sé. -La melancolía borró la expresión de pocos amigos de Henry-. Pero no he venido por eso.
– ¿No? Entonces, ¿por qué?
Henry se miró las manos y se tocó una costra.
– ¿Crees que sólo vengo a por dinero?
– Dime por qué has venido, ¿vale, Henry?
Las manos de Henry comenzaron a temblar, y derramó un poco de whisky.
– Sabes que me gusta esa amiguita tuya. Lo sabes, ¿no?
– ¿Quién? ¿Te refieres a… Elena?
Henry asintió y se sirvió lo que quedaba de whisky en la taza.
Por Dios. ¿A Henry le interesaba Elena? Henry la había conocido hacía muchísimos años, cuando eran niños, en South Bronx. Pero, ¿era algo romántico? Willie miró a su hermano con dureza: su piel de color café se había vuelto grisácea por la palidez propia de los yonquis, los ojos inyectados en sangre, los pómulos marcados en el rostro enjuto. Aun así, la expresión asustada que había bajo la desafiante pose callejera le rompió el corazón.
– Sí, tú también le gustas, Henry. -Le dolía hablar de Elena en presente. Se calló y respiró hondo-. ¿Sabes lo que ha pasado?
– Me gusta mucho, tío, y…
– Eso ya lo has dicho. -Willie empezaba a impacientarse de nuevo-. Te he preguntado si sabes lo que le ha pasado, a Elena. Que está… muerta.
– Sí. -Henry se estremeció-. Lo sé.
– ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?
– Sé leer -replicó Henry.
Willie suspiró.
– ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con Elena?
Sin embargo, Henry pareció encogerse y los ojos se le nublaron como si estuviese escuchando alguna voz interior.
– ¿Qué pasa, Henry?
Henry clavó la mirada en la taza de café vacía.
– ¿Te queda más whisky?
– No. -Willie le arrancó la botella de la mano temblorosa y la tiró al cubo de basura metálico. El ruido del cristal roto sonó a música atonal.
Henry salió disparado y encaró su cuerpo anguloso contra el de Willie, las venas de la frente le palpitaban y sentía que la ira le había dado la fuerza que necesitaba.
– Relájate, Henry. Cálmate.
– ¿Que me calme? -Los ojos de Henry eran puro granito.
Willie se apartó de su hermano.
– Por Dios, Henry. ¿Qué te pasa?
Henry lo miró de hito en hito y luego cedió.
– Lo siento. -Negó con la cabeza, y después sacudió los brazos y las piernas a medida que la ira le abandonaba-. No era mi intención. Sólo que… -Tenía lágrimas en los ojos.
– Oh, mierda, Henry. Yo también lo siento.
Henry se despidió con la mano y comenzó a arrastrar los pies hacia la puerta.
– Espera un momento. -Willie desapareció en el dormitorio y regresó con la cartera-. Sólo tengo treinta y seis dólares. -Le puso los billetes en las manos sucias.
– Me han echado del trabajo. Pero encontraré otro curro de mensajero, pronto. Te devolveré el dinero.
– Claro que me lo devolverás.
– Yo no hice nada, Will.
– ¿Quién ha dicho que hicieras nada?
– Pero… quizá lo digan.
Willie observó los ojos de su hermano, las pupilas dilatadas, la parte blanca inyectada en sangre.
– ¿A qué te refieres?
Su hermano tragó saliva.
– A nada. -Las manos habían comenzado a temblarle de nuevo.
– Mierda, Henry. ¿Qué pasa?
Pero Henry temblaba tanto que no podía hablar. Willie lo estrechó entre sus brazos. La fuerza se había evaporado; Henry se sentía como un montoncito de ramitas secas a punto de estallar en llamas. Willie lo abrazó hasta que los temblores disminuyeron.
– Estoy… bien -dijo Henry apartándose.
– Eh, un momento. -Willie rebuscó en un cajón del armario y sacó un par de calcetines de lana-. Póntelos. Hoy hay mucha humedad.
Henry se quitó los zapatos, se puso los calcetines con cuidado, como si la lana suave le irritase. Willie observó los pies hinchados y llenos de manchas de su hermano. Sintió ganas de echarse a llorar.
– ¿No tienes un abrigo o una chaqueta?
– Lo perdí -dijo Henry desviando la mirada.
Willie sacó una vieja parca azul de una percha y se la colocó a Henry sobre los hombros.
– Eh, yo creo que para el mes que viene ya hará calor -dijo intentando sonreír.
En cuanto Henry se hubo marchado, Willie trató de hacer algo en el cuadro nuevo y cambió varias veces la maldita música. No sirvió de nada.
8
El agente de Homicidios Floyd Brown Jr. estaba sentado cenando, tres horas tarde, cuando sonó el teléfono. Su esposa, Vonette, respondió, le susurró «Mead» y le pasó el auricular.
Floyd dejó el tenedor en la mesa. Seguramente Mead lo llamaba para ponerle al tanto de alguna novedad sobre el francotirador de Central Park, el motivo por el que había llegado tres horas tarde a la cena. Floyd sospechaba que a Mead le preocupaba que no pudiesen demostrar que era culpable; el chiflado había disparado contra cinco personas en los últimos seis meses, pero ninguna de las víctimas había vivido lo bastante para realizar una identificación. De todos modos, Floyd no estaba preocupado. Esa tarde había pasado más de tres horas con el psicópata. Necesitaba confesarse, y Floyd le había ayudado a desahogarse. Ahora le darían las vacaciones que se merecía tras dos meses trabajando por la noche y los fines de semana.
– Brown… -A Mead le interrumpió alguien que preguntaba a gritos, y también se oían muchas voces apagadas de fondo-. Lo siento. Buen trabajo el de hoy. Me han dicho que lo has hecho mejor que de costumbre.
– Gracias. -Esperó. Pero Mead no dijo nada-. Estoy seguro de que es él -dijo finalmente.
– ¿Eh? Oh, sí. Lo siento. Slattery me está enseñando algo.
Brown volvió a esperar. La carne y las patatas asadas se estaban enfriando.
– ¿Necesita saber algo más sobre el francotirador, señor?
– ¿El francotirador? No. Mira, no te llamo por el francotirador; por supuesto, quiero felicitarte, has hecho un gran trabajo, pero eso ya lo sabes. -Mead suspiró audiblemente.
Había ocasiones en las que Brown casi se compadecía de Mead. Sabía que ponía nervioso al jefe de Homicidios. En parte porque Mead no estaba seguro de la influencia política que podría tener estos días un poli negro como Brown, y en parte porque Brown era un veterano, un detective experimentado que no disimulaba las dudas que tenía sobre su nuevo superior. Brown odiaba que tipos como Mead ascendieran tan rápido que ni siquiera cumplían con los mínimos.
– Necesito que vengas volando aquí. Estoy en Park con la Setenta y ocho. Número… mierda… ¿cuál es el número? ¡Slattery! ¿Cuál es la puta dirección?
– ¿Ahora mismo? -preguntó Brown.
– Mierda, claro. Ahora. Quiero que veas la escena del crimen antes de que los técnicos lo destruyan todo. Tenemos un fiambre en una bañera. Podría ser un accidente, pero el forense querrá hacer su trabajo. Así que te necesitamos aquí antes de lo que canta un gallo.
Floyd Brown observó la cena recalentada, enfriándose por segunda vez. Se preguntó si el hecho de bombardear la comida tantas veces podría producir cáncer o algo. Miró a Vonette, que sostenía la taza de café contra la mejilla, con la mirada clavada en la pared, seguramente tratando de explicarse por qué llevaba casada con un poli veintisiete solitarios años. Una mujer hermosa, pensó Floyd, y sólo faltaba un mes para que cumpliera cincuenta años.
Floyd quería quedarse en casa esa noche para disfrutar de un poco de amor y ternura, pero… Consultó la hora.
– Estaré allí dentro de una media hora.
Vonette lo miró, suspiró y apartó la cara.
Randy Mead colgó antes de que Brown dijera nada más. No estaba para que sus hombres le vinieran con cuentos, no después de varios meses de tensión por culpa del maldito francotirador psicópata, y de que la comisaria Tapell estuviera todo el día encima de él. Y ahora este tipo, muerto en la bañera, y lo cierto era que no parecía un accidente. Salió del salón y le gritó a un técnico que buscaba huellas. Había muchas obras de arte. Mead se fijó en un paisaje soleado y decidió que la firma de Monet tenía que ser real en un lugar tan elegante como aquél. Anotó rápidamente en un bloc que los agentes comprobaran en la compañía aseguradora que no faltase nada de valor. El asesinato, si es que lo era, podría enfocarse desde esa perspectiva. Casi nadie se muere ahogado en una bañera. Y el suelo del cuarto de baño estaba encharcado, como si el tipo hubiera estado chapoteando.
Además, era un potentado que se codeaba con la alta sociedad.
Por Dios. Sólo le faltaba eso.
Mead sabía que había gente haciendo cola para conseguir su trabajo y supuso que la comisaria seguramente querría a un negro. Tomó nota mentalmente de mostrarse más agradable con Floyd Brown, respiró hondo y confió en que la muerte del ricachón sólo fuera una especie de accidente raro.
– Eh, Mead. Échele un vistazo a esto. -Uno de los polis de Escena del Crimen, corpulento, con una calva incipiente, atravesó lentamente el salón decorado de forma lúgubre. De sus manos enguantadas colgaba un trozo de cuero negro flácido; una capucha de bondage, con puntadas toscas, agujeros recortados para los ojos, la nariz y la boca.
– ¿Dónde has encontrado ese juguetito?
– En el último cajón de la cómoda.
– ¿Algo más?
– Varias revistas porno, y seguimos mirando. Tal vez el tipo buscaba algo duro y se encontró con algo más duro de lo que se esperaba.
La idea de que el potentado fuera una especie de freak sadomasoquista hizo que Mead sonriera.
– ¡McKnight!
El poli fornido y medio calvo volvió sobre sus pasos pesadamente. Mead señaló la capucha de cuero con la cabeza.
– De esto ni pío, ¿entendido? Ni una palabra a la prensa. Nada de filtraciones. ¿Queda claro?
– Sí, clarísimo, jefe. -McKnight se encogió de hombros.
Mead le quitó de la mano un rotulador negro indeleble y escribió el nombre de la víctima en letras mayúsculas en la parte superior de la bolsa de plástico: WILLIAM MASON PRUITT.
9
¿Lloró cuando falleció su madre? ¿Por qué no se acordaba? Llevaba grabado en la memoria todo cuanto había sucedido ese día: la hermana Margaret entrando en la clase; las tapetas metálicas de sus zapatos resonando en las paredes del pasillo color verde grisáceo; el ceño fruncido de la monja -las tapetas estaban prohibidas-, suavizado por la expresión de pena; su padre de pie en la entrada, el traje gris apenas un tono más oscuro que el rostro ceniciento. Y, por supuesto, tía Patty, cocinando y limpiando, preparándose para la invasión de parientes; la casa ya olía a productos de limpieza y a estofado, y su madre había fallecido hacía apenas unas horas.
Pero ¿había llorado?
– Kate, ¿sigues ahí? Ya sé que la chica era como una hija para ti. Es normal que te sientas mal y llores.
– Sí, claro, tía Patty, lo sé -dijo Kate regresando al presente.
Se imaginó a la hermana de su padre en el apartamento de Forest Hills, sentada sobre el brazo del sillón revestido de plástico que había en el salón con papel pintado con motivos florales. Pero entonces, al alzar la vista, vio la maldita fotografía que había sujetado con una chincheta encima del escritorio, la de Elena con los párpados pintados. Había estado pensando en enseñársela a Tapell, y lo haría, pero la perspectiva de que Tapell le sugiriese por segunda vez que se marchase a casa a descansar no le atraía en absoluto. Tenía que averiguar más detalles.
– ¿Por qué no te tomas unos días de descanso? Ven a Queens. Le prepararé a Richie esos chiles que tanto le gustan.
– Gracias, tía Patty. Iremos, pronto -replicó Kate, pero ya no la estaba escuchando. Un titular en primera plana le había llamado la atención: «Famoso financiero hallado muerto.» -Tía Patty -dijo mientras se acercaba el Times-. Tengo que marcharme, pero te llamaré después. Y gracias.
Kate leyó por encima el artículo sobre la muerte de Bill Pruitt. Mencionaba su vinculación con Hágase el Futuro, su relación con varios clubes -Yale, Century-, el hecho de que era presidente del consejo del Museo de Arte Contemporáneo y que lo habían encontrado en la bañera. «¿La bañera? ¿Había sufrido un ataque al corazón?»
Llamó a Richard de inmediato. ¿Lo sabría? Dio unos golpecitos en la encimera, esperando, escuchando los tonos del teléfono. Richard estaba en los tribunales: la empresa de Wall Street que últimamente le había estado robando mucho tiempo. Los socios se demandaban los unos a los otros. Codicia contra Codicia, según Richard.
Kate retomó el artículo y, mientras buscaba detalles, sonó el interfono. Ryan, el joven portero, explicó que había un paquete para ella. Se lo subiría, le dijo con excesivo entusiasmo.
Los ojos de Ryan casi acariciaron los hombros de Kate. Se ajustó bien la bata.
Un sobre de papel Manila normal, a su nombre y sin remitente, sólo su nombre en mayúsculas en una pegatina autoadhesiva.
Dentro había una especie de collage del tamaño de una postal corriente, una mezcolanza de fragmentos coloreados y pegados. ¿La invitación para la exposición de algún artista? Kate le dio la vuelta. Nada. Si se trataba de una invitación, sin duda era enigmática. Pasó el dedo por la superficie, sintió los extremos recortados. Estaba hecho a mano. ¿Especialmente para ella?
Sintió un estremecimiento en las terminaciones nerviosas; no dejaba de ver la fotografía de la graduación. Se preguntó si existiría alguna relación. ¿Por qué le habían mandado eso? Lo dejó caer, lo observó revolotear hasta el suelo, luego lo recogió junto con la lupa que utilizaba para examinar los minúsculos detalles de las esquinas de los cuadros flamencos. Confirmó que se trataba de un collage, que los fragmentos eran de una fotografía.
Tras pasarse diez minutos forzando la vista Kate llegó a la conclusión de que se trataba de un cuadro, quizás una madona, a juzgar por los fragmentos de una cruz, pan de oro y un pecho.
Y conocía al hombre que la ayudaría a estar completamente segura.
Mientras iba en el taxi el corazón le latía con fuerza. Alguien le había enviado aquello, pero ¿por qué?
Con el collage guardado en el sobre -deseó no haberlo toqueteado por todas partes, pero ya era demasiado tarde-, Kate entró en la elegante casa de ladrillo unifamiliar en una travesía de Madison, en la Setenta y cinco. No necesita leer la pequeña placa de bronce. Ya sabía lo que estaba grabado: GALERÍA DELANO-SHARFSTEIN, un oasis de belleza y tranquilidad, un mundo de cuadros de primera y objetos de arte de primer orden.
La madera oscura y las alfombras orientales daban a la Delano-Sharfstein el ambiente de un museo pequeño e íntimo. Salvo que todo estaba a la venta.
En su época de estudiante Kate venía a la galería con cierta frecuencia. Fue durante la tercera o la cuarta visita que se le acercó un hombre bajito y compacto con un rostro finamente cincelado salvo por una más que llamativa nariz. Permaneció junto a ella durante unos instantes, observándola, supuso Kate, mientras ella, a su vez, fingía contemplar un retrato del siglo XVI.
– Exquisito, ¿no cree?
– Sin duda -dijo ella observando el elegante terno del hombre.
– No he podido evitar mirarla durante estos meses pasados. -La voz era culta, pero creada, pensó Kate; era algo de lo que estaba al tanto porque ella misma se había creado una. Le tendió una mano pequeña y perfecta.
»Merton Sharfstein.
– Oh -dijo Kate-. Es su galería. Encantada.
Y lo estaba. Después de que Kate le explicara que era una estudiante de historia del arte, él le ofreció una exclusiva visita guiada, no sólo de la primera planta sino también de las salas de exposiciones privadas de la segunda planta -normalmente reservadas para los clientes serios-, donde contempló un despliegue del mejor arte, con obras que no creía que existieran aparte de en los museos.
Kate se convirtió en una asidua de la galería y la atención continuada de Mert acabó teniendo su recompensa. Cuando Kate se casó con Richard varios años después, lo llevó a Delano-Sharfstein, y, aunque el principal interés de Richard era el arte contemporáneo, Mert le explicó que una colección de arte sin historia no era, ¿cómo lo había dicho?, «lo bastante importante para un hombre de su gusto, señor Rothstein». Oh, sí, a Mert se le daba muy bien. Richard soltó enseguida varios cientos de los grandes por un trozo de «historia».
– Joel. ¿Cómo estás?
– Muy bien, gracias, señora Rothstein -susurró el atractivo joven desde detrás del sobrio mostrador de caoba-. El señor Sharfstein la espera en la dos.
Kate atravesó el espacio de la exposición pública, con las enormes chimeneas de mármol, los suelos de marquetería, los techos de enlucido ornamentales; todo parecía susurrar: «Dinero, dinero, dinero.» La escalera de caracol de la galería fue un decorado para esa actriz de antaño, la que tanto le gustaba a la madre de Kate, Loretta Young.
– ¿Una taza de café o té? -le ofreció otro joven, más atractivo aún que Joel, susurrando como si un bebé durmiera en la sala contigua mientras Kate se sentaba en una de las pequeñas salas de exposición repleta de grabados de Goya.
– ¿Mert tardará mucho?
– Sólo unos minutos -susurró-. Está con un cliente.
Kate examinó un Goya. De muy cerca, el grabado era incomprensible, aguadas de tinta negra y gris, oscuro y misterioso.
El ayudante le sugirió que retrocediese. Lo hizo y entonces la imagen cobró vida: un diestro entrando a matar.
– Estaba demasiado cerca -apuntó el joven.
Una observación interesante.
Kate se acercó, observó esos grises borrosos y retrocedió de nuevo justo en el instante en el que la puerta del despacho de Mert se abrió y salió el marchante de arte, seguido de un joven con pantalones de cuero muy ajustados y una camisa de seda con grabados de lagartos abierta hasta el ombligo.
– Kate Rothstein. El señor Strike.
– Strike, tío. Strike a secas. -Volvió la cabeza de pelo negro azulado hacia Kate.
– Ah, el músico. Me encanta Mosh Pit Stomper. -Kate chasqueó los dedos e imitó lo mejor que pudo a Joan Jett: «Dame patadas y puñetazos, ámame hasta morir, oh, violento golpeador.»
Mert la miró de hito en hito, boquiabierto.
– Músico, ésa es la palabra, cariño. -Strike rodeó los hombros de Kate con el brazo repleto de tatuajes y le guiñó el ojo cargado de rímel-. Para el resto del mundo sólo soy una estrella del rock.
– El señor Strike, perdón, Strike a secas, tiene un maravilloso sentido estético. Acaba de elegir tres dibujos de los grandes maestros, un Rubens y dos Dureros.
– No tengo ni idea de eso, cariño, pero me han costado una pasta. Eso seguro.
– Sí. -Mert logró sonreír, pero en menos de un minuto ya se había deshecho de Strike con su tacto habitual, y luego dejó escapar un suspiro exagerado.
– En serio, ni te imaginas con qué gentuza hay que tratar estos días.
– Strike acaba de soltarte un par de miles y se supone que tengo que compadecerme de ti, ¿no? Pues me temo que no, «cariño». -Kate le besó en la mejilla. Se rió pero adoptó un tono serio de inmediato-. Mert, quiero enseñarte algo. -Sacó el collage del sobre; los dedos le temblaban-. Ponte los guantes, por favor. -Tal vez ya fuera demasiado tarde en lo concerniente a sus huellas, pero ¿por qué seguir contaminando el collage} Sólo con mirarlo Kate se sintió incómoda.
Mert introdujo sus delicadas manos en unos guantes de algodón blanco. Kate le dio su lupa. Mert miró por el cristal entornando los ojos, que habían adquirido el tamaño de una pelota de tenis.
– Podría ser una figura, un niño o… espera. Tengo una idea.
Al cabo de unos instantes, otro de los atractivos ayudantes de Mert escaneó el collage y lo guardó en uno de los ordenadores de la galería. La imagen apareció en la pantalla cuatro veces más grande de su tamaño original. Mert se dio un golpecito en el labio y luego señaló varias de las imágenes fragmentadas.
– Auméntalas e imprímelas.
Quince minutos después, el ayudante no sólo había aumentado doce de los minúsculos fragmentos sino también, bajo la dirección de Kate y Mert, los había recortado como piezas de un puzzle. Kate les dio vueltas en el escritorio de Mert y unió las que encajaban entre sí hasta formar un tercio del cuadro: la cabeza de un niño, un pecho y un brazo, una buena parte de un manto real azul… la Virgen y el Niño.
– Parece un examen de historia del arte. Identifique el cuadro a partir del detalle. -Kate colocó otro fragmento-. Por el modo en que está pintado diría que es demasiado sofisticado para ser medieval, pero… tampoco es del todo renacentista. ¿Qué te parece, Mert?
Sonrió.
– Muy astuta, querida… Estoy de acuerdo. Del siglo XIV. Italiano, sin duda.
– ¿Quién colecciona cuadros así en Nueva York?
– Bueno, así, de pronto, sólo se me ocurre tu esposo.
– Sólo uno o dos… gracias a ti. Y ninguno más desde que están tan caros. ¿Quién más?
Mert frunció la boca.
– Hace seis meses, el presidente del Contemporáneo, el señor William Mason Pruitt, se mostró interesado en uno de mis cuadros, pero se echó atrás al saber el precio.
– ¿Bill Pruitt?
– Un agarrado de tomo y lomo… o lo era. Discúlpame. Acabo de enterarme de la noticia. Pero intentó que le vendiera una acuarela de Rubens a mitad de precio porque él era muy muy importante. Le dije que buscara en otra parte.
– ¿Se te ocurre alguien más?
– Varias personas, pero tendría que revisar los archivos. Y hay otros marchantes en Nueva York que se dedican a la compraventa de esas obras, varios en Europa, por supuesto, aunque no todos son dignos de confianza. Como bien sabes, Kate, los cuadros y los objetos robados son un negocio floreciente y… -Mert se calló y observó los fragmentos recortados-. Un momento. -Entornó los ojos y la napia pareció temblarle cuando apretó el botón del interfono del despacho-. Joel. Necesito el listado más reciente que tengamos sobre obras de arte robadas. No, que sea el de los últimos seis meses. Ahora mismo, por favor.
– Mert, ¿qué pasa? -A Kate se le contagió el entusiasmo de Mert.
– Nos ponen al día todos los meses -respondió Mert mientras pasaba las páginas de informes de objetos de arte robados hasta que encontró el que buscaba. Lo arrojó sobre el escritorio, junto al cuadro-puzzle incompleto de Kate.
En el informe, de una página, había una fotocopia en color de una Virgen y el Niño en la parte superior, y debajo un párrafo:
Italiano. Siglo XIV. Sienes.
Pintura al temple de huevo sobre tabla.
Este pequeño retablo, parte de una predela de una iglesia de Asciano, Italia, desapareció hacia el 11 de marzo.
La obra se atribuye a la escuela de Duccio, posiblemente pintada por el propio maestro.
Valor aproximado: de tres a seis millones de dólares.
Los marchantes de arte deberían de buscar el sombreado con cuadrículas en el pan de oro del fondo.
Kate observó ambas imágenes, se acercó la lupa al ojo y vio que en las dos se apreciaba el sombreado con cuadrículas.
– ¡Mert, eres un genio! -Cogió el informe sobre obras de arte robadas, lo guardó en el sobre junto con los fragmentos ampliados y el collage original-. Los necesito.
Mert entornó los ojos de águila.
– ¿De qué va todo esto, Kate?
– Cuando lo averigüe -replicó-, serás el primero en saberlo.
10
Trajes oscuros. Vestidos negros. Todo el mundo solemne, como correspondía a la ocasión. El pastor, que obviamente no conocía a Bill Pruitt, realizó elogios vacuos sobre las «buenas obras» de Pruitt. Nadie se levantó cuando el oficiante preguntó: «¿Querría alguien dedicar unas palabras al difunto?» Kate sintió la tentación de decir algo -pero ¿qué?- con tal de romper aquel silencio incómodo.
Observó la multitud que atestaba la capilla de Upper East Side: el personal del Museo de Arte Contemporáneo y de Hágase el Futuro, varios políticos republicanos conocidos, un puñado de miembros de la clase dirigente neoyorquina, la directora -por poco tiempo- del Contemporáneo, Amy Schwartz, los conservadores, Schuyler Mills y Raphael Perez, a ambos lados de Kate, con expresión imperturbable, aunque el clavel rojo que Mills llevaba en la solapa resultaba demasiado festivo para la ocasión. Al otro lado del pasillo, Blair, la amiga de Kate y coanfitriona de la función benéfica de la fundación, ponía los ojos en blanco cada vez que el pastor rendía un homenaje al difunto.
Un número de asistentes más que decente, aunque la gente consultaba la hora, se movía por puro aburrimiento e incluso había un hombre susurrando por el móvil.
Richard se había negado a acudir, no quería ser un «hipócrita». A muchos otros no parecía molestarles la hipocresía.
Hasta la madre de Pruitt, símbolo por excelencia de la alta sociedad, no dejaba de bostezar en el pañuelo de encaje.
Al cabo de veinte interminables minutos, el grupo salió a la luz del atardecer en la parte alta de Madison Avenue. Blair se inclinó hacia Kate.
– Querida, si de repente me caigo muerta, te ruego que digas algo de mí que no sean mis obras de beneficencia -susurró.
– ¿Qué tal si dijera que eres una compradora compulsiva o… que te encantan los restaurantes de lujo?
– Serás arpía -dijo Blair riéndose, y añadió-: Kate, ¿has comprobado todos los detalles de la función benéfica?
Kate los enumeró con los dedos.
– Florista, catering, los relaciones públicas. Todo listo.
– Estupendo. -Le envió un beso volado a las mejillas-. Voy a Michael Kors. El toque final para el traje de gala. ¿Quién se encarga de ti, querida?
– Oh… -Kate ni siquiera había pensado en ello-. Supongo que Richard, aunque no con la frecuencia deseada.
La risa estentórea de Blair se vio cortada cuando el chófer la encerró en el BMW.
La señora Pruitt posó una mano en el brazo de Kate.
– Gracias por tener el detalle de venir, querida. -Su pelo con aspecto de casco congelado resplandecía por la laca.
Kate sintió una punzada de culpabilidad. Había venido por puro compromiso.
– Bueno -dijo-, Bill siempre era tan…
La señora esperó a que Kate añadiese algo.
– … elegante -dijo finalmente.
La señora asintió y luego suspiró.
– ¿Te apetece tomar algo? Vivo a la vuelta de la esquina.
A Kate ni se le pasó por la cabeza negarse.
Winnie Armstrong-Pruitt-Eckstein se acomodó en el sofá estilo imperio en el que la emperatriz Josefina se habría sentido como en casa.
El apartamento de Park Avenue presentaba el estilo propio de la difunta hermana Parish que había gozado de tanta popularidad entre los ricos carcas: una casa solariega inglesa en medio de Manhattan, brocados y cretona, alfombras persas, un piano de cola con un enorme ramo de flores silvestres, una pared repleta de cuadros de perros.
La sirvienta colocó la bandeja entre las dos mujeres y les sirvió un martini de la coctelera estilo art déco.
– Salud. -Winnie apuntó con el vaso a Kate y los ojos, con los párpados sombreados de azul, resplandecieron.
El brindis y el comportamiento de Winnie no eran muy propios de las circunstancias. Winnie siempre le había recordado a una actriz antigua, en especial a la que interpretaba a la madre de Cary Grant en Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock, una de sus películas antiguas favoritas. Era una especie de combinación entre heredera y corista. Lo que le resultaba incomprensible era cómo había podido tener un hijo como Bill.
– ¿Cómo está tu querido esposo? -inquirió Winnie.
– Agotado de tanto trabajar, pero bien.
Winnie comenzó a hablar en una especie de susurro de complicidad.
– Mi madre siempre decía que los judíos son los mejores esposos. -Le guiñó el ojo a Kate-. Creía que mi matrimonio con el padre de Bill, Foster Pruitt, duraría para siempre, pero entonces, bueno, nos dejó y, para serte completamente sincera… -Se inclinó hacia Kate-: No me dejó tan bien situada como me habría gustado. No es que me casara con el señor Eckstein por dinero. ¡Dios me libre! -Se llevó la mano al pecho-. ¡Larry Eckstein era el hombre más espléndido del mundo! -Suspiró de forma exagerada-. Oh… le echo tanto de menos. -Se le humedecieron los ojos. Cogió una campanilla de la mesita y la agitó con fuerza-. ¿Te apetece otra copa?
A los pocos minutos, la sirvienta había repuesto el martini de Winnie y le había servido otro a Kate.
– Mi hijo fue el único que mostró su desaprobación abiertamente cuando me casé con Larry.
– A algunas personas les cuesta aceptar los cambios -dijo Kate con tacto.
– ¡Tonterías! Era un esnob. Tuvimos una pelea terrible por culpa de mi matrimonio. -Negó con la cabeza-. Aunque después de la muerte de Larry nos reconciliamos un poco. Creo que William se siente un tanto culpable. -La señora Armstrong-Pruitt-Eckstein frunció los labios-. Oh, vaya, hablo como si estuviera vivo.
– Bueno, cuesta creer que nos haya dejado. Lo echaremos… -a Kate no le resultaba fácil pronunciar las palabras- de menos.
Winnie arqueó una ceja con escepticismo.
«Pobre Bill.» Ni siquiera le caía bien a su madre. Kate trató de decir algo y señaló la pared llena de retratos caninos.
– Es obvio que compartes la fascinación de tu hijo por el arte.
– Oh, no. Nuestros gustos eran radicalmente opuestos, querida. Por supuesto, me encantaban sus cuadros impresionistas. ¿Y a quién no? Pero los cuadros religiosos, bueno…, para mí son demasiado católicos. -Se acabó el segundo martini-. Tengo uno por aquí. Bill me lo confió.
– ¿Un cuadro medieval? -Incluso después de dos martinis, aquello despertó la curiosidad de Kate-. ¿Puedo verlo?
Winnie rebuscó en un armario de la biblioteca revestida de paneles, regresó con la escena de una crucifixión pintada sobre madera, apenas más grande que la típica novela de tapa blanda. Se lo pasó a Kate como si fuera una mera copia de la programación televisiva de la semana pasada.
Kate sintió una fugaz desilusión. Pero ¿de veras había esperado que Winnie le mostrase la Virgen y el Niño del collage} -Creo que es bastante antiguo -dijo Winnie mientras se encogía de hombros como si no le interesase lo más mínimo.
Kate observó la pintura agrietada, los restos de pan de oro en torno a los extremos. Richard, pensó, mataría por conseguirlo… si era auténtico. Lo analizó detenidamente.
– ¿Crees que valdrá mucho? -preguntó Winnie.
– No lo sé -replicó Kate-. No es mi área de trabajo. Pero es muy posible. ¿Cuándo te lo dio Bill?
– Oh, hace un par de meses. Fue un poco raro. Me pidió que se lo cuidara. Como si fuera una mascota o algo.
– ¿Te ha dado otros cuadros?
– Uno o dos retratos caninos maravillosos -respondió sonriendo, luego se calló, pensativa-. En el apartamento de Bill vi otro cuadro religioso, justo el día antes de que muriera. Estaba sobre el escritorio de la biblioteca, medio envuelto. Le eché un vistazo. Una Virgen y el Niño. -Winnie desvió la mirada, confundida-. Ahora que lo pienso… -Tomó varios papeles del escritorio y recorrió una página con el dedo-. A ver… No. La Virgen y el Niño no figura aquí. Qué raro. -Le pasó la página a Kate-. Es una lista de las obras de arte del apartamento de Bill. Me la proporcionó la policía. Fueron bastante pesados. -Frunció los labios-. Quieren que consulte a la compañía aseguradora si falta algo. En serio.
– ¿Estás completamente segura de haberlo visto… el cuadro de la Virgen y el Niño?
– Kate, querida, quizá sea mayor, pero no estoy senil.
– Oh, lo siento. No era mi intención. -Kate echó un vistazo a la lista, luego sacó del bolso los fragmentos de la Virgen y el Niño y los colocó sobre el escritorio de Winnie-. ¿Se parecía a esto?
– Dios mío. -Winnie inclinó la cabeza a un lado y otro-. No soy ninguna experta, querida, pero parece el mismo, eso desde luego.
Kate se quedó pensativa unos instantes.
– ¿Crees que Bill lo habría vendido? -No me parece probable. Vi el cuadro justo el día antes de su muerte. No tuvo tiempo.
«Exquisito.»
Sus ojos contemplan el delicado sombreado con cuadrículas en el pan de oro, las minúsculas grietas en la pintura al temple de huevo, la tierna mirada de la Virgen con los ojos entornados. Es tan hermoso, tan emotivo, que casi le da miedo observar toda la emoción que el artista plasmó en un cuadro destinado a la veneración y la piedad.
Tenía derecho a llevárselo. El hombre no se lo merecía.
Recuerda, intenta revivir el momento en el que sostuvo en el aire las piernas largas y flacas del hombre y observó al viejo idiota chapoteando en el agua. No estuvo mal. También fue divertido. Pero ¿y la mejor parte? Recorre el borde de la mesa metálica con el lápiz. Ah, sí, cuando encontró la factura de la tintorería. El atrezo perfecto.
Aun así, le costó lo suyo.
Lamenta no haberse llevado algo, un talismán, un recuerdo. Mira entornando los ojos por el vasto espacio a lo que antes era una ventana, y ahora un cuadrado torcido e irregular que enmarca un tramo de río como una vieja fotografía.
Eso es. Una cámara. La próxima vez se llevaría la Polaroid.
Baja el volumen y lee las páginas por encima. Esta vez será más divertido.
Qué actividad y placer tan extraños. ¿Acaso lo había sentido alguna vez?
De niño era tan escurridizo… el olor del pelaje chamuscado de un gato, el minúsculo corazón del periquito latiéndole en la mano. Pero eran placeres incompletos. Carecían de motivación.
Le ha empezado a doler la cabeza. Se frota la frente con la mano, aprieta con los dedos hasta que siente un cosquilleo, se reclina, respira hondo. Un pequeño descanso.
Se enfunda los guantes, pasa las páginas con cuidado, se detiene ante un posible candidato. Pero ¿de dónde sacaría todos esos rifles? No, no es viable. Al menos de momento.
Encuentra algo. Crudo. Dramático. Intenso. Le gusta. Piensa que al artista también le gustará. Quizás es demasiado intenso, demasiado bueno. Pero ¿acaso importa? Al fin y al cabo, el tipo sólo es un títere.
Qué fácil era conseguir la cita. La adulación nunca fallaba, sobre todo con un artista. Y el acento era todo un detalle.
Se imagina al artista en su aislado estudio de Hell's Kitchen, rodeado de esos cuadros aburridos, se recuesta en el asiento, pasa la mano por la pared llena de agujeros, los dedos serpentean por entre salientes y depresiones, y se detiene en la fotografía de Kate que aparece en el periódico: su pequeño ángel de la guarda con halo de grafito.
¿La estará abrumando con tanta información? Ya le habrá dado mucho que pensar. ¿Cuánto habrá averiguado? ¿Cuánto alcanza a comprender?
Bueno, eso es cosa suya. Y esta vez no se lo pondrá tan fácil.
Consulta la hora. Siente el calor, el ansia despertándose en su interior.
Pronto.
– ¿Cómo estás? -dice en voz alta, practicando su acento alemán cortado.
11
Ethan Stein reagrupó las copias de sus críticas de arte sobre la mesa manchada de pintura situada justo al lado de la entrada de su estudio, en Hell's Kitchen. Las había ampliado un diez por ciento para que parecieran más grandes y admirables, sin que el lector supiera del todo por qué. Lástima que fueran de hacía varios años.
¿Qué era lo que el coleccionista le había dicho exactamente por teléfono? ¿Que era un «admirador de toda la vida» de su obra? Algo así. Daba igual. Era como música celestial para sus oídos. Un regalo de los dioses. No había recibido muchos elogios últimamente; no podía decirse que los coleccionistas y los conservadores estuvieran aporreando su puerta.
Quizá por eso Ethan no había hecho pesquisas al respecto, sólo que el hombre había visto un cuadro de Ethan… ¿dónde había dicho? ¿En casa de otro coleccionista? En alguna parte. Lo que importaba era que el hombre vendría al estudio «con la intención de comprar». Eso era todo cuanto Stein había entendido.
Hacía diez años Stein era uno de esos jóvenes que marcaba tendencias; con apenas veinticinco años era de los que movía los hilos en el mundo del arte posminimalista y conceptual, y bien que se enorgullecía. Pero habían transcurrido seis años desde su última exposición en Nueva York. Seis largos años. Bueno, eso cambiaría, y pronto. La visita era una buena señal. Un buen augurio. Y los cuadros nuevos eran buenos, aunque no exactamente revolucionarios. Eso no importaba. Su obra siempre había versado sobre la más pura de las cosas, la honestidad.
Echó un chorrito de aguarrás en la enorme paleta de cristal. Llevaba una semana sin pintar, pero quería que el estudio oliese a pintura y diese la sensación de que había estado trabajando.
Intentó recordar el nombre del coleccionista mientras revisaba los cedés, buscando la música perfecta; decidió que un poco de jazz tranquilo complementaría sus cuadros abstractos y minimalistas.
¿El coleccionista le había dicho cómo se llamaba? Tendría que empezar a fijarse en esos detalles. Quizá fuese un nombre extranjero. De lo que no cabía duda era de que se le notaba el acento.
El artista observó el estudio mientras el sol se ponía por detrás del edificio McGraw-Hill, comprobó que la botella de Sancerre se estuviera enfriando en la pequeña nevera, llenó rápidamente un cuenco con patatas fritas, reagrupó las críticas de arte por enésima vez. Casi nunca se acostaba tarde, se sentía un poco incómodo en el edificio abandonado ya que a las cinco en punto todos los comercios cerraban, y en la calle, la Undécima Avenida, no había ni un alma por la noche. Pero esta vez la espera valdría la pena.
Sonó el timbre. Ethan consultó la hora, las ocho en punto. El coleccionista, justo a tiempo.
Cuando volvió en sí, Ethan Stein deseó no haberlo hecho. No podía mover los brazos ni las piernas, le costaba respirar, estaba confundido y le dolía la cabeza, como si el cráneo le hubiera encogido y fuera demasiado pequeño para el cerebro.
¿Qué había pasado? Sólo recordaba haber abierto la puerta.
Ah, sí. La mano en la cara, el olor químico, la breve pelea antes de que todo oscureciera.
Ethan parpadeó. Vio los zapatos del hombre pasando por delante de él. Estaba tumbado en el suelo, la mejilla apoyada sobre el linóleo barato y manchado de pintura, y tenía la nariz llena de polvo. El hombre silbaba.
Durante unos instantes, Ethan, drogado, pensó que se trataba de una ironía… claro, le gustaba jugar duro, pero esto…
El pánico se apoderó de él tan rápido y el olor a éter o algo parecido persistía con tanta fuerza en los orificios nasales que Ethan pensó que vomitaría. ¿Ese ruido de arcadas venía de él?
– Relájate.
Una voz que procedía de las alturas.
Ethan se esforzó por mirar, pero no logró mover la cabeza.
El hombre se agachó, su rostro frente al de Ethan, los rasgos borrosos.
– Esto tardará un rato. Relájate.
El hombre se había sentado. Ethan le oyó destornillar los focos y la mitad de la habitación quedó sumida en la oscuridad.
– Paciencia -dijo el hombre.
Ethan sentía los latidos del corazón en las orejas, sonaba como un partido de tenis bajo la lluvia, la pelota empapada, pesada. Plaf. Plaf. ¿Lo que tenía en las mejillas eran lágrimas? Nunca se había sentido tan impotente, tan aterrorizado. Tenía frío y, al verse el pecho, se dio cuenta de que estaba desnudo. Le entró el pánico. De la garganta le surgían unos ruiditos, pero no podía hablar. Sentía la lengua y los labios pesados, inamovibles.
El hombre estaba a su lado, desdoblando un papel, farfullando. Ethan trató de girar la cabeza. Imposible.
Entonces vio las manos del hombre y el destello de una navaja.
¡Noooo! Pero no podía gritar. Las palabras salieron en forma de baba, apenas unas burbujitas de saliva en los labios.
– Empezaré por la pierna -dijo el hombre al tiempo que sujetaba a Ethan por los tobillos y le levantaba las piernas hacia atrás de tal modo que los talones descalzos le quedaron apoyados en la pared, entre dos de sus cuadros blancos minimalistas.
Ethan estaba boca abajo, mirando al hombre, pero no podía darle forma. El resplandor de las luces lo había convertido en una silueta oscura. Lo único que vio fue al hombre consultando el papel que tenía en la mano antes de que comenzara a acuchillarle la pantorrilla con la navaja.
Ethan no se desmayó por el dolor. Sólo sintió un tirón leve, una especie de pellizco. No, se desmayó al ver al hombre deslizando la navaja bajo la piel, cercenando músculos y tendones, despegando la carne del hueso como si estuviera desollando un pollo.
12
ARTISTA HALLADO MUERTO
CERCA DEL CENTRO
El cadáver de Ethan Stein, de treinta y seis años, fue hallado anoche en su estudio de Hell's Kitchen por el encargado de mantenimiento, Joseph Santiago, en el 427 de la calle 39 Oeste, cuando el hombre reparó en un reguero de sangre que salía por debajo de la puerta del estudio del artista.
El asesinato, que parece obedecer a un ritual, ha desconcertado por el momento a la policía de Nueva York. El artista era…
La luz matinal se colaba por las elevadas ventanas del ático e iluminaba la encimera, la taza de café solo de Kate y el New York Times.
Ethan Stein. Kate apenas había oído hablar de él durante los últimos años. Uno de esos artistas que había desaparecido por una de las grietas del mundo del arte en cuanto su estilo e importancia dejaron de estar de moda. Richard le había comprado un cuadro cinco o seis años atrás. Estuvo una temporada colgado en el salón de los Rothstein, después quedó relegado al cuarto de huéspedes; era un cuadro pequeño, minimalista, capas de pintura blanca y color hueso aplicadas con espátula y pincel, con apenas algún toque gris. Bonito, pero nada del otro mundo. Kate se entristeció por no haber seguido en contacto con el artista, o era por haber trasladado el cuadro. No estaba segura. Una muerte temprana siempre resultaba trágica. Pero ¿un ritual? ¿Sangre por debajo de la puerta? Dios bendito.
Le dolía la cabeza por los martinis cargados en casa de Winnie Pruitt, rematados por la noche con un par de copas de cabernet en compañía de unos clientes de Richard. Kate apenas había podido seguir la conversación. No era muy propio de ella. Y Richard lo notó. Más de una vez. No es que Kate no quisiera mostrarse sociable, sino que el collage la obsesionaba, así como la idea de que Bill Pruitt pudiera haber comprado obras robadas.
Apartó la sección dedicada al área metropolitana y se dispuso a consultar el apartado de gastronomía cuando una fotografía cayó en la encimera.
Una Polaroid, prácticamente blanca, una imagen más bien sugerida, algo gris y borroso en el extremo.
«¿Qué es esto?» La observó detenidamente. ¿Se le habría caído a alguien por casualidad en el periódico? Una semana antes le habría parecido posible. Entonces no.
Kate se tomó dos analgésicos y se colocó el inalámbrico bajo el mentón de inmediato. Llamó a Richard.
– Lo siento, señora. Está reunido -replicó la leal secretaria de Richard.
– Dile que he llamado, Anne-Marie.
– Por supuesto. Y gracias por el chocolate. Estaba riquísimo.
– Eh, te lo merecías, y ni se te ocurra compartirlo con nadie -dijo Kate, que pretendía que la mujer se quedara trabajando en el despacho de Richard hasta bien pasada la edad de jubilación. También pretendía mantenerla en su peso: trufas para el día de San Valentín. Bastones de caramelo y tortas en Navidades. Incluso figuras de chocolate en forma de pavo de dos kilos y medio para el día de Acción de Gracias-. Dile que me llame, ¿vale? Gracias.
Basta de trivialidades. Las manos le temblaban.
Kate observó la Polaroid de cerca, pero no había nada que ver. Era todo blanco con una leve insinuación gris, apenas un borrón. La dejó en la encimera, se dispuso a tomar café y se detuvo. La Polaroid, justo debajo del titular del asesinato de Ethan Stein, creaba una yuxtaposición tan evidente que se incorporó de un salto.
Dios, ¿se la había mandado él? ¿Cómo había tenido acceso a su periódico? La mera idea le produjo escalofríos.
En el cuarto de invitados, Kate sostuvo la Polaroid junto al cuadro minimalista de Ethan.
No estaba segura del todo, pero sí, existía cierta similitud… el blanco y la insinuación gris.
En el estudio, se frotó los ojos para combatir el sueño y observó la fotografía con la lupa. Pinceladas. Era un cuadro.
La fotografía de la graduación. Ésa fue la primera.
Luego el collage de la Virgen y el Niño.
Y ahora ésta.
Cierto, no tenía modo de relacionar la Polaroid con Ethan Stein, pero la similitud y la coincidencia -después de las otras dos misivas- hizo que le temblaran las manos.
¿Por qué le enviaba todo aquello? ¿Existía una relación o su mente, afligida por la muerte de Elena, se inventaba misterios inexistentes?
No. Kate estaba segura de que pasaba algo. Era la clase de sensación que solía experimentar la joven agente McKinnon.
Había llegado el momento de visitar a Tapell, pero primero necesitaba confirmar algo.
Kate se enfundó unos pantalones de sport, una blusa de seda, se peinó y ni siquiera se molestó en maquillarse.
Kate se dirigió al reservado de la cafetería.
– Gracias por venir, Liz.
– No pasa nada. Cualquier cosa con tal de alejarme del profesor de informática de doce años que lleva varios días gritándome como si fuera idiota. -Liz miró a su amiga por encima del borde de la taza de café-. ¿Qué pasa, Kate? Supongo que no me habrás pedido que saliese pitando de la oficina del FBI para tomarte una taza de café conmigo y decirme lo estupenda que soy.
– Bueno, lo habría hecho, pero… -Se recogió el pelo detrás de las orejas y se puso seria-. ¿Recuerdas la fotografía del día de la graduación… en la que salíamos Elena y yo?
– ¿La que estaba pegada al parche de nicotina?
– Esa misma. Bueno, pues ha habido otras. -Kate las colocó en la mesa: una copia del collage de la Virgen y el Niño, la Polaroid que creía relacionada con los cuadros de Ethan Stein y, posiblemente, con su asesinato-. Me las enviaron. Creo que para avisarme, Liz. -Kate intentó controlar el ligero temblor de los dedos.
– ¿A qué te refieres? -preguntó Liz.
– Bueno, la fotografía de la graduación es de Elena y… está muerta. El collage es de un retablo que tal vez perteneciese a Bill Pruitt, también muerto. Y la Polaroid se parece demasiado a un cuadro de Ethan Stein, y está… -Kate respiró hondo.
– El artista asesinado. Acabo de leerlo. -Liz miró las imágenes y adoptó una expresión de preocupación.
– Estoy empezando a acojonarme. -Kate se masajeó los tensos músculos de la base de la nuca.
– Bueno, es normal. Es decir, si alguien está intentando ponerse en contacto contigo… -Liz entornó los ojos-. Esto es serio, Kate. Tienes que contárselo a alguien, y rápido.
– Iré a ver a Clare Tapell. -Kate dejó de frotarse la nuca y comenzó a juguetear con la cadenita de oro que le colgaba del cuello.
– La comisaria. Buena idea.
– Pero ¿y si estoy exagerando y sólo es un colgado? -Kate soltó la cadena y empezó a dar golpecitos en el borde de la mesa con los dedos.
– Eh, hazme un favor. -Liz señaló a Kate-. Ve a verla. Tal vez sea un colgado, pero también podría ser alguien que quiere hacerte daño.
– ¿A mí? -Kate se rió de manera forzada, pero no dejó de tamborilear con los dedos-. Soy demasiado dura para que se metan conmigo.
– Kate. -Liz extendió la mano sobre los dedos inquietos de Kate. Sus ojos azules parecían graves-. Llevo diez años ocupándome de casos así. Si un psicópata anda suelto por ahí y te ha elegido… -Negó con la cabeza-. Esos hijos de puta no sueltan a su presa así como así.
– ¿Presa? -Kate intentó no perder la calma, pero se sentía como un volcán a punto de entrar en erupción.
– La mayoría de los asesinos, sobre todo los asesinos múltiples, siguen los métodos de un cazador. -Liz alzó la vista, los ojos azules se le habían oscurecido-. De jóvenes les consume una ira sin dirección y se muestran violentos con los animales pequeños, a veces con los otros niños. Pero a medida que sus mundos de fantasía se desarrollan y toman forma, comienzan a centrarse en lo que les satisface. Entonces es cuando salen a la caza de víctimas que valgan la pena.
– Oh, lo juro, Liz, yo no valgo la pena.
– Te conozco, Kate McKinnon. Siempre haciéndote la valiente y la descarada. -Liz frunció el ceño-. Lo único que digo es que esos tipos buscan a alguien con quien materializar sus violentas fantasías… Son una pandilla de tarados que disfrutan con el juego y…
– Sé cuidar de mí misma. -Kate entrelazó los dedos para dejar de dar golpecitos.
– Los tacones de diseño no están hechos para perseguir a los criminales, ex agente McKinnon. -Liz se pellizcó el puente de la nariz-. Lo siento, ha sido un golpe bajo.
– Demasiado bajo -replicó Kate-. No me gustan las alusiones a mi calzado, de diseño o no.
– Preferiría que siguieras en el mundo del arte.
– Nunca he dicho que vaya a renunciar al arte o a la fundación o, ya puestos, a cualquier otra cosa. Pero no puedo darle la espalda a esto, Liz. No lo haré. Tiene que ver conmigo y quizás incluso con el mundo del arte. Todavía no sé el qué, pero hay algo. -Kate esbozó una sonrisa poco convincente y dio unos golpecitos en la mano de su amiga-. Tranquila. Iré a ver a Tapell. Ahora mismo.
El edificio de ladrillos rojos con una forma semejante a una pirámide maya le trajo recuerdos: un par de reuniones poco después de hacerse agente, varios seminarios con aquel psicólogo criminalista sobre la patología de los fugitivos. Kate McKinnon, policía de Astoria, no pasó mucho tiempo en One Police Plaza, pero lo conocía bien: el laberinto circundante de pasillos y plazas, las sorprendentes vistas de los edificios del Tribunal de Justicia -todas enmarcadas por arcadas-, los coches y las furgonetas de la policía cercando el complejo como una especie de collar de cromo irregular.
El vestíbulo parecía sacado de una de las películas propagandísticas de Leni Riefenstahl: banderas, estatuas, lemas -«Cortesía, profesionalidad, respeto»- y guardias por doquier.
Kate firmó el registro, pasó por el detector de metales dos veces -las llaves y el encendedor Zippo lo activaban-, y finalmente entró en el ascensor, inquieta por llegar y explicarle a Tapell lo que creía que ocurría.
Kate colocó todo sobre el escritorio de Tapell: la fotografía de la graduación de Elena con los párpados pintados, el collage y las ampliaciones de la Virgen y el Niño, la Polaroid que era sospechosamente parecida a un cuadro de Ethan Stein.
Dio un golpecito en la fotografía de la graduación.
– La recibí justo antes de que asesinaran a Elena Solana… no, después. Es decir, no sabía que Elena estaba muerta cuando la recibí.
– La recibiste… ¿cómo?
– No estoy segura. Creo que me la colocaron. Estaba en mi bolso.
Tapell arqueó una ceja.
– El collage me lo enviaron al apartamento. Las ampliaciones son del collage. Es un retablo religioso, seguramente robado, y es posible que perteneciera a Bill Pruitt.
Tapell enarcó las cejas por completo.
– ¿William Pruitt? ¿Se lo robaron a él?
– Sí. Pero es probable que él también lo robara. Bueno, no exactamente. Es decir, tal vez lo compró sabiendo que era robado.
– ¿De qué estás hablando, Kate?
«Vale. Cálmate», se dijo.
– ¿Fui buena poli, Clare?
– Desde luego.
– De acuerdo. Entonces ten un poco de paciencia conmigo. -Kate respiró hondo-. Lo que intentaba decirte es que Pruitt tal vez tuviera el retablo y quienquiera que lo haya matado tal vez lo tenga ahora. -Sacó un cigarrillo del bolso.
– Está prohibido fumar en el edificio -informó Tapell.
Kate desmenuzó el cigarrillo en el cubo de la basura de Tapell.
– La Polaroid que acabo de recibir, la mañana siguiente al asesinato de Ethan Stein, se parece demasiado a uno de sus cuadros.
– ¿Cómo recibiste la Polaroid?
– Estaba dentro del periódico.
– Santo Dios. -Tapell negó con la cabeza-. ¿Me estás diciendo que un asesino, o seguramente tres asesinos diferentes, se está comunicando contigo? -Tapell abrió bien los ojos en señal de incredulidad.
– No. Eso no tendría sentido.
– Bueno, gracias a Dios. Temía que ya no las tuvieses todas contigo.
– Tiene que ser un solo asesino.
Tapell abrió la boca, luego la cerró y la frunció.
– ¿Tienes idea de lo que estás diciendo, Kate? No estoy al tanto de todos los detalles de estos casos, pero sí sé que el modus operandi es completamente distinto. Así que lo que dices no tiene mucha base.
– Mira, existe una posible relación entre las víctimas; Elena Solana y Ethan Stein eran artistas, y Bill Pruitt era director del consejo de administración de un museo. Podría ser un asesino. Es lo único que estoy diciendo, es una relación que incluso un periodista podría hacer.
– Por Dios, Kate. -Tapell se tiró de la piel de la nuca-. Estás sugiriendo que se trata de un asesino múltiple. ¿Te das cuenta?
Kate miró a Tapell con dureza.
– Me doy cuenta de que se han producido tres asesinatos y de que tal vez alguien esté intentando ponerse en contacto conmigo por esas muertes.
– Si eso es verdad, te ofreceré protección veinticuatro horas al día, siete días a la semana, pero… -Tapell recorrió por completo el despacho sobrio. No quería analizar lo que Kate le estaba contando, pero en el pasado las intuiciones de Kate solían dar en el clavo-. Tal vez sea un colgado. Eres un personaje público.
– Sí, ya lo he pensado. ¿Qué te han contado los de Homicidios sobre los asesinatos?
Tapell se detuvo, se apoyó en el escritorio, un poco inclinada.
– No mucho. Pero la muerte de Pruitt podría haber sido accidental.
– Quizá. Mira, Clare, no quiero dar a entender que tengo las respuestas, sólo que…, bueno, querías algo más que una intuición y este psicópata te lo está ofreciendo. Debería colaborar con los de Homicidios, asesorando o…
Tapell se hundió en la silla que había tras el escritorio.
– La posibilidad de un asesino múltiple… -Exhaló un suspiro profundo-. Por Dios. Será mejor que eches un vistazo a los expedientes.
13
Kate revistió una de las paredes del estudio de su casa con paneles de corcho de Gracious Home que le costaron cien dólares. Otros cien se los había quedado el tipo de la entrega a domicilio, que le había colocado los paneles de corcho. Podría haberlo hecho ella misma, sin duda, pero su idea era buena: repartir la riqueza.
Kate tardó apenas unos minutos en sujetar con chinchetas su colección de imágenes: la fotografía de la graduación con los párpados pintados, el collage de la Virgen y el Niño, las ampliaciones que Mert le había proporcionado, la Polaroid borrosa.
Lo estaba haciendo tal y como solía hacerlo en Astoria: fotografías, fragmentos de pruebas, notas, todo ello presentado como si de una exposición se tratara. Siempre necesitaba verlo todo. Mirar y mirar. Todavía recordaba la pared repleta de niños desaparecidos, aquellos rostros angelicales.
Pasó de una imagen a la otra. No se parecían en nada y, no obstante… Kate abrió el archivo de acordeón de cartón marrón, sacó tres carpetas color hueso con el membrete de la policía de Nueva York y las colocó en el escritorio. Recorrió con los dedos el borde de la primera carpeta. Si al menos indicaran el nombre de los casos en el exterior. No le apetecía abrir primero el de Elena.
Sin embargo, comenzaba a tener esa sensación, la adrenalina recorriéndole el torrente sanguíneo, las terminaciones nerviosas cosquilleándole, una mezcla de entusiasmo y miedo.
WlLLIAM M. PRUITT
Bien. Con este caso no tendría problemas.
Se fijó en el informe de toxicología, en el contenido del estómago de Pruitt: una mezcla embriagadora de drogas y alcohol. ¿Pruitt? Nunca habría imaginado que consumiera drogas. ¿Era suficiente para que se ahogara en la bañera? La hora de la muerte se había establecido entre la medianoche y las cuatro de la mañana.
Junto con el informe había un sobre repleto de asombrosas fotografías en color; Pruitt muerto en la bañera desde todas las perspectivas posibles. Un par de primeros planos de la cara: la boca desencajada por la desesperación, un cardenal en el mentón. Kate las sujetó en la pared con un alfiler, retrocedió unos pasos, avanzó, pasó de una fotografía a la otra. Había algo que no encajaba… ¿Qué era?
¿Qué es lo que tenía Pruitt en la mano?
Kate observó la fotografía con la lupa.
«¿Una factura de la tintorería?» Qué extraño.
No sabía cómo interpretar aquello.
Abrió la siguiente carpeta.
ETHAN STEIN
CAUSA DE LA MUERTE: DESANGRADO. RASTROS DE CLOROFORMO EN LOS ORIFICIOS NASALES Y LABIOS DE LA VÍCTIMA.
FIBRAS EN LA NARIZ.
TOXICOLOGÍA: pendiente.
Kate se imaginaba un trapo mojado en somníferos sobre la cara de la víctima, aunque no estaba muy preparada para las fotografías. El suelo del estudio era un mar rojo, al artista desnudo, boca abajo, con la pierna levantada hacia atrás, o lo que quedaba de la misma -parecía un palo ensangrentado-, la mitad del pecho de Stein también era de un rojo granate, y el músculo que se veía parecía un bistec de la carnicería. «¿Y eso es hueso?», se preguntó.
Kate recobró el equilibrio y apoyó una mano en el borde del escritorio para sostenerse. Recorrió el informe con la vista: «La pierna derecha de la víctima y el pectoral derecho, desollados.»
«¿Desollados?» Se obligó a mirar las fotografías de nuevo. La cara de Ethan Stein era una máscara de dolor insoportable. «Santo cielo. ¿Desollado… vivo?» El informe no lo especificaba, aunque la grave hemorragia -el corazón seguiría latiendo a toda velocidad- tal vez lo indicara.
¿Por qué semejante brutalidad?
Kate sujetó con alfileres las truculentas fotografías de la escena del crimen de Stein junto a las de Pruitt, y reparó en el drástico cambio de luminosidad: la mitad del cuerpo destrozado de Stein bañado en luz, la otra sumergida en la oscuridad.
Se detuvo de nuevo: había algo en aquella escena que también le resultaba familiar. Pero ¿qué era?
De acuerdo. La carpeta de Elena. Kate no podía seguir retrasando el momento.
Los detalles de la muerte de Elena -la temperatura corporal, varias contusiones faciales, las heridas de arma blanca- no le indicaban nada que no supiera. Dejó caer el sobre de fotografías en el escritorio. Se esparcieron como pequeños trineos sobre el hielo, y una de ellas resbaló hasta el borde y cayó al suelo trazando círculos. ¿Tenía que ser un primer plano de la cara de Elena? Kate contempló la extraña forma que la sangre adoptaba en la mejilla de la chica y luego una instantánea de todo el cuerpo desplomado al pie de la pequeña nevera.
Las colocó en la pared sin fijarse en ellas, luego retrocedió, encendió un Marlboro y agradeció la cortina de humo que serpenteó ante sus ojos. Entonces recordó uno de los grabados de Goya de la galería de Mert. ¿No estaría también demasiado cerca esta vez?
Kate apartó el humo soplando y observó la macabra galería de fotografías. Allí había algo. Pero ¿qué?
Cogió la lupa, la pasó por encima de todas las fotografías, se detuvo en la minúscula imagen de un violín pegada a la superficie de uno de los cuadros de Ethan Stein. Extraño. ¿Habría comenzado a experimentar con la imaginería? No tenía sentido.
Durante los siguientes veinte minutos Kate analizó todas las fotografías con la lupa, pero no reparó en nada especial. Lo único que había conseguido era un dolor de cabeza y que se le cansase la vista.
En el baño de mármol de Carrara, Kate ajustó los antiguos grifos de latón, vertió tres tapones de gel de aromaterapia en la enorme bañera. Se quitó la ropa, la arrojó a la cama y cogió el último New Yorker de la mesita de noche. Estar en remojo le sentaría bien.
El baño ya estaba empañado y el aire húmedo estaba impregnado del olor a jacinto. Kate probó el agua con el dedo gordo del pie y se paró en seco.
«¡La bañera!», pensó.
Se puso el albornoz y corrió pasillo abajo.
En la biblioteca, sacó varios libros de las estanterías, los lanzó hacia el sofá de cuero y algunos se cayeron al suelo. Finalmente, dio con el que buscaba, un tomo viejo y venerable. Se lo colocó bajo el brazo, corrió de vuelta al estudio y comenzó a pasar las páginas tan deprisa que se rasgaban.
«Vale. Cálmate.» El índice. De acuerdo. Las manos le temblaban tanto que apenas podía pasar las páginas. Pero allí estaba, el famoso cuadro histórico, uno que Kate había estudiado en la universidad y sobre el que incluso había hecho un maldito trabajo: La muerte de Marat, de Jacques-Louis David.
«Bingo.»
Marat, el hombre del cuadro, muerto, con la cabeza envuelta con una toalla e inclinada sobre el borde de la bañera. Los ojos de Kate rebotaron de las fotografías de Bill Pruitt sujetas en la pared a la imagen del libro. Las dos cabezas -la de Pruitt y la de Marat- se hallaban en la misma posición; a Pruitt el brazo le colgaba por fuera de la bañera exactamente igual que a Marat. Los ojos de Kate iban y venían sin parar. Pruitt tenía incluso un trozo de papel en la mano, como Marat. «Dios, ¿cómo es que no me había dado cuenta?» Kate arrancó la página del libro.
A continuación observó las grotescas fotografías de Ethan Stein. Sí, también le sonaba, pero ¿a qué, exactamente? Hojeó más páginas, pero no reparó en nada.
Recorrió de nuevo el pasillo hasta la biblioteca y, durante unos instantes, ante tantos libros, se quedó paralizada. «Piensa, piensa.» Echó una ojeada a todas las filas -libros, diarios, revistas, publicaciones periódicas-, pero no se le ocurrió nada.
Regresó corriendo al estudio, arrancó de la pared dos de las fotografías de la escena del crimen de Ethan Stein, cogió el informe, lo releyó mientras regresaba rápidamente a la biblioteca. Había algo, sin duda. Pero ¿qué? ¿Qué?
Todos aquellos libros comenzaban a parecerle más intimidantes que útiles.
Kate respiró hondo, se apoyó en el pequeño sofá de cuero del estudio. Necesitaba descansar un rato para pensar con claridad. Contempló las fotografías que tenía en la mano; el artista boca abajo, desnudo, la pierna y el torso desollados. «Desollados. ¡Eso es!» Descalza, sobre el escabel, forcejeó con el enorme volumen, Pintura renacentista italiana, que estaba en el último estante, y se lo llevó al estudio. Luego dispuso todas las fotografías del crimen de Ethan Stein en el suelo en forma de abanico, junto al libro, y pasó las páginas tan rápido que parecía bailar el twist. Allí estaba de nuevo. Tiziano, el gran pintor renacentista italiano, Marsias desollado. Una escena horripilante, el hombre desollado vivo, igual que Ethan Stein. Kate se fijó en la fotografía de la escena del crimen de Stein, luego en el cuadro, ambas figuras desnudas, colgadas, la pierna desollada. Y el violín. Por supuesto. Eso lo resolvía todo. En el cuadro de Tiziano, Apolo toca el violín mientras despellejan a Marsias.
Santo Dios, el asesino no se pierde un detalle.
«Mierda.» Kate se incorporó, lo observó todo. El arte era la clave.
Si estaba en lo cierto en lo que a Stein y Pruitt se refería, Elena también seguiría la misma suerte. Pero aquello le costaría lo indecible. Las fotografías de la escena del crimen de Elena sólo le provocaban dolor.
De vuelta a la biblioteca, Kate repasó los estantes; libro tras libro sobre pintura, historia del arte, artistas individuales, y los títulos comenzaron a volverse borrosos.
Necesitaba otro descanso y se acomodó en uno de los sofás del salón, cerró los ojos e intentó no pensar en nada, poner la mente en blanco. «Bien. Respira. Eso es.» Abrió los ojos y recorrió lentamente uno de los montajes de Willie, un par de retablos religiosos de Richard, un cuadro abstracto grande y finalmente reparó en su preciado Picasso, el autorretrato de un solo ojo.
«¡Hostia puta!» Kate corrió por el pasillo, cogió el primer plano de la cara destrozada de Elena, regresó a toda velocidad y sostuvo la fotografía de la escena del crimen junto al Picasso con una mano temblorosa. Idénticas. El perfil del Picasso reproducido -frente, nariz y mentón- con un reguero de sangre en la mejilla de Elena.
Kate se quedó paralizada. «Dios mío, ¿ha estado aquí, en mi casa, y ha visto el cuadro?»
Abrió el enorme catálogo Picasso y los retratos del antiguo atril de latón situado justo al lado del retrato y pasó las páginas hasta que dio con la reproducción: «Autorretrato. 1901. Óleo sobre lienzo. Colección del señor y la señora de Richard Rothstein.»
Kate dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. «Por supuesto.» Richard y ella figurarían como los propietarios del retrato en cualquier libro reciente sobre Picasso.
«Pero entonces eligió la imagen sabiendo que era mi cuadro. ¿Por qué?»
Desconocía la respuesta. Por el momento. Tenía la sensación de que le habían puesto un goteo de adrenalina. Quería llamar a Richard y contarle cómo lo había averiguado. Pero estaba acelerada. Le llamaría más tarde. Recogió todo para enseñárselo a Tapell.
Un par de minutos para colocar las fotografías de la escena del crimen junto a los cuadros que había elegido. Diez minutos para explicar su teoría con todo lujo de detalles.
Tapell asimiló la información.
– ¿Estás completamente segura? -preguntó sabiendo la respuesta, pero sin querer admitirla.
Kate asintió.
– Completamente, Clare.
Las dos se miraron de hito en hito.
– De acuerdo. -Tapell exhaló-. Tendrás que explicárselo de nuevo al equipo especial de homicidios. -Observó las fotografías y las páginas que Kate había arrancado de los libros-. Los llamaré.
Le había subido tanto la adrenalina que casi no escuchó la conversación telefónica de Tapell.
– Arreglado -dijo Tapell mientras colgaba-. Trabajarás con la brigada de Mead… extraoficialmente. Por supuesto, la idea no le entusiasma, pero no le he dado elección. Tendrás que mostrarle lo que puedes aportar a la investigación.
– Gracias, Clare…
– Tendrás que respetar las normas de Mead. Y nada de heroicidades, ¿vale?
Kate asintió.
La comisaria la miró con gravedad.
– No quiero que la prensa se entere de esto. Ni una palabra, Kate. Acabamos de zanjar el asunto del francotirador de Central Park. Lo que menos necesitamos en la ciudad es otro asesino múltiple.
14
La comisaría central le resultaba familiar. Mucho más grande que la vieja comisaría de Astoria, pero todo lo demás era igual, incluso el mismo aire viciado: humo, sudor, emparedados de mortadela pasados, café asqueroso.
Kate daba vueltas. Era, sin duda, la idea que Randy Mead tenía de demostrar quién mandaba. Observó al tipo de pelo graso esposado a la pata de un escritorio metálico: el tatuaje negro y azul del antebrazo, un pésimo dibujo de un águila, y, justo debajo, un corazón asimétrico con un nombre -¿Rita?- apenas legible. Frente a él, un poli de aspecto cansado le formulaba las mismas preguntas de siempre y escribía a máquina con dos dedos.
Se oía el murmullo típico de esos sitios, actividad carente de vida. Agentes y uniformados pasando con los típicos sospechosos -putas, drogadictos, matones de tres al cuarto- por entre hileras de escritorios metálicos hasta pequeños cubículos, o más allá hasta los calabozos; criminales exigiendo a gritos sus derechos o tan drogados que los polis tenían que arrastrarlos.
«Hijo de puta, chupapollas, gilipollas, maricón, yonqui, puta…», las palabras flotaban por encima del aire viciado como una especie de hilo musical acelerado.
Dos mujeres, detectives de paisano, miraron a Kate. Ella sostuvo la mirada, luego se metió las manos hasta el fondo de los bolsillos de la chaqueta de diseño que lamentó haberse puesto.
Deseó que Tapell la hubiera acompañado y los hubiera presentado en persona.
– ¿McKinnon? -El uniformado parecía recién salido de la Academia. Kate asintió-. La brigada le espera.
La sala de conferencias era gris y beige, la idea que alguien tenía de decoración sobria y seria, pero resultaba deprimente. Los fluorescentes del techo iluminaban todo con una luz fría y azulada. La única «vida» de la sala procedía de unas treinta fotografías sujetas con chinchetas en una pared revestida de paneles de corcho: cadáveres cenicientos salpicados de cardenales violeta y sangre color vino tinto. Entre ellos, los de Solana, Pruitt y Stein, cadáveres con los que Kate se había familiarizado. Se reclinó en una silla metálica y rígida, tamborileó con los dedos en la carpeta que había traído consigo e intentó no mirar de los pies a la cabeza a los otros detectives a quienes Tapell había definido en un minuto.
Floyd Brown: buen poli de Homicidios, de trato difícil, un hueso duro de roer.
Maureen Slattery: antes trabajaba en la brigada Antivicio, lleva dos años con el equipo especial de Homicidios, lista, tenaz.
Kate observó la cola atusada de rubio teñido de la detective Slattery, la pintura de labios color chicle rosa perfilada con rojo cereza.
– ¿Cuánto lleva en Homicidios? -preguntó aunque sabía la respuesta; sólo quería romper el hielo.
– Dos años -replicó Slattery sin mucho entusiasmo, con acento de Brooklyn o Queens-. Antes estuve cinco años en Antivicio.
– Cinco años es mucho tiempo en minishorts y top sin espalda -dijo Kate sonriendo.
Slattery puso los ojos en blanco y adoptó una expresión un tanto precavida.
– Que me lo digan a mí.
Para Maureen Slattery, Homicidios no era tan diferente de Antivicio, salvo que en homicidios los hombres no se pasaban todo el día mirándole el culo. Observó el caro blazer de Kate, el acicalamiento propio de los privilegiados, y se preguntó por qué esa ricachona había venido a los barrios bajos.
Floyd Brown estaba apoyado en la pared sorbiendo café de una taza de poliestireno, mirando por encima del borde. Cuando le presentaron a Kate, apenas asintió con la cabeza.
Randy Mead entró corriendo en la sala con una pila de carpetas bajo el brazo.
– Bueno, ¿ya se conocen todos? -Tragó saliva y la nuez pareció bailarle justo encima de la pajarita, esta vez una con topos azules, la cual, a ojos de Kate, le hacía aparentar doce años. Chasqueó la lengua del mismo modo que durante su primer encuentro. Miró a Kate de reojo-. McKinnon, aquí presente, tiene una pequeña teoría que la comisaria Tapell quiere que comparta con nosotros.
Kate decidió pasar por alto el tono condescendiente de Mead.
– Ante todo -dijo-, estoy aquí extraoficialmente, pero bajo la autoridad de Clare Tapell. -Se calló unos instantes para que quedara bien claro y prosiguió-: A propósito, fui poli en Astoria durante más de diez años.
– Un momento. -Brown negó con la cabeza, confundido-. ¿No es usted la señora entendida en arte del Canal Trece?
Kate sonrió.
– Sí, tuve una serie sobre arte en la televisión.
Maureen la miró sin comprender. Resultaba obvio que nunca había visto la serie.
– Entonces, está aquí… ¿por qué? -inquirió Brown.
– Creo que muy pronto quedará claro, detective Brown. -Kate abrió la carpeta, colocó una fotografía de la escena del crimen de Pruitt junto a la imagen que había arrancado del libro-. Lo que ven es La muerte de Marat, un famoso cuadro del siglo XVIII de Jacques-Louis David. Fíjense en las similitudes. No sólo en la bañera, sino también en que Pruitt tiene la cabeza envuelta con una toalla y el brazo le cuelga, como a Marat. Incluso tiene una nota en la mano, como Marat en el cuadro.
Brown se inclinó.
– La puta lista de la tintorería -dijo Slattery-. Como si Pruitt estuviera ahí, leyendo la lista cuando sufrió un ataque al corazón…
– Pero no es un ataque al corazón -dijo Kate-. Estoy segura. La lista de la tintorería es sólo parte del atrezo.
– Escenificado -murmuró Brown para sí.
– ¿Por qué está en la bañera el tal Marat del cuadro? -inquirió Slattery.
– Por una enfermedad cutánea -replicó Kate-. Tenía que estar sumergido en agua para combatir el dolor.
Mead volvió a chasquear la lengua.
– ¿Alguna relación importante entre Pruitt y el tipo del cuadro?
Kate reflexionó un momento.
– Bueno… Marat fue un líder político durante la Revolución francesa y Pruitt era presidente de un museo. Los dos eran dirigentes. -Volvió a pensar-. Y podría decirse que el Museo de Arte Contemporáneo es, en cierto modo, revolucionario.
Mead pareció comprenderlo. Brown anotó algo.
A continuación, Kate colocó la fotografía de la escena del crimen de Ethan Stein sobre la mesa de la sala de conferencias junto a la imagen que había arrancado del libro sobre la pintura renacentista.
– Este cuadro es de Tiziano. Se llama Marsias desollado.
– Joder. -Brown observó las dos imágenes.
– Las escenas del crimen las prepara cuidadosamente -explicó Kate. Se reclinó y esperó hasta que los tres pares de ojos la miraron-. Este tipo crea arte. Cuadros vivos, salvo que no están vivos. Son recreaciones de recreaciones.
– Pero ¿por qué? -insistió Mead.
– Cuando lo atrape -dijo Kate-, pregúnteselo.
– O sea -dijo Brown mirando una imagen y luego otra-, que nuestro asesino sabe un poco de arte.
– Sí, pero cualquiera con un libro o un póster de arte podría montar las escenas. -Kate se toqueteó el labio-. Estaba pensando… en el cuadro de Tiziano, desuellan a Marsias por su vanidad. Quizá se trate de otro mensaje. Ya saben, el artista vanidoso.
– Pobre cabrón -dijo Maureen Slattery-. ¿Qué fue lo que hizo ese tal Marsias?
– Retó al dios Apolo a un concurso musical, y perdió.
– Vaya pandilla -exclamó Slattery.
Kate observó la máscara de horror en el rostro del artista muerto.
– Lo que me ayudó a dar con la clave fue el desuello. Como en el cuadro. También la pequeña imagen del violín pegada en el cuadro de Stein. -Kate la señaló en la fotografía-. Se ve perfectamente con la lupa. Estoy segura de que el asesino la puso ahí. ¿Alguien la cogió?
– Seguramente seguirá en el mismo sitio -dijo Brown-. Iremos a buscarla.
Kate volvió a consultar el expediente de Stein.
– Supongo que cuando reciba el informe de toxicología en la sangre de Stein figurará alguna clase de fármaco paralizante. Nadie soportaría el dolor. -Se volvió hacia Mead-. ¿Los de Escena del Crimen notaron algo especial en las luces del estudio de Stein?
– ¿A qué se refiere?
– Creo que el asesino imitó el claroscuro del cuadro.
– ¿El qué? -Maureen frunció el ceño.
– La intensa iluminación secundaria en blanco y negro. Rembrandt la empleaba. Caravaggio también. Y muchos otros pintores. Tiziano la usa para crear un efecto dramático. -Kate colocó otra de las fotografías de la escena del crimen del cuerpo de Stein sobre la mesa-. Creo que si regresan a la escena de Stein verán que la mitad de los focos del estudio están desenchufados o con las bombillas flojas.
Maureen lo anotó.
– Lo comprobaremos.
– Entonces, si está en lo cierto, se trata del mismo sudes tanto en el caso de Pruitt como en el de Stein -dijo Brown.
«¿Sudes? Ah, sujeto desconocido.» -Sí -respondió Kate.
Brown le dijo algo a Slattery y ambos cruzaron unas palabras susurradas.
Mead levantó una mano para que se callaran.
– De momento, no hemos llegado a ninguna conclusión definitiva. No nos subamos al carro de los asesinos múltiples, al menos no todavía. -Miró a Kate con lo que ella interpretó como una expresión sincera-. Sé que Tapell cree que usted tiene algo y, no digo que no, pero tenemos que confirmarlo todo, y cuando digo todo es todo, antes de hablar de un asesino múltiple.
– Estoy completamente de acuerdo -dijo Kate.
– Bien. ¿Qué hay de Solana?
– También fue escenificado -replicó Kate-, aunque quizá les parezca más sutil. -Trató de explicarlo con total naturalidad mientras abría el catálogo de Picasso y los retratos por la página en la que se encontraba el autorretrato de un solo ojo-. El retrato de Picasso tiene dos caras en una; una entera y un perfil justo en el centro. El asesino ha elegido el perfil, que ha materializado en la mejilla de Elena Solana.
– Con sangre -dijo Brown-. Más barato.
– O tal vez todavía no estuviese preparado del todo -sugirió Kate.
– ¿Y el que sólo tenga un ojo? -inquirió Slattery-. ¿Es significativo?
En aquel momento Kate cayó en la cuenta de que podía haber sido mucho peor; el psicópata podría haberle arrancado el ojo a Elena para reproducir todo el retrato. «Gracias a Dios por las pequeñas bendiciones.» -A Picasso le gustaba pintar deprisa -explicó Kate-. Cuando creía que ya había pintado bastante y había transmitido su mensaje, dejaba el cuadro y pasaba al siguiente. Dejó estudios y casas repletos de cuadros «inacabados». -Se calló-. Quizás ocurra lo mismo con el asesino, tal vez creyera que ya nos había transmitido su mensaje. -Kate se calló de nuevo-. Pero la elección de este Picasso en concreto es importante porque… el cuadro es mío.
– ¿A qué se refiere? -Mead entornó sus pequeños ojos.
– A que me pertenece. Está en mi salón.
Brown pareció alarmarse.
– ¿Entonces el tipo ha estado en su casa?
Kate levantó la mano.
– Eso es lo que pensé, pero lea el libro. Ahí figura mi nombre, dice que me pertenece. -Kate no podía dejar de mirar el perfil sangriento en la mejilla de Elena-. No sé por qué, pero creo que lo eligió por ese motivo, porque es mío.
Mead se inclinó hacia ella.
– ¿Tiene enemigos, McKinnon?
– Supongo que la mitad del mundo del arte.
Slattery ladeó la cabeza en su dirección.
– ¿Y eso?
– Mi libro sobre arte era poco convencional y demasiado popular. Luego la serie televisiva. -Kate se encogió de hombros-. El éxito engendra envidia y enemigos. -Kate observó las fotografías de la escena del crimen, la de Elena, la de Bill Pruitt y la de Ethan Stein-. Hay demasiadas relaciones -explicó-. Elena era una estudiante de Hágase el Futuro y William Mason Pruitt no sólo estaba en la junta de Hágase el Futuro, sino que también colaboraba como asesor financiero. Además, era presidente del consejo de administración del Museo de Arte Contemporáneo, que es donde se vio a Elena Solana por última vez… con vida. -Kate titubeó unos instantes-. Debería añadir que yo también formo parte de ese consejo y que conocía bien a la víctima, Elena Solana. -Hizo una pausa-. Pero ya saben que fui una de las primeras personas que descubrió el cadáver.
Durante los siguientes veinte minutos el equipo repasó las truculentas fotografías del asesinato de Elena Solana:
las diecisiete puñaladas, la posición del cuerpo, la ausencia de huellas.
A Kate le sorprendió escuchar todo aquello como si se tratara de un caso cualquiera. Resulta curioso, pensó, lo deprisa que se adopta la postura del poli, la capacidad para distanciarse.
– Tenemos pruebas suficientes para sugerir que están tratando con un asesino muy organizado -apuntó-. No sólo se toma su tiempo escenificando los crímenes, sino que lo limpia todo. Y, según los técnicos, no ha dejado huellas. Y diría que los asesinatos de Pruitt y Stein exigieron una planificación detallada.
– Estoy de acuerdo. -Brown ladeó la cabeza en su dirección y entornó los ojos-. Pero ¿por qué dice eso?
– ¿Alguna vez ha intentado pasar inadvertido delante de un portero de Park Avenue, detective Brown? No es fácil. Si alguien quisiera acceder al edificio de Bill Pruitt tendría que saber cuándo es el cambio de turno de los porteros o esperar, seguramente varias horas, a que el portero abandonara su puesto y colarse entonces. Requeriría planificación o paciencia, o ambas cosas. En cuanto a Stein, bueno… ¿quién ha visto su estudio?
Brown asintió.
– Rejas en las ventanas. Cerrojo de seguridad en la puerta principal. Nada forzado ni roto.
– O sea, que Stein dejó entrar al asesino, y creo que con Solana ocurrió otro tanto.
– A no ser que lo de Solana sea un crimen pasional -sugirió Slattery-. Ha dicho antes que tal vez el sujeto desconocido no estuviera preparado.
– O tal vez la chica estuviera haciendo la calle -dijo Mead.
«¿Elena haciendo la calle?» Las palabras de Mead fueron como una anfetamina para Kate.
Los otros agentes se volvieron hacia ella, esperando su reacción. Ya les había contado que conocía bien a Elena y ahora, supuso, querían ver cómo se tomaba el comentario de Mead.
Kate se sujetó del borde de la mesa metálica.
– Maureen, usted registró el apartamento de la víctima. ¿Encontró conjuntos sexy?
– Sobre todo pijamas de franela.
– Entiendo. ¿Ninguna agenda repleta de citas? ¿Nada por el estilo? -Kate daba golpecitos en el suelo con el pie.
Maureen negó con la cabeza.
– ¿Qué había en el botiquín? ¿Condones, estimulantes, nitrito de amilo, metacualonas, éxtasis, cosas así?
– No. Nada.
– Una puta de lo más aburrida. -Kate clavó su mirada en la policía rubia-. Ha dicho que trabajó cinco años en Antivicio, por lo que supongo que sabría reconocer el apartamento de una prostituta, ¿no?
Mead intervino.
– Ya basta, McKinnon. -Le dedicó una sonrisa de oreja a oreja-. Me limito a sugerir que quizá su becaria no estuviese tan limpia.
Brown sacó una hoja del archivo de Solana.
– En su declaración dice que estuvo con Solana esa misma tarde, antes de que la asesinaran.
– No estuvimos juntas en el sentido estricto de la palabra. -Kate sintió una minúscula fisura en su coraza. El anfiteatro, Elena sobre el escenario, viva-. Actuaba en el Museo de Arte Contemporáneo y acudí al espectáculo.
– Dice que se marchó a eso de las nueve.
Una despedida rápida, un beso de buenas noches.
– Sí, en cuanto acabó la actuación. Habíamos planeado salir a cenar, pero Elena estaba cansada y… -El cuerpo destrozado de Elena. Un charco de sangre coagulada deslizándose por las grietas del suelo de linóleo. Kate estuvo a punto de dejar escapar un grito ahogado ante la intensidad de la imagen. Respiró hondo-. Al cabo de varios días yo, nosotros, es decir, Willie Handley y yo, encontramos el cuerpo.
– A ver si lo entiendo -dijo Brown echando un vistazo rápido a un archivo y luego al otro-. Conocía a las dos víctimas, Solana y Pruitt.
Kate parpadeó.
– Sí, exacto.
– ¿Qué me dice de Stein?
– No le conocía, pero poseo uno de sus cuadros.
– Parece conocer a todo el mundo, McKinnon. -Mead entornó los ojos aún más.
– No a todo el mundo. No creo que llegara a conocer a Ethan Stein, aunque haya coincidido alguna vez con él… debido a mis contactos en el mundo del arte. -Volvió a respirar hondo-. Eso no es todo. -Puso la fotografía del día de la graduación sobre la mesa-. Me la colocaron. Somos Elena Solana y yo. La recibí antes de que muriera. Es decir, antes de que supiera que la habían asesinado. Fíjense bien. Los ojos…
– Será mejor llevarla al laboratorio -dijo Mead.
– También tengo esto. -Kate les enseñó la Polaroid borrosa, el collage, los fragmentos ampliados de la Virgen y el Niño, les explicó que se los habían enviado y lo que creía que significaban.
– ¿Por qué usted? -inquirió Brown.
– Eso no lo sé.
Mead frunció los labios aún más. ¿Para eso se la había enviado la comisaria, para que hiciera de canguro?
– ¿Se las ha enseñado a la comisaria Tapell?
– Claro.
– Pues… -Volvió a chasquear la lengua-. Será mejor que le pinchemos el teléfono y la vigilemos. -Anotó algo.
– Tapell ya se ha ocupado de eso.
– Si McKinnon tiene razón -dijo Brown-, deberíamos comenzar a hablar con los del mundo del arte neoyorquino.
– Estoy de acuerdo -convino Kate. Les ofreció una copia de Guía de galerías-. Esto es una lista de todas las galerías y museos de la ciudad, por zonas. -Asintió con la cabeza hacia Mead-. Enviaría a varios uniformados para que tomasen declaración en todas.
– ¿Eso haría? -Mead le dedicó otra sonrisa forzada-. Bueno, se lo agradezco, McKinnon. Pero ciñámonos primero a lo más lógico. ¿Le parece bien?
– Creo que deberíamos ir a todas -dijo Brown mientras hojeaba la Guía de galerías.
– Quizá tenga tiempo de interrogar a todos los aprendices del mundo del arte -Mead se tiró de la pajarita-, pero yo me ocupo de una docena de casos más y carezco de los recursos necesarios.
– He venido a ayudar, no a obstaculizar -dijo Kate-. Pero ya tienen tres cadáveres. ¿De veras quieren el cuarto? -Miró a Brown y a Slattery-. Podría empezar con el personal del Museo de Arte Contemporáneo, les conozco.
– Ya tengo sus declaraciones -dijo Slattery-. Allí es donde vieron por última vez a Solana.
– Buen trabajo. -Kate sonrió a la agente-. Pero, si no le importa, también me gustaría hablar con ellos.
Primero un cuadro, luego otro llena la pequeña pantalla, en cierto modo fragmentados, con colores muy vivos.
La cámara se aleja, muestra los cuadros en la pared de un museo y a una mujer bajando lentamente por una rampa; lleva una blusa de seda blanca, pantalones negros y el pelo suelto por el hombro.
A él se le corta la respiración.
– Les Fauves -dice la llamativa mujer de la pantalla con una expresión seria, mirando a la cámara con ojos inteligentes e incitantes-. Significa «las fieras» en francés. -Sonríe.
Él también sonríe. «Fieras.» Eso le gusta.
– Y no era un término halagüeño -dice con las cejas arqueadas-. Se utilizaba para describir a un grupo de artistas: Matisse, Derain, Vlaminck, Marquet, porque su obra era diferente, desinhibida. Tan diferente que los cuadros se colgaron en una sala aparte, aislada de las obras de arte más convencionales de la Exposición de París, en el otoño de 1905. Los cuadros eran tan atrevidos, tan… poderosos que despertaban la furia ajena.
«Diferente. Desinhibida. Aislada.» Oh, Dios, ella le entiende a la perfección.
– Sí -susurra a la pequeña pantalla-. Te escucho.
– «El color por el color», dijo el pintor André Derain. -Señala un cuadro, luego otro-. Ya ven, es una cuestión de color: intenso, exagerado, distorsionado. Violetas chillones, rosas brillantes, verdes amarillentos, rojos sangrientos.
«Rojos sangrientos.» Le recordó a Ethan Stein, el suelo del estudio del artista. Tan hermoso.
– Me llamo Katherine McKinnon Rothstein. Y están viendo… Vida de artistas. -La cámara se acerca para un primer plano.
Él también se acerca, siente la electricidad estática de la pantalla del televisor en la piel, está tan cerca que le parece oler su perfume y sentir su calidez.
Congela la imagen.
El rostro sonriente de Kate se mantiene inmóvil, una pantalla de puntos brillantes, más impresionista que fauve.
Apoya su mejilla en la de ella.
15
A Schuyler Mills, conservador jefe del Museo de Arte Contemporáneo, le dolía la cabeza. ¿Acaso sería porque nadie, absolutamente nadie, lo valoraba en el museo? ¿O estaría mareado por saltarse demasiadas comidas y pasar más tiempo del debido en el gimnasio? Flexionó los bíceps, satisfecho. ¡Vaya si no se sorprenderían sus colegas del instituto! Le llamaban Sebo. Bueno, daba igual. No sobraba ni un solo gramo de grasa en el cuerpo de metro ochenta de Mills. Observó su reflejo en el cristal mientras se dirigía al museo y se colocó bien la corbata a rayas azules y rojas. Tenía buen aspecto. Y las canas prematuras le daban un toque distinguido.
Si los del museo comprendiesen su valía. Aunque, claro, nadie lo había hecho nunca. Ya en la Escuela de Bellas Artes eran los otros estudiantes los que deslumbraban con una rápida capa de pintura, quienes recibían los elogios del profesorado. Seguramente por eso se pasó a historia del arte.
Schuyler cruzó la zona de recepción sin molestarse en saludar a la nueva chica que acababan de contratar, la que llevaba piercings en la nariz, el labio y sabe Dios dónde más. ¿Quién habría tomado esa decisión? Y entonces, para empeorar las cosas, entró en el ascensor justo en el mismo momento que su compañero de trabajo, Raphael Perez, el conservador «joven». No podía creerse que tuviera tan mala suerte.
Los dos apenas se saludaron con la cabeza.
Mills se alisó el pelo; Perez jugueteó con las llaves que tenía en el bolsillo de su elegante blazer de Andrew Fezza.
– ¿Chaqueta nueva? -preguntó Mills.
– Sí. -Perez se pasó los dedos por las solapas cruzadas-. Por si te interesa. Recién comprada.
– Así que ayer te pasaste todo el día de compras, ¿no?
– Estaba ocupado -dijo Perez entre dientes- con negocios artísticos, fuera de las paredes del museo. No comparto la vieja idea de que un conservador debe pasarse la vida encerrado en su torre de marfil. Ahí fuera hay un mundo maravilloso: artistas jóvenes, cosas que ocurren constantemente. Aunque no creo que eso te importe lo más mínimo. Estás demasiado ocupado, ¿cómo… leyendo?
– No, estaba escribiendo -replicó Mills-. Comentarios para mi charla en la Bienal de Venecia. Quiero decir algo significativo sobre el arte americano actual, no me apetece largar la típica perorata retórica tipo New Age. -Sonrió con maldad.
Perez observó el panel que indicaba los pisos y miró de reojo el reflejo de Mills en las brillantes puertas metálicas. Tenía ganas de machacarle aquella cara arrogante, pero no se atrevía. Una vez le había visto con un polo de cuello alto y había reparado en la prominente musculatura; y aunque Raphael Perez tenía veintisiete años y debía de tener veinte menos que Mills, estaba seguro de que el viejo era más fuerte que él. «Mierda.» Le dedicó una sonrisa desdeñosa a su compañero.
Las puertas del ascensor se abrieron. Los dos titubearon.
– Tú primero -dijo Perez.
Schuyler Mills salió andando despacio, pensando que así era y que siempre sería así: primero que Raphael Perez.
Kate entró por las elegantes puertas de cristal ahumado, la entrada del Museo de Arte Contemporáneo en la Cincuenta y siete; el último lugar en el que había visto a Elena con vida.
Quería que todos le contaran con detalle qué habían hecho durante la semana anterior. Pero ¿cómo lo haría? Claro, podía preguntarles directamente -¿Dónde estuviste la noche que fulano falleció?-, pero la experiencia le había enseñado que era mejor obtener una respuesta sin preguntar nada, que alguien hablara mientras ella intentaba dar con su punto débil, lo que querían y qué creían que ella haría por ellos.
La recepcionista de los piercings, encorvada sobre una biografía de Frida Kahlo, se irguió en cuanto Kate entró. Kate le sonrió, pasó rápidamente por delante de la placa de bronce de la pared, que enumeraba, entre otros patrocinadores, al señor y a la señora de Richard Rothstein.
En el pasillo, de seis, quizá nueve metros, una bolera de blanco puro y celestial, el metro ochenta de Kate se había tornado diáfano de repente. Los fluorescentes creaban esa ilusión; la obra de un artista, no de un arquitecto. Algunas personas lo detestaban, a Kate le encantaba. Se sentía como Campanilla, flotando.
La principal área de exposición, con el techo abovedado y el suelo de baldosas blancas, parecía una especie de piscina ultramoderna, sin agua, claro.
Durante unos instantes, pensó que el museo estaría cambiando de exposición. Entonces vio los papeles blancos prácticamente invisibles, trozos de papel higiénico colgados de las enormes paredes blancas del museo.
Al mirar de cerca, reparó que en el centro de cada trozo de papel había una palabra garabateada con un bolígrafo: amor, odio, vida, muerte, fuerza, debilidad.
¿Minimalista? ¿Conceptual? ¿Desechable? Las tres cosas, pensó Kate, olisqueando el papel de una capa. «Y sin aroma.»
– ¡Kate! -El conservador jefe, Schuyler Mills, se pavoneó por el resplandeciente suelo del museo. El papel higiénico ondeó en las paredes-. Me alegro de que hayas venido. -Sonrió de oreja a oreja, cambió de expresión, frunció el ceño-. Intenté localizarte en el funeral de Bill Pruitt, pero… -El conservador se inclinó hacia ella y le susurró-: ¿Estaba borracho o qué?
– ¿A qué te refieres, Schuyler?
– Bueno, ¿ahogarse en la bañera? Venga ya. -El conservador se mordió el labio-. Supongo que no debería haber dicho eso. Discúlpame. -Adoptó una expresión inusitadamente solemne-. Oh. Espero que recibieras mi tarjeta. Siento mucho lo de Elena. Era una chica con mucho talento. Mantuvimos una conversación muy agradable justo antes de su actuación. La pobre estaba un poco nerviosa. Le serví un brandy… siempre lo tengo a mano para los patrocinadores más generosos del museo, como tú. -Otra sonrisa.
– ¿Hablaste con Elena después de la actuación?
– No. Me fui directo al estudio para repasar y preparar el catálogo. -Hizo una pausa-. Suelo trabajar de noche.
– ¿No te sientes solo? -preguntó mientras pensaba si sería posible comprobarlo.
– Me gusta la tranquilidad.
Kate se imaginaba al conservador, solo, en el estudio, con la nariz enterrada en un libro. No parecía hacer mucha vida social aparte del museo y las funciones de arte. Cambió de tema.
– ¿Conocías a Ethan Stein?
– Terrible -respondió negando con la cabeza-. Pero no, no llegué a conocerle.
– Me pregunto… -Kate se toqueteó el labio y formuló la pregunta con tacto- si seguía pintando cuadros minimalistas.
– Ni idea.
– ¿No seguías su obra?
– El arte minimalista no me interesa mucho que digamos.
– ¿No?
– No. Me gusta el arte con un poco más de vida.
– Pero admitirás que Stein aportó algo al movimiento.
– Supongo. -Mills se encogió de hombros.
– ¿Y nunca incluiste su obra en una exposición ni visitaste su estudio?
– Ya te lo he dicho, Kate. Su obra no me interesaba.
No. -Los labios del conservador se curvaron hasta formar una sonrisa recelosa-. Empiezas a hablar como los polis. Y la verdad es que no te pega, Kate.
– ¿Ah, sí? -Kate se rió-. ¿Te refieres a que no me imaginas como a Angie Dickinson… dura, guapa y bien peinada?
– ¿Angie qué?
– La próxima vez me dirás que nunca has oído hablar de Los Angeles de Charly.
– ¿Son personajes de la tele? -preguntó el conservador con sorna-. Nunca veo la televisión. Nunca. Oh. Salvo tu maravillosa serie. Por supuesto.
– Por supuesto. -Kate ladeó la cabeza y miró a Mills de soslayo.
– No, de verdad. La vi. Era maravillosa. -Se alisó el pelo-. Normalmente no tengo tiempo ni paciencia para la cultura de masas -dijo con desdén-. Creo que está destruyendo el mundo civilizado. Es una enfermedad que no desaparecerá. ¡Como el herpes!
– Una analogía encantadora, Schuyler. ¿Es de Proust o de Moliere?
El conservador no sonrió.
– Me limito a conservar una minúscula parcela de buen gusto e inteligencia en nuestra decadente cultura.
Kate observó uno de los trozos de papel higiénico ondeante.
– ¡No tuve nada que ver con eso! -Los labios se le pusieron blancos y las palabras eran casi inaudibles-. Esta exposición nos llegó por medio de un conservador «independiente». No soy, mucho me temo, el director del museo.
– Quizá lo seas ahora que Amy se marcha. -Kate le puso la mano en el brazo de su blazer azul-. Ya sabes -dijo-, que podría hablar bien de ti al consejo de administración del museo.
– ¿Lo harías? -La frialdad de Mills desapareció de inmediato.
– Claro. Pásame tu horario de trabajo del mes pasado. Así no sólo sabré lo que haces, sino que también les demostraré lo mucho que trabajas… y estoy segura de que así es.
– Ni te lo imaginas -replicó-. El trabajo es mi vida. Me encantaría redactarte lo que quieras.
– Oh, no te molestes, Sky. Basta con que me fotocopies tu agenda de trabajo.
Raphael Perez cogió una transparencia en color de diez por doce del desorden del escritorio, la sostuvo contra la luz -un hombre lamiendo el sudor de su axila- y la colocó sobre una de las varias pilas de diapositivas, transparencias y fotografías. Ya era hora de que acabara con la maldita exposición y la colgaran de las paredes del museo; si Bill Pruitt no se hubiera peleado con él, se habría inaugurado cuando se suponía que tendría que haberse inaugurado, hacía ya un año. Ahora le preocupaba que «Funciones corporales» -la cual estaba seguro que pondría su nombre en el mapa del arte- estuviera ligeramente pasada de moda cuando finalmente se inaugurara en otoño. Rezaba para que la voluble fascinación del mundo del arte aguantase un poco más. Por supuesto, al final, daría igual. El puesto de conservador en el Museo de Arte Contemporáneo sólo era el primer paso. «Pero director…», le dio vueltas al título en su interior mientras observaba despreocupadamente otro posible aspirante para su exposición. En la copia brillante a color de veinte por veinticinco, un joven desnudo estaba sentado al borde del váter, con el rostro contraído por el esfuerzo. Perez la lanzó al suelo. Si hubiese tenido el tiempo y la fuerza necesaria, la habría hecho trizas y tirado por el váter, aunque sólo fuera por la ironía.
– Siento molestarte -dijo Kate mientras entraba en el estudio de Perez y observaba la nariz recta, los labios carnosos y las pestañas bien oscuras del conservador.
Perez saltó como los muñecos de las cajas de sorpresas, apartó una silla e hizo un gesto con la cabeza a la importante miembro del consejo de administración del museo para que se sentase; se había movido tan rápido que había levantado una suave brisa en el estudio sin ventanas.
– Estaba paseando por la exposición -dijo Kate con desenfado-, y pensé en saludarte.
– Estupendo -dijo Perez-. Espero que la exposición te haya gustado. Es todo un comentario, ¿no crees?
– Diría… que más que un comentario parece un sanitario.
Perez se rió demasiado alto, demasiado rato, con demasiadas ganas.
Kate recogió la fotografía del suelo.
– ¿Es alguien solicitando trabajo para limpiar los aseos o sólo intenta demostrar que sabe usarlos?
– Artistas -dijo Perez con cierto desdén-. Hay tantos y todos quieren ser famosos. Quizá quieras usarlo en tu siguiente libro. -Arqueó las cejas oscuras.
– Supongo que podría dedicar un capítulo al arte de los baños, remontar sus orígenes al famoso Orinal de Duchamp. Pero preferiría dejar todo ese material apasionante a los conservadores, como tú. -Sonrió-. ¿Qué tal tu exposición?
– Retrasada. Estoy intentando ponerla al día.
– Apuesto a que te será mucho más fácil sin Bill Pruitt encima de ti todo el día. Oh, Dios, no puedo creerme que haya dicho algo de tan mal gusto. Discúlpame.
– No tienes por qué. -El joven conservador trató de contener una sonrisa.
– Sé que Bill tenía un gusto más bien conservador.
– No me digas.
– Bueno, Raphael, ahora que Bill Pruitt nos ha dejado y Amy Schwartz está a punto de marcharse, el museo necesitará un nuevo rumbo.
El conservador se irguió como un cachorro juguetón.
– Deberías hacerme un informe de todo cuanto has hecho el mes pasado -continuó Kate-; y todo quiere decir todo, el horario de trabajo, diurno y nocturno. El consejo de administración debe saber quién trabaja con dedicación y quién no, ya sabes a lo que me refiero.
Perez asintió como un títere.
– Lo sé -dijo Kate-. Basta con que me fotocopies la agenda de trabajo.
– Uso una agenda electrónica y, por desgracia, borra la semana anterior. Pero te lo pondré por escrito, todo lo que he hecho.
– Asegúrate de incluir las noches, cualquier cena con coleccionistas o artistas, cualquier noche trabajando aquí o en casa, incluso aunque sólo estuvieras pensando en el trabajo del museo.
– ¿Sólo el último mes?
– Creo que con eso el consejo se hará una idea, ¿no?
Perez asintió de nuevo y se pasó la mano por el pelo negro, en el que resaltaba un mechón blanco justo al lado del pico que tenía entre las entradas.
– Por cierto, espero que tuvieses la oportunidad de hablar con Elena, de verla la noche que actuó aquí. Es… -Kate respiró hondo y se esforzó para que la voz no se le quebrase- Era una persona extraordinaria.
– Me temo que tuve que marcharme de inmediato -dijo Perez-. Tenía una cena con un par de artistas que conozco. Fui a sus estudios y luego cenamos juntos en un pequeño antro en la 10 Este.
A cuatro manzanas del apartamento de Elena, pensó Kate.
– Por ahí hay varios restaurantes buenos. ¿Dónde cenasteis?
– Déjame pensar… -Inclinó la cabeza hacia un lado, luego hacia el otro, y el mechón blanco se le movía como el signo de interrogación de los dibujos animados-. Ah, sí. Se llamaba Spaghettini.
Kate tomó nota de ello mentalmente. El hecho es que conocía el restaurante, recordaba el jardincito de la parte trasera y haber bebido vino barato con Elena, las dos atacando los cuencos de pasta.
– Bien, Raphael, ésa es la clase de información que tienes que escribir para que se la muestre al consejo del museo. Cena con artistas. Completamente relacionado con el trabajo. Así que apúntalo todo. La fecha, con quién estabas, dónde fuiste. Cosas así.
– Lo haré enseguida.
– Bien -dijo Kate.
Para llegar al auditorio del Museo de Arte Contemporáneo había que bajar un ancho tramo de escaleras que un artista había transformado al revestir hasta el último centímetro con papel de pan de oro. ¿Una crítica al consumismo al convertir lo ordinario -una escalera- en algo extraordinario? O tal vez sólo estaba rizando el rizo. Daba igual, a Kate le parecía espléndido.
Kate estaba de pie en el escenario, observando fila tras fila de asientos tapizados vacíos. La última actuación de Elena había sido allí. Intentó reconstruir los últimos minutos de esa noche. Richard, de vuelta al despacho para preparar un informe. Willie, en casa pintando. Recordaba que Elena no tenía ganas de salir. Un beso de buenas noches, y así acabó todo. Fin.
Aquello bastó para que comenzara a marearse. Entonces un ruido cerca de la última fila del auditorio la distrajo. Kate miró hacia allí, entornando los ojos.
Un joven recorrió el pasillo lentamente. Se detuvo al llegar a la primera fila y se inclinó sobre la escoba de mango largo.
– Lo siento. No quería asustarla.
Kate le observó: casi treinta años, patillas como las del general Custer, un bigote caído, pelo rubio rojizo, guapo.
– ¿Hace mucho que trabajas en el museo?
– Unos seis meses. Soy artista. Sólo hago esto para pagar el alquiler, hasta que llegue la gran exposición.
– Estoy segura de que llegará. -Kate le devolvió la sonrisa, no pudo evitarlo. Tenía los ojos del color de un cielo azul y despejado-. ¿Cómo te llamas?
– David Wesley. -Le tendió la mano-. Eh, la conozco. Es la mujer de la serie, Vida de artistas. Era una pasada. También tengo el libro. -Se avergonzó o fingió hacerlo-. Esto, me encantaría enseñarle mis cuadros algún día.
– Me gustaría verlos. Deberías enviarme diapositivas de tu obra.
El artista esbozó una sonrisa radiante.
– ¿Trabajas aquí los domingos? -preguntó Kate.
– Me temo que sí. -Suspiró y se apartó el pelo de la frente-. De domingo a jueves me encontrará aquí barriendo, sacando brillo a los suelos, cosas así. Apasionante, ¿eh?
– Entonces estás aquí durante las actuaciones del domingo, ¿no?
Se miró las pesadas botas de trabajo.
– Suelo irme antes de que empiecen. Acabo a las cinco.
– ¿Qué me dices del domingo pasado? ¿La de Elena Solana?
– Leí lo que pasó. Vaya putada.
– O sea, que no estabas aquí.
Se rascó la oreja.
– Bueno, la verdad es que sí estaba.
– Creía que habías dicho que te ibas antes de las actuaciones.
– Bueno, lo que pasa es que la conocí cuando llegó. Estaba buena, así que me quedé un rato.
– ¿Te quedaste hasta el final de la actuación?
– Sí, pensaba que tendría suerte.
– ¿La tuviste?
– No. -Negó con la cabeza-. Pasó de mí. Dijo que estaba cansada.
Kate esperó unos segundos, pero David no prosiguió.
– Estoy pensando en escribir otro libro sobre arte, incluso una serie televisiva. Debería ver tu obra.
– Cuando quiera.
Kate sacó un bloc y un bolígrafo y se los pasó.
– Escríbeme tu dirección y teléfono.
El joven artista estaba tan emocionado que apenas podía escribir. Kate lo vio sujetar el bolígrafo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Dejaría unas cuantas huellas claras. Pero ¿cómo guardarlo sin tocarlo? Sacó un pañuelo de papel del bolso y se sonó.
– Ya está. -El tipo le ofreció el bolígrafo, el bloc y una sonrisa deslumbrante.
Kate cogió el bolígrafo con el pañuelo antes de que se diera cuenta.
– Perfecto -dijo-. Te llamaré.
16
En el exterior, el sol se reflejaba en el cristal y en el acero de los edificios de la Cincuenta y siete, y el cielo azul y las nubes blancas eran una señal casi inequívoca de que la primavera estaba a la vuelta de la esquina.
Kate zigzagueó por entre el desfile de mujeres con bolsas de Bendel's y Saks, y pasó por delante de escaparates de joyerías selectas. La semana anterior todo eso le habría distraído, pero ya no.
Tenía que llevar el bolígrafo al laboratorio y examinar con detalle las agendas de trabajo de Mills y Perez. Aunque antes necesitaba despejarse. Pensar. Y conocía el lugar idóneo.
Rafael, Rubens, Delacroix.
Vermeer, Hals, Rembrandt.
Sala tras sala de cuadros maravillosos.
El Museo de Arte Metropolitano.
Kate saludó con la cabeza al guarda, sonrió, entró en una sala de cuadros barrocos, se fijó en El rapto de las Sabinas, de Poussin, las figuras captadas en pleno movimiento, como actores sobre un escenario. Sabía que Poussin trabajaba a partir de figuras de arcilla modeladas que movía por una especie de pequeño escenario que él mismo había diseñado.
En aquel momento le recordaba demasiado a otro artista, uno que poblaba sus recreaciones con los muertos.
«Mierda.» ¿Es que ya no podría disfrutar del arte sin pensar en aquellas reproducciones brutales y sádicas?
En una sala contigua, una pequeña exposición de grabados de Edvard Munch, aguafuertes de su obra más famosa, El grito, un grabado titulado Angustia -rostros pálidos sobre un fondo negro- y dos litografías que Kate conocía muy bien: Marcha fúnebre, que parecía una masa de cadáveres, y Cámara mortal, un grupo de dolientes vestidos de negro, sentados o de pie, callados y solemnes.
Recordó el año anterior: su padre luchando por morir, pero logró sobrevivir al derrame cerebral que le dejó medio cuerpo paralizado y el habla prácticamente incomprensible. El padre al que tanto había temido -y, sí, querido- sustituido durante los últimos meses por un desconocido frágil e incluso amable. ¿Quién diría que ese anciano enfermo -el hombre para quien cocinaba y limpiaba tras la muerte de su madre- había sido tan cruel y había propinado palizas a su joven hija? ¿Y por qué? Kate llevaba más de doce años en el diván de un psicoanalista y seguía sin estar segura. ¿La culpaba él por la pérdida de su mujer? ¿Es que no sabía que su mujer también era la madre de ella?
De todos modos, siempre supo que sería ella quien le daría las píldoras, le lavaría el cuerpo cada vez más deteriorado, le vaciaría el orinal, le aplicaría pomadas en las escaras y, finalmente, inyectaría la dosis letal de morfina en la vena de su brazo derecho.
La sala siguiente estaba llena de Tizianos y Veroneses, cuadros a gran escala, enormes y ornamentados. Kate recordó de inmediato la última obra maestra de Tiziano, Marsias desollado, y, acto seguido, el cuerpo de Ethan Stein.
«Mierda.» Kate se volvió y estuvo a punto de tropezar con un joven que llevaba una chaqueta de cuero gastada, pelo enmarañado y al que le hacía falta un afeitado. Él sonrió.
– Lo siento -dijo ella.
Kate lo observó durante unos instantes y se preguntó si ésa era la clase de tipos que le gustaban a Elena. Bohemios y guapos si se arreglaban. Resultaba gracioso, pero Kate no recordaba haber conocido a ningún novio serio de ella, ni tan siquiera haber oído hablar de ellos. Sí, claro, conocía a algunos de sus amigos, la mayoría artistas y poetas, y en una ocasión mencionó a un novio director de cine, pero nunca más. Curioso, pensar en ello ahora, una chica como Elena, guapa, lista y que no era lesbiana. Al menos eso creía Kate, aunque tal vez debería cerciorarse. ¿Habría matado a Elena una mujer? Hasta entonces no se le había ocurrido esa posibilidad. Sabía que, según las estadísticas, los hombres cometían nueve de cada diez crímenes violentos contra las mujeres. Al menos, así era antes. Tendría que preguntarle a Liz si eso había cambiado durante los últimos diez años.
Kate atravesó varias salas y se detuvo ante el cuadro más famoso de Daumier, Vagón de tercera clase, una obra oscura e inquietante, sin color; varias figuras en un vagón, juntas por pura casualidad, emocionalmente distanciadas, separadas entre sí, solitarias; la figura central, una anciana encapuchada, parece mirar a Kate con ojos de ciego. Recordó el Picasso de un solo ojo y la mejilla ensangrentada de Elena, y luego la espeluznante fotografía del día de la graduación.
«Eso es.» Eso era lo que tenía que hacer: repasar los álbumes fotográficos de Elena y comprobar si habían arrancado la foto de allí o no.
En St. Mark's Place podría ser 1965. Chicos con pantalones de pata de elefante -aunque con tatuajes en los brazos en lugar de flores pintadas en la cara-, apiñados en grupos, fumando, riéndose, muchos de ellos completamente colocados. Kate se preguntó si ese día no habría clase o si ya eran mayores para ir al colegio. No le parecía que ninguno tuviera más de quince años.
Vio a los dos uniformados en cuanto llegó a la 6 Este, uno en la esquina y el otro justo en la entrada del edificio de piedras rojizas de Elena. Kate le mostró la placa provisional. El hombre apenas parpadeó.
Bessie Smith sonaba de fondo. Elena daba vueltas sin cesar por la habitación con una falda bordada y multicolor. «Me encanta.» Más vueltas. La falda se le levantó por encima de las rodillas.
– Oh, deberías haberme visto -dijo Kate-. Seguramente la peor negociadora de la historia. Juro que la mujer debió de adivinar mis intenciones. Estaba tan distraída intentando impresionarla con mis conocimientos de español que creo que acabé pagando más del doble de lo que me había pedido en un principio. Estoy segura de que tienen mi foto colgada en todas las tiendas mexicanas con la palabra «incauta».
Elena se rió.
– Eh, prueba tu español conmigo… a lo mejor puedo sacarte más dinero aún.
El olor a muerte persistía en el pasillo. Kate miró hacia el techo como si pudiera atravesar las dos plantas con la vista. Sin embargo, sabía que el apartamento estaba vacío. No habría ninguna Elena dando vueltas con una falda mexicana.
Subió las escaleras lentamente. Ya había llegado allí, así que no tenía prisa por ver la escena del crimen.
La cinta de la policía cedió con facilidad, se deslizó hasta el suelo y se quedó allí como una serpiente amarilla flácida.
Kate se enfundó un par de guantes de látex y volvió a recorrer el apartamento de Elena. Quedaban restos de polvo gris para recoger huellas dactilares en las repisas de las ventanas. La tela de algodón estampada del sofá estaba arrugada y se veía la espuma del interior. ¿Era cosa de los técnicos o ya estaba así? Kate no lo recordaba.
En la minúscula kitchenette, el cajón de los cubiertos estaba medio abierto y vacío. En las paredes, las manchas de sangre se habían tornado de color marrón; en las grietas entre las baldosas del suelo, casi negras.
La mesa del ordenador estaba vacía y cubierta de polvo; Kate estaba mareada y se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración desde que había entrado en el apartamento.
Observó la escena del crimen, trató de reconstruir lo que había visto aquella noche; el cuerpo desplomado de Elena en el suelo de la cocina, toda la sangre… de repente los recuerdos se volvieron más reales que cualquier fotografía.
En el dormitorio encontró lo que había venido a buscar, tres pequeños álbumes fotográficos, dos en un estante junto a la pila de libros de poesía y arte, otro en el tocador de Elena. Dos de ellos estaban repletos de fotografías de viajes, uno a Puerto Rico y el otro a Italia. El tercer álbum tenía fotografías de la infancia, nada reciente. Tendría que haber otro álbum.
Si no estaba en el apartamento, el asesino seguramente se lo habría llevado.
Kate se obligó a repasar los cajones del tocador y el armario, pero no encontró más fotografías, ningún original de la fotografía de la graduación, sólo prendas de Elena -una blusa por aquí, una camiseta por allá-, recuerdos lo bastante intensos como para destrozarle el corazón. Y lo habrían hecho si no hubiera estado tan concentrada en el hecho de que el asesino también había estado allí, recorrido las mismas habitaciones y tocado la misma ropa.
Kate casi sentía su presencia en la habitación, mirando y sonriendo con aires de suficiencia. De repente, reparó en el sonido de su propia respiración, luego en el silencio y después en algo que apenas se movía a su espalda. Se mantuvo inmóvil. Le escocía la piel. Sin embargo, al volverse lo único que vio fue una paloma en la repisa de la ventana.
Dejó escapar un suspiro.
Pero al cabo de unos segundos volvió a notarlo, esta vez nada concreto, sólo una sensación, como si le hubiera dado un golpecito en el hombro y le hubiera dicho: «Mira, aquí, y aquí.»
Kate se estremeció.
En el salón se detuvo unos segundos, recogió el cojín de Marilyn. El tenue olorcillo a pachulí, el perfume de Elena, la descolocó. Si se quedaba un solo segundo más en el apartamento se vendría abajo.
Agradeció el olor a col agria que llegaba por el pasillo, cualquier cosa con tal de disimular el pachulí.
Quería marcharse, pero no todavía. Necesitaba hablar con el portero de Elena. Según el uniformado que le tomó declaración al hombre, no estaba presente la noche del asesinato, pero, de todos modos, era probable que le contase algo útil.
Kate rodeó cuatro cubos de la basura oxidados. Dos sin tapa, desbordados de basura maloliente, prácticamente impedían el paso al apartamento del sótano. Se metió por entre los cubos, pero un buen trozo de la tela gris del blazer se quedó enganchado en uno de los bordes irregulares del cubo de la basura.
«Mierda.»
Se inclinó hacia el timbre metálico, pero o estaba preparado para los oídos de los perros o, más probable, no funcionaba.
Llamó a la puerta. Varias escamas de esmalte negro azulado brillante cayeron revoloteando hacia el suelo como mariposas de luz.
Nada.
Había un agujero donde se suponía que iba el pomo. Kate se agachó para mirar mejor, le pareció una boca sin dientes, y vio que sobresalían varios fragmentos del cerrojo metálico. Rebuscó en el bolso, entre el peine, los cigarrillos, el encendedor y el perfume, y sacó una lima de uñas metálica. La movió por el agujero hasta que oyó un clic y la puerta se abrió. A la joven agente McKinnon siempre se le había dado bien entrar así en las casas.
– ¿Hola? -dijo en voz alta.
El pasillo semioscuro estaba repleto de periódicos viejos, cajas de cerveza vacías, un paquete de arena higiénica para gatos, una caja de herramientas metálica abierta, una pila de revistas pornográficas. Pasó por encima de todo aquello, entró en lo que parecía una mezcla de salón y dormitorio con un colchón a rayas rosas lleno de bultos en el suelo, un par de sillas plegables en torno a una mesa de juego estilo años cincuenta. Al otro lado de la habitación, Jenny Jones tentaba al público en la Sony Trinitron de veintiocho pulgadas.
Cuando el gato blanquinegro se frotó en sus tobillos, Kate saltó y estuvo a punto de gritar.
– Oh, gatito, me has dado un susto de muerte. -Respiró hondo, acarició al gato, pero al erguirse tuvo la impresión de vislumbrar algo enorme y colorido a su derecha.
Entonces sintió el empujón, y las paredes gris beige, Jenny Jones y el suelo pasaron a toda velocidad. Kate liberó un brazo, agarró algo blando y carnoso, lo sujetó con fuerza y tiró. La cosa grande y colorida -que olía a sopa Campbell de pollo con fideos rancia- cayó sobre el suelo de linóleo con un golpetazo sonoro y petardeó como un motor diésel al apagarse.
Kate le clavó el tacón en la nuca, tiró del brazo fofo del hipopótamo hacia arriba y se lo dobló sobre el omóplato, aunque no estaba segura de que hubiera huesos debajo de las capas de grasa.
Entonces lo observó bien: un tipo de unos ciento treinta kilos con una camisa con estampado de loros.
Gritó como un cachorrito. Su aliento apestaba incluso a más de medio metro de distancia.
Un par de semanas antes, Kate había almorzado con Philippe de Montebello en el comedor privado del Museo Metropolitano y habían hablado sobre los detalles más sutiles de Vermeer, luego había tomado el té con la señora Trump y había obtenido un talón de un millón de dólares para Hágase el Futuro. De pronto no sólo se había empezado a saltarse el almuerzo y el té, sino que estaba clavando el tacón de cuatrocientos dólares en la nuca de un gordo.
– ¿Nombre? -Kate apoyó todo su peso en el tacón y lo vio desaparecer por entre los pliegues de carne.
– Johnson -gritó-. ¡Soy el portero, joder! Wally Johnson. Me estás partiendo el brazo, coño.
– ¿Siempre empujas a los invitados?
– ¡Has entrado en mi casa, por amor de Dios!
Tenía razón.
– Policía de Nueva York -informó Kate al tiempo que le soltaba un poco el brazo.
Se agachó un poco, pero se irguió de inmediato al percibir el aliento. Logró que el gordo prometiera que sería un buen chico.
– ¿Por qué no lo has dicho antes? -Se dio la vuelta, se enderezó, se frotó el brazo y se lamentó-. ¡Joder!
– He llamado a la puerta y en voz alta. No has respondido.
– Estaba cagando, joder. -Sus ojos, unas manchitas oscuras que miraban por entre persianas venecianas de grasa, observaron a Kate con recelo-. ¿Eres poli?
– Trabajo en el caso Solana -contestó, y le gustó la frase. También estaba contenta consigo misma, tras haber reducido al gordito Wally con un brazo. Gracias a su entrenador personal. Claro que nunca había visto a nadie en peor forma física que Wally-. Mira -le dijo-, no he venido a hacerte daño…
– Ya me has roto el brazo, cojones -dijo haciendo un mohín.
Kate se esforzó por no llamarle llorica.
– Leí tu declaración. No estabas aquí la noche que asesinaron a Elena Solana, ¿no?
– Ya se lo he contado a los otros polis. Estaba con mi hermana, en Staten Island. Hizo espaguetis con albóndigas.
– Suena delicioso. Pero busco algo más que unas albóndigas.
– ¿Como qué?
– ¿Conocías a los amigos de Elena Solana…?
– Eh, no soy un fisgón.
– No he dicho que lo seas. -Kate suavizó el tono-. Mira, Wally, tú y yo sabemos que un portero bueno está al tanto de las idas y venidas de los residentes. Es parte del trabajo, que estoy segura que haces muy bien.
Wally Johnson se frotó el brazo.
– Tenía unos cuantos novios negratas -dijo.
Kate sintió la tentación de partirle el otro brazo, pero eso no la ayudaría a obtener las respuestas que deseaba.
– Háblame de ellos.
Se encogió de hombros.
– ¿Qué quieres que te cuente? Uno era bajito. Otro flacucho. Otro grande.
– ¿Cómo de grande?
– Como un gorila o un boxeador profesional, algo así.
– ¿Qué más?
– El bajito tenía ese pelo, ya sabes, como, esto…
– ¿Rizos rastas?
– Eso es, rizos rastas. Era joven. Venía mucho por aquí.
«Willie.»
– ¿Y el tipo flaco?
– Sólo lo vi un par de veces. Parecía un yonqui.
– ¿Y el boxeador?
– Llevaba mucho sin venir. Supongo que habían roto. ¡Buuuah! -Sonrió. No era un panorama muy agradable: dientes del color de los plátanos pasados, un par de huecos negros.
– ¿Sabrías identificarlos?
– Al joven, el de los rizos rastas, seguro. Quizás al grandote. Quizá. Nunca me fijé mucho en él. Pero era grande, eso sí. El otro tipo, el yonqui, bueno… un yonqui, ya te haces a la idea, ¿no?
«Genial.» El único al que el gordito identificaría era Willie, el único a quien Kate conocía. Era de esperar.
– Oh. -El portero se acercó demasiado. Kate retrocedió un paso de la Eau de halitosis-. Había otro tipo, también bastante flaco, blanco. Rubio. Estatura media. Pero delgado, un poco femenino. Seguramente maricón, claro.
– ¿Y le viste… cuándo?
– No tengo cronómetro. Varias veces. Llamaba al timbre de Solana. Una o dos veces salieron juntos, cogidos del brazo. -Sonrió-. A lo mejor no era maricón.
Ya fuera, bajo la luz del frío atardecer, Kate calculó las pérdidas -un par de pantalones buenos y un blazer todavía mejor- y luego valoró lo que había averiguado: tres hombres, aparte de Willie, visitaban a Elena con cierta frecuencia. Un negro grande y uno flaco. Y uno blanco.
¿Quiénes eran?
De vuelta a casa, Kate se dirigió al armario del cuarto de huéspedes y cogió una silla de camino. No le había gustado cómo se había sentido cuando el portero había surgido de la nada. Demasiado vulnerable. Y el siguiente tipo tal vez no estaría en tan mala forma. Tendría que estar preparada.
Apartó un grupo de pañuelos de seda. Allí estaba, la caja de zapatos gris en la que ponía, con letra clara, «zapatillas de terciopelo». En el mismo sitio en el que la había dejado hacía diez años. Sacó la caja, se sentó en el borde de la cama, apartó las capas de papel de seda como si retrocediese en el tiempo. Con cuidado, extrajo la vieja Glock.
Kate le dio la vuelta en la mano y reconoció el olor ligeramente acre del producto para limpiar el metal del arma. Había un cargador lleno en la caja de zapatos. Kate lo introdujo y se estremeció al sentir el poder al que había renunciado hacía años a cambio de, bueno, el poder del dinero. En los viejos tiempos, Kate no sabía lo que era tener dinero ni qué podía conseguirse con él. Apretó los dedos en torno a la empuñadura del arma. Ahora tenía una pistola y un talonario de cheques. Y sí, se sentía mucho más segura y fuerte que apenas unos minutos antes. Basta con preguntarle a cualquier adolescente de quince años con una pistola en la mano y te dirá el poder que otorga, el súbito y estúpido valor. ¿A quién intentaba engañar la Asociación Nacional del Rifle?
Kate se cambió los trapos de diseño rotos por unos pantalones caqui de Gap y una camisa de algodón azul. Mucho mejor. Bastante menos llamativo que el modo en que se vestía en los viejos tiempos, cuando solía ponerse minifaldas y escotes en pico. Pero esos días habían llegado a su fin.
El reflejo del espejo le daba a entender que no le vendría mal una semanita en un balneario. Se pasó el cepillo por el pelo y se puso unas gotitas de Bal a Versailles en las muñecas.
¿Por qué siempre se había sentido avergonzada, como si fuera culpa suya el no haber tenido una madre? No supo la verdad hasta el segundo año en el instituto, en Saint Anne's: Mary Ellen Donaghue la estaba provocando: «Te crees muy interesante, McKinnon, pero al menos mi madre no se suicidó», y Kate comenzó a pegarle, una y otra vez, hasta que una de las monjas las separó.
¿Por qué le habían mentido todos? ¿Creían que era culpa suya?
Oh, Dios, la de años que se había tirado en el diván hablando de ese tema.
Kate guardó la Glock en una bolsita de cuero negro con una larga correa, se la colgó del hombro y buscó otra chaqueta ligera en el armario. La única prenda que no era de diseño era una vieja cazadora tejana con un símbolo de la paz en el bolsillo superior izquierdo.
Fuera, los árboles de Central Park West habían echado los primeros retoños verdes para combatir el tiempo deprimente. Kate golpeó suavemente la artillería que llevaba en la bolsita. Pura cuestión de prevención. No es que pensara cargarse a nadie.
17
Los tacones de Kate resonaron en el largo y oscuro pasillo. Catacumbas, pensó. Pintura desconchada, frío húmedo. El sótano de la comisaría de la Sexta. El laboratorio.
Hernandez deslizó la fotografía de la graduación en el artefacto de cristal y lo encendió.
Las dos mujeres observaron mientras los vapores se arremolinaban en torno al collage, en busca de huellas.
– Vaya desastre -dijo Hernandez mientras sacaba la fotografía con unas pinzas-. Huellas encima de huellas.
– Lo siento -dijo Kate-. No sabía lo que era cuando la vi. La toqué por todas partes.
La técnica la miró con expresión apenada, se quitó los guantes y los tiró a la basura. Tendría unos treinta y cinco años y la bata del laboratorio le quedaba pequeña.
Kate le tendió el bolígrafo envuelto en el pañuelo de papel.
– Aquí debería de haber menos huellas. Compruebe si son las mismas que las que se encontraron en la escena del crimen de Solana.
Hernandez suspiró.
Kate sacó un Marlboro.
– En el pasillo -dijo Hernandez-. No, mejor, vaya a dar una vuelta. Deme media hora para analizar las otras. Veré lo que puedo hacer.
Tras haberse tomado un café y fumado tres cigarrillos, Hernandez puso al tanto a Kate.
– En el bolígrafo hay varias huellas claras, pero no coinciden con las de la escena de Solana ni con ninguna otra.
– Era una posibilidad bastante remota -dijo Kate-. ¿Qué hay del collage?
– Poca cosa. Muy emborronado. Sólo he conseguido la cuarta parte de una huella.
– Tal vez mía, debo admitirlo.
– Se llaman guantes, McKinnon.
– No me pongo guantes para leer el correo.
– Bueno, debería hacerlo a partir de ahora. -Hernandez le entregó un par de páginas de listados mecánicos: números, símbolos, palabras-. No hay mucho que explicar. El pegamento empleado en el collage no tiene ácidos, pero, aparte de eso, es de lo más normal. El papel fotográfico es Kodacolor, tendrá cuatro o cinco años. El material que recubre los ojos es una especie de tempera, con base de agua, eso seguro. La otra, la Polaroid… -Negó con la cabeza-. Ni una huella. El asesino, a diferencia de usted, utiliza guantes.
– ¿Podría fotocopiarme el collage y la fotografía?
Hernandez señaló con la cabeza una fotocopiadora que había en un rincón.
– Usted misma puede hacerlas. Las imágenes ahora están plastificadas. Protegidas. -Le dedicó una sonrisa cáustica.
Al cabo de unos minutos, Kate observaba las fotocopias emergiendo de la máquina.
– Ah, McKinnon -le gritó Hernandez-, antes de que se vaya quiero estropearle la manicura. Archivaré sus huellas para reconocerlas en caso de que decida toquetear cualquier cosa.
Floyd Brown observó el informe entornando los ojos.
Nada forzado
Arma probable: cuchillo de cocina dentado de veintidós centímetros hallado en la escena (cajón de la cocina) coincidía con otros dos cuchillos del cajón
– ninguna huella
Contempló la fotografía. Diecisiete puñaladas. Brutal, sin duda.
Buscó indicios con la lupa. No había señales de mordeduras, nada de nada. Y los trofeos típicos -los pezones o los lóbulos de la oreja- estaban intactos. ¿Qué es lo que el tipo buscaba?
Debajo de las uñas: restos de aluminio ¿Una manicura? Incluso a Floyd Brown, que había visto de todo, le parecía extraño. ¿Algún ritual que todavía no habían descubierto o es que el asesino había sido lo bastante listo como para eliminar cualquier resto de carne que pudiera haberse quedado debajo de las uñas de la chica? En cualquier caso, Brown supo que el tipo se había tomado su tiempo.
Tres asesinatos.
¿Un asesino?
Tal vez.
Mead no quería creerlo… joder, ¿quién quería creer que un asesino múltiple andaba suelto por ahí? Brown se apartó del escritorio y se balanceó en la silla. Los veintitantos años en el cuerpo de policía le decían que aquello no era una coincidencia. Era probable que McKinnon estuviera en lo cierto. Además, aunque detestara admitirlo, lo que les había revelado le había impresionado. ¿Quién era ella, al fin y al cabo? Una señora de la alta sociedad con todas las respuestas.
Floyd se la imaginó apartándose el pelo de los ojos y recordó el perfume que había olido cuando se acercó para ver de cerca las imágenes artísticas. Dios, si había algo que no necesitaba, era pensar en McKinnon como mujer.
Aun así, se moría de ganas de contarle a Vonette que estaba trabajando con la señora entendida en arte de la tele. Le encantaría. Vonette, amante del arte, que le hacía grabar el partido de fútbol del lunes para ver Vida de artistas. Como si ver un partido grabado, cuyo resultado ya sabía, valiese la pena.
El mundo era un pañuelo, eso estaba claro. La mujer que le había robado su ansiada sesión televisiva trabajaba con él en un homicidio, quizás una serie de homicidios.
Hacía un mes, Vonette y él habían hablado sobre la posibilidad de que se retirase, pero no lo haría si había un asesino múltiple por ahí. Y tendría que hacerlo bien. No se trataba de cualquier asesora, no. Era una amiga de la comisaria.
En el cubículo apenas cabía el escritorio y una silla, pero ya era algo; Kate no había esperado nada. Desde luego, no la placa provisional del Departamento de Policía de Nueva York, sujeta en su jersey de cachemira. Encendió otro Merit. El día anterior había sido Marlboro. La semana pasada le había jurado a Richard que lo dejaría. Por enésima vez. Pero en ese momento no podía dejarlo.
Abrió la libreta por una página en blanco, dio unos golpecitos con el portaminas y comenzó a enumerar a las personas que debía ver de inmediato: los amigos de Elena, los compañeros de trabajo, su madre, aunque dudaba que la señora Solana quisiera hablar con ella.
Kate recordó el último año de Elena en el instituto, las lágrimas de la adolescente mientras le confesaba que Mendoza, el novio de su madre, llevaba meses insinuándosele y su madre haciendo oídos sordos. Fue entonces cuando Kate la ayudó a abandonar el hogar familiar, a encontrar el apartamento en la 6 Este e incluso le pagó el alquiler durante los dos primeros años. Ahora el recuerdo le dolía: ¿Si Elena se hubiera quedado en casa, seguiría con vida? Alejó el pensamiento, añadió el nombre de Mendoza a la lista y lo subrayó.
Kate le dio una calada al Merit: era como chupar un Tampax. Tendría que comprar cigarrillos de verdad; estaba fumando el doble de lo normal.
Se preguntó si los otros polis cooperarían con ella. Maureen Slattery le caía bien e incluso se veía reflejada en parte en la joven policía; estaba un poco resentida, eso seguro, pero no era tonta. Y ya le había ayudado al facilitarle el registro de llamadas de Elena. Kate lo repasó rápidamente y vio su propio número, el de Willie y otros que ya comprobaría. Tal vez fueran importantes.
Pero ¿qué había de Brown? Quizás había llegado el momento de visitarlo.
– ¿Su esposa? -Kate observó la fotografía de doce por diecisiete enmarcada, al final del escritorio de Brown-. Es guapa. ¿Intenta matarle?
– ¿Qué?
– Tiene almidón de sobra en el cuello como para cortarle el riego sanguíneo.
– Es muy especial. -Brown se esforzó por no reírse y sacó el archivo de Pruitt-. O sea que conocía a este tipo. ¿Enemigos?
– Seguramente en lista de espera. Era un puto lameculos, un falso, puede que incluso un chorizo.
– ¿Seguro que es usted de Park Avenue?
– Del West Side -replicó Kate, sin especificar de la zona de Central Park.
– ¿A qué se refiere con lo de «chorizo»?
– Existe la posibilidad de que comprara obras de arte robadas.
– Aquí no figura nada de eso -dijo Brown mientras señalaba el archivo de Pruitt.
– Acabo de descubrirlo.
– ¿Ha estado trabajando en los casos, McKinnon? ¿Sola?
– Tenía curiosidad. -Kate sonrió y le explicó lo que la madre de Pruitt le había contado sobre el cuadro desaparecido-. Me atrevería a decir que quienquiera que asesinase a Pruitt tiene el retablo.
– Hallado el cuadro, hallado el asesino, ¿no? -Brown anotó algo y luego sacó una hoja del expediente de Pruitt-. ¿Ha leído estas declaraciones? -Recorrió una lista de nombres con el dedo-. Richard Rothstein. ¿Alguna relación?
– Es mi marido. Estaba en una reunión del consejo de administración del museo con Pruitt la mañana del día en que fue asesinado.
Brown le clavó la mirada.
– Su esposo no le mataría, ¿no?
– ¿Richard? ¿Matar a Bill Pruitt? -Kate soltó una risotada-. Bueno, no me lo contó. Supongo que tendré que preguntárselo.
– Hágalo -dijo Brown. Se reclinó en la silla-. Vi su programa. Con mi esposa.
– Gracias.
– No he dicho que me gustara, sólo que lo vi. -La observó unos instantes y dio unos golpecitos en el borde del escritorio con las uñas.
Kate esperó. Sabía que tenía que darle tiempo. No debía de resultarle fácil. Un detective con más de veinte años de experiencia teniendo que trabajar con ella, una ex poli de la que no sabía nada salvo que tenía contactos en las altas esferas. Si fuera al revés, Kate estaría más que cabreada.
– No le ha contado a nadie sus teorías, ¿no?
– A nadie salvo a Tapell.
Brown torció el gesto.
– Sería nefasto que la prensa comenzase a hablar de un asesino múltiple, sobre todo ahora, justo después del francotirador.
– Si a la gente no le encantara leer cosas así, no las publicarían. -Kate miró el expediente de Pruitt-. Por cierto, la contusión en la mandíbula de Pruitt, ¿era reciente?
– No estoy seguro.
– ¿Qué hay de la médico forense?
– Demasiado atrasada. Tendremos que esperar un poco para tener el informe.
– Quizá -dijo Kate-, y quizá no.
18
Era posible que en el despacho de la médico forense hubiera mucho trabajo, pero una llamada a la comisaria Tapell le abrió las puertas.
La etiqueta de plástico -«Rappaport, Sally»- estaba sujeta, ligeramente torcida, en el bolsillo superior de la bata de laboratorio de la médico forense, entre grupos de manchas color vino, seguramente sangre seca y no pinot noir. Rappaport tendría treinta y tantos, de estatura media, delgada. A juzgar por el color de la piel, no había visto la luz del día en años.
– Siento retenerla hasta tan tarde.
– ¿Está de broma? -Rappaport se encogió de hombros-. Acaba de empezar mi turno.
El pasillo que conducía a la principal sala de autopsias era de un horrible color verde grisáceo desde el suelo hasta la altura de la cintura, y luego color hueso hasta el techo. Kate siguió las Adidas de suela gruesa de Sally Rappaport. Crujían en el suelo de baldosas de cerámica color menta.
Un antiguo balneario romano. Varios arcos lo suficientemente grandes como para que Cleopatra realizase su entrada triunfal en Roma. Baldosas blancas relucientes y acero inoxidable. Tan frío que era posible verse el aliento. El olor a formaldehído era veinte veces peor que una clase de biología del instituto.
El depósito de cadáveres de Astoria, al que Kate había acudido en los viejos tiempos, pertenecía al hospital de Queens y se reducía a una sala con tres o cuatro camillas.
En la que se hallaba cabría perfectamente una docena.
Rappaport condujo a Kate por entre un par de camillas, los cadáveres eran de color céreo y los pies de venas azules sobresalían por debajo de las sábanas de plástico verde. La forense le tendió una mascarilla a Kate, se puso una sobre la nariz y la boca y se colocó bien el pelo castaño y rizado, que se aguantaba con dos pasadores azules de plástico con forma de pez. Kate se preguntó si Rappaport los conservaría desde la infancia o si se los habría comprado a algún vendedor ambulante de mal gusto. Pero ¿qué más le daba, allí, de todos los sitios posibles, en esa gélida casa de la muerte donde estaba a punto de ver el cadáver de la joven que había sido lo más parecido a una hija que había tenido? No necesitaba que un terapeuta le explicara nada en este caso. ¿Pasadores de pelo? Cualquier distracción serviría.
Rappaport sacó un par de guantes de plástico de un dispensador y le indicó a Kate con la cabeza que hiciera otro tanto. Se desplazó hasta la mitad inferior de una de las paredes, repleta de compartimentos metálicos, todos ellos con un tirador de plástico grande y una ranura con una ficha con números escritos con rotulador negro. Una biblioteca de cadáveres gigantesca. La médico forense consultó su portapapeles, sujetó el tirador del compartimento S-17886P y tiró. El cajón se abrió con un chirrido.
El cadáver de Elena se asemejaba a los muchos cadáveres que Kate había visto; carne del color de unas teclas de piano viejas, indicios del corte torácico en Y de la autopsia, puntos donde le habían vuelto a coser la coronilla…; pero para ella no era cualquier cadáver. Kate apenas respiraba bajo la mascarilla. ¿Cómo lo haría? ¿Se había vuelto loca? No, quería hacerlo. Debía hacerlo. Una melodía, eso era lo que necesitaba. Un viejo truco -concentrarse en alguna letra banal- para poder afrontar y ver las peores escenas.
Baby Love.
Nefasta elección, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Diana Ross y las Supremes -con el pelo cardado, faldas enormes y señalando con el dedo- ya se habían instalado en su interior justo cuando Rappaport comenzaba a mostrarle los cortes violeta oscuro, casi negros, en el pecho de Elena.
– … dos, tres, cuatro… diez en el torácico superior. Uno, dos, tres… estos tres parecen uno porque se confunden entre sí, pero son tres cortes distintos. -Levantó la vista y miró a Kate-. ¿Lo ve? -dijo mientras los tocaba con un bisturí-. El informe original del forense decía que eran diecisiete heridas de arma blanca, pero en realidad son veintidós.
Kate oía una y otra vez el estribillo de Baby Love.
Rappaport pasó del bisturí a los rayos X, y señaló con la intensa luz fluorescente.
– Estos dos de aquí… -indicó- atravesaron los pulmones. Estos otros dos penetraron directamente en el corazón. Son los que la mataron.
– Lo que mata no es el arma -susurró Kate.
– Cierto -convino Rappaport. Desplazó los rayos X hasta el muslo grisáceo de Elena-. Estas otras heridas, en el abdomen, son más bien superficiales.
– ¿La violó? -logró preguntar Kate a pesar de que la canción continuaba sonando en su interior.
– No hay semen, pero sí varias heridas vaginales.
– ¿Es posible que se produjera un intento de violación y el agresor no eyaculara?
Rappaport estaba a unos quince centímetros de los muslos de Elena, rebuscando por entre el oscuro vello púbico con una sonda metálica.
– Es posible. Sí. Lástima que no haya semen para identificarlo por el ADN.
Kate levantó una de las manos de Elena con cuidado. Estaba helada y parecía gomosa.
– ¿Heridas defensivas?
La médico forense asintió.
– ¿Y debajo de las uñas? -preguntó Kate.
Rappaport observó el portapapeles, pasó una página.
– Nada. Sorprendentemente limpias.
Kate contempló la mano inerte entre las suyas. ¿Qué era lo que no encajaba? Las uñas. Exacto. Había leído el informe.
– ¿Cree que el agresor le limó las uñas una vez muerta?
– No sabría decirle. -Los ojos marrones cansados de la médico forense parecían aburrirse por encima de la mascarilla.
– Elena llevaba las uñas largas -dijo Kate-. Debió de hacerlo él.
– Bueno, pues lo hizo bien. No hay nada debajo de las uñas. Ni pelos, ni carne, nada de nada.
– ¿Hay partículas o pelos en alguna otra parte?
– De momento, sólo pelos de la chica. Tenemos los resultados preliminares del estómago, el hígado y los riñones. Los análisis tardarán una semana.
¿Una semana? Kate tuvo ganas de gritar, pero mantuvo el tipo. Quizá llamara a Tapell.
– ¿Podría hacérmelos llegar cuando estén listos?
– Los resultados del análisis se enviarán al despacho de Randy Mead. -Miró a Kate entornando los ojos-. El ayudante de Tapell dijo que está trabajando con él, con Mead. -Por el tono, parecía una pregunta.
Kate no se molestó en responder.
– Me llevaré esos resultados preliminares ahora, veré el resto después. -Se dispuso a coger el archivo y se dio cuenta de que todavía tenía la mano de Elena entre las suyas. Durante unos instantes, no quiso soltarla, como si así pudieran mantenerse unidas.
– Nos espera el otro cadáver. -Rappaport bostezó-. Será mejor que vayamos a verlo.
Kate soltó con suavidad la mano de Elena.
Rappaport empujó con fuerza el compartimento metálico, que se cerró con un ruido sordo.
La carne de Pruitt parecía cérea y gomosa. -¿Qué hay de la contusión del mentón? -inquirió Kate.
Rappaport se inclinó sobre el cadáver y tocó la mandíbula de Bill Pruitt con el dedo enguantado. En menos de tres segundos, la carne pasó del violeta al blanco, de ahí al amarillo pálido y luego al violeta de nuevo.
– A juzgar por la lividez, diría que ocurrió durante el asesinato o la misma tarde del asesinato como muy tarde.
O sea que había sido el artístico sujeto desconocido quien había golpeado a Pruitt. A Kate no le cuadraba.
– ¿Por qué pegar a alguien mientras lo estás ahogando? Un poco exagerado, ¿no?
Rappaport se encogió de hombros.
– ¿Qué hay de Ethan Stein?
– La autopsia todavía no ha acabado -dijo Rappaport-. Eso sí que es exagerado. -Negó con la cabeza-. Le enviaré esos informes en cuanto estén listos.
Kate guardó en el bolso los informes preliminares sobre Pruitt, junto a los de Elena. Estaba ansiosa por salir de allí y, en ese momento tenía ganas de disparar.
El olor a pólvora flotaba en la sala de techo bajo como una nube de lluvia ácida. Kate apretó el gatillo, y otra vez, y otra, y otra. El arma le saltaba en la mano y la vibración le recorría los brazos. Casi había olvidado lo emocionante que era disparar… todo ese poder concentrado en la mano. El blanco se deslizó hacia ella. Ninguna diana, pero todos los disparos habrían causado heridas graves. No estaba mal teniendo en cuenta los años que llevaba sin practicar. Volvió a cargar el arma y vació todas las balas. Se concentró en mantener el brazo inmóvil y la mente relajada. No pudo evitar preguntarse qué pensarían sus amigas, Blair y las otras, si la vieran en ese momento. ¿Ésas? Abrirían fuego antes de que tuvieras tiempo de decir «acuerdo prematrimonial».
Kate estaba acabando la cuarta tanda cuando vio a Maureen Slattery, varios puestos más allá. Revitalizada tras haber destrozado unos cuantos cartones, Kate recorrió tres puestos hasta llegar al de la joven policía.
Slattery se quitó los protectores de oídos y retrocedió para encontrarse con Kate.
– Buena puntería -dijo Kate al observar la tanda casi perfecta de Slattery mientras se deslizaba hacia ellas.
– Gracias. ¿Qué tal usted?
– Algo oxidada.
– No se tarda mucho en recuperarla. Es como nadar.
– O follar.
Slattery la miró.
– Vaya vocabulario el suyo, McKinnon.
– Me especialicé en insultos en Saint Anne's.
Maureen esbozó una sonrisa.
– Saint Mary's. Bayonne, Nueva Jersey.
Kate le dedicó una mirada de complicidad.
– ¿Uniforme?
– El típico modelito a cuadros.
– ¿Era muy corta la falda?
– Digamos que me preparó para los minishorts de Antivicio. ¿Y usted?
– Exactamente dos centímetros y medio por debajo de las bragas. -Kate se persignó-. Me era imposible agacharme. Si se me caía el lápiz, ya estaba, perdida para siempre.
Las dos se rieron como colegialas.
Maureen guardó el arma en la pistolera mientras se encaminaban hacia el vestuario.
– ¿Alguna novedad en los casos? -preguntó Kate.
– He comprobado lo de Perez. Sus compañeros de cena, un par de artistas del centro, dicen que lo dejaron en casa justo después de cenar.
– Pero ¿se quedó en casa?
Slattery se encogió de hombros.
– Ni idea. También dice que no estaba en la ciudad cuando asesinaron a Ethan Stein.
– Estoy esperando que me entregue su agenda laboral, y también tendré la de Schuyler Mills. Entonces veremos lo que dicen que estaban haciendo en esas fechas y lo comprobaremos con otras fuentes.
– Bien.
– ¿Qué hay de Mendoza? -inquirió Kate-. ¿Se ha comprobado su coartada?
– La señora Solana sigue diciendo que pasó toda la noche con él.
Kate asintió. Se alegraba de que Maureen se hubiese ocupado de la señora Solana y Mendoza. No le apetecía tratar con la madre de Elena.
– ¿Algo más?
– Los efectos de Pruitt están en la sala de pruebas, en la tercera. Écheles un vistazo. Luego le contaré el resto. Ah, póngase guantes, y no lo digo porque pueda echar a perder las pruebas. La sala es una pocilga.
Archivos metálicos del suelo al techo. Cajas de cartón. Algunas llevaban tanto tiempo allí que había telarañas tan gruesas que servirían de jersey.
La sala de pruebas. Kate estuvo a punto de arrepentirse de que el empleado se la hubiera abierto.
– Por aquí -le dijo, sorbiéndose la nariz. Era joven, de unos veintidós años y aún tenía acné en las mejillas-. Todos los casos nuevos están en este rincón, en el estante inferior. -Señaló y luego se frotó la nariz-. Tengo alergia. Al polvo, creo.
– Chico, parece que te has equivocado de trabajo. -Kate le ofreció una mirada comprensiva.
– ¿Le importa si salgo? -La nariz le temblaba.
Kate observó la deprimente sala y vio una araña avanzando por la pared. Si se quedaba allí un buen rato empezaría a picarle todo.
La caja de Pruitt era triste. Una pastilla de jabón en una bolsita de cierre hermético; una toallita, también en una bolsita. Una más grande con artículos de baño: espuma de afeitar, maquinilla, un frasco de colonia de agua de rosas.
Dentro de la caja de cartón había otra más pequeña. Kate se puso los guantes.
En la parte superior había una bolsa de cierre hermético en la que habían escrito «William Mason Pruitt» con rotulador negro. Kate la abrió, observó la capucha de sadomasoquismo, las puntadas toscas en torno a los agujeros para los ojos, la nariz y la boca. ¿Sería verdaderamente de Bill? Si su nombre no estuviera escrito en la bolsa, no se lo habría creído. Rebuscó en la caja, sacó una pila de revistas, sobre todo pornográficas. Varias de adolescentes, chicos y chicas, no lo bastante jóvenes como para calificarlo de porno infantil, pero casi. Kate estaba indignada y luego se quedó un tanto asombrada al ver las cuatro o cinco dedicadas exclusivamente a travestidos negros jóvenes, otro grupo de porno sadomasoquista que hacía que la capucha pareciese inofensiva.
Debajo de las revistas había más de una veintena de vídeos porno. Las típicas imágenes de mamadas y folleteo en las fundas, pero ésas parecían de presupuesto ajustado y le hacían justicia al nombre de la empresa -Películas Amateur-, deletreado en negrita. Quizá valiese la pena verlas algún día, si es que se veía con fuerzas.
Kate se inclinó hacia el cubículo de Slattery.
Maureen le dedicó una sonrisa.
– ¿Ha visto el equipo? ¿La capucha?
– Sí. Y, créame, me ha sorprendido bastante. Bill Pruitt. -Kate negó con la cabeza-. Nunca se sabe.
– Prepárese para más sorpresitas -dijo Slattery-. Fui de bar en bar, pasé por el Branding Iron y el Dungeon, en la zona de los muelles. -Hizo una mueca e imitó un escalofrío-. ¿Ha estado alguna vez por ahí?
– Oh, claro. Todos los sábados por la noche le pongo un collar de perro a mi marido y lo arrastro hasta allí. -Kate arqueó una ceja-. ¿Y?
– En la sala trasera del Dungeon había un tipo encadenado, suspendido en el aire para los clientes. Uno le había metido el puño por el culo y otro le estaba haciendo que le entraran arcadas al meterle la polla hasta la garganta.
– Uno de esos momentos que no se olvidan. -Eso mismo. De todos modos, nuestro hombre, ¿Pruitt?, les enseñé su fotografía.
– ¿Y?
– Era un cliente habitual. Ah, quizás esto le interese.
Una lista de lo que encontraron en el estudio de Ethan Stein. Algunos objetos de muy buen gusto.
1 tubo de óleo azul cerúleo (en el suelo, junto al cuerpo)
espátula (ídem)
carrete Polaroid – papel opaco (no se encontró ninguna cámara Polaroid en el estudio)
ropa de la víctima (quitada antes del asesinato)
camisa de trabajo azul de algodón, vaqueros Levi's negros, calzoncillos Calvin Klein, calcetines blancos
reloj de pulsera del ejército suizo (encontrado en una silla)
cuenco de cerámica – lleno de patatas fritas (marca Terra)
agenda
2 pares de esposas metálicas látigo de nailon negro
2 mordazas de seda
6 consoladores – 2 dobles
37 revistas (sadomaso)
Kate le echó un vistazo a la lista.
– Por Dios. No hay dignidad en la muerte, ¿no?
– No cuando se está metido en estas cosas.
– Un momento… -Kate se centró en el último grupo de objetos. Sabía de algunos artistas que reflejaban esos temas en sus obras, pero no Stein. Debía de tratarse de un uso exclusivamente personal.
– Esto es demasiado extraño. Quiero decir, Stein y Pruitt metidos en el mismo mundillo.
– Ajá. -Slattery le pasó un informe a máquina de una página-. Eso no es todo. Un informe de los agentes a los que envié con el carné de conducir de Ethan Stein. También enseñaron la fotografía de Stein en el Dungeon y en el Branding Iron. -Miró a Kate-. Pruitt no era el único cliente habitual.
– Por Dios. ¿Cree que Stein y Pruitt llegaron a conocerse allí?
– Nadie los ha visto juntos nunca, o no se acuerdan.
Kate intentaba asimilar aquella información.
– ¿Le parece una coincidencia que esos dos tipos tuviesen los mismos gustos, fuesen a los mismos locales y los dos estén muertos? -Kate negó con la cabeza-. ¿Dónde puedo ver los efectos personales de Stein?
– Brown tiene la agenda y la cartera. Pídaselas.
– Lo haré.
Slattery cambió de tercio.
– Por cierto, la anciana del primero, en el edificio de Solana…
Kate se remontó a la noche en que encontró a Elena, la visión fugaz de la cara de la anciana por la rendija de la puerta.
– Sí. Hablé con ella. Unos diez segundos.
– Bueno, dice que estaba en casa, viendo la tele. Un agente le tomó declaración esa misma noche. Dice que vio a un hombre negro en el edificio. Pero eso fue lo único que pudo sonsacarle. Ningún detalle. Nada de nada. Yo también lo intenté. Nada.
– Déjeme que yo pruebe suerte.
19
Kate sólo quería ir al lavabo, pero alguien le había dejado el Post en el escritorio y no pudo evitar mirarlo.
EL ARTISTA DE LA MUERTE
El asesinato ritual del artista Ethan Stein tal vez sólo sea el tercero de una serie de asesinatos brutales. Aunque los agentes de la policía de Nueva York niegan con vehemencia cualquier rumor sobre un asesino múltiple, se han visto policías uniformados en las galerías que van de Chelsea al SoHo y de la Cincuenta y siete a Madison Avenue. Al parecer, el asesino coloca a las víctimas en poses que parodian cuadros famosos.
Un artista lo ha resumido de forma sucinta, «El tipo es un asiduo artista de la muerte». El director de una galería, que ha preferido mantenerse en el anonimato, teme que la fuerza pública de Nueva York muestre cierto desdén hacia los miembros de las comunidades artísticas. Esto ha ocurrido después de que un policía, que realizaba pesquisas sobre el asesinato de Stein, hablara de forma despectiva de los cuadros del artista fallecido.
Se rumorea que la policía de Nueva York ha solicitado los servicios de la ex agente Katherine McKinnon Rothstein, miembro de la alta sociedad, conocida sobre todo por la reciente serie televisiva Vidas de artistas. En One Police Plaza no han confirmado ni desmentido esta información y la señora McKinnon Rothstein no ha querido hacer declaraciones al respecto.
«¡Me cago en la puta!» Kate dejó caer el periódico en el escritorio. Nunca creyó que leería el New York Post con tanta frecuencia.
«¿El artista de la muerte?» Coloca el periódico con cuidado en la mesa.
¿Lo habría descubierto Kate? Contempla el rayo de luz que se cuela por entre las viejas vigas podridas. Eso espera. Si no, sería una pérdida de tiempo. Claro que había sido Kate. ¿Quién más contaba con la información?
De todos modos, no había confiado en que lo averiguara tan rápido.
«Es lista. Más lista que tú.»
Coge el walkman, se pone los cascos minúsculos, pero las voces son más poderosas que cualquier música.
«Idiota idiota idiota idiota idiota…» Se lleva las manos a las orejas. ¡Basta ya!
Diseminadas sobre la mesa, las copias que había hecho, Kate con alas y halo, reproducidas doce veces. Se calma al observarlas, e incluso aleja las voces. De momento.
Últimamente, ha intentado comprender sus sueños, sus pesadillas, a la otra persona que hay en su interior. ¿Un hermano? ¿Un gemelo? Parece que siempre le ha acompañado; al principio pedía con humildad, pero ahora se ha vuelto mucho más intransigente.
Ciclos: aletargado; activo; controlado; violento.
Piensa en ello con suma claridad. No está loco, ni hablar.
¿Cuál de ellos es él? ¿Acaso lo sabe?
Quería enviarle esas cosas. Así se sentía más unido a ella. Y ahora le enviará otra. Coge el rotulador rojo, dibuja un borde en torno a la imagen y, luego, por pura diversión, escribe HOLA en mayúsculas.
Sin embargo, esta vez se trata de un regalo. Para que sepa cuánto le importa ella a él, por haber sido tan inteligente y haber averiguado la primera parte tan rápido. Aunque tampoco era tan difícil dar con la clave, y con su ayuda.
Pero ahora comienza la segunda parte.
Se acabaron los recuerdos. Ahora llegarían las advertencias.
Recorrió la superficie plástica del walkman con los dedos.
¿Lo entendería ella?
Bueno, ése era su problema.
«Cuidado.» Sube el volumen del walkman para ahogar las voces.
¿Para qué tener cuidado cuando se es más listo y afortunado que los demás?
Está acelerado, entusiasmado ante la perspectiva de crear el trailer de los nuevos estrenos.
«Que empiece el juego.»
20
El vestíbulo resultaba claustrofóbico. El aire estaba enrarecido. Kate llamó al apartamento de la parte posterior. Era obvio que había alguien en casa: la televisión estaba alta y se oían risas, gritos y palmadas. O un partido de algo o el programa de Sally Jessy.
No abrían. Kate llamó con más fuerza.
– ¿Quién es?
Kate introdujo como pudo su placa provisional por el hueco de ocho centímetros.
– ¿Señora Prawsinsky? Siento molestarla. Policía.
La mujer soltó la cadena del cerrojo y abrió la puerta. Un metro y medio de altura, o poco más. Kate era mucho más alta que ella. Cejas delineadas con el lápiz de ojos, párpados con sombra turquesa, labios escarlata al estilo de Lucille Ball. Cabello rubio paja bien sujeto con horquillas al cuero cabelludo como si fueran caracoles anémicos.
– Ya he hablado con la policía -dijo la mujer-. Con muchos policías. ¿Quiere que invente algo nuevo que contarle?
– Sólo necesito hacerle unas preguntas más.
– Pues pregunte. -La mujer mayor cruzó los brazos sobre la bata floreada.
– Dijo que había visto a un hombre de color aquí, en el edificio.
La mujer se limitó a asentir.
– ¿Podría describir al hombre?
– Querida, ¿usted es capaz de distinguirlos?
Kate reprimió las ganas de soltarle un bofetón. Pero no, tenía un trabajo que cumplir y no consistía precisamente en pronunciar un sermón sobre la diversidad cultural. Estaba ante una mujer sola, tenía que ser consciente de eso.
– Señora Prawsinsky -dijo con ternura-. Usted es una mujer sola que vive en un barrio conflictivo. Lo entiendo.
– Querida, no sabe ni la mitad… -dijo con su acento europeo.
– Oh, sí que lo sé -repuso Kate con paciencia-. Por eso estoy convencida de que tiene que ser sumamente cuidadosa. -Dedicó una mirada aleccionadora a la mujer-. Noto que es usted una mujer muy observadora. ¿Hay algo, cualquier cosa, que recuerde de ese desconocido que estuvo en el edificio? Me refiero a si era joven, viejo, alto, bajo…
La mujer cerró los ojos, frunció sus labios finos. El pintalabios carmesí se convirtió en rayas verticales.
– De estatura media.
– ¿Lo ve? Lo recuerda. Es fantástico. -«¿Media? Eso no me sirve absolutamente de nada»-. ¿Qué más?
– Yo diría que tenía entre treinta y cuarenta años. Y… -Volvió a entornar los ojos-. Delgado. Muy delgado. -Abrió los ojos, sonrió enorgulleciéndose de sí misma.
– Me ha resultado de gran ayuda, señora Prawsinsky. -Kate se sintió aliviada. La descripción eliminaba a Willie: era joven, bajito y fornido-. ¿Qué más? ¿Tenía algo característico? Ya sabe, algo especial.
– ¿Qué quiere decir con eso de especial, querida?
– ¿Cicatrices? ¿Cojera? Algo así.
La mujer negó con la cabeza.
– No. Nada. Pero… ahora le veo la cara. -Volvió a entornar los ojos, concentrada.
– ¿Y?
– Hummm… Fue un par de noches antes de que encontraran a la chica. Era de noche, tarde. Lo sé porque estaba viendo Nick at Nite. ¿La conoce? La cadena de los clásicos. Es mi preferida.
– Oh, claro… -Kate respiró hondo-. A mí también me gusta.
Se obró el milagro. Al cabo de unos minutos Kate estaba en la atestada salita de estar de la señora Prawsinsky, que tenía la misma disposición que la de Elena. Pero donde ella tenía el escritorio, como punto central del espartano apartamento, la señora Prawsinsky había colocado un televisor en color de veintidós pulgadas, cuyo brillo estático proyectaba rododendros gigantes y hacía que las fundas de plástico adoptaran tonos eléctricos relucientes. Kate se acomodó en el sofá con funda de la señora Prawsinsky mientras sostenía una taza de té Lipton poco cargado en las rodillas.
– Yo lo veo todas las noches -afirmó la señora Prawsinsky-. El show de Lucy, Embrujada… -Levantó un azucarero lleno de paquetes de sacarina-. ¿Un poco de azúcar, querida? -Kate rechazó su oferta-. Me encanta la madre, ¿sabe? Agnes Moorehead. Mi amiga Bunny, que en paz descanse, decía que me parezco a ella, a Agnes Moorehead, en Embrujada. -Levantó el mentón, se hizo la interesante.
Kate corroboró la opinión de Bunny. La señora Prawsinsky soltó una risotada, pero estaba claramente halagada.
– De todos modos, no estaba viendo Embrujada sino El show de Dick van Dyke. El viejo, en el que Mary Tyler Moore hace de su esposa antes de que tuviera programa propio. Su programa también era muy bueno, pero no tanto como el de Dick van Dyke.
– La verdad, señora Prawsinsky, nunca superé la boda de Rhoda. Siempre pensé que ese tipo, Joe, no era bueno para ella.
– ¡Oh, sí! Cuánta razón tiene. Vaya error. Tenía que haberse ido a vivir encima de Mary. Con lo buenas amigas que eran, esas dos. Adorables.
– Entonces… -Kate tomó aire-. ¿Estaba viendo Dick van Dyke y vio al hombre…?
– Sí. -La mujer había contraído todo el rostro. Una ciruela, no una pasa, pensó Kate-. Déjeme que empiece por el principio. Ahora lo recuerdo. Creí que lo había olvidado pero… déjeme pensar.
– Bien, haga un esfuerzo. -Kate intentó no suspirar demasiado fuerte-. Tómese su tiempo, señora Prawsinsky. -Dio golpecitos en la taza de té con las uñas.
– Fue antes. Mucho antes. Debió de ser cuando Taxi. No me gusta tanto como Embrujada o Dick van Dyke o ni siquiera Jeannie, pero ese tipo bajito, Louis, es muy gracioso.
– Oh, sí. Divertidísimo -la alentó Kate-. ¿Fue antes? ¿A qué se refiere con lo de antes?
– Oí un ruido. Como un estrépito. Procedente de arriba. Como si alguien se hubiera caído o hubieran dejado caer algo pesado.
– ¿Y fue a mirar?
– No. -Blandió un dedo huesudo hacia Kate-. No se me adelante, querida. No. Oí el ruido en medio de Taxi. Un golpe seco. Tenía que ser del apartamento de la chica porque en el segundo no vive nadie. No me preocupó demasiado. Seguí mirando Taxi. Al cabo de un minuto otro golpe. Y otro más. Me acerqué a la puerta y me asomé. Nada. Pensé que a lo mejor eran imaginaciones mías.
– ¿Y luego?
– ¿Luego? Nada. Taxi se acabó. Empecé a ver Dick van Dyke. El capítulo en que Laura se compra el vestido nuevo pero teme decírselo a Rob porque…
La señora Prawsinsky había puesto la directa. Kate tardó por lo menos diez minutos en volver a encauzar la conversación.
– Me levanté para apagar la luz, ahí. -Señaló la pantalla de papel hecha trizas que cubría una bombilla justo por encima de la puerta-. Me gusta tenerla siempre encendida. Para ahuyentar a los ladrones. Pero me molestaba a la vista, me costaba ver la tele. Así que me levanté para apagarla y oí un golpe en la puerta de la calle. Como si alguien acabara de cerrarla de un portazo. Pero lo había oído al revés. -Se calló, hizo una pausa teatral, arqueó una de las cejas delineadas con lápiz.
– ¿Qué quiere decir con «al revés»?
– El hombre entraba, querida, no salía. La puerta de la calle, ¿sabe?, se abrió de un portazo. Golpeó en la pared. Bang. Por eso abrí mi puerta muy, muy despacio y di unos pasos hacia el vestíbulo y ahí vi al hombre de color, como se lo he descrito, delgado, en las escaleras. Estaba subiendo y, mire, querida, se lo enseñaré.
La señora Prawsinsky la condujo al vestíbulo.
– Ahora agáchese para que esté como a mi altura, querida. Ahora mire.
Kate la obedeció; estaba prácticamente de rodillas y a no más de un metro de la escalera.
– Estaba en el primero o quizá segundo escalón cuando miré. Cara a cara. -Se llevó una mano a la mejilla, negó con la cabeza-. Oh, sí. No se lo imagina. Pensé que me iba a morir. ¡Un desconocido! ¡Un hombre de color! ¡En las escaleras! ¡En plena noche!
– ¿Y qué ocurrió?
– ¿Ocurrir? Nada. Ni siquiera me miró. Como si hubiera tomado algo, ¿sabe a qué me refiero? Drogas -susurró-. Así que entré a toda prisa en mi apartamento y cerré la puerta, rápido.
– ¿Oyó algún ruido después de eso? ¿Más estrépito arriba? ¿Alguna pelea?
– Nada. El ruido, los golpes, querida, fueron antes, ¿recuerda?
Kate pensó que recordaba más del episodio de Dick van Dyke, pero asintió.
– A decir verdad, pensé que no era asunto mío. Los jóvenes de hoy día. ¿Quién soy yo para juzgarlos? De todos modos… -Se inclinó hacia Kate, quien seguía agachada y ya le había empezado a doler la espalda-. La chica era hispana, ¿sabe? Así que…
Kate se levantó.
– Señora Prawsinsky, ¿vio a algún otro hombre que visitara a la señorita Solana?
– ¿Esa noche, querida?
– ¿En general?
– Déjeme pensar. -Volvió a poner cara de ciruela-. Sí. Su amigo. También de color.
– Pero no fue el que vio aquella noche.
– Oh, no. El amigo es un joven muy educado. Me abre la puerta, como si fuera una reina. -Sonrió encantada-. Una vez incluso me ayudó a llevar la compra. Un joven muy agradable, aunque no entiendo qué se hace en el pelo. -Hizo una mueca.
Aquello fue la confirmación. El tipo de las escaleras no era Willie. Kate se sintió tan aliviada que le habría dado un beso a la mujer racista en su cara de ciruela.
– Señora Prawsinsky, me gustaría que hiciera dos cosas.
– Diga.
– Una, que firme una declaración diciendo que eran dos hombres distintos. Y dos, el otro hombre, al que vio en la escalera, ¿cree que podría describirle la cara a un retratista de la policía?
A la mujer se le encendió la mirada.
– ¿Como en la tele?
– Igual que en Perry Mason.
– Oh, me encanta Della Street.
– ¿Cree que podrá? ¿Describir al hombre?
– Querida, si supiera pintar lo haría yo misma.
Kate ayudó a la señora Prawsinsky a subir el largo tramo de escaleras que conducía a la segunda planta de la comisaría.
La anciana se detuvo a mitad de camino con la mano en la barandilla, jadeando.
– Oh, ¿no hay ascensor?
– ¿Se encuentra bien?
– Estoy bien, querida. -Volvió a detenerse para recobrar el aliento.
«Oh, por favor, no se muera, señora Prawsinsky, la necesito.»
– ¿Seguro que se encuentra bien? -preguntó Kate.
– ¿Por qué? ¿Va a llevarme?
– ¿Bromea? Yo creía que usted iba a llevarme a mí.
La señora Prawsinsky se echó a reír.
– Ésa ha sido buena, querida.
Cuatro retratistas de la policía estaban sentados frente a los ordenadores escuchando a las víctimas, entornando los ojos, añadiendo y quitando barbas y arrugas con sólo pulsar una tecla. Kate no había tenido tiempo de acostumbrarse a los tipos de los ordenadores, pero pensó que ya iba siendo hora. Pronto serían los únicos que quedarían. Quizá fuera porque le interesaba el arte, le gustaba ver el carboncillo en uso, el borrado y los retoques constantes, el cambio de las facciones, el artista, policía o no, ensuciándose los dedos. Aquel día tuvo suerte. Uno de los miembros de una especie en vías de extinción seguía en su puesto.
Una calva incipiente, el rostro cetrino, tendría unos cincuenta y cinco años, los dedos manchados de carboncillo. Según la placa de identificación se llamaba Calloway.
– ¿Está libre? -preguntó Kate.
Calloway frunció el ceño.
– Ya me voy a casa. Son casi las seis.
– Uno más, por favor. -Kate le dedicó la mejor de sus sonrisas-. Estoy en la brigada especial. Con Randy Mead. Daré buenas referencias de usted.
– Ya ve. Me faltan dos meses para jubilarme.
– ¿Y qué me dice de cien pavos?
La miró con suspicacia.
– ¿Es usted de AI o algo así?
– ¿Asuntos Internos? No. Qué va. Estoy desesperada. ¿Qué me dice?
Calloway se sentó, resignado.
Kate le colocó a la señora Prawsinsky delante. Calloway levantó el carboncillo y preguntó:
– ¿Cara oval, cuadrada, redonda?
La anciana levantó el rostro.
– Estaba viendo Dick van Dyke y…
Kate le tendió su tarjeta a Calloway.
– Llámeme cuando esté listo.
La señora Prawsinsky se movió inquieta en el asiento, ansiosa por seguir, le brillaban los ojos estrábicos y de párpados turquesa.
Kate le pidió a Calloway que le enviara el retrato robot por fax a su casa. Necesitaba descansar. Tiempo para pensar con tranquilidad. Le dio una palmadita a la señora Prawsinsky en la muñeca.
– La llevarán a casa. -Miró a Calloway. Tenía el ceño fruncido-. Tómese su tiempo -dijo-. Ya veo que Calloway es un hombre muy paciente.
El tipo era casi tan discreto como la peluca de Andy Warhol, pensó Kate, con la gorra de béisbol al revés, caminando frenético, con la mirada apuntando a uno y otro lado casi como si gritara «soy poli», ahí, enfrente de una de las direcciones más llamativas y elegantes de Central Park West, en Nueva York.
Kate saludó con un movimiento de cabeza al policía de paisano que el departamento había apostado frente al San Remo. Él le devolvió el saludo sin alzar la mirada, siguió caminando. El portero le dedicó una mirada que venía a decir algo así como «piérdase porque está estropeando el barrio», pero le sonrió.
¿Los vecinos se habían fijado en él? Era bastante difícil no verlo. Justo lo que necesitaba, algo más para recordar a la comunidad de propietarios que llamaba demasiado la atención.
Cuando disfrutó de la seguridad que le ofrecía su apartamento, Kate se quitó los zapatos con ayuda de los pies, dejó caer la chaqueta en una silla y fue arrastrando los pies por el pasillo del ático sin molestarse en encender las luces.
Se quitó los pantalones de sport y la blusa, los dejó en el suelo del dormitorio, entró sin hacer ruido en el cuarto de baño y evitó el espejo… ¿quién necesitaba una prueba de que estaba hecha una ruina?
Una vez en la ducha, se masajeó con una esponja llena de gel de ducha espumoso el cardenal que le estaba saliendo en el codo derecho, luego los nudillos raspados de ambas manos, el cardenal del color del arco iris que asomaba por la rodilla. «Gracias, Wally.»
Necesitaba recobrar la compostura, debía reunirse con Richard en ese nuevo restaurante del que todo el mundo hablaba y en el que nadie conseguía hacer una reserva.
Comprobó el fax. Todavía nada. La señora Prawsinsky debía de estar volviendo loco a Calloway.
Regresó al dormitorio y empezó a escribir los comentarios del encuentro: el hombre negro en la escalera la noche del asesinato de Elena. ¿Se trataba del tipo que el gordo Wally había visto con Elena? Bostezó. Anotó otro comentario. Volvió a bostezar. Tal vez una siestecita de cinco minutos. Descolgó el teléfono y lo colocó bajo una almohada.
Marilyn Monroe, lanzando una mirada lasciva, no muy humana, los labios como terciopelo superpuesto. El cojín de la calle Catorce, en el suelo del apartamento de Elena, se va enfocando, la estancia que la rodea es oscura, está mal ventilada. Elena tiene el rostro quieto. Los ojos fijos. Sangre en la mejilla. Kate observa los remolinos carmesí. Luego, desde algún lugar de detrás de las paredes del apartamento oye su nombre. Primero suavemente, luego más alto.
– Kate. Kate.
El rostro de Richard sustituyó al de Elena.
– Oh, Richard. -Kate se frotó los ojos-. ¿Qué hora es? -Se notaba el cuerpo denso, abotargado por el sueño.
– Casi las once.
– Oh. Debo de haberme quedado dormida… -Kate le tocó la mejilla-. Lo siento.
– Bueno, ha sido bastante bochornoso.
– ¿Por qué no me has llamado?
– Te he estado llamando. Un montón de veces.
– Oh… claro. -Kate sacó el auricular de debajo de la almohada-. Perdón otra vez.
– ¿Y el móvil?
– En el bolso, en la entrada. -Kate esbozó una sonrisa avergonzada.
Richard se apartó, se quitó la americana Hugo Boss, la dejó en una percha acolchada de su vestidor.
– Y yo venga a decir: «Mi mujer aparecerá de un momento a otro», hasta la hora del postre, que, por cierto, estaba muy bueno.
– ¿Sabes en cuántas cenas te he esperado y no has aparecido? -Kate imitó una voz ligera y artificial-. «Oh, ¿Richard? Sí, un poco tarde. Creo que es la noche que se tira a la secretaria. Ya me entienden.»
– Bueno, bueno. -Richard exhaló un suspiro-. Pero estaba preocupado y estas cenas son importantes, Kate… y quiero que estés conmigo. Somos un equipo, ¿recuerdas?
Kate esbozó una sonrisa.
– Dame un poco de tiempo, ¿de acuerdo?
Richard volvió a suspirar, se acercó al borde de la cama, le tocó el cardenal del codo, los nudillos raspados.
– ¿Qué te has hecho?
Kate negó con la cabeza.
– No es nada.
– ¿Nada? Parece que te ha atropellado un camión.
Kate se incorporó, se pasó los dedos por el pelo, se tapó las rodillas con el albornoz. No hacía falta que le viera todos los moratones de golpe.
– Parece peor de lo que es. Me he dado un golpe, eso es todo.
– O algo te dio un golpe a ti. -Richard frunció el ceño-. ¿Trabajo policial?
– Más o menos.
– Hace diez años creí que deseabas con todas tus fuerzas dejar el trabajo de policía, que estabas ansiosa por casarte y volver a dedicarte a la historia del arte.
– Eso fue entonces. Y volveré a ello, y a nuestras cenas, y vida social y todo lo demás. Pero necesito dedicarme a esto. -Kate se calló-. Por Elena.
– Ya sé que la echas de menos. -Richard suavizó el tono-. Yo también.
– ¿Ah, sí? -Kate no pudo evitar adoptar un tono desafiante-. Porque no la has mencionado ni una sola vez desde que ocurrió. -Cruzó los brazos sobre el pecho.
– Pensaba que te disgustaría -dijo mientras le ponía una mano en el brazo.
– ¿Hablar de cómo me sentía? -Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Richard la tomó de la mano, la dobló entre las suyas.
– Lo siento, cariño. De verdad que lo siento.
Kate reprimió las lágrimas.
– Créeme, a mí también me gustaría que todo volviera a ser como antes, pero no puede ser, Richard. No puede ser. -Se apartó y empezó a cambiar el albornoz por un pijama de seda.
– Lo siento. -Richard hizo un ovillo de su camisa de algodón egipcio y la lanzó al canasto de mimbre del vestidor.
Kate consiguió cambiar de tema.
– Richard, ¿tú crees que es posible que Bill Pruitt traficara con obras de arte robadas?
Richard salió sobresaltado del vestidor.
– ¿Qué?
– Winnie Pruitt dijo que su hijo tenía un retablo italiano que podría ser robado.
– ¿Winnie dijo que él lo robó?
– No. Sólo que lo tenía.
Richard se puso unos pantalones de pijama de algodón a rayas, tiró con tal fuerza del cordón de la cinturilla que el elástico se le rompió.
– ¡Menuda mierda de ropa barata!
– Cálmate. -Kate se colocó bajo el edredón blanco y esponjoso, se frotó los dedos de los pies contra las suaves sábanas de algodón. Richard parecía casi tan tenso como ella. Lo observó mientras tiraba los pantalones de pijama rotos a un rincón y se ponía unos calzoncillos tipo bóxer a rayas-. ¿Y qué me dices de Pruitt? ¿Crees que puede ser?
Richard bostezó.
– Estoy cansado. ¿Podemos hablar de Bill Pruitt en otro momento?
21
El centro neurálgico del mundo ya no estaba en el SoHo, sino en Chelsea; una franja de terreno baldío limitada por el río Hudson por un lado y la Décima Avenida por el otro, que se extendía desde Hell's Kitchen hasta el mercado de la carne de la calle Catorce. Los viejos almacenes, concesionarios de automóviles y garajes habían cedido terreno a galerías de arte enormes, tiendas de ropa de diseño y los nuevos restaurantes más a la última. La transformación, que todavía seguía, se propagaba más deprisa que los hongos en la selva. Dejando de lado la ausencia total de transporte público (de todos modos los habituales del mundo del arte tenían debilidad por los taxis y los chóferes privados), aquí había calles amplias y vistas de postal del río Hudson, aunque persistían ciertos problemas. Fuera de las horas punta, muchas de las calles entre la 20 y la 30 Oeste estaban tan desoladas que daban la impresión de encontrarse en tierra de nadie. Luego estaba el olor. Colonia del mercado de la carne: un buqué especialmente nocivo que se adhería a la garganta, lo cual hacía difícil tragar sin vomitar. Pero daba igual. En uno o dos años esas calles solitarias estarían repletas de tiendas de ropa y calzado, locales de decoración, bares de copas, y cada vez más restaurantes; y los carniceros al por mayor, incapaces de pagar los alquileres desorbitados que las grandes galerías de arte pueden pagar, trasladarían las reses a Long Island City o Secaucus. Y luego, transcurrida otra década, cuando las calles estuvieran tan atiborradas de tiendas y turistas que la gente dejara de mirar el arte, bueno, pues el mundo del arte se limitaría a trasladarse.
A Willie no le apetecía ir a una inauguración. Pero su marchante de arte, Amanda Lowe, le había insistido en que fuera y le había recordado que, teniendo en cuenta todas las exposiciones que tenía programadas, estaba obligado a «hacer acto de presencia», para promocionar su propia obra.
Antes de que Willie se convirtiera en artista, creía que ése era el trabajo de ella, que su única misión era crear. ¡Qué equivocado estaba!
De todos modos, los últimos dos días había empezado a sentir que en su estudio le faltaba espacio, el olor a aguarrás le agobiaba.
La Galería Amanda Lowe, al final de la calle 13 Oeste, era un antiguo concesionario de automóviles que se había transformado recientemente en la personificación de lo más chic del nuevo milenio. Tenía una fachada de cristal verde, paredes blancas de cuatro metros y medio, y suelos de cemento gris sin pulir, suficientemente rugosos para despellejarle las rodillas a uno mientras se veneran los pies de los últimos dioses del arte. Hacía menos de un año, esa zona en concreto era la preferida de los travestidos afroamericanos y, si bien quedaban unos cuantos de estos hombres trabajadores vestidos con minifalda y con peluca, habían disminuido considerablemente desde que el mundo del arte había invadido la zona.
La galería de Amanda Lowe, la galería de Willie, era el lugar elegido por quienes marcaban las tendencias del mundo del arte. Allí se codeaban con unas cuantas estrellas del mundillo cuyo brillo todavía no se había extinguido, se empujaban para abrirse un hueco entre los que acababan de llegar y se guardaban las espaldas ante los ansiosos por brillar.
A una manzana de distancia Willie atisbo la multitud que salía hasta la calle. Le entraron ganas de girar sobre los talones de sus Doc Martens y echar a correr hasta la seguridad que le proporcionaba su estudio.
Pero no, era un profesional, o estaba aprendiendo a serlo, y era capaz de enfrentarse a eso aunque no lo hiciera de corazón. Respiró hondo, se puso derecho, saludó rápidamente a varias personas y se abrió camino entre el gentío del exterior.
El interior de la galería estaba abarrotado de corrillos de gente que intercambiaba comentarios sobre arte, sin perder de vista al resto de invitados, siempre buscando a alguien más importante.
Mientras Willie se abría paso entre la muchedumbre, escuchó fragmentos de conversaciones; varias personas hablaban del artista de la muerte.
– Te digo -declaró una mujer de unos treinta años toda ataviada de cuero negro con unos brazos musculosos y tatuados de la muñeca al codo como si llevara unos guantes de Pucci-, que a mí me pone los pelos de punta, joder. Me refiero a que, joder, no me siento segura en mi estudio.
– Ya te entiendo -dijo el hombre de unos cincuenta años que llevaba la nariz atravesada con una barra y la cabeza rapada-. Yo también estoy asustado, joder. Anoche tuve que tomarme un puñado de metacualonas para dormir, joder.
– ¡Willie! -Schuyler Mills se abrió paso entre la gente y le colocó un brazo sobre el hombro-. ¿Has empezado a divertirte?
– Si no recuerdo mal, fuiste tú, Sky, quien me enseñó que esto era trabajo, no diversión.
El conservador del Museo de Arte Contemporáneo le dio una palmada a Willie en la espalda.
– Buen chico. ¿Ves adónde te han llevado mis lecciones? Eres, y siempre serás, mi discípulo preferido. -Le dio a Willie un apretón paternal en el brazo y luego dedicó una sonrisa eléctrica a alguien que estaba más allá del hombro de Willie-. ¡Ah! ¡La reina de la noche!
Amanda Lowe rozó la mejilla de Schuyler y le dio un beso al aire. Era una mujer extremadamente delgada con un vestido negro muy ajustado de Azzedine Alaïa, lástima que hubiera poco que ajustar porque los huesos de la cadera y de los hombros amenazaban con rasgar la tela. El pelo teñido de color berenjena, muy desfilado hasta el lóbulo de las orejas (en una de las cuales lucía un pendiente tan grande que le rozaba el hombro), le formaba un casco austero alrededor del rostro sorprendentemente blanco. Las cejas eran como comas negras, los ojos perfilados con un kohl oscuro, la boca una hendidura roja. El efecto global era una especie de mezcla entre una máscara de kabuki y un cadáver.
Hizo un amago de beso a Willie, lo tomó con una mano, a Schuyler con la otra y guió al artista y al conservador -mientras el gentío se abría como el mar Rojo para dejarles paso- para que inspeccionaran más de cerca la exposición.
– Artista de la muerte, artista de la muerte. Esta noche no oigo hablar de otro tema. Este artista de la muerte me mata.
– ¿Eso es un juego de palabras? -preguntó Willie.
Schuyler se echó a reír.
– Bueno, tienes que reconocer que este artista de la muerte es creativo. Y seguro que se le recordará.
Amanda lo miró sin comprender.
– Olvidémonos de él y centrémonos en el arte, ¿de acuerdo? -Dedicó a Willie y a Schuyler algo parecido a una sonrisa: la hendidura roja se abrió y cerró como la boca de un tiburón-. Creo que la NEA le hizo un gran favor a Martina -comentó refiriéndose a la muy comentada revocación por obscenidad de las subvenciones que la National Endowment for the Arts concedió a varios artistas hacía varios años-. La liberó, la obligó a simplificar. ¿Quién necesita material artístico caro? -La marchante de arte hizo un gesto en dirección a los dibujos-. ¿Acaso podrían ser más básicos? -preguntó al tiempo que señalaba los dibujos creados por la artista con su propio flujo menstrual sobre papel de prensa rugoso.
– Oh… ¿no hay cabezas de vaca, tiburones muertos ni Vírgenes manchadas con excrementos de elefantes? Qué decepción -dijo Schuyler Mills.
Amanda Lowe señaló a la artista.
Martina, que llevaba unas botas negras gruesas, vaqueros negros rotos y una cazadora negra de motorista, se dirigió hacia ellos pisando fuerte, como un boxeador profesional entrando en el ring.
A Mills le brillaron los ojos con picardía.
– Dime. ¿Recoges el flujo menstrual en una botella para utilizarlo más adelante o… -se pasó la mano por la entrepierna y luego la levantó y la movió como si fuera un pincel- trabajas directamente de la fuente?
– Directamente -dijo Martina al tiempo que se toqueteaba el aro que llevaba en la nariz-. No tendría sentido de ninguna otra manera. Mira. Si empiezas en un extremo de la galería y sigues los dibujos, lo entenderás. Los dibujos reproducen mi flujo. ¿Lo ves? Al comienzo los dibujos son verdaderamente intensos y densos, luego se van apagando. Al final ya casi no queda nada.
– Ahhh… -dijo Mills-. El efecto de gotas que se escurren.
Willie se habría echado a reír si no le hubiera llamado la atención la aparición de Charlaine Kent, directora del Museo de la Otredad, que asomó la cabeza entre Martina y Schuyler.
– Lo que me parece fabuloso -dijo, como si hubiera participado en la conversación desde el comienzo- es que los primeros dibujos son duros y viscerales, mientras que los últimos son efímeros, casi… conmovedores. Caminan en la cuerda floja entre la amenaza y la seducción, ¿no os parece? -Dirigió la pregunta a Willie, sus largas pestañas negras le sombreaban los ojos, toqueteaba un crucifijo enorme que llevaba en el escote sobre el bustier elástico de color rosa.
Willie sonrió admirando las curvas carnosas y oscuras de los pechos de Charlaine, el pelo muy corto y rizado teñido de un sorprendente color platino, el pintalabios carmesí que acentuaba sus labios sensuales.
– Ya nos conocemos. Charlaine Kent. Pero todos me llaman Charlie. -Le tendió la mano-. Soy una gran admiradora de tu obra.
Las palabras que todo artista anhela oír. Willie le estrechó la mano y le dedicó su mejor sonrisa.
Charlie se humedeció los labios carmesí con la lengua.
Pero la situación quedó interrumpida cuando Raphael Perez consiguió pasar el brazo por el hombro de Willie, y lo apartó de Schuyler Mills y Charlie Kent. Daba la impresión de que Charlie deseaba clavar uno de sus tacones de aguja en los delicados mocasines de cocodrilo que llevaba Perez.
Willie, que no quería ofender a ninguno de los tres miembros de la plana mayor del mundo del arte, intentó deshacerse de Perez con la máxima cortesía posible pero, cuando dio un paso atrás, tropezó con Amy Schwartz, directora del Museo de Arte Contemporáneo.
Schuyler Mills se abalanzó sobre su jefa, le colocó un brazo sobre el hombro regordete y le plantó un beso en la mejilla.
Inmediatamente, Raphael Perez trató de congraciarse con Schuyler Mills y Amy Schwartz.
– Amy, realmente tengo que hablar contigo sobre tu dimisión -susurró con complicidad-, sobre la posibilidad…
– Por favor, chicos. No estoy trabajando. -Los ojos de Amy iban de uno a otro de sus conservadores, Mills y Perez-. Os dejo para que charléis. -Esbozó una sonrisa forzada y luego observó los dibujos menstruales de Martina y le susurró a Willie-: ¿Has intentado alguna vez pintar con semen? -Se apartó una buena mata de pelo de la cara con la mano regordeta y llena de anillos.
– Sí -afirmó Willie-, pero después de recogerlo tenía la mano demasiado cansada para sostener el pincel.
Amy se desternilló de risa, tomó a Willie por el brazo y lo apartó del gentío.
– Dios mío, esos dos, Mills y Perez, se me van a comer viva. Como si el director cobrara un millón al año.
– Lo importante para Schuyler no es el dinero -susurró Willie-. Para él el arte es lo más importante del mundo. Va a conseguir el puesto, ¿no?
– Mira, Willie. -Amy seguía hablando en susurros-. Sé que Sky te ha apoyado mucho y, sí, es un tipo realmente entregado. A veces tan entregado, si quieres que te sea sincera, que me produce escalofríos. Pero no sé quién va a conseguir el puesto. Y aunque lo supiera no te lo diría. Te colocaría en una situación terrible. Olvídalo, ¿de acuerdo? -Amy alzó la vista. Mills y Perez se habían acercado y la estaban mirando-. Oh, cielos -dijo ella.
Pero Charlie Kent también se acercó, le rodeó los hombros con el brazo.
– ¿Tienes cuadros nuevos en tu estudio? -preguntó.
– Sí -dijo Schuyler antes de que Willie tuviera tiempo de abrir la boca-. Pero están todos reservados para mi exposición en el Contemporáneo.
– Bueno, no todos -apuntó Perez-. Está ese cuadro enorme sobre los derechos civiles que no nos interesó.
– ¿Ah, sí? -preguntó Charlie mirando a los conservadores con escarnio-. ¿Y eso por qué?
Perez se pasó los dedos largos por el pelo espeso y oscuro.
– En primer lugar, es demasiado grande. En segundo lugar, el tema me pareció un poco… anticuado.
– ¿Anticuado? -A Charlie Kent le bullían los ojos de indignación-. ¿Me permite que le recuerde, señor Perez, que para los afroamericanos como Willie y yo el movimiento de los derechos civiles no ha terminado, nunca está anticuado? -Agarró a Willie por el brazo y le preguntó seductoramente-: ¿Exactamente cómo es de grande?
– Grande -respondió Willie, sonriéndole con los ojos-. Una obra importante. He cubierto recortes de imágenes de periódicos viejos de las manifestaciones pro derechos civiles con ceniza y cera y las he clavado en un puñado de cruces de madera quemadas.
– Suena fantástico -opinó Charlie. Se llevó a Willie del brazo y lo apartó de los dos conservadores-. ¿Sabes? -le dijo-. Si estás harto de esto -señaló a Perez y Mills, a la gente-, me encantaría ver ese cuadro… ahora, si puede ser.
Willie condujo a Charlie Kent a la calle.
Un grupo que salía en la MTV estaba bastante exaltado, su rap negro fingido con golpeteos salvajes sonaba a todo volumen en el televisor de lo que Willie consideraba su dormitorio: una tarima de madera y el colchón de una cama, un perchero metálico con ruedas en vez de un armario. Los libros y las revistas estaban apilados, desperdigados: libros sobre arte e historia del arte, sobre todo de temática africana, herencia, cultura y arte tradicional negros, que creaban un rastro interrumpido por todo el loft de ciento cuarenta metros cuadrados en dirección al estudio, donde había más pilas que se elevaban como pequeños templos mayas en equilibrio entre los rollos de lienzo, trozos de madera, metal, tela y objetos varios que Willie utilizaba para crear sus obras.
Charlie Kent pisó con cuidado los trozos de madera y las cajas de clavos, esquivó los pequeños hormigueros de serrín y las pilas de libros.
– ¡Qué pasada! -exclamó-. Me encanta cómo lo usas todo para tus obras. Es pura alquimia. -Colocó la chaqueta en una silla, dejó al descubierto el bustier elástico de color rosa, la suave curva de sus pechos, y se sentó en un taburete delante del enorme cuadro sobre los derechos civiles, cruzó las piernas hacia un lado y luego hacia el otro-. Cielos, el cuadro es incluso mejor de lo que imaginaba. Puro genio. Estoy segura de que a los miembros del consejo del Museo de la Otredad les encantará exponerlo, si a ti te parece bien.
– Oh, por supuesto. -Willie se fijó en las piernas bien torneadas de Charlie, en sus muslos firmes-. Está muy bien que te guste tanto el cuadro -dijo-. Porque, ¿sabes?
Es una de mis obras más importantes. -«Al menos ahora.»
– Oh, sí. Es importante. Y no sólo para los afroamericanos. -Sonrió y se humedeció los labios.
«¿Una insinuación?» Willie le devolvió la sonrisa. «¿Estoy interpretando bien sus movimientos?»
Charlie cambió de postura en el taburete… una imagen fugaz del encaje de sus bragas.
«Oh, sí. Claros como el agua.» Se dispuso a actuar. Una mano sobre el muslo, un beso rápido en la boca carnosa y roja.
Mientras Willie la guiaba por entre las pilas de libros y rollos de lienzo para llegar a la cama, Charlie seguía pensando en el cuadro de Willie, en lo mucho que impresionaría al consejo de administración por su astucia para conseguirlo.
Willie se quitó el jersey por la cabeza. Durante una fracción de segundo, todo oscureció y una imagen se le apareció. «El hermoso rostro de Charlie, los ojos abiertos de par en par, su cuello rodeado de un mar rojo, muy rojo.» -Oh.
– ¿Ocurre algo?
Willie parpadeó. La boca de Charlie, que estaba a tan sólo unos centímetros de la suya, sonreía.
– No, nada. -La tumbó con delicadeza en la cama.
Charlie se despojó de la escueta minifalda contoneándose y luego de las bragas de encaje.
– ¿Cuándo podemos recogerlo? -preguntó.
– ¿Qué?
– El cuadro. Para el museo.
– Oh, ya. -Rodó hacia el otro extremo de la cama y tomó su agenda electrónica-. Vamos a ver, lo fotografían el jueves, así que a partir de entonces me va bien.
– Excelente -dijo ella mientras le desabrochaba el botón superior de los vaqueros negros-. Le diré al secretario del museo que te llame para confirmar la recogida.
Willie la silenció introduciéndole la lengua en la boca, luego la sacó.
– Oh, otra cosa. La pieza tiene que estar en la sala delantera del museo, la principal, ya sabes, porque es muy importante… para nosotros dos. -Se quitó los pantalones-. Y que no se exponga nada más al lado, a no ser que quieras enmarcar algunos bocetos para la pieza. Ya sabes, algo para que el público tenga una visión interna de cómo se creó el cuadro. -Le frotó los pezones erectos con la mano.
– Bocetos… Oooohhhh… -Charlie gimió.
– ¿Estás bien?
– Oh, perfectamente, querido, perfectamente. -Otro gemido bajo-. ¿Cuántos hay? Me refiero a los dibujos. -Arqueó la espalda para exhibir mejor los pechos.
Willie le lamió un pezón y luego el otro.
– Una docena, más o menos. Puedes escoger el que quieras. -Levantó la cabeza y le sonrió-. Y, ah, quédate uno para ti.
– ¿Un cuadro para mi museo y un boceto especialmente para mí? Oh, Wil… -Le tomó el rostro entre las manos y le dio un buen beso en la boca. Charlie estaba cada vez más caliente-. Willie -dijo, ansiosa por cerrar el trato-. Ven conmigo a la Bienal de Venecia y conseguiré que el museo corra con los gastos.
«¡Venecia!»
– ¡Oh, nena! -Willie la recostó en la cama, maniobró para situarle la polla entre los muslos e introducirla por la abertura más que húmeda.
Charlie se estaba imaginando el cuadro de Willie en la pared de su museo cuando se corrió. Se preguntó si no sería una buena ocasión para contratar a un agente de relaciones públicas.
Para cuando los temblores físicos se le hubieron pasado había decidido que sí.
En realidad no debería hacerlo. No aquí. ¿Y si entraba alguien?
Pero es tarde. La puerta está cerrada con llave. Se recuesta en el sofá, tiene los ojos clavados en el monitor del vídeo.
¿Cuántas veces ha mirado esto? ¿Treinta veces? ¿Cien veces? Tantas que tiene las imágenes prácticamente grabadas en el cerebro, y eso es lo que quiere. Porque es la última vez y quiere recordarlo, la imagen de ella moviéndose, viva… memorizarla antes de que la destruya. Antes de que la sacrifique.
Ahora la chica ya se ha desvestido, la cámara le lame los pezones, la curva de la cadera, dentro y fuera del cuadro mientras baila al son de una música silenciosa: no hay nada en la banda sonora.
Toma aire, con brusquedad, se introduce las manos en los pantalones, se acaricia por debajo de los calzoncillos.
«Maldita sea. ¿Por qué no mantienen quieta la puta cámara?» Películas Amateur.
En eso acertaron. De todos modos, por ese motivo siempre las ha buscado, por eso colecciona las películas, el material de producción barato, los actores no profesionales que contratan. Es muy real.
Lo único que desea es que el tipo de la cama desaparezca. Quiere verla a ella. Vital. Sexy. No esa puta ansiosa, sólo una lujuria encantadora.
La mano de ella parece reproducir sus movimientos: juguetea con su vello púbico, se masturba, la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados.
«Oh, mierda.» El tío otra vez. La arrastra hasta la cama, la obliga a meter su bonita cabeza entre sus muslos. Siempre ha odiado esta parte, no quiere verla. «Mierda.» Precisamente cuando le faltaba tan poco. Pulsa el botón de avance rápido. No sirve. Ahora están follando. Hacia atrás. Así está mejor. Ahí está ella otra vez, bailando, quitándose la ropa.
Mira durante otro minuto, paralizado, moviendo la mano mientras la chica de la pequeña pantalla baila.
«Aahhh…»
Cuando se acaba todo, se enfunda los guantes, extrae el vídeo del aparato, extrae un buen bucle de cinta del casete y se lo introduce en el bolsillo.
Será un regalo perfecto. El anzuelo perfecto.
Y ella picará. Está absolutamente seguro.
22
El café no le hacía efecto… y ya se había tomado tres. Una noche terrible. Pesadillas. Además, Richard no hacía más que moverse y dar vueltas a su lado. El temblor de la cama lo había registrado la escala de Richter. La lástima era que no se estaban divirtiendo.
Kate tenía el retrato robot en el escritorio: un hombre negro, de rostro enjuto, ojos angustiados, el hombre que la señora Prawsinsky decía haber visto en la escalera la noche en que murió Elena. Ya había repartido el retrato por entre la brigada. Los uniformados lo habían enviado por fax a todas las comisarías de la ciudad.
Ahora tenía que ocuparse del correo, tres bolsas de plástico llenas, reenviadas desde la oficina de correos correspondiente a su apartamento de Central Park West hasta la comisaría, embolsado antes de que pudieran ponerle las manos encima.
Kate se enfundó unos guantes de plástico.
El primer lote, una factura de Con Ed, AT &T, catálogos varios. El segundo, más de lo mismo. El tercero, la factura de la televisión por cable, The New Yorker, Business Week, más facturas, una postal de un amigo que estaba en Belice, una confirmación del hotel que Richard y ella habían reservado para la Bienal de Venecia. Pero lo que la hizo detenerse fue el sobre blanco que sostenía en las manos.
En el interior encontró una copia de su foto que aparecía en la contraportada de Vidas de artistas, con unas alas y un halo dibujados, atada con un lazo de plástico negro. A Kate le temblaban las manos. Un lazo negro. «¿Un símbolo de muerte?» Quizás. Un marco rojo dibujado alrededor de la foto y un mensaje: HOLA. ¿Qué tenía el rotulador rojo, las letras escritas que le recordaban a algo?
Kate enganchó el lazo negro en el portaminas, lo sostuvo al contraluz.
No era un lazo. Era un trozo de cinta de vídeo.
– No hace falta que vaya todo el día con los guantes, McKinnon. -Hernandez introdujo la fotocopia en la caja para buscar huellas dactilares.
– Oh. Se me ha olvidado totalmente que los llevaba -dijo Kate mientras veía cómo la Krazy Glue obraba su magia.
– Lo siento. No hay huellas. Nada. Quienquiera que se lo enviara, lo limpió bien.
– ¿Qué otra cosa se puede hacer?
Hernandez se lo devolvió.
– Determinar el tipo de papel, ver si tiene alguna partícula insertada. Tampoco puedo decirle dónde se hizo la fotocopia. Hay demasiadas copisterías en la ciudad.
Hernandez le devolvió el trozo de cinta de vídeo, que ahora ya estaba dentro de una bolsa de plástico.
– Lléveselo a Jim Cross de Servicios Técnicos, departamento de Fotografía y Películas.
Jim Cross estaba sentado detrás de una máquina de montaje de vídeo, las medias gafas apoyadas en la coronilla y retirándole el poco pelo que le quedaba. Los rollos, herramientas y cintas de casete que cubrían los casi tres metros de su mesa de trabajo se prolongaban en las dos sillas y por el suelo del pequeño despacho. Le hizo un gesto a Kate para que se sentara, pero no había sitio para ella.
– Lo siento. -Cross apartó un puñado de rollos de plástico de una silla. Cayeron al suelo y rodaron, unos cuantos describieron una espiral como si alguien hubiera hecho sonar un gong para marcar el inicio de una carrera.
Kate enseñó la cinta de vídeo en la bolsa de plástico.
– ¿Hay suficiente para ver qué hay?
Cross observó la cinta a través de la bolsa.
– Creo que aquí hay unos veinte segundos de película. Lo puedo empalmar y grabar en una cinta.
– ¿Cuánto tardará?
– Unos minutos. -Se volvió, hizo un hueco en el escritorio-. ¿Le da igual dónde lo ponga, no? Tengo unas cuantas secuencias de seguimiento por alguna parte. -Rebuscó entre una docena o más de casetes abiertos hasta que encontró lo que buscaba, lo colocó en el aparato y se puso manos a la obra. Al cabo de unos minutos se dirigió a Kate-: Mire por aquí.
Kate se inclinó hacia un monitor que parecía un autocine para hormigas.
Jim Cross accionó un interruptor. La película empezó a reproducirse. Las secuencias de seguimiento, una especie de diagrama, tal vez un plano… era demasiado pequeño para saberlo. Luego un cambio abrupto: ¿una silueta? ¿Una mujer? Pechos, sí, una mujer desnuda. Luego volvió a verse el diagrama.
– Es demasiado pequeño -declaró Kate enderezándose.
Cross extrajo la película del aparato de montaje y la colocó en un casete.
– Tome -dijo-. Llévela a una de las salas de visionado. Justo al lado.
No era precisamente como el Cineplex del barrio. Una sala de nueve por diez metros. La pintura desconchada. Lámparas fluorescentes. Tres televisores en unos soportes. Seis sillas de metal para los espectadores.
Kate introdujo la cinta en un reproductor de vídeo, no se molestó en sentarse. Notaba un ligero zumbido en la cabeza, los músculos tensos. Tenía que reconocer que estaba excitada por ver lo que le había enviado. Pulsó el botón de puesta en marcha.
Un minuto más o menos de ese viejo fotograma policial, el diagrama de una sala, algo salido de un manual antiguo. Luego un cambio brusco. Mala calidad de color. Iluminación poco profesional. Pero era una mujer, estaba claro, y completamente desnuda, masturbándose. Luego, durante unos tres segundos, su rostro, bien enfocado.
Kate se tambaleó hacia atrás. «No puede ser.»
Volvió a aparecer el dichoso diagrama de la policía.
Kate tardó unos segundos en inclinarse hacia delante, darle al botón de retroceso y luego al de puesta en marcha.
«Elena.»
Kate paró la cinta, se dejó caer en una de las sillas de metal rígido, se quedó mirando la pantalla en blanco.
«¿Qué es esto?» ¿Y cómo se lo había enviado a ella? ¿Había estado espiando a Elena, grabándola en secreto?
Tenía que verlo otra vez. Pero ahora a cámara lenta.
Insoportable. Los veinte segundos se convirtieron en un minuto eterno.
Kate analizó los detalles. No era el apartamento de Elena. De eso estaba segura.
Lo reprodujo una y otra vez.
Elena. La habitación. La cama. Y justo al final, antes de que apareciera el dichoso diagrama de la policía, se veía la sombra de un hombre que entraba en el fotograma. Kate lo reprodujo doce veces más para ver si lo identificaba, pero era imposible.
Observó la fotocopia que tenía entre las manos: el halo, las alas, el rotulador rojo, HOLA. Pero no detectaba nada más. Esos veinte segundos de película se le habían quedado grabados en el cerebro.
No parecía que Elena estuviera bajo presión para actuar. Ni estaba sola.
«¿Qué es esto?» ¿Una especie de cinta porno? A lo mejor era un vídeo casero, algo que Elena había grabado con un novio. Ésa era la excusa más convincente que se le ocurría a Kate. Pero entonces, ¿cómo era posible que él, fuera quien fuese, se la enviara a ella?
La lista de parafernalia sexual de Ethan Stein se le apareció fugazmente en el fondo de la mente, luego la capucha sadomasoquista de cuero de Pruitt y las cintas porno.
A Kate no le gustaba establecer relaciones entre Elena y esos dos, ni consciente ni inconscientemente. Hasta que supiera de qué se trataba exactamente, no desvelaría información sobre la cinta. Prefería no tener que leer sobre el tema en el New York Post.
Necesitaba respuestas.
Willie. Tenía que ver a Willie.
23
Para Kate, el estudio de Willie era como un laboratorio, irregular y descuidado, pero un laboratorio de todos modos. Una mesa larga llena de decenas de tubos de pintura a medio exprimir, pinceles de todos los tamaños, espátulas, botellas de óleos, aguarrás, barniz y resinas.
– ¿Te importa si sigo pintando?
Willie arrastró su paleta sobre ruedas -un carrito de té transformado y cubierto con una losa de cristal, la mitad de la cual estaba recubierta de hormigueros de pintura al óleo seca y medio seca- hacia el cuadro en el que estaba trabajando.
– Si no te importa que te mire… -Kate apartó un par de trapos llenos de óleo de una vieja silla tapizada.
– Cuidado. A lo mejor hay pintura en esa silla.
Kate se encogió de hombros. La ropa era lo último que le importaba en ese momento. Observó el lienzo grande y sin pintar, con unas indicaciones aproximadas de las formas en carboncillo.
– ¿Esta obra es para alguna exposición en concreto?
– Si la acabo, para la exposición del Contemporáneo de este verano. -Willie exprimió unas gotas de pintura roja y blanca en la paleta de cristal-. Mis dos obras para la Bienal de Venecia se despacharon el otro día. Irás a Venecia, ¿no?
– Sí, claro.
– Perfecto.
Willie hizo girar un pincel de cerdas blanco entre la pintura rojo cremosa y blanca titanio, los dos colores esposados momentáneamente en un motivo ondulante de franjas antes de que cada uno de ellos adoptara una identidad propia para formar un rosa suntuoso.
– He intentado encontrarle un sentido a la muerte de Elena -dijo.
– No sé si es posible.
– Para mí, la única forma de encontrarle sentido a algo, y quizá suene mal o pretencioso, no sé, es a través de mi obra.
– Los artistas siempre intentan arreglar su mundo destrozado con el arte -dijo Kate-. Y tienes suerte de contar con tu arte. Créeme.
Willie acercó el pincel cargado al lienzo, al principio con cuidado, luego restregándolo arriba y abajo, adelante y atrás, como si deseara aplicar la pintura en el interior del lienzo en vez de sobre el mismo. Un rostro empezó a tomar forma.
– A lo mejor es que he intentado compensar algo, mi infancia, ya sabes, como si pudiera arreglar algo siendo artista.
Dejó el pincel, desenroscó el tapón de un frasco, vertió un líquido untuoso y denso en una botella de cuello ancho. Aceite de linaza. Kate lo reconoció por el color dorado y el olor característico: aceitoso y dulce. Luego añadió barniz dammar, amarillo pálido, como el vino blanco; una gota de secador de cobalto y, por último, aguarrás. Volvió a taponar bien la botella y lo agitó con cuidado para formar una emulsión.
Verdaderamente es un laboratorio, pensó Kate. Le había visto hacer aquello con anterioridad, y también a otros pintores, aquella creación del diluyente de un pintor; la mezcla característica que creaban para añadir a su pintura o pigmentos secos para ayudarles a conseguir el efecto deseado: resbaladizo o seco, graso o fino.
– Muy idealista, ¿no? -dijo Willie.
– El idealismo es bueno, Willie. -¿Podría Kate seguir conservando el suyo?
Willie vertió un poco del diluyente recién mezclado en una lata de metal limpia, sumergió el pincel en ella y esta vez, cuando lo colocó sobre el lienzo, la pintura se deslizó, traslúcida, luminosa. Luego, con otro pincel, delineó la silueta rosa con negro azabache, dio un paso atrás para observarla unos segundos y entonces agarró un trapo y la borró, aunque quedaron restos de negro en el interior y alrededor del óvalo rosa, rasgos fantasmagóricos de lo que había sido: arrepentimiento instantáneo.
A Kate le fascinaba el proceso, siempre le había fascinado esa magia llamada pintura. Era la primera vez desde hacía varios días que sentía algo que no fuera dolor, angustia o desconfianza.
– Pero no hay forma de arreglar lo que le ocurrió a Elena con mi arte. Es como si crear arte ya no tuviera una función. -De pronto dejó de trabajar y soltó el pincel sobre la paleta.
– Ahora escúchame -le dijo Kate-. No puedes cambiar lo ocurrido, pero puedo decirte que si Elena estuviera aquí te diría que siguieras pintando. Sentía lo mismo que tú, Willie. Mira: tu trabajo consiste en pintar los mejores cuadros posible. El mío es descubrir qué le ocurrió a Elena.
– ¿Lo descubrirás?
Kate se recostó en el asiento, permaneció en silencio unos minutos.
– Sí -dijo al final-. Creo que sí.
Willie tomó otro pincel, examinó las cerdas dobladas, lo lanzó hacia un gran cubo de basura metálico y falló. El pincel se deslizó por el suelo del estudio.
– ¿Y conseguirás quitarme a la policía de encima?
Kate rebuscó en el bolso, desdobló el retrato robot que había hecho Calloway.
– Esto debería hacerte sentir mejor. El hombre que la policía está buscando. Fue visto entrando en el apartamento. ¿Te resulta familiar?
Willie lanzó un vistazo al retrato y apartó la mirada.
– No conozco a todas las personas negras de la ciudad.
Kate cerró los ojos como si acabaran de darle una bofetada.
– ¿Acaso lo he insinuado?
– Ese boceto podría ser cualquiera, Kate. -Frunció el ceño, tomó otro pincel, lo introdujo en una lata de café llena de aguarrás.
Kate se dio cuenta de que estaba tan susceptible como ella. No le dio mayor importancia, abrió su bloc de notas, repasó el registro de llamadas de Elena, los números cuyos nombres y direcciones ya habían identificado.
– A lo mejor puedes ayudarme a identificar a unas cuantas de estas personas.
Willie dejó el pincel en remojo y se inclinó por encima del hombro de Kate.
– J. Cook. Es Janine. Ya sabes, Janine Cook.
– Por supuesto.
Era una joven que había dejado la fundación sin terminar. Un caso difícil ya en séptimo curso. Una chica por la que Kate nunca llegó a batallar. Entonces ¿por qué incluso ahora se sentía culpable? No podía salvarlos a todos.
– ¿Todavía la ves?
– Antes sí, pero sólo con Elena. Todavía eran amigas.
Kate recogió un trozo de pintura seca del brazo de la silla. Bueno, había llegado el momento. No podía retrasarlo más.
– Willie… -Respiró hondo-. ¿Elena estaba metida en algo…, esto, lascivo?
– ¿Lascivo?
– Ya sabes, sexo.
– ¿Adonde quieres ir a parar, Kate?
– Vi un vídeo…, bueno, medio minuto, de una película, de Elena y parecía una peli porno. Yo… -Quitó la pintura del asiento, la apartó con la mano. Le temblaban los dedos-. Quizá fuera un vídeo casero. Probablemente, pero…
– ¡Joder! -Willie expulsó aire y luego se paró a pensar-. ¿Un vídeo casero, dices? ¿Algo que a lo mejor grabó con un novio?
– Sí, eso es exactamente lo que pensé. -«Lo que quería pensar.» -Bueno, estaba ese tío que era director. Lo vi un par de veces con Elena.
– ¿Recuerdas cómo se llamaba?
– Damien… algo.
Kate le tendió los registros telefónicos de Elena.
Willie se secó las manos con un trapo limpio y luego cogió el papel.
– Trip. Aquí está. D. Trip. Damien. Estudia cinematografía en la Universidad de Nueva York, creo, aunque es un poco mayor para ser estudiante, no sé si me entiendes. Quizá sea de esos que nunca acaban los estudios.
– ¿Cuánto tiempo salieron, él y Elena?
– Unos cuantos meses, quizás. Elena se puso un poco rara con él. Y sé que estaba pensando en cortar, porque me lo dijo.
– ¿Estudiante de cinematografía? -Quizás Elena se lo había mencionado alguna vez. Kate se levantó-. Vamos, hagámosles una visita, a Janine Cook y a Damien Trip. Si me acompañas, parecerá una visita informal.
– Perfecto. Yo soy tu tapadera, ¿no? -A Willie le brillaban los ojos de la emoción.
– Esto no es un capítulo de Ley y orden, Willie. Sígueme el rollo y no digas nada si yo no te lo pido.
El tráfico estaba detenido en la Segunda Avenida. Kate y Willie se desviaron por el East Village.
Kate tuvo la ocasión de visitar los lugares que Elena y ella habían conocido juntas. Media docena de cafeterías polacas con carteles de los años cincuenta. Su preferida era Veselka, donde una taza de café servía de colofón de unas raciones enormes de pirozhki de queso y patata bañados con cebollas fritas y un montón de crema agria; el St. Mark's Café, un local para beatniks nuevos y viejos con sus perillas ralas y los brazos delgados y tatuados. Cuántos lugares, cuántos recuerdos.
Al final, dos manzanas al norte de la esquina de Elena, Kate consiguió girar a la derecha en la Octava, y el tráfico era menos denso. Desde ahí faltaba poco, sólo cuatro manzanas, pero el paisaje cambiaba como si un editor de películas hubiera pegado dos mundos distintos. Aquí lo polaco dejaba paso a lo hispano.
– ¿Estás segura de que la dirección es correcta? -preguntó Willie-. Vamos a acabar en las viviendas subvencionadas.
– Es la que tiene la compañía de teléfonos. ¿Qué dijo Trip cuando lo llamaste?
– Que nos esperaría. Se ha tragado eso del acto en memoria de Elena.
Al pasar Tompkins Square Park, Kate atisbó el destello de un toldo negro con unas letras blancas y grandes en las que ponía SIDEWALK, y un escaparate tan lleno de letreros de neón (Red Dog, Guinness, Rolling Rock) que se fundía en una masa brillante de luz artificial.
– Ahí almorcé con Elena -dijo con voz queda-. Un par de veces.
Estaban de lleno en Alphabet City, el apodo cariñoso, o no tan cariñoso, que distinguía las avenidas A, B, C y D, como si estas calles modestas y abarrotadas no merecieran nombres propios.
La Avenida B estaba llena de gente: gente cargada de bolsas de la compra, empujando carritos de la lavandería, riñendo a los niños. Con las ventanillas bajadas, frases pronunciadas en español, en árabe y en lenguas asiáticas entraban y salían del coche como si los persiguiera un lingüista aquejado del síndrome de Tourette.
– El Poet's Café está a un par de manzanas de aquí. ¿Te acuerdas de cuándo…? -La voz de Willie se fue apagando.
Por supuesto que se acordaba. Ella y Willie fueron al café a presenciar una de las últimas actuaciones de Elena: los poemas vanguardistas de un amigo con música de sintetizador electrónico. Elena cantaba, si es que se podía llamar así a aquella asombrosa abstracción de ejercicios vocales que dejó al público embelesado.
Kate encendió un Marlboro e inhaló el humo hasta el fondo de los pulmones: era imposible que dejara de fumar en un futuro próximo. En el semáforo, bajó la ventanilla de su lado, expulsó el humo al exterior, observó a un hombre hispano y a una mujer negra barriendo las aceras delante de una serie de edificios de tres plantas, cada uno de ellos pintado de un color pastel distinto: verde lima, azul cielo, beige.
– ¿Sabes? A su manera, esta zona también tiene encanto.
– Sí, dicen lo mismo de Watts -repuso Willie.
Kate sintió una punzada de vergüenza.
– Supongo que te puedes apuntar un tanto en el concurso «yo soy guay y tú no eres más que una mujer blanca e ingenua».
Willie se humedeció el dedo índice, se anotó un punto en el aire y se rió.
Pero el encanto que Kate acababa de advertir se estaba acabando. Un solar vacío con coches desguazados lindaba con un muro medio derruido con un mural que parecía haber sido pintado por Diego Rivera colocado de ácido: un Jesucristo de tres metros con unas lágrimas sangrientas que le brotaban de los ojos medio cerrados. Cuando doblaron la esquina, otro mural. Esta vez eran calaveras enormes blancas y negras, cruces y las palabras: EN MEMORIA DE LOS QUE HAN MUERTO. Una imagen sorprendente y espeluznante a la vez.
Kate redujo la velocidad e intentó leer los números de los edificios.
– Trescientos algo -dijo Willie-. Sigue. La casa de Trip debe de estar cerca del final.
Y lo estaba. Al final de todo.
Kate estacionó el vehículo justo enfrente del edificio de ladrillos grises de cinco plantas.
Willie miró con ojos entornados por el parabrisas al otro lado de la Avenida D, hacia el conglomerado descontrolado de bloques como losas que no podía ser otra cosa que un complejo de viviendas subvencionadas.
– Para mí es como estar en casa.
La planta baja del edificio de Trip estaba ocupada por el colmado hispano Arias y un toldo naranja erosionado que daba la vuelta a la esquina y que tenía la palabra MUÉRETE pintada con un aerosol de color rojo brillante.
Por encima de la puerta situada a la derecha del colmado había media docena de timbres, cuyos cables trepaban por la fachada del edificio como hiedra sin hojas. Un auténtico trabajo de bricolaje, pero ninguno tenía nombre. Daba igual, la puerta no estaba cerrada.
El vestíbulo del entresuelo tenía el olor a col agria que parecían compartir esos viejos edificios. La escalera era estrecha y empinada y la disposición de los apartamentos, uno delante, otro detrás, se repetía en cada planta. En las dos primeras, el sonido de los niños y el televisor a todo volumen y las Game Boys. En el tercer piso los apartamentos estaban cerrados con tablas. Pero el cuarto piso era otro mundo.
Sólo había una puerta; era una placa de acero estructural brillante y empapelada con tantos adhesivos de empresas de seguridad como para dar que pensar a cualquiera del tercer piso. Alguien había introducido una tarjeta en un pequeño soporte de metal al lado del timbre.
«¿Películas Amateur?» El nombre le sonaba. Kate tardó un instante en recordar la pila de películas porno que había pertenecido a Bill Pruitt. ¿Coincidencia? Quizá, pero su viejo instinto policial le decía que no.
Kate llamó al timbre.
La pesada puerta de metal se abrió con un chirrido.
Damien Trip tendría unos treinta y cinco años, y el rostro de un ángel: la piel muy, muy clara, el pelo rubio y sedoso, unos ojos azules traslúcidos y una cicatriz en el mentón tipo Harrison Ford que le añadía la combinación perfecta de dureza y vulnerabilidad, quizá se la hubiera hecho él mismo. Un cigarrillo, que parecía fuera de lugar en esa cara de querubín, le colgaba de entre los labios carnosos y suaves.
El tipo rubio que el gordito Wally le había descrito.
Willie estrechó la mano de Trip.
Kate hizo lo mismo acto seguido.
– Kate McKinnon Rothstein. La amiga de Elena.
– Kate… McKinnon… Rothstein. Vaya… no me lo puedo creer… -Las palabras parecían rezumar de su interior-. Elena me habló de ti… La mamá perfecta… así es como te llamaba.
¿Había un ligero desdén en sus labios carnosos? Kate no estaba segura. Pero las palabras «mamá perfecta» eran tan agridulces que sintió una punzada de dolor placentero.
Trip la miró con ojos entornados a través del humo que le serpenteaba por los ojos claros. Le estrechó la mano durante unos segundos de más.
– He visto… tu libro -dijo-. Eres como la… diosa del arte para las… masas.
Sí, se estaba burlando. Kate estaba convencida. Pero le sonrió.
Entonces Trip también sonrió. Un error. Tenía la dentadura del color de la arena y el polvo. El ángel caído.
– Tío, no puedo creerlo. Elena… muerta. -Negó con la cabeza lentamente, la sonrisa se iba esfumando de sus labios-. Hacía… meses que no la había visto… seis meses, por lo menos.
– ¿Cómo es eso?
Trip se pasó el dedo por la cicatriz que tenía en el mentón.
– Pues nos… distanciamos.
– ¿Por qué? -inquirió Kate.
Trip vaciló unos instantes y entornó los ojos. Luego le dedicó esa sonrisa de ángel caído.
– A decir verdad, ella sólo hablaba del cedé que estaba grabando y… bueno, yo tenía la impresión de que el puto cedé era más importante para ella que yo… ¿sabes? Una mujer… muy profesional. No me malinterpretes, Kate. Me refiero a que… me alegraba mucho por ella pero un hombre tiene sus límites… ya sabes.
Willie le lanzó una mirada a Kate con las cejas arqueadas.
Kate asintió y se fijó en lo que parecía una mezcla de despacho y guarida típicos de los sesenta: paredes fucsia, un sofá destartalado de escay; un par de armarios viejos, uno pintado de color rosa magnesia, el otro azul cielo; un gran escritorio de madera (que parecía salido de una película de gángsteres de los años treinta) cubierto con docenas de postales artísticas, invitaciones a exposiciones, reproducciones, facturas.
A Kate se le encendió otra lucecita en el cerebro. Lanzó una mirada a las postales y luego intentó leer las facturas al revés. ¿A quién quería engañar? ¿Sin las gafas para leer? Imposible.
– ¿Vives aquí?
Trip se inclinó por delante de ella, apagó el cigarrillo en un cenicero de cerámica grande y lo cambió de sitio, de forma que Kate ya no veía las facturas.
– Trabajamos aquí… principalmente -dijo con su forma de hablar lenta y distraída-. Me refiero a que a veces… nos quedamos a dormir aquí. Cuando es… muy… tarde, ya sabes.
Era como si estuviera dormido en ese momento, o sonámbulo. Claro. Al final Kate se dio cuenta. El tipo iba colocado. No encajaba con su rostro angelical o su ropa de niño bien: una camisa rosa abotonada y unos pantalones caqui impolutos. Si mantenía la boca cerrada, el hombre podía pasar por un anuncio andante de Gap.
– ¿Trabajamos? -preguntó Kate.
– Mis amigos… mis socios.
– Películas Amateur. -Kate sonrió, intentó sonar cariñosa, sincera-. ¿Qué tipo de películas hacéis?
– Experimentales… en su mayoría.
– ¿Siempre has hecho películas?
Trip la miró con suspicacia durante unos instantes.
– No… Fui a la escuela de bellas artes. Pensé que sería… pintor.
– Yo también estudié en la escuela de bellas artes -dijo Willie.
– ¿Sí? Vaya, a mí no me sirvió de mucho. Yo, pues… necesitaba una paleta mayor, no sé si… eh… me entendéis.
«Cineasta. Estudiante de bellas artes. Pornógrafo.»
– ¿A qué escuela de bellas artes fuiste? -preguntó Kate.
Trip volvió a entornar los ojos.
– Eso fue… hace… mucho tiempo. Me refiero a, ¿qué más da?
Kate escudriñó su escritorio, las postales artísticas.
– Pero está claro que todavía te gusta el arte -dijo al tiempo que tomaba una reproducción de una pintura abstracta muy colorista.
– No mucho -dijo Trip-. Recibo… docenas de éstas. Debo de estar… en cien listas de correo.
Kate observó la multitud de postales, tomó otra que le había llamado la atención. Le dio la vuelta, vio el nombre impreso: Ethan Stein, y el título: Luz blanca. La postal le quemaba en la mano.
– ¿Ethan Stein? ¿Lo conoces? -inquirió intentando sonar desenfadada.
– ¿Quién? -Trip se encogió de hombros, miró la postal-. Me parece aburrida.
«¿Entonces por qué la ha guardado?»
– ¿Te importa si me la quedo? -preguntó Kate-. Me gusta su obra.
Trip bostezó de forma exagerada.
Kate no era capaz de distinguir si se trataba de puro teatro o si la hierba lo había dejado completamente colgado.
Trip se sentó al lado del escritorio, puso los pies sobre la mesa, se colocó un Gauloise sin filtro entre los labios y lo encendió.
– Bueno… ¿y lo de la… conmemoración?
– Unos cuantos amigos queremos montar algo -dijo Willie-. Pensamos que te gustaría participar.
– Oh… claro -dijo Trip mientras se extraía una brizna de tabaco de entre los dientes manchados-. Apúntame, tío… para lo que sea. Yo estoy… dispuesto.
Kate miró más allá de Trip hacia una pesada puerta de acero.
– ¿Ahí es donde fluyen todos los jugos creativos?
– En este momento no hay nada -dijo Trip, que pareció recobrar vida.
A Kate le entraron ganas de cruzar la sala de un salto y atravesar la puerta de acero como si fuera Superman. Pero no. Si Trip era su hombre, tenía que actuar con cautela. El conocimiento era poder y en aquel momento no le apetecía regalarlo.
Trip se levantó apoyándose en el escritorio.
– Se está haciendo tarde. Me tengo que marchar.
– ¿Tan pronto? -dijo Kate.
– Tengo una cita -respondió Trip apagando el cigarrillo.
– Nos mantendremos en contacto -declaró ella, al tiempo que deslizaba la postal de Ethan Stein en el bolso.
– ¿Qué? -Trip dirigió la mirada rápidamente de Kate a Willie y luego otra vez a Kate.
– Para lo de la conmemoración. -Kate sonrió.
– Oh, claro. -Trip los empujó hacia la puerta. Se cerró detrás de ellos, acompañada por el sonido de cerrojos y pestillos que se corrían.
– ¿Sabías que Elena estaba grabando un cedé? -preguntó Kate mientras se dirigían hacia el coche.
– Me lo mencionó, pero hace mucho tiempo.
– ¿Con quién lo grababa?
– Con mi amigo Darton Washington.
Kate recordó el nombre de la lista de teléfonos.
– ¿Llegó a acabarlo?
– No creo. Estoy seguro de que si lo hubiera acabado lo habría escuchado.
¿Por qué no había oído hablar de él? Kate tendría que descubrirlo.
Pero antes, Janine Cook.
La joven daba la impresión de estar casi cómoda en el sofá de terciopelo, en su apartamento casi en el ático, casi en Park Avenue.
Era atractiva: piel marrón oscura, ojos del color del chocolate, pelo cardado. Su minúscula minifalda de cuero negro le cubría los quince centímetros superiores de las medias de redecilla, y el suéter ajustado de color beige, por el que se le veían los pezones, no conseguía disimular el hecho de que tenía algo masculino, la voz profunda, gestos duros, que a Kate le recordaron al actor Jaye Davidson, el de Juego de lágrimas.
Hacía bastante tiempo que Kate no la veía pero, aun así, le sorprendió lo mayor y más dura que Janine parecía. ¿Cuál era exactamente la base de la amistad entre Janine y Elena?
Willie se acomodó en un asiento reclinable de cuero brillante.
Kate se fijó en los detalles del apartamento, en el mobiliario: el sofá era de muy buena calidad, la alfombra parecía persa auténtica, las copas de vino apiladas en la barra empotrada parecían de cristal.
– Parece que te va bien -dijo Kate, sonriéndole.
– Ajá -dijo Janine.
Kate lo intentó de nuevo.
– Tienes una casa preciosa. ¿La has decorado tú?
– ¿Qué quieres decir con eso? -Janine entornó los ojos con los párpados sombreados de color violeta.
Kate tomó aire.
– Pues que o tú o tu decoradora tiene muy buen gusto. -Otra sonrisa-. Yo dependo de la decoradora.
– Sí, bueno, resulta que mi decoradora la palmó. Así que tuve que hacerlo yo solita. Triste, ¿no? -Janine se recostó en el sofá y miró a Kate por encima de la mesita de mármol.
– Mira, Janine, todos la echamos de menos -dijo Kate con voz queda.
Janine cerró los ojos, por un momento su actitud dura se suavizó.
Elena con coleta, Janine con trencitas. La comba enganchada en un trozo de cemento. El poco sol que se filtraba por entre las hileras de edificios feos que formaban el maldito complejo de viviendas subvencionadas en… ¿cómo le llamaban? ¿El patio? Menuda broma.
– Elena era muy buena amiga mía -afirmó Janine.
– Estoy convencida -dijo Kate con voz queda-. Pues entonces ayúdame, ¿de acuerdo?
Janine abrió los ojos. Tenía lágrimas en la comisura de los ojos.
– ¿Puedes contarme algo que explique lo sucedido?
Janine se volvió, se lamió el pintalabios violeta que hacía juego con la sombra de ojos.
– ¿Qué hay que contar?
– Vamos, Janine -dijo Willie-. Elena te contaba cosas. Erais amigas y todo eso. ¿Hay algo?
Janine tensó la mandíbula.
– ¿Ahora eres poli, Willie?
Kate le tocó el brazo para que se callara.
– Mira, Janine, todos queremos saber qué ocurrió. ¿Tú no?
– ¿Y qué crees que puedo contarte exactamente?
– Tú perdiste una amiga -dijo Kate con voz quebrada-. Pero yo perdí una hija. -Ahora era Kate quien tenía lágrimas en los ojos.
Aquello pareció ser la gota que colmó el vaso. Janine se apoyó en Kate y se echó a llorar.
– Janine -dijo Kate, acariciándole la mano con unas uñas rosa violeta que parecían lo suficientemente largas para asustar a un lince rojo-. ¿Elena seguía saliendo con Damien Trip?
Janine asintió, pero pareció fortalecerse al oír su nombre.
– Los vi juntos, sí, hace más o menos una semana.
– ¿Hace una semana? -dijo Kate-. ¿Estás segura?
– Si todavía salían -apuntó Willie-, entonces Trip ha mentido.
Janine miró a Willie y luego a Kate.
– ¿Ya habéis hablado con Trip? -Tomó aire y adoptó una expresión temerosa.
– No pasa nada, Janine. -Kate le lanzó una mirada a Willie.
– Elena está muerta -afirmó Janine-. No quiero hablar más de ella. -Se volvió, pero Kate advirtió que estaba conteniendo sus emociones. Intentó rodearla con el brazo, pero no sirvió de nada. Janine la apartó-. No os puedo ayudar. -Se puso en pie, se tiró de la minifalda sobre los muslos-. No sé nada.
– Te pedí que no dijeras nada. -Kate pulsó el botón del ascensor con fuerza-. ¿Intentabas fastidiarlo expresamente?
– Lo siento. -Willie se miró los zapatos.
– Te llevo a casa.
Willie parpadeó. Una mujer, luchando. Una sala oscura y enorme. Agua turbia que rezuma entre tablones de madera podridos. Cerró los ojos con fuerza pero seguía viéndolo. Sombras y luz de luna. Un hombre y una mujer, peleándose. La mujer se revuelve, queda enfocada. Es Kate.
– ¿Willie? Willie. -Kate lo zarandeó-. ¿Qué te pasa?
Willie se había caído contra la pared del ascensor.
– Dios mío, Willie, ¿te encuentras bien?
Willie se pasó una mano por la cara.
– He tenido otra visión.
– Bueno, estás pasando un momento de tensión -dijo Kate.
– Salías en ella, Kate.
– ¿En qué?
– En esta última visión, o lo que sea. Salías tú.
Una llovizna moteaba el parabrisas del coche. Kate y Willie estaban sentados en silencio en el interior.
Ella encendió otro Marlboro, bajó la ventanilla, sintió la lluvia y el aire en la cara. Un recuerdo, otro día lluvioso, flotaba en el fondo de su mente.
– Tengo una historia sobre visiones -declaró Kate. Una historia que había intentado olvidar, aunque últimamente la atormentaba una y otra vez-. Fue hace mucho tiempo. Cuando estaba en la policía de Astoria. Mi último caso, aunque en aquellos momentos no lo sabía. Una fugada. Parecía rutinario. -Kate miró por el parabrisas, llovía con más fuerza.
Ahora era otro día lluvioso y unos limpiaparabrisas distintos se movían y chirriaban.
Kate encendió un Winston, comprobó el plano hecho a mano que tenía al lado, aceleró en la intersección de Queens Boulevard con la calle Veintiuno. Por favor, haz que me equivoque con éste, pensó, apretando el acelerador. Los edificios de apartamentos monolíticos parecían correr como en una película. Los depósitos de gasolina abandonados, su siguiente punto de referencia, luego un giro por la calle casi desierta que conducía al vertedero de Astoria.
SÉ DÓNDE ESTÁ PORQUE SÉ DÓNDE LA PUSE
Las palabras, justo debajo del mapa, en una letra redondeada y con rotulador rojo, parecían escritas con sangre.
A la joven agente McKinnon le sudaban las manos cuando detuvo el coche al lado de un enorme contenedor de basura herrumbroso. Desenfundó la pistola. Los tacones de las botas crujieron en la gravilla cuando buscó un punto de apoyo en el lateral del contenedor y se elevó.
Aquel ángel desnudo y maltratado sobre plástico negro ondulado, con papel de aluminio abierto en abanico detrás de la cabeza.
¿Qué tenía ese último caso que seguía atormentándola? Kate observó la lluvia, la carretera mojada, la masa borrosa del semáforo.
– El departamento había traído una médium -le contó a Willie-. La escuché. Nos pasamos casi dos semanas siguiendo pistas que no llevaban a ninguna parte basadas en sueños y visiones y percepciones extrasensoriales. Quizá fuera más fácil dejar que otra persona hiciera el trabajo. Estaba ocupada. Demasiado ocupada. Para cuando retomé el caso… era demasiado tarde.
– Todos cometemos errores -dijo Willie.
– Pero no cuestan vidas. -Kate tiró el cigarrillo por la ventanilla-. Estuve a punto de pillarlo. Había una huella en la mochila de la chica que no coincidía con la de nadie, ni la de ella, ni la de sus padres, ni de sus amigos. Estaba segura de que lo pillaríamos con eso. Incluso me jacté de ello con un periodista. -Kate negó con la cabeza-. Dichosa vanidad.
Pero Willie había dejado de escuchar, estaba asustado, recorría con los dedos los bordes del retrato robot de la policía que llevaba doblado en el bolsillo de la cazadora.
24
Tiene que concentrarse.
Pero a veces le parece que se convierte en una persona totalmente distinta, como si estuviera en estado de fuga. Es consciente, sabe qué está haciendo pero, aun así, es como si le faltara una parte de su ser.
Mueve la cabeza, los brazos, las piernas, tiene que estar bien despierto, trabajando. De eso se trata. De trabajar.
El juego. Las nuevas reglas.
Lo único que desea es que ella sea capaz de seguirlas.
«¡Por supuesto que es capaz!» -¡Cállate!
Aunque la música del walkman le perfore los oídos, esas jodidas voces han conseguido hacerse oír.
«¡Fracaso!»
Una palabra que tantas veces había oído en su niñez. Y «padre», la palabra con la que lo asocia.
«Tu padre te quiere.» Eso es lo que siempre le decía su madre.
Su padre, que convenció a su joven esposa de que había que dejar llorar a su bebé recién nacido, no tocarlo, no abrazarlo nunca. Su madre decía que se tumbaba despierta en la cama y lloraba con él. Una vez su padre llegó a casa temprano y su madre, dice ella, estaba haciéndole mimos, arrullándole y tarareándole. Su padre se volvió loco. Pegó a los dos. Para castigarlos todavía más, mantuvo encerrada a su madre en el dormitorio durante tres días y el bebé, que sólo tenía varios meses, se quedó solo en la cuna llorando y cagándose encima.
Jura que hasta el día de hoy recuerda la peste. La soledad. La vergüenza.
Qué curioso que infligir daño a otros calmara el suyo. Y el placer que lo acompañaba. Eso sí que era una agradable sorpresa.
El sobre está justo donde lo dejó, el mechón de pelo intacto.
Con precisión y esmero, extiende un trozo de cinta adhesiva por el borde del pelo, otro trozo encima, para crear un emparedado, más cinta para hacer una especie de asa.
Ya ha elegido la siguiente imagen. Y el añadido del pelo marcará una buena transición: una conexión con su obra pasada y un vínculo con la nueva.
Dispone el mechón de pelo sobre la reproducción, lo prueba aquí y allá, decide que lo pegará justo en la cabeza de la mujer.
Este no va a ser tan fácil. Un verdadero rompecabezas para Kate. Tendrá que esforzarse mucho para resolverlo.
Arranca el pelo de la imagen, se lo pasa por la mejilla, por los párpados, bajo la nariz, aspira lo que queda del aroma de la chica, luego se lo pasa con suavidad por los labios, se lo introduce en la boca, lo lame. Casi inmediatamente tiene una erección. Ojalá esa chica estúpida lo viera en ese momento. Bueno, le sacó el máximo partido, tampoco es que a ella le importara, ni que mereciera demasiada atención.
Sólo un devaneo más antes de sacrificarlo.
Se baja la cremallera de los pantalones, se acaricia el escroto con la mata de pelo, nota cómo se le tensa. Se acaricia la polla arriba y abajo, sólo con el pelo, no con la mano, sin presión, nada obsceno. Con suavidad, lentamente. Arriba y abajo. Ahora más rápido.
Cuando se corre, se imagina a la chica bailando, desnuda, masturbándose.
Al cabo de un momento, se pone derecho, nota una punzada de vergüenza, se imagina en una habitación oscura, desnudo y solo, lleno de mierda y llorando.
Ya basta.
Ha llegado el momento de trabajar. Sumerge el mechón de pelo en alcohol. Tiene que estar limpio, impecable.
El número 267 de Washington Street era una vieja estructura de ladrillos, anteriormente quizás había sido una imprenta o una pequeña fábrica, ahora estaba limpiada al vapor y renovada para albergar apartamentos de lujo. La brisa del cercano río Hudson refrescaba la calle amplia y apacible.
– Washington en Washington Street. ¿No está mal, eh? -había dicho Washington al darle la dirección a Kate.
En el interior, el vestíbulo era elegante, high-tech industrial, el ascensor, enorme, de acero pulido, como una jaula gigantesca. Kate miró su reflejo en el metal brillante, se pasó la mano por el pelo.
¿Cómo debía tratarlo? Una semana antes, Kate confiaba en la gente, algo para lo que se había esforzado durante años. En ese momento pensaba igual que cuando estaba en Astoria, que todo el mundo era culpable de algo.
Toda la pared norte del loft de Darton Washington eran ventanales de suelo a techo. El pálido atardecer amarillo de Nápoles veteaba los enormes sofás de cuero negro, dos enormes ficus y una mesa de madera hecha a mano larga como la pista de una bolera, rodeada de una docena de sillas tipo trono que resultarían muy apropiadas para la mansión del magnate Hearst. Pero el elemento más sorprendente del loft era el suelo barnizado, de color rojo brillante, y tan reluciente que proyectaba sombras escarlata por todas partes.
Darton Washington se apoyó en una silla, sonriente, apuesto.
– ¿Le gusta el suelo? Tomé la idea de las salas ceremoniales africanas.
– Es increíble -dijo Kate, dirigiéndose hacia dos obras de WLK Hand situadas en la pared opuesta-. Las obras de Willie quedan muy bien aquí.
– Es un genio -afirmó Washington mientras jugaba con el fino bigote que delineaba su sensual labio superior.
Kate echó un vistazo a la pared adyacente, llena de grabados de Jacob Lawrence, una crónica de la experiencia de los esclavos llevados de África al sur de Estados Unidos.
– Son una maravilla.
– Sí. Sencillos pero precisos -dijo Washington con un acento apocopado, casi británico.
– ¿Le importa si le pregunto de dónde es?
– De Harlem. Pero no hace falta que se me note, ¿no? -Washington volvió a sonreír-. ¿Y usted?
– De Astoria, pero tampoco se me nota, espero.
Washington se echó a reír.
– ¿De quién son éstos? -Señaló cuatro óleos de aspecto un tanto primitivo que representaban a unos hombres negros.
– De Horace Pippin.
– Oh, sí, claro. -Se acercó a una serie de fotografías con un texto que las acompañaba, minimalistas y elegantes: una pareja negra en un portal, en la mesa, en la cama. Kate leyó parte del texto-. ¿Carrie Mae Weems?
– Ha acertado -dijo Washington-. Uno de mis artistas conceptuales preferidos.
– Son muy bonitas. Y conmovedoras. -A Kate le impresionó el ojo de Washington, pero lo que le llamó la atención fue el cuadro pequeño y casi blanco que había en un rincón junto a la enorme mesa de comedor.
– ¿Ethan Stein?
– Me sorprende que lo reconozca. No hay mucha gente que conozca su obra. Es uno de los pocos artistas que colecciono. Me gusta su pureza.
– Sí, es precioso. -Kate observó el cuadro, la capa de pinceladas blanca, el débil toque de una cuadrícula gris por debajo. Era muy parecido al de ella, y similar también al de la Polaroid borrosa, aunque, de hecho, todos los cuadros de Stein se asemejaban. De todos modos, bastó para ponerle los pelos de punta-. Tengo uno muy parecido.
– ¿Ah, sí?
– Lo compré hace unos cuantos años. ¿Cuándo compró el suyo?
Washington se tiró del cuello de la camisa y Kate calculó que la había comprado en una tienda de tallas grandes. Medía casi metro noventa. Y Kate era incapaz de imaginar la talla de la camisa.
– Oh, hace varios años -dijo-. Siento no haber comprado otro.
– ¿Y eso?
– Bueno, como he dicho, me gusta y… supongo que la obra de Stein va a cotizarse más. Siento decirlo, es un poco de mal gusto -reconoció Washington-. Bueno, ¿usted y Willie hace mucho tiempo que se conocen?
– Sí -respondió Kate, quien se había dado cuenta enseguida de que el hombre había cambiado de tema.
Se acomodó en uno de los lujosos sillones de cuero, admiró las vistas panorámicas -el río Hudson, Nueva Jersey, una gran extensión de cielo- y se dejó llevar durante unos instantes por la música hermosa y sencilla que sonaba con una claridad digna de una sala de conciertos.
– Philip Glass -dijo Washington como si le hubiera leído el pensamiento-. Uno de los grandes compositores modernos. -Se sentó en el sillón de enfrente-. Le sorprende, ¿eh? Se imagina que un tipo grandote y negro como yo va a escuchar a Stevie Wonder o a Bob Marley o a algún rapero de los duros, ¿no?
– Tampoco me había parado a pensar tanto, señor Washington, pero Willie me ha dicho que representa a algunos grupos de rap.
– Sí. Por dinero -afirmó Washington-. Mejor dicho, los representaba. Ahora trabajo por mi cuenta. Dejé esa compañía musical autocrática, FirstRate, hace un par de semanas. Ahora puedo dedicarme a todo tipo de música: rap, pop, jazz, moderna, clásica. Cualquier cosa. -Sonrió-. Estudié música y arte en la universidad. No pensé que tuviera el talento necesario para el arte, por lo menos mis profesores no lo creyeron. -Sonrió-. Pero estoy muy satisfecho dedicándome a la música. En particular, a mí me gustan Steve Reich, Glass, Meredith Monk, Stravinsky; Bach siempre.
– Yo soy una ignorante en música -dijo Kate-. Mi idea de los grandes es Mary Wells, Martha and the Vandellas, Sarah Vaughan, Ella.
– No está mal. -Levantó un puro fino de una taza de plata que había sobre la mesita y se lo colocó entre los labios carnosos-. ¿Le importa?
Kate sacó un Marlboro tan rápido que él se echó a reír.
Darton deslizó un cenicero de cristal tallado por la mesita y le ofreció un mechero a Kate. Le tocó las manos -que eran enormes y hermosas- para estabilizar la llama.
– Gracias. -Exhaló-. Me estaba preguntando… sobre el cede que estaba grabando para Elena Solana… si estaba acabado o no…
La sonrisa de Washington se desvaneció de inmediato.
– No. Nunca se acabó.
– ¿Qué ocurrió?
Encogió los hombros de jugador de rugby.
– Supongo que perdió el interés… lo cual fue una lástima.
– ¿Era bueno?
– Era muy bueno. -Washington apartó la mirada unos segundos y los ojos se le llenaron de… Kate no estaba segura-. La habría hecho famosa.
– No lo entiendo. Si era tan bueno, por qué Elena…
Washington aplastó el puro fino contra el cenicero con tal fuerza que parecía que el cristal se iba a romper. Kate observó al hombre vacilando en sus emociones como si estuviera pescando un tiburón asesino.
– Lo único que puedo decir es que… todo iba bien hasta que Elena pareció… perder el interés. Pero fue hace meses.
– ¿Entonces hace meses que no estaba en contacto con Elena?
– Exacto.
Kate desdobló una copia de los registros telefónicos de Elena y la deslizó hacia él.
– Según esta lista, ella le llamó días antes de su muerte.
Washington entornó sus ojos oscuros.
– ¿Sabe?, esto empieza a parecer un interrogatorio. Si la policía quiere interrogarme sobre la señorita Solana, no me importa. Pero doy por concluida esta conversación.
– No creo -dijo Kate al tiempo que colocaba su placa del Departamento de Policía de Nueva York sobre la mesita.
Darton se levantó del sofá como si le acabaran de pinchar, casi se echó hacia atrás en el suelo rojo brillante, guardando las distancias entre Kate y él.
– ¿Qué cono es esto? Llama y dice que es amiga de Willie y…
– Soy amiga de Willie, pero colaboro con la policía. -Kate se puso en pie-. Y responderá a mis preguntas, señor Washington, aquí o en la comisaría. ¿Qué prefiere?
Washington dio unos pasos hacia ella, con la mandíbula apretada, moviendo las manos en los costados. Estaban a un metro de distancia, el aire que los separaba zumbaba, electrificado. Kate colocó la mano cerca de la Glock escondida, pero conservó la calma.
– Mire, no estoy aquí para tratarle como a un perro. Sólo quiero llenar algunos vacíos sobre la vida de Elena.
– A mí nadie me trata como a un perro. Nadie. A mí no, y la gente que me importa, menos. ¿Entendido?
– A mí tampoco me trata nadie como a un perro, señor Washington. ¿Entendido? ¿Quiere contarme de qué hablaron usted y Elena cuando le llamó o quiere que envíe un coche patrulla a recogerle para llevarle a la comisaría de la Sexta? Usted decide. -Kate seguía mirándolo fijamente, pero permaneció alerta por si había algún movimiento.
Washington exhaló un suspiro.
– Estaba pensando en volver a trabajar… en el cedé.
– ¿Y?
– Y… yo no quería.
– Pensé que había dicho que era muy bueno. ¿Por qué no quería?
– Habían pasado varios meses. Había perdido el interés. Estaba ocupándome de otros proyectos. No iba a dejarlo todo para volver a retomarlo donde lo habíamos interrumpido.
– ¿Retomar qué, exactamente?
– El cedé. ¿Qué más?
– Dígamelo usted.
– Ya se lo he dicho. Pasaba del tema.
– ¿Pasaba del tema o de ella? Estaban liados, ¿no?
– Estábamos liados haciendo el cedé hasta que Elena dejó de colaborar.
– Y eso le sentó mal.
– Me molestó, sí. Que hubiera sido tan displicente. Que dejara pasar la oportunidad. Yo había invertido en ella. Pensé que temamos un futuro juntos… en el negocio. -Tensó los labios sensuales-. Lo reconozco. Hirió mi orgullo.
– Entonces ella le hirió.
– Se hirió a ella misma… y a su carrera.
– ¿Y también la suya?
– Mi carrera va bien. -Washington se cruzó de brazos-. Y no había forma de que yo lo dejara todo y empezara a trabajar con ella sólo porque entonces le apetecía.
– ¿Puedo escucharlas?
– ¿El qué?
– Las demos.
Washington se dio la vuelta, encendió otro purito, le dio una calada.
– Si las encuentro.
– Habrá perdido muchos ingresos por no acabar el cede de Elena.
– Tomé una decisión -dijo Washington-. Reducir las pérdidas.
– ¿Ah, sí? -dijo Kate-. No fue muy buen negocio, señor Washington.
«¿Washington y Elena?» Kate intentó imaginárselos juntos mientras recorría el pasillo blanco y frío. Sin duda el hombre encajaba con la descripción del gordito Wally, un hombre negro que parecía jugador de rugby o boxeador profesional. Tampoco es que Wally fuera lo que Kate consideraba un testigo fiable.
Washington había reconocido haber mantenido una relación profesional con Elena. Pero ¿había sido algo más? Kate quería presionarlo un poco más, pero también quería obtener más información antes de hacerlo.
Había demasiadas conexiones: Trip, Pruitt, las películas pornográficas, el hecho de que Washington tuviera un cuadro de Ethan Stein. Era como si acabara de tropezarse con un hervidero.
Kate consultó la hora. Había quedado con Richard para cenar y parecía que iba a llegar tarde. Otra vez.
25
Un coche de policía pasó como un rayo con las luces ámbar encendidas y la sirena a todo volumen. A Willie le temblaron los oídos del dolor.
Harlem: calle Ciento veinticinco con Martin Luther King Jr. Bulevar. Willie le echó un vistazo al nuevo letrero de la calle: AFRICAN SQUARE. Tuvo la impresión de que ésa era la idea que tenían los blancos sobre lo que querían los afroamericanos.
En ese momento se oyó el coche de los bomberos, atronador. Willie se tapó las orejas cuando pasó por su lado a toda velocidad. ¿Iba en la misma dirección que el coche de policía? Todavía se lo estaba preguntando cuando, transcurridos unos segundos, pasó otro con las sirenas al máximo. Willie lo siguió con la mirada, se preguntó si algún niño se había caído por la ventana de una casa sin barrotes porque el casero pensaba que no le descubrirían si no los ponía ahí arriba, o si toda una familia había perecido porque no había ni un puñetero detector de humo ni salidas de incendio útiles. El sonido de las sirenas se fundió con música rap a todo volumen: un chico con los vaqueros caídos y holgados, mostrando los calzoncillos tipo short y con un equipo de música portátil pegado a la oreja. Oh, sí, qué guay, pensó Willie, eres un tío guay. Sólo que cuando tengas cuarenta tacos ya no estarás moviendo el esqueleto por estas calles de mala muerte.
Luego un par de tipos blancos, encorvados, observando la calle, buscando rollo. Buscando problemas también, pensó Willie, mejor que esperéis a mañana, muchachos, y os unáis a los grupos de visitas dominicales guiadas para blancos, que van con las cámaras preparadas para captar la vistosidad de la gente de color de Harlem.
Willie se introdujo las manos en los bolsillos de la chaqueta de cuero, que había llevado dos veces a la tintorería. Ya no olía a muerte, ni a cuero, sólo a sustancias químicas. Olisqueó la manga: con o sin sustancias químicas, el movimiento lo transportó a aquella noche, y al cuerpo destrozado de Elena.
– Mierda.
Lenox Avenue estaba más concurrida: hombres sobre todo, jóvenes en su mayor parte, algunos emperifollados para la noche que tenían por delante. Otros, para quienes la noche del sábado era igual que cualquier otra, se dirigían hacia el este, donde los edificios abandonados abrazaban el margen del metro elevado como cascaras vacías: andrajos en la cabeza, botellas envueltas en bolsas de papel arrugado que se llevaban a los labios.
Una jarra de café que cae al suelo estrepitosamente. Líquido marrón salpicado a cámara lenta. Fragmentos de cristal que emiten destellos plateados, acto seguido se morfosean en un cuchillo que raja el espacio. Los brazos de Elena entrecruzados frente a su rostro que grita.
Luego había otra cara. Pero una lámpara de cocina colgada de una cadena la disolvió en un entramado de sombras fracturadas, una abstracción irreconocible.
Willie se esforzó en conservar la visión, en identificar el rostro. Pero fue en vano. El rojo sangre se fundió en la fachada de color violeta del bar de la esquina, el Lenox Lounge.
Un lugar que Willie conocía, un recuerdo.
Reservados de terciopelo afelpado. Cerveza de sabor amargo. Él tratando de aparentar más de dieciséis años. Henry a su lado. Y la conversación. Willie apenas escuchaba las conversaciones en el barrio de viviendas subvencionadas de South Bronx. Pero en el Lenox Lounge era distinto. No había conversaciones inflamadas. Ni diálogos asustados. Sólo hombres que hablaban y también reían. El brazo de Henry alrededor de los hombros, más padre que hermano. A Willie recordar todo aquello le resultaba demasiado doloroso.
Al otro lado de la calle, el neón del Apollo anunciaba PIONEROS DE MOTOWN: los Four Tops, Smokey Robinson and the Miracles. La música preferida de Kate. Mierda. No quería pensar en ella. No en ese momento.
Mantuvo la cabeza gacha, caminó con determinación. Sabía adónde se dirigía, esperaba no equivocarse. Se levantó viento con una ligera neblina. Willie se estremeció bajo la chaqueta rota. ¿Llegaría algún día la primavera?
En ese momento estaba con los parias, al lado del ferrocarril elevado, esquivando a los perros flacos y sarnosos que buscaban comida del mismo modo que los parias andaban al acecho de drogas y alcohol; igual que Willie rondaba la calle oscura donde nunca se invitaba al sol, marginado por la mole oxidada que formaban las vías de metal elevadas. Dio una patada con sus Doc Martens a la basura y unos cristales rotos, empujó un carrito de la compra abandonado, como si fuera un símbolo maldito, un cuerno de la abundancia que se había secado para sus hermanos de esta zona de Harlem.
¿Era la Ciento treinta y dos? Tal vez. No estaba seguro. La calle parecía a la espera de que ocurriera algo: no había actividad suficiente; los hombres apiñados en los portales, rostros ocultos por la oscuridad. Pero no, no era aquella calle.
Al otro lado de la avenida había un cartel con caracteres que habían sido blancos y ahora eran amarillos y estaban desportillados, con un fondo azul cobalto: la Gran Iglesia Baptista Central. Vidrieras, fragmentos de flores hechas con cristales de colores que enmarcan una cabeza de Jesús extraña. Sabía que al día siguiente las señoras practicantes estarían ahí con sus mejores galas dominicales y sería un mundo completamente distinto. Quizás él también tendría que haber esperado hasta el domingo. Pero no. Lo que lo había llevado hasta allí no podía esperar.
En la esquina de la Quinta, al otro lado de la iglesia, se alzaba un edificio de ladrillos encalado al que no le habría venido mal una segunda capa de pintura blanca, pues era color gris paloma. Un letrero de metal oxidado colgaba torcido sobre las puertas dobles: HUÉSPEDES. POR SEMANAS. Valía la pena mirar.
– ¿Me estás tomando el pelo, tío? -La piel que rodeaba los ojos del propietario era rosa claro, como la carne cruda. Era esa enfermedad, pensó Willie, la que supuestamente padecía Michael Jackson-. Aquí no nos quedamos con el nombre de nadie. ¿Qué te crees? ¿Que pagan con un cheque con su nombre impreso? -El hombre se rascó el cuello de dos colores.
Willie miró con ojos escrutadores la escalera que tenía a su derecha. El papel de la pared -flamencos rosas sobre un cielo azul gastado-, aunque estaba medio despegado parecía pintado a mano, como si tal vez, en otro tiempo, el hotel hubiera tenido cierta categoría. Claro que Willie no era capaz de imaginar cuánto tiempo hacía. Él no había nacido, eso seguro. Preguntó si podía ver las habitaciones, pero en cuanto las palabras brotaron de sus labios se dio cuenta de lo absurdas que sonaban.
El señor Dos Tonos ni siquiera miró en su dirección, se limitó a encender un cigarrillo torcido y lanzó la cerilla a la cara de Willie.
La neblina se había convertido en lluvia. Los halos de luz amarilla de las farolas se derramaban sobre las aceras húmedas como miel pálida.
En la siguiente esquina estaba la Escuela Pública 121. El otoño anterior él y Elena estuvieron allí con los alumnos de séptimo: un nuevo grupo de la fundación. El maestro los hacía callar mientras Elena interpretaba unos cuantos riffs asombrosos: la poesía como música abstracta.
Luego, Willie había llevado a los chicos a un pequeño patio, para que recogieran las hojas que habían caído de los pocos árboles que había. En cinco minutos y, después de un par de broncas, los muchachos habían borrado todo rastro de otoño del cemento. Luego les hizo pegar las hojas en una cartulina de colores, pintar encima y alrededor de ellas o utilizarlas como plantillas.
Willie alzó la mirada en ese momento y vio que, tantos meses después, las ventanas de la segunda planta seguían moteadas con las mismas cartulinas. Se le encogió el corazón.
Recorrió otra manzana y ahí estaba. La verja de dos metros y medio de chapa de aluminio que rodeaba el edificio de la esquina. Primero, un hombre con la chaqueta levantada para taparse la cara lo miró por encima del hombro y se escabulló detrás de la verja. Luego, al cabo de un minuto, apareció otro.
La farola otorgaba un tono amarillo agrio al edificio de ladrillos y, a través de las ventanas rotas del piso de arriba y del tejado hundido, los fragmentos irregulares de cielo azul oscuro formaban un cuadro abstracto fantástico.
Otro hombre se escurrió lentamente por la verja.
Willie paseó un poco, intentando armarse de valor. Observó que otros dos hombres desaparecían tras la verja.
«Bueno, tío, ha llegado el momento. Hazlo.» Tomó aire para sentirse con fuerza y luego, rápidamente, casi sin pensar, pasó al otro lado del metal, pisó las piedras grises medio desmoronadas que en otro tiempo habían sido las escaleras delanteras y pasó bajo un arco abierto que hacía las veces de puerta. Las tablas del suelo estaban levantadas y Willie aminoró el paso.
Extendió los brazos en la oscuridad para buscar algún apoyo, pero no había paredes.
En el espacio abierto resonaban susurros.
Entre la oscuridad se distinguía una masa brillante de color naranja rojizo y siluetas.
Tardó unos segundos en asimilarlo: el horno improvisado, un cubo de basura tumbado, y ¿cuántos hombres? -¿cuatro, cinco?- todos apiñados a su alrededor, con jeringuillas de cristal en las manos y un parpadeo de luz blanca en las cucharas metálicas.
Otra inspiración, y Willie surgió de entre la oscuridad.
– ¿Qué coño…? -Una figura negra, la silueta anaranjada de un hombre que se acercaba en la oscuridad.
Willie notó el calor del fuego en la cara. ¿O se trataba de miedo? Se vio las manos, que brillaban como lámparas de Halloween delante de él, y se dio cuenta de que era el único que estaba iluminado.
Pero entonces habló otro hombre, un espantapájaros con cuchara que derretía crack sobre las llamas.
– ¿Will? ¿Eres tú?
– Henry. -Willie exhaló un suspiro-. Tienes que venir conmigo.
– ¿Qué? ¿Estás loco o qué, tío? ¿Qué coño estás haciendo aquí?
– Estás metido en un lío, Henry. En un buen lío. -Willie no le veía los ojos, pero los dedos de su hermano le agarraban el brazo.
– Espérame fuera, hermanito.
– Va muy en serio, Henry. Tienes que…
– Espérame fuera. -Henry empujó a Willie hacia la puerta; su fuerza siempre sorprendía a Willie, teniendo en cuenta su aspecto frágil. Henry se sumergió de nuevo en la oscuridad hasta que el fuego volvió a otorgarle un tono anaranjado, y colocó la cuchara de nuevo sobre las llamas.
En el exterior, Willie dio puntapiés a los pedazos de vidrio roto, alzó la vista hacia las tristes ventanas escolares con las hojas de otoño. La lluvia le rociaba la cara, el pelo. Cambió el peso del cuerpo de un pie al otro. Los diez minutos le parecieron horas.
Cuando Henry salió todo ufano, erguido, sonriente y descarado, Willie pensó que tenía ganas de matarle.
– Estás metido en un lío muy jodido -dijo al tiempo que se sacaba el retrato robot, arrugado y húmedo, del bolsillo.
Henry contempló la imagen, le temblaba la mano cuando la tomó, pero habló con voz de gallito.
– Maldita sea, tío. Vaya puta mierda. Joder, podría ser cualquiera.
– Eso es lo que tú te crees -dijo Willie haciendo un esfuerzo por controlar su ira-. Entonces ¿por qué coño he tardado medio segundo en reconocerte? ¿Te crees que los polis no te reconocerán?
La farola ofrecía luz suficiente para que Willie viera la mirada de desesperación que de repente animó el rostro otrora apuesto de su hermano, pero bastó para suavizarlo, al menos por el momento.
– Por favor, Henry, dime. ¿Qué hacías en casa de Elena?
Henry flaqueó.
– So… sólo quería verla. Nada serio, tío. Pues… tomar una copa, quizá, ¿sabes? Estar con ella.
– ¿Por qué?
– Yo… -Henry bajó la mirada hacia la acera húmeda-. La conocía desde el colegio, tío. Desde antes de que lo dejara. Ya lo sabes. Me gustaba. ¿Qué tiene eso de malo?
– Y esa noche… ¿la noche que fue asesinada? Estabas allí.
– Pero yo no hice nada, Will. Tienes que creerme. -Caminó a un lado y a otro bajo la enfermiza luz amarilla, con las manos hundidas en los bolsillos-. Cuando llegué, no había timbre pero la puerta de la calle estaba abierta de par en par. Así que subí y… la vi, apuñalada. En… entonces salí de allí, a toda prisa. Me crees, ¿verdad?
– Te creo… pero hay un asesino por ahí y la poli cree que eres tú.
– ¿Cómo? ¿Creen que soy el puto artista de la muerte? -Henry se quedó boquiabierto y luego esbozó una sonrisa burlona.
– ¿Te parece divertido? -Willie lo agarró por los hombros.
Las manos de Henry fueron rápidamente a cerrarse en torno al cuello de Willie.
Willie jadeó, los músculos de su garganta se contrajeron en busca de aire. Su hermano mayor, por muy cascado que estuviera por las drogas, todavía podía más que él. Willie tiró de las manos de Henry, intentó hablar, pero no podía. La farola amarilla que tenía encima giraba como un torbellino que iba arrastrándole.
Al cabo de un minuto, ¿o había sido una hora?, Willie estaba sentado en la acera húmeda, acariciándose los tendones doloridos del cuello, el rostro de Henry iba cobrando nitidez a pocos centímetros del suyo.
– Tío, oh, tío. Perdóname. -Henry abrazó a Willie-. No quería hacerlo. Ha sido el crack, tío. Yo te quiero, Will. Lo sabes, ¿verdad?
Willie miró a su hermano con gravedad. ¿Estaba bajo el efecto de las drogas la noche que fue a ver a Elena? Examinó el rostro de Henry, la cara de aquel yonqui que había sido el hermano mayor que tanto quería.
– Sí, Henry. Lo sé.
– ¿Y me crees?
– Te creo. -Sí, conocía a su hermano. No era capaz de matar. No lo era. Willie repitió la frase «no lo era» en su cabeza, intentando convencerse, casi creyéndoselo. Pero ¿le creería alguien más?-. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Henry?
– Lo intenté, tío. La última vez que te vi, pero…
Willie obligó a su hermano a aceptar el sobre con dinero.
– Tienes que marcharte de la ciudad. Antes de que te encuentre la pasma.
Henry se humedeció los labios secos, tocó los billetes.
– Hay quinientos dólares -explicó Willie-. Toma un tren, un avión o un autobús, pero lárgate.
– No tengo por qué huir -dijo Henry, recuperando parte de la chulería-. Tengo un sitio donde esconderme. Allí nadie me encontrará.
– Pues entonces vete. -Willie exhaló un suspiro-. Y no te pulas el dinero en drogas.
– Ya casi estoy limpio -dijo Henry suavizando la expresión-. Un poco de crack, eso es todo. Hace semanas que no tomo jaco. Me crees, ¿verdad?
Willie pensó en lo que su madre, Iris, diría: «Estás desperdiciando un dinero útil, hijo», pero también lo hacía por ella. La vergüenza la mataría. Culpable o no, Henry era el chivo expiatorio perfecto. Tomó a su hermano de la mano, la que hacía tan sólo unos momentos había estado a punto de quitarle la vida. Henry se la apretó, esta vez con ternura. Luego Willie se volvió y bajó la calle a toda prisa.
«Perdóname, Kate. Es mi hermano.»
Richard estaba en la última mesa de Joe Allen's, en el lado de la barra del antro poco iluminado y perdidamente pasado de moda. Kate no oía lo que decía, pero él le estaba dedicando su mejor sonrisa a la periodista, acompañada de su medio guiño característico.
¿Se consideraba atractivo? Oh, sí. Se inclinaba hacia la joven rubia -¿por qué siempre tenían que ser rubias?-, la señora Kathy Kraft del puto New York Times, que estaba riéndose, con la cabeza de un rubio decolorado echada hacia atrás como si Richard le acabara de contar el mejor chiste del siglo.
Sin duda no era lo que Kate esperaba.
Pero Kate no iba a permitir que su estado de ánimo le ganara la batalla. No. Iba a divertirse un poco.
Se miró en el espejo antiguo del bar. Sí, había estado mejor pero tampoco estaba tan mal. Se arregló el pelo, se pavoneó por medio bar, vaciló un segundo hasta estar segura de que Richard la había visto. Luego, un recorrido rápido de la barra con la mirada. Dio unos cuantos pasos, apoyó una mano en un traje de Calvin Klein y la otra en uno de Armani y luego se inclinó entre ambos hombres.
Se ahuecó el pelo, una sonrisa de alcoba, su mejor voz susurrante a lo Lauren Bacall.
– Oh, siento molestarles, caballeros, pero me he olvidado los cigarrillos. -Los tipos trajeados iniciaron una torpe competición en busca de cigarrillos y encendedores.
Don Armani casi estuvo a punto de saltar del taburete.
– Eh, siéntate con nosotros.
– Por favor -saltó el señor Klein-. Camarero. -Hizo un gesto-, una copa para la señora.
Kate les recompensó con otro destello de sus ojos color avellana antes de lanzar una mirada rápida en la dirección de Richard.
– Me encantaría, pero… -Se colocó girada hacia la izquierda para que Richard pudiera gozar del espectáculo en su totalidad, luego añadió otra deslumbrante sonrisa-. La verdad, me encantaría, pero… -Otra sonrisa más-. Gracias, caballeros. -Dejó que se la comieran con los ojos mientras cruzaba el local con parsimonia.
Richard ya se había levantado.
– Querido -dijo ella, incapaz de disimular una sonrisa picara.
– Ah, por fin -le dijo él a la sonriente periodista-. La tardona señora de Richard Rothstein. Mi esposa, Kate.
Kate estrechó la mano de la periodista.
– ¿Llego muy tarde? Cuánto lo siento.
– No pasa nada -dijo la reportera-. Su esposo ha sido una compañía de lo más agradable.
– Siempre lo es. ¿Verdad, querido? -Kate alzó una ceja en dirección a él.
– Pero la verdad es que tengo que marcharme. -La periodista se puso en pie, estrechó la mano de Richard-. Y no te preocupes por el tono de mi artículo, Rich.
«¿Rich?», Kate arqueó la otra ceja.
– Gracias, Kathy. -Richard sonrió e hizo otra vez el medio guiño.
– ¿Te pasa algo en el ojo, querido? ¿No estarás otra vez con conjuntivitis, no? -Kate se volvió rápidamente hacia la joven periodista-. Oh, fue horrible. Le supuraba, agh, bueno da igual. Es demasiado asqueroso para hablar del tema.
Richard despidió a la joven periodista, la acompañó hasta la parte delantera del restaurante, agarrándole la mano demasiado tiempo mientras se despedían.
No, no se enfadaría. Él sólo se estaba vengando por su actuación. De todos modos, no podía resistirse a servir un aperitivo con su mejor voz de Walter Cronkite.
– No, de veras, señoría. Sólo somos buenos amigos.
Y, sinceramente, no tenía ni idea de que tenía trece años.
– ¿Y tú cuántos tienes… dieciséis? ¿Señora ligona de las barras?
– Sólo estaba gorreando un cigarrillo.
– Ya. Has dejado a los pobres capullos babeándose el traje de mil doscientos dólares.
Kate lo besó y le apartó los rizos de la frente.
– Siento llegar tarde. De verdad. De todos modos, así has tenido tiempo de babear con la señorita New York Times. -Sonrió-. ¿Me perdonas?
– Por esta vez.
Le hizo una seña al camarero para que le trajera una bebida.
– ¿Qué tal el día? ¿Alguna magulladura más?
– Sólo en el corazón. -Kate se bebió el martini de un trago en cuanto se lo trajeron.
Richard la miró preocupada.
– ¿Estás bien?
Kate hizo un gesto para que le trajeran otra copa, el estado de ánimo coqueto y atolondrado que se había fabricado hacía un momento se iba desinflando.
– No me gusta lo que estoy descubriendo sobre Elena… -En su mente se sucedieron una serie de imágenes: Trip, Washington, Elena bailando desnuda. Se tragó la mitad de la segunda copa, intentando ahogar esa última imagen.
– ¿Como por ejemplo?
– Es como si no la conociera -afirmó.
– Hay ciertas cosas que nunca llegamos a saber de las otras personas, por muy unidos que estemos a ellas. -Richard clavó la mirada en su vaso de whisky escocés-. Quizá no estemos hechos para revelar cada resquicio de nosotros mismos.
– No me gusta cómo suena eso, abogado. ¿Me está ocultando algo?
Richard no levantó la mirada de su bebida.
– No seas tonta.
– ¿Elena te habló alguna vez de novios?
– Ése era tu ámbito, ¿no?
– Parece ser que no.
Durante unos instantes, Kate notó que las lágrimas le escocían en los ojos. ¿A quién le importaban los novios sobre los que Elena le habló, o dejó de hablar? Estaba muerta. Se había ido. Para nunca volver. Tomó otro trago del martini.
– ¿Te encuentras bien, querida? -Richard le tocó la mano.
– Sobreviviré, espero.
– Cuento con ello.
– Por cierto, Bill Pruitt quizá tuviera una vida social más interesante de lo que nadie sospechaba.
– ¿A qué te refieres?
– Posiblemente sexo sadomasoquista.
– Nada de ese tipo me sorprendería. -Richard puso mala cara y estiró la mano hacia el whisky escocés-. ¿Alguna noticia sobre la obra de arte robada?
– Todavía no. ¿Te sorprende? Me refiero a que podría estar implicado en el robo de obras de arte…
– Sí y no. Nunca confié en ese tío.
– Ni te cayó bien.
– ¿Conoces a alguien a quien le cayera bien?
No, no conocía a nadie. Pero en aquel momento, nada de todo aquello tenía demasiado sentido. Pruitt, Elena, Ethan Stein… ¿por qué habían sido asesinados los tres? Pero tenía muchas cosas en las que pensar. Tenía la mente sobrecargada. Mañana, igual que Escarlata O'Hara, pensaría en eso mañana.
26
Guy Saville Pasó la noche bastante bien con ayuda de un somnífero y Kate ya estaba dispuesta a analizar seriamente el tema. Dispuso las copias de las fotos de las escenas de los crímenes en el tablero de corcho y, al lado, las reproducciones artísticas correspondientes.
Bill Pruitt – La muerte de Marat de Jacques Louis David
Ethan Stein – Marsias desollado de Tiziano
Elena – Autorretrato de Picasso
Entonces rellenó más fichas con nombres y anotaciones.
Damien Trip
¿Sospechoso?
Novio de Elena
Cineasta. Probablemente pornógrafo
¿El último en ver a la víctima?
Darton Washington
¿Sospechoso?
¿Liado con Elena?
Productor musical/Amante del arte
Trabajó en el CD de Elena
¿El último en ver a la víctima?
Janine Cook
Amiga de la víctima (Solana)
¿Prostituta?
Conocía a Damien Trip
Señora Prawsinsky
Testigo (Solana)
Vio a un hombre negro en el pasillo la noche del asesinato
Winnie Pruitt
Madre de la víctima (Pruitt)
Dice que la víctima tenía un cuadro, desaparecido
Kate lo sujetó todo con chinchetas en el tablero, retrocedió unos pasos, pensó en lo que faltaba e inmediatamente empezó a imprimir información en más fichas, esta vez con detalles relacionados con cada una de las víctimas. Clavó las fichas bajo las fotos de las escenas de los crímenes y las reproducciones artísticas.
Pruitt
Presidente de museo/Financiero
Ahogado
Stein
Artista/Pintor minimalista
Desollado vivo
Solana
Actriz
Apuñalada
Kate repasó el tablero. ¿Qué era lo que faltaba?
Hilera tras hilera de cubículos idénticos, todos de madera beige y clara, medias paredes revestidas con tableros de corcho, moqueta gruesa de color habano que amortiguaba el ritmo de los tacones de Kate. Los únicos sonidos: teléfonos, teclados, voces amortiguadas. Oficina central del FBI, Manhattan.
Kate encontró a su amiga en medio de la segunda hilera, ¿o fue la tercera? Había perdido la cuenta.
– Debes de ser tú -dijo Liz mientras miraba con ojos entornados la etiqueta con el nombre que Kate se había pegado en el suéter de cachemira-. Detrás de esas gafas de sol.
– Este sitio me produce escalofríos -declaró Kate.
– Calla. -Liz puso los ojos en blanco y susurró-: Esto es el FBI, querida. Aquí no decimos esas cosas.
– ¿Ah, no?
– No.
Un par de agentes tiesos como un palo de escoba, altos los dos, con el pelo muy corto, idénticos, pasaron por su lado sin ni siquiera asentir o parpadear.
Kate se agachó.
– ¿Replicantes? -le dijo haciendo un aparte.
– Oh, Dios mío, vas a conseguir que me echen.
– Lo siento. -Kate se mordió el labio.
– Bueno, las comprobaciones que quieres que haga, dime quién y qué -susurró Liz antes de observar los cubículos que tenían a ambos lados: uno vacío y en el otro un tipo con auriculares en las orejas.
– Ethan Stein, una de las víctimas. También un tipo llamado Damien Trip. Otro que se llama Darton Washington. -Kate colocó una silla al lado de Liz-. Me conecté a Internet, pero no encontré nada ni sobre Trip ni sobre Washington. Stein tenía una página web de sus obras, pero nada más.
– ¿Qué buscas exactamente?
– Básicamente todo lo que puedas sacar a la luz sobre ellos, desde que iban a la escuela primaria. ¿Puede ser?
– Puedo entrar en la página web del FBI. No te imaginas lo que tienen allí. -Otra mirada furtiva al tipo de los auriculares. No las escuchaba-. ¿Me repites los nombres?
Kate le dio la información mientras Liz introducía un código tras otro en el ordenador. Al cabo de quince minutos Kate recogía un fajo de papeles que había escupido la impresora.
– ¿He aprendido a manejar los dichosos ordenadores o qué?
– Impresionante -dijo Kate.
– ¿Yo o la información que te he conseguido?
– Ambos.
Kate leyó el material por encima. Cuando más leía, más le subía la adrenalina.
Kate se apiñó alrededor de la mesa de conferencias con Mead, Brown y Slattery.
Brown tiró de un par de guantes de plástico y dejó un pequeño volumen de tapas blandas sobre la mesa.
– La agenda de Ethan Stein. -Abrió por una página marcada-. Diez de la mañana, D. Washington. Visita al estudio.
– Déjeme verlo -dijo Kate mientras se enfundaba unos guantes-. Eso fue tan sólo dos semanas antes de que mataran a Ethan Stein. Caramba, Brown, ojalá me lo hubiera enseñado antes de que hablara con Washington.
– Lo han estado analizando en el laboratorio hasta ahora. Y asegurémonos bien de que es tu D. Washington.
– Es el propietario de uno de los cuadros de Stein -informó Kate-. Yo diría que es una apuesta bastante segura. ¿Algún otro nombre significativo en la agenda de Stein que debería conocer?
– Slattery ha hecho todas las comprobaciones.
– Treinta y nueve entrevistas personales con propietarios y directores de galerías -dijo Slattery-. En la agenda de Stein se mencionaba a unos doce. Hay un montón de gente neurótica en su negocio, McKinnon.
– Por favor -replicó Kate-. Yo no estoy en el negocio.
– Lo que usted diga. -Slattery se encogió de hombros-. El único personaje sospechoso hasta el momento es el propietario de… -repasó la lista- de la Galería Ward Wasserman, en la calle Cincuenta y siete. Un sitio de lo más pretencioso, os lo digo yo. De todos modos, el nombre del propietario, Wasserman, aparece seis o siete veces en la agenda de Stein. Se puso muy nervioso cuando le pregunté dónde había estado la noche de los asesinatos.
– Conozco a Ward Wasserman -dijo Kate-. Es un hombre encantador. Un poco nervioso, eso es todo.
– Bueno, será encantador -dijo Slattery poniendo los ojos en blanco- pero, por si no lo sabía, ahora controla el patrimonio de Ethan Stein. Y su galería no está perdiendo el tiempo. Wasserman ya ha programado una exposición conmemorativa. Pregunté los precios. De veinte a treinta de los grandes por unos cuadros blancos me parece una pasada de pasta.
– No tanto -apuntó Kate. Enseguida modificó su comentario cuando vio tres pares de ojos incrédulos-. Bueno, sí, claro que treinta mil es un montón de dinero. Lo que quiero decir es que no es mucho para un artista famoso que acaba de morir. Es posible que Stein estuviera pasando por una crisis económica recientemente, pero era un miembro importante del movimiento artístico posminimalista. -Mead, Brown y Slattery continuaron mirándola, desconcertados-. Posminimalista -repitió-, después de la primera oleada de arte minimalista. Las obras blancas de Stein son cuadros sobre la pintura, sobre el lenguaje pictórico.
– ¿Le importaría hablar claro? -dijo Mead.
– Hay que pensar en esto como en una ciencia, un descubrimiento o invención conduce a otro. Lo mismo sucede en el mundo del arte. Pongamos por caso que un artista reduce la pintura al color puro. Luego otro, como Stein, lo reduce todo a pinceladas blancas. Es una idea de lo que puede ser la pintura en estado básico, su esencia, meras pinceladas en el lienzo.
Mead bostezó.
– Si usted lo dice -apuntó Slattery-, pero yo sigo teniendo vigilado a Wasserman. El tío tenía mucho que ganar con la muerte de Stein.
– De acuerdo -dijo Kate-, pero es una pérdida de tiempo. Ward Wasserman es un bonachón.
– Creo que eso es lo que decían de Ted Bundy -declaró Mead.
– Por cierto, repasé las agendas de Perez y de Mills que me envió -dijo Slattery-. Perez recreó su agenda electrónica, pero yo diría que de forma bastante libre. Mills, en cambio, tiene la vida planificada hasta el último minuto: cuándo comió, con quién, sólo le falta apuntar cuándo fue al baño.
– No me sorprende -dijo Kate-. Es un hombre meticuloso. ¿Han comprobado sus coartadas para las noches de los asesinatos?
– Algunas -dijo Slattery-. Quedan algunas pendientes.
– Ocupaos del tema -dijo Mead.
– Está claro que Mills y Perez tuvieron la oportunidad -dijo Kate-. Los dos estaban allí la noche de la última actuación de Elena.
– Sí, pero ¿y los motivos? -preguntó Mead.
Kate negó con la cabeza.
– No se me ocurre ninguno.
– He conseguido el último listado de obras de arte robadas de la Interpol. -Brown lo dejó encima de la mesa-. Este mes no hay retablos.
– Quizá no los haya, pero estaba en un informe anterior que vi en la Galería Delano-Sharfstein. -Kate dejó la postal de Luz blanca de Ethan Stein sobre la mesa y explicó de dónde la había sacado-. Damien Trip tenía esta reproducción de la obra de Stein en el escritorio. Además, mintió cuando dijo que él y Elena Solana habían cortado hacía seis meses. Su amiga Janine Cook dice que los vio juntos, a Elena y a Trip, hace una semana. -Kate lanzó una mirada a Mead-. Quiero registrar la casa de Trip.
Mead chasqueó la lengua.
– Puede traerlo para que lo interroguemos, McKinnon. Pero para obtener una orden de registro necesitamos un motivo más razonable.
– Damien Trip era el novio de Elena. Ya conocen las estadísticas. Una mujer es asesinada, se investiga al novio o esposo. Ocho de cada diez veces, es él. -Kate miró a Mead y luego a Brown-. Bueno, miren. Supongamos que Trip la mató. Imaginémoslo. Y ahora he hablado con él. O sea que ahora está un poco asustado.
– Pero no se identificó como policía -apuntó Brown-. ¿Por qué iba a asustarle una amiga de la víctima?
– ¿Necesita siempre todas las respuestas, Brown?
– Sólo las necesarias. -Se recostó en el asiento.
– Brown únicamente intenta estar alerta -declaró Mead-. Hoy día todo se ciñe a las normas. Si la cagas, te dan una patada en el culo. -Le dio un tirón a la pajarita a rayas rosas y azules que llevaba-. Por supuesto, teniendo en cuenta que la comisaria es amiga suya, la patada me la darán a mí, no a usted.
– Podré soportarlo. -Kate esbozó una sonrisa irónica-. De acuerdo, ¿quiere un motivo razonable? -Extrajo la gran pila de listados que Liz le había proporcionado-. Aquí hay un montón de información interesante.
– ¿De dónde ha sacado todo eso? -Mead le arrancó un papel de la mano.
– Del FBI de Manhattan. Tengo una amiga.
– Parece que tiene amigos por todas partes, McKinnon.
– Soy una mujer con contactos, ¿qué quiere que haga? -Arqueó una ceja en dirección a Mead-. No hay nada excesivamente interesante sobre Darton Washington salvo que tiene antecedentes juveniles, aunque no se especifica por qué fue. Tendré que investigar un poco más. Pero miren esto sobre nuestro amigo Trip. En primer lugar, lo detuvieron por pasar a menores de un estado a otro a los veinticinco años. Y esto… -Dobló el listado de Trip para que Mead lo viera-. Escuela de Bellas Artes, Pratt Institute, Brooklyn, Nueva York. Trip obtuvo el bagaje artístico necesario para estos crímenes. Ahora miren esto.
– Le tendió a Mead un listado sobre Ethan Stein-. Su expediente del Pratt Institute. También estudió bellas artes. Y exactamente en los mismos años que Trip. Eran compañeros de clase, joder. -Kate pasó otra página-. Miren el expediente académico de Trip. Aquí: expulsado del instituto tres veces por peleas, una por darle un puñetazo a un profesor. El chico tiene un carácter violento. Y si miramos el expediente del Pratt, parece ser que Trip suspendió pintura y dibujo avanzado. Para lo único que servía, según su profesor de pintura, era para copiar, lo cual resulta especialmente interesante, ¿no les parece? Dejó la escuela o, mejor dicho, le pidieron que se marchara, a mitad del tercer curso. Ahora veamos el expediente de Stein: el primero de la clase. Se licenció con matrícula de honor.
– Eso no demuestra que Trip lo matara -observó Mead.
– No -dijo Kate-, pero confirma una relación entre los dos hombres. Se conocían. -Pasó más páginas rápidamente-. En algún sitio está el expediente académico de Trip correspondiente a la facultad de cinematografía de la Universidad de Nueva York. Sólo duró un semestre. Otro fracaso. Oh, y hay unos cuantos informes de los padres de acogida durante la infancia de Trip. Siempre se metía en líos. -Kate negó con la cabeza-. Aunque el chico no lo tuvo fácil, lo reconozco.
– Oh, otro pobre huerfanito, ¿no? -dijo Slattery.
– Hágame copias de todo eso -dijo Mead lanzando una mirada a los listados del FBI-. Y de todo lo que tenga sobre Trip, las drogas, todo. Le conseguiré la orden de registro. Pero Brown va a acompañarla.
– Ya sé hacer un registro -afirmó Kate.
– Ya lo sé -dijo Mead-, pero irá con refuerzos.
¿Qué falta añadir a la reproducción? Tal vez esto, tal vez aquello. El proceso es casi tan divertido como el acto.
Y ahora que está documentando su trabajo, incluso mejor.
En una larga hilera a lo largo del muro marcado, clava las Polaroid de Ethan Stein: primeros planos de la pierna del artista, luego el pecho, la piel arrancada dejando al descubierto cada vez más centímetros de sangre.
Precioso. Tan precioso que le provoca una erección bajo los pantalones cortos. Ahora no mirará los cuadros. Es demasiado perturbador.
Se recuesta en el asiento, se pregunta si ella ha entendido el fragmento de cinta que le mandó. Si es así, debe de estar volviéndose loca. Y una mente ofuscada por la emoción, bueno…
Observa la reproducción que tiene delante, la silla, el abrigo, la figura con las varas de cristal que le salen del vientre. La escena de Ethan Stein fue relativamente sencilla. La siguiente va a ser complicada.
Y es una tarjeta de cumpleaños.
Ahora lo único que tiene que hacer es encontrar a alguien que vaya a cumplir años.
27
La luz del mediodía iluminaba las casas de pisos y viviendas subvencionadas mientras Floyd Brown giraba con el coche por la Avenida D.
– Bueno, McKinnon, ¿buscamos algo en concreto?
– Cualquier cosa que resulte incriminatoria -declaró Kate, intentando rehuir la pregunta.
– ¿No puede concretar más?
– Un registro rutinario -dijo ella al tiempo que abría la puerta y se encontraba cara a cara con un joven negro de pelo enmarañado y apelmazado.
– Bella dama… ¿qué tal está?
– Estoy bien -dijo Kate. Sacó un par de billetes de un dólar.
Brown la tomó del brazo con brusquedad y la condujo hacia el edificio.
– ¿Por qué le ha dado dinero a ese hombre? ¿Cree que es Rockefeller, dando limosna a los pobres?
– Es que hacía tiempo que no me llamaban bella, ¿pasa algo?
Brown negó con la cabeza.
– La gente como usted no se entera.
– ¿La gente como yo?
– Eso es. Los ricos. Los blancos. Los liberales. ¿Cree que ayuda a ese tío? Y tanto que le ayuda… le ayuda a seguir estando como está. Pero mientras a usted le haga sentirse bien, ya vale, ¿no?
– Se equivocó de profesión, Brown. Tendría que haber sido uno de esos predicadores que salen en la tele los domingos por la mañana.
– Los negros no necesitan que hagan por ellos lo que ellos no pueden hacer por sí mismos, McKinnon. Cada vez que da una limosna a alguien que debería ocuparse de sí mismo, le impide levantar cabeza.
– De acuerdo, lo reconozco. Me declaro culpable de la acusación de liberalismo blanco en tercer grado. -Kate extendió las manos hacia Brown con las muñecas juntas-. Espóseme, agente.
El portero les dijo que Trip acababa de salir y les entregó las llaves de la casa. Kate y Brown subieron los cuatro tramos de escaleras.
El apartamento estaba vacío. El aire del despacho exterior estaba viciado por el humo de los cigarrillos. Kate echó un vistazo a algunas de las facturas que Damien Trip había intentado ocultar, todas para vídeos o equipos de vídeo. Nada incriminatorio. De todos modos, guardó unas cuantas y luego rebuscó entre las postales artísticas de Trip. No había más reproducciones de Ethan Stein.
Tras la segunda puerta de acero encontraron un espacio enorme y blanco. Las ventanas estaban cerradas con tablas y reinaba un silencio absoluto. En el centro había una cámara de vídeo profesional que enfocaba una cama de matrimonio grande con unas sábanas arrugadas color azul lavanda, flanqueada por un par de lámparas de pie halógenas.
Lo que Kate buscaba, aunque lamentó encontrarlo.
En un rincón había una mesa de madera destartalada llena de cintas y revistas; al lado, dos televisores con sus correspondientes aparatos de vídeo.
– Parece ser que los gustos del señor Trip no son exactamente literarios -declaró Brown mientras tomaba unas revistas porno de la mesa: Parejas amateurs, Jóvenes y vírgenes, Intercambio de pareja.
Kate contuvo el aliento.
Brown le tendió a Kate un par de guantes de látex y se puso otro antes de levantar una cuchara de la mesa e introducirla en una bolsa de plástico. A continuación embolsó el contenido de un cenicero. Kate rescató una jeringa de debajo de la cama. Se la pasó a Brown sin mediar palabra.
Trabajaron en silencio y se desplazaron por la estancia recogiendo muestras como si fueran astronautas en la Luna.
Al final de un pasillo había un cuarto de baño minúsculo. El agua azul verdosa del inodoro podría haber sido desinfectante pero era más probable que fuera moho; el lavabo estaba resbaladizo por los pelos y la grasa. El espejo del botiquín estaba resquebrajado. En el interior Kate encontró unos cuantos frascos prometedores y se los llevó en una bolsa.
Detrás de una pared baja Kate y Brown encontraron unas estanterías metálicas repletas de cintas de vídeo. Ella extrajo una. En la tapa había una rubia con pechos de silicona. Extrajo unas cuantas más: En busca del polvo perdido, Las zorras de Eastwick, El retorno del conejito rosa, todas ellas cortesía de Películas Amateur. Estudiantes de cinematografía, claro. En otro momento y en otro lugar quizá se habría echado a reír. Pero no ahí, no en esa situación, teniendo en cuenta lo que buscaba.
– Echemos un vistazo, a ver qué encontramos -propuso Brown, cargado con una brazada de cintas.
Kate tomó aire porque quería impedírselo, pero ¿cómo iba a hacerlo?
Sin mediar palabra colocaron decenas de cintas al lado de los televisores. Brown introducía las cintas en el vídeo.
Las imágenes eran un poco granuladas y el color estaba gastado. Conocido, pensó Kate. Demasiado conocido.
Los dos televisores estaban en marcha. Cinco minutos en modo de avance rápido para ver una película de sesenta minutos, Kate apenas respiraba.
Al cabo de quince minutos y tras visionar varias cintas, vio a Janine Cook, desnuda pero con unas botas de tacón negras hasta los muslos dando latigazos a un tipo gordo de mediana edad que llevaba una capucha de cuero. Kate detuvo el avance rápido.
– Es la amiga de Elena Solana, Janine Cook. -Kate observó la pantalla-. Espere un momento. Ese tipo… -Pulsó la tecla de avance rápido, pero no varió gran cosa: más latigazos y marcas rojas que iban apareciendo en el pecho flácido del hombre.
– ¿Qué hay? -preguntó Brown.
– No estoy segura -dijo Kate-. Me refiero a que con la capucha y tal, pero («joder»), ¡creo que podría ser Bill Pruitt!
Brown se acercó para verlo más de cerca.
Kate pulsó la tecla de rebobinado y se fijó cuando el tío se quitaba la capucha, una milésima de segundo en la película, justo antes de que la cinta se quedara en blanco.
– ¿Era él? -inquirió Brown.
Reprodujeron ese fotograma una y otra vez.
– Creo que sí -dijo Kate.
– Bueno, está claro que podría ser la capucha que encontramos en su casa.
– ¿Y el reloj y el anillo que lleva? Podemos hacer una ampliación de la imagen. -Kate se detuvo a pensar un momento-. Pruitt llevaba un anillo de Yale. Y deberíamos tener información sobre el reloj en algún sitio… si lo llevaba cuando murió.
– Los efectos personales se los quedó su madre.
– Cierto. Entonces podemos comprobar lo del anillo y el reloj a través de ella. Así lo confirmaríamos. -Kate miró la película con ojos escrutadores, en esta ocasión a cámara lenta. El látigo de Janine serpenteaba perezosamente en el aire-. El tipo tiene una cicatriz en el apéndice. Podemos comprobar el historial médico de Pruitt para ver si le extirparon el apéndice, o preguntarle a la forense.
Una vez más, Kate contempló las fracciones de segundo en que el hombre se despojaba de la capucha.
– Estoy prácticamente segura de que es él -dijo.
Brown extrajo la cinta, la introdujo en una bolsa y escribió COOK y luego ¿PRUITT? en la parte superior.
– Esto podría relacionar a Trip con el asesinato de Solana y de Pruitt -manifestó.
A Kate se le agolpaban las ideas en la cabeza. Tenía que hablar con Janine Cook. Pero antes debía ver más de esas dichosas películas, y lo sabía. Se recostó en el asiento, encendió un Marlboro, rezó una oración en silencio… tal vez eso fuera todo lo que iba a descubrir.
Pero no. Bastaron cinco películas y veinte minutos para ver lo que no quería ver. Saltó hacia delante y pulsó con brusquedad el botón de parada.
Brown miró a Kate y luego a la pantalla vacía. Conocía la respuesta, pero de todos modos formuló la pregunta.
– ¿Solana?
Kate se limitó a asentir.
– ¿Le importa si…? -dijo luego con voz queda.
Brown se levantó y se alejó.
Kate volvió a poner la película. Elena delante de la cama. La que tenía allí mismo.
Esta vez estaba demasiado claro. Kate casi era capaz de imaginar que Elena estaba en la habitación con ella, no sólo en esa pequeña pantalla con el color desvaído y con una mala iluminación. Elena sonreía, nerviosa, quizá. No era la típica escena de reina del porno, pero no había duda de que se trataba de ella. A Kate le costó identificar sus sentimientos. Pero cuando lo logró, se dio cuenta de que no sentía nada.
Entonces Elena empezó a desnudarse, bamboleándose, casi bailando, despojándose de la falda. «Dios mío, la falda mexicana.» A Kate le había empezado a doler la cabeza. De todos modos, se obligó a mirar. Los movimientos de Elena le resultaban insufriblemente lentos, como si el tiempo mismo estuviera ebrio. Cinco minutos insoportables, una eternidad hasta que Elena estuvo desnuda. Kate pulsó el botón de avance rápido. Ahora Elena estaba en la cama y apareció la figura en la sombra de un hombre. Kate reprodujo la película a velocidad normal. El hombre era Trip. Miraba a la cámara mientras Elena le practicaba una felación y sonreía con esa asquerosa cara de monaguillo.
Otra vez avance rápido. Elena y Trip follando. La cámara enfocó el rostro de la joven, ojos cerrados, cabeza echada hacia atrás. Más cerca. El sudor de su frente. Los labios separados. Kate observó la imagen hasta que se convirtió en una abstracción, una serie de puntos borrosos.
– ¿Ése era Trip? -Brown la ayudó a ponerse en pie e hizo ademán de guardar la cinta en una bolsa.
– Sí. -Kate agarró la cinta con mano temblorosa-. Espere. -Durante unos instantes estuvo convencida de lanzarla contra la pared de cemento y de verla romperse en pedazos. Pero no lo hizo. Había visto el título: Lesbos es más.
– ¿Y significa?
– Buscamos un artista, ¿recuerda? O alguien que finja serlo. Trip fue estudiante de arte aparte de cineasta. -Kate reflexionó al respecto-. «Menos es más» no sólo fue el credo del movimiento alemán de la Bauhaus sino que los artistas minimalistas lo retomaron aquí en Estados Unidos. Se convirtió en su lema. Ethan Stein era un artista minimalista. Tal vez esto también dé a entender algo sobre Stein.
De pronto a Kate le entraron ganas de vomitar, consiguió recorrer el pasillo hasta llegar al baño, se lavó la cara con agua fría, evitó mirar el lavabo mohoso, lo cual sin duda le provocaría decididamente el vómito. Tenía ganas de gritar, de darle un puñetazo a alguien, de dar una patada. Y eso hizo. Primero a la pared, luego al tocador de madera que sostenía el lavamanos, que se astilló. A sus pies cayeron unas bolsitas de polvo blanco; las jeringuillas desechables repiquetearon en el suelo.
– ¡Brown!
Kate sonrió cuando le mostró el hallazgo.
– Un motivo de peso para detener a Trip.
Brown asintió y guardó las pruebas en una bolsa.
– Tiene un aspecto terrible, McKinnon. Váyase a casa. Emitiré una orden de búsqueda y captura.
– Me iré a casa -dijo Kate-. Después de que vea a Janine Cook.
No estaba seguro de cuánto sabían o de qué habían descubierto exactamente, pero Damien Trip tenía una idea bastante aproximada. «Hija de puta, maldita hija de puta.» Rondó por la calle, entró en el colmado y fue echando vistazos por la ventana, esperó a que el coche de Kate y Brown dobló la esquina. No cabía duda de que eran polis. Lo había presentido el otro día. Ahora tenía que pensar, decidir qué cabos sueltos empezar a atar. Estaba prácticamente seguro de adónde iría Kate, de con quién hablaría. Pero eso no le preocupaba. No le suponía ningún problema.
Kate agarró la cinta de vídeo con fuerza.
– ¿Por qué no me lo contaste?
Janine Cook se encogió de hombros, señaló la cinta con la mano.
– Si no te gusta, no mires.
– Janine. -Agarró a la joven por los hombros. Las lentejuelas púrpura del ajustado mono parecían escamas de pez bajo los dedos de Kate. No tenía paciencia para andarse con sutilezas-. ¿Sabes quién es el tío de la película?
– ¿Qué tío? -dijo Janine, aburrida-. ¿De qué película hablas?
Kate le enseñó la funda.
– Una escena de sadomaso. Tú dándole latigazos a un hombre de mediana edad que lleva una capucha de cuero.
– Oh, ya. -Janine fingió un bostezo.
Kate sintió ganas de darle una bofetada, pero se contuvo, conservó la calma.
– Creo que ese hombre es William Pruitt. Fue asesinado, Janine. A-se-si-na-do. Por la misma persona que mató a Elena. Y tú podrías ser la próxima. -Kate dejó que asimilara la información unos momentos-. Dices que eras amiga de Elena. Pues, sé su amiga, por amor de Dios.
Janine se mordió el labio inferior como una niña pequeña.
– ¿Conocías a ese hombre?
– No. Pero… -Estiró el brazo para apoyarse en el sofá violeta, como si estuviera a punto de perder el equilibrio-. Damien grabó la escena personalmente. El tío le dio un buen fajo de billetes. Cientos.
– ¿Era dinero para rodar la película o… para qué?
– No lo sé. Nunca había visto al tipo, ni volví a verlo.
Kate intentó reflexionar al respecto. ¿Pruitt subvencionaba el negocio de vídeos de Trip o fue una sola vez? La cabeza le daba vueltas.
– Janine, ¿sabías que Elena hacía películas para Trip?
Janine asintió lentamente.
– Necesitaba dinero.
Kate se quedó sorprendida. ¿Por qué Elena necesitaba dinero? Y en tal caso, ¿por qué no había recurrido a ella?
– ¿Acaso Trip la chantajeaba con las películas?
– No lo sé. -Janine se soltó, chocó contra la mesita auxiliar, hizo que un delicado jarrón de cristal acabara hecho añicos en el suelo. Se agachó lentamente y recogió un fragmento de cristal de color violeta claro-. Ya sé lo que piensas. -Ladeó la cabeza para alzar la vista hacia Kate con el rostro crispado y esforzándose por contener las lágrimas-. Que yo soy una puta y que ella era una santa. Crees que le tenía celos, que quería hacerle daño porque le iba mejor que a mí. Pero no es cierto. Nunca le habría hecho daño.
Kate le tendió la mano, pero era demasiado tarde. La joven cerró el puño alrededor del trozo de cristal.
– Oh, mierda. -Kate se acercó a Janine y la tomó del brazo-. ¿Dónde está el fregadero?
Janine señaló débilmente con la cabeza hacia una puerta de vaivén situada al lado de la entrada del extravagante apartamento.
Janine se inclinó sobre el fregadero, llorando en voz baja. Observó el trapo de cocina con el que Kate le había envuelto la mano; contempló las pequeñas manchas de sangre que afloraban como nenúfares.
– ¿Cómo conoció Elena a Trip? ¿A través de ti? -preguntó Kate con delicadeza.
Janine se limitó a asentir. Mientras hablaba, las lágrimas le humedecían las mejillas.
– Sí -gimió Janine. Los nenúfares rosas estaban empezando a volverse escarlatas-. Intenté advertirle, pero…
– ¿Tienes alguna idea de por qué Damien querría eliminar a Elena?
– Crees que es culpa mía, ¿verdad? -Janine intentó que Kate la mirara a los ojos-. Le presenté a Trip y ahora está muerta. Culpa mía. Eso es lo que piensas.
– Yo no sé de culpas, Janine, y no me dedico a culpar, pero… -El trapo de cocina parecía una rosa arrugada, color bermellón brillante.
Kate encontró un poco de gasa y le envolvió la mano con cuidado, haciendo que la mantuviera por encima de la cabeza.
– Por favor, dime qué dominio ejercía Trip sobre ella… sobre Elena. ¿Me lo puedes explicar?
Janine negó con la cabeza.
– Lo único que sé es que Elena quería librarse de él, pero él no se lo permitía.
– ¿Por qué no?
– Quizá porque Elena fue lo mejor que tuvo en su vida.
Kate acabó de vendarle la mano; mientras tanto le era imposible dejar de pensar: Trip y Elena haciendo películas; Trip y Ethan Stein yendo juntos a la escuela de bellas artes; Bill Pruitt protagonizando una de las pelis porno de Trip. Todo empezaba a darle vueltas en la cabeza. Alzó la vista hacia la mano de Janine. La sangre le estaba empapando las capas de gasa.
– Dios mío. Será mejor que vayamos a urgencias.
Cuatro horas en el hospital Lenox Hill para seis dichosos puntos. Cuatro horas dándole vueltas a la misma información: Elena controlada por completo por Trip.
Kate ayudó a Janine a salir del coche, consciente del vendaje blanco recién puesto que la joven llevaba en la mano.
– ¿Quieres que llame a alguien? -preguntó Kate, mientras las dos mujeres recorrían el buen trecho que las separaba del alto edificio de Janine.
– Sí, puedes llamar… Estaba a punto de decir que podías llamar a Elena. Qué curioso, ¿no?
– No -dijo Kate con voz queda-. Pienso en llamarla media docena de veces al día.
– Después de la muerte de mi hermano, lo hice durante casi un año. Incluso ahora, a veces se me olvida. Es como si… -Los enormes ojos pardos de Janine se estaban llenando de lágrimas-. Todas las personas a las que quiero… se mueren.
Kate rodeó a Janine con los brazos y la joven se apoyó en ella y lloró como una niña pequeña.
¿Y ahora qué? Kate no podía irse a casa así, sin más. No cuando se sentía de aquel modo, seguía teniendo en la cabeza las imágenes de Elena y Trip que nunca había querido ver y que sabía que vería. Tenía que hacer algo, ver algo, cualquier cosa, para borrar esas imágenes. Necesitaba alejarse de ellas, pensar con claridad.
Sacó el móvil y llamó a Richard.
– ¿Sería mucho pedir que salieras con una mujer de mediana edad, cansada, al cine y a tomar una hamburguesa? -Se esforzó por no parecer demasiado desesperada y añadió una broma-: ¿Quién sabe? A lo mejor tienes suerte.
– Ningún problema -dijo-. Dame su número.
La había seguido hasta allí y no sabía muy bien qué hacer.
Se mezcló entre la muchedumbre con facilidad. Le echaría el ojo desde cierta distancia, eso era todo. En el interior pidió un café con leche y un cruasán que no parecía recién hecho, pero se le había abierto el apetito, por culpa de esa entrega especial a la amiga de Elena, esa puta bocazas, a la que no le quedaba demasiado tiempo para hablar. No se merecía un regalo tan generoso, pero, joder, eso es lo que era, un tipo verdaderamente generoso. Vivas o muertas, todas eran iguales: ¡malditas zorras hijas de puta chupapollas!
Se tranquilizó con un trago de café con leche tibia. Debía conservar la calma.
El gentío que circulaba por la acera y obstruía la amplia escalinata que conducía al Angelika Film Center del SoHo era el sueño de cualquier empresa de sondeos de opinión: artistas originales y modernos, grunges del Lower East Side y creativos de los medios de comunicación del Upper East Side, ejecutivos de Wall Street y publicistas de Madison Avenue, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, negros, blancos, amarillos y de todos los tonos intermedios. Todos estaban allí. ¿Por qué? Porque Angelika era un centro artístico, uno de los últimos de su estilo y nuevo al mismo tiempo. Era el lugar obligado para los modernos o bohemios, o los que intentaban serlo; los listos, la gente guay, o los que intentaban serlo; y seguían pasando películas de verdad.
Richard se aflojó la colorida corbata de seda cuando por fin llegó a la diminuta taquilla situada en lo alto de las escaleras. Kate le esperaba a un lado, apurando con desesperación un Marlboro.
– Se han acabado las entradas -le gritó Richard-. Pero esa película danesa empieza a la misma hora.
– Cualquiera -dijo ella.
El interior del espacioso vestíbulo del Angelika se asemejaba más a una cafetería de los años cincuenta que a un cine. Lástima que los sándwiches de jamón de Westfalia y Brie fueran tan caros y el espresso algo mediocre. De todos modos, la dispar fauna neoyorquina comía, bebía, reía y charlaba. La escena podría haber pertenecido a una película de arte y ensayo, uno de esos filmes existencialistas franceses en los que hay mucha actividad pero ninguna trama.
Kate se apoyó en Richard. Él le acarició la nuca.
– Cielos, tienes los músculos como una roca.
– Estoy más que tensa. Espero poder aguantar sentada toda la película. Hoy ya he visto una que preferiría no haber visto.
Imágenes de Elena y Trip, en aquella cama enorme. No conseguía detener la imagen. Lo más que conseguía era pasar a Janine dándole latigazos al tipo gordo, Bill Pruitt. Estaba a punto de contárselo a Richard cuando un triángulo azul, coronado con una masa de rizos enmarañados, se abrió paso entre la muchedumbre.
– ¡Kate! ¡Richard! -Amy Schwartz, la directora del Museo de Arte Contemporáneo, con uno de sus vestidos tipo tienda de campaña gigante (éste era azul cielo con pequeños topos blancos), besó a Kate en la mejilla.
– ¿Dónde te has comprado ese vestido? -preguntó Kate-. El azul te combina muy bien con los ojos.
– Entré en el depósito de cadáveres la noche que murió Mama Cass. ¡Se lo robé a esa zorra!
Kate se echó a reír.
– Cielos, me alegro de verte. ¿Qué has venido a ver?
– ¿Quién sabe? Roberta ha comprado las entradas. Creo que es una de esas tenebrosas películas escandinavas. Una especie de triángulo amoroso posmoderno: hombre, mujer y perro.
– Oh, perfecto. -Kate miró a Richard-. ¿Es la que vamos a ver nosotros?
– No me eches la culpa. No hablo danés.
Amy hizo una seña con la mano a una mujer con el pelo corto y gris acero.
– Roberta, aquí.
– Tengo que mear. A lo mejor no es más que el síndrome premenstrual, pero tengo la impresión de que voy a explotar.
Kate se volvió y de algún modo el gentío se dividió, abriendo un pasillo. De repente se quedó quieta. Allí estaba, justo al final del camino, asintiendo junto a la cafetería, comiéndose un cruasán. Y él también la había visto. Durante unos instantes pareció que iba a salir disparado, pero no, se quedó ahí, sonriendo.
Kate no estaba segura de qué haría cuando llegara allí, pero aquello implicaba tomar una decisión y, por el momento, esa parte de su psique estaba cerrada. En ese preciso instante, era todo instinto. El ruido -conversaciones, risas, anuncios por el altavoz del comienzo de las sesiones- la rodeaba, pero ella seguía avanzando. Estaba a escasos metros de distancia de Damien Trip, quien la miró a los ojos, le dedicó su sonrisa de cabrón y se pasó el dedo por la cicatriz que tenía en el mentón.
– Vaya, vaya… qué sorpresa -dijo él mientras se tragaba el último pedazo de cruasán y antes de lamerse el índice mantecoso. Recorrió lentamente con su mirada azul claro el cuerpo de Kate-. ¿No puedes estar lejos de mí, Kate? ¿Se trata de eso?
– Oh, vas a desear que me hubiera mantenido alejada…
Y entonces él dijo algo más y ella también, pero las palabras le sonaron como si procedieran de muy lejos, la sangre le bombeaba con fuerza en los oídos. Lo único que veía era su lengua rosada lamiéndose el dedo huesudo y su sonrisa burlona -la misma que había reflejado la cámara-, nada más. Ella echó el brazo hacia atrás y lo lanzó hacia él. Pero Trip también actuó con rapidez. Se giró y se agachó. El puño de Kate fue a parar a un póster enmarcado de La mort aux Tousses, la versión francesa de Con la muerte en los talones de Hitchcock. La sangre dejó un reguero en el cristal y le manchó el hoyuelo del mentón a Cary Grant y la dentadura perfecta a Eva Marie Saint.
– ¿Te has vuelto loca? -gritó Trip.
Kate no sentía el dolor de la mano, ni veía la sangre. Estaba cegada. Ahí estaba: la parte de su personalidad que le resultaba aterradora, la que descubrió la primera vez que se sujetó una cartuchera.
Trip se lo vio en la mirada. Utilizó lo que pudo, aquello en lo que hacía años que confiaba: la sonrisa, los hoyuelos.
– Tranquilízate, Kate -le instó mientras le posaba una mano sobre el hombro, casi como si le hiciera un masaje.
– Oh -dijo ella con una voz que era poco más que un susurro-. Eres… eres… hombre… muerto.
Trip se revolvió y enseguida se escabulló entre la multitud. Pero el brillo de su cabello rubio reapareció durante un instante en el estrecho pasillo que conducía a los pequeños baños unisex del Angelika.
– ¡Trip! -gritó Kate por encima del gentío-. ¡Detente!
Un grito -«¡La mujer lleva una pistola!»- y la multitud se dispersó.
Kate no recordaba haber extraído la Glock pero estaba ahí, en su mano.
Richard apareció entre la gente y vio a su esposa cruzando a la carrera el vestíbulo del cine, empuñando una pistola y con la ira reflejada en la mirada. La llamó. Pero no le oía. Iba directa hacia el estrecho pasillo.
Le dio una patada a la puerta del baño. Las bisagras se desprendieron del yeso. La madera se astilló.
– ¡Dios mío! ¡Ayuda! -gritaba Trip-. ¡Esta tía está loca!
La fuerza de su propio puntapié impulsó a Kate al pequeño baño en el que Trip estaba literalmente encogido de miedo entre el inodoro y el lavamanos.
Una voz gritaba el nombre de Elena, fuerte y desconocida. Pero hasta que llegó Richard, y los separó, Kate no se dio cuenta de que era su propia voz, y que estaba agarrando a Trip por el cuello con una mano y con la otra le presionaba la pistola contra la sien.
– ¡Vamos, basta ya! -Dos policías, con las pistolas al aire, entraron rápidamente por el pasillo. Les seguían otros dos.
Un agente con sobrepeso, resoplando como si acabara de correr un maratón, apartó a Richard. Apuntó a Kate en la cara.
– Pertenezco al Departamento de Policía de Nueva York -afirmó ella-. Este cabrón ha opuesto resistencia cuando iba a arrestarle.
– ¡Joder! -Amy Schwartz se abrió camino entre el gentío, se fijó bien en la puerta del baño reventada, en los uniformados, en Kate jadeante, con la adrenalina todavía a tope-. ¡La Mujer Maravilla está viva! Olvidaos de la película. ¡Por esto sí que vale la pena pagar! ¡Uau, mi madre!
Kate se tocó la mejilla, porque de repente notó un dolor punzante; se miró la mano, vio que le sangraban los nudillos y, cuando dio un paso, perdió el equilibrio.
– Los zapatos de trescientos dólares a la mierda -refunfuñó al tiempo que escudriñaba el suelo del pasillo-. ¿Alguien ha visto el tacón en algún sitio?
Richard dedicó una mirada a Kate que ella no acabó de comprender.
Era casi medianoche. Dos agentes uniformados arrastraban a un adolescente, que iba soltando pestes, por el lado del diminuto cubículo de Kate.
Encerraron a Damien Trip en un calabozo después de que un médico le hiciera un reconocimiento. El mismo médico que le limpió los nudillos a Kate y le vendó la mano.
– ¿Te encuentras bien? -preguntó Richard.
– Sobreviviré.
– Bueno, menos mal. Voy a buscar un café. ¿Quieres uno?
– Te arrepentirás -dijo Kate negando con la cabeza-. Me refiero al café. Está asqueroso.
Una vez neutralizada la subida de adrenalina, a Kate le entraron ganas de acurrucarse en el suelo.
Floyd Brown llevaba unos pantalones de chándal grises y unas Nike, y la expresión de su rostro no era demasiado agradable.
– Menuda nochecita la suya, ¿eh, McKinnon?
– Las he tenido mejores -dijo ella mientras se tocaba la mejilla con los nudillos magullados.
– Había emitido una orden de arresto para Trip. Podía haberme llamado.
– Lo sé. No sé qué me ha pasado.
– ¿Que no lo sabe? ¿Quiere que repasemos las normas? ¿Que le haga una lista con todo lo que no debería haber hecho? Como que no llevaba refuerzos, no cumplió con el uso razonable de la fuerza. ¿Quiere que siga? -Pero Brown sabía lo que la había hecho explotar. Exhaló un suspiro-. Ya tenemos a Trip. ¿Algún testigo de su supuesta resistencia a ser arrestado?
– Sólo si conseguimos que el inodoro y el lavabo testifiquen…
– Esto no es una broma, McKinnon. Necesitamos pruebas.
– Lo sé -apuntó Kate-. Tenemos las drogas…
– Pero no hay forma de relacionarlo con los asesinatos sin las huellas o el ADN.
– ¿Y el detector de mentiras?
– Sólo si su abogado acepta.
– Toma uno de éstos -dijo Richard al tiempo que entraba en la sala con una taza de poliestireno humeante en cada mano-. Se me están quemando los dedos. -Alzó la mirada-. Oh…
Kate tomó una taza.
– Floyd Brown. Mi esposo, Richard Rothstein.
Los dos hombres se sopesaron con la mirada antes de estrecharse la mano.
– El agente Brown me ha estado leyendo la cartilla.
– No me parece mala idea -comentó Richard.
– Menuda mujer la suya -dijo Brown.
– No está para bromas -comentó Richard.
Kate miró a uno y luego al otro.
– Bueno -dijo Brown, que parecía incómodo-. Mañana, McKinnon. Temprano. Tenemos que trabajar en lo de Trip, rápido. -Negó con la cabeza-. Qué curioso, no encuentro la moneda de veinticinco centavos que Trip necesita para llamar a su… -Se calló de repente y miró a Richard.
– No se preocupe por mí -dijo Richard-. No voy a representarle.
– ¿Es consciente -dijo Brown- de que Trip podría presentar cargos contra usted, McKinnon?
– No creo que Kate tenga que preocuparse por eso -declaró Richard-. Está claro que el hombre opuso resistencia. Kate actuaba teniendo en cuenta la información obtenida a través de una investigación policial legal. Ha sido un arresto con todas las de la ley.
– ¿Es su abogado?
– Si lo necesita, sí.
– Gracias por tomar cartas en el asunto -dijo Kate cuando Brown se hubo marchado-. No estaba preparada para otra pelea.
– No ha sido más que jerga legal, pero qué coño. -Lanzó la taza de café a la basura-. ¿Qué ha pasado exactamente con ese tal Trip?
– Era el novio de Elena. Pornógrafo y traficante de drogas.
– ¿Me estás tomando el pelo?
– Ojalá.
– ¿Cuándo has descubierto todo esto?
– Hoy mismo.
– A lo mejor tenías que habértelo cargado. Hace tiempo que no llevo un caso de asesinato.
– Como si lo viera -dijo Kate-. «Marido defiende a esposa lunática.» -Y siempre la defenderé. -Sonrió.
Kate entrelazó los dedos con los de él. La alivió unos segundos. Pero la adrenalina se le había agotado. Sólo pensaba en dormir.
28
El poli de uniforme dejó una pila gruesa de papeles encima de la mesa, al lado de Kate y Brown.
– Mead ha dicho que le echéis un vistazo a esto.
Kate ojeó las primeras páginas.
– Las cuentas de William Pruitt. Su cartera de valores. -Extrajo una hoja, intentó leerla por encima, aunque estaba tan cansada que se le nublaba la vista. Había dormido menos de cuatro horas. Le dolía todo-. Acciones, recibos de cuentas bancarias. -Dejó las hojas sobre la pila-. Estoy demasiado cansada para leer. Voy a pedir a uno de los agentes de General que repase todo esto, que busque referencias cruzadas con nuestras víctimas y sospechosos, a ver qué encuentran.
– Buena idea -dijo Brown-. ¿Se siente con ánimos para interrogar a Trip, McKinnon?
Kate le clavó a Brown una mirada grave.
– Por supuesto.
– Oh. Y debería saber que Pruitt sí era el del vídeo. El anillo de Yale, el reloj Rolex. Está confirmado.
Kate asintió.
– Lo repasé todo con Mead -continuó Brown-. Va a pasar por alto su procedimiento de arresto poco ortodoxo. Se alegra de que detuviera al tío. -Le dedicó una sonrisa cálida-. Mead quería que yo hiciera el interrogatorio, pero le dije que era su presa. Así que no lo eche a perder, ¿vale? Porque a lo mejor sólo tiene una oportunidad.
Kate volvió a asentir.
– Según los antecedentes penales de Trip, se llevó sólo un tirón de orejas por esa acusación interestatal. No me cuadra.
– Un buen abogado, supongo -manifestó Brown-. Lo cierto es que si Trip está metido en el porno y en las drogas, probablemente cuente con un muy buen abogado, un especialista. -Brown tamborileó con los dedos el borde del escritorio-. De hecho, ya es la hora. Pasa de la hora. Tengo que dejar que Trip haga esa llamada antes de que hable con él.
Janine Cook se sentía mal y nada parecía aliviarle.
Ya había esnifado un poco de coca y sí, se calmó un poco pero no lo suficiente. Estaba revolviendo los cajones del tocador, apartando las medias de encaje, los ligueros y los Wonderbra. Extrajo una bolsa con cierre hermético de debajo del montón de camisetas sin mangas. En ella guardaba un par de canutos. Encendió uno, retuvo el humo en los pulmones. El acto la ayudó a tranquilizarse. Pero no lo suficiente. Una mirada a la foto -dos chicas con falda escocesa, camisa blanca, calcetines hasta las rodillas- y a Janine le daba vueltas la cabeza.
«Maldita sea.» No era más que una foto -su forma de esbozar una sonrisa inocente con los labios- y se preguntó adónde había ido a parar toda aquella inocencia. Quizá nunca hubiera existido realmente. Elena, a su lado, se reía, tiraba de las trencitas de Janine. Elena, que siempre la sacó de los numerosos aprietos en sus años escolares.
Giró la foto por enésima vez. Ahí, con su letra clara e inconfundible, Elena había escrito: JANINE Y YO, 1984.
Estaba empezando a amanecer, la ciudad se despertaba para vivir otro día. Gracias a Dios, pensó Janine, por fin había terminado la noche.
La sala de interrogatorios número 4 era como todas las demás: un cuadrado pequeño y gris con un panel en la puerta de treinta por cuarenta centímetros que era un espejo unidireccional. Dos fluorescentes colgaban del techo como si fueran luciérnagas. Daban a la sala un brillo blanco azulado y enfermizo. El único mobiliario era una mesa de metal rectangular y unas sillas de madera intencionadamente rígidas. Hacía tiempo que Kate no entraba en una sala así, pero no tanto como para haberlo olvidado. Echó un vistazo a las dos sillas -por supuesto, una era ligeramente más alta que la otra- y las colocó en la posición correcta. Extrajo un paquete de Marlboro del bolso -sólo le quedaban tres- y compró otro paquete en la máquina de cigarrillos del pasillo.
Fue al baño de señoras y se lavó la cara con agua fría. El agua no logró reanimarla después de la nochecita que había pasado, pero le limpió el emplaste de maquillaje de Estée Lauder de los pómulos, dejando a la vista el moratón que le había salido después de arremeter contra el baño del Angelika. No tenía que haberse mirado al espejo. Reflejaba a una mujer de cuarenta y un años muy cansada que muy posiblemente debería hacer caso a su esposo y amistades, o a cualquier otro, ya puestos, y volver a organizar obras de beneficencia o escribir su siguiente obra sobre el mundo del arte.
Era demasiado tarde para eso. Kate se dio unas palmaditas en la cara con una toalla de papel áspera. A la mierda con el maquillaje. Estaba preparada.
La sala de estar se iba iluminando, pero Janine bajó las persianas, observó que el pequeño destello naranja del segundo canuto se tornaba amarillo pálido y luego se extinguía.
Las ocho de la mañana. En la ciudad la gente se levantaba, se vestía, se dirigía a su trabajo normal, habitual. Se levantó del sofá de terciopelo, caminó descalza por las alfombras de pelo grueso, los suelos de madera del pasillo, la alfombra del dormitorio. Encendió el televisor para que le hiciera compañía, cambió el alegre programa Today que le resultaba nauseabundo con esa insoportable Miss Pan Blanco, Katie no sé qué coño. Puso VH-1, se tumbó en la enorme cama con dosel, recorrió las sábanas de satén con las manos, escuchó a Vanessa Williams cantando con voz suave un tema de amor, tarareó, distraída, pensando que Vanessa era una zorra negra y lista, aunque no estaba muy segura de lo negra que era la ex Miss América, la ex estrella de Penthouse.
Tenía la impresión de que le iba a estallar la cabeza.
Sólo quería dormir.
Golpeó los cojines más que rellenos, los empujó, tiró de ellos y al final los lanzó al suelo.
Trip estaba magullado, se movía con lentitud. Kate se dio cuenta de que le había hecho mucho más daño que él a ella. Le ofreció la silla baja. Él la miró antes de sentarse. Ya había pasado por aquello con anterioridad, conocía la mecánica.
Kate dio una, dos vueltas por la sala; el movimiento la ayudaba a mentalizarse. Trip la observaba a través de sus ojos hinchados.
– Supongo que te han leído los derechos, ¿no? -preguntó ella.
– No tengo nada que ocultar. -Trip jugaba con un botón suelto de su camisa de algodón.
– Está bien. -Kate se acomodó en la silla más alta. Estaba elevada con respecto a Trip. Se tomó su tiempo para encender un Marlboro, luego deslizó una hoja de papel sobre la mesa-. La lista de lo que encontramos en tu casa, sobre todo de debajo del lavabo del baño. -Exhaló una columna de humo-. Quizá te interese comprobar los últimos elementos: la heroína y la coca. Por lo que me han dicho, hay suficiente para encerrarte una buena temporadita. ¿Y tu culito, Damien? -Chasqueó la lengua para mostrar su desaprobación-. Va a hacerse muy popular.
– Vete a la mierda -dijo Trip-. Y no creas que no voy a presentar cargos contra ti.
– Adelante. Mientras tanto, deja que te cuente un cuento. -Kate se recostó en el asiento, cruzó los brazos sobre el pecho-. Erase una vez un chico llamado Damien Trip que conoció a una chica llamada Elena Solana…
– Eh, ¿quieres un cuento? -Trip extrajo un cigarrillo del paquete de ella con un toquecito, se lo colocó entre los labios con manos temblorosas-. Pues sé uno que no te va a gustar.
– Adelante. Entretenme.
Bajo la desagradable luz, la piel de Damien parecía cetrina, los hoyuelos más parecidos a cortes.
– Bueno, la historia de Damien y Elena. -Le dedicó a Kate una sonrisa hermética.
Kate tenía ganas de darle otra paliza.
– ¿Los hombres metidos en el negocio del porno? -dijo Trip con la cabeza ladeada, con el cigarrillo en la comisura de los labios como si fuera una estrella del cine francés-. Los hay a patadas. No es que yo no fuera bueno en mi época. Era un chico tímido, ¿sabes, Kate? Pero, joder, colócame frente a una de esas cámaras y… bueno, no quiero fanfarronear, pero…
– Así que ibas a ser una estrella.
– No, Kate. Estás equivocada. Ya casi había dado por terminada mi carrera. Y no es que no pueda hacer que se me levante cuando me da la gana.
– Oh, estoy impresionada. Pero qué curioso, siempre me pareció que los fanfarrones eran los que tienen problemas al respecto. -Negó con la cabeza lentamente-. No se te levantaba. ¿Eso es lo que te pasó?
– De ninguna manera.
– No había semen, Damien. No hubo penetración. -Kate se inclinó sobre la mesa-. No lo conseguías, ¿verdad? -Se calló e intentó infundir cierta compasión a su voz-. Mira, lo entiendo. Es una cuestión de orgullo. Elena se reía. No pudiste soportarlo. Es vergonzoso. Tenías que hacerla callar. No podías permitir que lo fuera contando por ahí. No en tu entorno de trabajo.
– Te equivocas en todo, Kate. Elena era actriz, ¿recuerdas? Perdona, una artista. -Trip se echó a reír-. ¡Menuda gilipollez! Pero conseguí que rindiera, y tanto, ¡y era muy buena! -Hizo una pausa, miró a Kate de hito en hito-. La viste, ¿verdad? Tenía talento.
A Kate le temblaban los músculos. Trip no tenía ni idea de lo afortunado que era por gozar de la seguridad de encontrarse en una comisaría de policía.
– íbamos a ser grandes. Grandes de verdad. Y Elena era diferente.
– A lo mejor era completamente diferente de lo que tú pensabas, Damien.
– A lo mejor era completamente diferente de lo que tú pensabas, Kate.
Kate entornó los ojos y lo miró fijamente.
– No te caigo demasiado bien, ¿verdad?
– ¿Por qué ibas a importarme siquiera una mierda?
– Oh, por la forma como Elena hablaba de mí… la madraza. Y luego tú, el chico triste y sin madre. No era muy agradable, ¿verdad? He visto las estadísticas de las familias de acogida. Siete casas en ocho años. No está mal.
– Es una forma de verlo. -Se arremangó la camisa y le enseñó una serie de cicatrices-. ¿Alguna vez te han apagado un cigarrillo en la piel, Kate? ¿Y qué te parece que te echen agua hirviendo por encima porque pides algo de comer?
– Ya sé que lo pasaste mal, Damien.
– ¿Ah, sí? -Sus ojos claros eran como dos piedras-. ¿Tú? -Esbozó una sonrisita-. Eh, ¿sabes que Elena me contó que no puedes tener hijos? No te funcionan las cañerías, ¿eh, Kate?
Kate se sintió herida, pero no permitió que él lo notara.
¿Por qué no se le había ocurrido antes? Porque no era más que una puta tonta, por eso. Janine abrió el frasco de Percocet que el agradable médico joven le había dado en caso de que los puntos de la mano le causaran molestias.
Extrajo una botella de vodka del frigorífico, la cargó hasta el dormitorio sujetando el cuello helado entre los dedos. Recolocó los cojines, se recostó en ellos, se tragó un par de comprimidos de Percocet con la ayuda de un poco de vodka helado.
La luz fría del televisor brillaba en la habitación y difuminaba los bordes del mobiliario de formica gris perla y las sábanas blancas de satén. En la VH-1 estaban haciendo dos por uno y la dichosa Vanessa Williams cantaba otra balada taciturna. Janine pensó que si hubiera tenido la piel clara, los ojos verdes y los labios finos de Vanessa, pues a lo mejor habría tenido una vida mejor. Quizás ella también podría haber cambiado el porno por el estrellato, se habría hecho millonada y habría sido feliz para siempre jamás. Pero de sólo pensarlo le entraba dolor de cabeza. Otro Percocet la ayudaría, y un trago de vodka.
¿Por qué tuvo que presentar a Elena a Trip? Mierda. Cuando se ponía a pensar en su amiga, volvía a sentir el dolor. No le dolía la mano, ni la cabeza, no era un punto localizable pero era real, la corroía por dentro, más de lo que era capaz de soportar. Janine se levantó de la cama haciendo un esfuerzo. Necesitaba algo más fuerte.
Iba a guardarla, pero ¿para qué? La heroína que Damien Trip le había traído. Menuda sorpresa. Y sin que ella se la pidiera, ni se la pagara. Tal vez porque no era de la mejor. Floja, había dicho él, y como no conseguía venderla, se la había dado. Probablemente quisiera deshacerse de esa mierda. Lo que fuera. Pero Janine no era imbécil. Sabía que Trip intentaba comprar su silencio, se imaginaba que si se portaba bien con ella no contaría que lo había visto con Elena el mismo día en que la asesinaron. Un poco tarde para eso. Aunque le juró que no había dicho ni una palabra. No obstante, era curioso que Trip no la hubiera amenazado. No era habitual en él. Pero ahora que el Percocet y el vodka le estaban haciendo efecto, no era capaz de saberlo; tenía el cerebro borroso.
Calentó un poco de heroína en la cocina y llenó una jeringa.
El aire de la sala de interrogatorios estaba enrarecido.
– Lesbos es más -dijo Kate-. Un título muy curioso, Damien. Como «Menos es más». ¿Un juego de palabras sobre el mundo del arte?
– Tú sabrás. Tú eres la experta en arte, joder -dijo Trip-. Vidas de artistas. Menuda porquería.
– Siento que no te gustara mi libro, Damien. Pero volvamos a tu espectacular película, ¿de acuerdo? Los artistas minimalistas siempre dicen que… menos es más… ¿verdad? ¿Conoces algún artista minimalista, Damien?
– ¿A quién le importa un carajo el arte minimalista?
– Pues a Ethan Stein le importaba -declaró Kate-. ¿Conoces a Ethan Stein, Damien?
Dio la impresión de que Trip temblaba unos instantes.
– No -dijo.
Kate rebuscó entre los listados del FBI que tenía sobre la mesa y extrajo el expediente académico de Trip.
– Qué raro. Porque erais compañeros de clase, en Pratt.
Trip se estiró para ver el listado.
– Puede ser.
– No puede ser, es.
– No le recuerdo.
– ¿Ah, no? ¿No recuerdas al mejor alumno de pintura de tu clase? El que hizo carrera en el mundo del arte, mientras tú… tus logros… -Kate recorrió con el dedo el expediente de Pratt-. Veamos. Suspendiste pintura, suspendiste dibujo, de hecho, te echaron de la escuela de bellas artes. Luego te suspendieron en la escuela de cine. -Se acercó más a él con una sonrisa mezquina-. De hecho, eres un perdedor, ¿no, Damien? Un artista verdaderamente frustrado.
Trip la miró con dureza.
– Ahora lo estás sacando todo. Te estás vengando, ¿no? -Kate dejó la postal de Ethan Stein, Luz blanca, sobre la mesa-. Y odiabas a Stein, te molestaba su éxito. No podías soportarlo, ¿verdad?
– Ese tipo estaba más que pasado, no tenía gracia.
– Oh, ¿entonces lo conocías?
– Eh… seguí su carrera, que por cierto había terminado. -Observó la reproducción del cuadro de Stein-. ¿Llamas arte a esta mierda? Yo lo haría con los ojos cerrados.
– Estás tan celoso de los artistas verdaderos que no lo soportas, ¿verdad, Damien? Están por ahí trabajando, cosechando éxitos, haciendo arte verdadero, mientras tú…
– ¿Yo? -Trip titubeó unos instantes-. Yo no estoy celoso de nadie.
– ¿No? -Kate esparció unas cuantas fotos con escenas de crímenes sobre la mesa… Bill Pruitt muerto en la bañera-. ¿Qué me dices de esto? ¿Te suenan de algo?
– ¿Qué? ¿Intentas colgarme esto?
– Pruitt tenía una colección completa de Películas Amateur.
– Eh, me encantan los admiradores.
– Pero era más que un admirador, ¿no? -Deslizó el vídeo por la mesa-. Bill Pruitt y Janine Cook. Una peliculita muy tierna.
Trip se había puesto pálido.
– Me pagó para que hiciera esa película.
– ¿Cómo lo conociste?
– Acudió a mí. Le gustaban mis películas.
Kate se inclinó todavía más hacia él.
– Así que Pruitt te paga para que lo filmes. ¿Y luego qué? ¿Te haces una copia y empiezas a chantajearlo?
– Quiero ver a mi abogada.
Kate siguió mirándole a la cara.
– ¿O acaso Pruitt subvencionaba tu pequeño negocio de porno, decidió que ya no te necesitaba y te cabreaste? -Le mostró el listado con las expulsiones del instituto-. Siempre has tenido un problemilla con el mal genio, ¿no?
Trip apartó la mirada, pero Kate no se daba por vencida. Le puso en la cara la foto de Elena, la del Picasso dibujado con sangre en la mejilla.
– ¿Qué pasó, Damien? ¿Elena quería separarse de ti y no soportaste la humillación?
Trip alzó la vista, clavó sus ojos pálidos en Kate, con una frialdad absoluta.
– ¿Quién ha dicho que quería separarse?
– Por lo que he oído, ella quería separarse pero tú no la dejabas.
– ¿Dónde has oído eso? ¿Te lo ha dicho la puta de su amiga, Janine Cook? ¡Es una mentirosa! Elena no quería irse a ninguna parte.
– ¿Me estás diciendo ahora que tú y Elena no rompisteis? ¿Es eso? -Estaba tan cerca que le veía los poros de la nariz-. No se puede tener todo, Damien. O estabais juntos o estabais separados. O cortasteis o no. ¿Juntos o no? ¿Cuál era la situación? -Trip se echó hacia atrás pero Kate le siguió-. La fecha de la película Lesbos es más, donde sales tú y Elena, es de hace sólo un mes. Un mes. ¿Lo entiendes? ¿O es que te crees que no sé contar?
– Bueno. Estábamos juntos. Ya ves.
Brown asomó la cabeza por la puerta.
– La abogada llegará enseguida.
Kate agarró a Trip por la muñeca.
– Una pregunta más, Damien. ¿Por qué lo hacía Elena? ¿Por qué las películas?
La mueca burlona regresó a los labios hinchados de Trip.
– Por el dinero, Kate. El dinero.
La luz surcaba el dormitorio ensombrecido. La foto de dos muchachas sonrientes reposaba en la mesita de noche. «Elena -pensó Janine mientras observaba la foto- a quien hice que mataran.»
Ahora era el vídeo de algún viejo concierto de Nina Simone. Nina Simone: airada, triste, la preferida de Janine desde siempre. Nina al piano, todavía sin tocar, cantando a capella, uno de sus temas más tristes que la propia tristeza.
Janine tensó la goma al máximo, se dio un toquecito en las venas del brazo, aunque no le quedaba demasiada fuerza, la suficiente para clavarse la aguja e introducirse la droga en el flujo sanguíneo. Nina Simone tocaba las teclas del piano. El tintineo del marfil sonaba como delicadas gotas de lluvia sobre un cristal. Nina cantaba un tema sobre un pájaro, la brisa, algo sobre el amanecer y una nueva vida.
Janine intentó hacerse eco de las palabras. Se alargaban lentas y pesadas como el vodka.
Y entonces lo notó, la heroína le corría por las arterias, hasta el cerebro, hasta el corazón.
¿Nina Simone cantaba sobre una nueva vida o se lo había imaginado? La voz sonaba tan lejana, la pantalla del televisor era una mancha de colores vivos que se disolvían y fundían en las esquinas. Un instante después la droga le quemaba, lanzaba cohetes espaciales.
Janine parpadeó. Se quedó sin respiración. Entonces las vio -las dos chicas con la falda escocesa a juego, la camisa blanca, los calcetines hasta las rodillas- justo antes de que la droga le detuviera el corazón.
La mujer de aspecto juvenil rozó a Brown al pasar. Dejó el maletín blando de cuero marrón en la mesa de metal y lo abrió.
– Quiero una copia de los documentos de la detención. Todos los cargos -manifestó. Acto seguido se dirigió a Trip-: No tienen ningún derecho a interrogarte. -Luego a Brown y a Kate-: Nada de lo que mi cliente ha dicho aquí es admisible. -Observó el rostro magullado de Trip-. ¿Acoso? ¿Agresión? Oh, va a ser un caso muy interesante.
– He estado aquí toda la noche -gimoteó Trip-. En el calabozo.
– ¿Y retienen a mi cliente desde anoche? -Se quitó las gafas de concha-. Detective Brown, estoy sorprendida. Pensaba que no se dedicaba a estas cosas.
– Me alegro de verla, Susan -dijo Brown.
La abogada se introdujo las manos en los bolsillos de la americana a rayas blancas y miró a Kate.
– ¿Y usted es…?
Kate pensó que el traje la hacía parecer un gángster.
– Katherine McKinnon Rothstein.
– Oh. -En el rostro de la abogada se reflejó una expresión de reconocimiento-. Conozco a su esposo. -Esbozó una media sonrisa-. Tengo la impresión de que va a necesitar de sus servicios. -La abogada se centró de nuevo en Trip-. La fianza ya está pagada. Vamos.
– Abogados -comentó Brown, indignado, cuando la puerta de la sala de interrogatorios se cerró con un portazo-. Susan Chase. ¿Le suena el nombre?
– La abogada de las estrellas para casos de drogas, ¿verdad?
– Eso es. Trip debe de tener contactos en las altas esferas.
– Seguimos teniendo a Janine Cook. Declarará que Damien Trip estuvo con Elena Solana el día del asesinato.
– Mejor que venga aquí -dijo Brown-. Rápido.
– Ya he mandado a un agente a su casa. -A Kate empezaba a dolerle la cabeza-. ¿Y si Trip decide largarse de la ciudad?
– ¿Con esa abogada? -dijo Brown-. No va a ir a ninguna parte. Ni siquiera estará preocupado.
Al cabo de veinte minutos Kate se había dejado caer en una silla situada frente a Floyd Brown.
– Janine Cook está muerta -declaró el detective.
Kate se inclinó hacia delante; se había quedado blanca.
– ¿Cómo? ¿Cuándo?
– Esta mañana. Sobredosis de heroína. -Brown exhaló un suspiro.
Kate negó con la cabeza.
– Maldita sea. Damien Trip pudo haberle suministrado el caballo. Tenía las drogas.
– Sí -convino Brown, frunciendo el entrecejo-. Pero tenemos que demostrarlo.
En la sala de reuniones parecía que faltaba aire. Kate sentía esa mezcla de adrenalina y agotamiento, igual que cuando se pasaba la noche entera estudiando para un examen de historia del arte, tomaba un poco de speed para aguantar y se le pasaba el efecto.
Mead estaba sudando.
– Acabo de recibir un montón de papeles de Chase, Shebairo y Mason -declaró-. Los abogados de Trip nos acusan de acoso y…
– Yo no me preocuparía por eso -apuntó Brown.
– ¿No? -Mead se tiró del cuello de la camisa-. Pues a lo mejor deberías.
– Mire -insistió Brown-. Tenemos pruebas suficientes contra Trip para relacionarlo con Pruitt y Stein…
– De forma circunstancial -dijo Mead.
– Podemos demostrar que estuvo con Solana el día que fue asesinada -declaró Slattery.
– Sí -dijo Mead, aspirando aire entre los dientes con indignación-, con una testigo muerta. -Exhaló un suspiro-. Bueno. Ya veo que Trip está relacionado con las víctimas. Pero ¿por qué usted, McKinnon? ¿Por qué la ha elegido a usted?
– No me puede ni ver. Elena me puso por las nubes como si fuera una especie de ángel, la madre perfecta. Creo que le sacaba de quicio. Luego está el aspecto artístico, el hecho de que escribí un libro sobre artistas, que di fama a Elena y a otros artistas. Y aún hay que sumar el hecho de que él es un fracasado absoluto, tan enfermo de celos hacia cualquier artista de verdad que resulta jodidamente palpable.
Mead asintió, juntó las manos.
– Bueno, chicos. La comparecencia de Trip ante el juez está fijada para el próximo jueves. Mientras tanto quiero que reunáis toda la información sobre el tío y la llevéis al fiscal del distrito. -Pasó la mirada de Kate a Brown-. Vosotros dos volved a registrar hasta el último palmo del apartamento de Trip.
– ¿Buscamos algo en concreto? -preguntó Brown.
– Quiero ver todos los vídeos que tiene… todas las cartas, facturas, todos los papeles. ¡Quiero ver hasta su ropa interior, joder! Quiero que el caso esté más cerrado que el cono de una virgen. -Mead se secó el sudor del labio superior-. ¿Me he perdido algo? No quiero que nos pillen desprevenidos.
– Una cosa -dijo Kate-. Darton Washington. Está la entrada en la agenda de Ethan Stein, más los registros telefónicos que demuestran que estuvo en contacto con Elena Solana justo antes de que la asesinaran.
– Poneos manos a la obra -instó Mead.
29
La enorme estancia era un hervidero: treinta, cuarenta agentes uniformados y detectives, todos al teléfono. Podría haber sido un local de corredores de apuestas, pero era Investigación General.
Kate encontró al detective tras un escritorio con montañas de papel, cuatro o cinco latas vacías de Fresca y lo que parecía un sándwich de atún con pan de centeno a medio comer con la lechuga picoteada y mustia en el papel encerado arrugado. El detective alzó la mirada y se pasó la mano por el pelo grueso y entrecano.
– Ha llamado. ¿Ha dicho que tenía algo para mí?
– Sí. -Empezó a cambiarlo todo de sitio con frenesí, las latas de Fresca, el sándwich de atún, las pilas de papel-. Está por aquí, en algún sitio. Lo juro.
– ¿Cómo es capaz de encontrar algo, Rizak?
– Tengo un sistema. -Tiró las latas vacías a una papelera que ya estaba desbordada-. Aquí está. -Le tendió a Kate una sola hoja de papel con un párrafo corto, mecanografiado-. Hemos introducido la cartera de valores de Pruitt en el ordenador junto con todos los nombres que me dio: Solana, Stein, Washington, Trip. Sólo una coincidencia. -Le dio un toquecito al papel, que ella ya tenía en la mano-. Darton Washington. Trabajó para FirstRate Music. Pruitt era uno de los principales accionistas. -Rizak removió más papeles, encontró lo que buscaba en un Post-it arrugado-. Mis notas -declaró-. He llamado a FirstRate, he preguntado por Washington. Lo despidieron hace tres semanas. Y según el director general, un tipo llamado Aaron Feldman, había mucha presión para deshacerse de la división de música rap. La consideraban demasiado obscena o algo así. -Rizak puso cara de «¿a quién le importa?»-. Y el que lideraba la batalla contra la música rap injuriosa era el mismísimo William Pruitt.
Kate le dio una palmadita en la espalda a Rizak.
– Muy buen trabajo. Haré que se enteren de su labor en Homicidios.
El agente sonrió, recogió el sándwich de atún con pan de centeno y le dio un buen mordisco.
Una biblioteca para esquizofrénicos: a un lado, pasillos estrechos y polvorientos con estanterías repletas de cajas; al otro, una hilera de escritorios con los ordenadores más nuevos y modernos. Kate intentó cumplimentar los impresos con la mayor rapidez posible. «Despiden a Darton Washington por culpa de Bill Pruitt.» Quería saber más, ver qué había sido el caso de delincuencia juvenil.
La empleada recorrió el mostrador con las uñas como si estuviera practicando al piano.
– Hace cinco minutos que debería estar haciendo un descanso -dijo alegremente con el acento nasal típico de Brooklyn. Echó un vistazo a la placa de identificación de Kate y luego la miró a la cara, la repasó-. No me suenas.
– Trabajo con Mead -fue lo único que dijo Kate.
– Afortunada tú. -La empleada puso los ojos en blanco, le arrancó la petición a Kate de la mano y desapareció tras el ordenador.
Kate mató el tiempo observando una pared llena de anuncios de la policía: una fiesta para la organización benéfica, el anuncio del cásting de Gran Hermano, un par de peticiones de los novatos para compartir apartamento.
La tez pálida de la empleada reapareció enmarcada en la ventana, con un tono verdoso debido al destello del ordenador.
– Tenemos a unos doscientos Washington en microficha. De ellos, sesenta y tres empiezan por D.
– Oh, lo siento. Su nombre de pila es Darton. D-A-R…
– Sí, sí, sé cómo se escribe. -Volvió a desaparecer y reapareció, se sentó, suspiró, introdujo un nombre en el ordenador-. Bueno, Washington, Darton. Sí, aquí está. -Colocó con brusquedad otro impreso en el mostrador.
– ¿Para qué es esto?
– ¿Quieres la copia impresa? Tienes que firmar la petición.
– ¿Lo has encontrado?
– Washington, Darton. Dos detenciones. Agresión y relaciones sexuales con una menor.
Kate miró detenidamente por el espejo bidireccional de la sala de interrogatorios, observó a Darton Washington mientras le daba vueltas a un ostentoso anillo de oro que llevaba en el índice, y su cuerpo fornido estaba apretado en una silla de madera que parecía a punto de reventar.
Su primera idea había sido echar a correr a toda velocidad por Washington Street, pero estaba demasiado cansada y, sinceramente, le gustaba la seguridad que le infundía el hecho de encontrarse en una comisaría, pues notaba algo más que un poco de rabia tras el barniz respetable de Washington.
Kate hizo acopio de las pocas fuerzas que le quedaban cuando entró en la sala.
– ¿Qué pasa? -Washington tenía los ojos encendidos por la ira.
– Necesito hacerle unas preguntas.
Movió su masa muscular y la silla crujió.
– No voy a decir ni una palabra hasta que llame a mi abogado.
Kate le pasó copias de los antecedentes penales.
– ¿Esto? ¿Está de broma? Tenía diecisiete años cuando ocurrió esa pelea. Agresión, y un huevo. Y esta otra… ¿se ha molestado en leer toda la información? Me absolvieron.
¿Entendido? No hubo condena. ¡Esa chica parecía mayor que yo! ¿Quince años? ¡Aparentaba treinta! -Abría y cerraba los puños como si los bombeara de forma mecánica-. Mi abogado hizo que lo desestimaran. -Le dio un golpe a la mesa-. ¿Por qué existe siquiera? Quiero ver a mi abogado.
Kate habló con voz desapasionada.
– Por supuesto. Hable con su abogado. Si tenía diecisiete años, esto tendría que haber sido eliminado. Y el otro, no sé. Pero sigue en los antecedentes y en ningún sitio dice que se desestimara. -Extendió las manos sobre la mesa-. Mire, Darton. Esto no me importa.
– ¿Entonces por qué estoy aquí?
– Era propietario de un cuadro de Ethan Stein…
– ¿Y existe una ley que lo prohíba?
– Fue al estudio del artista una semana antes de que fuera asesinado.
– No, no fui.
– Su nombre está en la agenda de Ethan Stein.
Washington cambió de postura con incomodidad.
– Cancelé esa cita. Tenía mucho trabajo.
Kate no tenía forma de discutírselo, puesto que Stein estaba muerto.
– Había pensado comprarle otro cuadro, sobre todo porque el mercado estaba bajo. Me gustaba su obra. Ya se lo dije.
– Pero no me dijo que tenía previsto visitarle una semana antes de que fuera asesinado.
– No me pareció importante.
– ¿Ah, no? Asesinan a un hombre, un hombre con el que tenía una cita, ¿y no le parece importante?
Washington ardía de furia, pero no dijo nada.
– ¿Conocía a William Pruitt?
– No.
Kate dejó que transcurrieran unos segundos y siguió hablando con total naturalidad.
– ¿No dejó su trabajo en FirstRate Music voluntariamente, verdad, señor Washington? Lo despidieron.
– ¿Y eso a qué viene?
– Eso viene a que William Pruitt poseía una cantidad considerable de acciones de FirstRate Music. Y según su jefe, Aaron Feldman, perdió el trabajo por culpa de Pruitt.
A Washington le brillaban los ojos oscuros.
– Un puñado de capullos santurrones a los que les da miedo un poco de música. Pero ¿sabe qué? Pruitt me hizo un favor. Soy mucho más feliz por mi cuenta, ya se lo dije la última vez.
– Cierto. Sólo que omitió mencionar que conocía a Bill Pruitt.
– No le conocía. -Washington miró a Kate con desprecio-. Sabía quién era, sabía que era el que dirigía el pelotón de linchamiento contra los negros locos a los que nos gusta el rap. -Washington lo dijo con desdén-. Pero nunca nos presentaron.
Kate lo miró a los ojos.
– Saber que Pruitt fue el hombre que hizo que le despidieran es motivo suficiente.
– Ya se lo he dicho. Me hizo un favor. Estoy mejor solo.
– Puede ser -dijo Kate-. Supongamos que decido creerle al respecto. ¿Será sincero conmigo… sobre Elena?
Washington cruzó los brazos sobre el enorme pecho.
– ¿Sobre qué?
– Estaban liados.
Washington la miró sin decir nada.
– Darton. -Kate se inclinó hacia él-. Encaja con la descripción de un hombre que según el casero de Elena Solana era algo más que un visitante ocasional. ¿Quiere que haga venir al casero, lo ponga en una rueda de reconocimiento o prefiere decirme la verdad?
– De acuerdo. -Washington dejó caer sus enormes hombros-. Estábamos liados.
– ¿Y qué pasó?
– La cosa iba bien, al menos es lo que yo creía, y entonces, bum, me dejó por otro tío.
– ¿Sabe quién era?
Washington apartó la mirada de Kate y la dirigió a la pared gris y anodina.
– La vi una vez con el tío, ella no me vio. Era un tipo rubio, alto, delgado, tendría unos treinta y cinco años, la rodeaba con el brazo. -Washington volvió a cerrar los puños-. Me dejó por un blanco. La vida es así, ¿no? -Se echó a reír, con ironía, sin atisbo de alegría-. Les seguí. Vi dónde vivía. También me quedé con su nombre. -Adoptó una expresión de odio-. Damien Trip.
– Pero usted y Elena volvieron a hablar. Y Darton, por favor, recuerde que tenemos los registros telefónicos para demostrarlo.
– Sí. No. Le colgué. Quería que la ayudara pero… -Bajó la mirada hacia sus manos.
La voz de Kate adoptó un tono insistente.
– ¿Por qué le pidió ayuda?
– Creo que Trip la tenía asustada, pero… -Negó con la cabeza-. No lo sé. No quería escucharla. Pensé: «Oh, ¿ahora quieres que te ayude?» Me había hecho daño, ¿sabe? Y ¡joder! ¿Por qué no la escuché? -Tensó el cuerpo de nuevo, pero tenía lágrimas en los ojos-. Joder -repitió, pero esta vez no fue más que un susurro.
– Hemos hablado con Trip.
Washington se enderezó en el asiento.
– Gracias a Dios.
– Bueno, mejor no dar las gracias todavía. Trip tiene una abogada muy buena.
– ¿Lo han soltado?
– No teníamos elección. -Kate exhaló un suspiro.
Darton Washington flexionó los hombros, los músculos nudosos del cuello grueso le sobresalían cuando se mostró aliviado.
– Tienen que pillarlo.
– Lo estamos intentando.
– No lo intenten. -Retorció la boca enfurecido-. Háganlo.
Kate sentía su rabia. Pero ¿acaso estaba intentando desviar la sospecha de su persona hacia Damien Trip?
– Quiere a Trip fuera de juego, ¿no es eso, Darton?
– ¿Usted no?
– Eso no es lo que le he preguntado. -Kate arrastró una silla más cerca y se sentó-. Recapitulemos, ¿de acuerdo? -Contó con los dedos-: Uno: Elena Solana le llamó. Al cabo de unos días murió. Dos: Ethan Stein tiene su nombre en la agenda. Al cabo de unos días murió. Tres: Lo despiden. Al cabo de un par de semanas el hombre que instigó su despido murió. Voy a decirle una cosa, Darton. Desde mi punto de vista, no tiene muy buena pinta.
– Y desde mi punto de vista, parece una coincidencia. No pasé por el apartamento de Elena Solana durante semanas. No fui al estudio de Ethan Stein, porque estaba editando una demo. Y nunca conocí a Pruitt. No tiene nada concreto para relacionarme con estos crímenes.
– Todavía no -dijo Kate-. Pero me estoy dedicando al tema.
Washington se miró las manos y habló en un susurro:
– La quería, a Elena.
¿Amor no correspondido? Cielos, ese motivo era todavía más fuerte.
– Así que la quería y ella lo rechazó -declaró Kate.
– Yo no la maté. -Washington levantó la mirada y tenía los ojos humedecidos-. Ya se lo dije, la quería.
Kate dio un golpecito a la mampara del cubículo de Maureen Slattery.
– ¿Tiene un mensaje para mí?
– Oh, McKinnon. -Maureen alzó la vista con las manos sobre el teclado del ordenador-. Sí. Tengo un mensaje de Brown. Está en Brooklyn. Algo sobre el caso del francotirador, de hace meses. Me pidió que le dijera que se reuniría con usted en el apartamento de Trip, junto con un equipo de técnicos, a las seis de la tarde. Además, debería llevar la orden de registro, por si Trip está en casa.
– Gracias.
Maureen ladeó la cabeza hacia el tablón de anuncios que tenía encima del escritorio, donde había clavado una reproducción de La muerte de Marat.
– Oiga, me estaba preguntando… pues que… ¿por qué este pintor…, cómo se llama, David, decidió pintar este cuadro?
– Era el pintor de la corte de Napoleón -explicó Kate-. Pintó muchas escenas históricas. Ésta era una más. En aquella época, si querías que algo se documentara o recreara, hacía falta un pintor. Por supuesto todo eso cambió con la invención de la fotografía. -Echó un vistazo a la reproducción y pensó en el pobre Bill Pruitt como una mala imitación de Marat-. Le traeré un libro con los cuadros de David. Prepárese para cuando vea su Coronación de Napoleón y Josefina, es impresionante.
– Este artista de la muerte acabará por convertirme en una amante del arte. -Slattery se echó a reír.
Kate también rió, pero luego se puso seria e informó a su colega de la charla mantenida con Darton Washington.
– ¿Cree que nos estamos precipitando con Trip y que Washington podría ser un sospechoso?
– Es completamente posible -dijo Kate planteándose la pregunta-. Pero le creí cuando me dijo que amaba a Elena.
– Eso siempre ha sido un motivo de peso para asesinar.
– Estoy de acuerdo -dijo Kate-. Pero no tenemos nada que demuestre que estuviera en la escena de Solana. Ninguna huella. Nada de ADN. Dice que estaba fuera de la ciudad cuando Elena murió, solo en casa la noche que ahogaron a Pruitt, editando una demo en un estudio cerca del centro desde última hora de la tarde hasta casi las dos de la mañana la noche que Ethan Stein murió. Estoy verificando todas las coartadas, pero le hemos tenido que dejar marchar… por ahora.
– Deberíamos mantenerlo vigilado. A Trip también. Hablaré con Mead sobre el tema.
– Buena idea. -Kate estaba dando golpecitos con el pie, la adrenalina le empezaba a subir ante la expectativa del registro. Consultó su reloj. Tenía una hora libre-. ¿Le apetece una taza de café?
– Me encantaría. Pero no puedo. Mead quiere los informes de los interrogatorios de la galería y el museo en su mesa lo antes posible. -Repasó a Kate con la mirada-. Parece cansada, McKinnon. ¿Por qué no descansa un poco antes del registro?
A Kate no le iría nada mal un descanso, un mes en una isla caribeña, para empezar. Comprobó lo que llevaba en el bolso para asegurarse de que la orden de registro del apartamento de Damien Trip seguía allí.
– Quizá más tarde -respondió.
Mira el bodegón, que está al otro lado de la habitación, la bandeja de fruta podrida, unas cuantas lonchas de pavo a las que les ha salido moho verde y azul, todo bañado en veneno para ratas, y las ratas… en varias etapas de descomposición, por aquí y por allá: una atragantándose, ahogándose, sus diminutos ojos rojos preparados para salirle disparados del cráneo.
¿Debería enviarle una a ella?
Se recuesta en el asiento, se la imagina abriendo el paquete, imagina el olor, la expresión de su rostro. Le estaría bien empleado.
Pero no, no forma parte del juego, en realidad no demuestra nada.
Baja la mirada hacia la reproducción. Acaba de terminar su última obra, la tarjeta de cumpleaños, admira sus añadidos: el reloj, el calendario totalmente desconcertante, el mechón de pelo verdadero que le ha pegado. Se resiste al impulso de acariciarlo, sabe lo que ocurrirá si lo hace.
Camina de un lado a otro de la habitación. Está preparado. Más que preparado.
Tiene todo lo que necesita. Seis cuchillos, una pecera de plástico, la vieja maleta que encontró en el mercadillo. La levanta para ponerla encima de la mesa. No es exactamente como la del cuadro, pero se parece lo suficiente. Coloca los cuchillos en el interior con cuidado, advierte el forro gastado, intenta imaginar a las personas a las que perteneció en el pasado, los lugares a los que viajaron. ¿Era una familia, una familia atormentada y odiosa? Le empieza a doler la cabeza. Pero al ver lo bien que encajan los cuchillos y la pecera en la maleta se siente aliviado.
Abre Quién es quién en el arte americano por la página que había marcado, fija la mirada una vez más en la biografía que ha escogido. Especialmente en la fecha de nacimiento.
¿Podría haberle salido mejor? Imposible.
30
La única vez que Kate no iba con prisas y resulta que no había tráfico. Dirigió el coche a un hueco situado al otro lado de la calle del edificio de Damien Trip. Se quedaría sentada un rato, esperaría a Brown y el equipo de técnicos, se obligaría a relajarse. Dejó las llaves en el contacto, puso en marcha el lector de cedés, escuchó a Sade cantándole con voz suave Smooth operator, encendió un pitillo y se recostó en el reposacabezas.
Estaba observando cómo el humo salía por la ventanilla cuando oyó las tres fuertes explosiones seguidas. Disparos. No cabía la menor duda.
Al cabo de un segundo empujó la puerta principal y subió las escaleras a toda velocidad con la pistola desenfundada.
En el rellano de la segunda planta una mujer con un bebé en brazos asomó la cabeza, vio a Kate y se quedó paralizada.
– ¡Métase dentro! ¡Ya! -gritó Kate.
Kate subió despacio el siguiente tramo de escaleras. Los viejos escalones de madera crujían bajo las suelas de crepé. ¿La esperaba alguien? ¿Trip?
Pero la última planta estaba en silencio, la puerta de Trip ligeramente entreabierta. Kate apuntó la pistola por delante de ella, giró siguiendo la puerta.
Damien Trip yacía en el suelo al lado de esa enorme cama y de las luces de los trípodes, incorporado, agarrándose el vientre con las manos.
Trip la miró con los ojos azul cielo empañados por el pánico. Le salía sangre, le brotaba tan rápido por entre los dedos que parecía de mentira.
Kate tiró de la sábana manchada, rasgó una tira larga, hizo un ovillo con ella y la presionó contra el diafragma de Trip. Se quedó empapada en menos de treinta segundos.
Trip abrió la boca para hablar, pero no articuló ni una sola palabra sino que le salió más sangre, borboteándole al pasar por los labios. Consiguió señalar con la cabeza una ventana abierta mientras los ojos le parpadeaban como un personaje de dibujos animados.
Kate echó a correr rápidamente. Miró por la ventana y lo vio: una silueta entrecortada y en movimiento, en la escalera de incendios. Una mirada más que rápida a Trip, quien había caído al suelo con los brazos extendidos mientras la sangre formaba un océano de satén rojo intenso bajo su cuerpo inerte. Era demasiado tarde para ayudarle.
La escalera de incendios crujió, incluso se hundió un poco mientras Kate efectuaba el descenso vertiginoso. Era como el decorado de una película expresionista alemana, todo eran ángulos oblicuos y gris sucio.
Por debajo de ella el hombre saltó desde el último tramo de escalera colgante.
Al cabo de unos segundos, Kate hizo lo mismo. Cayó con fuerza sobre sus talones, rodó hacia atrás, chocó contra el muro de ladrillos y luego salió disparada contra uno de los varios contenedores de basura de acero.
Mierda.
Le saldría un buen morado en el tórax.
Rodeó el edificio a toda velocidad, atisbó una sombra mientras se cerraba de golpe la puerta de un BMW. El motor aceleró y los neumáticos chirriaron.
Pero Kate iba a seguirlo, se metió en el coche y pisó el acelerador al máximo.
«La madre de Dios. Una persecución en coche. Una puñetera persecución en coche.» La última vez que había participado en una tenía… ¿cuántos, veintiocho? Pero le había subido la adrenalina otra vez, con la misma rapidez que la gasolina entraba en el motor, los pensamientos le bailaban de un lado a otro en la cabeza. «Trip. Muerto a tiros. ¿Pero quién? ¿Por qué?»
La aguja marcaba casi cien por hora. La franja de edificios pasó volando, borrosos como las escenas que se ven desde la ventanilla de un tren. Se oía el estruendo de las bocinas, los peatones corrían a refugiarse en la seguridad de los bordillos.
Por delante de ella, el BMW se pasó cinco semáforos en rojo seguidos y Kate hizo otro tanto. A su alrededor, los conductores pisaban el freno, los coches se subían a las aceras y chocaban entre sí.
Quizás había pasado más de una década desde que condujera un coche a toda velocidad, pero Kate McKinnon había sido la princesa de las carreras de dragsters en Astoria, Queens. Nadie le hizo sombra; ni Johnny Bertinelli con su Chevy II trucado, ni Timmy O'Brien con el Grand Prix de ocho cilindros de su padre. Kate los había dejado a todos en la cuneta, niños mimados con la cola entre las piernas.
Kate se las ingenió para pedir refuerzos manejando el volante con una mano.
– Damien Trip está muerto -dijo antes de dar su dirección.
– Brown acaba de llegar al lugar del crimen -dijo el agente de recepción-. Acaba de llamar.
– Estoy persiguiendo al agresor. Acabo de pasar por la calle Dieciocho en Park Avenue South, en dirección norte. Los primeros tres dígitos de la matrícula son DJW. Es David John West. -Cortó.
El BMW subió a toda velocidad por la calle Veintitrés, hizo chirriar las ruedas al girar bruscamente a la izquierda y Kate lo siguió. Se dirigían a toda prisa hacia el West Side, como una bala por entre los coches, camiones, taxis y guardias urbanos que gesticulaban como muñecas mecánicas enloquecidas. Se situó a la altura del coche durante una milésima de segundo e intentó echarle un vistazo al conductor, pero lo vio todo borroso.
En la intersección de la Novena Avenida con la Veintitrés, el BMW quedó atrapado entre un autobús y un taxi, pero Kate también estaba encajonada. Desde algún punto de detrás, las sirenas se oían cada vez más cerca.
Primero el BMW y luego Kate consiguieron salir haciendo zigzag. En un momento volvieron a ganar velocidad, los dos coches en su propia película en modo de avance rápido, sin sintonizar con un mundo que avanzaba a un ritmo normal. El BMW iba media manzana por delante, cerca ya de los muelles y el nuevo complejo deportivo de Chelsea, una intersección en la que la autovía del West Side se fundía con el tráfico de la ciudad, donde confluían cuatro o cinco carreteras.
Kate levantó un poco el pie. Ya era suyo. No tenía escapatoria en aquel cruce.
En aquel momento las sirenas estaban detrás de ella, las luces le centelleaban en el retrovisor.
Pero el BMW no redujo la marcha; prácticamente voló por la intersección.
«Dios mío. ¿Adónde va?»
Enmarcado por el parabrisas, Kate vio que el BMW viraba a la izquierda con tanta rapidez que el lado derecho se levantó del suelo antes de enderezarse y poner rumbo hacia el oeste a toda velocidad.
El chirrido de los frenos y el rechinar de neumáticos igualaba la estridencia de las sirenas de la policía, cuando todos los vehículos se detuvieron en seco.
Todos excepto el autobús turístico que, tras dejar a los visitantes preparados para dar un tranquilo paseo por la orilla del río, salió de la zona de estacionamiento de los muelles de Chelsea, ajeno a la bala plateada que se precipitaba hacia él a una velocidad suicida.
Demasiado tarde.
El BMW se dobló como un acordeón, la mitad delantera desapareció como si el autobús hubiera abierto sus fauces hambrientas y lo hubiera engullido.
El estruendo fue como el de una gran orquesta sinfónica compuesta totalmente de platillos y tambores con un extraño coro de contraltos que gemían.
Los coches de bomberos obstruían el paso de la calle Veintitrés desde la Décima Avenida hasta el río Hudson. Más de una docena de coches de policía bloqueaba la zona, con las luces encendidas; los agentes, en el exterior de los vehículos, formaban un círculo: rígidos soldaditos de juguete que mantenían alejados a los ávidos de emociones y mirones. Aparecieron dos ambulancias con unas sirenas ensordecedoras. Un par de furgonetas de las cadenas de informativos locales habían conseguido abrirse camino y aparcaron en batería en la acera. Los bomberos apuntaban la manguera al autobús destrozado, del cual subía un vapor comparable al de un géiser. Otro grupo de bomberos abría el BMW con una motosierra. Entre tanto, Kate se había reunido con Floyd Brown.
– Trip está muerto -dijo él con un movimiento de cabeza-. Pero es obvio que ya lo sabes.
Kate asintió, aunque en realidad no le estaba escuchando. Se había girado para ver cómo los bomberos arrancaban la puerta arrugada del BMW y el personal sanitario intentaba extraer el enorme cuerpo de Darton Washington de entre el amasijo de metal humeante y retorcido. Le hicieron una seña para que se acercara.
Kate colocó la mano sobre Washington. El joven médico la miró y le hizo dirigir la mirada hacia la mitad inferior de Washington, donde el borde recortado de lo que podría haber sido el salpicadero le había atravesado las piernas y se las había amputado justo por debajo de las rodillas.
Washington tenía las pupilas dilatadas por la conmoción.
– Tengo frío -susurró.
– Lo arreglaremos -dijo Kate mientras le tapaba el pecho con su americana.
Uno de los médicos le inyectó morfina en el brazo, probablemente la suficiente para matarlo antes de que muriera por culpa de la hemorragia. De todos modos, no era más que cuestión de minutos.
Los periodistas de la televisión estaban acosando a los uniformados, blandiendo micrófonos como si fueran los huesos de los trogloditas.
Brown regresó al trote y se aseguró de que se mantuvieran alejados.
– Alguien ha dicho que era el artista de la muerte -dijo un joven con un pase de prensa de la ABC colgado de la americana de pana-. ¿Está muerto?
– Sin comentarios, chicos -dijo Brown. Se giró para mirar a Kate, quien sostenía la cabeza moribunda de Washington entre los brazos. Le hizo pensar en la Pietà de Miguel Ángel, la Virgen María con Cristo en el regazo. Recordó haber visto la estatua en la Exposición Universal de Nueva York cuando era niño y haber llorado.
Kate intentó sorber un poco de café de un vaso de plástico, pero las manos le temblaban demasiado. Trip estaba muerto. Washington estaba muerto. Kate no sabía qué pensar. Ambos hombres estaban relacionados con todas las víctimas: Elena, Pruitt, Stein. ¿Se habían llevado a la tumba todas las respuestas a sus preguntas?
– Los caminos del Señor son inescrutables -declaró Brown cuando vio cómo cargaban los restos de Darton Washington en la parte trasera de una ambulancia.
– Matar a Trip fue un acto de pasión -afirmó Kate-. Washington la amaba. Quería a Elena.
– Usted también la quería, pero no fue a matar a Trip.
– No -dijo Kate-, pero no me faltaron ganas.
31
Randy Mead tamborileó el borde de la mesa de reuniones con un boli Bic.
– ¿Quién se cree que es, McKinnon? ¿La nueva Super Woman?
En prácticamente cualquier otra circunstancia no se habría cortado en responderle que sí, pero no podía hacerlo mientras pensaba en Darton Washington: la imagen del hombre moribundo en el BMW destrozado se le había quedado clavada para siempre, otra horrible imagen que añadir a su galería tétrica.
– Por casualidad no conseguiría una confesión de Trip en el lecho de muerte, ¿verdad, McKinnon?
– Para cuando lo encontré, ya no podía ni hablar -declaró Kate-. Odio decirlo, pero creo que deberíamos registrar el apartamento de Washington. Para ver si hay algo definitorio que pueda relacionarlo con los asesinatos.
– ¿No es un poco tarde para eso? -dijo Mead.
– No si queremos algo concluyente -afirmó Kate-. Tanto Trip como Washington estaban relacionados con las víctimas. De hecho, Washington podría haber matado a Trip para silenciarlo.
– De acuerdo -convino Mead-. Enviaré un equipo a casa de Washington.
– ¿Y la prensa? Ayer estaban todos en aquel sitio -apuntó Brown-. ¿Cuál va a ser la versión oficial?
– No lo sé. -Mead se pellizcó el puente de la nariz-. Antes tengo que hablar con Tapell. Y usted, McKinnon, tiene que reunirse con la unidad de Investigación de Accidentes y con los de Escena del Crimen. Resulta que su paseíllo en coche afecta a todos los departamentos de la policía de Nueva York. Y necesito tener los papeles de cada uno de ellos encima de la mesa lo antes posible, además de su versión de los hechos que condujeron a la muerte de Trip y Washington.
Seis horas de entrevistas y papeleo. Kate estaba agotada. De todos modos, hizo la excursioncita hasta el estudio de Willie, quería que escuchara de sus labios cómo había muerto su amigo y coleccionista.
Pero llegó demasiado tarde, la televisión se le había adelantado. ¿Cómo era posible que siempre consiguieran las noticias tan rápido?
Kate siguió a Willie con la mirada, mientras éste no paraba de moverse de un punto a otro en el estudio, pisaba cajas de clavos volcados, restos de papel de lija, tubos exprimidos de pintura al óleo.
– Darton me dijo que estabas encima de él, que le acosabas.
– No fue así.
– Pero ahora está muerto. Así que ¿tú cómo llamas a eso?
– Fue un accidente. -Kate se enroscó un rizo de pelo entre los dedos con nerviosismo-. Mira, Willie, Darton mató a Damien Trip. Le disparó a sangre fría y…
– ¿Y qué? ¿Me tengo que sentir mal?
Willie apartó la mirada, se imaginó a Darton Washington en el estudio, la elegancia tranquila del hombre, un hombre parecido a él, salido del gueto, que había hecho algo positivo en la vida, al que le encantaba hablar de música y arte y de lo grande que Willie iba a ser, que le decía que era un «genio». Se volvió hacia Kate, sus ojos verdes eran como el láser frío.
– Trip mató a Elena. La mató. Pensaba que eso era lo que te importaba. El motivo por el que hacías esto.
– Yo… -Kate tartamudeó unos instantes-. Siento tanto como tú lo de Darton.
– No creo -dijo Willie. Se volvió, agachó la cabeza, los hombros encorvados-. Deberías marcharte. -Susurró las palabras tan bajo que Kate apenas las oyó, pero le atravesaron la piel y le llegaron al corazón.
MUERE EL ARTISTA DE LA MUERTE
La ciudad, y sobre todo el mundo del arte, respira hoy aliviada después de que se haya sabido que el asesino múltiple conocido como «el artista de la muerte» murió ayer. Por el momento, las autoridades no revelan su identidad hasta que se descubran todos los detalles relacionados con su muerte.
En estos momentos, se rumorea que fue asesinado por un familiar o amante de una de las víctimas, que murió en un accidente de automóvil al huir de la escena del crimen.
Según se informa, Katherine McKinnon Rothstein, que ha asesorado a la policía de Nueva York, estuvo implicada en el incidente, pero no responde a las llamadas recibidas. Se especula que la policía ha…
Qué bien había salido. Estaba claro que era un genio, pero, aun así, aquello era tener muy buena suerte y tenía que reconocerlo. Sabía que ella interpretaría el vídeo al revés, pero ni en sus mejores sueños habría pensado en aquel resultado tan sorprendente, relacionando las cosas de una manera que nunca habría previsto.
Pero ¿ahora qué? De repente cae en la cuenta de que podría dejarlo todo, regresar a su vida normal.
Las palabras «vida normal» le hacen sonreír. De hecho cada vez le cuesta más controlarse. A veces le entran ganas de decirlo, de susurrarle a alguien las palabras al oído: «Soy yo, sabes. Yo soy él.» ¿Qué se lo impide? Tal vez el hecho de que no está seguro de ser él, de no estar seguro de su verdadera identidad.
Pero con esa idea aparece el desespero, que nunca conocerán su obra, que todo lo que ha hecho ha sido en vano.
Niega con la cabeza para deshacerse de esos pensamientos.
Levanta la tarjeta de cumpleaños terminada.
– Mi mejor obra, maldita sea. -Se para a pensar un momento-. No, será mi mejor obra. Perfecta.
Ahora lo único que tiene que hacer es esperar.
Pero ¿podrá? Empiezan a temblarle las manos. Y luego siente su necesidad como un trozo de carbón ardiente que le quema las paredes del estómago, que le hace sangrar los órganos; de hecho ve cómo le explota el corazón, las costillas le atraviesan la piel, la sangre lo salpica todo. Presiona las manos contra la camisa, pero son inútiles para detenerlo. El dolor resulta abrumador. El hígado se funde en una masa viscosa y púrpura, le arde la ingle, la intensidad es tan contundente que se arranca los pantalones, le parece que la piel de su miembro borbotea, se le quema.
Al cabo de un momento está de pie en este edificio abandonado sosteniéndose el pene flácido bajo un grifo de agua fresca y herrumbrosa.
Pero el agua fría no basta para sofocar el fuego que arde en su interior.
Introduce la reproducción en un sobre con mano temblorosa. Sí, ha llegado el momento de enviarla. No puede esperar más.
32
Otra de esas noches. Se despierta. Se duerme. Tiene calor. Frío. Sueños locos. Pesadillas.
Cuando Kate consiguió levantarse de la cama, Richard ya se había marchado.
Encontró una nota garabateada en un Post-it pegado al espejo del cuarto de baño: TE QUIERO.
Kate apenas recordaba su conversación, sólo que le había contado su pelea con Willie, el día exasperante al intentar tratar con cuatro departamentos distintos de la policía de Nueva York, que estaba cansada. Muy cansada.
Quería volver a la cama, pero no podía.
Todavía quedaban demasiadas preguntas para las que necesitaba respuestas, aunque no sabía cómo ni dónde conseguirlas.
La comisaría parecía más tranquila esa mañana, ¿o eran imaginaciones suyas?
Encima de su mesa no había gran cosa, una nota de Mead acerca de otra reunión, la consabida bolsa de plástico con el correo redireccionado en espera de que lo abriera.
Siguiendo la costumbre, Kate se enfundó unos guantes y desparramó el correo sobre el escritorio.
¿Realmente se había terminado el caso? ¿Podía dedicarse sencillamente a regresar a su vida en el punto en que la había dejado, a organizar galas de beneficencia, a almorzar con las chicas, a dar una conferencia de vez en cuando? Tal vez hubiera llegado el momento de empezar otro libro. Había oído que en el mundo artístico circulaba una broma, que debía escribir una continuación: Muertes de artistas. Típico.
Kate hojeó facturas y folletos, la melancolía iba formándose sobre ella como la escarcha, hasta que vio el sobre blanco. Rápidamente se puso en guardia.
Los dedos enguantados le temblaban un poco al llegar al borde del sobre.
Otra reproducción de una obra de arte. Esta vez se trataba de una instalación: una figura o maniquí, fundida con una especie de resina, tumbada encima de una vieja camilla de ginecólogo, seis tubos de cristal le sobresalían del vientre y tenía una pecera atascada en la boca; al lado de la figura, un abrigo en un perchero, una silla, una maleta abierta en un suelo de azulejos de damero, un reloj y un calendario en la pared con dos cuadros indescifrables.
Pero el mechón de pelo pegado a la cabeza de la figura de la mujer fue lo que hizo temblar a Kate.
«Kienholz.» Sí, Ed Kienholz. El artista pop de los años sesenta. Kate no conocía esa obra en concreto, pero el estilo resultaba inconfundible. Había hecho un trabajo sobre él en la universidad.
Sostuvo la imagen en la mano, la observó. ¿Acaso Damien Trip o Darton Washington podían haberla hecho antes de morir? ¿Y por qué? No parecía documentar nada. A no ser que hubiera un cadáver sin descubrir en algún sitio. Kate notó que un escalofrío le recorría la columna. Lo sabía… existía otra posibilidad: que el artista de la muerte todavía rondara por ahí.
Kate se veía el aliento en el ambiente gélido del laboratorio. Le tendió a Hernandez la reproducción de Kienholz.
– Lo siento por el frío -se disculpó Hernandez-. Tenemos a un par de fiambres desde hace un día preparados para enviar al forense. No queríamos que apestaran.
Kate se estremeció.
– ¿Tenéis alguna muestra de pelo de las víctimas anteriores, sobre todo de Elena Solana o de Ethan Stein? No puede ser de Pruitt. El hombre estaba prácticamente calvo.
– Tendrás que preguntarle al forense -dijo Hernandez-. No, espera. Tengo el contenido de la aspiradora de mano de Solana. Está todo separado y embolsado. Una de las muestras, la más grande, era el pelo de Solana. Puedo comprobar si coinciden.
Al cabo de unos minutos Hernandez miraba por el microscopio.
– Es el pelo de Solana, no hay duda.
Kate le dio un golpe a la imagen con los dedos enguantados.
– Tengo que enseñárselo a la brigada inmediatamente. Te lo devolveré.
– Guantes -le gritó Hernandez-. ¡Todos con guantes!
Kate dejó la obra de Kienholz encima de la mesa de reuniones entre Floyd Brown y Maureen Slattery.
– No es un imitador ni un tío raro. No, porque tiene el pelo de Solana.
Slattery apoyó los codos sobre la mesa.
– Pero es distinta de las otras. Me refiero a que no hemos encontrado ninguna víctima así.
– Tengo la impresión de que está cambiando las reglas -manifestó Kate.
Slattery frunció el ceño.
– ¿Por qué iba a cambiar ahora?
– Por lo que he visto -apuntó Brown-, estos tipos cambian las reglas con la misma rapidez con que nosotros las captamos. Lo único que les importa es su puñetero ritual.
– Y su ritual es hacer arte -dijo Kate-. Eso no ha cambiado.
Slattery miró fijamente el cuadro.
– Joder, esas cosas que le salen del vientre. Qué asco.
– O le entran -intervino Brown-. ¿Cómo interpretáis la pecera que le mantiene la boca abierta?
– ¿Un grito silencioso? ¿Asfixia? Kienholz es simbólico -dijo Kate-. Es una obra sobre el aborto, o una violación, o ambos.
Randy Mead irrumpió en la sala. La sonrisa se le esfumó del rostro en cuanto los vio a los tres apiñados sobre la reproducción.
– ¿Qué cono es esto?
Kate le puso al corriente de la situación.
Mead se tiró de la pajarita e hizo una mueca.
– A lo mejor es algo que Trip estaba planeando. Pero no llegó a materializar.
– Yo también lo pensé -dijo Kate-. Pero mira el matasellos. La enviaron urgente desde la central de correos de la calle Treinta y cuatro con la Ocho, ayer a las cuatro y veinticinco de la tarde.
– Y yo todavía estoy esperando el cheque que se supone que mi ex me envió hace una semana. -Slattery negó con la cabeza.
– Encontré a Trip aproximadamente a las cinco -continuó Kate-. Le acababan de disparar. Eso no deja demasiado tiempo para ir desde cerca del centro hasta el Lower East Side.
– Pero es suficiente -dijo Mead-. Si salió de la oficina de correos a las cuatro y veinticinco, llegaría al centro antes de las cinco. Si el tráfico no iba mal podía haberlo hecho en taxi.
– ¿A esa hora? -Kate tamborileó la mesa de reuniones con los dedos enguantados.
– En el metro -apuntó Slattery-. Pero no hay ninguna línea directa. Tendría que haber hecho trasbordo.
– Y caminar varias manzanas -añadió Brown.
– Y entrar en su casa y tener el altercado con Washington -dijo Kate.
– No hace falta demasiado tiempo para disparar a una persona -manifestó Mead-. O podría haber sido obra de Washington. Todavía no podemos descartarlo. -Se dejó caer en una de las sillas de metal-. Pero os escucho. -Había empalidecido-. De todos modos, podría haber sido Trip o Washington. Me refiero a que a lo mejor hay un cadáver por ahí que no hemos encontrado. -Se le quebró la voz, la desesperación había surtido efecto-. Me pondré en contacto con todos los distritos, a ver si han encontrado algo como esto.
Brown se pasó una mano por la cabeza.
– Tenemos que pensar que nuestro desconocido sigue por ahí, Randy. Que Trip no era el hombre que buscábamos… ni Washington.
– ¿Crees que no lo estoy pensando? -Randy Mead parecía estar a punto de echarse a llorar-. ¿Te das cuenta de que los chicos del FBI estaban preparados para intervenir? Se retiraron cuando nuestros dos sospechosos principales, Trip y Washington, murieron. Ahora… -Exhaló un suspiro.
– Hablaré con mi amiga del FBI -dijo Kate-. Mientras tanto, centrémonos en lo que sabemos.
– Bueno, si las reglas han cambiado… -Brown regresó a la imagen alterada de Kienholz-, ¿qué nos dice esto?
– No estoy muy segura -dijo Kate-. Pero esto está dibujado. -Señaló el reloj y el calendario-. O sea que tiene que significar algo. A lo mejor nos da el día y la hora. Ha dibujado las manecillas del reloj en las once. En el calendario ha tachado la mitad de los días del mes hasta hoy.
– ¿Así que podría atacar hoy? Mierda. -Mead chasqueó la lengua.
– Quizá -dijo Kate-. Pero no sabemos si es por la mañana o por la noche.
– Yo voto por la noche -dijo Brown-. Los demás fueron asesinados de noche.
– A lo mejor el tío trabaja durante el día -dijo Kate, reflexionando.
– ¿Y las dos fechas del calendario rodeadas con un círculo? -preguntó Slattery-. El diez y el trece.
– Esas fechas ya han pasado. Podría ser el mes que viene -dijo Mead.
– No creo. -Kate negó con la cabeza-. Queda claro que es mayo.
– Y sería demasiado tiempo para uno de estos tipos -dijo Brown-. Son como ollas a presión. Cuanto más matan, más quieren matar. Los intervalos serán más cortos, no más largos.
– A no ser que no lo hayamos encontrado -dijo Mead-. Y el cadáver nos esté esperando, que fuera obra de Trip, o de Washington.
Kate se dio cuenta de que Mead rezaba para estar en lo cierto. Pero a ella el instinto le decía que se equivocaba.
– Hay otra cosa. ¿Veis esto? -Señaló con el dedo enguantado un pequeño naipe, un comodín, pegado sobre un azulejo del suelo de damero.
– Tal vez sea su símbolo -dijo Brown-. El es un bufón, que juega con nosotros.
– Podría ser. -Kate intentó racionalizarlo-. Pero podría tratarse de algo totalmente distinto.
– ¿Como por ejemplo? -inquirió Mead.
Kate se encogió de hombros.
– Todavía no lo sé.
Mead se apartó de la mesa.
– Si lo ha enviado él y sigue vivo, tenemos un pequeño margen si es que no va a dar el golpe hasta las once de esta noche. Mientras tanto, hagamos todo lo que podamos. Pongámonos en contacto con todas las comisarías, veamos si ha habido alguna muerte relacionada con abortos, algo parecido a esto de lo que no nos hayamos enterado. Brown, Slattery, formad un equipo, empezad a llamar. -Se volvió hacia Kate-. Y usted, señora artista, quiero que estudie esa reproducción como si la vida de su madre estuviera en juego.
33
No era exactamente el tipo de fiesta que Amanda Lowe tenía en mente. Otra decepción. Pero bueno, la mayoría de las cosas lo era.
¿Por qué ocurría?
Ahí estaba ella, una de las mejores marchantes de arte en la mejor ciudad de artistas, en el mercado artístico más importante, en el que representaba a una docena de los mejores artistas jóvenes, bueno, ocho de los doce (y los otros cuatro no durarían demasiado en el mundillo) y aun así, se sentía… ¿cómo? ¿Insatisfecha? ¿Deprimida? ¿Sola? Quizá las tres cosas a la vez.
¿Cómo era posible? Tomaba el dichoso Zoloft religiosamente. Pero, aun así, seguía sintiendo ese leve malestar, una especie de hastío que parecía estropearlo todo.
Todo menos una buena venta. Eso sí que le gustaba. Incluso la hacía feliz. Durante un rato. Igual que el día anterior, cuando vendió dos cuadros de WLK Hand a la pareja alemana, sin que los hubieran visto, sólo por decirles que había lista de espera para la obra, cuando no la había. Si había algo que Amanda Lowe sabía hacer era crear un mercado. Se creía capaz de vender prácticamente cualquier cosa.
Entonces ¿por qué, esa noche, después de una fiesta de lo más in, en una sala privada del local más moderno del Meat Market, rodeada de todas las estrellas y coleccionistas del mundo del arte, y unos cuantos aspirantes para besarle el culo, Amanda Lowe se sentía tan mal?
No era sólo que cumplía cuarenta y siete años y se iba a casa sola. Joder, si hubiera querido echar un polvo, habría podido recurrir a algún joven artista en ciernes más que dispuesto a acompañarla a casa. No, no era eso. Entonces ¿qué era?
La calle Trece estaba bastante desierta, sólo unos cuantos veinteañeros en el otro extremo de la calle, riendo. Amanda Lowe los aborreció al instante, por su juventud, por la belleza que les suponía, por la prometedora vida que se extendía ante ellos. Le entraron ganas de gritar: «¡Ya veréis. Todo acabará siendo una mierda!» Pero se limitó a apartar la mirada, bajó la calle corriendo y conteniendo la respiración. Se preguntó cuándo esos horribles carniceros y abastecedores de carne al por mayor dejarían el barrio obligados por el aumento de los alquileres y… se llevarían su peste con ellos. No sería lo suficientemente pronto para ella.
Aunque no hacía mucho frío, un escalofrío recorrió el cuerpo escuálido de Amanda Lowe, como si, durante un instante, algo la hubiera atravesado. Un espíritu, o… Se arropó con su cazadora negra de Prada, se abrazó el torso huesudo con sus brazos delgados y aceleró el paso.
La persiana metálica, que protegía la enorme vidriera teñida de verde que revestía la fachada de su galería, estaba bajada durante la noche. Eso la entristecía. Como si lo único que le importaba, su negocio de arte, estuviera encarcelado, enjaulado.
Una vez en el interior se peleó con el viejo montacargas -una de las desventajas de ser la única propietaria del edificio- y por fin logró que quedara casi nivelado con su suelo de paneles de roble anchos.
Entró. Accionó un interruptor. La luz fría de las lámparas halógenas iluminó el espacio desnudo de trescientos metros cuadrados que sólo compartía con un gato siamés que guardaba un parecido considerable con su dueña. Consultó su reloj Piaget. Las diez y cuarto. Por lo menos llegaba a casa temprano.
Cuando regresó a su diminuto despacho, Kate siguió la orden de Mead: se puso a pensar que su madre estaba viva y que su vida dependía de ello. La idea la hizo entrar en calor, de hecho la impulsó.
Hasta el momento, Slattery y Brown habían encontrado media docena de cadáveres no identificados. Pero sólo uno relacionado con la obra de Kienholz: un aborto ilegal que parecía haber ido mal, la chica había acabado en un vertedero de Staten Island. Pero no había ningún ritual. Ninguna de las otras muertes tenía nada que pudiera atribuirse a la obra del artista de la muerte.
Kate había mandado ampliar la composición de Kienholz al doscientos por ciento y veía claramente el reloj y el calendario añadidos a la obra de arte, y también todas las hebras del mechón de pelo. Pero incluso en dos dimensiones, el hecho de saber que se trataba del pelo de Elena, bastaba para que se le formara un nudo en la garganta.
Contempló la imagen. ¿Cómo debía interpretarla? No había ninguna fotografía de una escena del crimen con la que compararla.
Había pedido que le enviaran a la comisaría el libro ilustrado de gran formato sobre la obra de Ed Kienholz y estaba pasando las páginas hasta que encontró la pieza que buscaba.
El cumpleaños, 1964. Retablo. 2x3x1,5 metros.
Maniquí, Lucite, camilla de reconocimiento del ginecólogo, maleta, ropa, papel, fibra de vidrio, pintura, resina de poliéster.
Observó la fotografía del libro y luego dirigió la vista a la ampliación.
¿Acaso las fechas tachadas, o las que estaban rodeadas con un círculo, eran el cumpleaños de alguien? Quizá. Pero ¿de quién? ¿Y la carta, el comodín, que estaba prácticamente oculto en el diseño de los azulejos blancos y negros?
Kate no lo sabía.
¿Damien Trip le había dejado aquello para volverla loca? Si era así, estaba surtiendo efecto. Pero ¿le habría enviado Trip un rompecabezas cuando acababa de interrogarlo, cuando estaba claro que estaba bajo sospecha?
Kate observó el comodín. A lo mejor Brown estaba en lo cierto, tal vez era un símbolo del asesino mismo, que se veía como un bufón, que jugaba con ella, con la policía.
Pero ¿qué más?
¿Suelos de damero? Kate reflexionó unos instantes. Los cuadros flamencos casi siempre tenían suelos de damero. ¿Qué más tenían? Símbolos. Todo lo que aparece en un cuadro flamenco simbolizaba otra cosa. ¿Qué podía ser el bufón del comodín?
¿Un comediante? ¿Un humorista?
No. Algo relacionado con el mundo del arte.
¿Un bufón? ¿Un naipe?
Nada de eso tenía sentido. ¿Qué más?
¿Una baraja de naipes? Cincuenta y dos. Números. Imágenes. Trajes. Apuestas. Transacciones.
Pensó en las víctimas: Elena. Pruitt. Ethan Stein.
Artista. Presidente de museo. Pintor minimalista.
¿Estaba ese tipo desarmando el mundo del arte? ¿Escogiendo a sus representantes? Pintor. Actriz… Kate observó las reproducciones. Un naipe. Tratos. Un comerciante. ¡Un marchante de arte!
Por supuesto. Tenía que ser eso. A Kate la adrenalina le subía al mismo ritmo que la frustración. ¿Qué marchante de arte? ¿Y cómo descubrirlo?
De vuelta a la ampliación. Estaba ahí. En algún sitio. Kate lo sabía. Lo notaba. El tipo estaba haciendo algo más que jugar con ella. La estaba poniendo a prueba. El reloj. El calendario. Algo que estaba por ahí.
Pero ¿qué?
No dejaba de darle vueltas a la cabeza, pero no conseguía nada.
Cerró de golpe el libro sobre Kienholz.
No quedaba demasiado tiempo… y alguien estaba a punto de recibir un regalo de cumpleaños muy desagradable.
– La obra se llama El cumpleaños. -Kate recorría la habitación de arriba abajo, los tacones bajos repiqueteaban en el duro suelo de cemento de la sala de reuniones-. Debe de estar indicando el cumpleaños de alguien.
– ¿Como quién? -Mead se sorbió los dientes.
– Un marchante de arte. No se limita a hacer arte. Elige a sus víctimas como representantes del mundo artístico: Elena Solana, actriz, Pruitt, el hombre de los museos, Stein, el pintor tradicional.
– ¿Los cuadros blancos le parecen tradicionales? -inquirió Slattery.
– En la actualidad, el que pinta, es tradicional -declaró Kate.
Mead exhaló un suspiro sonoro.
– Pero ¿cómo vamos a conseguir la fecha de nacimiento de cientos de marchantes de arte de Nueva York?
– Estará en sus biografías. -Kate reflexionó unos instantes-. Podríamos consultar el Quién es quién del arte americano. Por supuesto, habrá miles que repasar y no todos incluyen la fecha de nacimiento… sobre todo las mujeres.
– Vamos, chicos. -Mead se tiró de la pajarita-. No quiero perder otra víctima en manos de ese tipo.
– Está todo ahí. -Kate le dio un golpecito a la reproducción-. En la imagen. Todo es una pista visual.
– De acuerdo -dijo Slattery-. Entonces ¿qué significan las fechas rodeadas con un círculo?
– He intentado resolverlo. Si no es la fecha del crimen, y no creo que lo sea, puesto que ambas fechas han pasado, ¿entonces qué puede ser?
– ¿Una estadística? -conjeturó Brown.
– ¿O numerología? -propuso Slattery.
– No creo -dijo Kate-. El tipo parece ser más concreto. ¿Qué números son concretos?
– Los números de teléfono -dijo Brown.
– No son suficientes para formar un teléfono. -Kate estaba tocando con el pie una melodía nerviosa en el suelo de cemento-. ¿El diez y el trece?
– Diez trece -dijo Slattery-. La hora del asesinato.
– Yo me quedaría con las once -dijo Kate consultando su reloj.
Mead hizo lo mismo.
– Mierda. Son las diez y cincuenta, chicos.
– Un momento. ¿Y una dirección? -Kate dejó de dar golpecitos con el pie-. La calle Diez. ¿La calle Trece? No, un momento. La calle Trece con la Décima Avenida. El Meat Market. Chelsea. Por supuesto. Una galería. Tiene sentido si se va a cargar a un marchante de arte. -Se volvió rápidamente hacia Mead-. Randy. Tiene que enviar coches a la Trece con la Décima Avenida, a todas las galerías que haya en esa calle. Lo antes posible. -Se dirigió a Maureen acto seguido-: Maureen, ¿todavía tiene la guía de galerías?
Maureen ya la había sacado, recorrió con el dedo el mapa de la zona de Chelsea.
– Hay cuatro, no, cinco galerías a lo largo de la Trece.
– ¿Alguna en la Décima Avenida con la calle Trece?
– Eh… Sólo un restaurante.
– Regresa a la calle Trece. La obra de Kienholz es sobre la violación de una mujer. Así que lo más probable es que busquemos a una marchante de arte.
Slattery leyó el listado.
– Galería 505, podría ser hombre o mujer; Galería Valerie Kennedy, ésa es una; Art Resource International, quizá; Galería Amanda Lowe, seguro.
Mead ya tenía el móvil pegado al oído, dando instrucciones a gritos.
– Hay seis coches en camino -dijo cuando colgó-. Y una ambulancia.
– Que alguien se ponga en contacto con esa marchante lo antes posible -instó Kate-. Probablemente las galerías estén cerradas, así que conseguid los números y las direcciones del domicilio particular.
– Que alguien se conecte -ordenó Brown a un agente uniformado-. De esas galerías, vamos a ver de quién podría ser el cumpleaños y llamadnos en ruta.
– Voy con ustedes -dijo Kate.
– De acuerdo -accedió Mead-. Vaya con Slattery… y que conduzca ella.
Amanda Lowe apenas ha tenido tiempo de quitarse la cazadora de Prada cuando él la agarra y le susurra «Feliz cumpleaños», una mano en la garganta, la otra le presiona un trapo empapado con una sustancia que huele fatal en la nariz y en la boca.
La ambulancia había apagado la sirena pero las balizas de los coches de policía seguían enviando señales luminosas por la calle Trece.
El joven agente uniformado parecía conmocionado, tenía el rostro verde grisáceo, como si fuera a vomitar.
– Está ahí. Segunda planta. Encima de la galería.
– ¿La encontraste tú? -preguntó Brown.
– Yo y Diaz. -Asintió hacia otro agente que estaba sentado en las escaleras que conducían a la Galería Amanda Lowe-. Ahora hay un par de agentes arriba. -Se mordió el labio, parecía estar al borde de las lágrimas. Brown le dio una palmadita en el hombro antes de entrar en el edificio.
La escena era tan surrealista que Kate apenas era capaz de asimilarla.
Amanda Lowe estaba atada a su elegante mesa de comedor. Seis cuchillos largos en el vientre. Los mangos sobresalían exactamente igual que los cilindros de Lucite de la obra de Kienholz. Sangre en la mesa que goteaba sobre la alfombra, untuosa, como cascadas oleosas. Su cazadora estaba colgada en la pared situada junto a la mesa, igual que en la reproducción. Incluso había una maleta en el suelo.
Un agente estaba agachado al lado de la escena. Se volvió, asintió al reconocer a Mead y dijo:
– Mire esto.
Mead dio un paso. Kate miró por encima del hombro de él.
Justo al lado de la maleta, en la alfombra clara, unas letras temblorosas y desiguales.
Kate miró más de cerca. Estaban escritas con sangre.
ARTISTA DE LA MUERTE
– Dios mío -exclamó Brown-. Le gusta el nombre. -Sí -convino Kate-. Y ahora firma su obra.
34
– Primero lo tenéis y luego no -dijo Clare Tapell-. ¡La prensa está haciendo su agosto con esto, Randy! El alcalde recibe veinte llamadas al día de los peces gordos del mundo del arte que le echan en cara la inseguridad y la ineptitud del cuerpo de policía… y él me llama a mí. -Tapell respiró hondo.
Ya era bastante malo saber que la jefa del departamento no lo tragaba, pero que le regañara delante de su brigada y de otra media docena de detectives de Homicidios era demasiado para Randy Mead.
– Yo no puedo hacer nada si un periodista que va a la escena del crimen levanta la liebre… -Negó con la cabeza, chasqueó la lengua-. Si McKinnon no la hubiera cagado…
Kate ni siquiera rechistó. Siguió contemplando el periódico que tenía sobre las rodillas, no iba a molestarse en responder, o disparar, a un hombre que se estaba ahogando. Pasó una página haciendo ruido.
– McKinnon perseguía a un sospechoso -dijo Brown.
Tapell siguió ensañándose con Mead.
– Tenías que haberte puesto en contacto con Operaciones, Randy. Que hubiera venido un equipo especializado.
– No había tiempo -se quejó Mead.
– Siempre hay tiempo. -Tapell lo miró con indignación. Cruzó los brazos encima de la mesa de reuniones, exhaló un largo suspiro-. Bueno, para empezar.
Control de daños. Ya he dado una rueda de prensa, por lo que no hace falta que ninguno de los presentes, nadie del departamento de policía, diga una sola palabra a la prensa. -Lanzó Una mirada a los agentes-. ¿Entendido? Para continuar, si el artista de la muerte realiza algún movimiento, un ataque de hipo, quiero saberlo. ¿Entendido?
– En cuanto se ponga en contacto conmigo -manifestó Kate-. Pero Randy tiene razón. No había tiempo suficiente.
Mead movió la cabeza en dirección a Kate, la pajarita casi lo estrangulaba, boquiabierto por la sorpresa al ver que ella le defendía.
– El forense dice que Amanda Lowe llevaba muerta menos de una hora cuando encontramos el cadáver -declaró Brown-. Estuvimos muy cerca.
– El «cerca» no cuenta, ¿verdad, detective Brown? -Tapell consultó la hora-. Mitch Freeman del FBI se reunirá con nosotros enseguida. Es un psiquiatra criminalista. Ha repasado los informes y las fotos de las escenas de los crímenes y nos dará su opinión.
– Ya conocemos las manías del tío -dijo Mead.
– Bueno, no nos queda otra opción, Randy. Lo volverás a escuchar todo otra vez.
– ¿Van a asumir el caso? -preguntó Slattery.
– Tenemos que enviar todas las pruebas, viejas y nuevas, a Quantico, mantener al FBI informado día a día y debemos escuchar su opinión -explicó Tapell-. Es lo único que sé ahora mismo.
– He oído hablar mucho de usted -dijo Mitch Freeman cuando le tendió la mano a Kate.
– Ya me lo imagino -dijo Kate.
Freeman debía de tener unos cuarenta y cinco años, el pelo rubio ceniza, las facciones duras. Nada parecido a lo que Kate había imaginado. No llevaba el pelo cortado al uno. Ni traje. Ni adoptaba ninguna pose.
Freeman tomó asiento entre Kate y Brown y esparció sus papeles sobre la mesa.
– Les contaré cómo he hecho su perfil -declaró mientras se ponía las gafas de montura al aire para leer-. Organizado, obviamente. Inteligente, también obvio. No parece perder el control… o todavía no lo ha perdido. Pero podría, ya que los intervalos entre los crímenes disminuyen, o si cree que se están acercando a él.
– Pero parece que le gusta tenernos cerca -manifestó Brown-. ¿Por qué si no está en contacto con McKinnon?
– A algunos tipos de éstos les entusiasma el contacto, les gusta coquetear con la idea de que los van a pillar, porque la publicidad les resulta enormemente excitante. -Freeman se quitó las gafas, se frotó los ojos-. Los criminales inteligentes como su hombre tienden a ser no sólo elocuentes y extrovertidos, sino también sumamente narcisistas. Les gusta llamar la atención.
– ¿Podría estar llevando una doble vida? -preguntó Kate.
– Sin lugar a dudas. Yo diría que dispone de un piso franco desde donde actúa. -Freeman se frotó la mandíbula con la mano-. Al final estos tipos empiezan a fallar. Los organizados acaban por volverse desorganizados. Entonces es cuando la cagan y los pillan.
– ¿Cuánto tardará en ocurrir? -preguntó Tapell.
– No hay forma de saberlo. -Freeman volvió a ponerse las gafas, observó las fotografías de la escena del crimen más reciente, el de Amanda Lowe-. Por desgracia, aquí no parece haber empezado a fallar. De hecho, cada vez es todo más elaborado.
– Disculpe, doctor Freeman. -Kate le colocó una mano sobre el brazo-. Creo que quizá se esté confundiendo en un aspecto.
– Déjele hablar, McKinnon. -Ése fue el comentario de Mead, que no había emitido un solo sonido, aparte de aspirar aire entre los dientes, desde que el psiquiatra de Quantico había aparecido.
– No, por favor… -dijo Freeman.
– Bueno, creo que la complejidad tiene que ver con el arte que el asesino intenta crear, o copiar. Su siguiente «obra» podría ser muy sencilla. Creo que depende totalmente del arte al que hace referencia.
– Entiendo. Por supuesto. -Freeman asintió.
Kate se recogió el pelo detrás de las orejas.
– Estoy absolutamente de acuerdo en que es inteligente y organizado. Pero en vez de considerarlo un psicótico normal y corriente, ¿qué le parece estudiarlo como una personalidad artística?
– Continúe -instó Freeman.
– Los artistas -dijo Kate- son vanidosos pero inseguros. Quieren atención, como dijo usted, pero se ocultan tras sus obras. Les gusta estar solos, pero quieren que el mundo se fije en su obra. Los artistas viven para su trabajo -explicó-. Quizá podamos averiguar ciertas cosas de este tipo a partir de su obra, de su (perdón) su arte.
– ¿Cómo? -preguntó Freeman, mirándola fijamente.
– Bueno, yo diría que tiene una mirada bastante clásica. La muerte de Marat y el cuadro de Tiziano son obras muy clásicas. Incluso el Kienholz, que parece raro, es una pieza muy estructurada, clásica. Además, escoge arte verdadero. No cualquier cosa. Por eso creo que es serio e inteligente. Aunque eso no significa necesariamente que tenga estudios artísticos. Podría ser autodidacta. Si es así, ha tenido acceso a una biblioteca de arte, o a libros de arte, por lo menos. No creo que pueda guardar todos esos detalles artísticos en la cabeza.
Freeman se cruzó de brazos y se recostó en el asiento.
– Interesante.
– Ha mencionado que el intervalo entre los crímenes disminuye -dijo Kate-. ¿Siempre ocurre así?
– Es lo más habitual -respondió Freeman-. Lo único que enlentece a estos tipos, o los detiene, es la muerte. La suya propia.
– ¿Por qué sigue poniéndose en contacto con McKinnon? -preguntó Tapell.
– Obsesión -contestó Freeman-. Una emoción muy fuerte. -Se volvió hacia Kate-. ¿Se le ocurre algún motivo por el que este tipo se haya centrado en usted?
– Le he dado vueltas y más vueltas al asunto -reconoció Kate-. ¿Mi libro? ¿Mi programa de la tele? A lo mejor para él soy la gran experta. Quizá desee mi aprobación o…
– Mejor que vaya con cuidado -dijo Freeman-. Esos tipos tienen la costumbre de cambiar de opinión sobre quién y qué les gusta. Está claramente obsesionado con usted pero… -Negó con la cabeza.
– ¿Qué?
– Pues no quiero asustarla, pero esos tipos casi siempre confunden el amor con el odio. En última instancia quieren… matar al objeto de su amor.
– Exactamente lo que dijo mi amiga del FBI.
– ¿Liz Jacobs?
– ¿La conoce?
– No. Pero sé que está en la ciudad y que ustedes dos trabajaron juntas.
– No se les pasa una ¿no? -dijo Kate. Añadió una sonrisa.
– Intentamos que así sea -dijo Freeman, quien le devolvió la sonrisa, aunque de modo fugaz-. Mire, siento confirmar lo que le dijo su amiga.
– Tenemos a un hombre apostado en casa de McKinnon -dijo Mead.
– Buena idea -convino Freeman-. Pero tiene que estar muy alerta, McKinnon. Y me refiero constantemente.
– En el fondo espero que disfrute lo suficiente manipulándome y jugando conmigo como para no arruinarlo matándome.
– Podría ser -dijo Freeman-. Pero se acabará cansando del juego.
– Ha cambiado las reglas -dijo Kate-. Ahora nos proporciona las pistas artísticas antes de dar el golpe. Así que necesita mi presencia para que intente descifrarlas.
– Eso es bueno -dijo Freeman-. Pero no es ninguna garantía.
– ¿Y si le ponemos un guardaespaldas a Kate? -preguntó Tapell.
– Podría ahuyentarle -dijo Freeman.
– Y lo necesitamos cerca -dijo Kate.
– La mantendremos bajo vigilancia -dijo Mead-. Mientras tanto, estamos registrando centímetro a centímetro la última escena del crimen. -Le pasó el informe a Freeman-. Esto está recién sacado del horno, son preliminares. Quizá no las haya visto.
– ¿Tienes a la unidad de Intervención preparada, Randy? -preguntó Tapell.
– Sí. -Mead asintió-. Y he pedido otra docena de detectives de General.
Freeman se levantó de la silla.
– Entregaré mi informe al FBI, comisaria Tapell. Estarán en contacto. -Se volvió hacia Kate-. Tenga cuidado -dijo-. Lo digo en serio.
La última vez le había ido por los pelos. Demasiado justo. Media hora antes y la poli le habría pillado y lo habría fastidiado todo.
«Pero lo conseguiste.» La verdad es que cuesta creer que nadie la oyó gritar, la droga le hizo menos efecto del esperado. Había supuesto que una mujer como aquélla, presuntamente interesada en el arte, le habría dejado hacer su obra en paz. Pero no. Una cuchillada en la barriga y se pone a gritar como un cerdo degollado. Menos mal que vivía sola en ese sitio y que le colocó la pecera para cerrarle la boca. Así no había hablado más.
– Pero lo he conseguido -dice en voz alta-. ¿Verdad? Me refiero a que… era hermoso.
Clava con chinchetas las últimas fotografías en la pared húmeda y porosa formando una hilera torcida.
– Mira esto, ¿quieres? He hecho un gran trabajo. Mira. Mira. -Se arranca los auriculares-. Haz el favor de mirar, tío. Cómo tiene los ojos abiertos, cómo le he drapeado el vestido, le he quitado los zapatos. Igual que el puto Keinholz. No. Mejor. Mi obra es más… -Busca la palabra adecuada-. Viva.
Pero ahora la única respuesta es el arrullo de las palomas que vuelan, las olas que lamen la orilla del río. ¿Le dio demasiada información? Joder, ahí está la gracia. Por supuesto que sabía que ella lo averiguaría. Pero no tan pronto.
«Precaución.»
– No te preocupes. Te oigo. Voy a añadir algo para que la próxima vez vaya más lenta.
«¿Como qué?»
– Como cambiar el emplazamiento.
«No está mal.» Dios mío. ¿Era un cumplido? Ni se lo cree. Por ahora le embarga la sensación más exquisita de… ¿es posible?… aprobación.
Ha pensado mucho sobre su siguiente obra, quiere que sea verdaderamente sutil, desafiante, para ellos dos. Y esta vez va a dedicarse a algo realmente fantástico. Está cansado de los solos. Va a ser un dúo.
Su problema principal es la espera. Necesita desaparecer durante un tiempo, aunque sólo sean unos días, para que se pregunten dónde se ha metido.
Pero ¿cómo satisfacer sus necesidades? Ya siente ese anhelo, la necesidad profunda y casi acuciante. ¿Funcionará si no hay público? En los viejos tiempos funcionaba. Por supuesto eso fue hace mucho tiempo. Era una persona totalmente distinta. Ahora esperan mucho de él. Al fin y al cabo es el artista de la muerte. Y no puede, ni piensa decepcionarlos.
35
– Han pasado tres días, Liz. Ni una palabra, nada -dijo Kate.
El salón delantero de la Payard Patisserie estaba atestado de gente. Mujeres delgadas picoteaban ensaladas. Las asistentas recogían cajas de pasteles. Las niñeras intentaban controlar a sus jóvenes pupilos tras el exceso de dulce ingerido. Kate y Liz estaban apiñadas en una mesita de esta versión de la famosa pastelería francesa en el Upper East Side.
– Creo que está jugando conmigo, por eso desaparece de este modo. Pero de todas formas yo sigo mirando por encima del hombro. No puedo dormir. -Apartó la ensalada-. No puedo comer.
– Ojalá me pasara eso a mí. -Liz lanzó una mirada a su exquisitez de tres capas de hojaldre a medio comer-. Lo siento, no tenía intención de restarle importancia. Mira, yo creo que se está protegiendo, que se ha batido en retirada. -Lanzó una mirada a las mesas vecinas antes de volver a hablar y tuvo la precaución de hacerlo en voz baja-. Los asesinos múltiples son listos, Kate. Te acercaste demasiado. Se ha echado atrás. Pero… volverá.
– Lo sé. Créeme, no bajaré la guardia. No podría aunque quisiera.
– Bien. Recuerda, sus crímenes son la manifestación de sus fantasías, y las está poniendo en práctica… pero esas fantasías no se esfumarán así como así.
– No, pero estoy bastante convencida de que ahora puedo adivinar sus fantasías basándome en la forma en que escenifica sus crímenes.
– Los asesinos múltiples son especialmente astutos, Kate. Creen sinceramente que lo que hacen es normal y aceptable, lo cual hace que sean muy difíciles de apresar. Un porcentaje bastante significativo de ellos nunca son detenidos.
– Vaya, esto sí que me da una alegría.
– Mira, ya sé que eres lista. -Liz miró a Kate con gravedad-. Pero cada asesinato le otorga más fuerza, más seguridad, más convencimiento de que es más listo que tú, Kate. Y competir mentalmente con un asesino es un juego peligroso.
– Lo sé. Pero es un poco tarde para que me retire. -Kate le hizo una seña al camarero-. Café, por favor, solo. -Exhaló un suspiro-. Oye, ¿conoces a un tipo del FBI, un psiquiatra llamado Freeman?
Liz negó con la cabeza.
– Pues él te conoce y sabe que somos amigas.
– El FBI nunca duerme.
– Parecía listo y además me escuchó. Me cayó bien. Y no estaba nada mal. -Kate sonrió-. Por lo menos estas pequeñas vacaciones me han permitido ir a la peluquería y hacerme la manicura, aunque cuando estaba sentada en esa silla tenía la impresión de que iba a explotar. Lo cual me recuerda que la fiesta es mañana por la noche. ¿Recibiste los vestidos que envié de Bergdorf's?
– Sí -dijo Liz-. Pero decidí que estaría más cómoda con mi mono de poliéster a cuadros escoceses.
Kate ni siquiera parpadeó.
– ¿Cuál escogiste? ¿El rojo o el negro?
– Me he decidido por el rojo. Nunca he tenido un traje de Valentino… Ni de Rodolfo ni de ningún otro.
– Estarás divina.
– ¿Cómo supiste mi talla?
– Pedí la más grande que tuvieran. -Kate se echó a reír.
– Bruja. -Liz le dio un manotazo y también se rió.
De pronto Kate se sintió abatida.
– La verdad, Liz, no sé cómo voy a estar en la fiesta. No me quito el caso de la cabeza, que ese maníaco sigue suelto, esperando, y que no podemos hacer nada hasta que vuelva a mover ficha. -Exhaló un largo suspiro-. No sé cómo pude interpretar tan mal esas señales.
– Es obvio que no estabas sola. La brigada estuvo de acuerdo contigo, ¿no?
– Desgraciadamente sí.
Liz se limpió la boca con una servilleta.
– Entonces, ¿qué otras vías quedan?
Kate tomó un sorbo de café y se paró a pensar.
– Pues… está el retablo robado, el que robaron del apartamento de Bill Pruitt que nunca apareció.
– Yo volvería a empezar desde el principio. Eso es lo que habrías hecho en los viejos tiempos, ¿no?
Kate y Slattery estaban volcadas en el expediente de Bill Pruitt por la que parecía la centésima vez.
– Normalmente hay dos porteros en el edificio de Park Avenue en el que vivía Pruitt. -Maureen Slattery se quitó una pelusa del suéter de algodón-. Pero aquella noche, la noche en que murió, uno de los porteros tenía la gripe o algo así. Veamos… -Extrajo la carpeta de Pruitt de entre un montón de papeles del escritorio-. El que sí estaba trabajando dijo que nadie subió a casa de Pruitt aquella noche aparte de un hombre bien vestido de unos cuarenta años. Pero él cree que fue mucho antes de la supuesta hora de la muerte. Y Pruitt debió de dejar entrar a ese tipo porque en ese edificio no entra nadie sin que se le dé el visto bueno.
– ¿El portero vio salir al hombre?
Slattery consultó la documentación y se encogió de hombros.
– No lo dice.
– ¿Se refiere a que nadie hizo un seguimiento de ese tipo?
– Yo fui quien habló con el portero. No recordaba el nombre del tipo. Lo único que dijo es que era blanco, alto, que iba bien vestido y que tenía unos cuarenta años. No había nada sospechoso en él.
– Damien Trip era alto, se vestía bien. Quizás un poco joven para esa descripción. -Kate se llevó el dedo al labio-. ¿Al portero se le enseñó una foto de Trip?
– Pues… no. -Slattery bajó la mirada-. Lo habría hecho, debería, pero la situación se precipitó.
Kate advirtió la expresión de culpa de Slattery.
– Olvídelo, Maureen. Tampoco habría servido de nada. -Levantó la foto del arresto de Trip del expediente de Slattery-. Pero me parece que enseñaré esta foto por ahí para ver qué pasa.
– El portero reconoció haberse tomado un par de descansos aquella noche, dos minutos para mear y cinco minutos para tomar una taza de café.
– Eso significa por lo menos diez para vaciar la vejiga y quince o veinte para rellenarla.
– Probablemente.
– Así pues, podría haber entrado alguien más. -Kate levantó la hoja de Toxicología sobre Pruitt del escritorio de Slattery-. Marihuana, cocaína, nitrito de amilo. Un nivel de alcohol de dos miligramos. Dios mío. ¿Todo eso no bastaba para matar al tío?
– Según el laboratorio, no. Pruitt iba colocado, pero no murió de sobredosis.
Kate volvió a mirar una de las fotografías de la escena del crimen.
– El forense dijo que el morado que Pruitt tenía en la mandíbula era reciente, que se produjo durante la agresión o poco antes. -Kate se paró a pensar-. ¿Había alguna huella en el lugar que no se llegara a identificar?
Slattery rebuscó entre los papeles.
– Había dos grupos de huellas sin identificar que no se correspondían a ningún expediente. Supongo que hasta que no encontremos a nuestro sujeto desconocido no tendremos con qué compararlas.
Urnas griegas en vitrinas de cristal. Suelos de mármol blanco y negro. El vestíbulo del número 870 de Park Avenue podría haberse confundido con una galería de antigüedades, si los hombres uniformados hubieran sido guardas en vez de porteros.
Kate encontró al que estuvo de guardia la noche de la muerte de Pruitt.
– Ya he hablado con la policía -dijo mirando a Kate con suspicacia. Era demasiado parecida a las mujeres bien vestidas que cruzaban esas puertas todos los días como para ser policía-. Presté declaración… varias veces.
Kate le mostró su placa provisional junto con una foto de Damien Trip.
El semblante gélido del portero se derritió. Tomó la fotografía con su mano enguantada de gris, se apoyó en la pared de mármol.
– No. -Negó con la cabeza-. Nunca he visto a este hombre. Lo siento.
– ¿Está seguro? ¿Nunca?
– Estoy seguro.
– Según su declaración, Bill Pruitt recibió una visita aquella noche.
– Sí. Pero no fue el hombre de la foto. Era mayor. Y no era rubio.
– ¿Podría describirlo? ¿Recuerda algún rasgo característico?
– Bueno, era alto. Y llevaba una gabardina. -Cerró los ojos, se chupó el labio inferior-. Pero tengo un recuerdo borroso de su cara.
– ¿Recuerda la gabardina que llevaba pero no la cara?
El portero pareció un tanto avergonzado.
– Por este vestíbulo pasa mucha gente.
– Debió de anunciar su llegada al señor Pruitt. ¿Recuerda cómo se llamaba?
El portero bajó la mirada hacia sus zapatos perfectamente lustrosos y frunció el entrecejo.
– Fue una noche de locos. Tuve que trabajar solo. Patrick tenía la gripe y no había nadie más y yo…
– Está bien. -Kate le dio una palmadita en el brazo.
¿Podía haber algo en el apartamento de Pruitt que lo relacionara con Trip? Ya habían encontrado las cintas porno de Películas Amateur, ¿qué más podía haber? No recordaba haber visto la agenda de Pruitt. ¿Y el dichoso retablo? Estaba ahí, no le costaba nada echar un vistazo.
El apartamento de Bill Pruitt podría haber sido el decorado de Obras del teatro clásico, todo en madera y cuero oscuro. Kate examinó las obras de arte: impresionistas franceses en su mayor parte, unas cuantas acuarelas de marinas de John Marin, unos cuantos grabados de estilo colonial, un par de fotografías de Steichen en blanco y negro de los años treinta, pero ni rastro de arte italiano poco común, por lo menos no a la vista. Los muebles parecían en su sitio, aunque las puertas talladas de una cómoda estaban abiertas y el contenido -álbumes de fotos, libros curiosos, un par de jarrones antiguos- había sido recolocado, dispuesto en las esquinas o apilado en la parte delantera.
En la biblioteca, Kate fue directa al gran escritorio de roble de Pruitt. Pero estaba claro que los chicos de Escena del Crimen se le habían adelantado; todos los cajones estaban abiertos y los papeles desordenados. Lo único que quedaba eran facturas y cheques anulados.
¿Acaso el asesino también había repasado aquellos papeles?
De nuevo Kate tuvo la sobrecogedora sensación que había tenido en el apartamento de Elena: que el asesino había estado allí, que ella estaba haciendo exactamente lo mismo que él. Lo percibía como una sombra que se cernía sobre ella. Se volvió. Pero no había nada. Respiró hondo.
En la escena del crimen, el cuarto de baño de Pruitt, Kate encontró poca cosa: el botiquín vacío, nada al borde de la bañera. El único indicio de que ahí había vivido alguna vez un ser humano era una balanza digital. Kate se imaginó a Bill Pruitt pesándose con unos calcetines negros subidos y unos calzoncillos blancos almidonados tipo bóxer, preocupado por los ataques al corazón, las arterias endurecidas, los derrames cerebrales. «Pobre Bill.» Al final eso era lo que menos debía preocuparle.
¿Qué había ocurrido exactamente? ¿Había llegado el asesino e interrumpido el baño de Bill? Pruitt se habría enfundado un albornoz para abrir la puerta. ¿Y entonces qué? Lucharon. Se pelearon. El hombre arrastró a Bill hasta la bañera, ¿lo mantuvo sumergido hasta que se murió? ¿O le dio una paliza, llenó la bañera y luego lo lanzó al interior? Pruitt estaba colocado. No habría opuesto demasiada resistencia.
Kate intentó imaginarse la noche. Pruitt muerto, su cadáver dispuesto como el cuadro de La muerte de Marat. Luego el asesino debió de recorrer el apartamento para buscar su recuerdo. ¿El retablo estaría a la vista? No, probablemente estaba escondido. Al fin y al cabo era una obra de arte robada. Por tanto, el tipo se tomó su tiempo para rebuscar entre las pertenencias de Pruitt.
Kate intentó seguir la misma ruta que el asesino. Pasó del cuarto de baño al dormitorio.
La policía lo había dejado patas arriba: el triste colchón desnudo, ligeramente combado en el centro; el armario abierto, los trajes de vestir y las americanas revueltas, unos pantalones gris marengo en el suelo, arrugados sobre varios pares de zapatos, cuellos de camisa, mocasines con borlas, náuticos, los cajones de la cómoda como pequeñas tumbas abiertas y su contenido -camisas blancas y azules perfectamente lavadas y planchadas con las iniciales WMP en el bolsillo, junto con nueve o diez pares de calcetines negros y, por lo menos, una docena de calzoncillos tipo bóxer blancos y almidonados- esparcido por el suelo.
Nada como morir para que la vida de una persona quede desnuda, para que sus pertenencias se traten con desprecio, pensó Kate. Miró en las mesitas de noche, abrió los cajones. No quedaba nada de valor, sólo un paquete de condones lubricados sin abrir, medio paquete de pastillas de menta blanca, un cortaúñas.
Kate volvió del dormitorio al cuarto de baño y de nuevo a la biblioteca. Pero no sirvió de nada.
La sala de estar era la única estancia que la policía no había saqueado. Kate se detuvo un momento para admirar un cuadro. Ya, total, podía permitírselo, no tenía nada más que hacer. Un paisaje de Monet, su jardín de Giverny. Pero la sala oscura engullía gran parte de los detalles. Kate descorrió las gruesas cortinas para echarle un vistazo. La luz inundó la habitación.
Se entretuvo unos minutos, clavó la mirada en la pintura de impasto de Monet y en el color suntuoso, y cuando se volvió para marcharse observó que la luz hacía resaltar el relieve de terciopelo en forma de flor de lis del papel pintado, el grano de la madera oscura del revestimiento, el detalle de las alfombras orientales y algo más que asomaba por el borde de la alfombra, que quedaba casi oculto por la pata de una mesita, un pequeño objeto, que brillaba bajo el haz de luz.
Un gemelo.
Kate lo tomó entre el pulgar y el índice: un óvalo perfecto de dieciocho quilates ribeteado con ónix negro, elegante sin ser recargado. Se puso rígida. Debía de ser de Pruitt. ¿Y por qué no? Era un estilo bastante común. De todos modos, Kate contuvo el aliento cuando giró el gemelo y lo levantó para verlo más de cerca.
La inscripción era tan clara como el día que la había hecho grabar. «Para R. con amor. K.»
«Oh, Dios mío.» El desconocido alto y bien vestido.
36
Veinte minutos para llegar al despacho de Richard. Veinte minutos de auténtico infierno.
El gemelo de Richard en el lugar en que Bill Pruitt había sido asesinado.
¿Cómo era posible?
Kate miró por la ventanilla del taxi los edificios de oficinas, la gente, los carteles, las luces, lo veía todo borroso.
En el despacho exterior, la secretaria de Richard, Anne-Marie le sonrió y la saludó con la mano, pero Kate pasó rápidamente por su lado.
– ¡Kate! -Richard abrió como platos sus ojos azules.
Kate se detuvo en el umbral del despacho.
Richard hizo las presentaciones pertinentes un tanto forzado.
– Señor Krauser. Mi esposa.
– Oh. -Kate tomó aire con rapidez-. Lo siento, yo…
– No pasa nada. -El hombre era o muy gentil o se asustó al ver la expresión de Kate-. Su esposo y yo ya habíamos terminado.
Richard miró a Kate con suspicacia cuando cerró la puerta detrás de su cliente.
– ¿Sabes quién era ése, Kate? El banquero de inversiones alemán que…
Kate dejó rodar el gemelo por el escritorio.
– Oh. -La voz de Richard dejó de sonar airada-. Hace tiempo que lo busco.
– Ya me lo imagino. -Kate se quedó quieta y contuvo el aliento.
– ¿Dónde lo has encontrado?
– En el apartamento de Bill Pruitt.
Durante unos instantes ninguno de los dos habló. Luego Kate estalló.
– ¡Por el amor de Dios, Richard! ¿Qué significa esto? Explícamelo, por favor.
Richard caminó hasta el final del despacho, ajustó un Marilyn enmarcado de Warhol que estaba perfectamente colocado. Se volvió y la observó con gravedad.
– Pruitt estaba malversando dinero de Hágase el Futuro. Encontré discrepancias en las cuentas que Pruitt llevaba para la fundación. Fui a verle aquella noche y… -Richard habló con tranquilidad, aunque seguía ajustando marcos, recogiendo pelusa imaginaria de su americana de raya diplomática, revolviendo los papeles del escritorio, caminando-. Bueno, no es lo que parece, maldita sea. Fui a verle para que me lo explicara. El cabrón se rió en mi cara. Estaba borracho. Perdí la paciencia. Le di un puñetazo. -El cuerpo larguirucho de Richard se desplomó en el confidente de cuero que había bajo una serie de reproducciones de David Hockney: todo piscinas y palmeras y cielos azules de California. Alzó la vista hacia Kate-. No pensarás que lo maté, ¿verdad?
Kate se quedó mirando a Richard fijamente.
– No sé lo que pienso. -Ella también tenía ganas de desplomarse.
– Oh, venga, Kate. Soy yo. Richard. Tu marido.
Sí. El marido que le había mentido. Engañado. A Kate le relampagueaban los ojos color avellana.
– ¿Por qué no me lo dijiste?
– Quería decírtelo pero…
– ¿Pero qué?
Kate sacudió la cabeza, intentando encontrarle un sentido, pero las imágenes se le aparecían fugazmente en la cabeza: Richard dándole un puñetazo a Pruitt, ese gemelo en el suelo, el morado de la mandíbula de Pruitt. Kate se presionó la frente con los dedos como si intentara apagar el interruptor de aquella horrible película.
– Después de diez años de matrimonio -dijo-, ¿cómo pudiste no contármelo?
– Tenía la intención clara de decírtelo, pero Elena acababa de ser asesinada y no me pareció importante. -Richard se frotó las sienes-. Pensé decírtelo más adelante.
– ¿Más adelante? -Kate cerró los puños y se le pusieron blancos, pero estaba escuchando. Quería oír las palabras de su esposo-. ¿Y qué pasó más tarde?
– Más tarde murió Pruitt. Seguía teniendo intención de decírtelo pero Arlen James no quería que nadie supiera del desfalco de Pruitt en Hágase el Futuro. Arlen y yo teníamos intención de encararnos a Pruitt juntos al día siguiente. Pero cuando encontraron a Bill asesinado, a Arlen le entró el pánico, se preocupó por la reputación de la fundación. No quería que la historia del desfalco saliera a la luz. Bastante tenía la fundación con hacer frente a la muerte de Elena y luego la de Bill. ¿Quién va a apoyar a una organización benéfica que no sabe cuidar de su dinero?
Cierto. De todos modos, Kate no lograba disipar la duda que se había abierto paso en su interior. Se sentía inestable, confundida.
– Estaba muy asustado. Me refiero a que Bill estaba muerto y yo había estado en su apartamento, y nos peleamos…
De pronto Richard parecía un niño pequeño y perdido. Kate sentía el impulso de acercarse a él, de abrazarlo, de acariciarle los rizos, de decirle que no pasaba nada. Pero al mismo tiempo todo lo que le había dicho hasta el momento le sonaba sospechoso, mancillado. ¿De verdad trabajaba hasta tan tarde por las noches? ¿Y los viajes fuera de la ciudad? Y si había golpeado realmente a Pruitt, ¿por qué no dar un paso más… y matarlo? Aunque se resistía, la imagen de Pruitt en el baño mientras Richard lo mantenía sumergido tomaba forma en su cabeza. ¿Y la forma en que Richard había mirado siempre a Elena? ¿Era algo más que paternal? «Cielo santo.» No quería pensar esas cosas pero era incapaz de evitarlo.
– Creía que éramos un equipo -afirmó ella.
– Lo somos.
– Lo éramos -le corrigió Kate-. Si me lo hubieras contado podría haberte ayudado.
– ¿Cómo, Kate? -Richard negó con la cabeza-. Después de la muerte de Bill, era más sensato que no lo supieras. Saberlo te habría colocado en una situación muy incómoda, tú trabajando en el caso y tu marido peleándose con una de las víctimas. ¿Qué te habría parecido? Pasó demasiado tiempo. -Abrió las manos con las palmas hacia arriba-. Pensé que era mejor así. Que ya te lo contaría cuando todo hubiera terminado. -Richard levantó un pisapapeles de cristal del escritorio, se lo pasó de una mano a la otra-. Bill Pruitt estaba perfectamente cuando le dejé. Vamos, Kate. Tú me conoces. No mataría ni a una mosca.
– Tampoco pensaba que fueras capaz de darle un puñetazo a alguien -dijo Kate. Se sentó con cuidado en el sofá de cuero de Richard-. ¿Y si Bill fue asesinado por culpa del desfalco?
– Imposible. -Siguió pasándose el pisapapeles de una mano a otra-. Arlen y yo éramos los únicos que lo sabíamos.
– ¿En serio que Arlen y tú pensabais que iba a ir por ahí contando esa información de forma indiscriminada? -Kate respiró hondo-. Parece mentira que no me conozcas mejor, Richard.
– Si lo hubieras sabido, quizá no te habría quedado más remedio que divulgarlo, y no había ninguna necesidad, está claro que no tuvo nada que ver con el asesinato de Bill, ni con el artista de la muerte. -Richard abrió unos ojos como platos-. Cielos. ¿Te das cuenta de que estuve ahí, en casa de Pruitt, justo antes de que el loco ese lo matara?
– Sí, me doy perfecta cuenta. -Un escalofrío le recorrió los músculos de la espalda-. Dios mío, tienen tus huellas, Richard.
– ¿Y qué? Mis huellas no están registradas. No soy un delincuente. -Dirigió la mirada al enorme ventanal que enmarcaba un tramo impresionante del río Hudson, un par de edificios recién construidos y unos cuantos muelles desérticos que salpicaban la orilla del río.
– Dios mío, Richard. Si esto sale a la luz… -Kate se tapó los ojos. Deseaba que todo se desvaneciera: la muerte de Elena, Richard en el apartamento de Pruitt, esa conversación. Veía puntitos en la oscuridad que reinaba tras sus párpados.
– ¿Por qué iba a salir a la luz? -Richard dejó de jugar con el pisapapeles, lo dejó caer sobre el escritorio con un golpe seco-. Tú eres la única que lo sabe.
– Por ahora. -Kate abrió los ojos. Tardó unos segundos en enfocar el rostro de Richard.
– Bueno, no vas a contárselo a nadie, ¿no? -Se separó del escritorio y se levantó.
– Por supuesto que no.
Kate no paraba de darle vueltas a la alianza que llevaba en el dedo, se imaginó a ellos dos bailando en una fiesta, el suave tacto de la mano de Richard en la base de la columna, sus mejillas en contacto, el olor de su bálsamo para después del afeitado. ¿Había sido apenas hacía unas semanas?
Richard la tomó de la mano.
El acto la tranquilizó un poco, la ayudó a concentrarse.
– Richard, cuando estuviste allí, en casa de Bill Pruitt, ¿te fijaste en un pequeño retablo, una Virgen con el Niño Jesús?
– No. ¿Por qué?
– Porque Bill Pruitt tenía uno que ha desaparecido, ¿recuerdas?
Richard bajó la mano.
– No me estás acusando de haberlo robado, ¿verdad?
Kate se puso tensa.
– Sólo te he preguntado si lo habías visto. No le des la vuelta a la tortilla y me conviertas en la mala.
– No, no vi ninguno. Si lo hubiera visto, a lo mejor me lo habría llevado, como pago por su desfalco. -Extendió la mano otra vez, le tocó el brazo-. Lo siento. De verdad que lo siento. ¿Me perdonas?
Kate quería perdonarle, creerle, dejar todo eso atrás, pero las imágenes y los sentimientos seguían acuciándola.
– No estoy segura.
– Oh, venga, Kate.
Richard le rozó el brazo con los dedos y a ella se le puso la carne de gallina. Kate colocó la mano encima de la de él.
– Lo intento -dijo.
Richard trató de darle un beso, pero Kate lo rechazó.
– Lo siento, pero voy a tardar más de un minuto en superarlo.
– Intentaba proteger a la fundación, Kate. Pensaba que tú estarías de acuerdo conmigo.
– Tal vez lo habría estado. -Kate era incapaz de ocultar la decepción que transmitía su voz-. Si me hubieras dado la oportunidad.
– Cometí un error, Kate. Lo siento. Debería habértelo contado.
– Sí, deberías habérmelo contado. -Kate tragó saliva, intentó contener las lágrimas que se le agolpaban en los ojos.
– ¿Y si nos damos un abrazo?
Kate aflojó el cuerpo entre sus brazos.
– Por favor, Richard. No vuelvas a ocultarme nada. No me importa lo grave que sea.
Richard la envolvió en sus brazos.
– De acuerdo, lo reconozco. Los corredores de Bolsa quieren matarme, me he acostado con Elizabeth Hurley y maté al sheriff.
– Muy gracioso -dijo Kate.
– Eh, ¿dónde está tu sentido del humor?
Kate lo miró a los ojos.
– Creo que lo perdí cuando encontré tu gemelo en el lugar donde se cometió un asesinato.
Kate se sentó en el borde de su cama completamente blanca. No tenía valor para volver a la comisaría. ¿Y si Slattery o Brown le preguntaban si había encontrado algo en casa de Pruitt? «Oh, nada, sólo el gemelo de mi marido, eso es todo.» Era como si todo se desmoronase a la vez. Su esposo le mentía, las finanzas de la fundación eran una ruina, el caso estancado, Willie apenas le hablaba. Era como si todo se deshilvanase; como si ella se deshilvanase. Kate casi podía ver trozos de sí misma arrancados, esfumándose.
Se desplomó sobre la cama, cerró los ojos, vio el haz de luz, el gemelo de Richard sobresaliendo por la esquina de la alfombra. ¿Era posible que le estuviera mintiendo? ¿Qué era lo que le había dicho el otro día? Que nunca se llegaba a conocer a nadie, que todo el mundo tenía secretos. ¿Los tenía él? Maldita sea, no quería pensar de ese modo. Richard no era un asesino. Y ella tampoco era una de esas esposas ingenuas que nunca sospechan nada mientras sus esposos van por ahí violando animadoras.
Sonó el teléfono, pero Kate dejó que saltara el contestador. Era su amiga Blair hablando de la fiesta de la fundación y luego algo sobre el prestigio social que Kate estaba perdiendo.
Oh, fantástico. Una pérdida más que Kate podía añadir a su lista.
Tardarán varios días en encontrar al muchacho. Los ladrillos que le ató a los pies antes de lanzarlo al río hacen que sea toda una certeza.
Pero se siente… incompleto. Oh, claro, fue bonito mientras duró. Pero ¿ahora qué? ¿Cómo convertirlo en otra cosa?
«Inténtalo.»
Cierra los ojos, imagina al adolescente flotando bajo el agua. Para que sea más colorido, añade un banco de peces caleidoscópico que nadan alrededor del cadáver. Luego unos cuantos desechos del río Hudson -un neumático viejo, una silla de metal torcida cubierta de musgo verde y suave, una muñeca sin cabeza- objetos encontrados que lo convierten en un bodegón surrealista. ¡Eso es! Una de esas enormes obras de acuario como las que hace el artista británico Damien Hirst. Oh, vaya si estaría celoso el señor Hirst de poder jugar con un cuerpo de verdad.
De todos modos, debe reconocer que no le gustó tanto sin su público. Necesita volver a acercarse.
Recorre la habitación de un lado a otro. Tal vez sea demasiado pronto. Pero ahora nada le detendrá.
Encuentra el dispositivo electrónico que ha comprado por Internet. Le pesa poco en las manos, el metal es frío. Lo ha probado varias veces y funciona, sirve para que su voz suene hueca, inidentificable. Habla a través del aparato: «Probando, probando, probando.» La palabra resuena en la sala, una y otra vez, su voz suena rara, completamente alterada.
– Hola -dice-. Buenas noches. ¿Te sorprende saber de mí? -La voz le suena tan ajena que se queda desconcertado unos momentos, son demasiadas voces, demasiadas psiques con las que tratar. Pero vuelve a hablar, se centra en el hecho de que sí es su voz distorsionada por el dispositivo metálico-. Soy yo -dice, mientras escucha el eco-: yo, yo, yo…
Se echa a reír. Qué sorprendida se quedará. Pero ¿realmente puede llevarlo adelante?
«Hazlo.»
– No estoy seguro.
«Hazlo. Eres más listo. Invisible.»
Se para a pensar un momento. Es cierto. Basta con darse cuenta de cómo entra y sale de los sitios, nadie se percata. En realidad es como si fuera invisible… cuando quiere serlo.
Tiene el auricular en la mano.
En realidad es por el bien de ella. No quiere que se duerma en los laureles.
En el sueño, ella está corriendo por un campo. Es de noche. Va desnuda.
Llega a la linde de un bosque, es tan frondoso que tiene que ir esquivando árboles; las ramas larguiruchas y sin hojas le arañan la piel.
Pero ahora él también está ahí, el hombre, llamándola por su nombre. ¿Por qué está tan asustada? La voz le resulta familiar, no amenazadora.
– Por favor, necesito que me lo devuelvan.
El bosque se ha vuelto menos denso.
Echa a correr a toda velocidad, siente su presencia detrás de ella. Lo oye jadear.
Se aventura a echar un vistazo por encima del hombro, tropieza con una piedra, deja caer el pequeño objeto que agarraba con la mano, que resbala por el suelo y acaba al lado de un montículo empapado de hojas.
Se inclina hacia delante, extiende el brazo para recogerlo, es un pequeño gemelo de oro y ónix. La sombra del hombre le cae en la espalda. Lleva cuchillo.
Oye sus propios gritos, un repique que reverbera una y otra vez.
El sonido la despertó de la pesadilla.
Kate se dio cuenta de que estaba sonando el teléfono que tenía al lado de la cama. Levantó el auricular mientras el corazón le latía con fuerza.
– ¿Diga?
– Ho… la -dijo él.
– ¿Quién es? -preguntó todavía medio dormida.
– Ya lo… sabes. -La voz estaba distorsionada, sonaba metálica, hueca, sumamente lenta.
Con eso fue suficiente. Se despertó de golpe. «Dios mío. ¿Es él?»
Recordó la escucha telefónica que Mead le había puesto. «Haz que hable.» -¿Dónde has estado?
– Descansando.
– ¿Por qué?
– ¿Me echas… de menos?
Kate se paró a pensar qué decir durante unos instantes. ¿Qué tipo de respuesta buscaba?
– Sí -respondió-. Te he echado de menos.
Prácticamente oyó su sonrisa al otro lado de la línea.
– Volveré.
– ¿Cuándo?
– Búscame… mañana.
– ¿Dónde?
– En… la… fiesta.
– ¿Cómo voy a…?
Pero había colgado.
Kate escuchó el tono de marcado y rápidamente tecleó el código, oyó otra voz, cansada.
– ¿Lo has oído?
– Sí -dijo-. Lo tengo.
– ¿Lo puedes localizar?
– Lo intentaré.
Kate esperó. Entonces se dio cuenta de que se había quedado dormida con la ropa puesta. Miró el reloj de la mesilla. Pasaban unos minutos de las cinco de la mañana. Le resultaría imposible volver a conciliar el sueño.
El policía volvió a llamarla.
– No ha estado el rato suficiente para localizar la llamada -explicó-. Pero está todo en la cinta.
– Ponte en contacto con Randy Mead -dijo-. Inmediatamente. Dile que el tipo me ha llamado. Y asegúrate de que la información llegue a la comisaria Tapell.
Kate se arrastró fuera de la cama. Deseó que Richard estuviera ahí en vez de en un avión rumbo a Chicago para tomar declaraciones a primera hora de la mañana. Maldición. En ese momento necesitaba un abrazo.
Entonces recordó el sueño, el gemelo, y se estremeció.
Descolgó el teléfono otra vez, intentó evitar que le temblara la mano. Joder, daba igual la hora que fuera. Iba a llamar a Mead y a Tapell ella misma.
37
– Ya han oído las cintas del teléfono -dijo Kate mirando a cada uno de los miembros de la brigada que estaban sentados alrededor de la mesa de reuniones-. Ha dicho que estaría en la gala de Hágase el Futuro, en el Plaza, esta noche.
Brown tamborileó los dedos en la mesa.
– ¿Exactamente de cuántos invitados estamos hablando?
Kate respiró hondo.
– Unos quinientos.
– Me he dedicado a esto desde que recibí su llamada. -Mead chasqueó la lengua-. Tenemos a veinte agentes en el interior del Plaza y dos en cada salida. Por supuesto el FBI ha apostado a sus hombres. -Exhaló un suspiro-. Y el psiquiatra del FBI, Freeman, está en camino.
– McKinnon debería llevar un micro -dijo Brown-. Y yo también quiero estar ahí.
– Necesitará un esmoquin -dijo Kate esforzándose por mantener la calma-. Puedo hacer que le envíen uno. ¿Qué usa, una cuarenta y dos?
– Una cuarenta -dijo Brown, ocultando barriga de forma involuntaria.
Mitch Freeman irrumpió en la sala casi sin aliento. Se alisó el pelo rubio rojizo y tomó asiento.
– Bueno, ¿qué tenemos exactamente?
– El cabrón del psicópata ha llamado a McKinnon -dijo Mead.
– Dice que va a aparecer esta noche en la gala benéfica -añadió Slattery.
– Lo sé. Tapell me ha informado. -Freeman asintió con la cabeza hacia Kate-. ¿Qué más?
– Bueno, no me ha dado ninguna pista artística para interpretar -dijo Kate-. Es un cambio en el ritual.
– Estos tipos siempre siguen un ritual -dijo Freeman-. Pero eso no significa que no vaya a aparecer. -Dedicó a Kate una mirada prudente-. Podría seguir el ritual después de la fiesta. No sé si me explico.
Kate sintió un escalofrío, se abrazó el cuerpo con mucha fuerza.
– No me lo imagino intentando algo delante de quinientas personas.
Freeman reflexionó un instante y luego miró fijamente a Kate.
– A no ser que esté empezando a delirar.
Había cuatro hombres en la estancia. Tres de ellos miraban las paredes.
El tipo que estaba ajustando el micro al diafragma de Kate aparentaba tener diecisiete años -sin barba, un poco de acné en la frente- y también estaba tardando demasiado. Kate tenía carne de gallina en los brazos y a saber dónde más.
– ¿Has terminado? -Notó el borde suave de los dedos presionándole la cinta en el tórax-. ¿Cómo se supone que voy a respirar?
– Con cuidado -dijo él.
Mitch Freeman estaba al lado de Floyd Brown, meciéndose sobre sus talones. Brown le habló a la pared.
– Asegúrese de que el micro funciona a la perfección -dijo-. ¿Dónde va a estar la furgoneta?
Otro agente, situado de forma que no veía el cuerpo medio desnudo de Kate, dijo:
– Justo al lado del Plaza. No te preocupes. El micrófono tiene un alcance de varios kilómetros.
– Mire -dijo Freeman-. Si realmente aparece, tendrá que andar con mucho ojo.
– ¿Qué tengo que hacer? ¿Invitarle a bailar? -dijo en broma Kate aunque estaba temblorosa.
– La verdad -dijo Freeman-, no sería mala idea. Este tipo quiere estar cerca de usted.
– Lo decía en broma -dijo Kate, tragando saliva.
– Ya lo sé. Mire, no sabemos si va a aparecer o qué va a hacer. Calculo que sencillamente lo que quiere es observarla. Utilizará la multitud como escudo. Por otro lado, estos tipos tienden a considerarse sobrehumanos, así que nunca se sabe.
– ¿Se pondría a hablar conmigo? -Kate contuvo otro escalofrío.
– A lo mejor. -Freeman se volvió, atisbo el sujetador negro de encaje que llevaba Kate y apartó la mirada rápidamente-. Lo único que digo es que tiene que estar alerta ante toda persona o acción extraña, cualquiera que quiera tocarla.
– Por Dios, Freeman. -Kate exhaló un profundo suspiro-. Habrá cientos de personas que me darán un beso o me estrecharán la mano.
– Estaremos a su lado -dijo Brown-. ¿Podrá llevar la pistola en algún sitio?
– La Glock no. -Kate notó que la angustia le subía como el ardor de estómago.
– Le conseguiré una pequeña del treinta y ocho. Puede sujetársela en la pierna, bajo la falda.
– Mire, lo más probable es que no haga nada aunque aparezca -dijo Freeman.
– ¿Lo dice para que me sienta mejor? -Kate bajó la mirada hacia el joven que le estaba sujetando el micro. Sus manos frías la hacían temblar-. ¿Has terminado?
– Un segundo, ya está -dijo-. Lleva cinta por todas partes. -Le habló al micro. Es como si le susurrara a Kate al ombligo-. Probando, probando… -Las palabras resonaron por el dispositivo de escucha situado en el otro extremo de la sala.
– Tómeselo con tranquilidad -aconsejó Freeman.
– Oh, claro -dijo Kate mientras intentaba abotonarse la camisa con dedos temblorosos-. Sólo foxtrot.
Con el micro sujeto en las costillas, el vestido elegante y ajustado de Armani que Kate había comprado para la ocasión no quedaba bien. Parecía que le había salido un tercer pecho.
Rebuscó en el armario, descartó varios vestidos hasta que encontró un modelo de John Galliano que había comprado sin pensar el año anterior en París y que nunca se había puesto: un corpiño cubierto de volantes. ¿En qué estaría pensando cuando lo compró? Los volantes nunca habían sido lo suyo. Bueno, pues esa noche sí. Entre todo aquel frufrú podía esconder hasta una ametralladora.
Kate extendió el vestido sobre la cama.
Era demasiado tarde para llamar a Richard. Su avión aterrizaría en LaGuardia en cualquier momento.
Ojalá él le hubiera contado antes lo de la pelea con Pruitt. Demasiado tarde para pensar en eso ahora.
Intentó maquillarse en el cuarto de baño, pero le temblaban los dedos. Tenía que tranquilizarse. Mantenerse alerta, como le había dicho Freeman. Tenía a un montón de invitados que agasajar y la amenaza de un maníaco al acecho.
La idea no la ayudaba a relajarse.
Se sentó en el borde de la cama, respiró larga y profundamente y agradeció la clase de yoga semanal a la que hacía tiempo que no había podido asistir.
Al cabo de diez minutos, Kate estaba lo suficientemente tranquila como para ponerse rímel sin sacarse un ojo.
Se recogió el pelo en un moño. No quedaba como recién salida de la peluquería, pero así iba a tener que ser. Se enfundó unas medias negras y luego el vestido. Los volantes iban bien. Su pecho era un océano de chifón negro ondulado. No se veían bultos antiestéticos.
Se miró en el espejo. No estaba mal.
Debajo de tanto volante, la cinta del micro le tiraba en la piel. Se pasó la mano por debajo del sujetador, intentó tirar del borde de la cinta pero no sirvió. Tendría que soportarlo. Eso le trajo otro recuerdo. El último caso. Ruby Pringle. Aquel día también llevaba un micrófono; pensó que tal vez se encontraría cara a cara con ese tipo en vez de con el cadáver de esa pobre niña.
«Sé dónde está porque sé dónde la puse.»
La nota. Rotulador rojo como sangre seca.
«Dios mío.»
Kate se dirigió como un rayo al estudio, mientras el vestido de fiesta de satén se le inflaba. Ahí estaba, en la pared con el tablero de corcho: la imagen que había enviado el artista de la muerte: Kate con alas y halo, bordeada con un rotulador rojo, y la palabra «Hola».
La letra era parecida.
Kate cerró los ojos: Ruby Pringle tendida en un mar de plástico ondulado, con papel de aluminio alrededor de la cabeza, los vaqueros bajados.
Un ángel. Un ángel desnudo. ¿Podía ser? Alas de plástico. Un halo de papel de plata.
¿El artista de la muerte? ¿Hacía tantos años? Los nombres y las caras de gente del pasado se le agolparon en la mente. ¿Quién podía haberla seguido y por qué?
Observó la pared con las fotos de escenas de los crímenes, todas aquellas muertes con pretensiones artísticas.
¿Ruby Pringle había sido un intento temprano de hacer arte? La escena no era tan concreta como las que creaba ahora. Pero ¿por qué no?
Llamó a su antigua comisaría de Astoria, habló con el policía de recepción. No había nadie que conociera. Nadie con quien hablar del caso de Ruby Pringle. El policía de recepción ni siquiera sabía a qué se refería.
Kate introdujo la pequeña 38 en una funda, se levantó el vestido y se sujetó el arma en el muslo.
El viejo caso de asesinato de Ruby Pringle tendría que esperar hasta el día siguiente.
A no ser que él actuara esa noche.
Los hombres con esmoquin y las mujeres con vestidos de fiesta entraban en el Plaza para un ágape de mil dólares por persona.
Como patrocinadores y coanfitriones, Kate y Richard habían reservado dos mesas, a las que sentaron a sus amigos estratégicamente entre potenciales benefactores para la fundación. Esa noche, sus amigos estaban para entretener y cautivar a los benefactores, al día siguiente, se suponía que los benefactores tenían que emitir sus cheques desgravables a Hacienda para Hágase el Futuro. Todos conocían las reglas. Los que no seguían el ritual no volvían a recibir una invitación.
Kate había contactado con Richard a través del móvil. Estaba en camino.
Floyd Brown ya estaba allí, en la entrada del gran salón de baile del Plaza, apoyado contra una pared, tan apuesto como incómodo en el llamativo esmoquin de alquiler. Kate no pudo reprimir una sonrisa.
– ¿Lleva el micro? -susurró Brown al pecho de Kate.
– ¿Cree que iría vestida como Bo Peep si no lo llevara?
– Dugan -dijo Brown, inclinándose hacia el busto de Kate-. Espero que lo estés captando.
– Floyd. ¿Podría dejar de hablarme a los pechos?
Brown se enderezó con brusquedad, se aturulló y hundió las manos en los bolsillos del esmoquin.
La coanfitriona de Kate, Blair, que estaba de lado, les dedicó una mirada de curiosidad. Kate los presentó rápidamente, tomó a Brown del brazo y se lo llevó a otro sitio. Se sentía angustiada, pero siguió con sus respiraciones de yoga para mantener un aspecto de tranquilidad. Un mes atrás, consideraba que aquel evento era lo más importante de su vida. En ese momento lo único que deseaba era sobrevivir a él.
Tras veinticinco minutos de presentaciones -el alcalde, Henry Kissinger, un flujo constante de miembros de la alta sociedad y adinerados- Brown estaba estupefacto. Había demasiadas personas empujándose y hablando, estrechando manos y dando besos, y todo eran oportunidades de hacer daño de verdad a McKinnon. Tanto ella como Brown habían inspeccionado a todas las personas que se le acercaban a tres centímetros. Brown se estaba poniendo muy nervioso. Kate seguía manteniendo la calma, pero era una calma fingida. Brown observó que barría la sala con la mirada, comprobaba las manos de los invitados en un intento por identificar al policía de esmoquin más cercano, al tiempo que mantenía la sonrisa e incluso un aire de despreocupación.
Un fotógrafo, que pertenecía al equipo de Patrick McMullan, les había hecho fotos cada vez que se giraban, Kate y Brown intentaban con todas sus fuerzas no perder el control durante los escasos segundos en que las bombillas de flash los cegaban temporalmente.
Allá donde mirara, Kate veía que una cara se cernía sobre ella. Todas las manos en los bolsillos suponían una amenaza posible. Sonreía como una autómata. Contenía el aliento. Pero, en su fuero interno, apenas lograba contener el pánico.
– Quiero ir a preguntar a los guardas de la puerta -dijo Brown-, a ver si han visto algo sospechoso. -Se inclinó más hacia ella y le susurró-: Ese tipo de ahí al que el esmoquin de alquiler le queda peor que a mí es policía, sólo está a medio metro de distancia.
– Todo irá bien. -Kate se dio una palmadita en el muslo para indicarle que allí llevaba la pistola, pero le temblaba la mano.
Willie hizo acto de presencia con Charlie Kent del brazo. Como era artista, no se esperaba que vistiera el esmoquin de rigor. Llevaba un jersey de cuello alto negro bajo una cazadora de cuero de líneas elegantes. Kate lo besó en las mejillas. Él no la besó.
Este hecho añadió una capa de tristeza a la angustia de Kate. Se fijó en un hombre que estaba justo detrás de Charlie y que se había introducido la mano en el bolsillo del pecho. No lo conocía y lo vio escorándose hacia ella. Le hizo una seña con los ojos al policía que estaba más cerca. El agente apartó a los invitados, agarró al hombre del brazo, le extrajo la mano lentamente del esmoquin… el hombre tenía un pañuelo entre los dedos.
– ¿Disculpe? -El hombre le dedicó una mirada de escarnio e incredulidad.
– Lo siento -dijo el policía-. Le he confundido con otra persona.
Kate tomó aire, recorrió la sala con la vista. ¿Estaba ahí?
Cuando pensó eso, durante un brevísimo instante, todo el gentío se volvió borroso. Incluso la música sonó distante, amortiguada. Era como si todos y todo dejara el escenario y sólo quedaran dos actores.
Por eso me ha llamado, pensó Kate, para hacerme sentir su presencia.
Y funcionaba, Kate no conseguía evitarlo, la sensación de que estaba ahí, a su lado, observando todos sus movimientos, manejando los hilos.
Entonces volvió a empezar, la sala recobró vida, el clamor y el bullicio, a cada minuto alguien se topaba con ella o le tendía la mano o le daba un beso en la mejilla. Kate intentaba mantener la sonrisa en su sitio, pero se le estaban empezando a crispar los nervios.
«Si está aquí, ¿por qué demonios no se muestra?»
Pero, claro está, podía haberla saludado ya, estrechado su mano, haberle dado un beso en la mejilla. La idea le estremeció. ¿Se trataba de alguien que conocía? ¿O un completo desconocido? Y si estaba ahí, ¿qué iba a hacer? ¿Dispararle? No. Eso no sería nada artístico. Además, los invitados habían tenido que pasar por un detector de metales. Cielo santo, ¿qué iban a decir al respecto los columnistas de las crónicas de sociedad?
Kate lanzó un vistazo a la sala mientras ciertos cuadros se le aparecían fugazmente en la cabeza: las escenas festivas de Renoir, los cafés abarrotados de Manet, los retratos de la familia real de Goya. El artista de la muerte podía elegir a cualquiera de ellos. Y a muchos otros. Pero ¿qué papel desempeñaría ella en las obras? ¿Y por qué ella? ¿Por qué?
Había un hombre a su derecha que le dio un beso en la mejilla; una mujer a la izquierda le susurró algo. Luego dos personas más delante de ella. Veía borrosas las facciones y las sustituía por los rostros de las víctimas del artista de la muerte: Stein, Pruitt, Amanda Lowe, Elena. Siempre Elena.
Kate había empezado a temblar. ¿Seguía sonriendo, estrechando manos? No tenía ni idea. Oyó la voz de él por teléfono, hueca y metálica, resonándole en los oídos; su propia imagen con alas y un halo y la palabra escrita -«Hola»- que le retumbaba en el cerebro.
Un golpecito en el hombro. Kate se volvió tan rápidamente que estuvo a punto de caerse. Richard la agarró.
– Cuidado, tigresa. -La besó en la mejilla.
Kate se recostó en él.
– ¿Estás bien? -Richard la miró fijamente con sus ojos azules y el ceño fruncido.
– ¿Dónde has estado? -preguntó ella, regresando al presente, sintiendo la multitud que la rodeaba, el bullicio, la electricidad. Respiró hondo.
– El tráfico -dijo Richard mientras le acariciaba la nuca-. ¿Qué ocurre?
– Estoy bien, un poco nerviosa -dijo Kate, esbozando una sonrisa fingida.
La gente que los rodeaba picoteaba canapés, tomaba cócteles, charlaba.
– Vamos. -Richard la tomó del brazo-. Me parece que te hace falta sentarte.
Los floristas no habían decepcionado. Los centros eran enormes pero bajos, todas las flores blancas: rosas, fresias, tulipanes. Los manteles y la vajilla blancos a juego.
Sin saber muy bien cómo Kate consiguió hablar de trivialidades, las palabras parecían surgir de su boca por sí solas.
– Estás preciosa -le dijo a Liz, a quien había sentado a su lado-. Y me alegro de que estés aquí.
– ¿Vas aguantando?
– Más o menos.
Liz la miró con preocupación, estaba a punto de hablar cuando Arlen James subió al estrado y empezó su discurso sobre la educación y su importancia, sobre los logros de la fundación, cuántos jóvenes llegaban a la universidad a través de la misma, cómo formar parte de ella, y todo con el encanto y la facilidad de un hombre nacido en una familia rica, lo cual no era su caso. Kate admiró su entereza, teniendo en cuenta que acababa de emitir un cheque de dos millones de dólares para cubrir el desfalco del difunto William Mason Pruitt, cuyo nombre no se mencionó ni una sola vez.
Pero Kate no se tranquilizaba, recorría las distintas mesas con la mirada, vigilando las esquinas de la sala, las sombras.
«¿Dónde está?» Jugueteaba con la servilleta y se la retorcía en la falda. ¿Acaso el artista de la muerte se había propuesto atormentarla? Podía ser. Miró al otro lado de la mesa, donde estaba Richard, y él le sonrió. El gemelo de la sala de estar de Pruitt se le apareció en la mente. Arlen James seguía hablando, pero Kate no se concentraba. Se levantó con rapidez, susurró excusas a la gente que había en su mesa y salió rápidamente de la sala.
Los policías y agentes del FBI enseguida le pisaron los talones, giraron cuando Kate pasó por la entrada del gran salón de baile y la siguieron por el pasillo.
– Voy al baño de señoras. -Necesitaba estar sola.
Primero un policía echó un vistazo al baño, comprobó los inodoros uno a uno antes de darle luz verde.
En el interior Kate se apoyó en el lavabo, respiró hondo varias veces, tomó un sorbo de agua y se salpicó un poco de agua en la frente. Estaba pálida. Le temblaban las manos.
«Maldito tío.» Estaba jugando con ella y lo sabía.
Y el dichoso micro del tórax le picaba un montón. Kate intentó alcanzarlo pero no pudo. Se introdujo en una de las cabinas con inodoro, tenía la cremallera de la parte superior del vestido medio bajada cuando oyó pasos sobre los azulejos. Bajó la mirada. Zapatos negros. De hombre.
Se dispuso a agarrar la pistola, pero al cabo de un segundo una manada de soldados de asalto irrumpió en el baño de señoras, gritando:
– ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡No se mueva!
Kate agarró la pistola del 38 y abrió la puerta de una patada.
Había un hombre con esmoquin en el suelo, tenía sesenta años o incluso más, la expresión de su rostro era de puro terror. Los policías y agentes lo habían inmovilizado. Le apuntaban a la cabeza con tres pistolas. Dos al corazón. Un policía lo tenía agarrado por el cuello.
– Dios mío -dijo Kate-. Vais a matarlo.
El hombre estaba al borde de las lágrimas.
– No sabía que estaba en el baño de mujeres -dijo arrastrando las palabras. Estaba borracho.
– No ha hecho nada -dijo Kate y le tendió la mano al hombre. Era imposible que aquel hombre fuera una amenaza-. ¿Se encuentra bien? -le preguntó verdaderamente preocupada mientras lo tomaba de la mano.
El hombre apenas podía hablar. Tenía el rostro ceniciento y las manos le temblaban de modo incontrolable.
En la entrada principal del Plaza, Kate y Richard, y Floyd Brown no demasiado lejos, se encontraron con un aluvión de lámparas de flash. Un grupo de periodistas de televisión y prensa se abatían sobre ellos, cámaras y micrófonos en mano. Al parecer, la noticia de que la policía había tomado por asalto el baño de señoras había viajado rápido.
Sin pensárselo dos veces, Kate retrocedió, se retiró al vestíbulo sin soltarse del brazo de Richard.
Brown propuso salir por la puerta lateral y Kate estaba a punto de seguir su recomendación cuando se le ocurrió una idea: «Ahora me toca a mí.» Se acercó a Brown, los dos se pusieron a cuchichear y ella lo envió a lidiar con los medios mientras se miraba en uno de los enormes espejos dorados del Plaza.
– ¿Qué ocurre? -preguntó Richard con impaciencia.
– Vamos -dijo Kate-. Atento al espectáculo.
– Uno a uno -indicó Brown al nutrido grupo de periodistas reunido en las escaleras delanteras del Plaza. Señaló a una atractiva reportera para que empezara.
– ¿Entonces no ha sido el artista de la muerte quien la ha atacado esta noche?
– No -respondió Kate-. No me han atacado.
Todos los periodistas empezaron a hablar a la vez. Brown los hizo callar, señaló al presentador de una televisión local y éste dio un paso adelante.
– Como una de las expertas en arte más importantes del país, ¿qué opina del artista de la muerte?
Kate asintió ligeramente hacia el reportero, le había formulado exactamente la pregunta que ella había pedido. Miró de hito en hito a la enorme cámara.
– Deben recordar que gran parte del arte actual se basa en la idea, y es así desde que el arte conceptual entró en escena a finales de los años sesenta.
Unos cuantos periodistas intercambiaron miradas de confusión, pero Kate le estaba hablando a él. No a los cámaras ni a los periodistas. Sólo a él.
– En el arte conceptual, la idea es la que guía el trabajo. La obra de arte terminada es, o debería ser, una ilustración perfecta de la idea e intención del artista. Así pues, si analizamos la obra del artista de la muerte siguiendo este criterio, bueno, se queda corta. -Hizo una pausa, fijó los ojos en la cámara, se imaginó que él estaba allí, al otro lado, observando, escuchando-. Lo cierto es que su obra no está nada clara. No sé cuál es su propósito. Me gustaría saberlo, pero… -Siguió observando la cámara-. No lo veo.
– ¿Y el caso? ¿Puede comentarnos algo sobre el caso? -gritó un reportero.
– No -respondió Kate-. Yo sólo hablo de arte.
En aquel momento todos los periodistas se pusieron a gritarle preguntas, pero ella se volvió. Había cumplido su misión.
38
Kate le dio un golpecito a la copia de la foto del periódico, a la que el artista de la muerte le había puesto un halo y alas, y que estaba clavada en el tablón de anuncios de la sala de reuniones.
– La letra es lo que me hizo pensar en eso -explicó-. Es muy parecida a un mensaje que recibí en mi último caso, en Astoria.
– Astoria fue hace mucho tiempo -dijo Mead.
– No tanto -replicó Kate-. Y el caso nunca llegó a resolverse. Anoche llamé a la comisaría y esta mañana otra vez. Quería que me enviaran lo que tuvieran sobre el tema, sobre todo una huella dactilar que nunca llegó a identificarse.
– ¿Cree que pudo haberse tratado del artista de la muerte? -preguntó Slattery.
– Tenemos huellas de todas las escenas de los crímenes que no hemos conseguido identificar. Si una de ellas coincide con la huella que tengo del crimen de hace diez años…
– ¿Y qué dicen en Astoria? -preguntó Brown.
– Que todos los homicidios sin resolver de más de ocho años de antigüedad se pasan a microfichas y luego a discos y que se enviaron a Quantico hace un año.
– Nosotros también lo hacemos -dijo Mead-. Ahora se hace de forma automática.
– Intenté conseguir la información a través de la página web del FBI, pero se me denegó el acceso -dijo Kate.
– Estoy seguro de que esos chicos estarán encantados de conseguirte la información. -Mead frunció el ceño.
– Sí, pero prefiero pedírsela a mi amiga. No hace falta abusar del FBI.
Mead casi sonrió.
– Bueno. -Apoyó los codos sobre la mesa de reuniones-. ¿Le importaría explicarme su actuación televisiva de anoche?
– Le di a nuestro sujeto desconocido lo que quiere -explicó Kate-. Ser tratado como un artista. Fue un discurso serio sobre arte, e independientemente del hecho de que el artista de la muerte lo entienda o no, estoy casi segura de que lo intrigará, le hará querer seguir jugando conmigo todavía más.
– Esto no es un juego -afirmó Mead.
– En eso se equivoca, Randy. Es un juego. -Kate entornó los ojos-. Creo que le agradará el hecho de que lo tratara como a cualquier otro artista. Y calculé muy bien mis palabras. Dije que no acababa de comprender su obra, porque quiero que me la explique, que nos la explique. Le solté toda esa perorata sobre el arte conceptual porque quiero afinar sus ideas, hacer que sean totalmente claras. -Se cruzó de brazos-. ¿Entendido?
Slattery negó con la cabeza.
– No del todo.
– Miren. Si tiene las ideas claras, las pistas también lo serán. Cuanto más claras sean las pistas, antes podré captarlas. Cuanto antes las capte, más rápido podremos ir a la caza. Y esperemos, también, vencerlo. La próxima vez quiero que salga bien. -Kate miró primero a Slattery, luego a Brown y luego a Mead-. ¿Ustedes no?
– ¿Y si no envía más pistas? -Mead se tiró de la pajarita.
– ¿Está de broma? Le hice una crítica poco entusiasta, en la televisión nacional. Dije que su obra era buena, pero no lo suficiente. Apuesto a que el artista de la muerte está ansioso por demostrarme lo muy bueno, y claro, que puede llegar a ser.
«Maldita mujer.»
Bulle de ira, la idea de matarla le pasa por la cabeza, salvaje, descontrolada. Pero entonces se da cuenta de que está jugando con él. Por supuesto que sabe que su obra es brillante. ¿Cómo no iba a saberlo?
Le está haciendo una petición. Y él debería escuchar. Aceptar su reto. Si lo que quiere es claridad, tendrá claridad.
Pero le es imposible ser más claro. ¿Está bromeando? ¿Ha probado alguna vez a trabajar con personas vivas? Hay que ver cómo luchan, se resisten, intentan frustrar su creatividad en todo momento.
Recorre la habitación. Las ratas se introducen en las esquinas, desaparecen bajo las tablas del suelo resquebrajadas.
Se le tiene que ocurrir algo verdaderamente especial, algo excepcional, digno de ellos dos.
«Debes hacerlo.» Las voces.
Hoy mismo se ha asustado mucho, estaba convencido de que los demás las oían. ¿Cómo era posible que no las oyeran? Hablan muy alto, joder. Son ensordecedoras. Pero no, los demás se limitan a sonreír, su estúpida secretaria, sus compañeros de trabajo.
Observa la pared, las Polaroid de Amanda Lowe, su exposición unipersonal.
¿Cómo es posible que ella no vea su brillantez? Pero seguro que la ve. Seguro que sí.
Piensa en la llamada de teléfono, lo bien que funcionó. Y todos esos polis ahí esperando. Qué imbéciles. ¿De veras pensaban que era tan tonto como para caer en un truco tan fácil? ¿Qué arte hay en eso?
Tamborilea la mesa de trabajo con los dedos.
Vidas de artistas. El libro prácticamente se anuncia a sí mismo desde el otro extremo de la mesa. Lo levanta en su regazo, lo acuna como si fuera un bebé, pasa las páginas, lentamente, observa las ilustraciones, las fotografías de Willie, Elena y el resto de los artistas. ¿Por qué no está él ahí?
Pero escribirán sobre él. Lo sabe. Un día escribirán libros enteros sobre su obra.
En la última página del libro de Kate, justo debajo de la foto de la autora, lee sobre su formación académica, sus impresionantes títulos, incluso el título de su tesis doctoral: Expresionismo abstracto: pintar con el cuerpo.
Entonces es cuando se le ocurre. La idea perfecta.
Ahora lo único que tiene que hacer es aplicarla al dúo que ha estado planeando.
Se acerca la caja de cartón con postales gastadas y fotos. Esta vez las repasa con cuidado, con meticulosidad, una por una. Y no tarda demasiado en encontrar lo que necesita. Las imágenes perfectas. La idea perfecta.
Los dedos enguantados le tiemblan de la emoción mientras coloca las imágenes una al lado de otra.
¿Está claro?
Oh, cielos, si estuviera más claro…
Floyd Brown no sonreía, ni en la foto ni en la vida real.
Ahí estaban, él y McKinnon, ella con su traje de fiesta y él de esmoquin. Y Henry Kissinger.
La foto, recortada con cuidado de la página de sociedad del New York Times, estaba clavada con una chincheta en el tablón de anuncios de la comisaría.
Katherine McKinnon Rothstein, Floyd Brown, Jr. y Henry Kissinger en la fiesta de beneficencia de Hágase el Futuro celebrada en el Plaza.
Le habían estado haciendo bromas, lanzando indirectas y comentarios jocosos todo el día.
– ¿Qué tal Henry?
– Dale recuerdos a Hank.
– Bonito esmoquin.
– Tú y McKinnon, ja, ja, ja.
Al siguiente que le dijera algo le soltaba un sopapo. Brown arrancó la foto. Estuvo a punto de arrugarla, pero se lo repensó. Al fin y al cabo ahí estaba al lado de Henry Kissinger. Brown sonrió y rápidamente se guardó la foto en el bolsillo. Al menos a Vonette le haría ilusión.
– ¡Brown! -El uniformado que gritó su nombre estaba al final de un pasillo largo y oscuro, justo fuera del despacho de Mead, y se dirigía a él a toda velocidad.
«Si este tío dice una palabra, una sola palabra sobre esa foto, es hombre muerto», pensó Brown.
– Brown. -El joven se detuvo de golpe, jadeando-. Mead quiere que suba a la sala de reuniones del tercer piso lo antes posible.
La bolsa de plástico del correo de Kate dominaba el centro de la larga mesa de reuniones. Cuando Brown entró, Slattery le estaba tendiendo un gran sobre al uniformado.
– Al laboratorio -indicó Slattery-. Dile a Hernandez que es urgente. Huellas y fibras. En el interior y en el exterior.
Kate estaba inclinada sobre la imagen que acababa de recibir, con las gafas de leer puestas y el ceño fruncido.
Mead estaba a su lado, lupa en mano.
– ¿Cómo lo interpreta? ¿Cree que…?
– Por favor -dijo Kate al tiempo que levantaba una mano para silenciarlo-. Espere un momento.
Había dos imágenes. Una alta, vertical; la otra casi cuadrada. Ambas contenían unas figuras vagas pero pintadas con desenfreno en unos tonos rosas viscerales y rojos hemoglobina, con toques de carmesí y morado.
– Parece un baño de sangre -dijo Slattery.
– Chist. -Kate se recogió el pelo detrás de las orejas-. Bueno, para empezar son dos cuadros pegados uno al lado del otro. Los dos son de Willem de Kooning, el gran pintor expresionista abstracto americano.
– Pues no rae parecen tan maravillosos -opinó Slattery.
– Lo son -dijo Kate-. Créame.
– No parecen americanos -apuntó Brown.
– Es holandés -explicó Kate intentando ser paciente-. Pero vivió y trabajó en este país.
Mead se quejó porque estaba ansioso.
– Pero ¿qué significan?
– Si no se callan un par de minutos… para dejarme pensar -dijo Kate al tiempo que les dedicaba una mirada asesina a cada uno de ellos.
Mead se echó hacia atrás.
– Perdón -se disculpó Slattery.
A cierta distancia se oían pasos, teléfonos, sirenas. Pero la sala de reuniones se había quedado en silencio.
Transcurrió un minuto. Kate permaneció encorvada sobre las imágenes. Daba la impresión de que la brigada contenía el aliento de forma colectiva.
– A lo mejor es preferible que empiece a hacer asociaciones libres -dijo Kate al final-. De Kooning. Expresionismo abstracto. Dos imágenes. Dos cuadros. -Se calló un momento, observó la pared en la que estaban las fotos de las escenas de los crímenes-. Dos cuadros. ¡Dos víctimas! Esta vez debe de ir a por dos personas. ¡Dios mío!
– ¿Está segura? -preguntó Mead mientras toqueteaba el móvil.
– No. Pero creo que es una posibilidad. Le reté a que fuera claro, ¿no? Es la primera vez que nos da dos imágenes, una al lado de otra. Y son dos siluetas. Dos personas. Supongo que todo lo que haga ahora tiene que tomarse al pie de la letra.
– Mierda -musitó Mead entre dientes.
– Voy a necesitar mis libros de arte -dijo Kate-. Quiero ver los títulos de estas dos obras, toda la información pertinente.
– Podemos probar en Internet -sugirió Slattery.
– Puede ser -dijo Kate-. Aunque no estoy segura de que estos cuadros estén ahí. No son demasiado conocidos.
Mead ya tenía un coche patrulla al otro lado de la línea.
– Tengo un coche en Central Park West con la calle Dieciocho -anunció-. Pueden estar en su apartamento en unos minutos. -Le pasó el teléfono a Kate.
– De acuerdo -dijo-. No asusten al portero, ni a mi asistenta. Cuando estén dentro, les indicaré cómo llegar a los libros.
Al cabo de un minuto, Kate los guió hasta la biblioteca y especificó los dos libros que necesitaba.
– Estarán aquí enseguida -informó, al tiempo que le pasaba el teléfono a Mead-. Depende del tráfico. -Volvió a centrarse en las dos imágenes-. Aquí debe de estar todo. Claro, obvio. Ése era mi reto.
– ¿Y si no aceptó el reto? -preguntó Slattery.
– Entonces estamos perdidos -afirmó Kate-. Pero apostaría lo que fuera a que sí lo ha aceptado. -Miró de un cuadro a otro, respiró hondo-. Maldita sea, estoy atascada. Ahora sí que pueden empezar a hacerme preguntas… cualquier cosa para que el cerebro me empiece a funcionar.
– Bueno, más o menos veo las dos figuras -dijo Slattery-. Pero no lo entiendo, son un revoltijo, lo llenan todo. ¿De qué va?
– Vale -dijo Kate-. A ver si soy capaz de resumirlo. El artista, De Kooning, quiere que el espectador sienta que el cuadro empieza a existir, como si lo pintara delante de sus ojos.
– Oh. Sí. Eso más o menos lo entiendo -dijo Slattery-. Por cómo la pintura está arremolinada y gotea, ¿no?
– Eso -corroboró Kate-. Las figuras surgen durante el acto pictórico, surgen del subconsciente del artista, surgen de la pintura. Cobran vida. -Kate se puso a caminar de un lado a otro-. ¿Qué más? ¿Qué más? -Se dio un toquecito en el labio, se pasó la mano por el pelo-. De Kooning formaba parte del expresionismo abstracto. Jackson Pollock. Franz Kline. Esos artistas se dedican sobre todo al proceso. El momento de la creación. El cuadro es una extensión de su cuerpo. -Se quedó callada-. Un momento. ¡Joder! Ése era el tema de mi tesis doctoral: la pintura como extensión del cuerpo.
– ¿Cómo puede ser que lo sepa? -preguntó Brown.
– Lo dice en la contraportada del libro, y pueden estar convencidos de que él tiene un ejemplar. -En la mente de Kate se formó una idea; su rostro adoptó una expresión de conmoción-. Dios mío. Se me acaba de ocurrir una idea horrible, que me va a demostrar lo claro que puede ser, que va a ilustrar mi puñetera tesis.
– ¿A qué se refiere? -preguntó Brown.
– La pintura como extensión del cuerpo. Va a utilizar un cuerpo, una víctima, para pintar un cuadro.
La idea se le apareció con tal lucidez que le sorprendió. Era como esa sensación que tenía continuamente, que él estaba detrás de ella, guiándola, susurrándole al oído. Como si le leyera el pensamiento.
– ¿Cómo va a hacer eso? -preguntó Slattery.
Kate negó con la cabeza.
– No lo sé.
– ¿Quién? -preguntó Mead.
Kate volvió a mirar las reproducciones de De Kooning.
– Tiene que estar aquí. -Agarró la lupa y la pasó lentamente por las reproducciones-. Un momento. Aquí. Ha dibujado sobre los cuadros. Igual que hizo con las reproducciones de Kienholz. Es muy flojo pero… -Kate señaló los cuadros, le pasó la lupa a Mead-. Justo ahí. En el cuadro izquierdo ha dibujado una pequeña mariposa y un sello diminuto. ¿Lo ve?
Mead observó el cuadro a través de la lupa y asintió.
– ¿Qué cono significa esto?
– No lo sé -dijo Kate-. Ayúdenme.
– ¿Insectos?-sugirió Slattery.
– Carteros -dijo Mead.
– ¿Pero qué relación tienen? -Kate negó con la cabeza, se volvió hacia Mead-. Sé que en este edificio no se puede fumar pero o me fumo un pitillo o me da algo.
– Fúmeselo -dijo.
Kate encendió un cigarrillo e inhaló.
– ¿Qué relación guardan los sellos y las mariposas?
– Los dos son pequeños -dijo Mead.
– No todas las mariposas -apuntó Brown-. Tengo un tío que colecciona mariposas. Tiene un par que son enormes.
– Colecciona… -Kate expulsó humo hacia el techo-. La gente colecciona sellos y mariposas. ¡Mierda! ¡Eso es! La última vez fue una marchante. ¡Esta vez es un coleccionista! Dos coleccionistas. Está completando el círculo del arte. Pintor, presidente de museo, marchante, ahora les toca a los coleccionistas. Mierda.
– Pero ¿quién? -inquirió Mead, aspirando aire entre los dientes como si hubiera tomado speed-. ¿Quién?
Un par de uniformados irrumpieron en la sala con los libros de Kate, dos volúmenes ilustrados de gran formato sobre Willem de Kooning.
– Había un embotellamiento cerca del centro -dijo uno de ellos.
Kate tomó un libro y le pasó el otro a Brown.
– Tome. Busque alguno de los cuadros que nos ha enviado.
Los dos empezaron a pasar las páginas a toda velocidad.
Mead se puso a ladrar por el móvil y llamó a una patrulla de urgencia para que estuviera preparada.
– Ya tengo uno -dijo Brown.
– Yo también -dijo Kate. Colocaron los libros abiertos uno al lado del otro. Kate pasó de una página a la otra, recorrió los títulos con el dedo. A la izquierda: La visita, 1966-1967. A la derecha: Mujer, Sag Harbor, 1964.
Kate se puso a mirar al final del libro.
– La visita está en la Tate Gallery, en Londres. Así que no sirve. -Escudriñó la página, siguió repasando con el dedo el resto de los títulos-. Aquí, aquí está. El otro. Mujer, Sag Harbor. Colección de Nathan y Bea Sachs, Nueva York.
– Trae el listín de teléfonos -indicó Mead a uno de los uniformados.
– Los conozco -dijo Kate-. Viven en Park Avenue, a la altura de la Sesenta y siete.
Mead tenía el móvil pegado a la oreja e iba dando información.
– No, un momento -dijo Kate-. Tienen una casa en los Hampton. Por supuesto, Sag Harbor. -Miró a Brown y a Slattery, luego a Mead-. Le pedí que fuera claro, ¿no?
Todos empezaron a actuar con rapidez.
Slattery se puso en contacto con la brigada de emergencia.
Mead envió coches al apartamento de Park Avenue, por si acaso, luego explicó la información a la policía del condado de Suffolk y les indicó que fueran a la residencia de Sag Harbor lo antes posible.
– Tengo que llamar a Tapell. Y ella tendrá que informar al FBI.
Kate observó los cuadros de De Kooning. ¿Qué era lo que había dicho Slattery? «Parece un baño de sangre.» Le rogó a Dios que llegaran con la rapidez necesaria para evitar que se convirtiera en tal cosa.
Bea Sachs se sentía decepcionada. Primero porque su marido, Nathan, no la había acompañado al estudio de la artista y, segundo, porque la artista, que ahora desenrollaba un gran dibujo abstracto en la esquina del pequeño estudio de East Hampton, era vieja. Bueno, no exactamente, pero no lo suficientemente joven. Más de cuarenta, seguro, y todavía no era un nombre conocido y encima era mujer. Tres inconvenientes. Olvídalo. ¿De verdad pensaba esta artista de mediana edad que coleccionistas del nivel de Bea y Nathan Sachs iban a estar interesados?
Bea esbozó una sonrisa forzada. Se alisó la minifalda de tenis, cruzó las piernas, sobre las que muchos de sus mejores amigos le habían dicho que eran tan bonitas como las de una treintañera. No estaba nada mal para una mujer que decía tener sesenta y cinco. Sobre todo porque la semana siguiente cumplía setenta y tres años.
La artista estaba diciendo algo sobre forma y función, pero Bea no la escuchaba. Estaba pensando en que tenía que matar a su amiga Babs por haberle concertado esa horrible visita al estudio. Al fin y al cabo, ella y Nathan se habían pasado años formando su colección de arte, empezaron por los impresionistas de segunda categoría, cuadros que vendieron, por supuesto, en cuanto se dieron cuenta, horrorizados, de que a nadie, absolutamente a nadie, le importaba algo de segunda categoría. Ganaron mucho dinero vendiéndolo todo en una subasta. Y luego, con ayuda de aquel marchante de arte astuto empezaron a comprar a los expresionistas abstractos -Franz Kline, Willem de Kooning, Robert Motherwell- a finales de los años sesenta, cuando el mercado para ese tipo de arte estaba bajo, todos lo despreciaban y preferían el nuevo arte pop.
Los cuadros de expresionismo abstracto colgaban de su casa de Sag Harbor, junto con unos cuantos warhols y liechtensteins; naturalmente tuvieron que comprar algunos de esos iconos pop.
Oh, sí, ella y Nathan eran unos coleccionistas muy modernos. Bastaba echar un vistazo a las obras que cubrían las paredes de su dúplex de Park Avenue -los artistas más actuales que habían entrado en escena durante los últimos cinco años y ni un solo desconocido en el grupo- para percatarse de ello.
Bea intentaba pensar qué decir para reducir el tiempo de la visita, para llegar a casa y estar con Nathan, que había pillado un resfriado.
Pero la artista seguía mostrándole un cuadro tras otro.
– Éste es el precursor de gran parte de mi obra -explicó.
«Oh, cielos.» Bea pensó en una pregunta, por educación.
– ¿Expones en Nueva York?
La artista negó con la cabeza.
– Expondría, pero mi astrólogo dice que no estoy preparada.
«Lo que me faltaba.» Bea le dedicó una débil sonrisa.
– Pero ¿no es difícil vender tu obra sin representación en Nueva York?
Dio la impresión de que a la artista le había angustiado la pregunta.
Bea estaba tan aburrida que tenía ganas de llorar. Y esta mujer de mediana edad, desconocida, no captaba la indirecta. Cada vez que Bea hacía ademán de levantarse, la artista le mostraba otra abstracción aburrida. «¿Abstracción? Vamos. ¿Dónde está la gracia? La frescura.» Algo totalmente nuevo que diera que hablar en las cenas semanales que organizaba Bea.
«Oh, no.» La mujer estaba preparando un té. Un brebaje que olía a mil demonios. Bea exhaló un suspiro. Se dio cuenta de que no había manera de salir de allí temprano. Y el pobre Nathan confinado en casa, esperando los somníferos y las gotas para la nariz que había prometido recoger en la farmacia del barrio.
39
Maldita sea. ¿Quién iba a imaginar que un viejo tan arrugado y consumido pesaba tanto?
Sujeta al viejo por debajo de las axilas, y lo arrastra arriba y abajo, adelante y atrás por la pared. De no ser porque lleva un impermeable de plástico, estaría hecho un asco.
Nathan Sachs gimotea, medio consciente.
– Estás haciendo historia, querido Natie, ¡historia!
La pared, antes blanca, es una masa de trazos y salpicaduras, de volutas y chorros de sangre entre la que apenas se distingue la imagen que va surgiendo.
– Lo estamos consiguiendo, Natie, aguanta -dice, jadeando. Ya apenas puede con el viejo-. Sólo un poquito más. Aún no está.
Hace un esfuerzo y levanta a Nathan Sachs más alto, para llegar a una zona blanca de la pared.
– Eso es. Justo ahí. Ahora tenemos que concentrarnos, Natie. Tenemos que dejarlo perfectamente claro.
La sangre, que un minuto antes salía a borbotones de las muñecas del hombre, empieza a brotar más lentamente. Zarandea al viejo adelante y atrás, adelante y atrás. Hay un charco de sangre en el suelo. El viejo va arrastrando las zapatillas de loneta por el lienzo revolviendo la sangre y formando burbujas de espuma roja.
– Tiene buena pinta -afirma. Luego casi tropieza con una de las manos de Nathan Sachs. Da una patada al miembro amputado con cara de asco-. ¿Quién necesita eso? -pregunta-. Yo pinto con el cuerpo. ¡Con el cuerpo!
Se retira para observar su obra y nota que el viejo le pesa cada vez más. Deja caer a Nathan Sachs en el río escarlata que corre a sus pies. El viejo queda encogido, en posición fetal, con los muñones pegados al cuerpo. Tiene un espasmo. Luego se queda inmóvil.
«¿Dónde está ella?» Consulta la hora. No puede esperar mucho más. Tendrá que desaparecer enseguida.
Mira a la otra pared blanca, de la que ha retirado un cuadro de inferior calidad para hacer sitio a la obra de arte que va a crear con Bea Sachs. «Maldita», piensa. Una mujer tenía que ser la que le fastidiara su plan perfecto, su dúo. Recoge la otra mano de Nathan Sachs del suelo y luego escribe sus iniciales -una A y una M- en la esquina inferior derecha de la pared. Pero al cabo de unos instantes se lo repiensa. No es correcto. Las borra pasando el reverso de la mano, moja un dedo de Nathan en sangre y cambia las letras por una d pequeña y una K mayúscula.
Sí, eso es.
Se queda mirando el miembro cercenado de Nathan: una interesante prolongación de su propia mano, un nuevo modo de hacer que una pintura sea una extensión del cuerpo. Debería habérsele ocurrido antes. Habría sido mucho más fácil que cargar al viejo arriba y abajo.
Pero quería ser claro. Literal. Y un cuerpo es un cuerpo, eso no tiene vuelta de hoja. De este modo está seguro de que no defraudará a Kate.
Se siente tan cerca de ella como si estuviera ahí, viéndole trabajar, observando su pintura acabada con él, emitiendo juicios sobre su calidad estética. ¿Qué diría?
¿Quizá demasiado rojo?
Quizá.
Recorre la estancia con la mirada buscando algo, cualquier cosa susceptible de usar, y lo encuentra en la chimenea: unos fragmentos de madera quemada, de carbón casero.
Entonces, con unos cuantos trazos decididos, esboza el perfil de una figura femenina, nada demasiado concreto, y luego dibuja un par de pechos redondos, calando el trazo del carbón entre la sangre aún húmeda de la pared.
Se retira y se concentra, y sin darse cuenta utiliza la mano de Nathan Sachs para rascarse la nariz.
Por Dios, el cuadro es incluso mejor de lo que esperaba. Quedará impresionada. Se introduce la mano en el bolsillo del mono. Ha decidido quedársela. Consulta la hora. ¿Debería esperar a la mujer un poco más? No, mejor que no. Si Kate se lo ha imaginado tal como él piensa, llegarán enseguida.
No se molesta en llevarse la sierra eléctrica portátil que está tirada en el suelo junto al cuerpo de Sachs. No hace falta. No ha dejado huellas.
Una vez en el exterior, se despoja de las bolsas de plástico que le recubren los zapatos, se quita el mono y lo introduce todo en la bolsa de deporte que ha dejado junto a la puerta trasera de la casa.
Al cabo de unos instantes ya está corriendo junto a la piscina, escala la valla y desaparece entre la vegetación. A lo lejos se oyen sirenas, pero ya casi ha llegado al coche.
Bea Sachs estaba temblando. Kate le tapó los finos hombros con su suéter.
Mead se hallaba junto al jefe del Departamento de Policía de Sag Harbor y tres de sus agentes. Habían llegado a la escena justo cuando Bea Sachs introducía la llave en la cerradura de la puerta principal. Los policías que recogían pruebas estaban recorriendo toda la casa de los Sachs como cerdos olisqueando en busca de trufas.
Kate, Brown, Slattery y Mead habían pasado más de dos horas en el mismo coche. Mead había tenido que conducir a ciento cincuenta kilómetros por hora con la sirena encendida durante todo el camino, por la autovía de Long Island. A Kate le dolía la cabeza y tenía los nervios de punta.
Bea Sachs había repasado los hechos del día cinco o seis veces. Las manos no le respondían y los labios le temblaban al hablar. Había salido de casa hacia mediodía para ir a jugar a tenis al club. Había llamado a Nathan justo después para ver cómo estaba. Él le había dicho que se sentía un poco peor, que iba a echarse una siesta y que hiciera la visita al estudio sin él. Bea le había prometido que recogería los medicamentos para el resfriado que le había pedido. Fue su última conversación. Luego condujo hasta East Hampton para ir al estudio de la artista y después fue a la farmacia de Sag Harbor.
Los agentes de Suffolk formulaban las preguntas típicas -algún enemigo, alguien que le pidiera dinero-, pero Kate y sus hombres sabían que esas preguntas eran inútiles. El artista de la muerte había escogido a la pareja, que para él representaban a los coleccionistas de arte, por pura conveniencia. Encajaban en su plan y su casa estaba aislada.
– Por lo menos hemos salvado a la mujer -dijo Mead después de que sedaran a Bea Sachs y se la llevaran al hospital-. Buen trabajo -murmuró, asintiendo en dirección a Kate.
Kate apenas respondió con el mismo gesto.
– La alarma aún estaba conectada -observó uno de los policías del condado de Suffolk-. Obviamente la víctima abrió la puerta al presunto asesino.
– De modo que Sachs conocía a su asaltante -añadió Brown-. O quizás el tipo no le pareció una amenaza.
Uno de los agentes del equipo técnico de Suffolk hizo varias fotografías de la pared y se acercó para tomar un primer plano de las iniciales de la esquina inferior derecha.
– ¿Qué significan estas letras, la d y la k? -dijo Brown.
– Esta vez no está usando sus iniciales -respondió Kate-. Está firmando con el nombre del artista al que emula, de Kooning: una d minúscula y una K mayúscula. Está siendo muy claro, recuérdelo.
«Maldita sea, ¿de qué me sirve deducirlo si siempre llego demasiado tarde?», se preguntó, mientras observaba a un policía que introducía la mano cercenada en una bolsa.
– ¿Has encontrado la otra? -gritó el policía a un compañero al otro lado de la sala.
– No la encontraréis -dijo Kate en un tono neutro-. Se la ha llevado.
Mead, que estaba hablando con el comisario de policía de Suffolk, se volvió hacia ella:
– ¿Cómo sabe eso, McKinnon?
– Lo sé.
Cerró los ojos. Era como si viera al artista de la muerte usando la mano de Nathan Sachs para añadir las iniciales y luego decidiendo que no quería dejar su perverso y recién descubierto pincel. «Dios santo», pensó. Tenía un vínculo tan intenso con este tipo que le ponía enferma.
– Lástima que no se quedara unos minutos más -se lamentó uno de los detectives de Suffolk.
– Sabía el tiempo que tenía -respondió Kate.
El tipo la miró a la cara con expresión extrañada.
– ¿Cómo?
– No importa -dijo Brown, respondiendo por Kate, que ya había salido de la habitación y estaba encendiéndose un cigarrillo en el porche trasero.
Brown vio la cerilla y luego el brillo del extremo del cigarrillo. Pidió a Dios que no se viniera abajo. Sabía lo que era estar en la mente de uno de esos psicópatas. Él lo había experimentado. Se moría de ganas por salir.
40
– Ya sale -dijo Liz.
Kate se sentó en el pequeño cubículo que tenía Liz en la oficina del FBI en Manhattan y vio primero un número de expediente y luego un nombre («Pringle, Ruby») apareciendo en la pantalla del ordenador de Liz. Tenía los ojos irritados por la falta de sueño.
La noche anterior había tardado casi tres horas en volver de Sag Harbor con Mead, Brown y Slattery, dándole vueltas y más vueltas al asesinato de Nathan Sachs. Si hubieran interpretado las pistas más rápidamente, si hubieran llegado una hora antes, si hubieran…
Entonces el FBI pidió que se les informara con todo detalle. La única razón por la que no habían asumido el caso era que Mitch Freeman les había convencido de que Kate y su equipo estaban cerca. Kate no estaba segura de si eso había sido una suerte o una desgracia.
Cuando llegó a casa, lo único que fue capaz de hacer fue quitarse los zapatos de sendas patadas y tirarse en la cama. Estaba contenta de que Richard hubiera tenido que volver a Chicago para tomar más declaraciones. Ella no habría sido capaz de responder a una pregunta más.
– Querría tener todas las fotos posibles de la escena del crimen, todos los informes de laboratorio -dijo Kate, atenta a la pantalla de Liz-. Y debería haber algo sobre una huella que intentamos identificar hace tiempo, pero que no pudimos.
– ¿Probasteis con el SAID? -preguntó Liz, refiriéndose al Sistema Automatizado de Identificación Dactilar.
– Sí, pero la huella no apareció. Puede que fuera antes de que se empezara a utilizar ese sistema.
– Espera -dijo Liz, echando un vistazo al documento.
Una serie de imágenes en blanco y negro fue llenando la pantalla. El contenedor. Basura. Esa pobre chiquilla muerta. Kate lo tenía todo tan fresco en la memoria que incluso sentía el calor de aquel día de verano.
– Puedo mejorar la resolución.
Liz pulsó unas cuantas teclas y la imagen ganó tanta definición que Kate incluso distinguía las muescas en la laca de uñas rosa intenso de Ruby Pringle, de un color parecido al del lápiz de labios, del que tenía manchada toda la mejilla. Ruby Pringle tenía los ojos completamente abiertos, y miraba a Kate igual que lo había hecho antes. En la pantalla se veían oscuros, pero Kate recordaba que eran azules.
Al cabo de un momento, Liz sacaba imágenes por la impresora láser y se las pasaba a Kate.
– Dios mío, pensé que no tendría que volver a verlas nunca más -suspiró Kate. Pero se fijó en los detalles: el papel de aluminio arrugado sobre la cabeza de la chica, a modo de halo, las alas de plástico ondulado. «Sí que parece un ángel. Podría ser obra del artista de la muerte», pensó. Volvió a mirar a la pantalla y, tras pensárselo unos instantes, dijo:
– ¿Puedes mirar si hay alguna nota en el archivo? ¿Algún tipo de petición de rescate? Estoy casi segura de que estaba documentada.
Liz fue pasando el archivo del caso por pantalla. Ahí estaba: SÉ DÓNDE ESTÁ PORQUE SÉ DÓNDE LA PUSE.
– Eso es -dijo Kate-. Se quedó mirando el texto en la pantalla y luego se imaginó la nota en el asiento de su coche, dirigida a ella, atrayéndola a aquella horrible escena, tantos años atrás.
Le temblaban los dedos cuando desplegó su fotografía de periódico con alas y halo y con la palabra «Hola» encima.
– Obviamente el FBI dispone de un departamento de análisis caligráfico.
– Claro. Pero aquí no -respondió Liz-. Puedo enviarlo a Quantico por fax para que lo analicen.
– ¿Cuánto tardaría?
– Depende. Si mi amiga Marie trabaja hoy, podrías tener la respuesta enseguida.
Liz pasó las dos muestras de escritura por el fax y luego volvió al archivo informático de Ruby Pringle.
– Aquí tienes lo del laboratorio. Y tu huella dactilar ampliada. Te la imprimiré en acetato para que puedas superponerla a cualquiera de las impresiones recientes que tengas en vuestro laboratorio, para ver si encajan.
Kate observó cómo salía la huella dactilar de la impresora. ¿Le llevaría hasta él? ¿O a otro cadáver? Kate hizo unas cuantas respiraciones profundas de yoga.
– Cada vez se te da mejor esto, Liz.
– Gracias. -Liz le pasó la impresión en acetato-. Te avisaré en cuanto sepa algo de Quantico sobre la caligrafía.
Durante todo el camino de vuelta a la comisaría Kate no pudo dejar de pensar en ello. ¿Había escrito «Hola» como pista, para hacerle saber el tiempo que llevaba formando parte de su vida, o no era más que un error? No. El artista de la muerte era demasiado listo, demasiado meticuloso para eso. Quería que ella lo supiera.
Muy bien, o sea que él la estaba dirigiendo. Pero ahora ella ya sabía que la dirigían.
– Fin de la búsqueda -dijo Hernandez.
Kate estaba mirando la pantalla de otro ordenador, en el que habían introducido la huella que le había impreso Liz. Había estado comparando huellas dactilares una por una durante unos noventa segundos hasta que de pronto encontró una idéntica.
– ¿Con cuál coincide? -preguntó Kate-. ¿Qué caso?
– Es de la escena del caso Stein -explicó Hernandez, comprobando los informes-. Veamos: según esto, la huella se sacó de un cuadro, uno que tenía una imagen de un pequeño violín pegada.
Gracias a Dios que les había hecho volver a buscarlo, que había reconocido que el violín era parte de la decoración, del atrezo usado por el artista de la muerte para representar el Marsias desollado de Tiziano.
– Vuestro sujeto desconocido debió de quitarse los guantes para pegar la imagen del violín sobre el cuadro y dejaría sin querer la huella en el lienzo. Luego limpió las huellas en el violín, pero no en el cuadro.
– Aunque hubiera limpiado el cuadro la superficie permeable del óleo es muy sensible a las huellas, ¿no? -preguntó Kate.
– Exacto.
– ¿Así que ésta es la única coincidencia con las huellas que tenemos de todas las escenas del crimen del artista de la muerte?
– Hasta ahora sí -admitió Hernandez. Y le entregó a Kate la impresión de la huella en acetato junto con unos cuantos faxes de Quantico-. Ha llegado esto para usted.
Al cabo de unos minutos, Kate tenía a toda la brigada reunida frente a las fotocopias de la escena del crimen de Ruby Pringle, extendidas por encima de la mesa de reuniones; además de los resultados de los análisis de huellas dactilares, los caligráficos de Quantico y dos grandes libros de arte: Pintura del Renacimiento y Arte cristiano antiguo.
Tras ella, colgadas de la pared con alfileres, había imágenes a todo color de la escena del crimen de Nathan Sachs, escabrosas y sangrientas. Al lado estaban las obras de De Kooning extraídas de los libros de Kate.
Todos los miembros del equipo parecían exhaustos, incluido Mitch Freeman, con ojeras y arrugas a los lados de la boca de tanto fruncir el ceño.
– Con la coincidencia de huellas dactilares y puesto que los del departamento de caligrafía de Quantico dicen que las notas encajan en un setenta por ciento, parece bastante claro que es obra del artista de la muerte -explicó Kate.
– ¿Quién nos ha proporcionado la información? -preguntó Freeman hojeando los documentos oficiales.
– El FBI -respondió Kate bruscamente y encogiéndose de hombros-. ¿Quién si no?
Freeman no insistió. Asintió.
– Por Dios -exclamó la comisaria Tapell-. Este tipo te ha seguido los pasos desde Astoria.
– Pero desapareció durante años -apuntó Mead.
– Desapareció para McKinnon -sugirió Freeman-, pero pudo haber seguido trabajando sin hacerse notar.
– Y entonces escribí el libro de arte, hice la serie de televisión y volví a aparecer en la pantalla de su radar -dijo Kate. Pasó unas páginas de los libros de arte-. Prácticamente en todos estos cuadros hay ángeles. Su nombre correcto es «angelotes». -Y enseñó algunos ejemplos al grupo-. No he encontrado nada en particular, pero ya veis el efecto que buscaba con Ruby Pringle. Fue un primer ensayo. Aún no había perfeccionado su ritual.
– Quizá sería buena idea comprobar qué otros casos no resueltos pueden ser obra del artista de la muerte -sugirió Tapell.
– Por mí no hay problema -dijo Kate-. Pero revisar viejos casos no nos va a servir para mucho más que para demostrar que ha permanecido en activo todos estos años. El hecho es que durante los últimos diez años nadie conocía el ritual de este tipo porque no paraba de cambiar, siempre presentaba un «aspecto» diferente. Pero ahora sabemos que su ritual se basa en el arte. Nadie ha tenido antes esta información. Ahora el juego ha cambiado completamente. Podemos pillarle. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que me envíe otra pista.
– ¿Y si decide no hacerlo? -preguntó Tapell.
– Lo hará -aseguró Kate-. Quiere que yo esté ahí. Lo sé.
– Estoy de acuerdo -dijo Freeman-. Y esta vez tenemos que trabajar rápido, tenemos que estar esperándolo.
– Ahí estaremos -dijo Tapell, mirando a Kate con el ceño fruncido-. He oído un rumor de que estás pensando en irte de la ciudad. ¿Te vas a Venecia?
Kate negó con la cabeza.
– Ni hablar -declaró, con un escalofrío, aunque en la habitación hacía calor. ¿Era eso lo que quería el artista de la muerte, controlar su vida, manipularla, tenerla aquí, llevarla allá?-. No me voy a ninguna parte.
Es cierto. La última vez estuvo increíblemente cerca. Pero se lo imaginó, ¿no? Tenía el tiempo calculado a la perfección. Fue culpa de aquella estúpida mujer, que no se presentó. Maldición. Le habría gustado haberse quedado a acabar la obra.
Ahora siente una punzada de pesar. Pero no, no lo permitirá. Eso es historia. El pasado. Ha acabado. No todo pueden ser obras de arte.
Al fin y al cabo, incluso él es humano. También se le permite una imperfección de vez en cuando, ¿o no? Y no quedó mal, no tiene que avergonzarse. Sí, de acuerdo, el color no era perfecto -la sangre del viejo era algo clara, como anémica-, pero el espíritu de la obra estaba ahí, y con eso bastaba. Ella lo captó.
«Lo captó demasiado rápido.» -No tanto -se dice, mirando a una pared de aluminio brillante-. Pero está bien, iré más despacio.
«No. Sigue. Hazlo.» La pared de aluminio le distorsiona la cara, le da un reflejo totalmente irreconocible. Se acerca, pasa la mano por el metal como si acariciara sus rasgos deformados.
– ¿Quién eres?
«Tú eres yo. Yo soy tú.» Niega con la cabeza y observa cómo la cabeza reflejada en el aluminio gira y se retuerce. Se retira y la imagen desaparece.
Aparta la mano de Nathan Sachs, que ahora ya tiene el aspecto de una garra reseca y arrugada de carne violácea y con los dedos agarrotados, y se sumerge en su caja de postales artísticas y reproducciones. Necesita algo que le devuelva a tierra firme, algo que le haga sentir seguro.
Sí. Debería hacerlo ahora, mientras goza de su máximo poder. ¿Y por qué no? Ha pensado en ello mucho tiempo, sabe exactamente el tipo de imagen que quiere usar, algo espectacular y mítico, algo perfectamente adecuado para ella.
Se pone manos a la obra. Cambia la hoja del cúter, comprueba el pegamento. Ni siquiera le distraen las voces.
Pasa una hora. Su mesa está hecha un lío, cubierta de restos de papel. Pero el producto acabado es de una gran simplicidad. Claro. Atrevido. Icónico.
Aun así, cuando lo levanta, la tristeza le embarga como una ola. No es como deshacerse de una de esas fotografías tontas o de un mechón de pelo. Esto es único. Es ella. La única.
¿Son lágrimas lo que le corre por las mejillas? No se sorprende al ver que se le ha mojado el guante cuando se pasa la mano por los ojos.
«Sé fuerte. Recuerda, eres sobrehumano.»
Se levanta. Sí, puede hacerlo.
Pero, ¿y después, cuando ella ya no esté? Dios santo, la va a echar de menos.
«Siempre puedes encontrar otra musa.»
Charlie Kent puso su pasaporte y sus billetes de avión junto al programa de la Bienal de Venecia y lo introdujo todo en su portadocumentos de cuero brillante. Abrió el armario, un acto que nunca le había fallado cuando intentaba tranquilizarse, un ejemplo de magnificación del espacio, y el mayor lujo de que disponía su modesto apartamento.
Veinte estantes del suelo al techo. Ocho pares de zapatos por estante. Ante, cocodrilo, serpiente, charol. Zapatos de baile, bajos, con tacones. De vestir, informales, deportivos, elegantes. Con hebillas, lazos, pasadores, cordones. Dos estantes, más altos, sólo para botas. Todas ordenadas por colores: de blanco a beige, de beige a pardo, de pardo a marrón, de marrón a color óxido, de color óxido a naranja, de naranja a rojo. Tres estantes dedicados exclusivamente al negro.
Charlie suspiró, en una expresión de pura satisfacción. Seleccionó nueve pares para sus dos días y medio en Venecia y pasó los veinte minutos siguientes poniendo cada par en su bolsa de viaje de gamuza y entonces, y sólo entonces, los dispuso cuidadosamente entre las capas de ropa de la maleta. También introdujo un sugerente camisón rosa.
El pequeño consejo de administración del Museo de la Otredad prácticamente no había puesto ningún reparo en cubrir los gastos de Willie como acompañante de su viaje a Venecia, sobre todo después de que hubiera adquirido aquella importante obra de WLK Hand directamente del artista. Charlie pensó que Morty Bernstein, presidente del consejo y ávido coleccionista de la obra de Willie, se agacharía a besarle el culo si hacía falta.
Charlie sonrió, echó un vistazo al dibujo que Willie le había regalado, ya enmarcado, que colgaba sobre su cama con el resto de obras que había recibido a lo largo de los años como regalo de tantos artistas noveles.
Bueno, esto iba a ir muy bien.
Y tenía planes más importantes que el Museo de la Otredad. Ya se había entrevistado con algunos miembros selectos del consejo del Contemporáneo y les había hecho saber que ella, y sólo ella, tenía la visión necesaria para llevar a su museo al siglo XXI. No aquel falso de Raphael Perez, cuyo nombre ella se encargaba de ensuciar siempre que tenía ocasión; ni Schuyler Mills, por supuesto. No, el puesto iba a ser para ella.
Volvió a mirar en el armario abierto. Quizás un par de zapatos más, por si acaso, los Chanel azules y blancos, que casi nunca se ponía en Nueva York, pero que resultaban perfectos para Venecia.
Raphael Perez guardó cuatro bañadores en una pequeña bolsa de viaje de piel colocada sobre el sofá, justo debajo de un póster iluminado de su primera exposición para el Museo de Arte Contemporáneo: «La belleza del cuerpo: trastornos de la alimentación como arte.» Las imágenes de mujeres introduciéndose los dedos en la boca, aplicándose enemas y vomitando llevaron una sonrisa a los labios de Raphael.
Ya sabía que en Venecia tendría mucho trabajo. Muchas cosas que hacer: asistir a las mejores fiestas, revolotear alrededor de la gente indicada; tratar con aquella zorra de Charlie Kent; evitar a su compañero del departamento de conservación, Schuyler Mills… todo lo cual sería muy fácil con tantos coleccionistas y profesionales de los museos a los que tenía que hacerles la pelota.
Abrió el cajón superior de su estupendo armario y eligió dos pañuelos: su favorito, de seda azul, y otro con un estampado de cachemira verde oliva, que guardó con los bañadores. Director del Museo de Arte Contemporáneo. Sí, sonaba bien. Y al retirarse Amy Schwartz y teniendo en cuenta que Bill Pruitt estaba muerto, ¿quién iba a detenerle?
Willie lamentaba no saber qué tiempo iba a hacer en Venecia. ¿Debía llevar su nueva cazadora de piel? ¿Por qué no? Si hacía calor, siempre podría quitársela.
Dobló dos camisas blancas, la corbata negra lisa que le había comprado Elena para su primera exposición en una galería -su amuleto de la suerte- y lo introdujo todo en su mochila junto al disanan, seis o siete cedés, ropa interior y los artículos de tocador habituales.
Pensó en llevarse la botella de colonia inglesa de aspecto tan caro que Kate le había regalado meses atrás. Abrió el tapón, se echó un poco en las manos y se perfumó la cara con aquella suave fragancia de lima con un toque refrescante y limpio de naranja. Le gustaba. Kate era especialista en encontrar el olor perfecto.
Willie echó una mirada a un cuadro inacabado, uno que Darton Washington había alabado, y por el que incluso mostró cierto interés unas semanas antes.
Había intentado superar la muerte de Darton y la rabia que sentía. Pero no era sólo rabia. Eso sería muy sencillo. Willie hizo una bola con un par de calcetines y los estrujó en la mochila.
También era culpa. El hecho de haber decepcionado a Kate. De haber dado dinero a su hermano Henry para que tratara de pasar inadvertido. A decir verdad, sabía que ése era el motivo por el que había dejado que la muerte de Darton Washington abriera una brecha entre él y Kate.
Cogió el teléfono. Debería llamarla. Ella lo estaba pasando fatal. Quizá más incluso que él. Pero no se sentía capaz.
Mierda. Se preguntaba si lo echaría de menos tanto como él a ella.
Gracias a Dios que iba a irse de la ciudad unos días.
Guardó un cinturón de cuero negro en la mochila.
Le pasó por delante de los ojos una imagen tan rápida que le hizo dar un salto atrás. Era como la última, la que había tenido en el coche: Kate, debatiéndose en el agua. Sólo que esta vez él también estaba en el agua. Pero él no hacía esfuerzos. No se movía lo más mínimo.
Willie abrió los ojos, pero no veía. Otro momento de oscuridad cegadora. Ahí volvía: aguas turbias. Él y Kate. Y luego, nada.
Brown tamborileaba con las uñas el borde de la mesa de reuniones. Mead chasqueó la lengua. Mitch Freeman, que normalmente estaba tranquilo, hacía crujir los nudillos entre suspiros. Slattery mascaba chicle y hacía globos que reventaba ruidosamente.
Eso fue la gota que colmó el vaso. Kate levantó la mirada.
– Maureen, por favor. Deje de hacer ese ruido.
– ¿Yo? -respondió Slattery, escupiendo el chicle a la papelera-. ¿Y ellos? -dijo, mirando a los hombres uno por uno.
– ¿Yo qué he hecho? -preguntó Mead.
– Todos -intervino Brown-, tranquilizaos.
Todos estaban apiñados sobre la última creación del artista de la muerte.
Les había hecho esperar. Pero no mucho.
– Muy bien, vamos a ir al grano, ¿vale?
Una vez más, Kate miraba la obra que tenía delante: un cuadro de un hombre atado a una antigua columna, con el cuerpo atravesado por una docena de flechas o más. La cara de Kate estaba pegada en lugar de la del hombre.
– Es San Sebastián -dijo Kate-. De Andrea Mantegna. Un pintor italiano del siglo XV.
– Con su cara -añadió Slattery.
– Es su foto del New York Times -dijo Brown-. De la gala.
Kate tomó aire con una de sus inspiraciones de yoga. Había estado esperando que el artista de la muerte se le acercara. Era inevitable. Había ido notando cómo avanzaba posiciones gradualmente. Y ahí estaba. Por fin. Los dos, solos.
– Yo soy la última pieza -dijo-. Soy la que escribe sobre arte.
– Es mucho más que eso -rebatió Freeman-. Es su premio.
«Su premio.» Las palabras reverberaban. Kate pasó la lupa por encima de la imagen del santo, intentando evitar que le temblara la mano.
– Esta vez no hay dibujos ocultos. Sólo mi foto sobre la cara del santo, y éste pegado sobre la otra reproducción, que es El Gran Canal de Canaletto.
Hizo otra inspiración profunda.
– El mensaje está claro. Nos está diciendo quién y dónde. Yo. En Venecia.
El artista de la muerte le había enviado una invitación. ¿Debería dejar que volviera a tirar de los hilos, que la arrastrara a Venecia? Se lo imaginaba pensando en ello, en ella. Planeándolo. Sí, tenía que hacerlo.
– Iré -dijo-. Tengo que hacerlo.
– Espere -protestó Mead-. Es demasiado peligroso.
– Mead tiene razón -convino Freeman.
Kate hundió las manos temblorosas en los bolsillos.
– Me está esperando. No puedo defraudarle -afirmó. Sentía cómo se le iba formando un nudo en el estómago. Pero no iba a demostrarlo.
– ¿Cómo se supone que voy a poder protegerla allí? -preguntó Mead.
– No sabía que le importara, Randy -replicó Kate esbozando una sonrisa sarcástica-. Pero tengo que ir.
Mead apretó los labios y frunció el ceño.
– Déjeme que hable con Tapell. Veamos si ella puede arreglar algo con la Interpol y la policía italiana.
– El FBI se puede encargar de eso -dijo Freeman-. Podemos tratar directamente con la Interpol.
– Déjeme ir con McKinnon -dijo Slattery.
Mead se lo pensó un momento.
– Quizá sí. No sé. Tengo que pensarlo.
– Puede que no sea mala idea -intervino Freeman.
– Yo también podría ir -dijo Brown.
– De ningún modo -respondió Mead-. No puedo teneros a todos allí. Alguien va a tener que quedarse aquí por si no es más que una treta para sacar a McKinnon de la ciudad.
– No -aseguró Kate-. El no trabaja así.
– La llamada que recibió antes de la gala fue un engaño -recordó Mead, chasqueando la lengua-. ¿Lo ha olvidado?
– La llamada sólo era para tirarme de la correa, para jugar conmigo -afirmó Kate-. No tenía nada que ver con el arte. No había un plan. Ningún guión que tuviera que seguir -explicó, y señaló la imagen del santo martirizado sobre la mesa-. Pero esto es concreto, evidente. Irá hasta el final, o lo intentará.
Se pasó las manos por el pelo y luego las colocó una encima de la otra sobre el regazo para evitar que le temblaran. Freeman se sentó en el borde de la silla.
– Creo que tiene razón. Debería ir. Estoy seguro de que el FBI podría ponerle un equipo de protección.
Kate negó con la cabeza.
– Si estoy rodeada de un puñado de robots americanos con el pelo cortado al uno, será evidente que son del FBI. Lo asustaré.
– La entiendo -dijo Freeman-. Intentaré mantener a los «robots» lo más alejados posible.
– Gracias -respondió Kate. Echó una mirada al collage del artista de la muerte con su cara pegada sobre el san Sebastián martirizado y tomó aire-. La Bienal de Venecia se inaugura mañana. Tendrá que atacar este fin de semana. Y hemos de estar preparados.
No hizo la maleta como era habitual en ella -con capas de papel entre cada blusa y cada cosmético y artículo de tocador en su bolsa de plástico correspondiente-, sino que llevaba el vestido de noche en una bolsa para trajes y todo lo demás hecho un revoltijo en una pequeña bolsa de mano.
– Iría contigo si no hubieras cancelado el viaje -dijo Richard-. Ahora estoy absolutamente agobiado con reuniones y entrevistas.
– Lo siento -se excusó Kate-. No creía que pudiera ir, pero luego, bueno… decidí que realmente necesitaba tomarme un descanso.
– Bueno, me alegro de que vayas.
Richard se sentó en el borde de la cama a cortarse las uñas.
– Richard, por favor. Estaré pisando trocitos de uña durante días.
– No pisarás nada -respondió, dejando de cortar y levantando la vista-. Estarás en Venecia. Y Lucille pasa la aspiradora todos los días.
Tenía razón. ¿A quién le importaba dónde se cortaba las uñas Richard? Estaba nerviosa, eso era todo. Y él había hecho un esfuerzo, había salido pronto del trabajo para verla antes de que se marchara.
– Willie lo agradecerá. El que estés allí, representándonos.
Y volvió a sus uñas. Clip, clip.
– Eso espero -dijo Kate. Cogió la botella más pequeña de Bal a Versailles que tenía y la introdujo en la bolsa. Lo absurdo de ese acto le sorprendió. «¿Perfume? ¿Para un asesino?» -Unos días fuera te irán bien.
– Ajá -respondió.
No le había contado a qué iba. Si él supiera lo del collage de san Sebastián, que su vida estaba en claro peligro, no la dejaría ir. Y quizá tuviera razón. Pero tenía que ir. Estaba decidida a vencer al artista de la muerte jugando a su propio juego.
Richard había pasado a usar la lima metálica y se estaba puliendo la uña del pulgar. A Kate le vino una imagen a la cabeza: la mano de Elena en el despacho del juez de instrucción; las uñas de la chica, romas. Kate sacudió la cabeza, intentó alejar la imagen, pero fue en vano.
– Richard, por favor, deja de hacer eso.
– ¿El qué?
– Las uñas. Es… me molesta.
Richard dejó el cortaúñas sobre la cama y frunció el ceño.
– Es que estoy un poco nerviosa. -Hizo una bola con un par de medias y las introdujo en la bolsa.
Richard le pasó un brazo por encima de los hombros.
– Tienes que relajarte, cariño.
– Lo intento.
Empezó a hacerle un masaje en el cuello con los dedos.
– ¿Estás segura de que no quieres que lo cancele todo y venga contigo?
Kate le pasó la mano por la mejilla.
– No, mejor que no -mintió. Nada le habría gustado más en el mundo. Pero no desde que el artista de la muerte se había puesto en contacto con ella-. Te traeré un montón de catálogos de arte para que se te caiga la baba.
– Estupendo -respondió él. Le dio un beso en la mejilla-. Y no tardes en volver. Te echaré de menos.
41
Históricamente, Venecia se iba hundiendo a un ritmo de entre siete y trece centímetros por siglo. La cifra había aumentado a veintiséis centímetros en el siglo XX y seguía aumentando. Estaban levantando las aceras y los muros de los canales y alargando los postes de teléfonos y electricidad, y la gente dejaba la planta baja de sus casas para irse a vivir a los pisos superiores. A ese ritmo, muy pronto los venecianos quedarían confinados en los desvanes, y los turistas tendrían que visitar la mítica Perla del Adriático desde helicópteros.
Aun así, para Maureen Slattery la joya conservaba todo su brillo. Mientras el vaporetto surcaba el Gran Canal, ella se embelesaba con el cielo azul cerúleo, con las oscuras aguas esmeralda, con los dorados palacios. Lástima que la polizia italiana estuviera todo el rato ahí pegada.
Marcarini y Passatta. Tras muchas discusiones entre los diferentes cuerpos de seguridad, se decidió que estos dos agentes protegerían a Kate veinticuatro horas al día, con informes cada dos horas a la policía italiana y la Interpol. Para Slattery, eran Macarroni y Pasta. Marcarini tenía casi treinta años y era moreno y guapo; Passatta debía de tener unos cuarenta y era elegante, serio, fumador compulsivo y nervioso. Ambos hablaban inglés, en ocasiones titubeando.
El día era cálido, húmedo, y el aire olía ligeramente a dulce y a podrido.
– Esto es la hostia de bonito -dijo Slattery.
– Ajá -respondió Kate, con la vista puesta en los palazzi que flanqueaban el canal.
– ¿Le preocupa algo, McKinnon? No ha dicho más de dos palabras desde que aterrizamos.
– Sí. Me preocupan muchas cosas, Maureen -le respondió, mirándola a la cara.
– Ya, bueno. Disculpe. Es que me ha sobrecogido el lugar.
– Perdonada -dijo Kate, fijando la vista en las oscuras aguas venecianas. Notaba la presencia del artista de la muerte a cada paso. ¿Eran imaginaciones suyas? No lo creía.
El vaporetto las dejó en San Marcos.
Slattery echó un vistazo a la Basílica, al Palacio Ducal y a la sorprendente plaza.
– ¿Cómo demonios se mantiene a flote este lugar?
– Hace siglos que está aquí, signorina -respondió Passatta, haciendo una mueca-. Yo creo que aguantará. Por lo menos hasta que se vayan ustedes.
– ¡Qué detalle! -dijo Slattery con una sonrisa.
Marcarini y Passatta las escoltaron hasta el Gritti Palace, uno de los hoteles más antiguos y lujosos de Venecia, donde Kate y Richard habían pasado su luna de miel, y luego montaron su campamento justo frente a su puerta.
El botones puso el equipaje de Kate y Maureen en un carrito. Kate le dio un billete de veinte mil liras.
Slattery inspeccionó la lujosa habitación desde cuya ventana abierta se ofrecían unas vistas espléndidas: el Gran Canal, góndolas, iglesias…
– Oh, madre mía. Joder, me he muerto y he ido al cielo. Sería como un sueño, si no fuera por esos pánfilos de policías que tenemos en la puerta. Aunque no están mal, especialmente Macarroni.
– ¿Macarroni? -preguntó Kate, sonriendo por primera vez.
– Sí -dijo Slattery-. Y el amargado es Pasta.
Kate se rió, contenta de tener allí a Slattery, de no estar sola.
– Todos los polis italianos son guapos. Forma parte del requisito para el puesto de trabajo -dijo, y pasó a las otras estancias-. Maureen. Venga aquí.
– ¡Me cago en la puta! -exclamó Slattery cuando vio el baño cubierto de mármol y dorados-. Es más grande que todo mi apartamento.
– Tenemos que informar a Mead -dijo Kate, mientras levantaba el auricular-. Oh, qué típico. No hay línea.
– ¿En un lugar tan elegante?
– En Italia la mitad de las veces no funciona el teléfono. En Venecia, peor -respondió al tiempo que tomaba su teléfono móvil-. Mierda, olvidé recargar la batería.
– Llámele luego -dijo Slattery-. Eh, ¿quién se queda con la cama grande?
– Toda suya -concedió Kate.
La fachada de la jefatura de policía de Venecia estaba cubierta de esculturas y dorados, aunque más de la mitad de los dorados se había desgastado y el musgo había llegado a una altura de un tercio del edificio.
En el interior, Kate y Slattery estaban sometiéndose a una prueba de resistencia llamada «sentido del tiempo italiano». Casi una hora de espera. Después, otra hora con algún pez gordo, aunque no consiguieron deducir quién se suponía que era o qué iba a hacer, y él no se lo dijo mientras duró la entrevista, en la que los tres se sentaron a tomar café mientras él contaba una memorable visita a la ciudad de los rascacielos años atrás. Luego, otra visita de una hora por la comisaría.
Cuando por fin salieron, con Marcarini y Passatta pegados a sus talones, Kate intentó librarse de su mal humor y se llevó a Slattery al puente Rialto, pasando a través de una serie de variopintos mercados y tiendas. Pero allá donde miraba las sombras se imponían a las luces y los callejones le daban malas sensaciones en vez de desprender encanto.
Slattery no parecía darse cuenta. Se lo tomó todo como un niño que visita Disneylandia.
– ¿Qué iglesia es ésta?
Kate alzó la mirada.
– Oh, San Zacarías. Es una pequeña iglesia renacentista. Dios mío, parece que hace siglos que entré para ver el Bellini.
– ¿El qué?
– Giovanni Bellini. Uno de los mejores pintores venecianos de la historia, y uno de mis preferidos.
– ¿Podemos entrar?
Kate suspiró.
– No tenemos mucho tiempo, Slattery. Tenemos que llegar a la Bienal, y…
– Venga, McKinnon. Puede que sea mi primer y último viaje a Venecia -le rogó, poniendo cara de pena.
– Está bien -concedió Kate. Al fin y al cabo, estaban en una de las grandes ciudades artísticas del mundo.
– ¿Esto es pequeño? -dijo Slattery al pasar por las puertas, observando los altos techos abovedados, las columnas decoradas, los suelos con mosaicos de mármol, los bancos tallados y las pinturas que había por todas partes.
– Para Italia sí lo es -alegó Kate, con un escalofrío. Pese a la decoración, la iglesia estaba oscura y húmeda.
Slattery se arrodilló y se persignó.
– Es por costumbre.
Marcarini y Passatta se quedaron junto a la puerta principal mientras Kate conducía a Slattery por el pasillo norte hasta el segundo retablo.
– ¿Es esto? ¿El Bellini?
– Sí, pero espere -respondió Kate, señalando al sacristán, que se dirigía lentamente hacia ellas. La sotana dibujaba una larga sombra.
Kate sintió otro escalofrío. ¿Era sólo la humedad?
Puso varios billetes de mil liras en la mano del sacristán y, al cabo de un momento, éste encendió un interruptor. La obra de arte de Giovanni Bellini surgió de las sombras, iluminada en todo su esplendor.
– ¡Uau! -exclamó Slattery-. Es asombroso. Cómo ha pintado sus columnas detrás de las reales y la cúpula de ahí, que parece una representación en miniatura de la real, y todas las figuras sentadas en el interior…
– ¡Eh, habla como una verdadera historiadora de arte, Maureen!
– ¡No joda! -espetó Slattery, e inmediatamente se tapó la boca con la mano-. ¡Uy!
– No se preocupe. Dios no está escuchando.
Kate se preguntó si alguna vez escuchaba.
Maureen se acercó más a la pintura de la iglesia ficticia dentro de otra iglesia.
– No sé cómo lo hacían estos tipos. Yo ni siquiera sé dibujar una línea recta.
– Bueno, se formaban desde muy jóvenes en talleres, trabajaban de aprendices de grandes artistas, de los que aprendían todo, desde mezclarle los colores al maestro hasta lavarle los pinceles o pintar algunas partes del fondo.
– Esclavos del arte, ¿eh?
– Exacto. Pero en el caso de Giovanni Bellini, su padre, Jacopo, también era un gran pintor, y le enseñó a él y a su hermano, Gentile.
Passatta y Marcarini, que se esforzaban por oírla, se habían acercado al pasillo cercano a Kate y Slattery.
– ¿Es profesora de arte, signorina? -preguntó Marcarini.
– Algo así -dijo Kate.
– Algo así no -dijo Slattery-. ¡Es famosa!
Passatta arqueó una ceja.
Slattery se apoyó en la barandilla, mirando hacia la Madonna.
– Es guapísima, parece tan real… Como si pudieras acercarte y sentarte en el regazo de la Virgen.
– Ese era el objetivo de la pintura del Renacimiento -explicó Kate-. Formas redondeadas y espacios con mucha profundidad, que invitaran al espectador a entrar en las salas y a mirar por las ventanas. La perspectiva se había redescubierto poco antes.
– ¿Cómo se perdió?
– Se perdieron muchas cosas en la Edad de las Tinieblas -explicó Kate, con la mirada puesta en las sombras y los recovecos de la pintura de Bellini. «La Edad de las Tinieblas.» Exactamente lo que le habían parecido las dos últimas semanas.
Kate los llevó de vuelta a la plaza de San Marcos. Marcarini y Passatta se mantenían a cierta distancia.
El Palacio Ducal emitía brillos dorados a la luz del atardecer.
– Creo que estoy empezando a notar el jet lag -dijo Slattery-. ¿Nos sentamos un rato?
Kate y Slattery se instalaron en una terraza con vistas a la plaza. Slattery pidió un capuchino. Kate, un espresso doble. Marcarini se apoyó en una columna a unos metros de allí; Passatta estaba en el pórtico, fumándose un cigarrillo. Ninguno de los dos le quitaba ojo a Kate. Pero Kate no bajaba la guardia ni un momento. No paraba de pasar gente, sobre todo de Nueva York, que habían llegado para ver la Bienal. Cada vez que se acercaba alguien, se sobresaltaba. Marcarini y Passatta, también.
– ¡Bueno, parece que conoce a todo el mundo, McKinnon!
– Sólo en Venecia. Y sólo esta semana. Todos son coleccionistas o artistas, o críticos de arte -respondió. Pagó la cuenta-. Vamos, tengo que ver la exposición y las pinturas de Willie.
Pero eso no era todo. Kate sabía que el artista de la muerte esperaba que ella estuviera allí, y ella no quería defraudarle.
La Bienal Internacional de Venecia era como una exposición universal pero sin atracciones, sin niños y sin diversión. Se celebraba a años alternos en los Giardini, un gran parque separado de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Una serie de antiguos edificios se habían convertido en pabellones nacionales y estaban abarrotados con los artistas del momento de cada país. Se podían ver hordas de sofisticados europeos y americanos corriendo de un pabellón a otro con bolsas de plástico a punto de romperse por el peso de los catálogos de arte, preocupados por no perderse nada ni a nadie, o por conseguir invitación para las fiestas más destacadas. La exposición permanecía abierta varios meses. Pero lo importante eran sólo los días de la inauguración. Después, bueno, cualquier persona podía acercarse a contemplar las obras.
Kate y Slattery se movían entre la gente, y Marcarini y Passatta se les pegaban a los lados. El extraño cuarteto pasaba de un pabellón al siguiente, intentando encontrarle sentido a la caótica exposición, oscura y deprimente en su mayor parte: fotografías a gran escala de genitales y de cadáveres, animales desmembrados en formol, instalaciones abarrotadas con un contenido político indescifrable… todo ello en claro contraste con la belleza rotunda de Venecia. Lo morboso de la muestra aumentaba aún más la paranoia de Kate: todo el mundo era una amenaza potencial, y las caras conocidas le parecían amenazadoras.
El pabellón estadounidense, originalmente un banco italiano, era grande pero anodino, y estaba repleto de montajes: obras de arte hechas de objetos corrientes esparcidos por superficies y paredes sin una coherencia evidente, de modo que resultaba casi imposible descifrar dónde empezaba una y dónde la siguiente. Las obras de Willie destacaban no sólo porque fueran buenas, sino porque estaban colgadas, como pinturas tradicionales, de una pared. En ese momento había bastantes personas observándolas. Raphael Perez hacía los honores.
– WLK Hand es uno de nuestros artistas jóvenes de más talento.
Kate observó que Willie prácticamente se escondía detrás de una columna, pero Perez le hacía señas insistentemente.
Willie hizo una tímida reverencia y murmuró:
– Gracias.
– Ese es Willie Handley -dijo Kate.
– Es mono -observó Slattery.
– ¿No le conoce?
– No. No fui yo la que lo interrogó en relación con el asesinato de Solana.
Durante una centésima de segundo, a Kate le pasó todo por delante de los ojos: Elena, muerta en el suelo, con el sangriento cuadro de Picasso en la mejilla, y la idea de que el artista de la muerte estaba allí, en algún lugar, esperando. Observó el pasillo central, donde la gente entraba y salía de los stands, como animales de presa, y se lo imaginó agarrándola por detrás, rebanándole la garganta. Un suspiro; un grito incipiente y reflexivo.
– ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? -preguntó alarmada Slattery, escrutando inmediatamente la zona. Marcarini y Passatta hicieron lo mismo.
Kate hizo un esfuerzo y las imágenes desaparecieron.
– Nada, estoy bien -dijo, y tomó a Slattery del brazo-. Venga, le presentaré a Willie.
Lo alcanzaron cuando estaba escabullándose de Perez. Kate le dio un beso en la mejilla.
– Tus cuadros son los mejores de la muestra.
– Lo tomaré como un cumplido, aunque sean, mejor dicho, los únicos cuadros de la muestra -manifestó Willie, mirando al suelo-. No pensé que vendrías.
– Yo tampoco estaba segura. Pero estoy contenta de haberlo hecho. Estoy orgullosa de ti. Tus obras son realmente bonitas.
– Sí, son geniales -opinó Slattery.
Willie le echó una mirada extrañada. No era una de las típicas amigas de Kate.
Perez se acercó sigilosamente y sobresaltó a Kate.
– ¿Qué? ¿Orgullosa de tu chico? -preguntó Perez.
Kate miró al joven conservador. «¿Podía ser él?»
Slattery se dio cuenta y se despertó su instinto policial. Tanteó con la mano el interior del bolsillo, donde tenía la pistola.
Kate le echó una mirada, un gesto mínimo para indicarle que todo iba bien, o eso creía.
Perez pasó el brazo por encima de los hombros de Willie, quien se deshizo del abrazo.
– No puedo estar aquí plantado frente a mis cuadros todo el día -afirmó, y se dirigió rápidamente a otro stand cuyas paredes, suelo y techo estaban cubiertos de imágenes pornográficas de mujeres recortadas de revistas garabateadas con declaraciones misóginas y antipornografía contradictorias.
– Eh, McKinnon -dijo Slattery, observando las paredes-. ¿Dónde está su cuadro?
Kate se echó a reír. Pero no le duró mucho. Con el rabillo del ojo advirtió una sombra fugaz. De pronto alguien le puso una mano en el hombro y se quedó totalmente rígida. Se volvió y arremetió contra el hombre, que tropezó hacia atrás y se cayó.
Slattery sacó su pistola. Marcarini y Passatta sacaron las suyas.
– ¡No! -les detuvo Kate, y le tendió la mano al tipo que estaba en el suelo-. Vaya, lo siento, Judd -se disculpó mientras ayudaba a levantarse al anonadado crítico de arte que tenía a sus pies.
– ¡Vaya! -dijo él-. Pensaba que le había hecho una crítica bastante buena a tu libro de arte, Kate -dijo, esbozando una sonrisa nerviosa.
– Perdóname, yo…
– No, no -la tranquilizó, sacudiéndose la ropa-. Estoy bien.
Se había congregado una pequeña multitud. Marcarini y Passatta estaban escrutando a todo el mundo.
– No pasa nada -dijo Kate-. Ha sido un accidente.
– ¿Está bien, McKinnon? -preguntó Slattery en cuanto se deshizo el entuerto.
– Lo que estoy es de los nervios -afirmó Kate.
– ¿Qué te ha hecho ese tipo? -preguntó Willie.
– No me ha hecho nada.
– ¿Así que estás bien?
– Sí -respondió Kate, y de pronto lo agarró, abrazándolo.
– ¿Estarás aquí esta noche? -preguntó él, cuando por fin lo soltó.
– No me lo perdería por nada del mundo.
«Cuánta belleza.»
Las viejas escaleras de hormigón que descendían hasta el agua negra. Las puertas medio podridas. La basura en los canales de las callejuelas.
Tendría que haber pensado en ello antes de escoger la pintura de Canaletto como imagen de fondo para el san Sebastián. Tal vez es demasiado bella. No importa. El trabajo es el trabajo. Y hay mucho que hacer y no demasiado tiempo.
La ha visto una vez, la ha observado mientras tomaba un capuchino. No parecía nerviosa. Pero tampoco suele estarlo. Es una de las cosas que tanto admira de ella, ese aire elegante que adopta en las peores circunstancias.
¿Podrá mantenerlo cuando le atraviese el cuerpo con las flechas?
«Santa Kate.»
Desde luego será un icono espectacular. Se la imagina como una foto fija, en colores, en un libro de historia del arte, con su nombre debajo, la fecha y, por último, los materiales: flechas, tela, cuerpo humano.
¿Notará ella su presencia? ¿Estará esperando su llegada, como un amante?
El pensamiento le excita.
Cierra los ojos y se deja llevar durante unos instantes, imaginando el momento.
«Paciencia, Kate. Ya llego.»
De vuelta en la suite, Kate se enfundó unos pantalones de esmoquin blancos.
Había llegado el momento y estaba lista.
Slattery bostezó y se estiró sobre la gran cama.
– No tiene por qué venir esta noche, Maureen, de verdad.
– Si le soy sincera -confesó Slattery, bostezando de nuevo-, me he pasado todo el día soñando con esa bañera.
– Que disfrute del chapuzón -dijo Kate, y se puso la americana del esmoquin sobre el sujetador blanco de encaje-. Estaré de vuelta antes de que se dé cuenta.
– No -dijo Slattery-. Debería acompañarla.
– Tendré a Macarroni y a Pasta pegados a los lados. No pasará nada. No se preocupe.
– Si usted lo dice -comentó Slattery, volviendo a hundirse entre las almohadas.
Kate se abrochó la chaqueta.
– Eh -le advirtió Slattery-. ¿No se deja nada?
– No -respondió Kate palpándose el costado-. Llevo mi pequeña 38 en una funda bajo la americana.
– Yo me refería a una blusa -dijo Slattery.
En cuanto Kate salió por la puerta, Marcarini y Passatta se le pegaron a los lados. Marcarini tenía algún que otro problema para separar los ojos de la puntilla blanca que le sobresalía por el escote.
La sala parecía sacada de las fêtes galantes pintadas por Antoine Watteau en el siglo XVIII, elegantes y decadentes, llenas de sirvientes y cortesanos, todos ellos trabajando, trabajando sin parar.
– ¿Te das cuenta de que, si tiraras una bomba aquí, acabarías con el mundo del arte? -le susurró Schuyler Mills a Willie.
Estaban en medio de la Colección Peggy Guggenheim, rodeados por las doscientas personas más importantes del mundo del arte. Todo el que pinchaba o cortaba en ese mundillo estaba pinchando y cortando más incluso de lo normal. Una mezcolanza de idiomas flotaba sobre la multitud como una nube de langostas zumbando, mientras los camareros se abrían paso por entre el gentío sirviendo un típico cóctel veneciano hecho con champán y zumo de melocotón, el bellini.
Massimo Santasiero, organizador de la Bienal de ese año, saludó a Schuyler Mills cuando aún no había soltado la mano de otra persona. Santasiero llevaba uno de esos trajes que sólo puede llevar un italiano, de un azul grisáceo brillante, tan mal ajustado que parecía que lo había tenido tirado en el fondo del armario durante varias semanas. En comparación, el almidonado modelito de Brooks Brothers de Schuyler parecía llevar todavía la percha puesta. Willie vestía una camisa blanca nueva, su corbata de la suerte, sus característicos vaqueros negros y la nueva cazadora de piel.
– El pabellón americano este año es como… ¿cómo se dice? Descarnado -opinó Massimo.
– No ha sido una colección fácil de organizar -se justificó Schuyler-. Pero creo que me ha ido bien. Y tú has hecho lo imposible para coordinar una exposición tan compleja.
Willie observó cómo trabajaban los profesionales, perseverando en la tarea de besar culos ajenos.
– Admiro tu obra -dijo Massimo a Willie-. Es tan… personal.
– Bueno, es que es mi obra.
El italiano lo miró socarronamente, sin captar muy bien la ironía.
– Estos artistas jóvenes -dijo Schuyler, mirando hacia Willie-, disfrutan lanzando piedras contra su propio tejado. ¿Verdad, Willie?
Santasiero tampoco entendió eso, pero Willie sí.
– Espero que venga a visitar mi exposición en el Contemporáneo este verano -dijo. Esta vez sí que se ganó un gesto de aprobación de Schuyler.
Charlie Kent, aprisionada en un modelito de lycra negra que le cubría de la mitad del pecho a la mitad de los muslos, se separó de una pareja de coleccionistas europeos y corrió al encuentro de Willie con sus llamativos zapatos de salón verde lima. Pasó la mirada de Schuyler a Santasiero, con el radar afinado.
– ¡Massimo! -saludó, y le tendió la mano.
El italiano la integró en la conversación.
– ¡Ah, signora Kent! Ahora mismo estaba haciendo planes para visitar la exposición de WLK Hand en el Museo Contemporáneo de Nueva York del signor Mills.
Charlie tuvo que morderse la lengua cuando oyó que lo llamaba el museo de Mills.
– Y tiene que ver la nueva obra que tenemos en mi museo. Podemos comer juntos usted, Willie y yo -apostilló, guiñándole un ojo a Willie.
Más de la mitad de las cabezas de la sala se giraron cuando Kate hizo su entrada con su esmoquin blanco y sus zapatos de tacón de aguja blancos y negros. A cada paso que daba, las solapas de satén de la chaqueta se deslizaban y brillaban, dejando entrever el sujetador de encaje blanco.
Willie se deshizo de Schuyler Mills y se sumó a un grupo de hombres y a tres o cuatro camareros que se congregaban alrededor de Kate. Marcarini y Passatta no sabían por dónde empezar a mirar.
– Signora Rothstein. Qué alegría verla -dijo Massimo besando a Kate en las mejillas mientras le bailaban las pupilas recorriendo el cuerpo de Kate-, y comprobar que está bellissima.
– Grazie -dijo Kate, tomando un bellini de una bandeja y haciendo un esfuerzo para que con el temblor de la mano no se le cayera toda la bebida encima. Echó un vistazo al conservador italiano protegida tras su copa levantada. «¿Habrá estado últimamente en Nueva York? ¿Conocía a Pruitt del museo? ¿Podría haber conocido a Elena?» Tomó un sorbo de su bellini. Estaba paranoica, y lo sabía.
Willie se acercó un momento para darle un beso.
– ¿Cómo lo llevas? -le susurró ella.
– Hago lo que puedo -dijo él.
Massimo apareció en escena, tomó a Kate de la mano y empezó a presentarle a todo el que él consideró que debía conocer. Pero Kate no se podía concentrar; allá donde miraba veía señales de peligro. Massimo le hablaba y le sonreía, pero ella no escuchaba.
«Está aquí. En Venecia.» Kate se sentía como si la atravesara una corriente eléctrica. Recorrió la sala con la mirada.
«¿Podría estar aquí ahora mismo, en la fiesta?» No, probablemente no. La escena no era la adecuada. Necesitaría abordarla sola para convertirla en santa. No iba a ocurrir allí. De eso estaba segura. El artista de la muerte era un maniático de los detalles.
Una hora más tarde la tensión no parecía disminuir, y cuando el director de un conocido museo neoyorquino chocó con ella de espaldas, Kate se volvió y le agarró el brazo tan fuerte que el hombre soltó un grito. Se pasó los diez minutos siguientes pidiendo disculpas.
– ¡Kate! ¡Estás absolutamente fabulosa! -le dijo una mujer de piel brillante y tensa producto de los estiramientos faciales-. ¿Dónde has dejado a ese marido tuyo tan apuesto?
– Me temo que Richard no ha podido venir a Venecia. Tenía demasiado trabajo en casa.
– Déjate de bromas, Kate. Lo he visto esta tarde.
– Eso es imposible.
La mujer arrugó el gesto, algo difícil, dada la tensión de la piel.
– Bueno, habría jurado que era él.
«No, no puede ser -pensó-. ¿Richard en Venecia? Está en casa, trabajando.» De pronto, las ideas se agolpaban en su mente. «¿Podría estar aquí?» Las imágenes, el gemelo brillando en el suelo, Pruitt muerto en el baño, se sucedían en cascada.
Kate se pasó la mano por la frente. Estaba caliente. No tenía que haberse bebido esa copa. La imaginación se le estaba desbocando. «Es imposible que Richard esté aquí. Es absurdo.» -No puede ser -dijo, intentando parecer tranquila.
La mujer se encogió de hombros.
– Bueno, me ha parecido verlo en el otro extremo de la piazza. Supongo que empieza a fallarme la vista.
Kate intentó sonreír, pero no podía.
Willie se le puso al lado y le susurró:
– Ya me he hartado. Necesito dar un paseo. ¿Quieres venir?
Kate empezó a seguirle, pero Massimo la detuvo cogiéndola por la muñeca. La tenía bien agarrada y le hablaba en su inglés titubeante sobre algo relacionado con el arte y con Italia. ¿O era arte y cocina italiana?
Kate no lograba concentrarse. Willie ya estaba a medio camino de la puerta y ella quería hablar con él. Pasaron más de cinco minutos hasta que pudo librarse del conservador italiano, pronunció un tímido «Scusami» y se apresuró a salir.
Marcarini y Passatta le siguieron los pasos.
Maureen Slattery no se lo podía creer. Los dados de espuma de baño del hotel olían de maravilla. Se estiró, dejó que el agua jabonosa y caliente le relajara el cuerpo mientras observaba los elegantes detalles del baño: paredes y suelos de mármol multicolor, brillante grifería de latón y el techo pintado con querubines. De no haber sido por la pistola que tenía a su lado, en el enorme lavabo de mármol, no habría logrado creerse que todo era verdad. Ni siquiera se acordaría de que era policía.
Se rió, cerró los ojos y se hundió en el agua hasta que sintió el cosquilleo de las burbujas en la barbilla.
Mientras tomaba un puñado de burbujas aromáticas con la mano pensó que en su próxima vida quería ser como Kate McKinnon.
No había ni rastro de Willie. «Maldita sea.»
Otro motivo para entristecerse. Bueno, por lo menos él le había propuesto dar un paseo juntos. Debía de haberla perdonado. Consultó la hora. Se estaba haciendo tarde.
Debería volver con Slattery.
– Volvamos al hotel -dijo a los dos guardaespaldas italianos.
Passatta asintió. Marcarini encendió uno de sus cigarrillos sin boquilla mientras tomaban la pequeña calle que salía directamente del Museo Peggy Guggenheim y luego fueron por el gran Ponte dell'Accademia para cruzar el Gran Canal.
La noche se había vuelto fría, húmeda, y una capa de rocío lo cubría todo. La luna buscaba resquicios entre las nubes para dejarse ver, como una jovencita picara, asomando lo justo para iluminar el extremo de una catedral o un motivo arquitectónico bizantino y retirándose luego, tímida y coqueta, para aparecer más tarde con un vestido diferente.
Kate sentía la cabeza tan cargada como la noche. Se ciñó la chaqueta para taparse el pecho, que tenía casi al descubierto.
El reflejo de la luna bailaba un vals de plata por las aguas del estrecho canal. Cruzaron otro puente minúsculo. Kate oyó el sonido de las pequeñas olas que chocaban contra los cimientos y sintió la viscosidad del musgo al pasar la mano por la barandilla de hierro. Le dio un escalofrío. Se detuvo y se quedó mirando la niebla. Constantemente le venía a la mente la imagen de sí misma como un san Sebastián martirizado.
– ¿Habéis oído algo, chicos? -preguntó. El zumbido eléctrico que había sentido antes le estaba subiendo y bajando de nuevo por la espalda.
– ¿Cómo qué, signora? -respondió Marcarini.
Kate se encogió de hombros. A lo mejor eran imaginaciones suyas.
– No importa -dijo. Aceleró el paso, algo nada fácil con sus tacones de aguja.
Los tres entraron en una placita que Kate no había visto nunca antes, con sus tiendas y cafés cerrados, sin turistas. Todo estaba inmóvil. Una vez en el centro de la plaza, había cuatro salidas posibles.
– ¿Por dónde? -preguntó.
– Por el callejón -dijo Passatta-. Nos llevará a la calle del Campanile y luego a San Marcos.
El callejón estaba oscuro; sólo había unas cuantas farolas antiguas pegadas a los muros de unos edificios cercanos y no emitían más luz que un puñado de luciérnagas.
No habían atravesado más que la mitad del callejón cuando empezaron a oírse pisadas, al principio débiles, detrás de ellos.
Los policías se detuvieron y desenfundaron las pistolas.
Kate sacó su 38, echó un vistazo por encima del hombro, pero no vio nada más que niebla.
Ya no se oían las pisadas; sólo el ruido de la respiración de los tres y el batir de alas de las palomas.
– Quédese aquí, por favor, signora -dijo Passatta.
Los policías se separaron. Marcarini a la derecha. Passatta a la izquierda. Kate oyó a Passatta que llamaba a Marcarini. Su voz cortaba la niebla y emitía un ligero eco.
Kate no podía quedarse ahí esperando. ¿A qué? De pronto el pánico la atenazó. Se apresuró hasta el final del callejón y se encontró justo al borde de un canal, sin acera. El agua oscura y turbia le lamía los zapatos. Era imposible decir dónde acababa la tierra y empezaba el agua. Un par de pasos más y habría acabado en el canal. Tenía la carne de gallina.
Marcarini la agarró del brazo. Kate se revolvió y le colocó la 38 en la cara.
– ¡Oh, Dios, me ha dado un susto de muerte!
– Scusami, scusami -dijo él-. Por favor, no se aleje de nosotros, signora.
Salieron de la pequeña plaza, ahora avanzando más rápido, y entraron en otro oscuro callejón. Kate tenía los nervios a flor de piel.
A medio camino, la sombra de un hombre se les acercó como una figura en un cuadro de De Chirico. Una mínima luz que procedía de lo alto reveló el brillo de algo metálico que llevaba en la mano.
Marcarini y Passatta tiraron de Kate, apuntando con las pistolas a la sombra del hombre.
Pero el hombre también les había visto y se había ocultado contra la pared del callejón. La misma luz mínima le iluminaba la cara.
Los policías echaron a correr.
– ¡No! -gritó Kate-. Paren, no pasa nada.
Al cabo de unos segundos, cuando se retiraron los policías, Willie pudo respirar hondo.
– ¡Joder, tíos!
– Tienen que relajarse, chicos -les dijo Kate, aunque estaba igual de tensa que ellos-. ¿Qué llevas en la mano, Willie?
– Oh, ¿esto?
Y les mostró una barra de quince centímetros de bronce oxidado con una pequeña filigrana barroca en el borde.
– Es un trozo de baranda de metal, creo. Lo he recogido de la calle. Bonito, ¿no?
– Hazme un favor -le pidió Kate-. Hoy no juegues con objetos metálicos, ¿vale?
Entraron en la plaza de San Marcos.
– Ah, el Florian -dijo, pasándole un brazo por la cintura a Willie-. Venga, seguro que te iría bien beber algo.
Kate y Willie se instalaron en uno de los reservados afelpados del viejo café, en el interior. Marcarini y Passatta tomaron posiciones en la plaza, cada uno apoyado en una columna y ambos fumando sus cigarrillos sin boquilla.
– ¿Guardaespaldas? -preguntó Willie.
– Son como una lapa -respondió Kate, intentando sonreír-. Lo siento.
– Bueno, he envejecido veinte años de golpe, pero no pasa nada.
Kate sonrió, pidió copas de brandy para todos, hizo que el camarero llevara afuera las de Marcarini y Passatta y éstos le hicieron un gesto de brindis en silencio.
– Estoy muy contenta de verte -dijo Kate apretándole la mano.
– Yo también -respondió Willie.
La fachada dorada de la catedral emitía un brillo apagado y mortecino en la oscuridad de la plaza.
– ¡Este lugar es precioso!
– ¿Has visto esa película que pasa en Venecia, con Julie Christie y Donald Sutherland? Es un clásico incluso para mí. Tú probablemente no habías nacido siquiera.
– Amenaza en la sombra -dijo Willie.
– ¿Cómo sabes eso?
– ¿Yo? ¿Hay alguna película que yo no conozca? Están en Venecia, y el hijo ha muerto, y vayan adonde vayan ven el fantasma del hijo.
– Exacto -dijo Kate-. Bueno, así es como veo Venecia yo esta noche. Escalofriante.
– ¿De verdad? Para mí, Venecia es como un sueño.
Kate miró la plaza, la niebla que se asentaba. «¿Está ahí fuera?» Sintió un escalofrío.
– ¿Tienes frío?
– No -respondió, y puso su mano sobre la de Willie-. Lo siento. Lo que pasó con Darton Washington y… todo.
– No es culpa tuya -dijo. Por un momento, se planteó la posibilidad de hablarle de Henry, pero no podía.
Kate cruzó la plaza con la mirada y se fijó en el campanario, una aguja que se perdía entre la niebla. Se acabó el brandy y miró la hora.
– Debería volver al hotel.
En la entrada principal del Gritti Palace, Kate dijo Buona notte a Marcarini y Passatta, pero no se les presentaba nada buena.
Marcarini negó con la cabeza, esa cabeza tan atractiva. Passatta tenía el ceño fruncido.
– Tenemos que acompañarla hasta su habitación, signorina, y tenemos que quedarnos toda la noche.
– ¿En mi habitación?
– En el vestíbulo -precisó Marcarini con una sonrisa en los labios.
El brandy después del bellini le había hecho efecto. Kate estaba como atontada y agarraba las llaves sin convicción.
– ¿Necesita que la ayude? -preguntó Marcarini.
– Creo que puedo arreglármelas sola -afirmó Kate-. Hasta mañana.
La cama. Almohadas, un grueso y suave edredón. Es todo lo que tenía en la mente.
Pero los policías insistieron en inspeccionar primero la habitación.
Justo delante de ella, Marcarini y Passatta se habían quedado rígidos.
Kate sintió el escalofrío, real en este caso, procedente de la ventana abierta de par en par, antes de que la escena se le apareciera en todo detalle, terrible y surrealista. Su cerebro apenas podía procesarla.
Los dos policías estaban gritando, pero Kate no los oía; el zumbido eléctrico que había sentido toda la noche era tan alto que resultaba ensordecedor. «Oh, Dios mío. Cielo santo, no.»
En unos minutos, la habitación quedó abarrotada de gente. ¿O habían sido horas? Kate no estaba segura. Una horda de carabinieri y agentes de la polizia estaban discutiendo, gesticulando. Alguien tomó fotografías de la grotesca escena, mientras el pez gordo de la comisaría de policía de Venecia interrogaba a Kate.
Ella tenía la mirada perdida.
Una bombilla iluminaba el panorama nocturno de Venecia a través de la ventana abierta, y a Maureen Slattery, como si estuviera levitando, justo enfrente.
Estaba desnuda, atada con las cortinas. Tenía una de ellas en torno al cuello y la otra liada entre los muslos, como un taparrabos. Tenía una docena de lanzas clavadas en el cuerpo, que sobresalían como las púas de un puercoespín. La sangre le chorreaba por el cuerpo, le corría por los pies atados y se concentraba en un charco en forma de ameba que iba calando en la alfombra.
42
Muchos uniformes. Mucho azul.
Pero no en el cielo, que estaba gris, claro, y cubierto de nubes que amenazaban lluvia.
Primero el alcalde. Luego la comisaria Tapell. Discursos cortos. Oficiales, pero sentidos.
El funeral de una policía.
El funeral de Maureen Slattery.
Kate contemplaba las filas y filas de tumbas que se sucedían en una perspectiva lineal perfecta. La imagen la llevó de nuevo a la obra de Giovanni Bellini con una iglesia dentro de otra que tanto le había gustado a Maureen. Un artista más, un recuerdo más, destruidos por el artista de la muerte.
¿Sólo habían pasado dos días?
El vuelo de regreso había sido una pesadilla. El intento de Kate de recuperar fuerzas con un whisky, un fracaso total. Eso no podía ayudarla. ¿Cómo iba a hacerlo, con el cadáver de Slattery dentro del avión?
Echó una mirada a los padres de Maureen, junto a la tumba. Ambos tenían el rostro cubierto de lágrimas.
Se agarró al brazo de Richard.
Kate apartó el sándwich con la mano. No podía comer. «Aún no me lo puedo creer», pensaba.
Miró a través del escaparate de la cafetería hacia los peatones. Los coches se le desdibujaban.
Liz le expresaba su apoyo y comprensión con la mirada, pero sus palabras fueron duras:
– Mira, Kate, Slattery era policía. Y estaba en una misión. Conocía el peligro. Podía haberte pasado a ti.
– Se suponía que tenía que pasarme a mí.
– Tampoco habríamos ganado nada -le dijo, mirándole a los ojos-. No puedes cargártelo a la espalda. Te destruiría y lo sabes. Eres policía y estabas de servicio. Conoces las reglas. Igual que Slattery.
– No paro de darle vueltas, Liz. Pensar que sólo con que los policías italianos se hubieran separado; uno conmigo y el otro con ella. Sólo con que…
– Puedes jugar al «sólo con que» todo lo que quieras, Kate. Pero eso no te hará ningún bien. La pérdida de Maureen es una tragedia, no te lo discuto. Pero ahora mismo tienes que centrarte. El artista de la muerte sigue al acecho.
Kate respiró hondo y asintió con la cabeza. Liz tenía razón. Sólo había un modo de superar aquello.
Tenía que pillar a ese tipo. Tenía que hacérselo pagar.
Había policías en todas las sillas, contra las paredes, apretujados en los umbrales. La sala de la brigada vibraba de rabia.
Kate estaba sentada junto a Brown, en primera fila, mirando las grietas del viejo techo de yeso hasta que le recordaron Venecia, la antigüedad y la descomposición, los cadáveres en las mesas de autopsias, Elena en el depósito de cadáveres, y ahora también Slattery, colgada frente a aquella ventana abierta. Cerró los ojos y respiró.
Tapell dio unos golpecitos al micrófono con el dedo.
– A ver, todo el mundo…
Kate pensó que la comisaria parecía envejecida, nerviosa, no tan imperturbable.
– Vamos a enfrentarnos a esto -dijo Tapell-. Pero tenemos que mantener la calma.
– ¿Hasta cuándo? -gritó alguien desde el fondo de la sala. Otros se unieron al grito-: Sí, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? ¡Venga ya!
Las voces se mezclaban y se convertían en un ruido confuso.
– Casi lo pillamos -declaró la comisaria. Y suspiró, dándose cuenta de lo inadecuado de sus palabras en cuanto las hubo dicho.
Una vez más los policías empezaron a gritar todos a la vez.
– Eso no nos va a llevar a ninguna parte -dijo Tapell-. Sé que os sentís frustrados. Todos estamos frustrados -precisó. Hizo una pausa y recorrió la sala con la mirada-. Pero escuchad un momento. Randy Mead os va a poner al corriente a todos.
Mead chasqueó la lengua y explicó el rescate de Bea Sachs y lo cerca que habían estado de capturar al artista de la muerte. Era agua pasada, pero bastó para atraer la atención de la multitud. Luego trazó los planes para activar todos los departamentos. Tampoco era noticia, pero sonaba bien; las expresiones tipo «movilización a gran escala» y «caza del hombre» parecieron calmarles.
– Cazaremos a este hijo de puta asesino de policías -aseguró.
Eso provocó gritos de apoyo entre los agentes e inspectores, que se daban palmaditas unos a otros en un acto de clásica camaradería y avidez de sangre. Kate lo veía en sus ojos.
Mitch Freeman estaba a un lado con dos agentes del FBI con el pelo cortado al uno que hablaban en un murmullo. Por lo demás, sus caras inexpresivas no traslucían más que un ligero desdén.
Kate los miró un momento; dos de los «robots» con los que había pasado media jornada, explicando una y otra vez cada detalle de lo que había ocurrido en Venecia. El FBI había montado un pequeño campamento en la comisaría de la Sexta y no paraban de pasearse por los pasillos, enviando faxes a Quantico cada cinco minutos, generando montones de papeles y hablándose unos a otros en murmullos, siempre murmullos.
La señora Prawsinsky se atusaba los abigarrados rizos teñidos con la mano.
– Me he hecho la permanente -le dijo a Kate-. Me ha costado un riñón y parte del otro, querida. No debería ni contárselo.
– Le queda estupendamente -respondió Kate con una sonrisa forzada e intentando centrar la atención en la vecina de Elena.
El retrato robot hecho por el dibujante de la policía estaba sobre la mesa. Hasta el momento no había servido de nada.
Kate había traído una docena de pesados álbumes del archivo fotográfico de delincuentes -había de todo, desde faltas menores a asesinatos- que habían actuado en los últimos cinco años.
La señora Prawsinsky pasaba las páginas lentamente.
– ¡Uh, éste tiene una cara horrible!
Kate prácticamente le arrancó el libro de las manos a la mujer.
– ¿Es éste?
– Oh, no. No -dijo. Y pasó la página-. Sólo decía que tiene una cara… horrorosa.
Kate suspiró. Podría pasarse días allí. Pero estaban probándolo todo, y la identificación era algo que tenían que haber hecho antes; y lo habrían hecho, de no haber sido porque estaban persiguiendo al hombre equivocado.
La señora Prawsinsky se detuvo.
– ¡Ooh! -exclamó-. Mire éste -indicó, señalándolo con el dedo deformado por la artritis.
– ¿Qué? ¿Qué?
– Es idéntico a Merv Griffin, ¿no, querida?
«¡Por favor!» Kate necesitaba un descanso, un café, algo.
– Vuelvo enseguida -consiguió decirle a la señora Prawsinsky, que tenía la nariz a tres centímetros del álbum de fotos-. Pero usted siga mirando.
Bajan corriendo por las calles; son una horda amenazante, aterradora, que avanza hacia él.
Pero él no tiene miedo.
Los va eliminando de uno en uno. Brazos, piernas, arrancados del cuerpo. Una cabeza lanzada al aire. Una garganta seccionada. La calle está cubierta de cuerpos desmembrados. Aceras, alcantarillas, todo rojo.
Es todopoderoso. Un guerrero.
Pero ¿por qué le sonríe ese tonto? ¿No ve que el guerrero, el artista de la muerte, acaba de abrirle la caja torácica y le ha arrancado el corazón, que se está muriendo?
Ahora se da cuenta. Actúa con tanta naturalidad que ellos ni siquiera se dan cuenta de que es él quien inflige el daño.
Para cuando llega a su refugio junto al río, ya está seguro de que es invencible además de invisible.
Pero la visión del barullo de su mesa, los restos de horas pasadas transformando a Kate en san Sebastián, le desalienta.
Venecia debería haber sido el final. El final de ella. Ya era hora. Ése era el plan. Y lo habría sido si aquella estúpida agente de policía no lo hubiera malogrado.
Da un golpe con los puños sobre la mesa. Tijeras, cola y lápices salen volando, caen por toda la mesa en una especie de carrera disparatada.
¿Cómo iba a saber que habría otra persona en la habitación del hotel, en la bañera precisamente? Ojalá se le hubiera ocurrido otra escena para el baño. ¿Pero sin previo aviso? Imposible. No es una máquina. Es un artista. Y lo peor es que ahora no tiene ninguna fotografía, ninguna documentación.
«¿Quién tiene la culpa?»
– Me olvidé de la maldita cámara. Tenía que llevar demasiadas cosas. Al fin y al cabo soy humano.
«Pensaba que eras sobrehumano.» -¡Que te jodan!
«No se te olvidó. Eres un vago. Ahora no tengo ninguna prueba. Quizá ni siquiera lo hiciste.» -¿Quieres pruebas? -Agarra el periódico de encima de la mesa y lo esgrime en alto-. ¡Léelo!
FUNERAL POR UNA POLICÍA MUERTA
EN ACTO HEROICO
«Ah, ya veo. La heroína es ella, no tú.» -¿Estás de broma? Lloró como una niña. -Hace una bola con el periódico y la tira al suelo-. ¡Qué desperdicio, usar a san Sebastián para alguien como ella!
«¿Y tú te consideras artista?» -¡Me quedó estupenda! ¡Cualquiera se habría dado cuenta!
Se hunde en la silla. Ahora reina el silencio. Las voces han desaparecido, llevándose consigo su rabia, al igual que su fuerza. Está muy cansado… agotado. La idea de seguir, de seguir respirando, es una agonía.
El ruido de las palomas. Levanta la vista hacia el alto techo abierto. Si pudiera irse con ellas, volar por encima de toda la basura, la podredumbre y lo repugnante de su mundo… de su vida. Imágenes fugaces: piel desollada, manos amputadas, gritos, lágrimas, tanto dolor.
¿Cuántas veces había deseado poder parar? ¿Cuántas se había prometido que lo haría?
«Seré bueno. Te lo prometo, papá, te lo prometo.» Se agita en la silla. ¿Quién le estaba hablando? Se siente muy confuso.
Busca refugio en el pequeño retablo de Bill Pruitt. Ha llegado a pensar que tiene poderes especiales: la Virgen, con su sonrisa beatífica, observa al inocente Niño Jesús, símbolo de sí mismo. Ojalá pudiera arrebujarse sobre su santo regazo para que le protegiera.
¡Claro! ¿Cómo no se le ha ocurrido antes? Es mucho mejor que san Sebastián. Ella, la Virgen. Él, el Niño. Los dos. Juntos.
Inmediatamente vuelve a estar en pie, recogiendo lo que necesita, su pequeño arsenal: una pistola, las agujas hipodérmicas, incluso la pistola de dardos, como las que usan con los animales. Es sorprendente lo que se puede llegar a comprar por Internet, lo que puede llegar a recibir cualquiera en su casa.
Ahora se siente mucho mejor. Venecia no cuenta. Esto va a ser aún mejor.
Debe atraerla hasta él.
Pero ¿cómo?
Coloca más postales y reproducciones sobre la mesa, estudia cada una de ellas, todas las imágenes, los colores, las expresiones. Pero no hay nada que le impresione. Hasta que encuentra el autorretrato en blanco y negro y, con él, la idea por fin toma forma. «Ve a buscarlo. Consíguela.» Claro. Simetría perfecta. Primero un niño. Ahora el otro.
Pero ¿podrá hacerlo? A pesar de todo, debe reconocer que quiere al chico.
«Si lo quieres, harás el sacrificio.» -No lo sé… No estoy seguro…
«Piensa en Abraham y su hijo. Y recuerda, no es más que un títere. Un modo de atraerla hacia ti.» -Pero luego… ¿tengo que matarlo?
«Sí.»
Analiza la pintura que ha escogido, deja que le distraiga de la idea de pérdida, de todos los años que ha invertido. Puede hacerlo.
Usando su cúter, recorta con todo cuidado la imagen de un joven negro con rizos rastas. Luego rebusca en su caja de postales algo que le sirva para completar la visión. Prueba una, luego otra, colocando la figura recortada encima, probando, probando, probando. ¿Debería tener más color el fondo, o menos? No. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que quede claro.
Al final lo encuentra. Una escena.
Coloca delicadamente el recorte del hombre negro con rizos rastas encima. Las dos imágenes se funden perfectamente.
Se toma un momento, se deleita con su propio ingenio y luego pega una imagen sobre la otra.
A continuación, para dejar patente su talento, moja la punta de su pincel más fino -un doble cero de pelo de marta- en pintura acrílica negra, añade un toque de blanco titanio, consigue un gris casi idéntico al de la reproducción y luego pinta tres minúsculos depósitos de agua sobre el techo de una pequeña caseta de la imagen. Sopla encima para que se seque la pintura. Sólo tarda un minuto. Y queda perfecta.
Un edificio junto al río con tres depósitos de agua, el pequeño añadido de su creación, tan pequeños, tan impecables que parecen parte del original.
Se recuesta en el asiento.
Un niño que se fue. Uno que se irá. Podrá realizar el sacrificio.
Vuelve a admirar su creación. Está perfectamente claro. Ella lo entenderá. Y la dejará aterrada.
Floyd Brown tenía una expresión solemne cuando Kate entró en la habitación. Le acercó el álbum del archivo fotográfico y clavó el dedo sobre una foto algo borrosa.
HENRY DARNELL HANDLEY
0090122-M
Robo/Allanamiento/Posesión
Última dirección conocida: 508, calle 129 Este
– Es la que seleccionó la vecina, la señora Prawsinsky. He enviado un informe general hace media hora. Resulta que la dirección de la 129 Este es un bloque de apartamentos devastado por un incendio. Pero los coches están peinando Harlem. También han ido un par de robots del FBI. Lo encontrarán. Y hablaremos con tu chico, el hermano, más tarde.
Kate intentó digerir toda esta información de golpe.
– Willie no es responsable de los actos de su hermano -dijo, no muy segura de lo que significaba eso; era hablar por hablar.
«¿El hermano de Willie, el artista de la muerte?» Ella no lo conocía, sólo lo había visto una vez, en la ceremonia de graduación de Willie. Miró al álbum. El tipo no se parecía en nada a Willie, pero sí se acercaba bastante al retrato robot de la policía.
El teléfono móvil de Brown sonó.
– Un momento -se disculpó, y respondió la llamada.
Kate empezó a dar vueltas en la sala.
«¿El hermano de Willie? ¿Cómo es posible? ¿Tenía alguna idea Willie?»
La mente de Kate iba a toda marcha. Le había dado a Willie el retrato de la policía. Él sabía a quién buscaban. ¿Cómo podía haber seguido protegiendo a su hermano?
«Su hermano.»
Por supuesto. Ya lo veía claro. Willie estaba haciendo exactamente lo que había hecho ella: proteger a un ser querido.
– Lo han encontrado en el Spanish Harlem -anunció Brown, colgando el teléfono-. Henry Handley. Vive en algún agujero cerca del East River. Lo traen para aquí.
Willie colgó el teléfono exhalando un profundo suspiro.
No le apetecía nada hacer una visita a un estudio, darse un paseo para ir a la casa de algún artista, observar su obra y pensar en comentarios del tipo «Oh, bueno, el color está bien, y la verdad es que me gusta cómo has pintado ese "como se llame".» Pero ¿cómo iba a decir que no?
Tenía que hacerlo. Se lo debía. Si lo único que quería era que visitara a un artista -como «favor personal»-, Willie no podía negarse. ¿O sí? Reconocía perfectamente las peticiones que eran más bien órdenes.
Apartó los pinceles a un lado.
Quizás una pausa no le iría mal.
Willie echó un vistazo al cielo azul cobalto, realzado aún más por los rayos del sol, que hacían brillar como oro el bronce de las estructuras metálicas de los edificios del SoHo.
El aire, cálido y algo húmedo, anunciaba la llegada del verano.
Cortó por Hudson Street, leyó la dirección que había apuntado, que en realidad no era una dirección, sino más bien una descripción vaga: hacia el oeste por Jane Street, cruzando el cinturón y luego a la derecha; sigue en dirección norte a lo largo del río. No tiene pérdida.
Un estudio junto al río.
Bueno, por lo menos sonaba exótico.
Willie aceleró el paso.
43
No había ni un árbol a la vista. Sólo un par de bloques de viviendas altas del estilo de las de protección oficial a ambos lados de un solar lleno de neumáticos viejos y botellas rotas entre la basura y los hierbajos. El resto de la calle estaba desolado, arrasado. Sólo quedaba un edificio solitario en pie.
– No parece habitable, ¿verdad? -El joven policía se atusaba nerviosamente las puntas del bigote mientras miraba por el parabrisas la devastada estructura de una planta, en la que faltaban la mayoría de las ventanas. El río no era más que una cinta de azul plomizo que pasaba por detrás.
Su compañero, de cara pálida y también joven, se limitó a encogerse de hombros, aburrido o intentando parecerlo con todo su empeño.
El edificio parecía desierto, pero los tenderos del otro lado de la calle habían identificado la fotografía y el dibujo de la policía.
Los policías tenían instrucciones de esperar refuerzos. No sabían quién era este payaso que perseguían, pero Mead y Brown les habían repetido insistentemente que «actuaran con precaución».
Al cabo de unos momentos, un segundo vehículo de la policía de Nueva York atravesó la calle en silencio, sin señales luminosas, sin sirenas, como si se deslizara al lado del primer coche. Bajaron la ventanilla y un agente se asomó y dijo:
– Los detectives están justo detrás, en un coche sin distintivos.
Entonces fue un sedán Ford azul, de un modelo de principios de los noventa, el que pasó por detrás de los otros vehículos. Las puertas se abrieron y dos agentes hicieron un gesto a los otros policías para que salieran de sus coches. Los seis avanzaron en grupo.
Uno de los detectives de Homicidios, un tipo de unos cuarenta años en mangas de camisa con un tic nervioso en el ojo derecho, preguntó:
– ¿Seguro que está ahí dentro?
El agente del bigote señaló con un gesto de la cabeza al colmado y licorería.
– Según los tenderos, dicen que lleva encerrado en el almacén más de una semana. Va a las tiendas una o dos veces al día. Tiene dinero para comprar sándwiches de mortadela y vino de garrafa.
– Muy bien -respondió el detective, dándose un manotazo en el ojo del tic-. Vosotros dos, id a ver si hay salida por detrás. Esperaremos vuestra señal y luego entraremos por delante.
Hizo un gesto a su compañero, que ya había desenfundado la pistola.
Los dos agentes iniciaron ese tipo de carrera con el cuerpo agachado famosa por las series de policías de televisión, llegaron hasta la triste calle y desaparecieron tras el almacén.
– ¿Sabéis quién es el sospechoso? -preguntó uno de los policías a la espera.
– No -respondió el detective de Homicidios con el problema en el ojo.
Pero era mentira. Había hablado con Brown y tenía una idea bastante clara de quién era, aunque no iba a decir nada. Si era quien él pensaba, su misión era mantener la calma y no hacérselo saber a los otros policías. De haberlo sabido, habrían disparado al cabrón nada más verlo.
El ambiente era denso; la tensión, palpable.
– Empieza a hacer calor -comentó su compañero, balanceándose sobre los talones.
El hombre del tic asintió.
La voz de un agente uniformado sonó en el receptor de radio:
– No hay salida por atrás -susurró-. La puerta está cerrada con tablas. Las ventanas, también.
El detective se frotó el ojo, hizo un gesto a los otros agentes para que estuvieran preparados.
– Vosotros dos, venid delante -dijo por la radio de mano-. Estamos justo detrás de vosotros. Y mucha calma. Despacito. No necesitamos ningún puñetero héroe.
Corrieron hacia la entrada del almacén, se encontraron con los otros dos uniformados y pasaron por la puerta con las pistolas en ristre.
Las ventanas rotas y las grietas del techo apenas dejaban pasar luz suficiente para iluminar la escena: cuatro o cinco tipos arracimados alrededor de un bidón de basura, fumando crack.
Todos los policías gritaron a la vez:
– ¡Manos arriba, hijos de puta! ¡No mováis ni un puto dedo! ¡Ni respiréis!
Los drogadictos salieron corriendo como ratas.
Pero los policías fueron más rápidos y los atraparon uno tras otro, aplastándolos contra las paredes de ladrillo y apretándoles la pistola en la espalda.
Cuando los sacaron a la calle, esposados y resoplando, los drogadictos parecían un puñado de niños perdidos y desolados.
Los agentes separaron a Henry del grupo justo cuando llegaba el furgón policial.
– ¿Qué queréis? -A Henry le temblaba el labio, aunque intentaba hacerse el duro.
Los dos agentes lo aplastaron contra el frío metal del furgón policial, le abrieron las piernas y lo cachearon. En un bolsillo le encontraron un cuchillo y en el otro un puñado de fotografías de una joven hispana.
El hombre del tic las miró y reconoció a Elena.
– Estás detenido.
Intentó empujar a Henry para que entrara en el coche de policía, pero Henry se dio la vuelta y le dio al policía con el pecho, como si fuera un jugador de fútbol americano.
El policía le propinó dos puñetazos en la barriga.
Henry se quedó doblado, cayó de rodillas y tuvo arcadas.
Los inspectores lo levantaron por las axilas y lo tiraron sobre el asiento trasero del coche. Dos agentes uniformados se sentaron a derecha e izquierda.
De vuelta en comisaría, Kate observó que los polis se habían cebado con Henry: tenía un ojo medio cerrado y amoratado y el labio roto. Aún estaba esposado y tenía los brazos estirados tras el respaldo de una silla de metal; la luz fluorescente de la sala de interrogatorios le otorgaba un tono grisáceo a la piel.
Mead estaba interrogándolo. La última media hora había estado presionando a Henry, pero realmente no había llegado a ninguna parte.
Mitch Freeman estaba junto a Mead, tomando notas. Había un par de robots del FBI a ambos lados de Henry, preparados para entrar en acción, como si de algún modo Henry pudiera de pronto reventar las esposas y matar a todos los presentes en la sala.
Kate y Brown observaban a través del falso espejo.
Mead extendió sobre la mesa las fotos que le había encontrado a Henry.
– ¿Quieres decirme de dónde sacaste estas fotos de Solana? -preguntó. Kate pensó que sería la décima vez que lo hacía.
Henry tenía la mirada perdida; estaba pensando. «¿De dónde las saqué?» No estaba seguro. Todo parecía tan antiguo, tan lejano…
– Esta tal Solana te gustaba -dijo Mead-. Eso ya lo veo. -Chasqueó los dientes-. ¿Y qué pasó? ¿Se te quitó de encima? No podías aceptarlo, ¿eh? Una chica así. ¿Quién se cree que es, verdad? Mujeres -añadió, con un guiño de camaradería-. Te dejan hecho mierda. Todas son iguales.
Henry no hacía más que observarle con la mirada perdida.
Kate se preguntaba cuándo le iban a conseguir un abogado al pobre desgraciado, algo que no le había preocupado cuando era ella la que interrogaba a Damien Trip. Pero ¿era posible que pensaran que Henry, este patético yonqui, era su hombre?
– No me lo puedo creer -le dijo a Brown-. Están perdiendo el tiempo.
– No lo sé -respondió Brown-. He visto cosas aún más raras: tipos con aspecto de bibliotecarios que han matado a familias enteras con niños. Se vienen abajo cuando los pillas.
Mead tomó un papel de encima de la mesa.
– Aquí dice que trabajaste como mensajero para el Servicio de Mensajeros de Manhattan. Una forma cojonuda de entrar y salir de los edificios con paquetes y sobres, ¿verdad, Henry?
Freeman sugirió que le soltaran las esposas y le ofreció a Henry un cigarrillo y una cálida sonrisa. También guiñó el ojo, pero no a Henry, sino a Mead, que asintió levemente.
Henry aspiró el cigarrillo como si fuera oxígeno.
– El modo en que dejaste a aquella chica, a Elena Solana -dijo Freeman-, qué bonito, colega. La verdad es que me impresionó.
Henry tenía los párpados medio cerrados. Estaba repasando la escena mentalmente, con el cuerpo de Elena ensangrentado. Pero estaba confuso. Realmente no recordaba la parte del asesinato. ¿Sería la droga? ¿El crack} Quizá sí. Todo lo que recordaba era la sangre en sus dedos y las fotografías que sacó del tocador. Sí, así es como las consiguió.
– Yo las tomé -dijo-. Las fotos, yo las tomé.
Mead levantó la cabeza.
– Así que fuiste tú quien hizo el trabajo artístico -declaró Freeman-. ¡Pues eres muy bueno!
Henry parpadeó, inseguro.
– Lo están confundiendo -dijo Kate-. Es absurdo.
– Así que tú tomaste las fotos de Solana -enunció Mead frente a una grabadora situada en la mesa, entre los dos-. Estabas allí.
– Por supuesto que estaba allí -dijo Freeman-. ¿Cómo habría podido hacer un trabajo tan genial si no hubiera estado allí? -añadió, de cara a Henry, y le dio un codazo, como si fueran colegas-. ¿No es cierto, Henry?
Henry casi sonrió.
– Dilo -insistió Freeman-. Estabas allí.
– Estaba allí -repitió Henry.
Kate ya no lo soportaba. No se quedaría viendo cómo arrollaban a Henry sólo porque necesitaran un chivo expiatorio.
– Ahora vuelvo -le dijo a Brown.
Al cabo de unos minutos, con las fotos en la mano, Kate irrumpió en la sala de interrogatorios.
– Ahora no, McKinnon -dijo Mead.
– Henry, soy Kate McKinnon. Nos conocimos hace mucho tiempo.
Henry levantó la vista.
– McKinnon… -Mead chasqueó los dientes y le lanzó una mirada amenazadora. Los dos robots, también.
– Sólo un minuto, Randy -respondió. Colocó una de las fotografías de la escena del crimen de Elena sobre la mesa-. Dime, Henry, ¿de dónde sacaste la idea? ¿En qué… te inspiraste?
Henry la miró con ojos inexpresivos.
– ¿Y en ésta? -Sostenía una foto de la escena del crimen de Ethan Stein frente a la nariz de Henry-. ¿En qué se basa?
Henry se apartó de la foto.
– ¿Qué quieres decir con… «se basa»?
Mead suspiró profundamente.
– Sólo quiero un par de nombres, Henry. Nombres de obras -dijo Kate.
Henry repitió las palabras como si no tuvieran ningún sentido:
– ¿Nombres de obras?
– Está colocado, McKinnon -dijo Mead.
– Eso está claro -replicó Kate-. Y tampoco sabe de qué estoy hablando. -Le dio a Henry una palmadita en el hombro-. ¿Verdad, Henry?
Henry le sonrió.
– Lo siento, muchachos -dijo Kate, negando con la cabeza-. Por mucho que queráis que lo sea, no es él.
– ¿Y entonces cómo consiguió las fotografías de Solana? -preguntó Mead.
Kate reflexionó unos instantes.
– La señora Prawsinsky dijo que había visto a un hombre negro en casa de Solana la noche del asesinato, y creo que tenía razón. Probablemente fuera Henry. ¡Le gustaba la chica, por Dios! Pero eso no lo convierte en nuestro asesino. -Dirigió la mirada a Mitch Freeman, que no podía disimular su decepción-. Venga, Mitch. Sabe que no es nuestro hombre.
Freeman suspiró.
Kate estaba cansada y a punto de volver a casa cuando Brown le colocó el collage sobre la mesa.
– Sin sellos. Nada. Según el poli de la entrada, lo trajo un niño de la calle. Se lo había dado otro niño de la calle al que no podemos localizar.
– Dios -dijo Kate, mirándolo-. Otro.
– ¿Qué significa?
– Significa que el artista de la muerte aún está ahí fuera. -Kate estudió la imagen y se quedó pensando unos instantes-. Bueno, básicamente tenemos dos imágenes superpuestas. Una de un hombre negro. La otra, un paisaje. El personaje es fácil. Es un Basquiat.
– ¿Un qué?
– Jean-Michel Basquiat. Un artista célebre de los ochenta. Murió por sobredosis de heroína antes de cumplir los treinta. Estoy casi segura de que lo que tenemos delante es uno de sus autorretratos.
– ¿Y el paisaje?
– Eso es fácil. Frederic Church. Formaba parte de la Escuela del río Hudson, un grupo de paisajistas del siglo XIX. Diría que esto es una vista del Hudson.
– Un momento -intervino Brown-. Tenemos un autorretrato de un tío negro y un panorama de un río. Eso suena a Henry Handley.
– Pero no lo es -dijo Kate. Estaba segura.
Willie empezaba a disfrutar de su paseo. Cogió el ritmo y se abrió paso entre los ciclistas y los patinadores que llenaban el estrecho paso entre la carretera y el río. Todo el mundo estaba aprovechando la cálida noche.
En el muelle de Christopher Street, una escena de El rito de la primavera: una orgía de hombres musculosos paseando por el malecón. Willie se dio por aludido y pensó que quizá debería pasar un poco más de tiempo en el gimnasio. Pero en el siguiente muelle, o lo que quedaba de él -un entramado de tablones y algunos postes saliendo del agua verdosa- no había hombres guapos, sino sólo vagabundos pasándose una botella, y la idea de las pesas o de los bancos de abdominales parecía absurda allí.
Willie se apoyó contra la valla y se quedó mirando un puñado de postes que salían del agua. Le recordaron Venecia, sólo que sin el glamour y la belleza decadente, y el tiempo pasado con Charlie Kent, que le había dado plantón el día antes y no le devolvía las llamadas. Aparentemente, ya había conseguido lo que quería de él: su obra.
Miró la costa de Nueva Jersey, al otro lado del río, los bloques de apartamentos de las Palisades, una serie de inhóspitos edificios que destacaban contra el cielo oscuro.
Frente a él, unas obras de construcción paradas hasta el día siguiente; justo detrás, lo que parecía ser un viejo edificio portuario construido sobre un muelle.
Willie comprobó sus notas. Acababa de pasar Jane Street.
Debía de ser allí.
Mead se sujetaba la cabeza con las manos y apoyaba los codos sobre la mesa de reuniones.
– Henry Handley está en un calabozo -dijo, sin gran entusiasmo-. Sólo hasta que estemos seguros.
Mitch Freeman se sentó frente a él, y los dos robots se sentaron a ambos lados de Mead.
Clare Tapell tenía los brazos cruzados sobre el pecho.
– Muy bien -dijo-. Así, entiendo que no es Henry Handley. Entonces, ¿quién?
Kate pasó a Tapell, Mead y Freeman unas copias que había hecho del último mensaje del artista de la muerte: la figura del hombre negro pegada sobre una vista de un río, y Brown y ella miraron el original.
– Tradúcemelo, Kate, por favor. -Los ojos negros de Tapell miraban a Kate con un atisbo de desesperación-. Acabo de llegar del despacho del alcalde -añadió. Suspiró y negó con la cabeza-. No me preguntéis.
– He comprobado las obras para estar completamente segura -dijo Kate-. El paisaje es sin duda de Frederic Church. Es una vista desde Olana, cerca de Hudson, en el estado de Nueva York, donde vivía el artista. Lo pintó hacia 1879, justo antes de que la artritis le obligara a dejar de pintar.
– ¿Y eso qué nos dice? -preguntó Freeman.
– Yo diría que nos da el emplazamiento -dijo Kate-. Hudson es la pista, por lo del río del mismo nombre. Creo que se trata sobre todo de eso. Quizás haya más, pero si lo hay, no caigo. Por ahora. -Señaló la figura, que era casi del todo negra, con grandes manos, pelo de punta, óvalos blancos en lugar de ojos y una boca en tablero de ajedrez. El artista de la muerte había añadido un gran cuchillo rojo, pintado sobre la figura negra, clavado en su pecho-. Es una obra de Basquiat. De 1982. Es un autorretrato, pero no se le parece -continuó Kate-. He visto muchas fotos de Jean-Michel Basquiat, y no se le parece en nada. -Se paró a pensar unos instantes-. Supongo que representa a los jóvenes negros en general. Podría ser cualquier chico con rizos al estilo rasta.
Al instante reaccionó ante sus propias palabras: «Cualquier chico con rizos al estilo rasta.» -¡Oh, Dios mío! -Se llevó el teléfono móvil a la oreja.
– ¿Qué pasa? -preguntó Tapell-. ¿Qué?
– Espera un momento. -Kate levantó una mano para. detenerla, mientras con la otra se apretaba el teléfono contra la oreja. Apretó un botón de marcado automático-. Maldita sea. Una máquina. Maldita sea.
El contestador se conectó. Todos -Mead, Tapell, Brown, Freeman e incluso los robots- estaban esperando, pendientes de sus palabras.
– Willie -dijo Kate-. Willie Handley.
Levantó de nuevo la mano, volvió a apretar la tecla y esta vez dejó un mensaje:
– Willie, soy Kate. Si oyes este mensaje, quiero que me llames enseguida. ¿Me oyes? Enseguida. No vayas a ningún sitio, Willie.
Colgó el teléfono y suspiró.
– Creo que el artista de la muerte tiene a Willie Handley en su punto de mira.
– ¿Por qué? -preguntó Brown.
Kate se recogió el pelo detrás de las orejas.
– Para llegar hasta mí -respondió-. El tipo ha estado siguiéndome los pasos desde el principio, acercándose cada vez más. Quiere llegar hasta mí, y ahora se le ha ocurrido un modo seguro de hacerlo: a través de alguien a quien quiero. -Las palabras le salían a borbotones. Se encogió de hombros-. Pero Willie no es más que el cebo. Me quiere a mí. -Kate agarró el collage del artista de la muerte-. Está todo aquí. Sencillo y claro. Lo que yo le había pedido. El río Hudson. Un joven negro. Él tiene que ser su próxima víctima. -Kate tomó aliento-. En Venecia se suponía que iba a ser yo, ¿os acordáis? El santo muerto tenía mi cara. Pero Slattery se interpuso. Ahora me está llamando, me está haciendo una señal. Esto es una puta invitación. Tiene que serlo. -Se quedó mirando la imagen. Se lo imaginaba ideando la escena: pensando en ella, en cómo descubriría el montaje, en el terror que sentiría al perder a Willie. Sí, desde luego, la conocía. Pero ella también lo conocía a él-. Debe de tener una casa junto al río.
– Su refugio -dijo Freeman.
Kate intentó llamar a Willie de nuevo. Seguía sin responder. Se dirigió a Mead:
– Lleven un coche a casa de Willie, por si vuelve. No le permitan salir. -Volvió a mirar el collage-. Esta imagen no da ninguna indicación temporal. Tenemos que ponernos en marcha.
– ¿Estás segura? -preguntó Tapell-. De lo de la casa en el Hudson, quiero decir.
Kate volvió a mirar la imagen.
– No puedo jurarlo, Clare, pero tengo la sensación. En el estómago. Aquí es donde está. Donde planea sus acciones.
Freeman asintió.
Kate miró una vez más.
– Y me está esperando. Tapell la contempló con cierto aire solemne.
– Bueno, de momento no te has equivocado -dijo, y se llevó el teléfono a la oreja.
– ¿Y si aún no tiene a Willie Handley? -preguntó Mead.
– Bueno, pues es el momento de encontrarlo, cueste lo que cueste. -Kate agarró su Glock y comprobó la munición-. Es una oportunidad de pillarle, Randy, tenga a Willie o…
– La quiero viva, McKinnon.
– Yo también -dijo Kate al tiempo que se guardaba la Glock en el bolsillo de la chaqueta. También cogió su 38, la introdujo en la pernera y se la sujetó al tobillo.
– Tengo que comunicar al FBI lo que está pasando -dijo Freeman.
Tapell asintió mientras abandonaba la sala con los dos robots pegados a sus talones. Empezó a llamar por dos teléfonos a la vez. Mead daba órdenes a toda prisa a un par de agentes.
Transcurridos diez minutos, trazaron el plan de acción.
– Están formando una patrulla de asalto -dijo Tapell-. Pero necesitan unos cuarenta y cinco minutos para movilizarse.
– El control de patrullas pone dos docenas de coches a nuestra disposición -dijo Mead-. La mitad de los coches empezará en Battery Park y buscarán hacia el norte. Los otros empezarán por el norte e irán bajando hasta encontrarse con los primeros.
Freeman llamó para comunicar que el FBI quería agentes en cada coche.
– Busquemos un helicóptero -propuso Brown- para examinar la orilla con focos arriba y abajo.
Tapell hizo la llamada.
– No puedo esperar más -dijo Kate a Brown-. Me voy.
– No sabe por dónde empezar -replicó Mead.
– Déjeme llamar a Ortega, de urbanismo -dijo Brown.
Kate consultó su reloj.
– Es demasiado tarde, ya hace tiempo que han cerrado.
Se estaba impacientando. No era posible esperar mucho más.
– Puedo llamarlo a casa -dijo Brown, con el teléfono ya en la oreja.
– El helicóptero despegará del helipuerto de la calle Treinta y cuatro en veinticinco minutos -anunció Tapell.
Kate daba vueltas por la habitación con paso nervioso.
Tapell volvía a estar al teléfono, movilizando a las patrullas.
– Ortega dice que hay un mapa informatizado de toda la ribera -dijo Brown, con el teléfono en la mano-. Podemos ver qué edificios son nuevos, cuáles viejos y todo lo que está en obras. -Tomó por sorpresa a un novato que acababa de entrar en la sala de reuniones-. Tú debes de saber cómo funciona esto. -Le arrastró hasta una silla frente a un ordenador y le pasó el teléfono-. Habla con Ortega.
Al cabo de unos minutos, el novato imprimió un mapa.
– No es gran cosa -dijo Kate.
– Es algo. Por lo menos sabemos que esto y esto -dijo Brown señalando el mapa con el dedo- son colectores de alcantarillado. No estará ahí.
– Vamos -dijo Kate-. Iremos en su Pinto.
– Las patrullas saldrán en cualquier momento -dijo Mead. Y les gritó-: Si encontráis algo, lo que sea, pedid refuerzos. ¿Entendido?
44
Al otro lado del río, el reflejo de las luces de Hoboken bailaba sobre las aguas del Hudson como anguilas luminiscentes. Willie se detuvo un momento para observar una barca de remos que se abría paso pesadamente por el agua.
Justo delante, aquel enorme almacén, el antiguo edificio sobre el muelle, se levantaba como un cubo negro contra el cielo plomizo. Miró el reloj. Las ocho de la tarde. Llegaba puntual.
¿Podía ser ése el sitio? La puerta, de madera maciza y con perfiles de acero, estaba ligeramente entornada. Willie la empujó con el hombro. Se abrió con un chirrido.
El interior era húmedo y frío, como un gimnasio. Los techos eran de diez metros de altura, con grietas que permitían ver el cielo; cuatro o cinco focos metálicos colgados de gruesas vigas de madera emitían una luz tenue. Al otro lado de la sala había dibujos y fotografías clavados en la pared; en el centro se hallaba una gran mesa de trabajo cubierta de imágenes recortadas, tijeras, cúteres y pegamento.
– ¿Te gusta? -Las palabras venían de detrás y resonaban por toda la sala.
Willie se volvió.
– Oh, estás ahí. Menos mal. Empezaba a preguntarme qué era todo esto.
– Un estudio estupendo, ¿no? De día la luz es oro puro.
Willie avanzó unos pasos.
– Pero hace un frío increíble. ¿Cómo lo calientas?
– Los artistas han trabajado en condiciones de pobreza durante siglos. Recientemente, hasta los de tu generación, no se les mimaba.
– ¿Mi generación? ¡Como si los bloques de hormigón en los que crecí tuvieran piscina y pistas de tenis! -Willie se rió.
– Pobrecito. Todo el mundo se queja siempre de su infancia desgraciada. -Ya siente cómo se va produciendo la separación, ese estado de fuga que se apodera de él cuando ejecuta su obra. Pero también está excitado. Nunca ha tenido a un artista vivo en su estudio.
Arriba se oye una barahúnda. Willie levanta la vista. Es una pequeña bandada de palomas, batiendo las alas.
– Unas cuantas han anidado ahí arriba. Bonito, ¿no?
– Me recuerda Venecia -contestó Willie. Avanzó unos pasos. Los dibujos de la pared aún le resultaban borrosos, confusos. Pero cuando se acercó para verlos mejor, se quedó inmóvil-. ¿Qué…? -Los ojos de Willie recorrían el muro lleno de agujeros y las espeluznantes fotografías: Ethan Stein, Amanda Lowe, instantáneas de Elena.
Dio un grito ahogado.
Brown conducía el Pinto tan despacio que los coches se iban aglomerando detrás y tocaban las bocinas. Habrían podido poner la sirena en el techo, pero no querían anunciar su llegada por si encontraban el lugar.
Kate tenía el mapa de construcciones de la ribera y el collage del artista de la muerte sobre el regazo. Había intentado llamar a Willie cuatro o cinco veces, pero en vano. «Por favor, Dios mío, haz que esté por ahí, en cualquier sitio menos aquí.» Pero tenía aquella sensación incómoda en el estómago, la que sentía cuando algo iba mal.
De pronto sonó la radio:
– Brown, McKinnon.
Kate agarró el receptor. Era Mead.
– ¿Dónde estáis?
– Acabamos de empezar -respondió Kate-. Por South Ferry. Ahora no puedo hablar, Randy. Tenemos que empezar a mirar.
– Los coches patrulla empezarán a entrar en acción en cualquier momento -indicó-. Y el FBI ha decidido traer algunos coches propios.
– Muy bien -dijo Kate. Cortó, con una frustración aún mayor que cuando habían empezado su búsqueda-. Dios Santo, podríamos pasarnos toda la noche haciendo esto. ¿Qué estamos buscando?
– Comprueba el mapa -indicó Brown.
– Vale. -Kate tomó aliento, intentó calmarse y se acercó el mapa-. Según esto, hay unos cuantos edificios viejos justo bajo el Holland Tunnel que podrían ser habitables… en cierto modo. Luego, algunos almacenes y un par de edificios portuarios en espera de ser demolidos desde el West Village hasta donde empiezan los muelles de Chelsea. Y unos cuantos más a partir de la 30 Oeste. -Echó un vistazo por la ventana en dirección a la orilla, que se estaba oscureciendo, y una idea empezó a tomar forma-. Luces -dijo-. Deberíamos buscar luces. Si los edificios están abandonados, estarán a oscuras.
– Claro -corroboró Brown.
Incluso la estatua de la Libertad le parecía de mal agüero a Kate, como si la vieja señora escondiera algún secreto, como si con el brazo levantado detuviera a los visitantes en vez de darles la bienvenida. Kate, desde el otro lado del río, observó el venerable icono con su antorcha que brillaba contra la oscuridad del cielo, y luego avistó un edificio junto a la carretera que le pareció sospechoso. Pero, al acercarse, observaron que se trataba de unas obras en construcción: había una serie de bombillas colgando de cables que apenas iluminaban una pequeña estructura de ladrillo.
El Pinto de Brown avanzó lentamente por la carretera que seguía el río, lo más cerca posible del arcén.
Estaba ahí fuera. En algún lugar. Esperándola. Kate lo sentía.
Consultó de nuevo el mapa y luego observó el collage, con la figura del hombre negro recortada sobre el paisaje del río Hudson.
El siguiente grupo de edificios tenía las puertas y ventanas condenadas con tablones.
Kate y Brown llegaron hasta Greenwich Village sin encontrar gran cosa que les llamara la atención. Ninguno de los dos hablaba y la tensión reinaba en el ambiente.
Frente a Westbeth, la residencia de artistas, tuvieron que detener el coche. Los coches de bomberos bloqueaban por completo la carretera con las sirenas encendidas y proyectaban luces anaranjadas sobre el edificio. Un centenar de bocinas de coche competían con las sirenas de los bomberos, componiendo una sinfonía de frustración. Brown intentó retroceder, pero se había quedado completamente atascado. Durante unos instantes se unió a los que tocaban la bocina, pero no servía de nada. Kate enseguida salió del coche.
– Probablemente sea una falsa alarma, pero tenemos que comprobarlo -dijo un bombero rollizo-. Dennos diez minutos.
– No tenemos ni un minuto. Somos de la policía -le apremió Kate-. Y es una emergencia.
Al cabo de unos minutos, el bombero se puso a dirigir el tráfico. Apartó un coche hacia un lado y otro hacia el otro hasta que el Pinto quedó libre. Brown condujo en dirección contraria para maniobrar, hizo chirriar los neumáticos y dobló la esquina para volver a la carretera.
– Según el mapa, deberíamos estar llegando cerca de un par de antiguos almacenes -dijo Kate.
– Ahí están, justo delante -respondió Brown.
– ¿No ve luz dentro de uno de los edificios? -observó Kate.
Brown metió el Pinto por el arcén polvoriento y los dos salieron corriendo del coche.
El edificio era grande y estaba destartalado. Kate dudó un minuto. Oyó algo -¿voces?- en el interior. Con la Glock en la mano, dio un paso atrás y luego soltó una fuerte patada contra la antigua puerta de madera. Se rompió y cayó como una caja de mondadientes.
Seis o siete vagabundos estaban congregados alrededor de una pequeña hoguera, asando salchichas con palos. Levantaron la mirada sin inmutarse. Había basura por todas partes. El hedor era terrible. Kate y Brown se retiraron. Unas criaturas pequeñas y negras -ratas- salieron corriendo en busca de un refugio.
Una gran obra artística. Siempre sorprende. Al principio. Hasta que te acostumbras.
Willie retrocedía sobre sus pasos lentamente. ¿Debería salir corriendo? No estaba seguro. «¿Cómo puede ser? ¿Schuyler Mills?» ¿El hombre que había alimentado su obra?
Pero el conservador del museo le había leído el pensamiento a Willie y dio un paso adelante. Le agarró el brazo con los dedos y le apuntó en la sien con un pequeño revólver.
– Ven -le apremió, con voz tranquila-. Quiero que veas algo.
El corazón de Willie latía tan rápido como las ideas que se le agolpaban en la mente. «Imposible. ¿Sky, el artista de la muerte?» No se lo podía creer. ¿Debía atacar? ¿Debía arriesgarse a recibir un disparo?
– Aquí. -Schuyler condujo a Willie por otra puerta hasta una sala contigua.
La sala era más pequeña, larga y estrecha, como una pista de bolera. La única luz procedía de los neones de los anuncios de la otra orilla del Hudson, y se filtraba por los agujeros de las paredes. Willie no veía gran cosa, pero sentía el agua que se colaba a través del suelo medio podrido y que le mojaba los zapatos.
– Espera. -Mills soltó el brazo de Willie para coger una linterna que estaba colgada de una columna.
Willie pensó: «Ahora.» Era el momento de escapar, pero entonces el frío metal del cañón del revólver le rozó la oreja.
– Quieto -ordenó Mills. Pulsó un interruptor y un rayo de luz iluminó la escena contra el fondo oscuro-. No la juzgues precipitadamente, por favor. La obra aún está inacabada.
Willie tardó un momento en darse cuenta de lo que era. Advirtió que era una figura apoyada contra un muro, o contra lo que quedaba de él y -¡cielo santo!-, ¿eso era una cabeza, en una bandeja, en el suelo?
– Artemisia Gentileschi -dijo Mills-. La única mujer pintora verdadera del Renacimiento italiano. Estaba seguro de que a la señorita Kent le encantaría ser la protagonista.
De pronto lo vio con toda claridad. La cabeza. La cabeza de Charlie. En la bandeja. Flotando en un par de centímetros de sangre coagulada, como gelatina. Su cuerpo decapitado estaba apoyado en la pared. Era justo como la visión que había tenido. Sentía que se mareaba. Pero entonces le vino a la mente otra imagen -de sí mismo, cubierto de agua hasta la cintura- y, con ella, la convicción de que estaba a punto de morir.
– Es Judith decapitando al general asirio. Pero lo que la hace especial es que la señorita Kent interpreta ambos papeles: Judith y Holofernes. Es una pieza muy conceptual. Quizá no tan clara como le gustaría a tu amiga Kate, pero…
Dio la impresión de que entraba en trance durante unos instantes y Willie se dio cuenta. Se movió hacia un lado rápidamente y le dio un duro golpe a Mills en la garganta. La pistola voló y salió rodando por el suelo. Willie se lanzó a buscarla. Pero justo cuando alcanzaba la culata con los dedos, sintió un pinchazo en el muslo. Las toxinas le penetraron en el músculo y alcanzaron el sistema circulatorio. El ardor era casi insoportable. Willie profirió un grito de dolor. Cuando ya tenía el revólver en la mano, no podía cogerlo.
«Mierda.» Quería guardar la hipodérmica para Kate. Se frotó la suave piel de la garganta.
– No tenías por qué golpearme. Me has hecho daño, ¿sabes?
Willie apenas sentía las piernas ni los brazos. Intentó arrastrarse para resguardarse, ¿pero dónde? El suelo de cemento le arañaba el cuerpo; un clavo oxidado le hizo una herida en la mano y luego le rasgó la pernera del pantalón. Le salía sangre de la palma de la mano y le mojó los pantalones. Pero Willie no sentía nada.
– Tranquilo. No te matará. Parálisis temporal, eso es todo. -Mills se agachó hasta que tuvo los ojos a sólo unos centímetros de los de Willie-. Nunca he querido hacerte daño. Tú lo sabes, ¿verdad? -Le acarició la frente-. Eres como un hijo para mí.
Willie intentó hablar, pero no pudo.
– Se te paralizarán todos los músculos, incluidos los de la garganta.
Lo agarró por los tobillos y lo arrastró hasta una esquina de la sala. La cabeza de Willie iba chocando contra el suelo duro y húmedo. Pero el dolor no era nada comparado con el miedo.
– No he tenido mucho tiempo para preparar esto. Tendrás que perdonarme.
Willie se lo quedó mirando, impotente, con los brazos muertos y las piernas absolutamente insensibles.
En la pared había dibujado un esbozo: una vista de un río.
– Escuela del río Hudson. Frederic Church -explicó Mills-. Pero no es más que una imitación. -Empujó a Willie contra la pared y le arregló un poco la pose-. ¿Crees que te podrás poner de pie? -preguntó-. No, claro que no. -Tenía en la mano una de esas barras de ceras que usan los artistas. Agarró a Willie por la mandíbula-. Estáte quieto -le dijo-. Tengo que hacer que te parezcas al Autorretrato de Basquiat. Le perfiló los ojos con una cera blanca y luego pintó a cuadros la boca de Willie.
Dio un paso atrás.
– No está mal. Pero tengo que levantarte. -Se retiró y revolvió lo que tenía en la mesa-. Estoy seguro de que tengo un martillo y clavos por alguna parte.
Kate tenía aquella sensación, la que había tenido cuando iba a salvar a Ruby Pringle: que era demasiado tarde. «Por favor, Dios mío, no.» Consultó el mapa de la ribera.
– Esto no nos ayuda, Floyd. ¡Vamos a llegar demasiado tarde!
– Calma, McKinnon.
Kate volvió a mirar el mapa. Le sudaba la frente.
Brown tomó la radio y llamó a la central.
– ¿Alguno de los coches ha encontrado algo?
– No. Todavía nada -resonó la voz de Mead-. ¿Y vosotros?
– Seguimos buscando.
Brown cortó y dio un volantazo para esquivar a un coche que avanzaba despacio. El mapa y el collage cayeron al suelo.
Kate recogió el mapa y luego el collage del artista de la muerte, pasando los dedos sobre la superficie.
– ¿Qué es esto? -Se acercó el collage a los ojos y frotó suavemente la imagen de nuevo con el dedo-. Hay algo pintado encima que no he visto antes.
– ¿El qué?
– No lo sé. No puedo definirlo. -Acercó el collage a la luz del salpicadero, pasó los dedos por encima de nuevo y sintió algo que no había notado cuando llevaba guantes de plástico. Lo vio: tres diminutos depósitos de agua pintados a mano sobre la pequeña caseta junto al Hudson de Frederic Church. No los había visto antes. Las otras pistas, más evidentes, habían centrado su atención.
– Depósitos de agua -declaró-. Estamos buscando tres grandes depósitos de agua.
– Dios mío.
– ¿Qué?
– Creo que los acabamos de pasar.
Brown esperó a que el tráfico se despejara y dio un giro de ciento ochenta grados, subiéndose a la mediana. Iban de nuevo hacia el sur.
– Es un antiguo muelle -afirmó Kate, consultando el mapa. Se le había secado la boca; la adrenalina le corría por las venas.
– Ahí está. -El oscuro bloque apareció ante sus ojos y le tapó la luna-. Tres depósitos de agua. -Kate respiró hondo.
Brown entró por el camino de grava.
Salieron corriendo del coche y dejaron las puertas abiertas: no iban a anunciar su llegada con el ruido que harían al cerrarlas.
– Creo que hay luces en el interior -susurró Kate.
Brown habló igual de bajo.
– Hemos de pedir refuerzos.
– Aún no. No hasta que no estemos seguros del todo. No quiero que las patrullas dejen de buscar si nos hemos equivocado. -Kate llevaba la Glock en la mano.
La gran puerta de madera estaba entreabierta. Kate echó un vistazo en la oscuridad del interior. Oyó un ruido: ¿algo que rascaba? No estaba segura, el murmullo del tráfico se oía justo detrás. Brown y ella avanzaron unos pasos, ambos agachados, con las pistolas frente a ellos. Se quedaron allí un momento, esperando que los ojos se les adaptaran a la escasa luz. Lentamente, casi arrastrándose, volvieron a avanzar. Las terminaciones nerviosas de Kate estaban a punto de estallar.
Una rata se les cruzó. Kate reprimió un grito. Un batir de alas por encima. «Oh, Dios mío. Es aquí.» Le dio un codazo a Brown, que asintió al ver las fotos.
Ambos se quedaron paralizados, conteniendo la respiración, escrutando la estancia en busca de algún indicio de vida. Kate no veía nada, pero lo notaba: un movimiento, una vibración, vida en algún lugar, cerca de allí.
– Voy a pedir refuerzos -susurró Brown al tiempo que se sacaba la radio del bolsillo.
Schuyler Mills tenía el clavo colocado sobre la muñeca de Willie y el martillo a punto de soltar el golpe, pero le temblaban las manos.
– No puedo hacerlo -dijo-. A ti no, hijo mío.
Luego pensó en Abraham. «¿Qué?» Se dio media vuelta, como si notara una presencia en la sala. Con los ojos, la única parte del cuerpo que podía mover, Willie buscaba a su alrededor. Se quedó mirando la cabeza de Charlie Kent, con el pequeño orificio de la sien casi negro, cubierto de sangre seca.
Mills tenía los ojos entornados.
– No puedo, ¿no te das cuenta? Le quiero.
«Hazlo.» -¿Qué? -dijo-. No.
¿Eran lágrimas lo que veía en los ojos del conservador? Willie no estaba seguro, pero eso le parecía.
– ¡Déjame en paz! -Mills esgrimía el martillo contra algún fantasma invisible. Al cabo de un momento, se quedó tranquilo-. Lo siento. ¿Dónde estaba? -Se centró en Willie-. ¡Ah, sí! Quiero enseñarte algo. -Y levantó el pequeño retablo del suelo-. Exquisito, ¿no?
Willie se quedó mirando la diminuta Virgen con el Niño.
– Míralo más de cerca. Tal como dicen, lo que cuentan son los detalles. -Pero luego apartó la mirada, hacia la sala exterior, y ladeó la cabeza, escuchando-. ¡Oh! -Sonrió-. Creo que han llegado nuestros invitados. -Dio un salto y agarró un gran rifle de dardos de una pequeña mesa donde había dejado otras dos agujas hipodérmicas. Se llevó un dedo a los labios e hizo una mueca a Willie-. ¡Chist! -Luego le pasó el pequeño retablo de Pruitt y éste cayó al suelo con un gran estrépito-. ¡Oh, claro! -exclamó-. No puedes coger nada, ¿verdad?
Kate y Brown se acercaron al lugar de procedencia del ruido. Vieron la otra puerta y el resquicio de luz.
Ambos se movían a cámara lenta. A Kate le pareció que tardaban una eternidad en cruzar la sala.
Brown estaba medio metro por delante de ella. Sostenía la pistola con ambas manos. Abrió la puerta con decisión.
Se oyó un leve sonido, una especie de silbido, y luego un golpe débil. Floyd Brown se tambaleó, dejó caer la pistola y se agarró el hombro. Pero no había sangre. «Está bien», pensó Kate. Pero luego se cayó hacia atrás y chocó contra el suelo, justo a sus pies, con los ojos y la boca abiertos, pero sin emitir palabra, sólo un gruñido.
Kate agarró fuerte su Glock y puso la otra mano sobre el pecho de Brown. Sí, le latía el corazón. Estaba vivo. «Gracias a Dios.»
Apuntó hacia delante, echó un vistazo a través de la puerta abierta y vio a Willie contra la pared.
Willie movía los ojos de un lado a otro y parpadeaba, como si enviara un telegrama desesperado a Kate. Pero ella ya sabía que el artista de la muerte estaba ahí, esperándola. Prácticamente podía olerlo. Avanzó lentamente con la pistola preparada, pero vio la sombra demasiado tarde. Un brazo le cayó encima y le agarró la muñeca. La pistola salió volando y cayó en el suelo húmedo.
Mills agarró el arma.
– Por fin -dijo, apuntando al pecho de Kate-. ¡Te he estado esperando… tanto tiempo!
Schuyler Mills apareció ante los ojos de Kate, que estaba jadeando.
– Sabía que no vendrías sola. Pero no te preocupes, tu amigo vivirá. -Señaló con la cabeza el cuerpo inmóvil de Floyd Brown-. De momento. Está paralizado, eso es todo. Pero más adelante, bueno, me temo que su estado empeorará.
Kate vio la escena completa: el cuerpo decapitado de Charlie Kent y la cabeza de la joven en una bandeja.
– Bonito, ¿no? -dijo Mills-. Oh, tengo una idea. Un juego más. -Sonrió-. Venga, rápido, Kate. Artista y obra. -Apartó la Glock y apuntó a la cabeza de Willie-. Tienes tres oportunidades. Luego, lo mato. Es justo, ¿no? Al fin y al cabo, tú eres la gran historiadora del arte. -Sonrió de nuevo-. Ya sé, ya sé. Según mi propio dibujo, se supone que tengo que matar al chico con un cuchillo. Pero no seamos quisquillosos. Aquí todos somos profesionales. -Acarició el gatillo-. Muy bien, venga. Empieza.
Kate se había quedado absolutamente en blanco. Lo único en lo que conseguía pensar era en el hombre que tenía delante, en los años que hacía que lo conocía, sin haberlo llegado a conocer realmente. Schuyler Mills, conservador jefe del Museo de Arte Contemporáneo. «¡Dios mío, este hombre ha cenado en mi casa!» -¡Venga! -la apremió.
– Vale, vale. Un minuto.
– Me parece razonable -concedió, mirándose el reloj-. Un minuto. Ya.
El cerebro de Kate empezó a dar vueltas.
– Es un pintor renacentista, ¿verdad?
– Muy bien. Pero eso no es lo que te he preguntado. Quiero el nombre del artista y el título de la obra. -Volvió a consultar el reloj-. Cuarenta segundos.
– Caravaggio.
– No. Treinta y tres segundos.
«Oh, Dios mío. Piensa, piensa.»
– Tiziano.
– Tampoco. Veintiocho segundos.
«Oh, Dios mío.» -Espera, por favor.
– Una pista, pero no sé por qué te ayudo: es una pintora.
– ¡Artemisia Gentileschi!
– ¡Vaya, muy bien! ¿Y el título?
– David tras la muerte de Goliat.
– Venga, la señora Kent no hace papeles de chico…
– Está bien, está bien. -Kate notaba cómo le palpitaban las sienes-. ¡Judith y Holofernes!
– ¡Premio! -exclamó con una gran sonrisa-. Sabía que me recompensarías el esfuerzo. -Volvió a apuntar hacia el corazón de Kate-. Realmente juegas bien, Kate.
– Gracias -dijo, intentando mantener la voz firme-. Tú también, Sky.
Aún estaba medio en estado de shock. Schuyler Mills, todos aquellos años.
– Es una lástima que tenga que acabar.
– ¿No podríamos… seguir jugando?
– No me trates como a un crío, Kate. No soy tonto.
Kate se acercó un paso.
– Quédate ahí -advirtió él, apuntándole de nuevo con la Glock al corazón-. ¿De qué hablábamos?
– De nuestro juego.
– Sí. Perdiste una partida.
– ¿Sí? ¿De verdad? ¿Cuál?
– Hace mucho tiempo. La adolescente. Una autostopista. En Queens.
– No perdí -dijo Kate, acercándosele lentamente-. Era una primera obra y no pensé que quisieras hacerme pensar demasiado en ella, eso es todo. Un ángel, ¿verdad? Una especie de angelote.
La cara de Mills se iluminó con una gran sonrisa.
– No me lo puedo creer. ¿Lo sabías?
– Bueno, si quieres que te sea sincera… -Volvió a avanzar otro paso-. No lo descubrí hasta hace poco.
El asintió.
– Pero prometía, ¿no crees?
– Oh, sí. Mucho.
De pronto Mills adoptó una expresión dura.
– ¿Entonces por qué la estropeaste? ¿Por qué le subiste los pantalones? -gritó, apuntando la pistola hacia la cabeza de Willie. Willie parpadeó.
– Bueno, en aquel momento no sabía que era «tu obra». Como te he dicho, hasta hace poco… -Kate intentaba mantener la calma, pensar, pero era casi imposible.
– Es asombroso, ¿no? El paralelismo que han tenido nuestras vidas, Kate. Tú estabas ahí, la joven poli, tan dura, tan guapa, en el momento de mi nacimiento. Mi nacimiento como artista. Sí, claro, había otros, pero no importaban mucho. Y luego, pasan los años… y vuelves a estar ahí. Tu libro de arte y la serie de televisión. Y entonces apareces en el museo. No me lo podía creer. Mi museo. En el consejo, nada menos. Me pareció un buen augurio.
Kate lo observaba de cerca y veía cómo adoptaba una mirada vidriosa; no podía estar tan concentrado como antes. «Pronto, muy pronto.» -Y entonces -continuó Mills-, aquella noche, mientras observaba a tu protegida, se me ocurrió por fin un modo de llamar tu atención, de que estuviéramos juntos. No estaba seguro; no era más que una idea incipiente, ni siquiera un concepto -declaró, parpadeando.
¿Era la oportunidad de Kate? «Aún no. Pero pronto.» -Pero entonces, cuando estaba en su apartamento, me lo pensé mejor. Habían pasado años, pensé que se había acabado. Y entonces… ella se burló de mí. -Frunció el ceño y miró el reloj-. Los otros vendrán enseguida, ¿no?
– ¿Quiénes?
– Venga, Kate, por favor. Te lo imaginaste y se lo dijiste. Vendrán. Sé que no nos queda mucho tiempo.
Detrás de él, Kate vio el pequeño revólver en el suelo, a sólo unos centímetros de la mano de Willie.
– Supongo que estamos destinados a estar juntos, Kate. Yo, el artista. Tú, la mujer que canonizará mi obra.
– ¿Pero cómo voy a hacerlo si estoy muerta?
– Tengo un plan -dijo, bajando la vista hacia el retablo de Bill Pruitt-. Tú y yo, la Virgen y el Niño. ¿Qué te parece?
– ¿De verdad? ¿Y quién será quién?
La estridente carcajada de Mills resonó en la estancia. Sobre sus cabezas, las palomas escaparon batiendo las alas.
– Muy graciosa. Siempre tan irónica, Kate -dijo, levantando la pistola-. Pero me temo que tendré que matarte.
– Espera un momento -intervino Kate. «Tienes que hacer que siga hablando», pensó-. No lo entiendo muy bien. ¿La Virgen y el Niño? ¿Tú y yo? Explícamelo. Más claramente, quiero tener una idea clara.
– Es muy sencillo. Primero te mato. Luego coloco tu cuerpo, como la Virgen del cuadro. Después me desnudo y me hago un ovillo entre tus brazos. Tomaré pastillas. -Suspiró y parecía que sonreía al pensarlo-. Para cuando nos encuentren, yo también estaré muerto.
– ¿Y Willie? -preguntó Kate, pensando a toda prisa-. El no forma parte de esto. ¿Por qué no le dejas ir? Puede contar al mundo cómo lo concebiste, la belleza de tu obra. Si no, puede que no lo entiendan.
– Venga, Kate. Lo entenderán. Tendremos un retablo de verdad justo al lado. Además, Willie es la estrella de su propia obra, el Basquiat -explicó, apuntando con la Glock hacia Willie.
– ¡Espera! -Kate tuvo que detenerle-. Quiero preguntarte algo.
– ¿Sí?
– Esto… -Kate buscó algo que decir-. Háblame de tu obra. ¿Por qué escogiste a Bill Pruitt, por ejemplo?
El volvió a suspirar.
– Está bien, pero luego tenemos que ponernos manos a la obra, ¿vale?
Kate asintió, observándole, esperando.
– Bueno, en primer lugar, fue una cuestión de conveniencia. Pruitt no iba a escogerme como director del museo. No iba a soportar eso. Créeme, no disfruté trabajando con él, tocando su cuerpo flácido y carnoso. Pero lo dejé mucho más favorecido una vez muerto de lo que nunca estuvo en vida.
– Eso es cierto -concedió Kate, mirando de reojo a Willie y hacia el revólver que había en el suelo, junto a su mano-. Willie parpadeó y movió ligeramente la punta de los dedos.
– Hice lo mismo con aquel pintor aburrido, Ethan Stein.
Kate dio un paso. Estaba lo suficientemente cerca como para agarrar la pistola.
– ¡Alto! -Mills le apretó la pistola contra la barriga.
Kate lo miró a los ojos. ¿Eran lágrimas lo que veía?
– Qué curiosa es la vida, ¿no crees? No quería volver a empezar de nuevo. De verdad, lo tenía todo controlado. Pero tenía que demostrárselo.
– ¿A quién?
– ¡A él! -replicó, mirando a derecha e izquierda.
Kate estaba a punto de agarrar la pistola, pero Mills la apretó fuerte, contra sus costillas.
– Lo entiendes, ¿verdad?
Kate asintió, pero no sabía de qué estaba hablando Mills. Lo que vio fue locura, pero también dolor. Incluso se identificaba con él. Qué curioso. Cuando lo único en lo que había pensado, lo único en lo que había soñado era en matar a ese hombre que le había robado vidas, que le había roto el corazón sin posibilidad de cura.
– Deja que te ayude -dijo-. Yo puedo llevar tu mensaje, tu obra, al mundo.
Mills le sonrió con ternura.
– Quería dejarlo, de verdad quería.
Entonces surgió la voz: «No, no querías; eres un mentiroso.» -¡No lo soy! -gritó, llevándose la mano libre a la sien. Estaba parpadeando.
Willie logró estirar los dedos, tocar el cañón del revólver, pero sólo consiguió alejarlo un poco más.
Mills se giró hacia Willie.
Ahí estaba. Era su oportunidad. Kate dio una patada y le arrancó la pistola de las manos a Schuyler.
El artista de la muerte se lanzó rápidamente tras la Glock, y Kate saltó tras él, pero desequilibrada. Tropezó, cayó de espaldas, de cara a Schuyler, con el cañón apuntándole directamente a la frente.
Él acarició el gatillo. Kate le propinó una patada. Schuyler cayó hacia atrás.
Kate se echó a la izquierda en el momento en que él disparaba. Erró el tiro. Estaba desequilibrado, pero seguía empuñando la pistola con manos temblorosas.
Kate rodó hacia la derecha, extendió el brazo y buscó bajo la pernera.
Oyó otro disparo de la Glock. Esta vez, las balas atravesaron el techo.
Las palomas se dispersaron batiendo las alas desenfrenadamente.
Kate tardó tres segundos en desenfundar la 38 del tobillo y vaciar las seis cámaras.
Schuyler Mills se agarraba el pecho. Bajo los dedos, su camisa blanca era como un lienzo manchado de un rojo que se iba extendiendo como una obra barata de arte conceptual. Parecía sorprendido. Miró toda la sangre y los agujeros de la camisa, y luego el cielo negro en el que revoloteaban las palomas sin parar. Por un momento se imaginó entre ellas, volando por encima del dolor. Luego cayó hacia delante y chocó contra el suelo.
La pistola aún humeaba en la mano de Kate.
Se volvió rápidamente hacia Brown.
– ¿Está bien?
Él apenas podía mover la cabeza, pero consiguió articular un «Bien».
Kate buscó el pulso en la muñeca del conservador.
– Ha muerto -dijo, y miró a Brown.
En la distancia se oían las sirenas.
– Tome. -Kate colocó la 38 en las manos rígidas de Brown-. Sujete esto antes de que llegue la caballería.
Las palabras de Brown eran como un suspiro entrecortado:
– No… se lo creerán. Estoy… paralizado.
– Claro que sí -dijo Kate, apretándole los dedos alrededor del cañón-. Le disparó el sedante justo cuando le disparó, ¿vale?
Los ojos de Brown buscaban los de Kate.
– Pero… ¿por qué?
– Porque yo no soy más que una civil, ¿recuerda, Floyd? Pero a usted lo recordarán como el poli que mató al artista de la muerte.
Los coches patrulla llenaban la calle.
Las luces intermitentes bañaban de ámbar el antiguo edificio portuario.
Las sirenas electrificaban el ambiente nocturno.
– Le ha disparado Brown -informó Kate a Mead y Tapell.
Brown apenas podía mover los dedos. Kate observó a un par de enfermeros que le ponían una inyección.
Introdujeron a Willie en una ambulancia. Kate le rozó la mejilla, le frotó la frente y procuró contener las lágrimas.
– Tranquilo, ¿vale?
Un enfermero rasgó la pernera de Willie y le aplicó desinfectante amarillo sobre el muslo herido. Luego empezó a vendarlo con gasas. Un segundo enfermero estaba vendándole el corte de la mano.
– Te pondrás bien -le susurró Kate.
– Claro que sí -respondió Willie con voz ronca-. Es la… mano izquierda. Yo pinto… con la derecha.
45
Las noticias del fallecimiento del artista de la muerte llenaron los periódicos durante días; semanas en el caso de la prensa sensacionalista. El perfil psicológico de Schuyler Mills era el tema de los artículos de fondo de Time y Newsweek; las opiniones de Mitch Freeman, psiquiatra del FBI, aparecían constantemente. Los colaboradores de Schuyler, Amy Schwartz y Raphael Perez, se convirtieron inmediatamente en estrellas mediáticas. Incluso se rumoreó que el apuesto conservador hispano iba a interpretarse a sí mismo en la película El artista de la muerte, que empezó a reproducirse a los pocos días tras la muerte del asesino. Mead también tenía mucho que decir, aparecía sentando cátedra y chasqueando la lengua en programas sensacionalistas de televisión como Geraldo. Sólo Floyd Brown, considerado el héroe del día (el alcalde quería otorgarle una medalla, que él rehusó), se resistía a la llamada de los focos.
El artista de la muerte había conseguido la fama.
ArtNews publicó un reportaje de seis páginas que analizaba los asesinatos, aparte de mostrar las fotografías de las escenas de los crímenes junto con las obras en las que se habían basado. En la policía nadie sabía cómo habían llegado las fotografías a la revista. La familia de Ethan Stein demandó a ArtNews y al Departamento de Policía de Nueva York. También demandaron a la Galería Ward Wasserman, que realizó una exposición conmemorativa de Stein de la que se vendió todo sin que la familia recibiera un céntimo.
Los herederos de Amanda Lowe exigían derechos por el uso de las fotos de Amanda muerta o por la mención de su nombre, gracias a la nueva marca que habían registrado. Se rumoreaba que ya les debían medio millón de dólares aproximadamente, pero que tenían problemas para cobrar el dinero.
Las heridas y arañazos de Willie se iban curando. Había vuelto al estudio, a trabajar. Era una necesidad. Prácticamente todas las obras que pintaba estaban ya apalabradas o vendidas. Los coleccionistas se disputaban las posiciones en la lista de espera de obras futuras. Bromeaba con Kate sobre el hecho de que, si hubiera muerto, la demanda aún habría sido mayor. A Kate no le hacía gracia. Cada día daba gracias a Dios por haber podido salvarle.
Kate tenía una sensación de vacío combinada con melancolía. Llenaba su tiempo con obras de caridad: formando clases de séptimo curso para chicos necesitados y buscando padres adoptivos a través de la organización Hágase el Futuro, instauró unas becas patrocinadas por la Fundación Maureen Slattery e incluso donó una suma considerable al Departamento de Policía de Nueva York, también en nombre de la joven policía muerta.
Y Richard y ella estaban más unidos; intentaban dejar atrás la rabia, las sospechas y el resentimiento acumulado durante las últimas semanas, y se dedicaban sobremanera -aunque quizá de forma poco natural- a tener en cuenta las necesidades y sentimientos del otro. Kate le compró a Richard un nuevo par de gemelos con una palabra grabada: «Perdón.» Richard adquirió la costumbre de ir dejando pequeños regalos -una pulsera fina de oro, un pañuelo pintado a mano- sobre su almohada cada mañana antes de irse a trabajar, siempre con la misma nota: «Te quiero.» Pero las dudas sobre Elena le seguían preocupando. ¿Por qué se había relacionado la chica con gente como Damien Trip? Kate no podía entenderlo, y ahora ya no habría modo de saberlo. Quizá Richard tuviera razón al decir que nunca acabas de conocer del todo a otra persona.
Pero esa idea no hacía más que afligirla. La pregunta más importante -por qué había hecho Elena esas películas, por qué necesitaba el dinero- era algo que Kate necesitaba descubrir.
¿Quería ver realmente a la señora Solana? Kate estaba bastante segura de que la mujer no deseaba verla. Pero ahí estaba en ese momento, llamando a la puerta de su casa.
Al principio, cuando vio a Kate, a Mendoza se le endureció la expresión, pero sólo duró un segundo. No parecía que tuviera fuerzas para mantener el enfado.
– ¿Puedo entrar? -preguntó Kate.
Mendoza dudó, pero abrió la puerta. Estaba delgado y parecía cansado, mucho más viejo de lo que Kate recordaba.
– He venido a ver a la señora Solana.
Mendoza asintió, como si la esperaran.
Kate lo siguió por el largo y estrecho pasillo del piso. Olía a fluidos corporales y a desinfectante. Al final del vestíbulo, Mendoza abrió una puerta que daba al dormitorio.
La mujer que estaba en la cama era Margarita Solana, pero apenas se la reconocía. La que había sido una mujer bella estaba ahora consumida, y su brillante cabellera negra era una tela de araña que se extendía sobre la almohada. Tenía las mejillas hundidas y unos hoyuelos profundos en las comisuras de la boca. Los ojos oscuros, muy parecidos a los de Elena, también estaban hundidos.
– Lo único que le queda ahora son las medicinas -dijo Mendoza-. Muchas medicinas.
Kate pasó la mirada por la mesita de noche, que estaba cubierta de suficientes píldoras como para abastecer a una farmacia pequeña.
– Es una mujer orgullosa -añadió Mendoza-. Nunca quiso que nadie lo supiera.
Se frotó un bulto amoratado que tenía en el dorso de la mano, cerró los ojos un momento y tembló como si le hubiera dado un escalofrío. Pero en la habitación hacía un calor sofocante.
– ¡Luis! -le llamó Margarita Solana.
Mendoza fue hacia ella y le frotó la frente.
– Shhh, mi amor, shhh… -Le besó los labios temblorosos y le habló en un susurro-. Ha venido alguien a verte, mi amor.
Kate avanzó un paso.
La señora Solana puso los ojos sobre ella y consiguió levantar una mano huesuda.
Kate la tomó suavemente.
– Lo siento -dijo.
La mujer sacudió la cabeza lentamente mientras agarraba un crucifijo de plata que le colgaba de una gruesa cadena del cuello.
– Le he preguntado muchas veces a Jesús por qué han tenido que pasar todas estas cosas -dijo-, pero no me da una respuesta.
– Yo le he hecho la misma pregunta -dijo Kate.
– Elena era una buena chica. -La señora Solana levantó la vista para mirar a Kate-. Una buena chica.
– Sí -dijo suavemente Kate-. Sí que lo era.
Margarita Solana asintió.
– Mi hija la quería mucho y… yo soy una mujer celosa. -Dejó el crucifijo y puso la otra mano sobre la de Kate-. Pero Jesús me ha obligado a mirar dentro de mi corazón. Quiero perdonar, y le pido que también me perdone.
Kate sintió las lágrimas que le rodaban por las mejillas.
– Claro que sí.
Lo vio todo claro. La madre de Elena y Mendoza, ex drogadictos y ahora enfermos terminales; Elena, que les compraba las medicinas que necesitaban tan desesperadamente.
– Estamos pagando por todos aquellos años -dijo Margarita, con las mejillas cubiertas de lágrimas. Miró a Kate con una tímida sonrisa en los labios-. Pero ahora ya está. Es sólo cuestión de tiempo. Estoy preparada.
Apartó la vista y miró a Mendoza, al otro lado de la habitación mal iluminada, que apoyaba su flaca silueta contra la puerta.
– No -dijo Kate-. Hay todo tipo de medicinas nuevas. Algunas son muy eficaces. Pueden…
– No tengo dinero para eso -alegó la mujer, girándose de nuevo-. Ya no. Y la vergüenza…
– No hay que avergonzarse de estar enfermo -dijo Kate-. Por favor, déjeme ayudarla.
La mujer negó con la cabeza.
– Por favor -dijo Kate-, tiene que dejarme.
UNA SEMANA DESPUÉS
El estudio de grabación era de lo más moderno. Seis personas se movían incesantemente por la sala, y otras dos estaban dentro de una cámara insonorizada.
Era el equipo que había contratado Kate para trabajar en el cedé inacabado de Elena.
Un tipo estaba operando una enorme consola como si fuera un controlador aéreo, ajustando las palancas y niveles, apretando botones, con el ceño fruncido y los labios apretados. Hacía señales a otro tipo que estaba encorvado frente al ordenador. Llevaba unas gafas tan gruesas que sus ojos parecían pelotas de golf.
– Eh, Danny, enlaza esto con la secuencia ciento tres.
– Ya lo tengo -dijo Danny.
Una mujer más bien joven gritó:
– Esta es la última para la cinta dat.
– Vale -respondió el tipo de la consola. Se quitó los auriculares y asintió mirando hacia Kate-. Ahora estamos combinando varias pistas, todo según las notas de Elena que, gracias a Dios, están escritas con todo detalle. Danny está trabajando aquí con un increíble programa informático nuevo que te permite insertar un fragmento en cualquier lado, en cualquier momento. Se llama Protools. Es genial.
– ¿Qué es una cinta dat? -preguntó Kate.
– La grabación maestra. De la que sacaremos los cedés y las cintas cuando esté acabada. -Se volvió a poner los auriculares, comprobó el panel, ajustó una palanca y se volvió a quitar los auriculares-. ¿Quiere escucharla?
Kate se puso los auriculares. La voz cristalina de Elena trazaba escalas, deslizándose, subiendo y cayendo en picado, llena de vida. De fondo habían superpuesto la voz de Elena hablando, recitando, casi contando una historia, pero totalmente abstracta. Las dos formas de expresión se fundían en una especie de música visual por la que Elena se había hecho famosa en el mundillo artístico. Lo único que faltaba era ella en persona. Kate cerró los ojos y se imaginó a Elena en un escenario de un blanco inmaculado.
– Esta es la última pieza del cedé -dijo el técnico-. ¿Cómo le suena?
Kate estaba escuchando a Elena, pero leyó los labios del tipo.
– Bonito -le dijo-, realmente bonito.
Sonrió y les hizo a los otros técnicos la señal de la victoria.
Las palabras y la música de Elena estaban sonando en algún lugar muy dentro de la cabeza de Kate.
– ¿Tiene nombre? -preguntó.
El técnico fue a consultar al tipo del ordenador.
– Danny, esta última pieza, ¿tiene nombre?
Kate levantó uno de los auriculares mientras esperaba, escuchando aún a Elena y la increíble música que le llegaba por el otro oído.
Danny consultó una hoja de las notas de Elena.
– Sí -dijo-. Se llama Canción para Kate.
AGRADECIMIENTOS
En esta primera novela recibí la ayuda y el apoyo de las siguientes personas:
Mi hija, Doria, lectora y escritora que sabe escuchar.
Mi hermana, Roberta, mi primera editora.
Mi madre, Edith, que me enseñó, entre otras cosas, el arte de embellecer una historia.
Mi cuñada, Kathy Rolland, por su generosidad de espíritu.
Jane O'Keefe, por la inspiración y su leal amistad.
Jan Heller Levi, que me enseñó tantas cosas que no podría mencionarlas aquí.
Janice Deaner, por ayudarme a convertir el libro en una realidad.
Gracias a los siguientes amigos que no sólo me han ayudado, sino que han escuchado mis lamentos durante años: Susan Crile, Ward Mintz y Floyd Lattin, Marcia Tucker, Graham Leader, Jane Kent y David Storey, Judd Tully, Lynn Freed, Elaina Richardson, Jon Giswold, Jane y Jack Rivkin, Caren y Dave Cross, Richard Shebairo, Jim Kempner, Valerie McKenzie, Elizabeth Frank y Reiner Leist y el resto de mis compañeros del estudio de la décima planta, David, Lisa, Sally, y Regina…
Más agradecimientos:
A Suzanne Gluck, una gran agente.
A Trish Grader por sus correcciones excelentes y compasivas, y también a Sarah Durand.
A Richard Abate por ser un guía inflexible.
A la Corporation of Yaddo, que ha alimentado mi pasión por la pintura, me ha permitido escribir y ha evitado que pierda la cordura (en más de una ocasión).
Y a mi esposa, Joy, por todo lo demás.
Jonathan Santlofer

***
