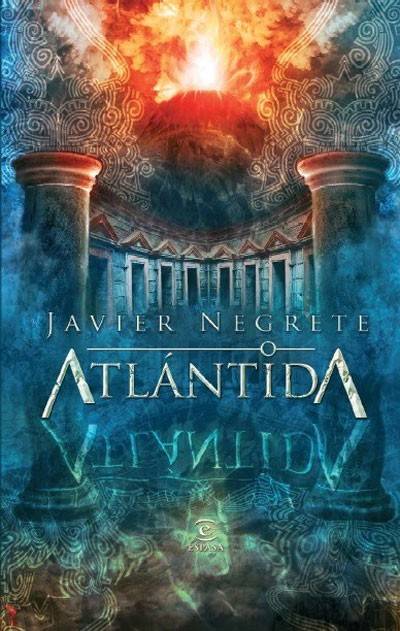
Gabriel Espada, un cínico buscavidas sin oficio ni beneficio, quizá el más improbable de los héroes, tiene ante sí una misión: descubrir el secreto de la Atlántida.
La joven geóloga Iris Gudrundóttir intuye que se avecina una erupción en cadena de los principales volcanes de la Tierra y confiesa sus temores a Gabriel. Para evitar esta catástrofe, que podría provocar una nueva Edad de Hielo, Gabriel tendrá que bucear en el pasado. El hundimiento de la Atlántida le ofrecerá la clave para comprender el comportamiento anómalo del planeta.
Una mezcla explosiva de ciencia y arqueología y, sobre todo, aventura en estado puro.
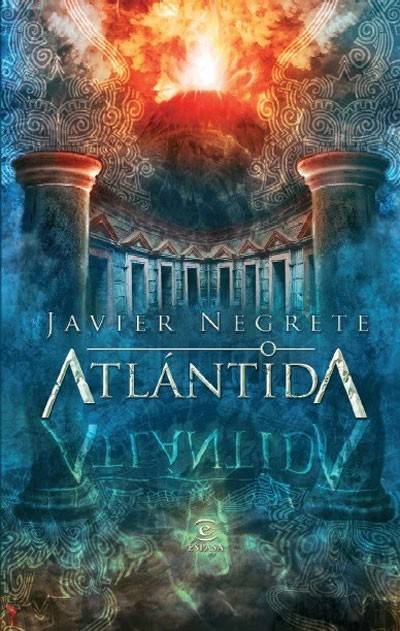
Javier Negrete
Atlántida
José Negrete.
Creador, soñador,
cantante, actor,
músico, escritor,
visionario.
Y, sobre todo,
amigo y hermano.
Prólogo
Critias: Escucha, Sócrates, un relato de lo más peculiar, pero completamente verídico, tal como lo narró una vez Solón, el más sabio de los Siete Sabios.
Él le contó a nuestro abuelo Critias que esta ciudad, Atenas, llevó a cabo en el pasado hazañas grandes y asombrosas, pero que cayeron en el olvido por culpa del tiempo y de la extinción de los hombres. Pues se han producido y se producirán muchas extinciones humanas, las más graves por causa del fuego y el agua.
Cuentan los escritos cómo vuestra ciudad acabó con un imperio que, lleno de soberbia, extendía su poder a la vez por Europa y Asia.
Había una isla frente al estrecho que llamáis las Columnas de Heracles. Esta isla se hallaba entre Libia y Asia* [1]. Y los viajeros de aquel entonces podían pasar de esta isla a las demás islas y desde éstas al continente.
En esta isla, la Atlántida, unos reyes habían fundado un imperio grande y asombroso. El imperio de la Atlántida dominaba la isla entera, y muchas otras islas y parte del continente.
Fue en aquel momento cuando el poder de Atenas brilló ante el resto de los hombres por su fuerza y su heroísmo. Primero a la cabeza de los demás griegos, después abandonada por los demás, corrió los mayores peligros, derrotó a los opresores y liberó a todos los demás pueblos.
Pero después hubo violentos terremotos y cataclismos. En un día y una noche funestos, todo vuestro ejército se hundió bajo tierra.
En esa misma catástrofe, la isla de la Atlántida desapareció bajo el mar.
Fragmentos del diálogo Timeo, de Platón, adaptados por el profesor César Valbuena.
* * * * *
El 1 de mayo de 20**, a las 02:09, hora de Greenwich, varios millones de personas sufrieron un sueño extraño y perturbador. Al mismo tiempo, los GPS de todo el mundo enloquecieron durante unos instantes y una tormenta de estática interfirió en aparatos electrónicos desde la más remota punta de Patagonia hasta las tierras más gélidas de Siberia.
Al principio el anómalo suceso no trascendió al público. Tan sólo uno de cada mil durmientes experimentó las alteraciones: no llegó a reunirse suficiente masa crítica en las aldeas, los bloques de viviendas, los hospitales o los centros de trabajo para que unos pudieran comunicar a otros sus sueños y descubrir que no se trataba de experiencias únicas e individuales, sino de una sensación colectiva.
Pero cuando pasaron los días y aquellas personas comentaron en voz alta su pesadilla, todas coincidieron en que sugería un desastre inminente.
Curiosamente, había ocurrido así en todos los rincones de la Tierra.
PRIMERA PARTE
MADRUGADA DEL VIERNES AL SÁBADO
Capítulo 1
España, Málaga .
Entre las personas afectadas por aquel sueño se hallaba Gabriel Espada, varón caucásico de mediana edad y escasa solvencia económica cuya tarjeta de visita rezaba: «Investigador de lo oculto».
En tiempo subjetivo la pesadilla le pareció muy larga, pero no debió durar más de uno o dos segundos. Después, Gabriel abrió los párpados y se incorporó con el corazón latiendo como un tambor.
Muévete. Huye. Salta. Vuela lejos.
Sobrevive.
Por el momento, la huida que le aconsejaba aquella voz interior fue de corto alcance, pues Gabriel se limitó a salir a la terraza del apartamento.
* * * * *
Minutos después, C., la joven que compartía la cama con Gabriel, se despertó con una sensación de frío y vacío en el costado. Se volvió hacia la izquierda buscando el calor del hombre con el que llevaba durmiendo dos semanas, pero sólo encontró un hueco desarropado.
C. se levantó de la cama con un escalofrío. La puerta corredera de la terraza estaba medio abierta, y ella tenía la ropa desperdigada por el parquet. Al entrar con Gabriel, se la había arrancado con tanta prisa que el suéter se le había enganchado en la cabeza y los pantalones se los había quitado a la pata coja.
Recogió el tanga y la camiseta, se los puso y salió a la terraza. Gabriel estaba allí, mirando al mar. C se puso a su lado y durante un rato contempló cómo las crestas plateadas de las olas rompían en la arena.
Había salido demasiado ligera de ropa. La noche estaba despejada, pero un tanga y una camiseta de tirantes eran poco abrigo para primeros de mayo. C notó cómo los pezones se le endurecían bajo la tela y aquella caricia involuntaria la excitó.
– ¿No vuelves a la cama? -ronroneó.
Gabriel tardó unos segundos en girar el cuello para mirarla, como si la voz de C le llegase a través de un fluido enrarecido que retardara el sonido. Cuando por fin se volvió, a C se le detuvieron las pulsaciones por un segundo. La culpa era de aquellos ojos verdes, casi fosforescentes.
Parpadeaban despacio, como el diafragma de una cámara que tomara una foto para guardársela y luego examinarla a solas.
La chica se preguntó qué pensaría Gabriel cuando estudiara la instantánea que le acababa de tomar. ¿Miraría la imagen con ternura o la examinaría con la frialdad de un entomólogo contemplando su colección de insectos? La angustiaba no saber qué se escondía detrás de aquella mirada, misteriosa y remota como la de un gato que en cualquier momento se escapa por los tejados para no regresar.
Un gato. Gabriel Espada le recordaba en cierto modo a ese animal. Medía casi uno noventa y, por lo delgado y zanquilargo, uno se esperaba que se moviera con desgarbo. Sin embargo, sus ademanes poseían la flexibilidad casi sinuosa de un felino.
– Qué bonita se ve la luna -dijo C, buscando una excusa para apartar la mirada de él.
– Sí.
– ¿Te has desvelado?
– Eso parece.
– ¿Has soñado algo raro?
El entornó los ojos, como si tratara de recordar algo. La chica aprovechó para mirarlo de reojo otra vez y contemplar su perfil.
No podía decirse que Gabriel Espada fuera guapo. Sus rasgos eran duros y afilados, tenía la frente muy alta, la nariz larga y la boca y los dientes demasiado grandes, por no hablar de las arrugas de edad y expresión que no se molestaba en retocar con inyecciones cosméticas. Pero el conjunto orbitando alrededor de aquellos ojos de fósforo, poseía una extraña armonía que había fascinado a C.
En opinión de C, uno de los detalles que convertía en atractivo a Gabriel era que no parecía consciente de serlo. No se preocupaba demasiado por su imagen ni se complicaba vistiendo. Téjanos sin marca y camisetas de grupos prehistóricos, ionio Metallica o un tal Jethro Tull. Una cazadora vaquera envejecida por el uso, no de fábrica.
Y nunca se entretenía delante de los espejos. Incluso parecía huir de ellos como un vampiro.
– Ha sido algo muy raro -dijo Gabriel.
Había pasado tanto rato que ella casi se había olvidado de la pregunta. «El sueño», recordó.
– Pues cuéntamelo.
El volvió a entornar los ojos. Después meneó la cabeza.
– Era inquietante. Sentía como si algo hubiera penetrado en mi cerebro.
– ¿Una especie de posesión?
Gabriel se quedó pensativo antes de responder.
– Era más bien como si yo me hubiera convertido en ese algo. Como si me hubiera fundido con otra mente.
– Y esa mente ¿qué pensaba?
– No sé. Era tan ajena, tan inhumana… Podría haber sido la inteligencia de una nebulosa, o de una colmena formada por millones de individuos. Por dentro era como inmensas burbujas rojas, como nubes de gas flotando en la atmósfera de Júpiter. Chocaban entre ellas, subían, reventaban, se fundían…
Gabriel hizo una pausa, como si buscara palabras más precisas.
– Esa mente estaba llena de energía. Una energía aletargada, pero a punto de despertar.
Gabriel seguía hablando más para sí mismo que para C, pero lo hacía en un tono tan serio que la joven empezó a asustarse.
– ¿Y qué ocurrirá cuando esa mente despierte?
– No lo sé. En el sueño tenía la sensación de que esa energía iba a desatarse de forma devastadora, y de que yo tenía que ir… Da igual.
C se dio cuenta de que esta vez Gabriel no se había interrumpido por falta de palabras, sino porque había algo que no quería decir.
– Tú has escrito sobre el significado de los sueños. ¿Qué crees que significa éste?
– La conclusión que saqué al escribir fue que los sueños no significan nada.
Ella no sabía por qué a Gabriel le salía tan a menudo aquella sonrisa amarga. Al fin y al cabo, era un hombre con una vida apasionante. Cuando se conocieron en aquella discoteca de Madrid, C le había preguntado a qué se dedicaba.
– Es una ocupación un poco absurda. Me da vergüenza decirlo -había contestado él.
– Venga, ¿qué eres? ¿Vigilante de parking? -preguntó C. Fue entonces cuando él le dio una tarjeta negra con letras blancas.
Gabriel Espada. Investigador de lo oculto.
Antes de lanzarse al primer morreo con él, C se había metido en el servicio con M, y ambas habían comprobado en el móvil el nombre de Gabriel Espada. Al parecer, había publicado dos novelas, tres libros sobre telepatía, ovnis, la Atlántida, los misterios de las pirámides y cosas así, y además había escrito artículos para varias revistas. También había trabajado en Ultrakosmos, un programa sobre esoterismo. ¡Incluso había estado en la isla de Pascua!
Se trataba de una vida muy interesante comparada con la que llevaban -o con la que C suponía que llevaban- otros cuarentones o cincuentones que conocía. Por eso no entendía la amargura de su sonrisa ni la tristeza de sus ojos.
«Tarde o temprano conseguiré que se le borre».
Tenía un recurso infalible. C sabía que estaba buena y, además, se le daba bien el sexo. Gabriel nunca se resistía a su cuerpo. Usándolo, C pretendía conquistar su alma.
«El amor siempre vence», se dijo. Lo había oído en tantas series y películas que para ella se había convertido en una verdad científica.
– ¿Volvemos a la cama? -preguntó, abrazándolo por la cintura y restregándose los pechos contra su brazo.
El titubeó un instante.
– Sí, claro.
Se acariciaron un rato, pero no llegaron a hacer el amor. C, que tenía el sueño fácil, se quedó dormida enseguida sobre el hombro de él. Su última imagen fue la de Gabriel mirando al techo, con la mano izquierda tras la nuca y los ojos fosforescentes clavados en el techo.
A C no le quedaría más remedio que atesorar esa imagen. Cuando volvió a despertarse a las nueve de la mañana, ni Gabriel ni su vieja bolsa de viaje estaban allí.
* * * * *
El supuesto investigador de lo oculto había huido siguiendo el impulso de estampida de su sueño. Vuela lejos. Sobrevive. De haber sabido que su huida a Madrid lo llevaría a encontrarse con dos mujeres que iban a arrastrarlo hasta la fuente de la que emanaba aquel sueño aterrador, tal vez Gabriel habría tomado un tren o un avión a cualquier otro lugar.
Capítulo 2
Italia, Pozzuoli (cerca de Nápoles)
A la misma hora en que Gabriel Espada se despertó, también lo hizo en su caravana el vulcanólogo islandés Eyvindur Freisson. Tenía casa en Nápoles, muy cerca de las oficinas del Observatorio Vesubiano, pero a menudo se quedaba a pasar la noche en el remolque que le servía de laboratorio móvil.
Hacía un tiempo que no dormía bien. Exactamente, desde que le diagnosticaron el cáncer. Por eso aquella pesadilla no le extrañó demasiado. La ira ajena que Gabriel Espada no había sabido descifrar, Eyvindur la juzgó como expresión onírica de su propia furia ante la sentencia de muerte que le habían dictado los médicos. En cuanto a las inmensas burbujas rojas que Gabriel imaginaba como bolsas de gas en Júpiter u otro planeta gigante, Eyvindur las interpretó como visiones normales de algo que lo obsesionaba en sus horas de vigilia: los movimientos del magma fundido en el corazón de la Tierra.
Se incorporó en la cama y se quitó el antifaz de fieltro. Dormía con los ojos tapados porque en la caravana había un sinfín de aparatos y monitores siempre encendidos. Después consultó el medirreloj que, con cierta malicia, le habían regalado sus compañeros del Observatorio por su sesenta y dos cumpleaños.
No era extraño que notara el corazón como un tambor. La pesadilla había elevado sus pulsaciones a ciento cincuenta y su tensión sistólica a veinte.
Aparte de medir el ritmo cardíaco y la tensión, el medirreloj desempeñaba la anticuada función de dar la hora. Eran las 03:11. Mal momento para ir a ningún sitio. Pero el sueño había provocado en él un impulso inconsciente de huida, y lo calmó saliendo al exterior.
La caravana estaba situada en un extremo de la Solfatara, en el corazón de la gran zona volcánica conocida como los Campi Flegri. Se trataba una serie de estructuras circulares similares a los cráteres de la Luna que hacían que en las imágenes por satélite el terreno pareciera un queso de gruyer. Algunos de esos círculos, como el de Astrosi, estaban cubiertos de vegetación, mientras que otros se habían convertido en lagos, como el Averno, un nombre infernal que a Eyvindur le parecía de lo más apropiado.
El más conocido de esos cráteres era la Solfatara, una gran elipse cuyo fondo yermo y blanquecino estaba sembrado de fumarolas que expulsaban gases sulfurosos y dióxido de carbono, y también de charcos de barro hirviente en los que las burbujas de lodo reventaban con sonoros plop.
Bajo la luz de la luna, la explanada de la Solfatara se veía bañada en una luz fosforescente, casi fantasmagórica. En el aire flotaba el olor a huevo podrido característico del azufre. Para la gente normal, los civiles, como llamaba Eyvindur a la inmensa mayoría de la humanidad que no se dedicaba a la vulcanología, aquel hedor resultaba desagradable. Pero dentro de la Solfatara él se sentía en su hogar.
De hecho, pasaba muchas noches en el pequeño laboratorio de la caravana, analizando los datos obtenidos de la torre de perforación instalada a veinte metros del remolque.
Eyvindur encendió uno de los porros de marihuana que guardaba ya liados por prescripción médica y se lo fumó poco a poco dando un paseo bajo las estrellas. Para cuando terminó, se notaba mucho más tranquilo y volvió a la caravana.
Antes de acostarse de nuevo, examinó las lecturas de los diversos monitores. Así descubrió que unos minutos antes se había producido una anomalía magnética. Algunos aparatos incluso se habían reiniciado por culpa de aquel fenómeno. Según los magnetómetros, el campo magnético había saltado de 40 a más de 800 microteslas en cuestión de un segundo, luego se había hundido hasta casi desaparecer y por último había vuelto a la normalidad.
Eyvindur pensó que, si esa alteración magnética era local, algo muy extraño debía estar ocurriendo bajo sus pies, en la inmensa cámara de magma de los Campi Flegri. Pero enseguida comprobó que la perturbación se había producido en todo el mundo.
– ¿Vamos a tener una inversión del campo magnético terrestre? -se preguntó en voz alta.
Si era así, esperaba que aquel fenómeno ocurriera antes de su muerte. La última inversión se había producido hacía 780.000 años. Nadie sabía muy bien qué efectos tendría que el polo norte magnético se convirtiera en el sur y viceversa, pero Eyvindur sospechaba que serían espectaculares.
Después verificó los monitores que mostraban las lecturas de las sondas de la torre de perforación. Las más profundas se hallaban a seis mil metros bajo el suelo.
– ¡Helvitis!
Esas sondas eran la niña de los ojos de Eyvindur, su carísimo capricho, y para conseguirlas había tenido que emplear todos sus encantos otoñales con Adriana Mazzello, la directora del Osservatorio. Pero gracias a ellas disponía de lecturas en tiempo real de la actividad biológica en la corteza terrestre: era como consultar un microscopio electrónico incrustado en la roca a cinco kilómetros de profundidad.
Y ahora ese microscopio le mostraba que el número de nanobios se había duplicado. Aquellos minúsculos organismos, diez veces menores que las bacterias más diminutas, eran capaces de vivir en ambientes extremos, desde las profundidades ardientes de la Tierra hasta meteoritos procedentes de Marte.
– ¿Celebráis una fiestecita, pequeños? -murmuró Eyvindur, mientras consultaba las lecturas de sondas situadas en otros lugares del mundo. La más profunda se halaba en la depresión de Nankai, a nueve mil metros bajo el fondo marino, en las primeras capas del manto.
Allí, a más de trescientos grados de temperatura, donde no deberían existir formas de vida, había también nanobios, pululando en los diminutos poros de las rocas.
Eyvindur calculaba que la biomasa de los organismos microscópicos que habitaban bajo la superficie terrestre superaba entre cuatro y diez veces la de las formas de vida que moraban al aire libre y en los océanos. Aquellos minúsculos desconocidos eran, en cierto modo, los amos del planeta.
A menudo, otros científicos lo tildaban de excéntrico por considerar que la vida primigenia se había desarrollado bajo el suelo, lejos de los rayos del sol, y que esa vida subterránea seguía siendo la forma biológica dominante. No sólo en puro volumen: Eyvindur -y aquí lo habrían tachado directamente de loco- sospechaba que la inmensa biomasa de los nanobios controlaba la vida terrestre en otros aspectos insospechados.
Los datos de la sonda de Nankai parecían confirmarlo. Allí también había crecido la actividad nanobiana. Para que aquellos diminutos microorganismos pudieran multiplicarse, necesitaban una fuente de energía. Y esa energía en aumento sólo podía provenir de las profundidades de la Tierra.
Eyvindur empezaba a sospechar que en sus últimos días de vida iba a presenciar algo mucho más grande que una erupción volcánica. Al parecer, la Gran Madre Tierra les tenía reservada una sorpresa a sus hijos.
Pero dudaba de que esa sorpresa fuera agradable para aquellos que moraban sobre la superficie. Sobre todo, para la especie conocida como Homo sapiens. Pues tal vez no sobreviviría a lo que estaba a punto de pasar.
Capítulo 3
Madrid, la Castellana
A las 03:11, una persona que era y a la vez no era Femina sapiens se incorporó en la cama del ático de la Castellana que utilizaba como vivienda cuando pasaba por Madrid.
Sybil Kosmos, la megamillonaria heredera conocida como SyKa por los medios de comunicación, apenas había llegado a adormilarse, pues no mucho rato antes había llegado de una fiesta para promocionar el estreno del último 007. En ella se había aburrido. «Mortalmente» habría sido el adverbio habitual para complementar aquel verbo, pero Sybil no solía aplicarse esa palabra a sí misma.
Además, lo cierto era que casi siempre se aburría. Quienes decían de ella que era una joven de vuelta de todo acertaban mucho más de lo que sospechaban al recurrir a aquel tópico.
SyKa miró a los lados. Sus empleados, Adriano y Fabiano Sousa, se habían quedado dormidos después de una breve sesión de sexo que había resultado no mucho más apasionante que el cóctel. Sybil recurrió durante un segundo al Habla y les envió una señal de alerta para despertarlos. Después, le bastó chasquear los dedos para que ambos gemelos se levantaran, recogieran sus ropas del suelo y salieran de la alcoba pisando de puntillas. Los dientes de Fabiano, implantes de cristal bioluminiscente, brillaron en la oscuridad como un diminuto enjambre de luciérnagas antes de desaparecer tras la puerta.
Sybil tomó el móvil de la mesilla, pronunció un nombre de dos sílabas y añadió: «Sólo audio».
– Así que tú también lo has notado -afirmó una voz masculina al otro lado de la línea.
– Sí.
Hubo un instante de silencio. Habían hablado tanto entre ellos que muchas veces no encontraban palabras que decir.
– Tú eres la mujer. Eres quien mejor entiende cómo funciona su mente -dijo él por fin.
– Una vez creíste que había otra mujer que podía entenderla mejor.
– Escucha…
– Y por eso lo echaste todo a perder.
– No fue culpa mía, Isa. -Aquél era el diminutivo de su antiguo nombre, un nombre que sólo él conocía-. Además, aquello ocurrió hace mucho.
– Ya sabes que yo nunca perdono.
«Y por eso nunca volviste a tener mi cuerpo, ni lo tendrás», añadió Sybil para sí.
– Está bien -dijo él-. Hazme todos los reproches que quieras, pero dime cómo lo interpretas.
– La Gran Madre ha despertado cargada de energías -respondió Sybil-. Es una lástima que no podamos aprovecharlas.
– Todo se puede aprovechar.
– No, a menos que consigamos que ella nos oiga. Y ya no tenemos la herramienta que necesitamos.
– Quizá sí. Ayer recibimos una lectura magnética que podría deberse a lo que buscamos.
«La cúpula de oricalco», pensó Sybil. Las pulsaciones se le aceleraron, pero respondió en tono indiferente.
– ¿Cuántas veces has creído que la habías encontrado?
– Esta vez será la buena. Confía en mí.
– Yo no confío en nadie. Por eso sigo viva.
Sybil cortó la llamada y encendió un cigarrillo, un lujo prohibido por la ley y los médicos de todo el mundo. Podía dejarlo cuando quisiera, pero sabía que el tabaco no hacía daño a sus pulmones y, además, le gustaba el aire retro de aquel vicio.
SyKa sonrió en la oscuridad. Ella también presentía que la cúpula estaba a punto de salir de nuevo a la luz. Con ella, las cosas serían muy distintas. El poder de ambos se había diluido mucho entre más de siete mil millones de humanos. Ahora, Sybil sospechaba que pronto surgiría un nuevo escenario en el que los dos dominarían de nuevo sin rivales.
Aunque antes tendrían que asegurarse de que los pocos que eran como ellos y podían plantearles competencia, si es que todavía existían, desaparecieran de la faz de la Tierra.
Capítulo 4
Santorini, Grecia
A la misma hora en que Gabriel Espada, Eyvindur Freisson y Sybil Kosmos se despertaban, la arqueóloga Rena Christakos fumaba un cigarrillo acodada en la barandilla del mirador de su habitación. No la había desvelado ningún sueño. Ella misma había programado la alarma de su móvil para despertarse en mitad de la noche. Ahora, mientras apuraba el cigarro, se preguntó si tendría valor para cumplir su plan: colarse como una intrusa en las ruinas de la ciudad minoica de Akrotiri.
Jugar a espías a los cincuenta y dos años no parecía una gran muestra de madurez. Sobre todo, teniendo en cuenta que Rena Christakos era la vicedirectora de esas excavaciones.
«Vicedirectora por poco tiempo», se recordó.
La luna creciente brillaba en el cielo, tapada de cuando en cuando por jirones de nubes grises como el hierro. El viento soplaba con fuerza y el aire estaba impregnado del olor a azufre del volcán que dormitaba en el centro de la bahía.
Rena contempló cómo el reflejo de la luna se quebraba en hilos de plata sobre las aguas de la gran bahía central de Santorini, doscientos metros más abajo. Su habitación se levantaba sobre el Puerto Viejo, encaramada a un acantilado cuyas capas de ceniza y piedra pómez revelaban la historia de antiguas erupciones. El panorama que contemplaba cada vez que abría la puerta o las ventanas encarecía el precio un cincuenta por ciento. Pero, aunque conocía de sobra aquel paisaje, la seguía cautivando su belleza.
Belleza que escondía una inquietante amenaza. Mucho tiempo antes, casi toda la bahía era tierra firme coronada por una montaña volcánica. Pero hacía tres mil quinientos años, tras una erupción de proporciones apocalípticas, el volcán se hundió y todo el centro de Santorini desapareció en una explosión equivalente a sesenta mil Hiroshimas.
Aquella catástrofe sembró la devastación en el Egeo en forma de nubes ardientes, tsunamis y lluvias de ceniza, y acabó con la floreciente civilización minoica. Pero a cambio cubrió la antigua ciudad de Akrotiri, en el sur de Santorini, con una capa de ceniza que la preservó en una especie de cámara del tiempo para la posteridad.
Akrotiri. La joya arqueológica del Mediterráneo. Casas y calles perfectamente conservadas, pinturas que pese al tiempo no habían perdido una pizca de su frescura.
Desde que tenía ocho años y visitó Santorini por primera vez, Rena Christakos había soñado con convertirse en arqueóloga y trabajar desenterrando Akrotiri. Aquel sueño se había cumplido, pero ahora el duro despertar parecía inminente. El patrocinador de las excavaciones, el anciano megamillonario Spyridon Kosmos, le había dejado bien claro que no iba a renovarle el contrato.
– Con un director es más que suficiente -le había dicho esa misma mañana, engarfiando los dedos sobre los brazos de su silla de ruedas y clavándole aquella mirada oscura que hacía que a más de uno le temblaran las piernas.
Los ojos de Rena buscaron la sombra oscura del islote de Kameni, en el centro de la bahía. Allí, en el mismísimo corazón del volcán, parpadeaban las luces de Nea Thera, la mansión del señor Kosmos. Rena volvió a preguntarse cómo el Gobierno griego había permitido aquella tropelía urbanística. Puestos a edificar en lugares inverosímiles, ¿por qué no le habían permitido construirse un chalet dentro del Partenón?
Una de las excusas para otorgar a Kosmos la licencia de construcción era que su mansión respetaba las antiguas tradiciones del Egeo. Nea Thera era un edificio diseñado al estilo minoico, como el palacio cretense de Cnosos: un laberinto de columnas rojas y azules que se ensanchaban en el capitel, terrados con cornisas que se sucedían en niveles escalonados siguiendo el accidentado relieve del islote y puertas coronadas por el doble cuerno minoico.
Existía otra razón incluso más fácil de entender: el dinero. Spyridon Kosmos no sólo financiaba las excavaciones, sino que había invertido grandes sumas de dinero en la reconstrucción de Santorini tras la erupción y el terremoto de 2012. En cierto modo, el anciano se había convertido en dueño del pequeño archipiélago.
Por eso podía hacer y deshacer a su antojo. Siempre con la inestimable ayuda de Telamón Sideris, director de las excavaciones y superior directo de Rena, que más que como un asalariado de Kosmos se comportaba como un auténtico esbirro.
Rena sabía de sobra que, si iba a perder su puesto, era por intervención directa de Sideris, pues el resto del equipo de arqueólogos estaba contento con su labor. Pero lo que más la torturaba ahora, mientras apuraba el cigarro contemplando la bahía, era la convicción de que Sideris le estaba ocultando algo. Aquel viejo zorro se guardaba un descubrimiento espectacular que no sacaría a la luz hasta que se librara de ella. Sólo así podría llevarse todo el mérito a solas.
Extractos de la entrevista emitida por la NNC (Net News Channel) el 28 de abril a las 03:00.
Entrevistador: Tenemos con nosotros a los arqueólogos Telamón Sideris y Rena Christakos, director y subdirectora de las excavaciones de la ciudad minoica de Akrotiri, en Santorini. Buenas noches, profesores.
Sideris: Buenas noches.
Rena: Buenas noches.
Entrevistador: ¿Podrían explicarnos en pocas palabras qué era la cultura minoica y por qué tiene tanto interés para los occidentales del siglo XXI? Doctor Sideris…
Sideris: Por caballerosidad, prefiero ceder la palabra a mi colega.
(Rena lo mira de reojo antes de contestar).
Rena: La minoica fue una civilización muy próspera que se desarrolló en la isla de Creta y alcanzó su mayor esplendor entre los años 2000 y 1500 antes de Cristo. Pero no se limitó a Creta, sino que extendió su influencia a buena parte del Egeo y del Mediterráneo oriental, y se relacionó en igualdad de condiciones nada menos que con el poderoso país de Egipto.
Entrevistador: Si apareció en Creta, ¿por qué no la llaman cultura cretense?
Sideris: Es una tradición llamarla «minoica» porque, según los mitos griegos, en Creta reinó un soberano llamado Minos. Este Minos poseía una flota tan poderosa que dominaba los mares y recibía tributo de todas las islas y ciudades del Egeo.
Entrevistador: ¿No era ese mismo Minos el padre del Minotauro, el monstruo mitad hombre y mitad toro?
Sideris: Eso no es del todo correcto. Se trata de una cuestión algo escabrosa…
Entrevistador: Tranquilo, doctor Sideris. No estamos en horario infantil.
Sideris: Verá, la esposa de Minos tuvo relaciones sexuales con un toro…
Entrevistador: ¡Prefiero no imaginarme cómo lo hizo!
Sideris: Yo tampoco. El caso es que de esa unión nació el Minotauro. Así que no podemos decir que dicho monstruo fuera exactamente hijo de Minos…
Rena: Aunque sí es cierto que fue el rey Minos quien hizo construir el Laberinto para encerrar al Minotauro.
Entrevistador: ¿Qué tenían de especial los minoicos para que nos interesen tanto hoy día?
Sideris: En primer lugar, que influyeron muchísimo en Grecia. Los griegos de la Época Clásica debían a los minoicos mucho de su arte, su religión o sus mitos.
Entrevistador: Y todos sabemos que Grecia es la cuna de Occidente…
Sideris: Así es. Eso significa que, en realidad, buena parte de lo que somos hoy día se lo debemos a los minoicos. En Creta, y sobre todo en Santorini, estamos desenterrando las verdaderas raíces de Europa y de toda la civilización occidental.
Entrevistador: Muy inspirador, doctor Sideris.
Rena: Mi ilustre colega tiene un gran talento para las frases grandiosas. Pero, por bajarnos un poco de la retórica y ceñirnos a nuestros hallazgos arqueológicos, me gustaría añadir que la cultura material de los minoicos era increíblemente avanzada para la época.
Entrevistador: ¿Puede ponerme algún ejemplo?
Rena: Claro. En sus palacios y en muchas de sus casas disfrutaban de agua corriente y de retretes, un lujo que después desapareció y sin el que hoy día no seríamos capaces de vivir.
Entrevistador (riéndose): Yo, desde luego, no.
«Debería haber sido más diplomática con Sideris en aquella entrevista», pensó Rena. Al fin y al cabo, él era su superior.
«Para eso tendría que volver a nacer», se corrigió a sí misma. No soportaba a Sideris, la exasperaban su falsa galantería, su vanidad y su afán por arrogarse todos los méritos de un equipo de más de doscientas personas.
Y, sobre todo, la sacaba de quicio pensar que le estaba ocultando algo.
«Decidido», pensó, aplastando la colilla en el cenicero. Iba a entrar en las excavaciones y descubrir qué escondía Sideris.
Rena subió las escaleras que serpenteaban entre los apartamentos colgados sobre el acantilado, ciento cincuenta peldaños de dimensiones irregulares que quemaban las piernas de cualquiera. Al llegar arriba, respiró hondo y se masajeó los muslos. Tras un breve descanso, cruzó la carretera, entró en su coche y arrancó.
Por el camino se cruzó con dos motoristas que no llevaban casco; lo habitual entre los lugareños, incluso en pleno invierno. Como solía ocurrirle, se sintió un poco culpable por haber alquilado un coche en lugar de una moto. Iris Gudrundóttir, la joven islandesa miembro del equipo de vulcanología, solía reprocharle:
– ¿No te parece absurdo usar una máquina que pesa más de una tonelada para transportar a una persona que no llega a sesenta kilos?
Rena ya no se veía con edad para acostumbrarse a conducir una moto. Además, con el viento que solía soplar en la isla, temía que cualquier racha la arrojara por un acantilado. Al menos, el coche que llevaba era eléctrico, tan silencioso que el ruido del aire en el exterior ahogaba el zumbido de su motor.
Cuando llegó al primer cruce, Rena tomó el camino de la derecha. Al cabo de un rato, la carretera se apartó de los acantilados y empezó a descender hacia la costa sur por un valle recubierto de capas de ceniza volcánica en las que la erosión había trazado diseños tan caprichosos como los dedos de un niño en la arena de la playa.
Cuando llegó a las excavaciones, Alex, el guardia que estaba de turno aquella noche, dejó la videoconsola y salió de la caseta.
Rena lo había calculado bien. Alex se llevaba bien con ella y, sobre todo, no soportaba a Sideris a raíz de una bronca que le había echado delante de veinte personas.
– ¿Cómo es que viene a estas horas, doctora?
– Me he dejado unas notas. -«Y tengo que terminar un artículo muy importante esta misma noche», pensó en añadir; pero se dijo que dar demasiadas explicaciones a un subordinado haría menos verosímil su excusa.
– ¿La acompaño? -preguntó Alex, desenganchándose del cinturón una gruesa linterna-. Es fácil tropezar ahí dentro y…
«Y romper algo», podría haber completado. Obviamente, no se atrevió a explicarle a una arqueóloga con treinta años de experiencia lo delicado que era el yacimiento.
– No hace falta -dijo Rena, encendiendo su propia linterna.
Rena tomó la antigua entrada, situada en el lado sur. Durante décadas, las excavaciones habían estado abiertas al público. Pero en 2005 se había producido un accidente un tanto esperpéntico. El yacimiento estaba protegido por un tejado de uralita sostenido sobre columnas de Dexion. Para minimizar el impacto visual sobre el medio ambiente, se decidió recubrir la uralita con una capa de tierra y musgo, de tal manera que desde las alturas que rodeaban el valle de Akrotiri las excavaciones resultaran prácticamente invisibles.
Para que el musgo se mantuviera verde, los operarios lo regaban de vez en cuando. La tierra se fue empapando hasta compactarse y aumentar de peso, y la carga debilitó poco a poco la estructura. Un fatídico día de septiembre un sector entero de techo se vino abajo. Un turista gales murió y seis personas resultaron heridas.
Desde entonces, los turistas no habían vuelto a entrar en las ruinas de Akrotiri. El mismo mes en que estaba previsto abrirlas al público, en abril de 2012, el volcán habló de nuevo y todos los planes cambiaron. Ahora la razón para cerrar las excavaciones a los turistas no era la seguridad, sino que los visitantes podían entorpecer el trabajo de los arqueólogos, que trabajaban durante todo el año, pese al viento, la lluvia o el frío.
Entrevistador: Como nuestros espectadores sabrán, el año 2012 no fue el fin del mundo.
Rena: ¿Es que alguien lo esperaba en serio?
Entrevistador: No obstante, Santorini sufrió una erupción volcánica acompañada de un fuerte terremoto. El yacimiento en el que ustedes trabajan sufrió importantes destrozos, ¿no es cierto?
Sideris: Así es.
Entrevistador: Según los informes de los expertos, es posible que en el futuro se produzca una erupción mucho más violenta. Dicha erupción podría dañar de forma irreparable las ruinas de Akrotiri. ¡Dañar unas ruinas! Suena paradójico, ¿verdad?
Sideris: Sí, pero se trata de una amenaza muy real. Por eso, desde que el consorcio presidido por nuestro patrocinador, el señor Spyridon Kosmos, tuvo a bien nombrarme director de las excavaciones, he multiplicado por diez el ritmo de trabajo.
Entrevistador: ¡Por diez! Eso sí que es mejorar resultados.
Sideris: Quiero desenterrar todos los edificios y obras de arte que pueda para fotografiarlos, estudiarlos y, en lo posible, trasladarlos a un lugar seguro antes de que se produzca la erupción.
Rena: Aunque aquello que no podamos desenterrar seguirá bien protegido bajo una capa de unos cuantos metros de ceniza que, simplemente, será más gruesa. (Sideris mira de reojo a Rena y frunce el ceño, pero no dice nada).
Era la primera vez que Rena entraba de noche en la antigua ciudad. Un aquel silencio espectral, apenas iluminado por las luces de emergencia y el haz de su linterna, le pareció oír las voces de los niños que jugaban por los callejones, y sintió una mezcla de reverencia y temor.
Caminó entre casas de dos, tres y hasta cuatro pisos de altura que se levantaban arracimadas unas con otras. Las calles eran estrechas y tortuosas, construidas en aparente desorden. Sin embargo, ofrecían sombra en verano y en invierno sus ángulos cambiantes protegían de los ventarrones tan habituales en la isla. El empedrado estaba pulido por el paso de los viandantes, y bajo él corrían las alcantarillas que llevaban los residuos de los retretes privados a los pozos negros.
Todo el conjunto se había salvado gracias a la gran erupción de la Edad de Bronce. En circunstancias normales, los vecinos de Akrotiri habrían construido viviendas nuevas encima de las antiguas, borrando así las huellas del pasado. Pero el volcán hizo que los habitantes evacuaran la población y después enterró las casas bajo una espesa capa de cenizas, como una fotografía eternamente congelada.
Rena llegó a la calle que habían bautizado como «de los Caldereros» porque allí habían hallado calderos de cobre y de bronce. Algo raro en Akrotiri: antes de evacuar la ciudad, los habitantes se habían llevado prácticamente todos los objetos de valor, y eso incluía los enseres metálicos.
Sospechaba que era en esa zona donde Sideris había hecho algún hallazgo espectacular que quería ocultar hasta que llegara el mejor momento para sacarlo a la luz y colgarse todas las medallas. Desde hacía varias semanas, cada vez que Rena se acercaba a la calle de los Caldereros le salía al paso algún miembro de la cuadrilla personal de Sideris para consultarle dudas o hacerle comentarios intrascendentes. Era como si quisieran ganar tiempo para tapar algo.
En teoría, todo lo que había en el subsuelo de Akrotiri aparecía en las imágenes del radar de penetración terrestre. Pero, sin ser ninguna hacker, Rena sabía muy bien que las lecturas en 3D del radar se podían ocultar y cifrar, sustituyéndolas por otras para engañarla a ella y a la mayoría del equipo.
Para frustración de Rena, el aspecto que presentaban la calle y las casas era el mismo de todos los días. «Era evidente que no podía ser tan fácil», pensó.
Estaba planteándose dar media vuelta cuando se detuvo en seco. Sintió un vacío en el estómago y empezó a sudar frío.
Se miró los antebrazos. Tenía el vello erizado.
Bajo sus pies notó una vibración sorda, y después escuchó una grave trepidación, como si las tripas de la Tierra rugieran de hambre. Brrrrmmmm…
Medio segundo después llegó el terremoto. El rugido se convirtió en un bramido ensordecedor y el suelo se sacudió como una cuna agitada por las manos de un gigante loco.
Rena recordó las instrucciones de su madre, que había vivido más de un temblor de tierra. «Si no te da tiempo a salir a la calle, ponte bajo el dintel de una puerta».
Ahora, la «calle» se hallaba debajo de un cielo de metal que en el pasado ya se había derrumbado con consecuencias letales. Rena prefirió correr hacia la derecha y refugiarse bajo la puerta de una casa, sin pensar que aquel dintel tenía tres mil quinientos años y seguramente no resistiría mucho.
Pero no fueron ni la pared ni la viga de madera del dintel las que cedieron, sino el suelo. Con un grito de terror, Rena se hundió bajo tierra.
Entrevistador: Ustedes dos trabajan en las excavaciones de Akrotiri, a la que muchos han llamado «la Pompeya del Egeo». ¿Por qué esa comparación?
Rena: Porque, al igual que Pompeya, la ciudad de Akrotiri quedó enterrada bajo las cenizas de un volcán hace tres mil quinientos años.
Sideris: Sólo que la erupción de Santorini fue muchísimo más violenta que la del Vesubio. Su magnitud fue tal que precipitó el fin de la civilización minoica no sólo en Santorini, sino también en Creta, cien kilómetros al sur. En Egipto provocó las tinieblas que se mencionan en la Biblia, y a nivel global hizo bajar las temperaturas en todo el mundo.
Entrevistador: Eso no nos vendría mal hoy día con el calentamiento…
Sideris: Algunos expertos, entre los que me encuentro, postulan que esa tremenda catástrofe originó el mito de la Atlántida.
Entrevistador: Eso es muy interesante. Pero seguro que usted tiene otra opinión, doctora Christakos. ¿Cree que Santorini pudo haber sido la Atlántida?
Rena: Sólo en un sentido muy metafórico. Es cierto que el volcán hundió bajo las aguas más de media isla. Pero Santorini no era el centro de una auténtica civilización, sino una colonia de Creta.
Sideris: Siento disentir, con todo respeto, de las opiniones de mi colega la doctora Christakos. Creo que en las excavaciones que dirijo encontraremos pruebas de que Santorini no era una simple colonia. Se trataba de una metrópoli por derecho propio que no dependía de Creta, sino que ejercía una gran influencia sobre ella. En mi opinión, Santorini era el verdadero corazón de la civilización minoica.
Rena: Discrepo. También con todo respeto, por supuesto.
Sideris: No esperaba menos de usted, mi querida Rena.
Rena: Akrotiri, la ciudad que ambos excavamos, debió tener unos doce mil habitantes. Se trataba de una cifra respetable para la Edad de Bronce, pero estaba lejos de ser una urbe tan populosa como Cnosos. Yo sigo fiel a la ortodoxia: el núcleo de la civilización minoica se hallaba en Creta.
Sideris: Mi querida Rena, da usted por supuesto que sólo había una ciudad en Santorini. Pero los espectadores han de saber que en el centro de la bahía se alzaba una isla coronada por un volcán.
Rena: Aunque así fuera…
Sideris: Estoy convencido de que en las laderas de ese volcán había otra ciudad mucho mayor que Akrotiri, y que era la auténtica capital de la isla. Pero todo eso se hundió bajo las aguas durante el gran cataclismo.
Entrevistador: ¿No hay restos de esa capital?
Rena: No, no los hay.
Sideris: Todavía no se han descubierto, lo que no significa que no existan. Gracias al generoso mecenazgo de nuestro patrocinador, el señor Spyridon Kosmos, el buque oceanográfico Poseidón está rastreando los fondos de la bahía en busca de vestigios de esa ciudad perdida.
Entrevistador: ¿Y creen ustedes que los hallarán?
Rena: Nada me agradaría más que equivocarme, pero dudo que el Poseidón encuentre nada de interés.
Sideris: Yo soy más optimista. La erupción del año 2012 ha elevado y removido el fondo de la bahía. Presiento que pronto encontraremos alguna sorpresa que ha permanecido oculta durante siglos. Entrevistador: ¿Sorpresa que corroboraría su teoría de que Santorini era la auténtica Atlántida?
Sideris: Prefiero no anticipar acontecimientos.
Mientras el suelo cedía bajo sus pies y el mundo rugía y chirriaba a su alrededor, Rena resbaló casi dos metros, tratando de cubrirse la cabeza con los antebrazos por si le caía encima algún cascote.
Pasados unos diez segundos, el suelo dejó de sacudirse. Durante u n rato se oyeron rechinos de metal, como lamentos de un robot oxidado desperezándose en una mañana invernal. Rena volvió a acurrucarse y se tapó la cabeza, temiendo que las vigas de acero y el techo de uralita se vinieran abajo.
Poco a poco, los crujidos se apagaron y toda la estructura pareció asentarse. Rena contuvo la respiración. Esperaba escuchar de un momento a otro cómo se desplomaba alguna casa. Por alguna razón pensó que, si aquello ocurría, todos los edificios de Akrotiri se derrumbarían como piezas de dominó. Pero no se oyó nada.
Por suerte, llevaba la linterna atada a la muñeca y no la había perdido. Se incorporó y alumbró a su alrededor. Estaba sobre una escalera de piedra que se hundía bajo tierra. Miró hacia arriba y comprobó que se había caído al pisar en la juntura entre dos planchas de hierro estriado que se habían desplazado con el seísmo.
Obviamente, aquellas planchas no eran de la Edad de Bronce. Alguien las había cubierto con tierra y ceniza para que no se notara su presencia.
¡Tenía razón! No era ninguna paranoica: Sideris le ocultaba algo.
A lo lejos escuchó la voz de Alex.
– ¡Doctora Christakos! ¡Doctora Christakos!
No estaba bien dejar que el vigilante se preocupara por ella. Pero tenía que bajar por aquella escalera y comprobar adonde conducía. Sólo así desenmascararía los manejos de Telamón Sideris.
«Te ha salido el tiro por la culata, mi querido Sideris. De ésta acabo con tu carrera».
Rena bajó quince escalones, sin pensar en el peligro que suponía entrar en el sótano de un edificio construido hacía miles de años, y mucho más después de un temblor de tierra. O tal vez lo pensó, pero le dio igual. La emoción del descubrimiento y la furia por haber sido engañada neutralizaban cualquier otra sensación.
En el sótano había varias metretas, grandes ánforas ordenadas en hileras de cuatro. Entre ellas se alzaban vigas metálicas de Dexion que apuntalaban el techo.
Rena se sintió defraudada, pero su decepción apenas duró dos segundos. En una de las paredes se abría otra puerta de la que partía una segunda escalera.
Respiró hondo y emprendió el descenso a las tinieblas. Cuando llevaba un rato bajando se detuvo a olisquear. El aire no era tan rancio como esperaba. El túnel debía tener conductos de ventilación construidos por los antiguos teranos y reabiertos por Sideris.
Los peldaños estaban tallados en la roca viva. Rena alumbró las paredes y las tocó. Eran de ignimbrita rojiza, producto de una erupción anterior a la que había enterrado la ciudad, en aquella capa se habían encontrado algunas cuevas excavadas por el hombre, tumbas de tiempos prehistóricos.
Pero el túnel que recorría Rena parecía más moderno. Sospechaba que lo habían excavado en la Edad de Bronce, tal vez ampliando alguna galería natural. «Esto debe de conducir a algún tipo de santuario», pensó.
Había perdido la cuenta de los peldaños cuando el haz de la linterna alumbró el final de la escalera. Rena volvió a aguantar la respiración al vislumbrar los vivos colores de un fresco. En Akrotiri se habían hallado decenas de pinturas murales, pero cada nuevo hallazgo suponía una emoción indescriptible. Y mucho más en un pasadizo secreto excavado bajo tierra.
Entrevistador: Tengo entendido que la cultura minoica también destacó por sus artes.
Rena: Así es. La prueba son los frescos que decoran los palacios y las casas de Creta y Santorini. Son increíblemente vivos y elegantes, y demuestran que los minoicos eran un pueblo que amaba la naturaleza y que sabía disfrutar de la vida.
Entrevistador: Hay quien dice que eran prácticamente pacifistas… (Sideris carraspea).
Sideris: Llamarlos pacifistas resulta un tanto excesivo. Es cierto que sus ciudades no tenían murallas…
Rena: Lo cual ya demostraría algo sobre ellos.
Sideris: Sólo demuestra que no necesitaban murallas porque su flota dominaba los mares y no temían invasiones del exterior. Por otra parte, en contra de esa visión tan pacifista está el asunto de los sacrificios humanos.
Entrevistador: ¿Sacrificios humanos? Eso no suena muy civilizado. ¿A qué se refiere?
Sideris: En un lugar llamado Anemospilia se encontraron pruebas de que dos sacerdotes, un hombre y una mujer, habían sacrificado a un joven.
Entrevistador: ¿Qué tiene que decir ante eso, doctora Christakos?
Rena: Yo no generalizaría a partir de ese hecho. Un solo sacrificio no es más que una anécdota en una civilización que duró tantos siglos. Me cuesta creer que la misma cultura que otorgaba tanta importancia a la mujer y prefería representar fiestas que batallas se complaciera arrancando corazones humanos.
El pasadizo desembocaba en una sala rectangular. La pared sur era de roca viva, pero las otras tres estaban recubiertas de yeso y pinturas. Olía a resina acrílica, lo que significaba que Sideris había empezado con las tareas de conservación: en algunos puntos se veían tiras de gasa y papel japonés que evitaban que los fragmentos descascarillados se desprendieran.
Las escenas representadas en la sala eran tan complejas y abigarradas que Rena decidió estudiarlas poco a poco, empezando por la pared occidental.
Allí había una ciudad, representada por unas quince casas apelotonadas cuyos moradores estaban asomados a las ventanas y subidos a las azoteas. Sobre sus cabezas se elevaba un risco por encima del cual se veía el suave azul del cielo. Y allí estaba lo que más sorprendió a Rena.
Escritura. Cinco signos nítidamente trazados en negro.
Era la primera vez que veía escritura y pintura combinadas en el arte minoico. Se trataba de Lineal A, un sistema de caracteres silábicos cuya equivalencia fonética se conocía, aunque el idioma que plasmaban aun no había sitio descifrado por completo.
– A… ta… na… ke… mi -silabeó Rena.
En la parte derecha de la pared, unos barcos abandonaban la ciudad. En ellos viajaban jóvenes desnudos y muchachas vestidas tan sólo con faldellines. Aunque apenas se les apreciaban los pechos, Rena supo que eran mujeres, pues el arte minoico siempre representaba a las hembras con la piel blanca, en contraste con la tez bronceada de los varones.
Cruzó al otro lado de la sala para examinar el mural oriental. La figura principal era una mujer sentada sobre una plataforma con cojines. Vestía una falda larga de volantes y una chaquetilla que mostraba sus senos. Debía tratarse de la gran diosa de la Tierra, la divinidad principal de la religión minoica. O de su sacerdotisa. O tal vez de ambas cosas a la vez: una mujer mortal poseída por el espíritu de la divinidad.
A Rena se le erizó el vello de la nuca al ver la escena que se desarrollaba a los pies de la diosa. Había un altar blanco, y sobre él un hombre y una mujer, ambos desnudos. Un sacerdote estaba abriendo el pecho del varón con un cuchillo. En cuanto a la mujer, la sacerdotisa le había extraído va el corazón y se lo ofrecía a la diosa con sus manos ensangrentadas.
«Sideris ya había visto esto cuando nos hicieron la entrevista», pensó. Por eso había insistido tanto en el asunto de los sacrificios humanos. ¿Qué más información privilegiada guardaba el endiosado director?
Rena se acercó a la pared norte, la última que le quedaba, listaba cubierta prácticamente del suelo al techo por una gran escena mural que representaba dos poblaciones.
En la ciudad que se encontraba en la parte inferior del fresco había unas veinte casas de colores ocres y azulados. Los vecinos del lugar miraban hacia la izquierda, por donde llegaba un barco que, aparentemente, procedía de la ciudad representada en el primer fresco que había examinado.
Junto a las casas había otros cuatro signos de lineal A. Rena los leyó uno por uno.
– Qwe… ra… ke… mi-después volvió a acercarse a la pared oeste y alumbró los símbolos que había leído antes-. A… ta… na… ke… mi.
Si prescindía de los dos últimos símbolos, que eran iguales, le quedaban dos palabras: Qwera y Atana.
– Un momento -susurró, volviendo a la pared norte y a la población pintada en su parte inferior. Qwera era la forma antigua del nombre de…
– ¡Tera!
Aquella ciudad tenía que ser la propia Akrotiri, en cuyos subterráneos se encontraba ahora mismo. Por lo tanto, Atana no podía ser otra que Atenas. Y Kemi debía significar «ciudad».
A-ta-na-ke-mi, «la ciudad de Atenas». Qe-ra-ke-mi, «la ciudad de Tera».
Las pulsaciones de Rena volvieron a acelerarse. Los barcos que partían de Atenas en dirección a Tera llevaban a bordo a jóvenes desnudos. Sin duda, se trataba de las mismas víctimas que se sacrificaban ante la Gran Diosa en el fresco que tenía a su derecha.
Pensó en el mito del Minotauro. Cada cierto tiempo, los atenienses enviaban a catorce jóvenes de ambos sexos para ser sacrificados en el Laberinto de Creta. Siempre se había pensado que aquella leyenda obedecía a una razón histórica: hacia el año 1500 antes de Cristo, los minoicos de Creta dominaban todo el Egeo, y las islas y ciudades ribereñas se veían obligados a mandar tributos al palacio de Cnosos, un edificio tan grande y de planta tan enrevesada que había inspirado la leyenda del Laberinto.
Pero, según el fresco, el lugar donde los atenienses enviaban a aquellos infortunados jóvenes no era Cnosos, sino la isla de Tera. De ser así, el centro del imperio marítimo del fabuloso rey Minos no se hallaba en Creta, sino en Santorini. Un descubrimiento de tal calibre obligaría a modificar los manuales de historia antigua y a reinterpretar muchos mitos.
«En mi opinión, Santorini era el verdadero corazón de la civilización minoica», había dicho Sideris en la entrevista. ¿En su opinión? El viejo granuja tenía pruebas, y las había ocultado. ¿Qué más sorpresas escondía aquel fresco?
El haz de la linterna trepó poco a poco por la pared, buscando nuevos detalles. Sobre las casas de la ciudad se veía una cinta azul, una circunferencia de agua que debía representar la bahía central de Santorini.
En medio de la bahía se levantaba una gran montaña. De su cumbre brotaban dos penachos negros que se retorcían en volutas: gases volcánicos. Pero lo que más le llamó la atención fueron las construcciones que se alzaban bajo la cima de aquel volcán.
Allí había otra ciudad.
«Estoy convencido de que en las laderas de ese volcán había otra ciudad mucho mayor que Akrotiri, y que era la auténtica capital de la isla».
Sideris había jugado sobre seguro en aquella entrevista. Si todo le salía bien, los titulares hablarían de LA PRODIGIOSA INTUICIÓN DE UN VETERANO ARQUEÓLOGO.
«Ya procuraré yo que le retiren incluso la licencia para excavar», pensó Rena. El engaño de Sideris la enfurecía, pero el asombro y el deleite ante lo que estaba descubriendo superaban su indignación.
Bajo la cima del volcán se veía un edificio de forma triangular -¿una pirámide?- coronado por una cúpula amarilla. Rena jamás había visto una cúpula en el arte minoico, pero aquélla era sólo una sorpresa más entre las maravillas que estaba encontrando.
Sobre el tejado del edificio, justo bajo la cúpula, había un hombre y una mujer. Ella vestía una falda y un corpiño que mostraba sus pechos, y parecía una versión a escala reducida de la diosa que recibía el corazón sangrante en la pared de la derecha.
En cuanto al hombre, llevaba sobre la cabeza unos cuernos de toro. ¿Sería el auténtico rey Minos? ¿Explicarían aquellos cuernos la leyenda del Minotauro?
Pero Minos reinó en Creta. Al menos, según la tradición. ¿Y si la tradición se equivocaba?
Al pie de la pirámide, los jóvenes prisioneros que venían de Atenas se acercaban en dos hileras, desnudos y con las cabezas cubiertas por capuchas. ¿Era allí donde les arrancaban el corazón?
«¿Qué mejor lugar para ofrecer un sacrificio a la Gran Diosa Tierra que junto al cráter de un volcán?», pensó Rena.
A unos centímetros de la cúpula se veían otros ocho signos de Lineal A, esta vez trazados en azul sobre el ocre del volcán. Rena se acercó a menos de un palmo y los alumbró. No recordaba cómo se leía el cuarto. Cerró los ojos y se concentró en visualizar la tabla de silabogramas.
Na. ¿Na? Sí, sin duda era «na».
Volvió a abrir los ojos y leyó muy despacio.
– A… ta… ra… na… ti… da… ke… mi. La ciudad de Ataranatida.
Aquellos silabogramas sólo tenían una pronunciación posible.
Conteniendo la respiración, Rena alumbró de nuevo la cúpula amarilla y recordó una palabra que aparecía en un diálogo de Platón. Oricalco. El «bronce de la montaña», un metal dorado que sólo se encontraba en…
– La Atlántida -dijo una voz a sus espaldas.
Rena se volvió. Sin que ella lo oyera, alguien había entrado en la cripta.
«Es imposible. No puede haber salido de la pared», se dijo, a sabiendas de que era un pensamiento absurdo.
Al igual que la figura del fresco, el hombre iba tocado con dos cuernos de toro y vestido tan sólo con un faldellín rojo. Las llamas de la antorcha que empuñaba en la mano derecha arrancaban brillos cobrizos a su torso musculoso y untado de aceite. Llevaba el rostro tiznado como un soldado de operaciones especiales, de tal modo que sólo se distinguía el blanco de sus ojos.
Toparse con un desconocido en una cripta enterrada bajo los restos de una ciudad muerta era razón suficiente para asustarse. Pero el terror que invadió a Rena fue tan intenso que a ella misma le pareció sobrenatural.
Tal vez la causa estaba en los ojos de aquel hombre. Apenas parpadeaban, y tenían unos iris como manchas de tinta que se confundían con las pupilas. Ante aquella mirada, Rena sintió un retortijón en el vientre, como si se hubiera tragado un bloque de hielo obtenido de una charca putrefacta.
«Son los ojos del mal», pensó.
Rena echó a correr hacia la salida. En lugar de impedírselo, el intruso se apartó a un lado. Pero cuando Rena empezó a subir la escalera, sintió unos pasos descalzos tump, tump- que la perseguían.
Sin girar la cabeza., apretó el paso. A su edad no se habría imaginado subiendo peldaños de dos en dos como Cuando era adolescente, pero el miedo cerval que la poseía le otorgaba fuerzas insospechadas.
Mientras el haz de su linterna bailaba como un fantasma huidizo sobre los escalones, Rena tuvo una extraña visión en la que se contempló a sí misma tumbada en un altar bajo una cúpula dorada y con el corazón arrancado del pecho.
Y fue el corazón lo que empezó a dolerle, incluso antes que las piernas. Jamás había tenido problemas con él ni con la circulación, salvo unas pequeñas varices de las que se había operado tres años antes. Pero cuando llegó a la bodega de las ánforas y a la escalera por la que se había caído durante el seísmo, notó cómo las pulsaciones se le aceleraban más de lo que recordaba haber sentido en toda su vida.
Me va a dar un infarto», pensó.
Sin embargo, no podía dejar de correr. Salió a la calle de los Caldereros y giró hacia el sur, buscando la salida de las excavaciones.
– ¡Alto!
La orden taladró su nuca y sus riñones como un clavo. Rena se frenó en seco y se dio la vuelta. El hombre de los cuernos de toro, que había salido ya del sótano, avanzó hacia ella con la antorcha en la mano, pero se detuvo a unos pasos.
Rena apoyó las manos sobre las rodillas y trató de recuperar el aliento. Le fue imposible. El miedo que le infundía aquel hombre era algo animal, visceral, y le impedía respirar más que unas breves bocanadas de aire que apenas llenaban sus pulmones.
Lejos de ralentizarse, sus pulsaciones se dispararon. Al mismo tiempo que una nueva oleada de miedo encogía sus tripas, Rena sintió cómo un puño helado entraba en su pecho y le estrujaba el corazón. El dolor era tan insoportable que Rena cayó de rodillas al suelo.
«Es imposible. No se puede morir de miedo», se dijo.
Fue su último pensamiento.
SEGUNDA PARTE
SÁBADO
Capítulo 5
España, Málaga .
Gabriel Espada. Investigador de lo oculto.
Sentado en una cafetería de la estación de tren, Gabriel miró la tarjeta negra, la última que le quedaba, y la hizo pedacitos.
Hoy cumplía cuarenta y cinco años. Un buen día para empezar a librarse de su pasado.
Según las estadísticas, y teniendo en cuenta que no fumaba, no tenía sobrepeso y solía hacer deporte -a cambio, había días, y sobre todo noches, en que bebía más de la cuenta-, Gabriel estaba justo a la mitad de su vida. Así se lo había confirmado la web www.howmanyyearsoflife.com
El problema era que, a los cuarenta y cinco, ya era demasiado mayor como para hacerse ilusiones. Era posible que a Gabriel le quedasen otros cuarenta y cinco años de vida. Pero a esas alturas ya sabía que durante ese tiempo no iba a hacer nada importante, nada que pudiera emocionarlo. Nada que dejara la huella con la que había soñado cuando era más joven y se le daba tan bien engañarse a sí mismo como engañar a los demás. Simplemente, no le quedaban fuerzas.
Tienez un menzaje, gorunko, canturreó el teléfono con la voz de Gordimandias, el personaje más popular de una serie de dibujos animados.
09:30
dnde stas? xq no kntxtas? no se k te e exo para k te vayas asi.
eres un fraude, un puto FRAUDE, Gabriel Espada.
Era el quinto mensaje que le mandaba C en menos de media hora, por no hablar de las llamadas.
Gabriel no podía sentirse ofendido. Ella tenía razón, era un fraude y llevaba siéndolo mucho tiempo. Lo peor era que se empeñaba en engañarse a sí mismo.
Al menos, C se había ganado una despedida.
Eres una gran chica. Te mereces algo mejor y lo tendrás. No te preocupes por mí. Siempre caigo de pie.
«Sólo que cada vez caigo más abajo», añadió para sí Gabriel. Tras enviar el mensaje, entró en el servidor de Vodafone para cambiar su número. Cuando se le ofreció la opción ¿Enviar nuevo número a todos los contactos?, Gabriel eliminó de la lista el nombre de C Después borró a cuatro personas más de las que se había ido distanciando en los últimos tiempos.
Una buena forma de cortar amarras y empezar a simplificar su vida.
Cuando terminó, se sentía culpable, pero también aliviado. Durante ese tiempo no había pegado un palo al agua, y además había gastado tanto dinero que desde hacía una semana no se atrevía a consultar su cuenta bancada.
Por no hablar del sexo. En las dos semanas y pico desde que la conoció en aquel garito habían copulado como conejos. Lo habían hecho incluso en el Audi deportivo de ella y en una carretera no tan secundaria, y después Gabriel había tenido agujetas durante tres días por los contorsionismos amatorios. En un momento dado, más ahíto y agotado de lo que él mismo querría reconocer, había perdido la cuenta de los polvos. Para que no se le cayeran los pantalones -el poco tiempo que ella le dejaba llevarlos puestos- había tenido que abrirse un agujero más en el cinturón.
La noche anterior, dándole vueltas a la decisión que tenía que tomar y al daño que, irremediablemente, le haría a la chica, Gabriel había tardado en dormirse.
Fue entonces cuando le llegó aquel sueño.
Se había despertado empapado en sudor, con el corazón desbocado y repitiéndose: «Tengo que salir de aquí». Un pensamiento parecido al último que había albergado antes de cerrar los ojos. Pero ahora la razón no era la chica, sino algo que había presentido en el sueño, y la nueva urgencia de huida superaba a la anterior en un orden de magnitud. Por eso había saltado de la cama y había salido de la terraza.
Ahora, mientras esperaba al AVE sentado en una cafetería de la estación, volvió a pensar en el sueño. Al tratar de recordarlo, las imágenes retrocedieron como la espuma del mar, dejando sensaciones imposibles de interpretar. Bultos informes, masas de oscura incandescencia que se movían con una lógica que a Gabriel se le escapaba, y sin embargo impulsadas por una voluntad hostil, ajena y tan intensa que su cercanía lo abrasaba.
Huye. Vuela. Sobrevive.
Pensó en pedir otro café por hacer algo, pero ya estaba bastante nervioso con el sueño, la huida de madrugada y sus calamitosas finanzas. A la hora de sacar el billete de tren con la VISA había sufrido un momento de sudor trío, aunque la máquina expendedora se lo había entregado sin problemas. Durante su fuga a ninguna parte con C y sus amigos pijos, cada vez que usaba la tarjeta lo hacía tapándose los ojos para no mirar el estado de la cuenta.
Ahora, sentado en la cafetería, Gabriel decidió afrontar lo inevitable y entró en la página de su banco. En la cuenta corriente le quedaban 150 euros, más una deuda de 2.354 euros en la tarjeta de crédito. Mordisqueó el puntero del móvil (no le gustaba manchar la pantalla con los dedos). Normalmente pagaba la VISA el día 10 de cada mes, pero ahora le iba a ser imposible. Por suerte, estaba en lo que él llamaba «los días intermedios»: desde el día 5, en que el banco le cerraba el recibo de la VISA, podía disponer de todo su crédito, que era de 3.000 euros.
Transferir dinero de tarjeta de crédito a cuenta corriente.
Gabriel pulsó en Sí.
La entidad emisora de la tarjeta le cobrará un interés del 5%. ¿Está seguro?
«Qué remedio», pensó, y pulsó en Aceptar. La transferencia entre el mundo virtual del crédito y el mundo apenas un poco menos ficticio del dinero en efectivo fue instantánea. Ahora Gabriel tenía 2.550 euros, sacados de la VISA para pagar el recibo de la propia VISA que le llegaría tres días después. Una especie de canibalismo inverso. A partir del 10 se quedaría pelado y con una deuda de 2.400 euros más 120 de intereses que tendría que abonar en poco más de treinta días.
Y era de suponer que durante ese tiempo tendría que comer y pagar algún que otro recibo.
Por más que uno intente empezar de nuevo, a veces el banco no se lo permite. Marcó el número de Elena Collado, su «agente».
…
– Ése soy yo.
– …
– Sí, lo sé. Lo siento. Estaba oxigenándome. Me hacía falta.
– …
– No me encontraba bien de ánimo. Ya te he dicho que lo siento.
– …
– Pues era precisamente lo que te iba a…
– …
– Muy simpática, Elena. Yo también te quiero. Necesito que me busques clientas.
– …
– No, no te pases. Dos por noche como mucho. Cansa más de lo que crees.
– …
– Sí, esta misma tardenoche podría.
– …
– Vale, luego hablamos.
«Si mi padre me viera…». Era un pensamiento que le asaltaba muy a menudo. Su madre también estaba muerta -un derrame cerebral en la última noche de Reyes-, pero Gabriel no sentía su presencia como la de un ángel guardián o un superyó freudiano, cosa que sí le ocurría con su padre.
Don Hernán Espada, profesor de Física y director de instituto. Un hombre que, hasta que enfermó de cáncer, no había faltado jamás a clase, ni siquiera cuando nacieron sus hijos Gabriel y Natalia. Que nunca había comprado nada a plazos. A quien nadie en su vida vio borracho ni tan siquiera achispado. Que nunca había llamado a un fontanero, a un pintor o a un electricista, porque para eso, como decía él, tenía dos manos y un cerebro. Un hombre modélico, en suma. Al parecer, sólo había hecho algo mal en su vida.
Tener un hijo como él. C había resumido su existencia en una sola palabra.
Fraude.
Su padre había muerto cuando Gabriel estaba en la primera de las tres facultades por las que había pasado -Psicología, Historia y Periodismo-. Así pues, no había presenciado cómo no llegaba a licenciarse ni en Psicología ni en Histona ni en Periodismo. Tampoco había llegado a ver publicados los libros de su hijo, pero seguramente no se habría sentido orgulloso de ellos.
Su primera novela, Crisálidas de la galaxia, era un proyecto que arrastraba desde el instituto y que terminó poco después de casarse. La segunda, Sembradores de cometas, le Llevó otros cuatro años. Ambas eran obras muy ambiciosas sobre universos completos y coherentes, en las que hacía profundas especulaciones sociológicas. Habían supuesto un enorme trabajo y las críticas especializadas fueron excelentes. De la primera, Crisálidas, llegó a vender en total 417 ejemplares. Sembradores había tenido algo más de éxito y había rozado la barrera de los mil. Por la parte de abajo.
– ¿Sabes a cuánto te ha salido la hora de trabajo con Sembradores? -le dijo Marisa cuando Gabriel le habló de un nuevo proyecto aún más largo y ambicioso, La plenitud del inicio. Gabriel no se esperaba esa salida de Marisa.
– Seguro que tú ya lo has calculado.
– Pues sí. Han sido unas cuatro mil horas de trabajo, que has cobrado a sesenta y dos céntimos la hora, Gabriel. ¡Sesenta y dos céntimos! ¿Te das cuenta de que fregando escaleras ganarías diez veces más?
El comentario de Marisa le había dolido tanto a Gabriel que ya no volvió a escribir novelas. Desde entonces, había decidido probar con la divulgación a medias entre lo esotérico y lo científico, un género que solía tener buenas ventas.
Para su desgracia, Gabriel era, intelectualmente hablando, demasiado honrado. Al final las conclusiones de sus libros eran las mismas: la telepatía no estaba demostrada, aunque tal vez en el futuro se encontraran pruebas de ella; probablemente no existía más vida inteligente en el Universo; era muy posible que la Atlántida sólo fuese una broma pesada de Platón…
Aquello no era lo que la gente quería leer. Sus ensayos habían funcionado algo mejor que las novelas, entre los dos mil y los cuatro mil ejemplares, pero seguía sin ganar dinero de verdad.
– ¿Por qué no puedes mentir en tus libros, o al menos embellecer un poco la verdad? -le preguntó Marisa cuando publicó Desmontando la Atlántida y otros mitos.
Por aquel entonces llevaban divorciados un año. Además, Gabriel había perdido su puesto como redactor y presentador del programa Ultrakosmos. Era un trabajo bien pagado, pero a él no se le había ocurrido otra cosa que desenmascarar en directo al supuesto mentalista Diño Sbarazki, saltándose el guión que él mismo había escrito.
Precisamente, Marisa se acababa de liar con Saúl Alborada. Excompañero de colegio de Gabriel, directivo de la cadena Kosmovisión que producía y emitía el programa, Alborada era el tipo más competitivo que había conocido en su vida. Al recibirlo en su despacho, perfectamente trajeado como siempre, le había dicho en tono dramático: «Estás acabado. ¡Para volver a trabajar en televisión tendrás que hacerlo por encima de mi cadáver!».
A esas alturas, el dinero que pudiera ganar Gabriel le daba igual a Marisa, ya que no le pasaba ninguna pensión. Lo que más le dolía a él era saber que su ex mujer quería que vendiera más libros porque le tenía lástima y porque, en cierto modo, se sentía culpable por compartir la cama de un triunfador.
Ya que si algo tenía claro Gabriel sobre sí mismo era que los términos «Gabriel Espada» y «triunfador» nunca habían ido juntos ni irían en el futuro.
Capítulo 6
Tren de alta velocidad entre Málaga y Madrid .
OBITUARIO
Muerte de una arqueóloga
La arqueóloga Rena Christakos, de cincuenta y dos años, ha sido encontrada sin vida en las excavaciones de Akrotiri, en Santorini (Grecia). Su fallecimiento coincidió con un terremoto que sacudió la isla, pero al parecer la causa de la muerte fue un infarto agudo de miocardio. De origen griego y nacionalidad estadounidense, Rena Christakos se doctoró en Arqueología en la Universidad de Nueva York. Participó en numerosas excavaciones en Grecia, Turquía y Macedonia y, entre otros libros, escribió el manual Volcanes y arqueología. Actualmente era vicedirectora de las excavaciones de Akrotiri. Al tener noticia del fallecimiento, el director de dichas excavaciones, Telamón Sideris, declaró: «Rena era una mujer temperamental con la que me unía un fuerte afecto. El destino ha querido que muera sobre las mismas ruinas en las que falleció mi admirado maestro, el profesor Marinatos. Nunca la olvidaremos».
Por alguna razón, aquella noticia apenó a Gabriel. Había leído algunos fragmentos de Volcanes y arqueología como bibliografía para su propio capítulo sobre la Atlántida, y la autora le había caído simpática por su tono mordaz y hasta un tanto pendenciero. «Qué mala suerte para una mujer morir de un infarto», pensó. Era como si le hubiera tocado el antigordo de la lotería.
Ya había visto la película que ponían en el AVE, de modo que siguió viendo noticias en su móvil. Abundaban los tonos catastrofistas. Unos vendavales cada vez más Inertes seguían arrastrando arena de las estepas de Mongolia, enterrando las tierras cultivables de la región nororiental de China y haciendo la vida aún más difícil a los habitantes de Pekín. En Estados Unidos la temporada de tornados estaba siendo peor que nunca, o al menos así lo proclamaba la prensa, y los vientos del oeste que azotaban el centro del país recordaban la terrible época de la Dust Bowl.
En general, el clima se encontraba más revuelto que nunca, como si una horda de diablillos traviesos alimentara el sistema con nuevas dosis de energías para atizar el caos.
Incluso la corteza terrestre, cuyos movimientos y cambios solían producirse en una escala mucho más pausada, parecía haberse contagiado de la inquietud de la atmósfera. En las últimas horas se habían producido temblores de tierra en diversos lugares del globo, como en Santorini o el interior de Alaska. En Indonesia, un seísmo de más de 7 grados en la escala Richter había provocado casi mil muertos.
Algunos volcanes parecían dispuestos a sumarse a la fiesta. Un titular rezaba:
Nuevas señales de alerta en el Vesubio. Cuatro millones de personas amenazadas.
Gabriel pinchó en la noticia, cuyo enfoque le resultó peculiar. El sábado anterior se había celebrado en Nápoles un ritual que se repetía tres veces al año. Delante de miles de fieles congregados en la catedral, el obispo había levantado el relicario con las dos pequeñas ampollas que contenían la sangre deshidratada de San Genaro, patrón de la ciudad. Al acercar el relicario al lugar donde reposaban los restos del santo, la sangre debería haberse licuado. Pero esta vez, para gran consternación de los napolitanos, el milagro no se produjo.
Bajo una anciana que hablaba y gesticulaba en primer plano aparecieron unos diminutos subtítulos. Gabriel activó el proyector del móvil para ver la imagen ampliada sobre el respaldo del asiento delantero.
«Esto anuncia grandes desgracias», vaticinaba la mujer. «San Genaro ha retirado su protección a Nápoles porque aquí reinan el vicio y el pecado. Pero el fuego lo purificará todo».
La siguiente escena mostraba una hondonada humeante de la que sobresalía una torre de perforación metálica. Junto a una caravana, un periodista, micrófono en mano y con la nariz arrugada como si olisqueara comida putrefacta, entrevistaba a un científico.
«Estamos en la Sulfatara de Pozzuoli con Eyvindur Freisson, investigador asociado del Osservatorio Vesubiano. ¿Qué opina de que la sangre de San Genaro no se haya licuado, profesor? Cree que los napolitanos deberíamos alarmarnos?»
Gabriel esperaba una respuesta propia de un científico, desde un neutral «Las cuestiones de ciencia no deben mezclarse con la fe» hasta un despectivo «Eso son paparruchas». Pero el científico, que con su barba blanca y sus ojos azules y burlones irradiaba un atractivo entre patriarcal y canallesco, respondió:
«Lo más sensato que pueden hacer ahora mismo todas las personas que viven en el Golfo de Nápoles es empaquetar sus posesiones más valiosas, montarse en coche, en tren o en avión y poner tierra de por medio».
El periodista se quedó tan estupefacto como Gabriel.
«Profesor Eyvindur, sin duda sus palabras van a sembrar la alarma entre la población».
«Y, sin embargo, tu cadena las está emitiendo», pensó Gabriel. Seguramente, aquellas declaraciones sensacionalistas subirían la audiencia.
«De eso se trata, joven. De sembrar la alarma», respondió el científico.
«¿Tan grave es que no se haya licuado la sangre del santo?».
«No diga necedades. Mi advertencia se debe a razones científicas. En los últimos días el subsuelo de esta región se ha mostrado más agitado que una sesión del parlamento italiano».
«¿Cree que el Vesubio puede estallar?»
«Es probable, pero existe una amenaza aún peor bajo nuestros pies».
El periodista agachó la mirada, como si aquel suelo humeante fuera a tragárselo de un momento a otro.
«¿En este mismo sitio?»
«Así es. Nos encontramos sobre una bestia mucho más peligrosa que el Vesubio: los Campi Flegri».
La realización mostró una imagen por satélite de la región al oeste de Nápoles. El terreno estaba sembrado de estructuras circulares, restos de antiguas erupciones que en cierto modo parecían cráteres lunares. Una cruz roja señalaba el emplazamiento de la Sulfatara de Pozzuoli, donde estaban entrevistando al científico.
«¿Por qué los Campi Flegri son más peligrosos que el Vesubio, profesor Eyvindur?»
«Porque se encuentran sobre una inmensa cámara de magma que en las últimas semanas no ha hecho más que llenarse de roca fundida».
«¿Y eso qué significa?»,
«Que podríamos sufrir una erupción cien veces más destructiva que la que aniquiló Pompeya y Herculano hace casi dos mil años».
El tal Eyvindur se volvió, buscando la mirada de los posibles espectadores, como un locutor profesional. Gabriel pensó que debía estar muy familiarizado con las cámaras. «Un científico mediático», pensó. Entre los hombres de ciencia no se trataba de la especie más rigurosa, pero sí de la preferida por los periodistas.
«Mientras hablamos, tres millones de personas corren peligro de muerte. No hagan caso a las autoridades cuando les digan que la situación está controlada. Nada ni nadie puede controlar la ira de la madre Tierra. Lo único que se puede hacer es alejarse de ella».
Durante un segundo, Gabriel esperó que por detrás del científico aparecieran dos tipos vestidos con batas blancas para embutirlo en una camisa de fuerza y llevárselo a rastras. Aunque todavía quedaban veinte segundos de contenido, cerró la noticia y pinchó en otro titular que le había llamado la atención.
Anomalía magnética a nivel mundial.
Un tipo de rostro cetrino informó de que a las dos y nueve de la madrugada, hora de Greenwich, una hora más en hispana, se había producido en diversos lugares del inundo lo que él denominó un «incidente magnético».
«… dificultades con sus sistemas de navegación aérea. Problemas de orientación que también han afectado al reino animal.
Treinta ballenas grises han varado en la isla de Vancouver, donde, a pesar de los esfuerzos de los servicios de vigilancia costera y de cientos de voluntarios, la mayoría han perecido aplastadas por tu propio peso».
Lo más curioso era el momento del incidente: poco antes de las tres y diez. Gabriel se había despertado justo a esa hora con el corazón desbocado. ¿Estarían relacionados la anomalía magnética y aquel extraño sueño?
Eso le recordó que apenas había pegado ojo. Quedaba una hora para llegar a Madrid. Apoyó la cabeza en el respaldo y trató de dormir.
Capítulo 7
California, Fresno .
Joey Carrasco, estudiante de noveno grado, intentaba escribir una redacción sobre la inmortalidad. Un asunto que lo obsesionaba, y del que no podía sospechar que acabaría sabiendo mucho más de lo que se puede aprender en un instituto.
Miró la hora en la pantalla del ordenador. Ya eran casi las once de la mañana, y llevaba desde las nueve con el trasero pegado a la silla, tecleando y buscando datos. Para un chaval de catorce años, una eternidad, y más en una mañana de sábado.
¿Y si en vez de consultar tanto en Internet visitaba la caravana que estaba a cuatro parcelas de su casa móvil y le preguntaba a Randall? Su amigo, pese a sus problemas de memoria, sabía todo tipo de cosas raras. De paso, seguro que le invitaba a una coca-cola.
Su madre no le dejaba beber más de una al día, porque decía que con la cafeína Joey se aceleraba más que Speedy González. Randall opinaba algo parecido, pero siempre le daba otra coca-cola -«Que tu madre no se entere»-. Si era por la mañana, él se abría otra. Si era por la tarde, acompañaba a Joey tomándose una cerveza, la única del día.
En el parque de caravanas South Fresno Paradise, un hombre que se conformaba con beber una cerveza al día era algo tan exótico como un esquimal con un abrigo de foca en el desierto de Mojave. Pero no era aquélla la única rareza de Randall.
Aunque los padres de Joey respetaban a Randall, no dejaba de extrañarles aquella amistad entre un adulto y un adolescente. En una ocasión, la madre de Joey le preguntó:
– ¿Alguna vez se ha acercado demasiado a ti? ¿Te ha enseñado fotos raras o te las ha querido hacer?
– ¡Mamá, por favor! Randall no es ningún pederasta, si es eso lo que quieres saber.
Pero los padres de Joey habían comprobado que Randall suponía una buena influencia para él. No le dejaba fumar ni beber alcohol, le enseñaba a ser respetuoso con los demás y con el medio ambiente y además le insistía en que estudiara. Joey era uno de los pocos chicos del SF Paradise que seguía yendo al instituto a su edad, lo cual le valía de vez en cuando insultos de los demás, que lo llamaban «empollón», «comelibros» y cosas peores.
Nadie sabía de dónde había venido Randall. Ni siquiera él mismo. Cuando llegó al parque de caravanas, cinco años atrás, no recordaba de dónde venía ni en qué otro sitio había vivido. Sin embargo, era capaz de hablar de muchos lugares y describirlos como si los hubiera visitado en persona.
Por no acordarse, no se acordaba del año en que había nacido, ni siquiera de la fecha de su cumpleaños. A Joey le resultaba difícil calcular la edad de Randall, pero su madre decía que aquel hombre debía tener menos de cuarenta.
– Si se afeitara la barba y se cortara un poco el pelo, seguro que se quitaba veinte años de encima.
Pero a Joey le gustaba la barba de Randall, una cascada espesa y patriarcal que le llegaba más abajo del pecho. Entre ella y el flequillo castaño no se le veía demasiado la cara; pero era cierto que en la parte del rostro que quedaba a la vista no se apreciaban arrugas.
Randall tampoco recordaba su país de origen ni quiénes eran sus padres. Guardaba una vaga idea de haber tenido hijos, pero cuando intentaba pensar en el asunto se le torcía el gesto, lo que hacía pensar a Joey que, si esos hijos existían, Randall no debía de llevarse bien con ellos.
Su aspecto físico no ayudaba a deducir su procedencia. Tenía los ojos oscuros y algo juntos, la nariz aguileña y la piel morena.
– Esperemos que no sea un terrorista árabe infiltrado -comentaba el padre de Joey, que le veía un aire semita.
El trabajo de Randall era muy humilde: barría la hojarasca del parque de caravanas, recogía la basura y rastrillaba las zonas de hierba. En ello empleaba bastantes horas, ya que los vecinos de las doscientas ocho viviendas del SF Paradise no eran la gente más limpia del mundo. A Cambio de eso, el propietario del parque, el señor Espinosa, le había cedido a Randall gratis una vieja caravana y le pagaba ciento cincuenta dólares a la semana. Una miseria, pero a él le sobraba, porque apenas tenía gastos.
Además, Randall tenía una ocupación extra. Resumido en pocas palabras, ayudaba a la gente. Su auxilio consistía en solucionar ciertos problemas de comportamiento, como una especie de psiquiatra aficionado. Ni él mismo sabía muy bien como lo hacía, o al menos a Joey no se lo quería explicar.
Por ejemplo, había curado a William Ramírez de su adicción al crack. Cuando William, que era muy violento, le intentó dar un navajazo, Randall extendió las manos, le dijo «Cálmate» y el muchacho soltó la navaja y se tranquilizó al instante. Después se sentó frente a él en el suelo, le puso las manos en las sienes, le miró a los ojos y se quedó así un rato. Cuando se levantó y dejó a William, éste ni siquiera se acordaba de qué era el crack, y no quiso volver a probarlo.
También había conseguido curar dolencias más raras, como la fobia de la señora Cowan, que hacía tres años que no se atrevía a salir de su casa ni para ir al supermercado. En cambio después de hablar con Randall se pasaba casi todo el día en la calle, sentada en su tumbona de lona y charlando con cualquiera que pasara por delante.
Y estaban los ridículos tics de Frank Sallares, que iba pisando todas las juntas de las baldosas de la acera, pegaba palmadas en las farolas diciendo «¡tong!» y pellizcaba el lóbulo de la oreja izquierda a la gente con la que hablaba. Eso le había acarreado muchas burlas y más de un puñetazo. Pero en cuanto Randall le impuso las manos y le miró a los ojos, Sallares se convirtió en el tipo más normal y aburrido del parque de caravanas.
Randall se negaba a que le pagaran por arreglar lo que él llamaba «achaques mentales». Lo que no podía evitar era que las personas beneficiadas le llevaran comida: galletas caseras, pozole, tartas, pizzas o enchiladas. Pero entre los ingredientes nunca podía haber carne, pues Randall era vegetariano.
Otra de sus peculiaridades era la excursión anual. Cada verano se iba varios días a las montañas.
– Cuando acabes el instituto te llevaré conmigo -le había prometido a Joey.
En su marcha anual, Randall llegaba hasta la caldera de Long Valley casi en la frontera con el estado de Nevada. A Joey le parecía asombroso, porque Long Valley se hallaba a ciento treinta kilómetros a vuelo de pájaro de Fresno, y además había que atravesar las grandes alturas de Sierra Nevada. Si Randall era capaz de hacer etapas de cuarenta o cincuenta kilómetros al día, no era extraño que estuviera tan fibroso. Debía tener los pies duros como cuero curtido, porque en sus marchas llevaba tan sólo unas sandalias sin Calcetines y sin embargo regresaba sin ampollas.
¿Siempre vas al mismo sitio? -le había preguntado Joey después de la última excursión. -¿Por qué?
– No sé… Hay más lugares en California. El curso pasado nos llevaron de excursión al Parque Nacional de las Secuoyas. ¿No has estado allí nunca? -Puede que sí. No me acuerdo. Dicen que las secuoyas son los seres vivos más viejos que existen. El General Sherman, por ejemplo, tiene dos mil quinientos años.
Randall había puesto cara de escepticismo.
– ¿No crees que tenga tantos años? -le preguntó Joey
– No creo que ese General Sherman sea el ser vivo más viejo del mundo. Sospecho que aún quedan supervivientes de épocas más remotas -contestó con aire enigmático.
Joey, siempre curioso, quiso saber por qué Randall se empeñaba en visitar Long Valley Su amigo le explicó que aquel lugar era una antigua caldera volcánica.
– ¿Una caldera?
– La clase de volcán más grande del mundo. Imagínatelo. Ese volcán llegó a medir treinta kilómetros de largo por casi veinte de ancho. Hace más de setecientos mil años entró en erupción. ¿Te imaginas cómo pudo ser aquello?
Joey comprendió que a Randall le entusiasmaban los volcanes.
– Claro. El curso pasado nos pusieron un vídeo en 3D de la erupción del St. Helens.
– Pues la de Long Valley fue quinientas veces mayor dijo Randall, abriendo las manos en el aire y acompañando sus palabras con un ruido de explosión-. Aquella erupción cubrió de cenizas más de la mitad de Estados Unidos.
Joey empezó a sentirse intranquilo. Había oído que Long Valley era un volcán, pero hasta ahora creía que estaba demasiado lejos de Fresno para ser peligroso.
– ¿Qué pasaría si volviera a entrar en erupción? ¿Llegaría hasta aquí la lava?
– No creo. Pero hay algo peor que la lava. Los flujos piroclásticos. Si viste el documental del St. Helens, recordarás que cuando su cumbre estalló brotaron del cráter una especie de nubes que caían por sus laderas.
– ¡Es verdad! Pero no parecían tan peligrosas. Eran como nubes de algodón.
– De lejos pueden parecer inofensivas, pero son mortíferas. Están a más de trescientos grados de temperatura, y todo lo que tocan a su paso lo abrasan. Las víctimas mueren con los pulmones cauterizados, los ojos reventados y la piel carbonizada y llena de grietas.
A Joey le sorprendía la cantidad de cosas que sabía Randall. Siempre que no tuvieran que ver con su propio pasado, claro.
– Menos mal que esas nubes van despacio -dijo, recordando el documental.
– A ti te pareció que iban despacio porque las imágenes estaban tomadas desde muy lejos y las nubes eran muy grandes. Pero los flujos piroclásticos del St. Helens se movían a más de quinientos kilómetros por hora. Ni en el coche más rápido habrías podido escapar de ellos.
Joey tragó saliva. De pronto se imaginó corriendo perseguido por una nube ardiente y sin poder avanzar, como en una pesadilla.
– Pero esos flujos piroclásticos no llegarían aquí, ¿verdad? Estamos a más de cien kilómetros.
– Quién sabe. Si a los volcanes como Long Valley y Yellowstone los llaman «supervolcanes» es por algo. Por eso me gusta ir todos los años y estudiar el panorama. -Randall se sacó la pipa de la boca y se tocó la punta de la nariz-. O más bien olerlo. El olfato puede decirte muchas más cosas de las que te imaginas.
– ¿Crees que ese supervolcán volverá a entrar en erupción pronto? -preguntó Joey, con una mezcla de miedo y fascinación morbosa.
– Antes te habría contestado que no. Sin embargo, lo que me dijo mi nariz la última vez no me gustó. Los científicos dicen que no hay riesgo de erupción. Pero me temo que en las tripas de la vieja Tierra se está cocinando algo y ellos se lo callan para que no cunda el pánico.
AI ver el gesto de alarma de Joey, Randall soltó una carcajada.
No te preocupes. En cuanto recele del peligro, os avisaré para que tengáis tiempo de huir.
¿Y cómo te enterarás? Randall meneó la cabeza, confuso.
La verdad es que no sé cómo. Lo que sí sé es que, cuando haya peligro, lo sabré.
Joey Carrasco. Noveno grado, grupo C Trabajo de Biología. LA INMORTALIDAD
No tendríamos que envejecer ni morir si no fuera por culpa de Adán y Eva. ¿Qué culpa tenemos los demás de que se comieran la dichosa manzana? No me parece justo que Dios nos haga pagar a todos sólo por culpa de dos personas.
Joey se quedó pensativo. Quizá no era buena idea criticar a Dios de esa manera. Pero la profesora de Biología no parecía una beaturrona de las que aceptan la Biblia como si fuera una verdad literal, y pese a las presiones de algunos padres se negaba a enseñar el creacionismo en clase.
Precisamente para redactar el trabajo, Joey había consultado los primeros capítulos del Génesis y se había encontrado con un pasaje muy curioso:
«Cuando la humanidad empezó a multiplicarse por la faz de la tierra y les nacieron mujeres, los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres y, al ver que eran hermosas, tomaron de entre ellas como esposas a las que más les gustaban. […] Por aquel entonces aún existían en la tierra los nefilim, cuando los hijos de Dios se unían con las hijas de los hombres y tenían descendientes de ellos».
– ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? -le preguntó a su madre, porque su padre era ateo y no quería ver la Biblia ni en pintura-. ¿No se supone que todos somos hijos de Adán y Eva?
Pero su madre no se había fijado jamás en aquellos versículos, que estaban al principio del capítulo 6, justo antes del relato del Diluvio, así que no supo explicárselos. Joey le había preguntado a Randall, que volvió a rascarse la cabeza como si tratara de recordar algo.
– Esto tiene una explicación -dijo-. Pero ahora mismo no consigo acordarme de cuál es.
«Qué raro», pensó Joey con cierto sarcasmo. A veces se preguntaba si la extraña amnesia de Randall no sería una excusa para callarse algunas cosas y no reconocer que ignoraba otras.
– Si esos tipos eran hijos de Dios, quiere decir que no descendían de Adán y Eva, ¿verdad? -preguntó Joey.
– Supongo que no.
– Entonces, el pecado original no pudo afectarles. -Lógicamente.
– Así que, si Dios no los castigó, seguían siendo inmortales.
– Supongo que sí.
– Luego, si eran inmortales, esos nefilim o hijos de Dios deberían seguir vivos ahora mismo, entre nosotros.
– Creo que no deberías tomarte la Biblia de forma tan literal, Joey. Al fin y al cabo, es una gran enciclopedia llena de tradiciones muy variadas, y a veces se contradice a sí misma.
– Ya lo sé -respondió Joey-. Pero me gusta pensar que entre nosotros existe una raza de inmortales que llevan viviendo miles de años.
– ¿Por qué?
– Porque así podríamos estudiar su ADN y copiarlo dentro de nuestras células para ser inmortales también.
Otra de las cosas que diferenciaba a Joey de los chicos de su edad era que pensaba mucho en la muerte. Y no le hacía ni pizca de gracia.
No acabo de entender por qué los humanos envejecemos y acabamos muriendo.
Las casas también envejecen. Los grifos empiezan a gotear, él frigorífico se estropea, la madera se pudre, los tornillos se oxidan y las cortinas se llenan de grasa. Pero si uno arregla los grifos y los aparatos o los sustituye, si va cambiando también las planchas de madera, los ladrillos, las tuberías, etc., podría tener una casa inmortal.
¿Por qué entonces, si las células de nuestro cuerpo van cambiando y dicen que nos renovamos del todo cada siete anos, los humanos nos vamos arrugando y cada vez estamos más enfermos y estropeados? Es como si yo voy a la carpintería a comprar tablones para mi casa y le digo al encargado: «Póngame treinta tablones de madera podrida», o voy a la tienda de fontanería y pido: «¿Me da un grifo oxidado y con goteras, por favor?». Vamos, que hay que estar tonto.
La cuestión, por desgracia, no era tan fácil. Consultando en internet, Joey había averiguado que las células del corazón y del cerebro -qué maldita casualidad, precisamente los órganos más importantes- no se reproducían ni se renovaban. Además, con cada división los extremos de los cromosomas, los llamados telómeros, se iban arrugando y estropeando, de modo que cada copia salía peor que la anterior
Para colmo, las células de todo el cuerpo se llenaban de porquerías como los radicales libres y funcionaban cada vez peor. Y luego había no sé qué problema con las mitocondrias, que por los dibujos parecían una especie de frijoles que vivían dentro de las células y que tenían su propio ADN. Por lo visto, las mitocondrias también se deterioraban con la edad y lo llenaban todo de toxinas.
Pero Joey acababa de encontrar una web muy interesante. Pertenecía al Proyecto Gilgamesh, una fundación de investigaciones sobre el envejecimiento y la muerte. Debían tener bastante dinero, ya que su principal patrocinador y presidente de honor era Spyridon Kosmos, un anciano megamillonario muy excéntrico que vivía en una isla del Egeo. Eso le gustó a Joey, pues opinaba que no había problema más grave en el mundo que la muerte, y había que dedicar todos los fondos que hicieran falta para vencerla.
Una de las páginas del Proyecto Gilgamesh ofrecía un resumen de las líneas de estudio que estaban siguiendo sus científicos para solucionar todos y cada uno de los problemas del envejecimiento. Según contaba, las personas que habían nacido después del año 2000 podían contar con una esperanza de vida media de entre ciento veinte y ciento cincuenta años.
– O sea, que todavía me quedarían más de ciento treinta años -murmuró Joey, que enseguida se apuntó a la cifra más alta. Aquello no era la inmortalidad, pero al menos ofrecía la posibilidad de seguir tirando hasta que se descubriera la verdadera fórmula para vencer a la muerte de una vez por todas.
Joey ya estaba cansado de leer y escribir, y le apetecía más tomarse su coca-cola con Randall que seguir pensando en la muerte. Seleccionó la página entera, la pegó en el procesador de texto y salió al salón.
Su padre estaba pulsando en vano los botones del mando de la televisión, que sólo mostraba una pantalla azul.
– Este cacharro sigue descarajado -dijo en español. La víspera, poco después de las siete de la tarde, se había producido una subida de tensión o algo parecido que había afectado a casi todos los aparatos de la casa. En aquel momento, Joey estaba viendo unos viejos episodios de Star Trek en el ordenador. La lámpara de su mesa dio un fogonazo y la pantalla empezó a vibrar como si a la Enterprise la hubieran alcanzado con un proyectil termonuclear. Al mismo tiempo el teclado, el ratón y el control de voz dejaron de funcionar. Fue cuestión de unos segundos, pero después Joey había tenido que restablecer manualmente todas las conexiones inalámbricas y había tardado más de media hora en recuperar Internet.
– ¡Todo es culpa de Espinosa! -se quejó ahora su padre, apretando los botones del mando con tanta fuerza que los dedos se le ponían blancos, como si así fuese a conseguir algo-. Si sigue ahorrándose dinero en las instalaciones eléctricas, cualquier día vamos a tener un incendio.
Cuando sus inquilinos se quejaban del abandono del lugar, el señor Espinosa contestaba que qué querían por la miseria que les cobraba de alquiler por las parcelas.
¿Adónde vas, por cierto? -preguntó el señor Carrasco a su hijo.
A ver a Randall, papá. Pues antes ayúdame a arreglar la tele.
Joey suspiró y se dispuso a perder un rato restableciendo la configuración del televisor. Su padre y la tecnología no hacían buenas migas.
Cuando consiguió sintonizar de nuevo todos los canales, Joey buscó uno de noticias, pues su padre quería ver los resultados deportivos. Allí encontró una referencia a un incidente que los científicos denominaban una «anomalía magnética» y que había afectado a muchísimos aparatos electrónicos. En California se había producido poco después de las siete de la tarde del día anterior, justo cuando se estropearon los aparatos. Pero, al parecer, había ocurrido en todo el mundo de forma simultánea.
Así que fue eso no más -dijo el señor Carrasco-. Creo que por el momento mejor no le diré nada a Espinosa.
Al leer la noticia, Joey pensó que aquello era muy emocionante, como si lo que le había ocurrido a su ordenador y a la tele del salón formase parte de una vasta catástrofe global. Pero cuando salió de casa para visitar a Randall se olvidó del asunto.
Capítulo 8
Madrid, La Latina.
Más que dormir, Gabriel estuvo dando cabezadas hasta que llegaron a Atocha. En aquel duermevela tuvo extrañas visiones hipnagógicas de gigantescas burbujas rojas que brotaban del interior de la Tierra. Cuando bajó del tren, se encontraba aún más cansado.
Quería llegar a casa cuanto antes. Pero un taxi era un lujo que no se podía permitir en aquel momento, de modo que tomó el metro hasta Tirso de Molina y desde ahí caminó un cuarto de hora hasta llegar a su casa, no muy lejos del Viaducto.
El paseo le abrió el apetito, y pensó en prepararse una buena ensalada. Después de tantos días de abusos etílicos quería cuidarse un poco. Aunque no se lo reconocía a sí mismo, le daba pavor acercarse a la edad en que su padre había muerto de cáncer de colon. Por eso alternaba las semanas de vida descontrolada con otras de deporte intenso y dieta frugal abundante en fibra.
Para entrar en el apartamento tuvo que cruzar un callejón cerrado en forma de triángulo isósceles, ya que el viejo edificio donde vivía estaba incrustado como una cuña entre dos bloques más nuevos. El bloque tenía cuatro pisos con otros tantos apartamentos. El casero, que era también dueño del Luque, el bar donde solía tomar cervezas y raciones con sus amigos Herman y Enrique, le cobraba sólo 500 euros al mes. Una ganga tratándose de Madrid. Incluso así, Gabriel se retrasaba y a veces juntaba dos pagos en uno y hasta tres. Por fortuna, Luque era un tipo comprensivo.
Las escaleras eran tan empinadas que Gabriel podía tocar los peldaños estirando el brazo. Pasó los dos primeros pisos, que estaban vacíos, y empezó a notar un olor a medias pútrido y a medias ácido. «Me temo que viene de mi casa», pensó.
Al llegar al tercero, abrió la puerta y pasó directamente al salón, pues el apartamento no tenía recibidor. Pulsó el interruptor de la luz, pero no ocurrió nada.
– Oh-oh -murmuró. Había luz en la escalera. El diferencial no había saltado. Eso auguraba causas más preocúpentes para el apagón.
La casa se hallaba en penumbras, pues la única ventana exterior se asomaba al angosto triángulo entre los dos bloques. Gabriel, que solía dejar las luces encendidas incluso de día, tenía una linterna cerca de la puerta para las frecuentes ocasiones en que se fundían los plomos de aquella instalación digna de la posguerra. Armado con la linterna, entró en la cocina siguiendo el rastro del olor. Rastro muy breve, como no podía ser de otra forma en un apartamento de veinticuatro metros cuadrados.
La fuente del hedor era el frigorífico. Al parecer, el apartamento llevaba bastantes días sin luz, tal vez tantos como había durado la ausencia de su dueño. Adiós al proyecto de ensalada y a cualquier otra alternativa. Las zanahorias estaban tan fofas que se podía hacer un lazo con ellas. El pan bimbo se había convertido en morada de una colonia de moho que no parecían dispuestos a compartirla, y a los tomates les había pasado lo mismo que al melón: se habían deshinchado y colapsado bajo su propio peso como estrellas de neutrones. Pero si una estrella deja como residuo de su catastrófico final un agujero negro, los tomates y el melón habían convertido parte de su masa crítica en unos líquidos oscuros que chorreaban por la puerta del frigorífico y formaban en el suelo un charco pútrido en el que no se habría atrevido a abrevar ni la cucaracha que había salido huyendo cuando el haz de la linterna alumbro la cocina.
Sospechando la verdad, Gabriel entró en la web de la compañía eléctrica. El banco había devuelto su último recibo. «¿No nos pagas? Pues te dejamos sin luz». Misterio resuelto.
La lavadora le dio otra alegría. La noche en que conoció a C la había dejado funcionando.
De aquello habían pasado más de dos semanas.
Al menos, la ropa estaba seca, aunque podría haber olido mejor. Gabriel sacó aquel mazacote de tejidos varios, que cayó sobre el barreño con el sordo impacto de un ladrillo. No había más remedio que lavarlo todo otra vez, pero mientras arreglaba sus problemas con la compañía eléctrica lo mejor sería tenderla para que el viento se llevara consigo algunos microorganismos.
Cargado con el barreño, Gabriel subió el último tramo de escaleras. El tendedero estaba en la terraza del cuarto piso y era comunal, lo que significaba que en aquel momento lo compartían Gabriel y el vecino que vivía encima de él, un tipo del que sospechaba que era camello.
Entre sus propias blasfemias al ver que no tenía luz, los insultos dirigidos contra la compañía eléctrica y los gruñidos de asco al abrir el frigorífico, Gabriel no había oído los gemidos que venían del piso de arriba. Al llegar al tendedero se encontró con la causa. Un cachorrito de color canela estaba lloriqueando junto a la puerta del cuarto.
Gabriel llamó con los nudillos a la puerta del vecino.
– ¡Eh, que te has dejado fuera a tu amiguito!
No obtuvo respuesta.
El cachorro se acercó a Gabriel meneando su minúscula colita. Gabriel se agachó y le acarició la cabeza redondeada. Era de una especie indeterminada, con ciertos rasgos de pequinés pero el morro más alargado. No debía haber cumplido ni un mes y era poco más que una bolita de pelo. En su collar de cuero se leía un nombre. Frodo.
– ¿Tienes hambre, Frodo?
Gabriel dejó el barreño en un rincón de la terraza y se dirigió a su apartamento. El perrito le siguió, pero al Llegar al primer escalón se acobardó. Para él, el peldaño era como una tapia de dos metros. Gabriel lo cogió en la mano derecha, agarrándole bien por la tripa para no hacerle daño, y bajó con él. El cachorro estaba tibio y el pequeño corazón le palpitaba a toda velocidad.
En el frigorífico había un cartón de leche abierto que, cuando Gabriel lo tiró al fregadero, contribuyó a enriquecer la mezcla aromática de la cocina con una nota agria de cuajarones de yogur. Buscando en la pequeña alacena, lo único que encontró fue un minibrik de batido de chocolate. También le quedaban cuatro galletas ya rancias, pero cuando las desmigajó sobre el batido Frodo se las comió con gran entusiasmo.
Tienez un menzaje, gorunko, le avisó el móvil. Era de Elena Collado.
Tienes una clienta a las ocho. Se llama Iris pero no me ha querido decir el apellido. Habla español con acento extranjero. Procura k kede contenta.
«Menos mal que no recibo a las clientas en mi casa», pensó Gabriel. Tenía que limpiar a fondo el frigorífico y el suelo con estropajo y lejía, pero estaba tan cansado que de momento se dejó caer sobre el taburete de la cocina. Frodo volvió a gemir, reclamando compañía, y Gabriel lo cogió y se lo puso en la rodilla. Después marcó el número de su amigo Herman, nombre de guerra de Germán Gil.
– ¿Qué pasa, tío? -contestó Herman-. Iba a llamarte para felicitarte por tu cumpleaños.
– Puedes ahorrártelo. No hay nada que felicitar.
– Tú siempre tan agradecido.
– Escucha, estoy de vuelta en Madrid. Necesito tu piso a las ocho.
– Joder, Gabriel, siempre me avisas deprisa y corriendo. ¿ Y si he quedado con una tía?
– Las únicas tías con las que quedas tú son las hermanas de tu padre cuando te invitan a tomar chocolate a su casa.
– No sé si tengo partida de rol.
– Hoy es sábado. La partida de rol es los viernes.
Gabriel sabía que Herman estaba enfadado porque se había largado quince días de Madrid sin avisarle. A veces era más celoso que una novia.
– Bueno -resumió-, un poco antes de las ocho estoy en tu casa. Cuando termine con ella, nos tomamos algo en el Luque, ¿vale?
Al mismo tiempo que colgaba, Gabriel sintió algo cálido en su muslo. Frodo se había orinado en su pantalón. Dejó al cachorro en el suelo y se dijo:
– Feliz cuarenta y cinco cumpleaños.
Si alguien le hubiera dicho que ese mismo día empezaría a verse involucrado en la salvación del mundo, Gabriel Espada se habría reído en su cara.
Capítulo 9
California, Fresno
La puerta de la caravana de Randall estaba entreabierta. Joey llamó con los nudillos y pasó directamente.
Randall estaba sentado en el suelo de linóleo, en la posición del loto, leyendo un libro que tenía aspecto de ser bastante antiguo.
– ¡Hola, Randall! -saludó Joey-. ¿Qué estás haciendo?
Al ver que su amigo no respondía, Joey se acercó más a él y se inclinó para mirarle la cara.
– Randall…
Tenía los ojos abiertos, aparentemente clavados en el libro. Pero cuando Joey le pasó la mano por delante, ni siquiera parpadeó.
– ¿Qué te pasa? ¿Estás haciendo yoga o algún rollo jedi?
«Está soñando con los ojos abiertos», pensó Joey. Había escuchado o leído en alguna parte que despertar a un sonámbulo podía ser fatal, así que prefirió dejarlo por el momento.
Detrás de Randall, sobre la mesa que por las noches convertía en cama, había varios libros más, diez o doce. Joey no los había visto nunca, así que imaginó que Randall debía tenerlos guardados en el arcón que había bajo la mesa-cama. Pasó al lado de su amigo, culebreando entre él y el pequeño frigorífico, ya que la caravana era bastante estrecha.
Los volúmenes, que no tenían título ni portada, estaban encuadernados en piel. Al abrirlos, comprobó que no estaban impresos, sino escritos a mano con una letra indescifrable. No por defecto de la caligrafía, pues los caracteres se veían trazados con pulso nítido y firme y en líneas perfectamente paralelas. Pero a Joey el alfabeto le resultaba tan desconocido como el élfico o el klingon.
Las hojas, con los bordes cortados a mano, no eran de papel, sino de un material amarillento más grueso y rígido. Al tocarlas, Joey las notó resbaladizas al tacto, como si estuvieran untadas en aceite, y pensó que tal vez eran de pergamino.
Mientras se dedicaba a pasar páginas, todas ellas garrapateadas con los mismos caracteres desconocidos, se preguntó quién habría escrito todo aquello. Joey habría jurado que algunos de esos libros tenían siglos de antigüedad. ¿Serían una herencia de la olvidada familia de Randall?
En varios de los manuscritos se veían ilustraciones coloreadas con tinta aguada. Algunos dibujos reproducían plantas, otros animales. También había figuras geométricas que parecían representar constelaciones o signos zodiacales, hombres y mujeres desnudos o vestidos con ropas muy extrañas, y paisajes y ciudades de arquitecturas diversas.
Tengo que dejarlo ya», pensó Joey, mirando de reojo a Randall. Pero su amigo seguía inmóvil, tanto que se acercó de nuevo a él para comprobar si respiraba.
Poniendo la mano delante de su nariz, notaba un leve soplo en el dorso. Cronometrando con su móvil, comprobó que esa espiración se repetía cada veintisiete segundos. ¿Cómo no se asfixiaba con tan poco aire?
– Randall. Randall, ¿estás bien?
Pero su amigo seguía absorto en su trance. Joey se inclinó sobre el libro que tenía apoyado en los muslos. Estaba escrito con la misma caligrafía que los demás, pero sus hojas se veían incluso más amarillentas.
Lo que más le llamó la atención fue el dibujo que había en la parte superior de la doble página, pero no lo distinguía bien, porque estaba al revés. Como no se atrevía a coger el libro para darle la vuelta, le hizo una foto con el móvil. Después, invirtió la imagen y la proyectó sobre la puerta de la caravana para examinarla.
El dibujo representaba una isla, o más bien dos. Había una isla exterior en forma de anillo, con una pequeña abertura por la que salía un barco, y otra en el centro de la bahía interior. Esa isla era en realidad una montaña, o más bien un volcán, a juzgar por la columna de humo y llamas que brotaba de su cima. Todo estaba rotulado con títulos ininteligibles, ya que el autor había empleado la misma caligrafía que para el resto de los libros.
Había también dos ciudades, una en cada isla. Las casas y los habitantes estaban representados con un tamaño desproporcionado, pues si el autor los hubiera dibujado a escala con el volcán habrían sido poco más que puntos de tinta.
En la ciudad interior, construida sobre la ladera del cráter, se levantaba una pirámide escalonada, como los teocalis de Chichen Itzá que Joey había visto en simulaciones 3D. Estaba rematada por una cúpula amarilla. Junto a ella, en lo alto de la pirámide, se veía a una mujer con falda de campana y una chaqueta abierta que dejaba ver sus pechos, y un tipo que la agarraba de la mano y llevaba unos cuernos en la cabeza.
Delante de la pareja había una especie de altar, y sobre el altar un hombre desnudo al que alguien le estaba arrancando el corazón. De nuevo, la imagen le recordó a Joey a los sacrificios mayas y aztecas.
«Esto se lo tengo que enseñar a los colegas de clase», pensó Joey, mientras enviaba la imagen directamente a su página de VTeeny.
El algoritmo de encriptación del móvil de Joey era tan sólo de 64 bits. De ellos, la mitad consistían en código vacío, pues desde hacía años a las autoridades les interesaba controlar las comunicaciones telefónicas y las compañías no les oponían demasiada resistencia. En cuanto a los archivos del VTeeny de Joey, ni siquiera estaban codificados, ya que ni se le había pasado por la cabeza protegerlos: no tenía cuentas bancarias, documentos comprometedores, ni guiones de cine que pudieran plagiarle.
Apenas habían pasado un par de minutos cuando un potentísimo motor de búsqueda que rastreaba Internet constantemente detectó unos patrones familiares en las imágenes que Joey acababa de enviarse a sí mismo. Fue la peculiar caligrafía de los libros de Randall la que disparó una señal de alarma, pues el buscador estaba programado para rastrear un sistema de escritura singular del que, hasta el momento, sólo se conocía una muestra en el mundo: el misterioso manuscrito conocido como el Códice Voynich.
Sin saberlo, Joey acababa de revelar el paradero de Randall a dos enemigos que llevaban buscándolo desde tiempo inmemorial.
.
Capítulo 10
Madrid, La Latina .
Iris Gudrundóttir nunca había hecho algo así. Estaba tan nerviosa que, cuando llamó al timbre de la vieja casa que le habían indicado, le temblaban las rodillas.
«Acabo de cumplir treinta años. Ya soy mayorcita y puedo hacer lo que quiera. Incluso esto».
Se imaginó a Finnur diciéndole «Me has decepcionado». Desde luego, no so lo pensaba contar. Ni ahora ni nunca.
«No tienes por qué sentirte culpable», se repitió. A veces una mujer necesita algo distinto. Sobre todo si su pareja se empeña en no comprender lo que pide. «Estoy en crisis», se justificó, y la voz de su superyó le respondió: «Y por eso vas a gastarte cuatrocientos euros en algo que no te atreverás a confesarle a tu novio».
Volvió a llamar al timbre. Por fin, dentro de la vivienda se oyó el crujir de unos pasos sobre un suelo de madera y la puerta se abrió rechinando.
Al otro lado apareció un hombre de cuarenta y tantos años. Llevaba gafas, tenía entradas y lucía unas patillas largas y espesas. Debía medir cerca de uno ochenta y era muy corpulento. No habría sido correcto llamarlo «gordo», sino más bien fuerte, pero la camiseta de Lobezno se ceñía a una panza que sugería afición a la cerveza y a la comida rica en colesterol.
– ¿Vienes a buscar a Ragnarok?
Iris suspiró aliviada. No era él.
– Sí.
– Pasa.
Entraron a un recibidor que comunicaba con un larguísimo corredor. El hombre abrió la primera puerta de la derecha y le cedió el paso.
Ragnarok. Si Iris se había decidido a contratar sus servicios era por el nombre que había elegido. Ragnarok, el Crepúsculo de los Dioses, el día del fin del mundo. La batalla definitiva entre los Aesir, los dioses que habitaban en la mansión celeste de Asgard, y los poderes del Caos.
Iris se había criado escuchando la mitología nórdica. Cuando se acostaba, su madre le leía relatos de una versión para niños del Edda de Snorri Sturlurson. Pero le gustaba mucho más cuando se los contaba su abuela Brynja, que se los sabía de memoria y ponía voces distintas a cada uno de los personajes: el sabio y poderoso Odín; el noble heraldo Heimdal; Loki, el astuto dios del fuego; Midgard, la aterradora serpiente mundial; la gélida Hel, soberana de la muerte…
Ya nadie le leía ni le contaba historias del Edda. Su madre y su abuela habían muerto. En cuanto a Finnur, no le gustaban los mitos, y cuando veía a Iris leyendo algo sobre los antiguos dioses le decía: «Cualquier día te vestirás de vikinga para juntarte con esos chalados del Ásatrúarfélagiδ [2]
– Espera aquí, por favor. Perdona, ¿cómo te llamas?
– Iris.
– ¿Iris a secas?
Iris Gudrundóttir
El tipo de las patillas hizo esfuerzos visibles y audibles para repetir y memorizar su nombre, y después le dijo:
Voy a ver si Ragnarok ya está disponible. Enseguida le aviso.
Iris se quedó a solas en la habitación. El mueble más llamativo era una enorme pantalla de televisión conectada a un par de consolas de videojuegos. Sobre la alfombra raída se veían varios mandos, volantes, sensores de movimiento y hasta una espada inalámbrica, todo ello tirado sin la menor pretensión de orden. Al lado había un sillón con ruedas y un puf, pero Iris estaba demasiado nerviosa para sentarse y prefirió examinar las estanterías que cubrían dos de las paredes.
En ellas tan sólo encontró cómics. Sobre todo de Marvel, aunque no faltaban algunos de DC como Batman o Sandman. Su dueño los había organizado por orden alfabético, Iris encontró a Thor en la T y, por curiosidad, sacó un ejempla r. «Qué inmadurez», pensó al ver al dios del trueno combatiendo contra villanos ataviados con ridículos disfraces. Pero cuando siguió hojeando y encontró una página doble en la que Asgard y el puente del arco iris se recortaban contra las estrellas, se quedó embobada.
– Ya puedes pasar.
Casi dio un respingo, porque estaba tan distraída que no había visto entrar a su anfitrión. Pasó a su lado para salir de la estancia, pero luego le oyó soltar un gruñido y se volvió.
Con las prisas, Iris no había metido bien el cómic en la estantería. El tipo corpulento de las patillas terminó de encajarlo y después alisó toda la hilera de tebeos con la mano para comprobar que quedaban al mismo nivel.
«Son de él, no de Ragnarok», pensó Iris con alivio. Mejor así. No estaba dispuesta a ponerse en manos de un hombre con complejo de Peter Pan que aún leía tebeos. Ella no era como su madre, que se había casado con un tuno golfo e inmaduro.
O eso quería creer.
Volvieron al pasillo y dejaron atrás un par de puertas. Su guía abrió otra habitación y le hizo un gesto.
– Pase, señorita Gutlun… Gudrundóttir. Suerte.
«Me llamo Iris», pensó ella. Para los islandeses, el nombre verdadero es el de pila. A veces usan también el apellido, que es el nombre del padre o en ocasiones el de la madre seguido de los prefijos son, 'hijo', o dóttir, 'hija'. Por eso los apellidos van cambiando de generación en generación. Algo que despistaba a los amigos españoles de Iris y que disgustaba a su padre. «No entiendo esa manía de no querer llevar mi apellido», se quejaba a veces. Pero él debería saber de sobra que en Islandia Iris no podía empadronarse como Bermejo, ni menos como Bermejodóttir, porque no era un nombre oficial.
La puerta se cerró a sus espaldas. El tipo corpulento se quedó fuera.
Aquella estancia también tenía estanterías, pero éstas almacenaban libros de verdad, muchos de ellos encuadernados en piel. Iris no pudo distinguir mucho más, porque todo estaba bastante oscuro. Sólo había un flexo que proyectaba su foco sobre un escritorio y una silla vacía. Al hombre sentado al otro lado -¿Ragnarok?- se lo veía apenas perfilado contra la librería que tenía detrás. La luz del flexo deslumbraba ligeramente a Iris y no le dejaba distinguir sus rasgos. Aquello le recordó una sala de interrogatorios.
– Por favor, Iris. Siéntese aquí.
La voz de Ragnarok era profunda, bien modulada. Además, la había llamado de la forma adecuada, sólo por su nombre. Iris se acercó con paso cauteloso, y el viejo parquet crujió bajo sus pies. Olía a madera vieja y al cuero de las encuadernaciones, mezclado con el incienso de vainilla que ardía en un quemador de bronce. Sonaba una música oriental que en circunstancias normales habría sido relajante, pero Iris se sentía cualquier cosa menos relajada. Cuando se sentó, preguntó forzando un tono de broma que no sonó nada auténtico:
– ¿Me va a doler?
* * * * *
– ¡Tío, está como un queso! -le dijo Herman cuando vino a avisarle de que la clienta ya había llegado.
– Eso siempre es un incentivo -contestó Gabriel-. ¿Le has sacado el nombre?
– Iris Gurdu… Gudlun… Joder, qué nombrecito. Gudundótir o algo así.
A Gabriel le sonaba que aquel apellido debía ser islandés. Iris, hija de Gudrun. Según recordaba del Anillo de los Nibelungos, Gudrun era nombre de mujer. Lo cual significaba que su clienta había decidido tomar el apellido de su madre y no el de su padre. Eso tenía que revelar algo sobre su personalidad, así que Gabriel lo anotó mentalmente.
– ¿Cuántos años le calculas?
– Treinta. Dos arriba, dos abajo. Bueno, me bajo al Luque. No te enrolles mucho.
– La gracia de este trabajo está en enrollarse. Por eso me pagan.
Da igual. No tardes, que me aburro. Encima que me echas de mi casa…
No era cierto del todo. Aquel piso no era de Herman, sino de sus padres. Desde que se jubilaron, pasaban casi todo el año en la Manga, de modo que Herman podía fingir que la vivienda era suya.
Mientras aguardaba, Gabriel reparó en un extraño cosquilleo en el estómago. Estaba nervioso, casi ilusionado. No sólo porque la clienta fuera atractiva, sino por la pincelada exótica del nombre islandés. Normalmente atendía a cuarentonas o cincuentonas aburridas, más o menos acomodadas y que casi siempre venían con las mismas historias y los mismos problemas.
Cuando entró Iris, Gabriel la examinó con detenimiento, parapetado tras la zona de sombra que creaba la lámpara. Era alta, tal vez uno setenta y cinco, y tenía buen tipo. No demasiado pecho. Vestía de forma práctica, con un toque algo masculino.
Cuando se volvió un instante para ver cómo Herman cerraba la puerta tras ella, Gabriel la estudió de perfil y comprobó que el pantalón militar se le ceñía al trasero de una forma muy tentadora. Era el único detalle que se acercaba a lo pecaminoso en una vestimenta de lo más decente: camiseta color limón de cuello cerrado y sobre ella una camisa azul desabrochada y suelta.
Ella sí que estaba nerviosa. Sin duda, era la primera vez que hacía esto y se sentía algo tonta. Cuando se sentó, la joven se frotó las manos, aunque no hacía frío. Tenía las uñas cortas y no demasiado cuidadas. Gabriel sospechó que trabajaba con las manos.
– ¿Me va a doler?
Sonrió con timidez, y se le formaron dos hoyuelos junto a las comisuras de la boca. Su pelo, muy corto, era de un negro intenso que parecía natural. ¿Herencia por parte de padre? Eso explicaría que una islandesa hablara español.
«Dios, qué ojos», se dijo. Los tenía algo rasgados, pero lo que más llamaba la atención era el color. Tal vez parecían incluso más azules por contraste con el cabello negro. Pero no podía ser sólo el color, se dijo Gabriel. Era lo que transmitían y a la vez escondían.
No era la primera vez que se enamoraba de unos ojos. En una ocasión había viajado a Francia haciendo autostop por perseguir los ojos casi negros de una mulata. Pero entonces era muy joven. Ahora no tenía edad para hacer esas tonterías.
Eso, al menos, quería creer.
Gabriel recordó su papel. Bajando el tono de su voz para hacerla más solemne, respondió:
– Depende de lo que traigas contigo, Iris. Pronto lo descubriremos. ¿Es tu primera vez?
Ella juntó las palmas, refugió las manos entre sus piernas y, encogiendo un poco el cuello, asintió con la barbilla.
Gabriel sacó el mazo y se lo tendió a Iris. Sus dedos se rozaron un instante, y se le aceleró el pulso.
«Esto es un negocio», se recordó. «Sólo un negocio».
– Por favor, baraja las cartas lentamente y piensa en las cosas que más te importan.
Tras barajar el mazo, Iris se lo devolvió. Gabriel repartió las cartas en tres montones, el pasado, el presente y el futuro, mientras observaba a la joven. Empezó por la primera carta del mazo del pasado. Era el cinco de bastos.
– Una carta reveladora. Te sientes dividida. En tu pasado hay dos raíces contradictorias que pugnan entre sí por tu espíritu. -Gabriel jugaba casi sobre seguro, convencido de que ella era hija de padre español. Sin embargo, llevaba el apellido de su madre. Allí debía existir un conflicto, soterrado o no-. ¿Lo que te he dicho significa algo para ti?
Iris asintió. Gabriel observó que tenía un labio inferior adorable. Sus mejillas eran altas, de huesos elegantes. Aquel rostro era hermoso por su propia estructura y lo seguiría siendo dentro de muchos años.
Por no hablar de aquellos ojos de zafiro.
«Como si fuese a volver a verla», pensó con tristeza.
Gabriel le dio la vuelta a otra carta. El Emperador boca abajo.
– Tus dos herencias son ricas, culturalmente hablando. No obstante, te sientes más identificada con el legado de tu madre. ¿Es correcto?
– Mi padre es… era español, y mi madre era islandesa. Pero yo me considero cien por cien islandesa. No es por ofender, también me gusta mucho España, pero… Bueno, mi lugar es Islandia. Es allí donde pertenezco.
Iris era de esas clientas a las que les gustaba hablar. Poco a poco, Gabriel fue tirando del hilo y le sonsacó la historia de su familia, arriesgándose de vez en cuando con algunas conjeturas.
Supuso, por ejemplo, que era más probable que Gudrun, la madre de Iris, hubiera conocido a su padre en España que en Islandia, y acertó. Resultaba más fácil imaginarse a una joven nórdica viniendo a disfrutar del sol y las playas del Mediterráneo que a un español viajando a Islandia.
Después, gracias a que Iris reconoció que su padre era un hombre divertido, que cantaba muy bien y tocaba la guitarra, Gabriel «pescó» un poco más y averiguó que era tuno. Precisamente había aprovechado un viaje de la tuna de Derecho para viajar a Islandia y devolver la visita a Gudrun. Y ya se quedó en la isla, como le contó Iris de buen grado. Que su madre se casó embarazada fue una suposición de Gabriel con la que dio en el clavo y se ganó varios puntos ante Iris.
– El cinco de copas. Hummm. Veo pérdida y ruptura.
Las pupilas de la islandesa se dilataron. «Pérdida» y «ruptura» eran términos muy genéricos. ¿Quién no las experimenta a lo largo de su vida? Pero la respuesta emocional de Iris parecía implicar que para ella habían sido muy inmediatas. Al hablar de su padre había vacilado. «Es… era español». Debía haber fallecido hacía poco, y ella aún no se había acostumbrado a cambiar de tiempo verbal.
Por otra parte Iris, que no se sentía española, se encontraba en Madrid. ¿Qué podía haberla traído allí sino un asunto familiar?
– Tus padres finalmente no consiguieron conciliar sus contradicciones, ¿me equivoco?
– No. Ni finalmente ni desde el principio. Lo poco que recuerdo de ellos juntos son discusiones. Se separaron cuando yo tenía seis años y mi padre volvió a España. Desde entonces, yo lo veía un mes en verano y dos semanas en Navidades.
– Hemos hablado de pérdida. Una de ellas es muy reciente. -Gabriel apoyó la mano sobre el cinco de copas como si la carta pudiera transmitirle alguna vibración-. Tu padre…
Ella aguardó sin decir nada, pero todo en su lenguaje corporal decía «Sí».
– Has venido a España a solucionar asuntos relacionados con su muerte.
– Sí.
– Él ha muerto hace menos de una semana.
– Aja.
– Intuyo un problema en la zona del pecho.
Gabriel no estaba arriesgando demasiado. La mayoría de la gente moría por problemas coronarios o cáncer. Un ex tuno, aficionado a la juerga, el alcohol y probablemente el tabaco, era un buen candidato a cualquiera de los dos males. Por otra parte, el pecho se hallaba a un palmo de distancia de todo lo demás -la cabeza, el estómago, los intestinos- por si tenía que rectificar. Pues una de las reglas de lo que estaba haciendo Gabriel, conocido entre los expertos como «lectura en frío», era que el vidente acertaba siempre de una manera o de otra. El único que podía equivocarse era el cliente.
– Tenía cáncer de pulmón -dijo ella.
Tenía. Eso parecía indicar un proceso largo.
– Tu padre resistió un tiempo…
– Cuatro años. Le hicieron un trasplante, pero… -Iris se llevó la mano al pecho y se apretó el esternón con la palma. Fue sólo un instante, pero Gabriel tomó nota. Opresión.
A Iris se le habían empañado los ojos, lo que los embellecía todavía más. No odiaba a su padre, aunque tal vez en algunos momentos de su vida sí había llegado a hacerlo. Con la ayuda de Iris, Gabriel trazó un retrato de aquel hombre: superficial, voluble, fantasioso, encantador pero poco de fiar.
Por alguna razón se sintió incómodo pensando en sí mismo. Aunque estaba oculto tras las sombras y protegido tras su papel de Ragnarok el Vidente, sospechaba que, si ella descubría quién y cómo era en realidad, no le gustaría. ¿Qué pensaría de alguien que había pasado años aprendiendo los trucos de los falsos videntes para desenmascararlos, y que ahora los aprovechaba para hacer una lectura en frío de su cliente y sacarle el dinero?
«No seas idiota», se dijo. «En primer lugar, no eres como su padre. En segundo lugar, no quieres gustarle». Pero ninguna de las dos negaciones acabó de convencerlo a él mismo.
Sobre todo la segunda. Cuanto más contemplaba a la islandesa, más adorable le parecía y más le apetecía perderse mirando aquellos ojos que le hablaban de la lejana isla de hielo y de fuego.
«A tu trabajo», volvió a recordarse.
– Ahora vamos a centrarnos en el presente -dijo, dándole la vuelta a la primera carta de la pila central-. Espero que no te parezca una grosería si te digo tu edad.
– No, claro que no.
– Eres muy joven -dijo Gabriel. Un comentario así nunca molestaba a nadie-. Pero los treinta están llamando a tu puerta.
– La verdad es que los cumplí el mes pasado.
– Se trata de una edad muy importante. Te hallas ante la encrucijada fundamental de tu vida.
Iris asintió muy seria. No podía ser de otra manera: para toda persona, el momento más importante os el que esta viviendo ahora mismo, en el presente. Gabriel podría haberle dicho que la crisis que ella estaba atravesando a los treinta no era nada en comparación con la que le espetaba cuando, como él, sobrepasara los cuarenta y entrara oficialmente en la «mediana edad».
– Últimamente sientes opresión en el pecho.
– ¡Es verdad! ¿Crees que debo preocuparme?
– Tú no fumas.
– No, yo…
– No era una pregunta. Sé que no fumas. No debes temer que te pase lo mismo que a tu padre.
– Entonces, si no estoy enferma, ¿qué es lo que me pasa? -Tienes angustia vital. -No entiendo.
– Cuando eras pequeña estabas protegida de la gran amenaza por dos barricadas: tus abuelos y tus padres. Luego, poco a poco, las murallas fueron cayendo y sólo te quedó una, tu padre. Ahora has perdido la última línea de defensa y te encuentras cara a cara con el mayor enemigo.
– ¿A qué enemigo te refieres?
– Tú lo sabes.
«Como yo mismo lo sé», se dijo Gabriel, porque por primera vez desde el fallecimiento de su madre estaba expresando en voz alta pensamientos a los que ni siquiera se había atrevido a dar nombre.
Para desenmascarar a falsos psíquicos y mentalistas, Gabriel había aprendido algo de prestidigitación. Tenía una carta en la manga, literalmente. Ahora, aprovechando que Iris miraba hacia su rostro en sombras, la sacó de allí y la puso sobre el mazo del presente como si acabara de darle la vuelta.
– La Muerte.
Al ver al caballero de la armadura oscura y el pendón negro, Iris se estremeció.
– ¿Me voy a morir pronto?
¡No, claro que no! El azar ha hecho que te encuentres en primera línea de cómbate demasiado pronto. Pero eso no quiere decir que tu tiempo se agote. Simplemente que debes afrontar antes de lo esperado la verdad desnuda y abandonar las falsas ilusiones de tu infancia.
»Pero la carta de la Muerte significa también otras cosas. Transición. Al cerrar la puerta de esas ilusiones abres otra puerta, la que te enseña el verdadero camino.
– ¿Y cuál es ese camino?
– Debes hallarlo dentro de ti. Las cartas sólo ponen ante tus ojos lo que ya sabes en el fondo de tu corazón.
Gabriel dio la vuelta a la primera de las cartas de la pila del futuro. Era el tres de copas, y estaba al revés. Se quedó pensando en cómo utilizarlo.
– Comunidad y amistad, pero puestas al contrario.
Gabriel volvió a mirar las manos de Iris. No llevaba ningún anillo. Sin embargo, sospechaba que tenía pareja o la había tenido hasta hacía poco. Era demasiado atractiva para estar sola mucho tiempo.
– Hay una persona importante en tu vida. Muy importante. Pero la relación que tienes con esa persona no es satisfactoria para ti, al menos en este momento.
– ¿Cómo lo sabes?
Había muchas respuestas posibles para la pregunta de Iris.
Primera: de estar satisfecha no habría acudido a un vidente.
Segunda: según la estadística, a los treinta años las probabilidades de ser infiel a la pareja se multiplican, y también es cuando se producen más divorcios.
Tercera: por alguna estúpida razón, Gabriel no quería que la relación de Iris con su pareja fuese satisfactoria.
Nada de esto le dijo, por supuesto.
– Eres tú quien lo sabe, Iris, y quien me lo está contando por medio de las cartas. Yo soy un simple intermediario.
Gabriel descubrió otra carta. La Gran Sacerdotisa. -En tu interior se alberga un gran potencial latente. Pero no lo has desarrollado del todo porque ciertas personas a tu alrededor te coartan. -Gabriel acababa de recurrir a una «afirmación Barnum» que prácticamente podía aplicarse a cualquier persona. -Eso es verdad.
La Gran Sacerdotisa sugiere que ese potencial latente…
– ¡Qué gracia! Él me llama así. Es increíble… «Y tan increíble», pensó Gabriel, decidido a aprovechar su suerte.
– Tu pareja…
– Es mi novio.
– Así que tu novio te llama «Gran Sacerdotisa».
– Dice que tengo ideas muy místicas, y que parece mentira que me dedique a la ciencia. Bueno, también me llama «Madre Gaia», aunque lo que menos soporto es que me diga «kanina».
– Hablábamos de tu potencial dormido. En realidad, creo que eres muy buena en lo que haces.
Ella acababa de decir que se dedicaba a la ciencia. ¿A cuál en concreto? No tenía aspecto de ratita de laboratorio ni de biblioteca, sino de moverse al aire libre. «Su novio la llama Madre Gaia». Gabriel pensó que aquel comentario debía referirse a la llamada «hipótesis Gaia», según la cual la Tierra era un sistema complejo que se autorregulaba y conseguía mantener las condiciones necesarias para la vida. Para algunos la propia Gaia, a su manera, era un ser vivo.
De modo que el trabajo de Iris guardaba relación con la ecología. Mientras pensaba, Gabriel le dio la vuelta a otra carta.
– Tu trabajo es interesante. Te mueves al aire libre… -Normalmente sí.
– Estás muy unida a la tierra, y te relacionas con la Naturaleza. Veo un lugar que…
Capítulo 11
S antorini
Gabriel levantó la mano de la carta como si le hubiera picado una serpiente. Al hacerlo movió el flexo, que le deslumbró un instante. Intentó doblar de nuevo el tubo metálico para apartar la luz de su rostro, pero Iris le agarró la mano y no le dejó.
– ¿Cómo sabes eso?
– ¿El qué?
– Lo de Santorini.
Sin darse cuenta, Gabriel lo había dicho en voz alta. Ahora se estaban mirando a los ojos, y por primera vez Iris podía ver los suyos. Gabriel trató de controlar la emoción.
Le había vuelto a suceder.
Por segunda vez en su vida, había visto dentro de la mente de otra persona. Como un fogonazo amarillo, el nombre de Santorini se había materializado en su mente.
Lo que le acababa de ocurrir era inexplicable, pero Gabriel llevaba casi treinta años intentando explicárselo. Debido a aquella primera vivencia telepática con Valbuena, su profesor de historia, sus intereses se habían dirigido a la parapsicología y las ciencias ocultas. En cierto modo, por culpa de aquella experiencia había tirado su vida al desagüe.
Y ahora le ocurría de nuevo.
«Sólo que ahora ya no puedo caer más bajo», pensó. No tenía nada que perder.
– Ya te lo he dicho, Iris. -Intentó que su voz sonara tan neutra como una pila descargada-. No puedo saber más que lo que tú misma sabes.
– Estoy trabajando en Santorini. Me encontraba allí cuando me llamaron por lo de mi padre.
Un acierto como aquél habría bastado para terminar la sesión y cobrar su tarifa, y hasta el doble o el triple. Pero ahora era Gabriel quien quería saber más sobre Iris. ¿Qué había unido sus mentes durante aquel instante? ¿Por qué se había repetido el mismo fenómeno que había experimentado en el examen de Valbuena?
«Madre Gaia». Iris se dedicaba a una ciencia relacionada con la Tierra, y trabajaba en Santorini. Gabriel había consultado información sobre Santorini para uno de sus libros: según ciertas teorías Platón se inspiró en ese lugar para el mito de la Atlántida, pues hacía más de tres mil años había sufrido un cataclismo volcánico en el que buena parte de la isla se había hundido bajo las aguas.
«Ella es islandesa». Islandia, tierra de volcanes. Decidió arriesgar.
– Eres vulcanóloga.
– ¡Sí! ¡Es increíble!
Iris estaba feliz. Quería creer en las cartas. Quería creer en él.
– Ha llegado el momento de atisbar el futuro, Iris.
Gabriel dio la vuelta a la primera carta del último montón. La Luna. Apenas la miró.
– ¿Has tenido últimamente una sensación de desastre Inminente? ¿La impresión de que va a ocurrir algo malo?
Iris volvió a ponerse la mano sobre el esternón y asintió.
– Me siento un poco estúpida. Estoy convencida de que va a pasar algo terrible, pero Finnur me dice que soy una aprensiva y que exagero mucho los síntomas.
– Te refieres… a tu trabajo.
– Sí, eso es.
– Temes que el volcán de Santorini entre en erupción mientras estáis allí. Temes que vuestras vidas corran peligro.
– Temo algo mucho peor.
– ¿Qué puede ser peor que la erupción de un volcán?
– Una cadena de erupciones.
– Ahora soy yo el que no entiende -confesó Gabriel. Aquello había dejado de ser una lectura en frío para convertirse en algo que ya no controlaba.
– Yellowstone, Long Valley, los Campi Flegri. ¿Te suenan esos nombres?
– Algunos de ellos -contestó Gabriel. Yellowstone era conocido por todo el mundo, y todavía recordaba la entrevista en la que aquel científico de la barba blanca había alertado sobre el peligro de los Campi Flegri.
– Son supervolcanes, y cada uno de ellos podría matar por sí solo a millones de personas y cambiar el clima terrestre.
– ¿Es que pueden entrar en erupción todos a la vez?
– Estadísticamente no debería ser así. Es un suceso tan improbable que, aunque hay señales de aviso, la mayoría de los vulcanólogos piensan que no puede ocurrir. -Iris meneó la cabeza-. Pero lo cierto es que algo muy raro está pasando.
«Empiezo a creer que sí», pensó Gabriel. Iris tragó saliva y añadió:
– Si nadie lo remedia, creo que los humanos vamos a desaparecer de la faz de la Tierra.
Capítulo 12
Madrid, barrio de Salamanca
No pain, no gain. No pain, no gain…
Tumbado en una esterilla, Saúl Alborada apretó los dientes para aguantar la siguiente andanada de abdominales. Cuando los electrodos adhesivos transmitieron la corriente del estimulador, los músculos de su estómago y su vientre se contrajeron. A veces se ponían tan tirantes que llegaba a temer que se desgarraran. Pero cuando después pasaba los dedos por encima y notaba el relieve, tan marcado como las tabletas de chocolate que jamás se permitía comer, pensaba que merecía la pena. Aún usaba la misma talla que cuando tenía veinticinco años y jugaba al fútbol en Segunda División.
No pain, no gain. No hay ganancia sin dolor.
Mientras sus abdominales sufrían, Alborada buscaba los últimos titulares en la pantalla del salón. Una de las normas del código Alborada, clave de su éxito en la vida, era hacer siempre dos cosas a la vez. Al menos.
Anomalía magnética a nivel mundial.
La corriente eléctrica cesó durante un rato. Alborada aprovechó para seleccionar la noticia y ampliarla en la pantalla. En Canadá habían muerto casi treinta ballenas por culpa de aquella anomalía, que las había desorientado. También se habían producido desperfectos en muchos equipos electrónicos.
Según las declaraciones de una científica entrevistada para reportaje, aquella anomalía podía ser la antesala de una inversión del campo magnético de la Tierra. Alborada, Que no tenía noticia de que tal fenómeno pudiera ocurrir, subió el volumen.
«Sabemos que en el pasado el campo magnético de la Tierra ha sufrido inversiones, de tal manera que el Polo Norte magnético ha estado en la Antártida y el Polo Sur cerca del Ártico. La última se produjo hace 750.000 años».
«¿Qué ocurre durante esas inversiones?», preguntó el periodista.
«El campo magnético de la Tierra nos protege de las partículas de energía más peligrosas emitidas por el Sol, desviándolas Inicia los polos, donde producen el espectacular fenómeno conocido como "aurora boreal". En el caso de una inversión, es muy posible que el campo magnético quede anulado durante un tiempo indeterminado».
La corriente eléctrica lo atacó casi por sorpresa. Alborada se arqueó y apretó los abdominales. No pain, no gain…
Aquella posible inversión magnética era un asunto interesante. Podían enfocarlo de forma seria en Kosmonoesis, el programa científico de referencia de la cadena. Y de forma sensacionalista en la basura de Ultrakosmos, que era el más rentable.
Su móvil sonó en ese momento. Alborada puso el electroestimulador en pausa y consultó la pantalla. El número le era desconocido.
– Saúl Alborada-contestó.
– Buenos días. Siento molestarle a estas horas. Soy Adriano Sonsa. Le llamo de parte de Sybil Kosmos.
Al oír el nombre de Sybil, la famosa SyKa, el estómago de Alborada se encogió. Había pasado una semana de aquello, y al no tener noticias de ella casi había llegado a creer que no había ocurrido, que la violación era una ilusión, un falso recuerdo.
El hombre que hablaba por el móvil era moreno, vestía un traje oscuro y tenía el cabello recogido con una coleta. Por un momento, Alborada pensó que era el mismo tipo que conducía la limusina el día en que conoció a Sybil. Pero aquél tenía una dentadura muy extraña, con dientes de cristal que despedían destellos de colores. ¿Serían gemelos?
– Le escucho.
– Ella quiere verle cuanto antes en su casa. Tiene pistas sobre un misterioso documento llamado códice Voynich en el que está muy interesada, y cree que usted puede ayudarla a encontrarlo.
– La que se encarga de los misterios es mi mujer -respondió Alborada. Marisa seguía siendo redactora de Ultrakosmos, algo que a él no le hacía mucha gracia, pues despreciaba aquel programa.
– Sybil quiere verle a usted. Cuanto antes. Le envío la dirección.
Alborada recibió dos archivos. Uno era un mensaje de texto. El otro era un vídeo. Aunque sospechaba y temía lo que se iba a encontrar, lo abrió. Cuando se vio a sí mismo en el despacho de Sybil Kosmos, tumbado encima de la joven, se apresuró a cerrarlo. De pronto había empezado a sudar frío.
– Dígale que estaré en una hora -dijo.
Después de colgar, apagó el electroestimulador, se estiró en el suelo y cerró los ojos. No estaba de humor para completar la serie de abdominales.
«No. No voy a cambiar mis rutinas por nada», se dijo. Volvió a encender el aparato y se castigó por su momentáneo arrebato de dejadez subiendo la corriente diez puntos más.
¿Qué demonios era el códice Voynich y qué tenía que ver con él? Mientras seguía con los abdominales, hizo una búsqueda en el móvil y la pasó a la pantalla de la televisión.
El códice Voynich se llamaba así por Wilfrid Voynich, un librero americano que lo había comprado a principios del siglo XX. Se trataba de un libro escrito a mano en un alfabeto desconocido que llevaba siglos derrotando a todos los criptógrafos que intentaban descifrarlo. Ni siquiera las poderosas herramientas informáticas de finales del XX y principios del XXI habían conseguido penetrar en sus secretos.
Muchos estudiosos pensaban que no había secretos, que el manuscrito era la broma pesada de alguien que quería burlarse de la posteridad proponiendo un acertijo sin solución. A Alborada, que jamás había perdido el tiempo en su vida, no le cabía en la cabeza que alguien se molestara en escribir a mano un galimatías de más de 240 páginas simplemente por divertirse.
«¿Y si está escrito en un idioma que ya no existe y además encriptado en una clave secreta?», pensó Alborada. O peor, ¿y si el autor había utilizado más de una clave y más de un idioma? En tal caso, la pesadilla para los descifradores estaría garantizada.
Cuando vio en la pantalla las primeras palabras del códice, por un momento se preguntó si no estaría contemplando una fórmula secreta que explicaba el origen y el significado del Universo, algo así como el verdadero nombre de Dios.
«Paparruchas», se dijo. «Eres un hombre racional».
Según los datos de Internet, lo último que se sabía del códice Voynich era que el abuelo de Sybil, Spyridon Kosmos, había comprado el original pagándole una buena suma a la Universidad de Yale. De modo, pensó Alborada, que el interés de SyKa le venía de familia.
Pero ¿por qué recurría a él? ¿Al mismo hombre que la había violado?
De momento, era inútil preguntárselo. Le pidiera lo que le pidiera Sybil, tendría que obedecer. Después de lo que había hecho, estaba en sus manos.
La sesión de abdominales terminó por fin. Alborada se despegó los electrodos, recogió los cables meticulosamente hasta dejarlos tal y como venían de fábrica y guardó el aparato en el estuche. Después se levantó del suelo y fue al salón.
Marisa estaba leyendo en el sofá. El hijo de ambos, de nueve años, estaba delante de la televisión, ejecutando una especie de movimientos de karate. En la pantalla, un corpulento luchador en 3D recibía los golpes del niño.
– Muy bien, Luis -dijo Alborada, acariciándole la cabeza-. Tienes la misma coordinación que tu padre.
– ¿Qué has dicho, papá? -dijo el niño, quitándose los auriculares inalámbricos. El juego entró en pausa automáticamente.
– Nada, hijo. Sigue.
Aquel niño era uno de los pequeños milagros de Alborada. A los veintiséis años, le habían detectado un cáncer de testículos con metástasis en los pulmones. Aunque aquella enfermedad tenía una tasa de supervivencia alta, a él se lo habían detectado tarde. El médico se empeñó en que tenían que extirparle ambos testículos, pero Alborada se negó.
– Nada ni nadie me ha derrotado en mi vida. El cáncer no va a ser una excepción.
La lucha contra el cáncer duró casi dos años y estuvo a punto de costarle la vida. Después de aquello, no le renovaron el contrato en el equipo de fútbol. Alborada comprendió que debía cambiar radicalmente su proyecto de vida, y entre sesiones de quimioterapia, empezó a estudiar comunicación audiovisual.
A los treinta estaba curado, con un solo testículo perfectamente fértil, un título universitario bajo el brazo y un puesto de trabajo en la productora de Ultrakosmos.
El otro milagro era Marisa, su mujer. Alborada llevaba enamorado de ella desde los quince años, pero Marisa había cometido la estupidez de fijarse en Gabriel, el malote de la clase.
El problema de los chicos malos que tanto atraen a las mujeres es que, más que malos, acaban siendo dañinos. En opinión de Alborada, su antiguo compañero de colegio Gabriel Espada era una bomba de plutonio andante, que contaminaba a todo aquél a quien tocaba, empezando por el mismo. Personalmente, Alborada despreciaba la basura parapsicológica que se emitía en Ultrakosmos. Pero era un programa de la cadena, en el que él mismo había empezado su carrera en los medios, y había que respetarlo. Que Gabriel Espada, un presentador, ridiculizara a un invitado en directo era imperdonable, una gamberrada propia de alguien que todavía debía creer que seguía en el instituto.
Definición de Gabriel Espada: «Prototipo de capullo pretencioso que se las arregla para convertir en mierda todo lo que toca». Un tipo con talento natural, pero carente de toda disciplina. Uno de los principios básicos del código Alborada era: «El hombre que no sabe adónde va jamás llegará a ninguna parte». Y siempre que lo repetía en voz alta se imaginaba el rostro de Gabriel Espada.
Por suerte, Marisa había visto la luz y se había dado cuenta por fin de que seguir con Gabriel era arrojar su vida al vertedero.
No, se corrigió Alborada. No había sido por suerte. Si había convencido a Marisa de que dejara a Gabriel había sido gracias a su empeño. Como todo en su vida. Y sin saltarse las reglas: ni siquiera la había besado hasta que tuvo firmados los papeles del divorcio. Para Alborada no existían los atajos.
«Cuánto la quiero», pensó ahora, al verla sentada en el sofá, con la larga cabellera negra suelta sobre la camiseta, las piernas encogidas de lado y un libro sobre las rodillas.
Sabía exactamente por qué lo estaba pensando. Por culpa de Sybil Kosmos.
«Si la quisieras tanto, no habrías hecho lo que hiciste». Pero, por más que las imágenes que visualizaba al cerrar los ojos dijeran lo contrario, en realidad no había sido él, sino algo ajeno, una entidad extraña que lo había poseído.
«Cuéntale eso a la policía y al juez», se dijo.
– Tengo que salir, cariño -dijo, inclinándose para besar a Marisa en la frente-. Asunto de trabajo.
Marisa apartó el libro un momento y le miró.
– ¿Un sábado y a estas horas?
La conspiración del vanadio, rezaba el título. Una novela, y además de papel.
Alborada nunca había entendido por qué la gente leía libros que hablaban sobre cosas que sólo habían ocurrido en la mente de sus autores. Él, que había recibido varios seminarios de lectura rápida, sólo leía ensayos e informes, y con eso ya ocupaba horas más que suficientes como para perder el tiempo con ficciones.
Pero ahora prefirió ser amable y preguntarle a Marisa por el libro. Así podría cambiar de tema y no tendría que explicarle que iba a reunirse con Sybil Kosmos.
– ¿Qué tal está la novela? ¿Te gusta?
– No está mal. Pero no acaba de convencerme el malo -dijo Marisa.
– ¿Y eso?
– No sé, no tengo muy claras sus motivaciones.
– ¿Es que los malos tienen que tener motivaciones?
– Yo creo que sí. Incluso cuando se comete el peor de los crímenes, uno tiene un motivo, seguro.
«¿Y si uno no posee un motivo?», se preguntó Alborada. «¿Y si es el motivo el que lo posee a él?».
Capítulo 13
Madrid, La Latina
Cuando Gabriel le preguntó qué significaba la frase «Creo que los humanos vamos a desaparecer de la faz de la Tierra», Iris le brindó un curso acelerado de vulcanología.
– Los volcanes aparecen cuando las presiones y las tensiones del interior de la Tierra salen a la superficie, como el chorro a vapor de una olla. ¿Has oído hablar de la tectónica de placas?
La estudié. Pero me vendría bien refrescar la memoria.
La joven islandesa le pidió un folio y un bolígrafo, y dibujó un corte transversal de la Tierra. Ahora que estaba hablando de un tema que dominaba, se la veía mucho más relajada que mientras se movía a ciegas por los brumosos pantanos del tarot.
Por su parte, y casi sin darse cuenta, Gabriel se había despojado de la máscara de Ragnarok el Vidente. Ahora que era Iris quien hablaba, las convenciones del lenguaje corporal le permitían mirarla a los ojos sin apartar la vista de ellos.
– Esto que ves a la izquierda es una placa oceánica explicó Iris-. La dé la derecha es continental. En la superficie de la Tierra existen unas veinte placas de diversos tamaños. Unas son oceánicas y otras continentales, pero todas ellas flotan sobre la parte exterior del manto.
– Las capas de la Tierra -recordó Gabriel-. Corteza, manto y núcleo, ¿no es eso?
– Cierto.
El manto se encuentra debajo de la corteza y, como la temperatura asciende con la profundidad, allí abajo todo es roca fundida.
– Eso ya no es tan cierto. Debido a la enorme presión, las rocas que normalmente estarían fundidas mantienen el estado sólido.
– Eso pasa por hablar sin saber -reconoció Gabriel.
Iris le disculpó con una sonrisa.
– No te has equivocado del todo. La astenósfera, la capa superior del manto que se encuentra en contacto directo con la corteza, sí está fundida. Al menos en parte. Las placas de la corteza flotan encima de esa capa semilíquida y se desplazan muy lentamente.
Un el dibujo, la placa oceánica de la izquierda chocaba con la continental y, al hacerlo, se hundía debajo de ella en un ángulo de unos cuarenta y cinco grados.
– Esto es lo que se llama un borde de subducción. La placa oceánica está compuesta por una roca más densa y pesada, principalmente basalto. En cambio la continental es sobre todo de granito, una roca más ligera.
Gabriel miró al pesado pisapapeles de granito que tenía a su derecha y deslizó sus dedos por su superficie pulida. Nunca habría pensado en aquella roca como algo ligero. Obviamente, todo era relativo.
– La placa más densa -continuó Iris- se introduce por debajo de la más ligera. De este modo, todo el material que antes formaba parte del fondo del mar se hunde paulatinamente. Y al hundirse…
– Se va calentando.
– Así es. Llega un momento en que toda esa roca se funde. Entonces se forman grandes burbujas de magma. Como son líquidas y tienen menos densidad que el resto de la roca, empiezan a subir. Es lo mismo que pasa con el gas en una copa de champán.
– Hasta ahí lo entiendo.
– Las burbujas de magma fundido y caliente llegan hasta el borde inferior de la placa continental. Su contacto hace que la roca inferior de la corteza se caliente y se acabe fundiendo, con lo que se convierte a su vez en magma que también intenta subir.
Iris dibujó cerca de la superficie un óvalo y lo rellenó de puntos.
– Cuando a pocos kilómetros por debajo de la superficie terrestre se acumula mucha roca fundida, forma lo que denominamos una cámara de magma. Ese magma se sigue calentando porque por debajo recibe la inyección constante de más material fundido.
– Y si se sigue calentando, se hará menos denso…
– …y querrá subir todavía más -completó Iris-. La presión del magma hace que busque fracturas o grietas entre las rocas, o si no las construye él mismo. Por esas chimeneas sube la roca fundida hasta que, por fin, llega a la superficie y sale al aire libre.
Y entonces tenemos un volcán.
Correcto. Siempre que tengamos en cuenta que por Loa volcanes no brota sólo lava fundida. El magma contiene vapor de agua y otros gases, comprimidos por las altísimas presiones del manto. Pero cuando el magma se acerca a la superficie, las burbujas de gas se expanden de forma brutal y… ¡pummmml
La joven imitó una explosión con las manos, acompañada por un sonido onomatopéyico que le hizo hinchar las mejillas. Aunque un gesto así no solía favorecer a nadie, a Gabriel le resultó simpático.
No. Simpático no. En realidad, le pareció adorable. Había conocido chicas más guapas que Iris. C, sin remontarse apenas en el tiempo. Pero aquella joven llegada del Círculo Polar Ártico poseía una calidez especial en la mirada y en la sonrisa que contradecía todos los tópicos que Gabriel había aprendido sobre los nórdicos.
– El magma caliente revienta en infinitas partículas que se proyectan por los aires -continuó Iris-: Fragmentos de piedra a los que llamamos «bombas», cenizas, aerosoles. Eso es lo que forma el penacho volcánico que se eleva a veces a más de treinta kilómetros de altura.
– Pensé que ese penacho consistía sólo de humo.
– No, hay mucho material sólido que acaba cayendo al suelo. Pero cuanto más pequeño sea ese material, más lejos llega. Las cenizas pueden caer a cientos de kilómetros de un volcán. Los aerosoles, que son partículas aún más pequeñas, pueden dar la vuelta al mundo y quedarse años suspendidos en las capas superiores de la atmósfera. Absorbiendo luz solar y provocando que la tierra se enfríe, de paso.
Gabriel volvió a mirar el croquis. Le venía bien que Iris lo hubiera dibujado. Así tenía una excusa para apartar la vista de ella. Sin saber por qué, al mirarla, en lugar de dirigir sus pupilas a la parte superior del rostro y la frente, tendía a centrar el foco más abajo, en el triángulo íntimo que se formaba entre los ojos y los labios.
En realidad sí sabía por qué. Porque le gustaban sus ojos, porque le gustaba ella. Lo malo era que, si insistía en mirarla así, iba a darse cuenta.
Pensó que sería mejor enfriarse centrándose, paradójicamente, en el magma fundido.
– Entonces, todos los volcanes aparecen cerca de las zonas donde chocan las placas tectónicas.
– No todos, aunque sí muchos. -De pronto Iris enrojeció levemente y apartó la mirada-. Debo estar aburriéndote. Los volcanes me apasionan tanto que cuando me pongo a hablar de ellos pierdo la noción del tiempo.
– De ninguna manera-respondió Gabriel, con toda sinceridad. Además, había decidido que no quería que Iris se fuese todavía. Herman podía esperar.
– No te he ofrecido nada. ¿Quieres tomar un café, un refresco?
Ella pareció sorprenderse, pero fue sólo un instante. -¡Claro! Un café me vendría bien. «Tampoco tiene muchas ganas de irse», pensó Gabriel.
– Ven conmigo -le dijo, levantándose de su trono de vidente.
Mientras recorrían el largo pasillo de camino a la cocina, Iris siguió explicándole.
– Como hemos visto, la corteza oceánica se hunde debajo de la continental en los bordes de subducción. Eso significa que tiene que levantarse por otra parte. De lo contrario, la Tierra encogería como una manzana vieja.
Al oír lo de la manzana, Gabriel se acordó por un instante de los contenidos de su propio frigorífico y arrugó la nariz. «Espero que Herman tenga su cocina más limpia que yo la mía», pensó. Pero cuando entraron en ella comprobó que se hallaba en perfecto estado de revista. No gracias a su amigo, que no era precisamente un estajanovista del hogar, sino a la señora Petro, que venía dos veces a la semana para limpiar.
Mientras Gabriel encendía la cafetera exprés y cargaba el filtro, Iris continuó con su explicación. Cuando decía que el tema la apasionaba, no mentía: por más que la interrumpieran, no perdía el hilo.
– Los lugares donde se crea corteza nueva son las llamadas dorsales oceánicas. Hay una de esas dorsales que atraviesa el centro del Atlántico, y de ella brota una placa hacia el este y otra hacia el oeste.
– Por eso Europa y África se alejan cada vez más de América -comentó Gabriel, que iba recordando poco a poco lecciones del libro de ciencias naturales.
– Justo. Esas dorsales son auténticas cordilleras submarinas, y a veces las montañas son tan altas que se levantan por encima del agua. Es lo que sucede con Islandia. Mi país está partido en dos por la fosa atlántica, y por eso no deja de crecer tanto hacia el este como hacia el oeste.
– O sea, que el que posea terrenos justo encima de esa fosa sólo tiene que sentarse para ver cómo crece su inversión.
– Si tiene mucha paciencia, sí.
– Ajá.
– Además, Islandia sufre más actividad volcánica que otros lugares porque está situada encima de una pluma del manto.
– Una pluma del manto. Eso es nuevo. ¿Entra también para el examen, profesora?
– Lo siento. -Iris sonrió y se le volvieron a marcar los hoyuelos-. Intento simplificar todo lo que puedo. No sabemos muy bien por qué, pero hay ciertas zonas fijas del interior de la Tierra en las que, independientemente de los movimientos de la corteza, se levantan gigantescas burbujas de roca fundida a las que llamamos plumas. ¿Has visto alguna lámpara de lava?
– Sí.
Pues las plumas son como esas burbujas de cera coloreada que suben por el aceite cuando se calientan. Es posible que las plumas sirvan como mecanismo de disipación del calor del núcleo de la Tierra.
– Calor del núcleo. Sube formando corrientes de convección, ¿no?
– Así es. Pero cuando las plumas del manto suben cerca de la superficie, aunque sea en una zona donde no existan bordes de placas, también crean volcanes. Por ejemplo, los de las islas Hawaii, que fue donde estudié la carrera.
– Después de los fríos de Islandia, debió ser todo un contraste estudiar junto a las playas del Pacífico -dijo Gabriel.
Sin querer, se imaginó a Iris en biquini tumbada junto a una palmera. O paseando por una playa aún más paradisíaca y solitaria en la que ni siquiera le haría falta el biquini.
«Pon las neuronas a refrigerar», se ordenó a sí mismo.
Iris debió captar algo en su mirada, porque apartó los ojos, nerviosa. Gabriel aprovechó para apretar el botón de la cafetera. El ruido del vapor y de los chorros de café que caían sobre las dos tazas sirvió para romper aquel pequeño instante de tensión.
– A ver si he asimilado la lección. Tenemos volcanes en tres sitios: en los bordes de choque de placas, en las regiones donde aparece placa nueva y también encima de las plumas del manto, ¿es así?
– Bien resumido. En términos más precisos, diríamos los bordes de subducción, las dorsales oceánicas y los hotspots, los «puntos calientes» situados encima de las plumas del manto. Por lo demás, perfecto.
– Y en todo esto, ¿dónde aparecen los supervolcanes?
Al hacerle esa pregunta, Iris dejó de sonreír. Al parecer, se tomaba aquella amenaza muy en serio.
– Hay algunos geólogos a los que no les gusta ese nombre. Finnur… Mi novio dice que el nombre de «supervolcanes» sólo sirve para la televisión y la prensa sensacionalista.
«Prefiere decir "mi novio" que individualizarlo con su nombre», pensó Gabriel. Era una forma de alejarlo de ella. Algo así como quitarse el anillo de casada si lo hubiera llevado.
«Estás extrapolando demasiado, señor Ragnarok», se dijo Gabriel, mientras le ofrecía a Iris la taza de café.
– ¿Tienes leche?
– En el frigorífico.
Gabriel se arrepintió de haberlo dicho en cuanto Iris lo abrió. El frigorífico de Herman era el ideal de un soltero, en las baldas superiores se hallaban las fiambreras de la señora Petro, y en las inferiores había un surtido de cervezas tan variado y abundante como para que diez varones sedientos como cosacos sobrevivieran durante una final entera del Mundial de fútbol con prórroga y penaltis.
– A Herman le gusta cuidarse -se apresuró a decir.
– ¿Herman?
– Es el que te abrió la puerta. La casa es suya.
«No vayas a pensar que yo soy un borrachuzo como él», sugería el tono de Gabriel. Luego se dio cuenta de que sus palabras implicaban otras preguntas. ¿Vives con tu amigo? ¿A tus años tienes que compartir piso con alguien? ¿O es que tu casa es peor que ésta y te avergüenza recibir a tus «clientas» en ella?
El catastrofismo geológico acudió en su ayuda. Al tiempo que sacaba la leche y se apresuraba a cerrar la nevera, Gabriel preguntó:
– Aunque a tu novio no le guste el nombre, ¿a qué llamáis un supervolcán?
– Un supervolcán es un volcán a una escala mucho mayor -continuó Iris-. Increíblemente mayor, de hecho. La erupción más potente de la historia fue la del monte Tambora en 1815. Las cenizas y los gases que expulsó el Tambora cambiaron el clima de toda la Tierra, hasta tal punto que al año siguiente lo llamaron «el año sin verano».
– Parece una amenaza grave, pero no creo…
– No me he explicado bien. La de Tambora fue una erupción devastadora, pero no un supervolcán. Un supervolcán puede ser diez, veinte, treinta veces más potente que el Tambora y expulsar miles de kilómetros cúbicos de magma y material volcánico. Ya no estamos hablando de un año sin verano, sino de muchos. ¿Qué crees que ocurriría si, durante varios años seguidos, las nieves de las montañas y los hielos de los casquetes polares no llegaran a fundirse en verano y siguieran avanzando en invierno?
– Una glaciación -aventuró Gabriel.
Iris asintió con gesto serio.
– O sea -dijo Gabriel-, que después de tanto preocuparnos por el calentamiento global, al final la peor amenaza podría ser el frío.
– No sabes hasta qué punto. En realidad, en los tres últimos millones de años los periodos cálidos como el que vivimos han sido más una anomalía que la regla general.
– Si el hombre de Neanderthal supo adaptarse a los hielos, no veo por qué no podríamos hacerlo nosotros.
– ¿Que por qué no? Entre otras razones, porque ahora somos más de siete mil millones de habitantes y hemos llenado todos los rincones de la Tierra como una plaga de langosta. Si los hielos cubren el norte de Europa y de Asia, Canadá, Estados Unidos…, ¿dónde crees que irá toda esa gente?
– Al sur, claro -murmuró Gabriel. De pronto se imaginó a casi trescientos millones de estadounidenses llamando a las puertas de México. Una ironía histórica. Pero algo le decía que los mexicanos no iban a recibir a sus vecinos gringos con los brazos abiertos. Simplemente, no tendrían sitio ni recursos para todos ellos.
¿Y qué pasaría en España cuando se produjera una nueva invasión de los bárbaros del norte, cientos de millones de refugiados desesperados huyendo del avance de los hielos?
Para empezar, que Herman podría despedirse de sus cervezas.
– ¿De verdad un volcán puede causar una glaciación?
– Ya ha ocurrido en el pasado. Hace 70.000 años se produjo una súpererupción en la isla de Sumatra, en un lugar llamado Toba. Las temperaturas de toda la Tierra bajaron cerca de ocho grados, y de resultas de ello murió el noventa y cinco por ciento de la población humana mundial. En realidad, nuestra especie estuvo a punto de extinguirse.
Gabriel hizo unos cálculos mentales.
– Si ocurriera ahora algo parecido, morirían siete mil millones de personas y quedarían vivas poco más de trescientos millones.
– No es la única vez que ha ocurrido algo así. Los supervolcanes han provocado extinciones aún mayores. Hace 250 millones de años, a finales del periodo pérmico, desaparecieron el 95 por ciento de las especies marinas y el 70 por ciento de las terrestres. La razón fue una inmensa erupción en Siberia que alteró de forma drástica el clima de la Tierra.
«Cincuenta millones de años después, más de la mitad de las especies se extinguieron, y dejaron un hueco que ocuparon los dinosaurios como animales dominantes. Esta vez la causante fue la llamada Provincia Magmática del Atlántico Central.
»Pero a los dinosaurios también les tocó su turno, y abandonaron el escenario hace sesenta y cinco millones de años.
– Un momento -la interrumpió Gabriel-. Que yo sepa, los dinosaurios se extinguieron por el impacto de un meteorito en el Yucatán.
– Muchos científicos siguen aceptando esa hipótesis, pero cada vez hay más pruebas de que la verdadera causa fue la actividad volcánica en la llanura del Decán, en la India.
– De modo que es un modelo que se repite cíclicamente. Supervolcán y extinción.
Iris asintió.
– Así es. Es como si la Tierra mudara su piel cada cierto tiempo. Al hacerlo, aunque no lo intente, acaba con sus parásitos. Que somos nosotros, los seres vivos.
– No resulta muy halagador imaginarnos a los humanos como piojos…
– Pero así es, desde el punto de vista de la Tierra. ¿Qué crees que va a ocurrir ahora?
Iris suspiró y se cruzó de brazos, como si quisiera protegerse de algo.
– Mi temor es que se avecine algo mucho peor que todo lo anterior. Normalmente los movimientos geológicos son muy lentos, pero ahora se están acelerando. Las plumas están subiendo del manto a mucha más velocidad de la prevista, y han aparecido otras nuevas. Las cámaras que hay bajo Long Valley, Yellowstone, los Campi Flegri, el Krakatoa y Santorini están recibiendo inyecciones de magma fundido. Todas a la vez. Es como si la Tierra entera estuviera acumulando presión, igual que una caldera gigante a punto de estallar.
– ¿Qué está ocurriendo allí abajo?
Gabriel empezaba a preocuparse de verdad. Iris llevaba un rato sin sonreír. Era evidente que se tomaba muy en serio lo que decía, y la corriente inconsciente de feromonas que flotaba entre ambos se había interrumpido.
– El flujo de energía de la Tierra se ha acelerado de forma exponencial. No es normal que disipe calor con tanta rapidez como ha empezado a hacerlo. Algo… algo extraño está pasando en las profundidades, más abajo incluso del manto. Es como si el núcleo de la Tierra fuera un corazón, y ahora le hubiera entrado taquicardia.
Gabriel recordó las noticias que había visto en el tren.
– ¿La perturbación magnética de esta noche tiene algo que ver?
Iris asintió, y volvió a coger la taza para dar un sorbo de café.
– Sin duda. El campo magnético de la Tierra se debe a los movimientos del metal fundido que forma el núcleo externo. La Tierra es una dinamo gigante que se ha vuelto errática.
– He oído que, si se invierte el campo, se producirá una gran extinción.
– Una inversión del campo magnético puede causar enfermedades, y seguramente problemas en nuestra tecnología. Pero ésa será la menor de nuestras preocupaciones.
– A mí no me parece tan menor…
– La verdadera extinción masiva se producirá cuando la 'I'ierra expulse de golpe decenas de miles de kilómetros Cúbicos de magma. Prácticamente todo el planeta quedará cubierto por una capa de cenizas. No se podrá cultivar nada. Cuando respiremos, las cenizas se mezclarán con las mucosidades de nuestros pulmones para convertirse en cemento dentro de nuestro cuerpo. Las tinieblas se extenderán por todo el mundo y las temperaturas se desplomarán.
– El final de la vida en la Tierra…
– Eso es casi imposible. Las bacterias sobrevivirán, y tal vez algún que otro organismo pluricelular. Los nanobios que viven bajo la superficie no se verán afectados.
– ¿Los nanobios? -se extrañó Gabriel.
Pero Iris, ensimismada en sus lúgubres pronósticos, no le escuchó y prosiguió.
– Pero nosotros… La humanidad sobrevivió a duras penas al supervolcán de Toba. Contra la combinación de varios supervolcanes no tenemos nada que hacer.
Los dedos de Gabriel repiquetearon sobre la taza como si rasgueara una guitarra. Como Ragnarok, se suponía que era él quien tenía que ofrecer respuestas sobre el futuro, pero no pudo evitar preguntar:
– ¿Cuándo ocurrirá todo eso?
– No lo sé. Puede que se produzcan varias crisis volcánicas separadas a lo largo de unos meses. Pero, por la forma en que se está acelerando el flujo de energía, sospecho que las erupciones van a estar mucho más concentradas. Puede ser cuestión de semanas…, quizá de días. No nos queda mucho tiempo.
– Tiempo ¿para qué?
Iris volvió a sonreír, pero esta vez no había la menor alegría en su gesto.
– En realidad, para nada. Si la amenaza procediera del espacio, si fuera un asteroide o un meteorito gigante, podríamos intentar desviarlo con cohetes nucleares.
– Como Bruce Willis… Ella negó con gesto triste.
– Ante una reacción en cadena de supervolcanes y un cambio climático como jamás se ha visto en este planeta, no hay nada que hacer. O algo desconocido hace que la dinámica de la propia Tierra cambie, o estamos condenados. Aquí no hay Bruce Willis ni héroes que valgan.
Una lástima, pensó Gabriel. Cuanto más se abismaba en aquellos ojos azules, más le habría apetecido ser el héroe que salvara al mundo para ganarse un beso de la protagonista.
Cuando Gabriel iba a salir de casa, recibió un mensaje de Herman.
Estoy con Enrique en el ruso. Nos invita a cenar. Aprovecha.
El restaurante ruso se encontraba a unos cuatrocientos metros de su casa, en una calleja escondida. Gabriel, que vivía en el barrio, había oído rumores sobre los negocios turbios del cocinero y dueño, un tal Vassily. Pero la comida era buena y abundante, y siempre disponía de mesas libres.
El local era una especie de laberinto, con varios comedores pequeños unidos en ángulos desconcertantes. Al no encontrar a sus amigos, Gabriel tuvo que bucear hasta el fondo culebreando entre las mesas. Por fin los vio solos en el último comedor, un lugar penumbroso y tan recóndito que los móviles perdían la cobertura.
– El hapkido es mucho más útil que el karate -estaba diciendo Herman. No encontrarlo discutiendo habría sorprendido y decepcionado a Gabriel-. El karate es una chorrada. Por eso lo dejé. En cuanto empecé a entrenar con mi maestro de hapkido me enseñó técnicas útiles de verdad para sobrevivir en la calle.
– ¿Como cuáles?
– Por ejemplo, ¿a que a ti en karate no te enseñaron a pelear en una cabina usando el cable del teléfono para estrangular al rival?
– Hombre, pues no.
– ¿Y a luchar dentro de un coche que se ha caído al agua?
– ¡Por favor, Herman! -Enrique levantó las manos en gesto de desesperación-. ¡Ya ni siquiera hay cabinas telefónicas! ¿Y quién quiere pelear en un coche dentro del Manzanares?
Tras decir esto, Enrique se volvió hacia Gabriel y le estrechó la mano por encima de la mesa. Siempre lo hacía al saludar y al despedirse, aunque se vieran tres días seguidos. También devolvía instantáneamente las llamadas, los mensajes y los correos electrónicos, se acordaba de los cumpleaños de todo el mundo y a los amigos que tenían hijos les preguntaba por sus pañales y sus biberones y, cuando se hacían mayores, por sus estudios.
En suma, todos aquellos detalles sin importancia que a Gabriel siempre se le olvidaban.
– Bienvenido de nuevo a la urbe.
– Me gusta tu camiseta -respondió Gabriel.
Sobre el pecho de Enrique se movía un cartel con efectos 3D creado por nanofibras luminiscentes o alguna otra tecnología que, en cualquier caso, empezaba por «nano». Unas letras explotaban como bengalas. Morpheus. Después las sustituía un eslogan, frase por frase, cada una en un color diferente. «Haz el sueño realidad. Sueña. Cuando quieras. Donde quieras».
– Veo que ya habéis empezado con el marketing -añadió Gabriel-. ¿Cuándo pensáis comercializarlo?
– Aún tenemos que pasar un par de pruebas, y luego conseguir la autorización sanitaria. Pero creo que estará listo para navidades.
– ¿Se puede saber de qué estáis hablando? -preguntó Herman. Al parecer, llevaba más de una hora viendo la camiseta de Enrique y no se le había ocurrido preguntarle por ella.
– El Morpheus es el mayor avance científico que verás en los próximos diez años -aseguró Enrique.
Mejor que así fuese, pensó Gabriel. El Morpheus era un proyecto de Onirocorp, una empresa cuyo fundador era íntimo amigo de Enrique, y éste había invertido un dineral en su desarrollo.
Y la palabra «dineral» referida a Enrique no tenía el mismo significado que si se hubiera tratado de Gabriel.
– Vale, muy bien -dijo Herman-. Pero ¿para qué sirve?
– Ya lo dice la camiseta -contestó Enrique, señalándose al pecho-. Para soñar.
– No lo entiendo.
– A ver, ¿cuánto dinero te gastas al año en pastillas para dormir?
– ¿Yo? Ni un euro. Esas mariconadas son para las tías y la gente fina como tú.
– El único somnífero que conoce Herman es la birra -intervino Gabriel, que a veces había tenido que despertarlo a pescozones para sacarlo del bar.
– Pues hay gente que no es tan afortunada y tiene que tomar barbitúricos -dijo Enrique-. Ahora, gracias al Morpheus, pasarán a la historia. ¡Adiós a las adicciones y a los intentos de suicidio de los adolescentes que asaltan el botiquín de mamá!
– Entonces, ¿no se trata de una pastilla?
– No. Es un aparato que induce ondas cerebrales para que el usuario se quede dormido al instante. Basta con ajustarse el Morpheus y programarlo para disfrutar en menos de un minuto de un sueño profundo y reparador, o echarte una cabezada más ligera si sólo quieres sacudirte el sopor.
Gabriel aplaudió.
– ¡Bravo! Veo que te tienes bien aprendido el rollo para venderlo.
– Y se venderá. Puedes estar seguro. Y si era así, se dijo Gabriel, su amigo se haría aún más rico.
Diez años atrás, Enrique había atravesado una crisis personal cuando salió del armario y tuvo que confesárselo a sus padres, unos señores encantadores, pero de derechas de toda la vida. Ahora, aunque él no lo reconociera, se hallaba en pleno proceso de abandonar un segundo armario y reconocer abiertamente que era rico.
Aparte de invertir en los proyectos de otros, como el Morpheus, Enrique poseía su propia empresa, V20, dedicada a crear efectos especiales más reales que la vida misma. Hacía tan sólo cuatro años la había sacado a la venta en bolsa y le había ido tan bien que, por el simple acto de firmar un documento, se había convertido en millonario entre las doce y veinte y las doce y veintiuno del mediodía. A sus amigos se lo había contado poco a poco, siempre enmascarando las cifras. Gabriel y Herman le calculaban un patrimonio de sesenta millones de euros, pero Gabriel empezaba a sospechar que se habían quedado cortos y que tal vez la cifra tenía tres dígitos más los seis ceros de los millones.
Enrique quería seguir viviendo como siempre, o al menos fingía quererlo. De ahí que todavía tuviera pendiente su segunda salida del armario. Por el momento, le daba miedo vivir con demasiado lujo y atraerse la envidia ajena, y además se sentía culpable cuando pagaba por lujos en los que antes ni siquiera había soñado.
Gabriel sabía que Enrique empezaba a concederse ciertos caprichos. Por ejemplo, comprarse un jet privado, aunque fuese de segunda mano. Tras sonsacarlo, Gabriel había averiguado que le había costado cinco millones de euros.
¡Cinco millones! Gabriel sabía que esas cifras existían. Al menos, en teoría. Desde que se divorció, los mayores números que había visto en sus cuentas tenían cuatro dígitos, y el primero de ellos raras veces había subido de 5.
Al pensar en dinero, se palpó el bolsillo y notó el bulto de los billetes plegados y apretados.
Cuatrocientos euros, un dinero más negro que el alma de Stalin. Al recibirlo, Gabriel le había devuelto a Iris una moneda de cincuenta céntimos.
– Es simbólica -le dijo con el tono solemne de Ragnarok.
No mentía del todo: esos cincuenta céntimos tenían algo de simbólico. Si a Iris o cualquier otra clienta se le ocurría denunciarlo por considerar que sus vaticinios eran una estafa, los tribunales tan sólo lo podrían condenar por falta, ya que el valor del dinero estafado sería inferior a 400 euros, frontera a partir de la cual se habría adentrado en el terreno mucho más peligroso del delito.
«Cuatrocientos euros en el bolsillo y ahora una cena gratis», hizo cuentas Gabriel. Al menos, sobreviviría un par de días.
Sus amigos ya habían acabado con un par de entrantes. Gabriel sabía positivamente que el ochenta por ciento reposaban en el estómago de Herman. Enrique, que medía menos de uno setenta y no era de complexión fuerte, comía con mucha más moderación que ellos.
– ¿Quieres que pidamos otros dos entrantes, Gabriel? -preguntó Enrique.
– Yo ya no tengo tanta hambre -dijo Herman.
– Me ha preguntado a mí. Además, al final te los vas a comer igual.
Herman se palmeó la barriga, como diciendo «Tengo que ponerme a dieta», y luego meneó la cabeza procrastinando la decisión. La historia de siempre.
Finalmente, Enrique pidió unos blinis de caviar de beluga y unas setas con nata y huevo. De segundo, Herman pidió un solomillo.
– ¿Hecho, en su punto o poco hecho, señor? -preguntó el camarero, que efectivamente tenía acento ruso.
– Muy poco hecho. Quiero que cuando llegue al plato suelte un mugido, ¿de acuerdo? -dijo Herman.
– Como quiera el señor.
Gabriel eligió un steak tartar, mientras Enrique, que procuraba cuidar su silueta, pidió un bacalao.
La discusión había cambiado sin que Gabriel se diera cuenta. A él no le gustaba el fútbol, pero sus dos amigos eran madridistas acérrimos. Al parecer, la polémica se centraba en un delantero centro del Real Madrid. Llegaron los blinis y los huevos con setas, y Herman, que supuestamente no tenía mucha hambre, se las arregló para zamparse más de la mitad de cada plato sin parar de hablar.
– Pero ¿qué sabrá de fútbol alguien como tú, a quien le gustan los tíos? -dijo.
Enrique puso los ojos en blanco y musitó: «Ay señor, señor». Mientras, Gabriel se dio cuenta de que la segunda ronda de entrantes había desaparecido y él tan sólo había conseguido ensartar una triste seta. El camarero se llevo los platos, mientras el estómago de Gabriel emitía unos ruiditos similares a los gemidos de Frodo.
– Ya que no me dejáis opinar de tíos musculosos que corren en pantalón corto porque soy marica, hablaré de mujeres atractivas. Ayer estuve en la presentación de la última película de James Bond y ¿adivináis con quién tomé una copa de champán? ¡Con la mismísima SyKa!
– ¡Dios da pañuelo a quien no tiene narices! -exclamó Herman.
Gabriel asintió. SyKa, alias de Sybil Kosmos, era jefa suprema de Kosmovisión, división audiovisual del imperio Kosmos a la que pertenecía la productora que realizaba Ultrakosmos, el antiguo programa de Gabriel. El no la conocía en persona, y por supuesto Sybil tampoco debía saber quién era él. Probablemente se había limitado a rascarse una oreja antes de firmar la autorización de su despido cuando se la pusieron delante.
– ¿Está tan buena en directo como en pantalla? -preguntó Herman.
– ¡Mucho más! Incluso a mí me estaba poniendo nervioso, Enrique miró a Gabriel y bajó la voz, ligeramente ruborizado-. No hacía más que rozarme el brazo, y os juro que empecé a notar cómo… Vamos, que casi tengo una… Ya me entendéis.
– ¿Que te empalmaste con una tía? -dijo Herman-. No jodas, a ver si te estás curando de tu perversión.
Normalmente, a Enrique le excitaban tanto las mujeres como a Gabriel las canciones de Julio Iglesias. Pensando que una hembra que había conseguido tal proeza debía tener algo especial, Gabriel quiso saber más sobre ella, y Enrique le puso en antecedentes.
Sybil Kosmos era nieta del multimillonario griego Spyridon Kosmos. Y, en teoría su única heredera, pues Kosmos sólo había tenido una hija: Alexia, madre (soltera) que murió al dar a luz a Sybil, algo casi inverosímil en las postrimerías del siglo XX. Hasta los dieciocho años, el señor Kosmos había tenido a su nieta oculta y encerrada, como una perla exquisita a la que trató de cultivar educándola con los mejores profesores, entre ellos un par de premios Nobel.
Al llegar a la mayoría de edad, la joven Sybil había irrumpido en la jet-set mundial con el fulgor de un bólido; con la diferencia de que siete años después su brillo todavía no se había apagado.
SyKa era una exhibicionista nata. Había desfilado como modelo en las mejores pasarelas luciendo transparencias que no dejaban nada a la imaginación y había aparecido en la portada de varias revistas, como el Vogue, donde posó ataviada tan sólo con un bolso de Hermès y unos zapatos de tacón decorados con diamantes.
Al ver precisamente las fotos del Vogue en el móvil de Herman, Gabriel comentó:
– Vaya con la presidenta de Kosmovisión. Tiene un cuerpazo.
– En realidad, Sybil es directora general -dijo Enrique-. Su abuelo ejerce la presidencia de todas las divisiones de sus empresas.
– ¿Y qué opina el abuelito Kosmos de que su nieta se exhiba?
– Que yo sepa, no dice nada. -Enrique se encogió de hombros-. Los megarricos tienen una moral y una mentalidad que no podemos entender.
– ¿Y lo dices tú, que estás forrado? -preguntó Herman.
Enrique torció el gesto. Le molestaba más que Herman sacara a relucir sus millones que sus comentarios homófobos.
– Kosmos no tiene nada que ver conmigo, con vosotros o con el resto de los mortales. Ahora mismo está en el puesto número 4 de la lista Forbes. Se le calculan casi cien mil millones de dólares de patrimonio personal.
«Y yo tan contento con mis cuatrocientos euros en el bolsillo», pensó Gabriel.
– A ver cuánto le duran a su nieta -dijo Herman.
– No creo que ella dilapide la fortuna familiar. Aunque tenga pinta de modelo, no es ninguna cabeza hueca. Cuando habla en las reuniones del consejo de administración de Kosmovisión, nadie se atreve a rechistarle.
Enrique miró a los lados y bajó la voz, aunque no había nadie más en el pequeño comedor.
– Hace unas semanas nuestra joven y frívola SyKa tuvo una agarrada nada menos que con un ex ministro que pertenece a veinte consejos de administración.
– Un chupóptero, vamos -dijo Herman.
– SyKa lo puso firme delante de todo el mundo. Al final, al ex ministro tuvieron que sacarlo de allí entre otros dos consejeros, porque sufrió tal crisis de ansiedad que creyeron que le había dado un infarto. Perdonad, porque estamos cenando, pero me han contado que se le soltaron los esfínteres.
– ¡Se cagó encima! -dijo Herman-. Esos parásitos arrogantes se quedan en nada en cuanto les quitan el coche oficial.
Gabriel se quedó pensativo. Así que Sybil era una mujer que conseguía que un gay tuviera una erección y que un antiguo ministro se ensuciara los pantalones.
Cuando empezó a indagar sobre la telepatía, una de las pistas que había seguido era la emisión de feromonas. No había tardado en abandonarla, porque tenía la impresión de que aquellas sustancias químicas transmitían mucha emoción, pero muy poca información. En cambio, en sus brevísimas experiencias telepáticas -eran dos con la de Iris- él siempre había recibido datos muy concretos.
Aun así, se preguntó si Sybil Kosmos no tendría la capacidad innata de emitir feromonas capaces de provocar en otros humanos emociones tan primarias como deseo sexual o pánico. Aquel procedimiento un tanto primitivo equivaldría, en la práctica, al control mental.
– Disculpadme un momento -dijo Enrique, levantándose-. Voy al baño.
Aprovechando su ausencia, Gabriel bajó la voz y dijo:
– Me ha vuelto a pasar.
– Que te ha vuelto a pasar, ¿qué?
– Lo mismo que cuando estábamos en COU, ¿no te acuerdas de que te lo conté?
– Vamos, hombre, no jodas. Eso es imposible.
– Te lo digo yo, Herman. Le he leído la mente a esa chica.
* * * * *
Gabriel, Herman y Enrique habían estudiado en el Galileo, un colegio privado del centro de Madrid. Se antojaba incoherente que Gabriel, hijo del director de un instituto público, recibiera clases en la enseñanza privada. Pero, como nunca había sido un estajanovista de los estudios, sus padres habían decidido matricularlo en un centro donde lo tuviesen más controlado.
En COU les había tocado como profesor de Historia del mundo contemporáneo César Valbuena, conocido simplemente como «el Valbuena» o, más a menudo, como «el cabronazo del Valbuena». Aquel hombre sabía un poco de todo, pero su verdadera pasión era la historia de Grecia. Para su desgracia, el programa oficial sólo le permitía explicarla durante poco más de una semana a los alumnos de primero de BUP, cuyas mentes eran todavía inmaduras para captar las excelencias de la cultura helénica.
– Y no se crean que las suyas están mucho más formadas -les decía a los de COU, mientras se atusaba las guías de su bigote imperial.
En clase, el profesor Valbuena solía hacer largos paréntesis para hablar de Alejandro Magno, las guerras médicas y, sobre todo, Platón, de quien era un fanático. Mientras que al explicar la asignatura oficial de Historia lo hacía con tanta desgana que contagiaba su aburrimiento a los alumnos, Gabriel aún recordaba la impresión que le habían dejado sus apasionadas versiones del mito de Er, el de la caverna y, sobre todo, de la Atlántida.
Con aquellas digresiones, Valbuena perdía casi un tercio de las clases. Después, cuando recordaba que la Selectividad se cernía sobre los alumnos como la sombra de un patíbulo, pisaba el acelerador y explicaba el reparto de África o la política de alianzas de Bismarck a más velocidad que un copiloto de rallys dando instrucciones al conductor.
A la hora de hacer exámenes, Valbuena era partidario de plantear preguntas breves que se pudieran responder en apenas diez palabras.
– Bastante tiempo intelectual me hacen perder ustedes intentando desembrutecer sus mentes -les decía a sus alumnos-. No pretenderán que, cuando regreso a la paz de mi hogar, deje de leer al divino Platón para sufrir las necedades que acostumbran escribir en los folios de examen.
Los exámenes de Valbuena demostraban un matiz de refinado sadismo. Siempre hacía diez preguntas, y para corregirlas utilizaba la lógica implacable de un circuito eléctrico. Todo o nada. O se acertaba o no. Con cinco aciertos, como era de esperar, se obtenía un cinco. Con cuatro, se suspendía.
Pero el toque magistral de Valbuena era que dictaba las preguntas de una en una, con una separación de dos minutos cronometrados. De esa manera, el alumno podía ir contando las cuestiones que había contestado bien, las que no, las dudosas…, y sufrir hasta el final de lo que, más que un examen, era una ordalía.
En aquella ocasión estaban en mayo. Gabriel quería aprobar COU y la Selectividad porque, si lo conseguía, sus padres le darían permiso para ir a la playa con Herman y otros dos amigos.
El último examen de todos era el de Valbuena. Los minutos fueron pasando y, para cuando llegaron a la novena pregunta, a Gabriel las cuentas no le salían demasiado bien. Tenía cuatro cuestiones en las que estaba seguro de que había acertado y había dejado cinco en blanco. Todo dependía de la última.
En aquel examen, Valbuena se había cebado especialmente con la época del colonialismo. Gabriel no dejaba de preguntarse para qué tenían que aprenderse de memoria el reparto de África si a España no le había correspondido casi nada.
Él, en concreto, se había saltado aquel tema. Tenía prisa y le costaba mucho memorizar las correspondencias entre países africanos y europeos. Como haría siempre a lo largo de su vida, había decidido racionar su esfuerzo. Tan sólo era una lección entre cinco más. ¿Quién iba a prever que Valbuena elegiría la mitad de las preguntas de allí?
Se cumplieron los dos minutos. Valbuena seguía de pie, con las manos enlazadas tras la espalda, y miraba fijamente a Gabriel. Podía ver que se había dejado en blanco todas las preguntas sobre África.
Por fin llegó el momento.
– ¿Qué explorador de origen italiano fundó Brazzaville, la capital del Congo?
Ranilla, el empollón de la clase, levantó del papel sus gafas de culo de vaso para exclamar:
– ¡Oiga, que eso no entraba!
Sonó un murmullo de indignación. Si lo decía Ranilla, que se estudiaba hasta los pies de las fotos, era indudable que no entraba. Pero Valbuena frunció el ceño, lo señaló con el dedo como Zeus tonante y dijo:
– Señor Ranilla, fuera del examen.
– ¡Que yo no he hecho…!
– Fuera.
Ranilla, conteniendo unas lágrimas de rabia, le entregó el examen a Valbuena, quien lo rompió de forma ostentosa y lo tiró a la papelera.
Más tarde, la directiva del colegio aprobó a Ranilla puenteando a Valbuena, porque nadie quería verse en problemas con el padre. Pero de momento, al ver lo que acababa de hacer, a Gabriel le pareció ver cómo a Valbuena le crecían cuernos y rabo y le brotaba un tridente en la mano, e incluso le pareció notar el olor a huevo podrido del azufre infernal.
«No me voy a poder presentar a Selectividad», pensó, y un reguero de sudor frío empezó a correr por su espalda. Si aquel inconcebible desastre caía sobre él, le esperaba un verano entero encerrado en casa con los libros.
– Repito. ¿Qué explorador de origen italiano fundó Brazzaville, la capital del Congo?
Valbuena volvió a mirar fijamente a Gabriel, como si quisiera taladrarlo con los ojos.
Fue entonces cuando algo inexplicable pasó entre ellos, como una chispa eléctrica entre los hilos de una bujía. De pronto, un nombre penetró en la cabeza de Gabriel. Ni entonces ni después habría sabido explicar cómo. Simplemente, apareció en su mente, prístino y esencial como las ideas platónicas de las que solía hablarles Valbuena, y él se apresuró a escribirlo antes de que se borrara.
PlERRE SAVORGNAN DE BRAZZA
Estaba seguro de que no lo había oído mentar en su vida. Al ver que lo escribía, Valbuena dejó de parpadear durante unos segundos.
– Me suena por un documental de la segunda cadena -dijo Gabriel, que se sentía culpable de no sabía qué pecado.
Aquel examen acarreó consecuencias trascendentales para su vida. No por la nota: Valbuena reculó -«Es verdad, eso no entraba», reconoció, aunque no por ello se molestó en pegar con papel celo los fragmentos del examen de Ranilla-, y la décima pregunta envió a Gabriel a septiembre y lejos de la playa.
Pero lo ocurrido lo había obsesionado. Gabriel decidió estudiar Psicología para comprender por qué había sentido aquel contacto mental. Allí no averiguó nada fiable ni consistente sobre la telepatía, de modo que abandonó la carrera y decidió indagar por otros conductos que lo llevaron a la parapsicología y el periodismo de investigación.
Convencido de que la telepatía existía, puesto que él la había experimentado, fue volviéndose cada vez más intolerante con los falsarios que pretendían ejercerla. La búsqueda de la verdad en un terreno tan propicio a las mistificaciones estancó y acabó hundiendo una carrera que, de haber sido más cínico, podría haberlo convertido en un personaje famoso y haber multiplicado los ceros de su cuenta corriente.
No, Gabriel no le guardaba ninguna gratitud al profesor Valbuena. A la larga, aquel instante de telepatía había arruinado su vida, haciéndolo correr detrás de una quimera tan inalcanzable como el rayo de luna que perseguía el joven Manrique en la leyenda de Bécquer.
Pero ahora el rayo de luna había vuelto a asomar entre las ramas del bosque.
* * * * *
– ¿Cómo iba yo a saber que trabajaba en Santorini?
– Casualidad.
– ¡Casualidad! Como si no hubiera lugares en el mundo. Sólo en el Egeo hay decenas de islas. ¡Te digo que lo vi en su mente! ¿Es que no me crees?
Herman le miró a los ojos unos segundos. Por fin, agacho la cabeza y asintió.
– Vale, te creo.
– Menos mal.
– Pero ¿de qué te vale? Si ni siquiera la primera vez te sirvió para aprobar aquel examen. Olvídate de ello.
– ¡Ahora es distinto! Esto significa que las cosas van a cambiar.
– ¿Por qué?
Gabriel se quedó pensativo. Ni él mismo lo sabía, pero albergaba la convicción de que tenía que ser así, de que la experiencia que acababa de sufrir suponía una especie de cierre en bucle. Como si ambas intromisiones telepáticas, la que recibió a los dieciocho y la que acababa de sentir el día en que cumplía cuarenta y cinco, fueran dos paréntesis que clausuraban una etapa larga e improductiva de su vida.
Enrique volvió del servicio. Gabriel se calló. Aunque Enrique era más sensible que Herman y seguramente más inteligente, prefería no contarle nada. Si invirtieran la situación y Enrique le contara que había tenido no una, sino dos experiencias telepáticas, Gabriel no lo creería. Puestos a elegir entre la palabra de un amigo y las leyes físicas más ortodoxas, tenía bien claro dónde estaban sus prioridades.
– Os he pillado -dijo Enrique al captar aquel embarazoso silencio-. Estabais hablando de mí.
Pero su comentario era jocoso, y él mismo inició otra conversación. En ese momento, con un cuarto de hora de retraso, el camarero trajo los platos de Herman y Enrique. Gabriel empezó a salivar al oler las salsas que acompañaban al solomillo y al bacalao.
– Id comiendo, que se enfría -dijo-. No esperéis por mí.
Como era de esperar, Enrique se negó tan siquiera a coger los cubiertos por más que Gabriel insistió en lo contrario. Herman debió hacer propósito de imitar a su amigo, pero la buena intención le duró apenas quince segundos y enseguida se aplicó a la autopsia del solomillo.
– Oh, oh.
Al ver que fruncía el ceño, Gabriel auguró problemas.
– ¿Qué pasa ahora? -preguntó en tono resignado. Herman pinchó un trozo de carne y se lo enseñó a Gabriel.
– Le he dicho al camarero que quiero que el filete muja. ¿Se lo he dicho, o no se lo he dicho? ¿Vosotros me habéis oído?
Enrique y Gabriel reconocieron que sí.
– ¿Le veis pinta de mugir a esta carne?
Aunque no estaba quemado, el solomillo, de dos dedos de grosor, mostraba en el centro tan sólo una estrecha franja de color levemente rosado. Ni el comensal más optimista habría podido etiquetarlo como «poco hecho».
– Vamos, Herman, no es para ponerse así -dijo Enrique.
– Dame a mí el solomillo y te comes mi steak tartar -se ofreció Gabriel-. Más crudo que eso no vas a encontrar nada.
– ¡A mí no me gusta la carne cruda! ¡La quiero poco hecha, que no es lo mismo! ¡Por treinta euros tengo derecho a exigir matices!
Herman no hacía más que mirar hacia la puerta de la cocina, esperando que volviera a salir el camarero.
– Ahora, encima, tendré que esperar a que venga ese incompetente. ¡Pues no estoy dispuesto!
– No creo que tarde tanto. Tiene que traer mi segundo -dijo Gabriel.
Sin hacerle caso, Herman se levantó de la mesa con el plato en la mano y empezó a llamar con los nudillos a la claraboya de la puerta que daba a la cocina.
– Oh, Dios mío, qué vergüenza -dijo Enrique, tapándose los ojos.
El camarero que los había atendido salió con cara de pocos amigos.
– ¿Qué ocurre, señor? ¿Algún problema?
– ¿Cómo que qué ocurre? ¿Te acuerdas de cómo te pedí el solomillo?
– Perdón, señor, si me deja pasar…
El camarero, que llevaba en la mano izquierda el plato con el tartar, intentó sortear a Herman. Pero éste se movió a un lado y lo interceptó con su corpachón.
– ¡Muy poco hecho! ¡Y subrayé el «muy»!
– Señor, si no le importa, tengo que hacer mi trabajo.
– Ah, ¿ahora pretendes hacer tu trabajo? ¿Ahora?
El camarero, desesperado de abrirse paso por las buenas, extendió la mano derecha para apartar a Herman.
Fue un error. Herman lo agarró por la muñeca y, en un movimiento increíblemente fluido para su corpulencia, cerró la llave sobre el hombro con la otra mano. Se oyó un crujido de huesos, y en un abrir y cerrar de ojos el camarero apareció estampado contra una pared, el plato acabó hecho añicos en el suelo y el steak tartar de Gabriel desparramado como comida para perros.
De pronto, Herman pareció darse cuenta de lo que había hecho y retrocedió unos pasos. El camarero, que había caído sentado, se levantó agarrándose la muñeca.
– ¿Qué coño has hecho, animal? ¡Me la has dislocado!
Herman se volvió hacia Gabriel.
– El me ha agredido. Lo habéis visto. Yo sólo he repelido la agresión. Es un gesto automático en artes marciales.
Al ver que la ira se había desvanecido, Gabriel agarró a su amigo del codo y tiró de él. Los batientes de la puerta volvieron a abrirse y apareció Vassily, el dueño del local, blandiendo un cuchillo de carnicero. Era un tipo enjuto, con el pelo muy rubio y corto y los ojos de un azul tan claro que daban miedo. Sobre todo si estaban abiertos de ira como ahora.
– ¡Tú, fuera de aquí! -dijo, señalando con el cuchillo a Herman. Luego se volvió hacia Gabriel y Enrique-. ¡Y tú y tú, también! ¡Todos, fuera de aquí, españoles gilipollas!
Enrique, muy colorado, se levantó y dejó dos billetes de cincuenta junto a su bacalao, que seguía intacto en el plato.
– ¡Que no os vuelva a ver aquí! ¿Habéis entendido? ¡No volváis a asomar cara vuestra por restaurante!
Al pasar junto a la mesa, Gabriel cogió los billetes y se puso a pensar a toda velocidad. ¿A quién se los estaba quitando, a su amigo o a Vassily? Enrique ya se había desprendido de ellos como pago por la cena interrumpida, ergo como símbolo de intercambio ya no le pertenecían. Habían entrado a formar parte de la economía de Vassily el ruso. El mismo personaje que les estaba prohibiendo la entrada en su restaurante in aeternum y al que, probablemente, Gabriel no volvería a ver.
De modo que se guardó los cien euros en el bolsillo mientras seguía a Enrique.
En los dos comedores más cercanos a la puerta exterior había varias mesas ocupadas cuyos comensales se giraron para ver la retirada, no demasiado digna, del trío. Enrique trataba de taparse el pecho para que no se viera el logo luminiscente de MORPHEUS y no dejaba de musitar: «Qué bochorno, qué bochorno». Cuando salieron del restaurante, cruzó la calle y no paró de andar hasta llegar a la siguiente esquina. Allí recompusieron filas.
– Esta vez sí que te has superado -dijo Gabriel. No estaba avergonzado como Enrique, sino furioso porque apenas había conseguido meterse cincuenta calorías en el cuerpo.
– Él me ha agredido, lo habéis visto. La culpa ha sido suya.
– ¡Qué demonios va a haberte agredido! Lo único que quería era quitarte de en medio para pasar.
– Bueno, todavía podemos ir a comer unas raciones al Luque. Os invito yo, ya que os empeñáis en echarme la culpa.
En ese momento, recuperada la cobertura, el teléfono de Gabriel sonó. Tienez un videomenzaje, gorunko. Lo miró de reojo, sin prestarle mucha atención, pero al darse cuenta del nombre que aparecía en pantalla se quedó tan extrañado que volvió a comprobarlo.
Celeste del Moral. Era una amiga psiquiatra con la que había estado liado una temporada, poco después de divorciarse. ¿Cuánto había pasado de aquello? Nueve o diez años. Desde entonces, sólo se habían visto un par de veces, y siempre acompañados por otras personas.
– Esperad un momento -dijo.
Se apartó unos pasos. Herman seguía explicando que todo había sido un automatismo provocado por el movimiento del propio camarero. Enrique, que nunca quería hurgar en las heridas ajenas, decía que sí, que lo comprendía, pero que se olvidara ya de aquel asunto tan desagradable.
En el videomensaje, Celeste aparecía con el pelo suelto sobre el cuello de una bata blanca. De pronto se había vuelto rubia, pero no le quedaba mal.
– Gabriel, tengo algo que creo que te puede interesar. Una mujer de ochenta años, demenciada y en fase terminal de Alzheimer, ha empezado a hablar en sueños en un idioma desconocido.
Celeste hizo una pausa ante la cámara de su teléfono y sonrió.
– Y esto es lo que te llamará la atención, don «Investigador de lo oculto». De las palabras que dice, sólo hay una que entiendo. Atlántida. Llámame cuando quieras. Chao.
En el cerebro de Gabriel se encendió un diodo luminoso:
Atlántida.
Gabriel había pensado en la Atlántida al leerle las cartas a Iris y al acordarse de Valbuena. Ahora, el nombre del continente perdido se le presentaba por tercera vez en el mismo día. ¿casualidad?
«Algo me dice que mi suerte va a cambiar», se dijo. Quería pensar que para bien, pero lo cierto fue que sintió un escalofrío.
Era de suponer que Celeste lo llamaba porque él había escrito Desmontando la Atlántida y otros mitos. En realidad, sólo había dedicado a la Atlántida un capítulo de poco más de diez páginas, pues nunca le había concedido demasiada importancia a aquella historia. Pese a las enseñanzas de Valbuena, estaba convencido de que la Atlántida no era más que un invento de Platón, un juego intelectual que con el tiempo había hecho correr tantos ríos de tinta que casi se había convertido en una broma pesada.
Que una anciana con la mente devastada soñase con la Atlántida tal vez no significara nada. Si la buena señora había sido aficionada a las lecturas esotéricas, el nombre «Atlántida» podía habérsele grabado en la memoria. Por eso ahora brotaba de sus labios, mezclado con balbuceos inconexos que alguien podría tomar por un idioma desconocido.
Pero Celeste era una persona inteligente y de pensamiento compacto, poco dada a fantasías. Como psiquiatra, debía haber visto de todo. Si ella pensaba que allí había algo interesante, sin duda tenía razones fundadas.
Quizá se debía al desazonante sueño de la noche anterior, al momento de comunicación mental con Iris o a la acumulación de referencias y recuerdos sobre la Atlántida en un mismo día. O, simplemente, a que estaba a dos velas y necesitaba sacar dinero de cualquier parte. Lo cierto era que Gabriel se encontraba en un estado de lo más receptivo, así que, mientras caminaba tras sus amigos de regreso a sus cuarteles de invierno en el Luque, llamó a Celeste.
– ¡Hola! -contestó una voz alegre tras apenas tres pitidos-. No esperaba recibir tu llamada tan pronto.
«Porque siempre has sido un impresentable y un informal», comunicaba el subtexto.
– Te habría contestado incluso antes, pero es que el restaurante no tenía cobertura.
– ¡Qué excusa más buena para no coger el teléfono!
«Cuando uno tiene mala fama, no hay remedio», se resignó Gabriel.
– He visto en el mensaje que llevabas la bata. ¿Estás de guardia? Por cierto, se te ve estupenda.
– Gracias. Pues sí, estoy de guardia este fin de semana. Trabajo en la clínica Gilgamesh. Cuando quieras, puedes venir a verme.
– ¿Qué te parece ahora mismo?
– ¡Caramba! Sí que te interesa la Atlántida. Te mando la dirección.
Gabriel no sabía muy bien en qué podía desembocar aquello. Pero si el caso de aquella anciana con Alzheimer resultaba interesante, o al menos lo parecía, tal vez podría sacarle provecho.
Recordó la melodramática frase de Alborada: «Para volver a trabajar en televisión tendrás que hacerlo por encima de mi cadáver».
Cierto era que Gabriel no había dejado muy buena fama en el mundillo de la comunicación. Demostrar en directo que los poderes telepáticos de una estrella mediática como Sbarazki eran una patraña no había sido una de sus mejores ideas. Pero todo se olvida, y los medios tan poderosos como Kosmovisión siempre tenían enemigos. Alguno de ellos podía darle trabajo si le llevaba un reportaje interesante.
– Chicos, me voy a casa -dijo a sus amigos cuando ya se veía el cartel luminoso del Luque. La calle estaba llena de grupos que salían de cenar o de tomar cañas y se dirigían a los locales de copas.
– ¡Pero tío, que llevamos un montón sin verte! -dijo Herman.
– Estoy hecho polvo, de verdad. Anoche no pegué ojo. Pero no has comido nada -dijo Enrique-. Por lo menos pica algo.
– Tranquilo, se me ha quitado el hambre -respondió Gabriel, aunque tenía un agujero negro en el estómago.
De pronto se le ocurrió algo. Fuera verdad o mentira la existencia de la Atlántida, había una persona que lo sabía todo sobre ella: Valbuena.
– Herman, tú sigues en el Socialnet del instituto, ¿verdad?
– ¿Qué marrón me quieres colocar ahora? -Averigua si nuestro querido profesor Valbuena sigue vivo.
– ¿Para qué demonios quieres saberlo? -preguntó Herman sin pensar. Luego añadió-: Ah, es por lo de la chica islandesa…
Gabriel habría querido fulminarlo con los ojos. Pero Enrique también le estaba mirando, así que interrumpió a Herman antes de que revelara más.
– Tú búscalo. No creo que esté en el Socialnet, pero seguro que hay algún antiguo profesor que te puede dar su dirección.
– ¿Por qué no entras tú mismo?
– Porque yo no estoy en el Socialnet.
– Pues apúntate -respondió Herman, y añadió con cierto retintín-: Es gratis.
– ¿Para qué? ¿Para humillar a todos mis ex compañeros cuando vean que soy el único de la clase que ha triunfado en la vida? Mañana te llamo para preguntarte.
Gabriel se despidió con un cabeceo de Herman. Este no dejaba de refunfuñar, pero Gabriel estaba seguro de que lo primero que haría al día siguiente sería entrar en el Socialnet para buscar la información que le había pedido.
A Enrique le estrechó la mano, y al hacerlo le dio los cien euros que había recogido de la mesa, mientras pensaba: «Mira que soy idiota».
– ¿Qué haces?
– Si te parece, después de que el ruso nos haya amenazado en plan Jack el Destripador todavía le dejamos propina.
Enrique meneó la cabeza, pero se guardó el dinero. Después rebuscó en su bandolera y le dio a Gabriel un paquetito envuelto en papel burdeos.
– ¿Y esto?
– Feliz cumpleaños.
Enrique se dio la vuelta y se alejó hacia el Luque, siguiendo a Herman. A Gabriel le pareció ver que se había vuelto a poner colorado.
Capítulo 14
Madrid, la Castellana.
Una de las normas del código Alborada era: «Controla siempre la situación». Pero ahora, mientras subía en el ascensor privado que llevaba al ático de Sybil Kosmos, Alborada se dio cuenta de que no tenía la menor idea de lo que iba a ocurrir en los próximos minutos. Mucho se temía que no dependía de él. Todo se le había ido de las manos después de aquello.
Cuando se abrió el ascensor, el hombre que le había llamado le estaba esperando.
– Adriano Sousa -se presentó, estrechándole la mano.
– Creí que lo conocía ya -aventuró Alborada-. Pero cuando le he visto en el móvil me ha despistado.
– ¿Se refiere usted a esto? -preguntó Sousa, señalándose los dientes.
Alborada asintió. El hombre que conducía la limusina de SyKa era idéntico al que tenía delante, pero tenía implantes de cristal bioluminiscente en la dentadura.
– A quien vio fue a Fabiano, mi hermano.
– ¿Gemelos?
– Nuestra madre era la única que nos distinguía. Decía que yo era el Sousa Malo, y él el Sousa Peor.
Alborada sonrió como si aquel comentario fuera una broma. Pero Adriano Sousa, el Malo, tenía aspecto de ser un hombre muy peligroso, lo cual le hizo preguntarse cómo sería el Peor.
– Acompáñame al living, por favor.
El llamado living era un salón de casi cien metros cuadrados. Las paredes estaban pintadas de blanco y decoradas con cuadros que, calculó Alborada en un rápido barrido, debían valer entre cinco y diez millones de euros. En el centro había una estantería con antigüedades griegas y egipcias. Sin duda eran auténticas, pero ignoraba su cotización.
Adriano le ofreció algo de beber. Alborada pidió agua mineral mientras esperaba a Sybil. La puerta del baño más cercano al salón estaba entreabierta y se oía correr el agua en la ducha.
Pasados los cuarenta años, Alborada consideraba que se había ganado el derecho a no esperar por nadie. No era la primera vez que abandonaba la antesala de alguien que se creía un pez gordo por hacerle aguardar más de dos minutos.
Pero con Sybil Kosmos era diferente. Alborada podía conseguir reservas de un día para otro en los restaurantes más exclusivos, y los presidentes de las compañías y los secretarios de estado le cogían el teléfono. A SyKa tan sólo le hacía falta aparecer por la puerta para que el maître perdiera el trasero buscándole mesa, y eran ministros y jefes de estado quienes la llamaban a ella.
Además, hablando en plata, Sybil lo tenía cogido por los huevos.
Se oyó el deslizar metálico de la mampara al abrirse y después el zumbido del secador. Sybil salió del baño poniéndose una bata. Terminó de cerrársela en el mismo instante en que cruzaba la puerta, ofreciéndole a Alborada una fracción de segundo de cuerpo desnudo.
«Qué exhibicionista», pensó. Sybil medía uno sesenta y cinco, pero sus miembros estaban tan proporcionados que parecía más alta, efecto que procuraba reforzar usando tacón hasta en las zapatillas de baño. Tenía el pelo de color cobre, los ojos muy oscuros y algo juntos, la nariz ligeramente aguileña y los labios carnosos. Por separado no eran rasgos perfectos. Sin embargo, las cámaras la adoraban. Y su efecto en vivo resultaba aún más devastador.
Pero lo que más sorprendió a Alborada era que, tan sólo siete días después, en su rostro no quedaba la menor huella de los golpes.
* * * * *
Alborada había conocido personalmente a Sybil tres semanas antes, cuando asistió a su primera reunión como miembro del consejo directivo de Kosmovisión. Alguien llamó para decirle que no llevara coche, que pasarían a buscarlo.
Cuando la limusina llegó a la puerta de su casa, el chófer bajó y le abrió. Alborada recordaba haber pensado que aquel tipo tenía aspecto de matón, y cuando le sonrió luciendo unos dientes de cristal que brillaban como bengalas de colores, pensó que era como un malo de película. «Fabiano Sousa, el Peor», se apuntó ahora.
En la parte trasera de la limusina iba sentada la mismísima SyKa. Mientras el coche se dirigía a la Torre de Cristal, donde se encontraban las oficinas de Kosmovisión en Madrid, Sybil, sin tan siquiera presentarse, se arrodilló delante de Alborada y le abrió la bragueta.
Durante un par de segundos, Alborada tuvo la tentación de dejarse hacer. ¡Una felación de Sybil Kosmos, nada menos!
Probablemente, las cosas le habrían ido mejor de haberlo permitido.
– No, por favor.
El se subió de nuevo la cremallera y se deslizó a un lado en el asiento. Agarrar a la joven millonaria de la cabeza para apartarla de su entrepierna le habría parecido excesivo.
Sybil lo miró con un destello de ira en los ojos. Fue una fracción de segundo, pero provocó en Alborada una punzada de miedo que le subió desde los riñones hasta la nuca y que ni él mismo comprendió. De alguna manera, se dio cuenta de que era un temor innatural.
– ¿Por qué no? -preguntó ella.
– Estoy casado.
– ¿Y eso qué tiene que ver?
La joven se lo preguntó con incredulidad e incomprensión totales, como si Alborada le hubiera dado alguna razón peregrina: «No me puedes hacer una mamada porque la ballena azul está en peligro de extinción».
– Soy fiel a mi mujer.
– ¿Siempre lo eres?
– Estoy comprometido con ella. Y siempre soy fiel a mis compromisos.
Sybil se sentó junto a la puerta y se recompuso la falda, que se le había arremangado al arrodillarse.
– Me habían dicho que eres muy íntegro. Un hombre de una sola pieza.
– Así me gusta considerarme -respondió él, con cierta vanidad-. Siempre he seguido mi propio código.
– Un hombre de una sola pieza… -repitió Sybil, mirando por ventanilla con aire ausente.
Alborada no sospechó entonces que desde ese mismo momento SyKa había empezado a planear su demolición.
* * * * *
El 24 de abril, dos semanas después de su primer encuentro, Sybil lo había citado en su despacho de la Torre de Cristal. Alborada sospechaba que quizá intentaría seducirlo de nuevo, pero venía mentalmente preparado. No porque la joven SyKa no lo atrajese. Como cualquier otro varón, sentía impulsos sexuales por otras mujeres, y no sólo por la suya. Pero el código Alborada le prohibía permitir que los impulsos primarios guiaran su conducta. Eso se lo dejaba a los tarambanas con complejo de Peter Pan como Gabriel Espada.
Sybil estaba apoyada en el ventanal. Eran las cinco de la tarde de un día otoñal y el sol empezaba a declinar. Su luz hacía que el vestido malva que llevaba la joven se transparentara ligeramente.
Cuando oyó los pasos de Alborada, Sybil dejó sobre el escritorio la copa de champán que estaba bebiendo y se acercó a él contoneándose.
– Quiero pedirte disculpas por lo que te hice el otro día en la limusina. Respeto a los hombres íntegros.
Olía a perfume de violetas, y a algo más que flotaba en el aire como una nube fantasmal en forma de mano.
– Mejor dicho, respetaría a los hombres íntegros si hubiera conocido a uno solo en mi vida -prosiguió Sybil-. No creo que tú seas tan honesto como crees.
Sybil Kosmos era directora general de Kosmovisión, una mujer que cortaba cabezas pulsando una sola tecla de su móvil. Pero en ese momento Alborada no fue capaz de pensar en la empresa, ni en su carrera profesional, ni siquiera en la ley.
De pronto las ingles le ardieron de lujuria. Eso lo habría podido comprender. Lo que no entendía era el odio irracional que se había apoderado de él. Sólo quería borrar la sonrisilla condescendiente del rostro de aquella niñata rica.
– Te vas a burlar de quien yo te diga -dijo, y le dio un bofetón.
El golpe fue tan violento que restalló como un trallazo y ladeó la cabeza de Sybil. La joven se llevó la mano al labio, que empezó a sangrar al momento, y lo miró con un genuino gesto de terror.
– ¿Qué demonios pretendes?
«¿Demonios?», pensó Alborada. Esa era la palabra apropiada. De pronto se sentía poseído por algo o alguien que, desde luego, no era él. Era como si unos dedos invisibles hurgaran dentro de su cuerpo y arrancaran emociones primarias y violentas de sus mismas vísceras, como si los hilos de un titiritero escondido manejaran sus miembros a su antojo.
Cuando se quiso dar cuenta, tenía a Sybil en el suelo. Con una fuerza que ni él mismo sabía que poseía, le desgarró el vestido de arriba abajo, riiiiiiiip.
– ¿Qué estás haciendo? -dijo ella.
«La estás violando», se contestó él mismo. «Crimen. Cárcel». Pero no podía detenerse, sólo quería poseerla con la mayor humillación posible, hacerle daño y escuchar su llanto y sus gritos. Cuando terminó, su orgasmo fue casi sobrenatural, tan intenso que le dolió como si le hubieran clavado un tizón en las entrañas.
Y, de pronto, el odio y el deseo habían desaparecido. Sólo vio a una muchacha desnuda, tendida sobre los restos de su propio vestido, con el cuerpo lleno de contusiones y marcas de dientes en los pechos. Alborada comprendió de golpe la enormidad de lo que había hecho, se levantó, se colocó la ropa como mejor pudo y huyó de allí.
Antes de salir por la puerta un extraño impulso, como un imán que atrajera la carne, le hizo volverse. Sybil se había puesto en pie y le miraba, con los brazos cruzados sobre sus pechos desnudos. Pero no era un gesto para protegerse. Aunque tenía el rostro ensangrentado, SyKa estaba sonriendo.
«Sólo he hecho lo que ella quería», se dijo.
Desde ese momento, Alborada comprendió que se había convertido en esclavo y rehén de Sybil Kosmos.
* * * * *
Alborada sacudió la cabeza, pero no consiguió ahuyentar de su mente la escena.
«Yo no soy culpable», se repitió. Durante lo que mentalmente llamaba aquello no había sido dueño de sus actos. Por supuesto, era lo mismo que alegarían muchos violadores. Pero Alborada sabía que lo que le había ocurrido no tenía nada que ver con sus propios impulsos.
Cuando pensaba en ello -algo que intentaba evitar, en vano-, se decía que no había sido exactamente una posesión mental, porque en el interior de su cerebro sus pensamientos seguían siendo independientes. Pero un instinto animal que parecía salir de sus entrañas se había apoderado de su cuerpo, y un torrente de emociones primarias y tan intensas como un ciclón tropical había dominado sus actos.
Ignoraba cómo lo había hecho Sybil. Lo que sí sabía era que no podía ser natural.
Y también sospechaba el motivo de que Sybil lo hubiera manipulado para convertirlo de repente en una bestia viólenla y lasciva. «Eres un hombre de una pieza», le había dicho ella en la limusina. Probablemente hablaba en serio y creía que él era alguien íntegro y fiel a su propio código.
Y por eso mismo, como un niño caprichoso y malvado que ve a otro construir en la playa un hermoso castillo de arena, Sybil se había empeñado en destruirlo.
Cosa que conseguiría si divulgaba el vídeo que el Sousa Malo le había enviado al móvil.
Ahora, Sybil se acercó a él, vestida con una bata de seda.
– Perdona por sacarte de casa a estas horas, Alborada.
– No importa. Pero te advierto de antemano que no soy experto en criptografía ni documentos antiguos.
Sybil se acercó más a él y estiró el cuello para darle un rápido beso en los labios. Alborada sintió un arrebato de cálida ternura que no se correspondía en absoluto con lo que estaba pensando.
«Me está manipulando de nuevo», se dijo. ¿Cómo lo hacía? ¿Tenía algún aparato electromagnético que inducía estados de ánimo o se trataba de un don natural?
– El Códice no tiene tanta importancia. En realidad, estoy buscando a una persona. El dueño de este libro.
La televisión del salón se encendió. La imagen que apareció en pantalla era de un manuscrito antiguo. Alborada se acercó, y comparó las letras con las capturas del códice Voynich que había guardado en el móvil.
– Es la misma caligrafía, desde luego-dijo.
Lo más curioso era la ilustración. Una isla con un volcán en el centro, y bajo el volcán una pirámide rematada por una cúpula amarilla. Sobre la pirámide, un sacerdote le arrancaba el corazón a una víctima, ante la atenta mirada de un hombre con cuernos en la cabeza y una mujer vestida con una falda de campana.
Por alguna razón, sintió un escalofrío, como si aquel dibujo representara una amenaza real para él.
– ¿Qué significa esa ilustración?
– Es la Atlántida poco antes de su hundimiento.
– ¿Qué tiene que ver la Atlántida con el Códice Voynich?
– Que la persona que lo escribió es un superviviente de la Atlántida.
Alborada miró a Sybil a la cara para saber si hablaba en serio.
«De verdad se cree lo que me está diciendo», concluyó.
– ¿Quieres que lo entrevistemos para que diga: «Yo sobreviví a la Atlántida»? Yo ya no trabajo en Ultrakosmos. Si tu idea es que le…
– Ese hombre tiene algo que me pertenece. Quiero que vayas a buscarlo y lo traigas aquí.
– ¿Dónde?
– Estados Unidos.
– ¿No puedes precisar más?
– Lo sabrás en su momento.
Alborada se volvió hacia el Sousa Malo, que aguardaba a unos pasos con los brazos cruzados. Después miró de nuevo a Sybil y bajó la voz.
– ¿Por qué debo ir yo? Soy un ejecutivo, no un ejecutor. Seguro que conoces gente mucho más persuasiva y eficaz que yo.
– Es un asunto importante para mí, Alborada. No puedo confiar en cualquiera. Y tú me dijiste que eras un hombre de principios. Sé que me puedo fiar de ti.
Sybil se acercó más a él. A Alborada le pareció sentir, a través del aire, la tibieza de su piel bajo la bata.
– Aquello no tuvo importancia -susurró, como si le hubiera leído la mente-. Ven conmigo ahora. Te daré lo que cogiste por la fuerza, y mucho más.
Sybil lo tomó de la mano y tiró de él hacia la puerta de su alcoba. Aunque por el momento no había vuelto a utilizar su extraño poder, Alborada decidió que era inútil resistirse.
Antes de llegar al dormitorio, Sybil se soltó la bata, que resbaló sobre su cuerpo. Alborada se volvió y vio que Adriano Sousa estaba mirando. Debía estar ya muy acostumbrado a esas escenas, pero él se sintió avergonzado. Esto no está bien», se dijo. «Soy un hombre casado».
Era mejor olvidar sus principios por un rato.
– Si quieres que haga bien las cosas -dijo mientras entraban a la habitación-, tendrás que darme más información, Sybil. ¿Qué tiene ese hombre que te pertenece?
La joven se volvió y le sonrió.
– Algo diminuto y muy valioso, Alborada. Se trata de ADN.
Alborada se quedó sorprendido. ¿ADN?
Pero no tardó mucho en olvidar las palabras de Sybil. Lo que ocurrió en aquella alcoba hizo que la violación anterior pareciera un juego de niños.
Capítulo 15
Clínica Gilgamesh, al norte de Madrid
El taxi tomó una salida lateral de la carretera de La Coruña poco antes de llegar a Villalba. Después paró ante la clínica Gilgamesh.
– Son ochenta y cuatro euros, señor.
«Para qué le habré devuelto el dinero a Enrique», pensó Gabriel.
– Por ese dinero, podría haberme ido a la playa en tren.
– Es la tarifa.
Cuando Gabriel dejó en la bandeja dos billetes de cincuenta, el taxista los miró como si le hubiera ofrecido una muestra de heces.
– ¿No tiene electrocash o tarjeta, señor?
– Lo siento. La policía me tiene bloqueadas las cuentas.
Gabriel se acercó a la mampara de plexiglás y añadió en susurros:
– Tráfico de armas.
– Señor, este taxi incorpora una cámara conectada con la policía.
– ¡Pues dese prisa! ¡Cóbreme antes de que aparezca el coche patrulla!
A regañadientes, el taxista le devolvió un billete de diez, otro de cinco y un euro en calderilla. Gabriel, que no estaba para dispendios, lo recogió todo y salió del coche.
La clínica Gilgamesh era una instalación de aire moderno, con dos edificios de tres plantas unidos por un pabellón alargado. Los techos estaban sembrados de placas fotoeléctricas y las ventanas también eran solares. Ahora emitían una suave luminiscencia azul; una manera de malgastar la energía acaparada durante el día, pero ofrecían una imagen muy vistosa. «Aquí hay dinero», pensó Gabriel.
Se acercó a la verja de entrada y llamó al portero automático. En la pantalla apareció el rostro moreno de una empleada de seguridad.
– Vengo a ver a Celeste del Moral.
– ¿Su nombre?
– Gabriel Espada.
La mujer tecleó algo en una terminal y, al cabo de un rato, dijo en tono adusto:
– Espere un momento. La doctora del Moral saldrá a buscarle.
«Qué hospitalidad». Gabriel se arrebujó en la cazadora. El viento parecía arreciar cada vez más y traía consigo la seca gelidez de la sierra. No debía haber mucho más de diez grados. Se metió las manos en los bolsillos y encogió los hombros. Enrique le había regalado en navidades uno de sus gadgets, unas bolsitas de nanotejido que se guardaban en los bolsillos y que, al apretarlas varias veces, desprendían un calor muy agradable. Quién le iba a decir que le habrían venido bien en el mes de mayo.
Se acordó de que Enrique le acababa de dar otro regalo. Abrió el paquete y dentro encontró un llavero plateado. Tenía un botón y una especie de pantalla circular. Gabriel pulsó el botón y, para su sorpresa, apareció ante él, flotando en el aire, un holograma de la Tierra de unos dos palmos de diámetro. España y Europa estaban sumidas en las sombras, pero en la parte occidental de América aún no había anochecido. Conociendo a Enrique, el holograma estaría recibiendo en aquel preciso instante datos en tiempo real de toda una red de satélites.
«Es preciosa», pensó, extasiado ante el majestuoso giro del planeta virtual.
La Tierra. La Gran Madre.
«Creo que los humanos vamos a desaparecer de la faz de la Tierra».
Por una parte, a Gabriel le había gustado tanto la joven islandesa que deseaba creerla y no pensar que se trataba de una histérica con arrebatos paranoicos.
Por otra, de aceptar sus palabras, el fin del mundo era inminente. Una perspectiva poco prometedora. Aunque en los últimos tiempos Gabriel había pensado más de una vez «que paren el mundo, que me bajo», los detalles desagradables concretos que podían acompañar a una catástrofe global -frío glacial, hambrunas, guerras, canibalismo- no le atraían en absoluto.
Mientras esperaba a Celeste, Gabriel activó una búsqueda con las palabras clave «alerta», «volcanes» y «cámara de magma». Después refinó resultados y comprobó que varios artículos científicos mencionaban actividad geológica no sólo en los Campi Flegri de Nápoles, como había visto por la mañana en el tren, sino también en otros volcanes de Estados Unidos, Japón y Java. En las primeras frases se repetían términos como new magmatic injections, que hablaban por sí solos, o resurgent domes, que se referían a cúpulas de lava cada vez más altas. Sin embargo, nadie parecía estar poniendo en común esos datos. ¿Existía algún tipo de autocensura o de silencio oficial para evitar un pánico general?
Tal vez no fuese algo voluntario. Recordó unas líneas de La llamada de Cthulhu que se le habían quedado grabadas. Según Lovecraft, los humanos vivimos engañados en una isla de ignorancia y evitamos juntar los fragmentos dispersos de nuestro conocimiento, porque la visión total de la realidad que descubriríamos bastaría para enloquecernos.
Un fantasma pálido apareció en la periferia de su visión. Gabriel casi dio un respingo, pero al apartar la vista del móvil comprobó que no era ninguna criatura lovecraftiana, sino Celeste, que venía andando hacia la verja. El viento hacía revolotear su bata blanca y le agitaba el cabello teñido de rubio. Lo que más le llamó la atención era que cojeaba y se apoyaba con el brazo derecho en una muleta de codo. Algún problema con el menisco o los ligamentos de la rodilla, pensó. A Celeste siempre le había gustado el deporte, jugaba muy bien al tenis y el pádel, y esquiaba siempre que podía. «Ya no tenemos edad para ciertas cosas», pensó Gabriel.
Estudió su figura con ojo crítico. Las caderas se veían un poco más anchas. Comprensible después de tener dos hijos.
Gabriel no los conocía. Tampoco había asistido a su boda. Habría sido una situación incómoda. Había empezado a acostarse con Celeste cuando ella, que por entonces llevaba el pelo de color natural, empezaba a plantearse romper con Pedro, su pareja. Se trataba de la típica crisis de los treinta que Gabriel había utilizado durante la lectura en frío de Iris. Sólo que, en el caso de Celeste, ella había salido de su encrucijada vital reforzando su relación. Al menos, desde el punto de vista legal.
En parte, si Celeste había emprendido la huida adelante casándose con su novio era porque Gabriel no se había atrevido a seguir con ella. Una noche, después de hacer el amor, Celeste encendió un cigarrillo, se tumbó boca arriba en la cama y le dijo:
– Se lo he contado todo a Pedro.
Aquello hizo dar marcha atrás a Gabriel, y más aún cuando ella añadió: «Te quiero». Una de Las primeras cosas que ella y Gabriel habían pactado era que estaba prohibido enamorarse. Típicas palabras que a la larga nunca servían para nada.
Celeste plantó la mano izquierda sobre una cerradura dactilar y la verja se abrió. Después aguardó sin trasponer el límite, mientras trataba de arreglarse el peinado. Ahora comprendía Gabriel por qué había tardado tanto en aparecer. Venía maquillada como quien sale a cenar, no como quien tiene guardia en una clínica.
– Tienes buen aspecto -dijo ella.
– El tuyo es mucho mejor que bueno -respondió Gabriel, con sinceridad.
Se besaron. Ella seguía haciéndolo igual que cuando se conocieron en aquella fiesta: le besó en las mejillas, pero rozándole las comisuras de los labios. Olía al mismo perfume de Verino que usaba diez años antes, y Gabriel se dio cuenta al instante de que seguía habiendo química entre ambos.
«Danger, danger, danger», le avisó su alarma interior.
– Hace frío -dijo Celeste, apoyando un momento la muleta en la verja para cerrarse mejor la bata-. Vamos dentro.
Cuando vio que volvía a coger la muleta, Gabriel se decidió.
– ¿Cómo ha sido, esquiando o jugando al tenis?
– Oh, no pasa nada. Ya está mucho mejor. Voy recuperando poco a poco, con rehabilitación.
Atravesaron un camino asfaltado con una especie de tartán rojizo y rodeado por un jardín muy cuidado. Las puertas de cristal se abrieron. Al ver a Gabriel junto a Celeste, la guardia de seguridad le saludó con más amabilidad.
– Si hubieras venido mejor vestido, a lo mejor te habría dejado pasar -susurró Celeste con una sonrisa traviesa.
Todo en el vestíbulo se veía nuevo, luminoso y de tonos alegres. Más que un centro para estudios geriátricos podría parecer una maternidad. Había mármol brillante, cuadros minimalistas de colores vivos y un par de estructuras retorcidas de metal plateado que quizá representaran algo. O quizá no.
– No conocía esta clínica -dijo Gabriel.
– Pertenece a la fundación del mismo nombre. El Proyecto Gilgamesh nació para combatir la mayor enfermedad del siglo XXI: el envejecimiento. Este es su primer centro en España, y uno de los más importantes que tiene en el mundo.
– Gilgamesh era un héroe babilonio, ¿no?
– Sumerio -le corrigió Celeste mientras llamaba al ascensor-. Gilgamesh tenía tanto miedo a la muerte que atravesó el mundo buscando al único hombre inmortal, un anciano llamado Utnapishtim que había sobrevivido al diluvio universal.
Al oír mencionar aquella catástrofe mítica, Gabriel tuvo una sensación de deja vu. La puerta del ascensor se abrió. Celeste siguió hablando, de forma casi automática. Debía de ser un discurso ensayado para los visitantes a los que querían sacar donativos.
– Utnapishtim le dijo que no podía enseñarle el secreto de la vida eterna, pues él sólo era inmortal por voluntad de los dioses. A cambio, le hizo un regalo: una planta con la que podía recuperar la juventud.
– Qué detalle.
– Nosotros intentamos hacer lo mismo. De momento, no tenemos una fórmula mágica para convertir a los humanos en inmortales. Pero podemos paliar los efectos de la vejez mientras esa fórmula llega.
– ¿Cuántos años vivió Gilgamesh?
– Por desgracia, cuando se estaba bañando una serpiente le robó la planta. Por eso las serpientes se renuevan cambiando la piel. -Celeste sonrió con cierta melancolía-. La mayoría de la gente no me pregunta el final de la historia. Me la has estropeado un poco.
Salieron del ascensor en el piso 3 y recorrieron un pasillo impoluto, decorado con más cuadros minimalistas y con plantas.
– Parece que aquí hay dinero.
– Lo hay. Uno de nuestros principales patrocinadores es Spyridon Kosmos. Tiene casi noventa años, así que está más que interesado en que hallemos cuanto antes una forma de detener el envejecimiento. Aunque no creo que a él le llegue a tiempo.
– Spyridon Kosmos. Qué curioso -murmuró Gabriel. Habían hablado de él esa misma noche. Las coincidencias parecían acumularse.
– ¿Por qué lo dices?
– Por nada. Pero entonces no tenéis dinero sin más, sino muchísimo dinero.
– ¿Te molesta?
– ¿Y por qué iba a molestarme?
– Hay gente que critica que se invierta dinero en estudios geriátricos. He llegado a leer artículos de periodistas que aseguran que existe un nuevo lobby de ancianos adinerados, y que por su culpa se desvían fondos que serían más útiles tratando otras enfermedades. Lo más gracioso es que esos tipos hablan como si no fueran a pasar por el mismo trance.
– A lo mejor pretenden suicidarse cuando cumplan los sesenta y cinco. Sería un gran alivio para el erario público.
– No lo sabes tú bien.
Se cruzaron con un enfermero, y Celeste cruzó unas breves palabras con él. Después, siguió dándole explicaciones a Gabriel, como si fuera un inversor ante el que justificara los gastos.
– Ya ha empezado a jubilarse oficialmente la vanguardia de nuestro babyboom. Ahora mismo hay un veinte por ciento de la población española que tiene más de sesenta y cinco años.
– Un país de jubilados.
– Todavía no. El grueso de los babyboomers se encuentra en edad de cotizar, como tú. De hecho, estrictamente hablando perteneces a la última generación del babyboom.
– Siempre llegué el último a todo.
– Lo cual significa que dentro de veinte años te tocará jubilarte.
«No sé de qué me voy a jubilar», pensó Gabriel.
– Para entonces -siguió Celeste-, nuestra pirámide de población parecerá más bien una seta. Además, el número de octogenarios superará al de mujeres de entre cuarenta y cinco y sesenta años.
– ¿Y eso qué tiene que ver?
– ¿Quién cuida a los ancianos? -preguntó Celeste, abriendo la puerta de la habitación 321.
«Las mujeres», pensó Gabriel, pero no dijo nada, temiéndose que le cayera de rebote algún comentario sobre la inmadurez o el egoísmo masculinos.
– En ese caso, no entiendo por qué tanto empeño en alargar la vida. No es que defienda la eutanasia, pero si me lo pintas tan negro…
– No se trata de prolongar la vida sin más. Lo que queremos es retrasar el envejecimiento lo bastante como para que todos tengamos vidas activas más largas.
– ¿Pretendéis hacerme trabajar hasta los setenta y cinco años?
– Aquí sólo hacemos milagros, Gabriel. Lo imposible se lo dejamos a Dios -dijo Celeste. «Touché», pensó Gabriel.
La habitación no era muy grande, pero se veía tan limpia y nueva como el resto del edificio. Había una cama con una mujer durmiendo, y una mampara extensible tras la que se recortaba la sombra de otro lecho.
– No se trata sólo de trabajar más años -dijo Celeste-, sino de que los ancianos puedan valerse solos durante más tiempo. De lo contrario, la Seguridad Social será inviable. Ahora mismo hay grandes dificultades para mantenerla en pie, y mucha gente se está quedando fuera del sistema. Como estas dos mujeres.
Se acercaron al pie de la primera cama. La mujer tenía la cara cubierta por una máscara blanca de un material brillante que la hacía parecer un androide de película de ciencia ficción.
– ¿Ésta es tu octogenaria con Alzheimer?
– No. Es una indigente a la que apalearon en un paso subterráneo. Después, por si era poco, le arrojaron ácido en la cara.
– Qué hijos de Satanás. -Por el moldeado que dibujaba la sábana sobre su cuerpo, Gabriel dedujo que no era ninguna anciana. De hecho, parecía tener buena figura-. No parece mayor. ¿Qué hace aquí?
– Tengo una amiga en Urgencias del Gregorio Marañón. Allí siempre están colapsados. Cuando mi amiga intentó averiguar quién era esta mujer, le fue imposible averiguar incluso su nombre. Tiene amnesia global. No sólo no se acuerda de nada de su pasado, sino que es incapaz de fijar los recuerdos recientes.
– ¿Síndrome de Korsakov? -Al ver que Celeste enarcaba las cejas, añadió-: Recuerda que empecé Psicología.
– Se parece mucho a un Korsakov. De hecho, sufre amnesia retrógrada y anterógrada. Pero el Korsakov auténtico suele ser resultado de alcoholismo crónico, así que esta mujer debería tener las transaminasas y otros indicadores por las nubes. Sin embargo, su sangre está limpia. Es un caso interesante.
– No acabo de entender qué pinta esta paciente en un centro de estudios sobre el envejecimiento.
– No es tan complicado de entender.
– Ilumíname.
– Mi papel en la clínica Gilgamesh es estudiar el deterioro de la memoria. Un Korsakov o un pseudoKorsakov en una persona joven pueden ayudarnos a comprender mejor los mecanismos del recuerdo y el olvido. Mi amiga sabe que me interesan esos casos, y por eso me ha derivado a esta mujer. Sólo lleva aquí tres días, pero cuando se cure un poco le pondremos los electrodos para monitorizar sus ondas cerebrales y le haremos una resonancia.
– Muy bien, madre Teresa. ¿Por qué no me enseñas a tu otra paciente, la que sueña con la Atlántida?
* * * * *
Pasaron al otro lado de la mampara. La mujer que dormía en la segunda cama era realmente anciana, y olía a la mezcla inconfundible de la edad y los hospitales, aunque la habían perfumado con una colonia de bebés que tenía un toque a limón.
– Se llama Milagros Romero. Alzheimer terminal, como te dije. Ni se levanta ni habla. Tampoco tiene medios económicos, así que ahora está bajo la tutela del Estado, que paga su estancia aquí gracias a un convenio con la clínica.
– ¿No tiene familia?
– Vivía con un hijo, su único pariente vivo, que sufría una psicosis depresiva y se tiró de un sexto piso.
Milagros tenía en la cabeza unos electrodos que monitorizaban su sueño y mostraban las ondas cerebrales en una pantalla situada sobre el cabecero de la cama.
– Éstas son ondas theta. Y esto de aquí son los complejos K -dijo Celeste, señalando unos picos que destacaban del trazado general-. Nos indican que Clara se encuentra en la fase 2 del sueño. Si ocurre como anoche, cuando entre en la fase 4 y aparezcan las ondas delta, empezará a hablar en sueños.
– Un momento. Si no recuerdo mal, el sueño se produce en la fase REM [3], no cuando uno está en la fase 4, durmiendo como un tronco.
Celeste sincronizó la pantalla con su móvil. El electroencefalograma quedó minimizado en una ventana lateral, mientras la imagen principal mostraba un vídeo de Milagros. Por la fecha, Celeste lo había grabado la noche anterior.
La cámara hizo un zoom muy rápido sobre los párpados de la anciana. Estaban cerrados y bajo ellos no se apreciaba movimiento ninguno de los globos oculares, como habría ocurrido en sueño REM. En un barrido que mareó a Gabriel -Celeste no tenía futuro como directora de cine-, La imagen se centró en el electro.
– ¿Ves? Ésas son ondas delta, así que cuando Milagros empezó a hablar estaba en la fase 4. El sueño más profundo de todos. Pero observa estos picos.
Alternando con las delta, que eran muy amplias, se veían episodios muy breves de ondas que parecían los dientes de una sierra diminuta.
– ¿Eso es normal?
– No. Nunca había visto esta mezcla de ondas -respondió Celeste-. Ahora, escucha lo que pasó.
La grabación volvió a centrarse en el rostro de la anciana, que había empezado a hablar. Lo que decía resultaba ininteligible, pero parecía un lenguaje articulado. A ratos cambiaba de tono, como si varios personajes dialogaran en su interior. Gabriel pensó en los endemoniados de la Biblia -«Mi nombre es Legión»- y sintió un escalofrío. Habia visto supuestos casos de posesión diabólica, pero esto era mucho más estremecedor.
– Impresiona un poco, ¿verdad? -dijo Celeste.
– Es como si hablara desde el más allá.
Celeste aceleró un poco la imagen.
– Vamos al minuto 16. Escucha esto.
Gabriel acercó la oreja al pequeño altavoz de la pantalla. Pudo distinguir por dos veces, claramente pronunciada, la palabra Atlántida, separada por diez segundos de más jerigonza incomprensible.
– A ver si sé resumirlo -dijo, enderezándose y apartándose un poco de la anciana-. Una mujer que hace semanas perdió la capacidad de hablar se dedica a soltar parrafadas en la fase más profunda del sueño, cuando según todos los manuales no debería ser capaz de soñar. Además, lo hace en un idioma desconocido y mencionando un lugar que nunca existió.
Así es. Investigue lo oculto, señor Espada. Es su trabajo. Yo no sé qué pensar.
– ¿Se lo has contado a alguien?
– No. Ya te he dicho que esta grabación la tomé anoche. Aún no lo he comentado con nadie, más que contigo.
– ¿Has hecho dos guardias seguidas?
– Y hasta tres. -Celeste puso cara de circunstancias-. Quiero mudarme de casa.
– Entiendo. Así que a tu marido le toca cuidar de los niños.
Celeste suspiró. Gabriel observó que apretaba la empuñadura de la muleta con fuerza, hasta que los nudillos se le ponían blancos.
En ese momento, el móvil de Celeste emitió un pitido.
– Perdona, tengo que dejarte un momento.
– Tranquila. Si alguna de las dos sufre una crisis le haré un bypass modular sinérgico. Es mi especialidad.
– No lo dudo. -Celeste le tiró de la oreja, en un gesto muy suyo-. Madura, Gabriel Espada. Madura.
– Sí, mami. Por cierto, ¿no tendrás una chocolatina? El restaurante donde he cenado era algo tacaño con las raciones.
– Veré lo que puedo hacer.
Frente a ambas camas había un sillón tapizado en color crema que estaba pidiendo a gritos que alguien lo usara. Cuando Celeste salió de la habitación, Gabriel se sentó en él, pulsó un botón que tenía junto al brazo derecho y comprobó que al hacerlo salía una extensión para estirar las piernas. Habían diseñado el asiento para alguien más bajo que él y el reposapiés apenas le llegaba por debajo de las rodillas, pero resultaba bastante cómodo.
Gabriel cerró los ojos. Mientras pensaba en ondas del sueño, las beta propias de la vigilia se convirtieron en alfa y su respiración empezó a acompasarse. Sus pensamientos empezaron a vagar en asociaciones libres, apenas controlados por su voluntad. Iris, Celeste y la jovencísima C le hablaban de volcanes que hundían continentes perdidos, mientras el camarero le traía una y otra vez un steak tartar achicharrado y se lo volvía a llevar.
Sus ondas se hicieron más lentas y amplias, su respiración se volvió más profunda y su cabeza se venció sobre la mullida oreja del sillón. Cuando aparecieron los complejos K, Gabriel ya no podía pensar en ellos. Se había hundido en las oscuras aguas de Morfeo, y estaba tan cansado que siguió buceando en picado hasta las ignotas profundidades de las ondas delta.
Y fue entonces, en el momento en que su mente debía hallarse en vacío y reposo absolutos, cuando empezó a soñar.
O algo parecido a soñar.
Capítulo 16
En algún tiempo y lugar
Extraño. Ajeno.
Fuera. Dentro.
Todo era distinto. Las dimensiones. Las formas. Los huecos. Los salientes. Erróneos.
Gabriel levantó los brazos sobre la cabeza, y al hacerlo notó que eran más cortos. «¿Me he vuelto más pequeño?», pensó.
A su alrededor se oían voces. Muchas. Decenas de voces hablando en un idioma desconocido y que, sin embargo, entendía.
Gabriel quiso mirar a la derecha, pero giró el cuello a la izquierda. Se dio cuenta de que no controlaba los movimientos. Los movimientos. No sus movimientos. Estaba escondido detrás de unas pupilas que no eran las suyas, agazapado entre unos tímpanos que no le pertenecían.
Estaba dentro de otra persona.
Por alguna razón, Gabriel pensó que aquella persona se hallaba tan desorientada como él. Era como si a ambos, a Gabriel Espada y a su anfitrión, los hubieran trasladado allí desde otro lugar.
No. En el caso de la persona en cuyo cuerpo se había aposentado Gabriel no había «otro lugar». Un pensamiento teñido de perplejidad y miedo resonó en el interior de su cabeza, y Gabriel captó sus reverberaciones como si aquel pensamiento lo hubiera concebido él mismo:
«No recuerdo nada antes de este momento».
Los ojos de su anfitrión giraron en derredor, explorando su entorno. Se encontraba en un patio de suelo enlosado, rodeado por una columnata de dos pisos e iluminado por antorchas que arrojaban luces y sombras cambiantes entre los pilares pintados de rojo y ocre. Las paredes del piso inferior se veían decoradas con hermosos frescos que representaban paisajes. Una balaustrada de madera rodeaba la galería del segundo piso, y sobre ella se acodaban decenas de personas, tal vez más de cien, hombres y mujeres mezclados. Era de noche, pero Gabriel no podía saber si lucían las estrellas o había nubes, pues el cielo se veía como una mancha negra e indistinta contra el perfil crepitante de las llamas.
Los hombres, de cabellos largos y trenzados, llevaban el torso al descubierto, salvo algunos más ancianos que vestían túnicas largas. Las prendas más comunes eran faldellines o taparrabos largos, muchos de ellos con taleguillas ceñidas que marcaban los genitales. Las mujeres, maquilladas y adornadas con diademas, collares y ajorcas de oro, vestían largas faldas de volantes de colores y vistosos corpiños que algunas llevaban abiertos para exhibir sus pechos.
El anfitrión de Gabriel siguió girando sobre sí mismo con los brazos en alto. Se hallaba en el centro del patio, pisando las losas frías con los pies descalzos. Pese a que aquella persona, fuese quien fuese, no recordaba cómo había llegado allí, sabía al menos que ese suelo era resbaladizo y que debía tener cuidado si no quería correr un grave peligro.
«Peligro, ¿por qué?», se preguntaron a la vez Gabriel y su anfitrión.
Además de la gente de la balaustrada superior, había tres personas más en el patio. Dos eran varones, jóvenes de veinte años como mucho. Ataviados con simples taparrabos, en sus cuerpos flexibles y morenos no sobraba una gota de grasa. La tercera era una muchacha de talle de junco, con el cabello recogido tras la nuca en una trenza rodeada por un cordón de oro. Vestía tan sólo una faja de tela alrededor de la cintura y las ingles, como los hombres. Cuando alzó los brazos para saludar, sus pechos, muy generosos para ser una joven tan delgada, se juntaron marcando una profunda línea de sombra entre los pezones pintados de bermellón.
La noche era fresca a pesar de las antorchas. Gabriel notó cómo sus propias tetillas se ponían de punta. Su anfitrión las miró de reojo, y Gabriel comprendió las sensaciones raras que estaba experimentando en diversos lugares de su anatomía.
La persona en cuya mente y cuyo cuerpo se había incrustado en silenciosa simbiosis era una mujer.
«Y bastante joven», pensó Gabriel, juzgando por su piel y el aspecto de sus pechos. A Gabriel se le habían erguido las tetillas de frío en muchas ocasiones, pero aquella impresión era más intensa, dolorosa y placentera al mismo tiempo. Sin embargo, lo más extraño para él era lo que tenía entre las piernas y lo que a la vez le faltaba, la sorda y palpitante presencia / ausencia de algo que no alcanzaba a comprender.
El aire estaba empapado de olores. Las maderas aromáticas y la resina que ardían en antorchas y pebeteros, el sudor mezclado con el aceite que impregnaba cabelleras y pieles, perfumado a su vez con rosa, mirto o canela. El yeso húmedo de una pared recién blanqueada. El aroma pungente del ozono en la atmósfera, presagiando tormenta.
Entonces captó otro olor dulzón y pesado. Desagradable para Gabriel, neutral para su anfitriona. Olor a establo. La joven se dio la vuelta.
Un toro enorme, negro como la noche, entró en el patio por una puerta de madera claveteada cuyos batientes se acababan de abrir. El animal emitió un mugido ronco y profundo y cargó contra ella. No era un toro de lidia, pero tampoco un buey ni un cabestro, sino un semental agresivo y con instinto de embestida, armado de cuernos ceñidos con guirnaldas de oro y tan largos y aguzados como espadas.
La joven no tenía recuerdos. Era como si acabara de nacer en aquel momento. Sin embargo, obedeciendo a un instinto grabado en algún rincón inaccesible de su ser, se puso de puntillas y danzó en el sitio, con las manos en alto y el corazón palpitando como un timbal. Gabriel quiso gritarle que se apartara, que huyera, pero ella aguantó mientras el toro se le venía encima con la inercia de un furgón blindado sin frenos.
En el último momento, la muchacha se revolvió sobre sí misma como una peonza, acompañando el giro con una torsión de cintura. El cuerno derecho del toro pasó a apenas dos dedos de su cuerpo y Gabriel sintió su aliento húmedo y caliente en la piel del costado. En la balaustrada superior del patio se oyeron chillidos de terror y excitación, seguidos por un «ooohh» de alivio y admiración que no necesitaba traducción.
– ¡Kiru, bien! ¡Kiru, bien! -gritaron varias voces, y Gabriel y su anfitriona comprendieron que aquél era su nombre.
La muchacha se apartó del toro y las ajorcas que rodeaban sus tobillos tintinearon como cascabeles. Un extraño calor corrió por su vientre, mezcla de miedo, emoción y placer al oírse aclamada por la gente.
El animal embistió en vano contra los demás participantes en el ritual, que lo burlaron con graciosos recortes, y luego se quedó en el centro del patio, confuso. La muchacha de los pechos opulentos se volvió hacia la anfitriona de Gabriel y gritó:
– ¡Kiru, tú! ¡Tú, Kiru!
La joven llamada Kiru volvió a levantar los brazos y correteó en círculos, tentando al toro como un banderillero, pero con las manos desnudas. Cuando el cornúpeta se decidió a embestir, Kiru corrió aún más rápida que él, directa contra sus astas. Gabriel habría querido cerrar los párpados, pero no le obedecían a él. No tuvo más remedio que ver cómo la negra testuz del toro y aquellos ojos que parecían de obsidiana se hacían cada vez más grandes al acercarse a Kiru y a él.
El pie derecho de la joven batió con fuerza en el suelo, y todo lo que veía Gabriel cambió de perspectiva. Kiru plantó las manos en la frente del toro, se revolvió en el aire sobre el corpachón negro y por un instante lo que estaba arriba pareció encontrarse abajo. Los pies de la chica volvieron a chocar con las losas del suelo y su cuerpo rodó en una ágil voltereta para absorber el impacto del golpe. Un segundo después estaba de nuevo en pie, contemplando cómo se alejaba la grupa del toro burlado y levantando los brazos a la gente que rodeaba el patio.
– ¡Kiru, bien! ¡Kiru, bien! -volvieron a gritar.
* * * * *
Después de aquello hubo un temblor, una ligera discontinuidad, como cuando se producían cortes en las desgastadas películas que se proyectaban en los cines de barrio. Gabriel vivió otra escena, y otra, y otra. Las imágenes y las sensaciones se sucedieron. A veces, Gabriel no estaba seguro de si pasaba de nuevo por la misma situación o se trataba de otra ligeramente distinta. Kiru y sus compañeros volvieron a saltar sobre toros negros, pero también sobre otros blancos, marrones o pintos.
Los jóvenes que acompañaban a Kiru en el patio también recibían aplausos y jaleos. Pero Kiru era la favorita de la gente. Ella aguantaba más tiempo que nadie antes de recortar al toro y arriesgaba con las cabriolas más originales, muchas veces sin apoyar siquiera las palmas sobre el animal o saltando tic espaldas, guiada tan sólo por el sonido de sus pasos. Gabriel empezó a pillarle el gusto a aquel ritual, como si estuviera participando en un videojuego hiperrealista.
En aquellas tauromaquias no se mataba al toro. Cuando el animal estaba cansado de correr en vano, le abrían la puerta y le dejaban salir de nuevo. Ya fuera del patio, lo apresaban con lazos y lo sacrificaban a Isashara y a Minos, y hombres y mujeres compartían su carne asada sobre brasas mientras bebían vino rebajado con agua y endulzado con miel.
Cuando Kiru pensó en Isashara y Minos, Gabriel leyó sus pensamientos y supo que eran los grandes dioses que moraban en la lejana montaña de fuego, cruzando el Gran Azul, al norte del país de Widina donde ahora vivía.
«¿Minos?», se preguntó Gabriel. ¿Sería el mismo Minos de la leyenda del Minotauro?
A veces Kiru no participaba en el rito, sino que asistía desde la balaustrada junto a Unulka, una de las sacerdotisas del Palacio de las Hachas. Al parecer, Unulka era su madre. Al menos, se comportaba como tal, aunque Kiru no tenía recuerdos de su infancia con ella, e ignoraba quién era su padre.
En realidad, Kiru no guardaba recuerdos anteriores al momento en que Gabriel se había unido a su mente y ambos habían bailado delante del toro. Antes de aquel instante sólo intuía una bruma amarilla y espesa como una nube de azufre. Y un nombre que flotaba en ese bruma.
Atlas…
* * * * *
En una de las ocasiones en que Kiru participaba en la tauromaquia desde la galería, una muchacha llamada Gubaini que intentaba rivalizar con ella en audacia apuró demasiado en un recorte. En el momento en que giraba sobre sus talones para esquivar al toro, el astado se revolvió y la hirió en el costado. Entre gritos de horror y excitación del público, Gubaini cayó al suelo, y cuando intentó levantarse sus pies resbalaron en las losas.
Kiru y los dos jóvenes corrieron hacia el toro, gritando para atraerlo y apartarlo de Gubaini. Pero el animal los ignoró, clavó el cuerno en el vientre de la muchacha y hurgó hasta sacarle los intestinos.
Gabriel empezó a pensar que aquello no era un videojuego.
* * * * *
Otras jóvenes se casaban y tenían hijos. Pero para Kiru el tiempo era como resina endurecida en una noche de helada. Su madre le decía que eligiera marido entre los mozos del palacio.
– Pues los hay muy apuestos. Incluso para una joven gacela como tú es dulce dejarse atrapar por la red del cazador en el lecho. ¿Es que no quieres escoger?
– Kiru no tiene prisa, madre. ¿Por qué habría de tenerla?
Unulka la miraba con gesto preocupado, y Gabriel comprendía que ella veía en su hija algo extraño que la propia Kiru no alcanzaba a captar.
Por ejemplo, que siempre hablara de sí misma en tercera persona.
– Las cosechas pasan, las nieves caen y se vuelven a fundir, pero para ti cada primavera es la misma, Kiru.
– Tus palabras suenan extrañas para Kiru, madre.
Durante una tauromaquia en la que Kiru no participaba, ella y Gabriel notaron algo extraño, un contacto inmaterial en su piel, como una débil corriente eléctrica. Kiru se volvió a la derecha y vio a un joven más alto que los demás, con hombros anchos y rectos y las sienes rapadas. Sus ojos en forma de almendra estaban clavados en sus pechos, de los que Kiru se sentía tan orgullosa. Ella apartó la mirada, sonrió y se cubrió el escote con el abanico, fabricado con plumas de un ave gigante que vivía en las lejanas tierras del sur, allí donde las arenas arden. Pero luego se volvió a destapar.
* * * * *
En el siguiente recuerdo, Kiru paseaba por las salas y pasillos del palacio, al atardecer. Las sombras empezaban a brotar de los rincones como manchas de tinta extendiéndose por el papel. Era el amparo de la oscuridad lo que buscaba Kiru. Llegó a una sala vacía, un almacén al que pronto traerían las grandes tinajas llenas de aceite de oliva recién exprimido. Allí la esperaba el joven alto con el que se había citado por medio de una sirvienta.
Kiru sentía el cuerpo tenso y las rodillas blandas. Se acercó a él contoneándose, y su cimbreo hizo que todas sus joyas tintinearan con un sonido cristalino. El joven sonrió y se tocó la taleguilla que tenía entre las piernas.
– Si sigues mirándome así, esto no me va a caber dentro.
Kiru se desató los lazos de su chaquetilla roja y sus pechos, comprimidos hasta ahora, subieron enhiestos con un ligero bote, como dos bailarines citando al toro. El toro, que en este caso era el joven apuesto, acudió al reclamo, rodeó el talle de Kiru, enterró la cara entre sus pechos y empezó a lamerlos. Kiru le agarró del pelo para que no se apartara y cerró los ojos. Una deliciosa corriente le subió por detrás de las orejas y un calor líquido le bajó desde el vientre hasta las ingles húmedas.
Gabriel habría querido esconderse, pero no podía huir de aquellas sensaciones tan intensas. Estaba excitado y a la vez asustado de lo que temía que iba a ocurrir. A Kiru, por razones distintas, le ocurría algo parecido.
De súbito, el joven se apartó de Kiru. En la penumbra de la bodega, los círculos negros de sus pupilas se veían rodeados de blanco.
– ¿Qué me estás haciendo? -El muchacho se golpeó con los nudillos en sus sienes rasuradas, tan fuerte que el hueso sonó como un pequeño tambor-. ¡Sal de mi cabeza! ¡Sal de mi cabeza!
El joven salió corriendo del almacén, sin dejar de gritar. Kiru se quedó con los brazos abiertos en el aire, los pechos desnudos y el vientre tembloroso de deseo, sin comprender qué había sucedido.
«Es una telépata activa», pensó Gabriel. Eso explicaría por qué estaba recibiendo sus visiones. Lo que no sabía era de qué manera las vivencias de Kiru habían cruzado el mar de tiempo que sin duda los separaba. ¿A través de la mente de la anciana? Pero ¿cómo?
* * * * *
En el siguiente ritual del toro, Kiru salió al patio con los demás jóvenes. Estaba frustrada, porque le habían puesto en la boca el dulce fruto del deseo para quitárselo de los labios. Gabriel quiso advertirla, pues se había dado cuenta de que Kiru parecía menos concentrada que otras veces, pero la comunicación entre ellos era unidireccional.
Kiru arrancó a correr hacia el toro. Tenía pensado empezar con una voltereta poniendo las manos sobre la cabeza del astado. Pero en su mente se cruzó la imagen de sí misma haciendo un trompo sin apoyarse, y en el último momento dudó sobre la maniobra que iba a realizar. La duda provocó que su pie derecho hiciera un extraño y resbalara en las losas.
Sobre el grito de la gente se oyó otro más agudo, el alarido de su madre. Kiru vio cómo la punta del cuerno se acercaba a su piel, y por un instante esperó el milagro de que rebotara en ella, inofensivo, pues ¿cómo podía ocurrirle lo mismo que le había ocurrido a la infortunada Gubaini? Esas cosas siempre les sucedían a los demás.
Pero el pitón rasgó la piel, desgarró los músculos del seno derecho y se abrió paso entre las costillas. Kiru notó una sacudida muy fuerte, y en el interior de su cuerpo ella y Gabriel pudo oír el áspero crujido de asta contra hueso. Un volteo, y de pronto el toro ya no estaba. Las piernas de sus compañeros se veían raras, torcidas en ángulo recto, y el cielo se había convertido en pared. Kiru estaba tumbada en el suelo, comprendió Gabriel. Los dos notaron cómo la boca se le(s) llenaba de sangre.
«Dios mío», pensó Gabriel. ¿Se podía morir en sueños? Corno en las pesadillas de su infancia, trató de abrir los ojos e incorporarse en el lecho. Pero en lugar de abrírsele se le cerraron, y todo se volvió oscuro.
* * * * *
Las tinieblas no duraron mucho. Kiru estaba sentada delante de un espejo. Detrás de ella, su madre le desenvolvía las vendas que le rodeaban el torso. Kiru no sentía nada. Gracias a las drogas que le habían administrado, el dolor lacerante de los primeros días había desaparecido. Pero temía el destrozo que se iba a encontrar al descubrir sus senos. ¿Se atrevería a lucirlos de nuevo, como las demás damas elegantes del palacio?
Su madre parecía incluso más aprensiva que ella cuando terminó de desenrollar la última vuelta. El espejo de cobre pulido no ofrecía un reflejo tan fiel como Gabriel habría querido. Pero, cuando Unulka emitió un gemido ahogado, vio lo suficiente para comprender el motivo de su desazón.
En el pecho de Kiru no se veía nada, ni el menor resto de la terrible cornada que había taladrado su pecho.
– Sabía que así sería -dijo Unulka-. Sabía que así sería, pero me decía con mi propia lengua que no.
– ¿Qué sabías, madre?
Unulka le puso las manos en los hombros y la hizo girar sobre el escabel para mirarla a la cara. Cuando la vio de cerca, fuera del espejo, Gabriel comprendió a qué se refería la mujer. Sus manos estaban surcadas de arrugas, como su rostro. Los párpados formaban bolsas y la piel del cuello empezaba a descolgarse en pliegues como una cortina. La Unulka de las primeras visiones no podía tener más de treinta y cinco años. Esta debía rondar los sesenta.
Kiru se miró sus propias manos y sus brazos. Su piel seguía tan tersa como en su primer recuerdo, cuando bailó ante el toro. Kiru no envejecía. Gabriel había compartido con ella visiones y momentos a saltos, a veces entremezclados y desordenados. Por eso no se había dado cuenta de la verdad. Pero ¿cómo podía haberle pasado desapercibida a la propia Kiru? ¿Acaso percibía la realidad en fragmentos inconexos como los que le mostraba a Gabriel?
– Tú no eres fruto de mi vientre, Kiru -dijo Unulka-. Llegaste aquí hace años en un barco de mercaderes, y yo te compré para que sirvieras en el templo. Pero cuando bailaste ante el toro con tanta gracia como yo lo había hecho de joven, te adopté como hija.
– Kiru no recuerda lo que dicen tus palabras, madre.
– Lo sé. Hubo un día en que olvidaste que no habías nacido de mis entrañas, y mi corazón se llenó de júbilo, porque siempre te he amado como a una auténtica hija. Mas con el tiempo empecé a recelar que había algo raro en ti. La prueba del tiempo me decía que eras uno de ellos.
«¿Quiénes son ellos?», se preguntó Gabriel. Al parecer, Kiru sí sabía de qué le hablaba su madre, porque no dijo nada.
– Pero mucho me quería engañar yo, y pensaba que los dioses te habían otorgado una larga juventud -prosiguió Unulka-. Sin embargo, aunque me negué a creer la prueba del tiempo, a la prueba de la muerte no puedo resistirme.
Unulka hizo una pausa para tragar saliva. Tenía la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas.
– Tu destino es grande y terrible, hija mía -dijo por fin-. Cuando la Madre Tierra me reciba en su cálida morada, tú seguirás. Cuando reciba también a tus hermanos y los hijos de tus hermanos, tú seguirás.
– Kiru seguirá aquí, madre -respondió Kiru, casi como en una letanía.
– ¡No, aquí no, Kiru!
– ¿Por qué, madre?
– Tu sitio no está aquí. Debes dejar el Palacio de las Hachas y el país de Widina y surcar el mar hacia las estrellas del norte. Los bienaventurados Isashara y Minos han enviado un barco para que acudas a su lado.
– Kiru tiene miedo.
Unulka la besó en la frente.
– El miedo y la locura son tu destino, hija mía. Debes ir a la montaña de fuego y soñar los sueños de la Madre Tierra bajo la cúpula de oro de la Atlántida.
Capítulo 17
Clínica Gilgamesh, al norte de Madrid .
Cuando abrió los ojos estaba solo. Ya no oía a Kiru ni dentro ni fuera de su cabeza.
El rostro que se apartaba del suyo tras haberlo besado no era el de Unulka, sino el de una mujer con el pelo amarillo que se apoyaba en una muleta.
Gabriel se tocó los labios. La mujer no le había besado en la mejilla, sino en la boca.
– Lo siento -dijo ella, al darse cuenta de que la habían pillado-. Tenías cara de niño bueno.
Gabriel se levantó tambaleándose. De golpe, sentía su cuerpo más grande y pesado, su piel olía distinta y era consciente de dolores en las rodillas y en los hombros que antes no parecían estar ahí.
Se hallaba en la habitación de un hospital. Quería saber la hora. Tenía la cazadora doblada sobre el respaldo del sillón. Buscó el móvil en el bolsillo.
– Tres cuarenta y cinco a.m. Dos de mayo. ¿Cuánto he dormido? -preguntó, mirando desorientado a su alrededor.
– Ha sido algo menos de una hora. Tenías cara de estar muy cansado, así que me daba lástima despertarte. ¿Qué te ocurre? -preguntó la mujer rubia, agarrándolo del brazo-. Gabriel, por favor, me estás preocupando.
– No pasa nada. Déjame un momento.
Gabriel entró al cuarto de baño, abrió el grifo del agua fría y se lavó la cara a conciencia. Ignoraba dónde estaba, cómo había llegado allí y quién era la mujer que lo había besado. Sabía que no tardaría en recordarlo, pero algo retardaba el acceso a esos archivos de memoria.
Cuando se miró en el espejo, no estaba muy seguro de qué cara iba a encontrar. Por un momento vislumbró una imagen tenue, como un reflejo en agua turbia. Un semblante de mujer, joven, con el cabello recogido tras las orejas, los ojos verdes y rasgados, los pómulos altos y los labios carnosos. El rostro de Kiru.
Pero aquella visión se esfumó al instante, y en su lugar encontró el rostro de un varón cuarentón, ojeroso y de rasgos afilados al que no le vendría mal afeitarse.
La mujer que le esperaba fuera del baño se llamaba Celeste. Él se encontraba en la clínica Gilgamesh. Había llegado allí para investigar un sueño sobre la Atlántida.
Y lo había encontrado. Pero de una forma mucho más dramática de lo que esperaba.
«Eso no ha sido un sueño», se corrigió. Conocía bien la naturaleza cambiante y tornadiza de los sueños, listaba convencido de que, si se pudieran rodar, las imágenes resultantes serían mucho más anárquicas e incoherentes de lo que la gente solía creer, y apenas podrían obtenerse dos fotogramas seguidos con un mínimo de continuidad.
La prueba más evidente la tenía cuando intentaba leer en sueños, en la típica pesadilla en que volvía al instituto y tenía que contestar un examen que, simplemente, no en tendía: las palabras que formaban las preguntas se retorcían y mutaban sobre el papel convirtiéndolo todo en un galimatías sin sentido que nunca se estaba quieto.
La impresión que le habían dejado las visiones que acababa de tener era muy distinta. Era como asistir a una sesión de cine sensorial, con la particularidad de que había compartido los pensamientos de la protagonista, y también el dolor, la excitación, el miedo, el tacto, los olores e incluso las sensaciones internas del cuerpo, desde el hambre a los movimientos intestinales o, algo mucho más desconcertante para él, las secreciones vaginales.
La experiencia había sido tan intensa, maravillosa y aterradora, que al pronto pensó en contárselo a Celeste. Pero, reflexionando algo más, se dio cuenta de que le convenía que lo sucedido reposara un poco en su mente. Antes de que los demás lo tomaran por loco, quería saber si él mismo se consideraba un chiflado.
– ¿Cómo han sido las ondas de Milagros? -preguntó al salir del baño-. ¿Ha hablado?
– Parece que a ratos. No he estado todo el tiempo aquí, pero he dejado el móvil grabando su voz. ¿Te encuentras mejor?
– Sólo estaba un poco aturdido. A veces me pasa cuando me despierto de golpe -dijo Gabriel, mientras se ponía la cazadora. Aunque en la habitación reinaba el calor típico de los hospitales, se había quedado frío-. Por cierto, ¿he hablado yo?
– ¿Tú? Tranquilo, no has pronunciado el nombre de otra mujer en sueños, si eso es lo que te preocupa.
– ¿He hablado o no?
– Pues que yo sepa no. No entiendo por qué…
– ¿Puedes pasarme la grabación de Milagros al móvil?
La anciana seguía durmiendo, pero ahora parecía hallarse en la fase 2 del sueño, con ondas theta y complejos K. Mientras la observaba, Gabriel escuchó algunos momentos de la grabación.
Al oírla, sintió una intensa emoción, y de nuevo tuvo la tentación de contarle a Celeste lo que le había pasado. De pronto las palabras le resultaban familiares. Sabía que las había escuchado en el sueño y notaba que estaba a punto de captarlas. Era como tener algo en la punta de la lengua, pero al revés. ¿Cómo se diría, «en la punta de la oreja»?
– Widina -repitió en voz alta al oírselo a la anciana.
– ¿Qué has dicho?
– Nada, nada.
Era uno de los nombres que recibía el país donde vivía Kiru. Y la joven sabía que la Atlántida se encontraba al norte del país de Widina.
¿Dónde se hallaba Widina? El estilo de la ropa, la forma de las columnas del palacio, los frescos que decoraban las paredes, el ritual del toro: todo apuntaba a Creta y a la cultura minoica.
Cruzando el mar hacia las estrellas del norte. Para Kiru la Atlántida y su montaña de fuego eran un lugar remoto. Pero, por lo que sabía Gabriel de ella, apenas había salido del Palacio de las Hachas en toda su vida. Una distancia de cien kilómetros atravesando el mar podía ser para ella como viajar a la Luna.
¿Qué había al norte de Creta? Santorini y su isla principal, Tera.
El lugar donde trabajaba Iris. El nombre que había leído en su mente. ¿Era Santorini la Atlántida?
Hacía poco más de veinticuatro horas que Gabriel había saltado de la cama, empujado por el pánico que había provocado en él un sueño incomprensible. Desde entonces, todo parecía moverse en el mismo terreno surrealista y onírico. Ahora, mientras escuchaba la grabación y contemplaba aquel rostro devastado por la edad y la demencia, se pellizcó con fuerza el dorso de la mano. La sensación era todo lo real que podía serlo, pero no más que las que había experimentado en sueños. De hecho, era muchísimo menos vivida y dolorosa que la cornada que había desgarrado su seno en el patio del viejo palacio.
De algo estaba seguro. No se había vuelto loco. Gracias a la anciana con Alzheimer, había recibido una visión del remoto pasado.
Una visión de los tiempos de la Atlántida.
TERCERA PARTE
DOMINGO
Capítulo 18
Pozzuoli, cerca de Nápoles.
Eyvindur Freisson amaba los volcanes. Por egolátrico que fuese, ya que el mundo debía terminarse para él, no le parecía mal que se acabara también para todos los demás y que la causa de aquel Menschendammerung fueran los monstruos de fuego y lava a los que había consagrado su vida.
Tal como había empezado su relación con los volcanes, su sentimiento hacia ellos debería haber sido de odio. Eyvindur había nacido en Heimaey, una isla de pescadores que medía poco más de diez kilómetros cuadrados y se hallaba a menos de una hora en barca de Islandia.
Una madrugada de enero, cuando tenía dieciséis años, Eyvindur soñó que se precipitaba por un acantilado mientras buscaba huevos de frailecillo. Al despertar, descubrió que se había caído de la cama y que todo el suelo temblaba como si un gigante de Jotunheim sacudiera la casa con sus manazas de roca.
Minutos después, con los ojos llenos de legañas, se encontraba en la calle junto con sus padres y su hermana. Al este de la ciudad, a apenas un kilómetro de su casa, un espectacular penacho de lava incandescente se recortaba contra la oscuridad de la noche. Por lo que supieron luego, en el suelo de la isla se había abierto de repente una grieta de más de kilómetro y medio de longitud que empezó a escupir lava, cenizas y gases ardientes.
Eyvindur se quedó boquiabierto contemplando aquel surtidor rojo. Estaba a más de mil metros de su casa, pero el calor de la roca fundida le llegaba a las mejillas y el fragor de la erupción retumbaba en el aire como diez tormentas juntas. Se habría quedado allí hasta que la lava lo alcanzara, pero su padre lo agarró del brazo y tiró de él.
– ¿Estás loco? Tenemos que recoger todo lo que podamos y marcharnos de aquí.
Por suerte, como estaban en pleno invierno y hacía muy mal tiempo, todos los barcos y botes pesqueros de la isla se hallaban amarrados en el puerto. Apenas había pasado media hora cuando la mayoría de los cinco mil habitantes de la isla navegaban hacia Islandia en setenta embarcaciones.
Pero hubo doscientas personas que se quedaron atrás para luchar contra la erupción y salvar la ciudad. Entre ellas se encontraba Eyvindur, que saltó a última hora de uno de los botes, pese a que sus padres le gritaron y amenazaron para que volviera atrás. La mayoría de los ciudadanos que se quedaron en la isla de Heimaey lo hicieron por sentido del deber, por altruismo o por salvar sus propias casas. Pero Eyvindur actuó impulsado por la curiosidad. El espectáculo de los chorros de lava incandescente recortándose contra el cielo lo tenía hipnotizado, y cada vez que un nuevo estampido hacía retemblar la isla la adrenalina despertaba en sus venas un calor tan ardiente como el de la roca fundida.
La lucha contra el volcán fue una tarea épica que en parte fracasó y en parte logró su objetivo. Las mangueras que bombearon más de cinco millones de toneladas sobre la lava consiguieron enfriarla lo suficiente para detener su avance sobre el puerto, la clave de la economía de Heimaey. Pero la erupción destruyó casi cuatrocientas viviendas. La pared de roca candente avanzaba tan inexorable como Elli, la diosa de la vejez a la que ni el gran Thor había podido derrotar.
Cuando la lava llegó al barrio de Eyvindur, éste contempló cómo el techo de su casa se desplomaba y las paredes de madera ardían. Pero, en vez de llorar como tantos otros, se quedó fascinado ante aquella demostración del poderío de la Tierra y de la fragilidad del hombre. Mientras perdía su hogar, se juró a sí mismo consagrar su vida a aquella maravilla que al mismo tiempo que destruía, también creaba: cuando la erupción terminó en julio, la ciudad había perdido la tercera parte de sus casas, pero la isla medía dos kilómetros cuadrados más.
Tras terminar sus años de framhaldsskóli, Eyvindur estudió Ciencias de la Tierra en Islandia y después se especializó en Seattle, donde presenció y sufrió la erupción del Si. Helens, una experiencia que consideraba uno de los mayores privilegios de su vida.
Para él no había lugar mejor que las cercanías de un volcán. En Hawaii había dormido junto al Halema'uma'u de Kilauea, y en el Congo había trepado hasta el lago de lava ardiente de la cima del Nyiragongo. En 1991 había estado en la erupción del monte Unzen, en Japón, y sólo por cuestión de minutos se había salvado de la nube ardiente que mató a dos de sus ídolos, los vulcanólogos franceses Katia y Maurice Krafft.
Eyvindur siempre había pensado que el destino le reservaba morir en una erupción, igual que los Krafft. Pero ahora empezaba a sospechar que no sería así. Cuatro semanas antes le habían diagnosticado un tumor cerebral. El nombre de aquella hidra maligna era «glioblastoma multiforme». Eyvindur le había pedido a la doctora una opinión sincera.
– Con su edad, la esperanza de vida media es de siete meses.
– ¿Y con tratamiento?
– El plazo que le he dado es con tratamiento. Sin él, es posible que muera antes de tres meses.
Después de informarse de todas las opciones, Eyvindur había decidido que no se sometería a una operación. Si había de morir, prefería hacerlo con el cerebro intacto, sin verse reducido a una silla de ruedas y, sobre todo, sin perder los recuerdos que había atesorado persiguiendo volcanes por todo el mundo. Por eso se las había ingeniado para conseguir una cápsula de cianuro que llevaba siempre encima.
Ahora abrió la cajita donde la guardaba junto a las pastillas de viagra y la revolvió entre los dedos. «Siempre hay tiempo para morir», pensó. Pero sabía que no era así. Lo malo de las enfermedades que afectan al cerebro es que es el propio cerebro el que sufre sus efectos y a la vez debe detectarlos. ¿Y si su mente se deterioraba sin que él lo percibiera y llegaba a un punto sin retorno en el que no ya no tendría el valor ni la lucidez necesarios para ingerir el cianuro?
El móvil sonó. Eyvindur, que estaba sentado en una silla de camping delante de la caravana, se volvió a la derecha. El teléfono estaba encima de la nevera portátil. Para cogerlo tenía que levantarse, y en ese momento no le apetecía.
Eyvindur se cruzó los dedos sobre el vientre y dejó que el móvil sonara un rato, mientras observaba el paisaje que lo rodeaba. El resol que reverberaba en la explanada blanca de la Solfatara le hizo entornar los párpados. Sus ojos nórdicos, evolucionados para ver bajo la mortecina luz del Septentrión, no acababan de acostumbrarse a los brillos duros y cortantes del Mediterráneo.
El teléfono seguía sonando. Ya debía llevar más de un minuto dando timbrazos. Eyvindur suspiró, se levantó de la silla y miró la pantalla del móvil. Quien llamaba era Adriana Mazzella, directora del Osservatorio Vesuviano. Su jefa.
– Hola, Adriana.
– ¿Dónde estás, Eyvindur?
– Al pie del cañón. Como siempre.
Adriana y él habían sido amantes durante un mes. Era la única persona del Osservatorio que sabía que Eyvirndur padecía un cáncer incurable. En otras circunstancias, ella tal vez le habría sugerido que dejara de trabajar un domingo y se dedicara a disfrutar del tiempo de vida que le quedaba. Pero ahora su voz sonaba tan sulfurosa como los chorros de gas que brotaban del suelo del cráter.
– Quiero que vengas ahora mismo a las oficinas.
– Me encantaría complacerte, Adriana, pero los antiinflamatorios me están volviendo impotente.
– No estoy para bromas, Eyvindur. Si no he hablado contigo hasta ahora es porque no he parado de hacer llamadas para apagar los fuegos que has encendido con esa entrevista tan irresponsable. ¿Cómo se te ocurre recomendar a la gente que evacué la región sin encomendarte a nadie?
Eyvirndur reprimió una sonrisa. Le encantaba ver a los directivos en apuros burocráticos.
– ¿Cuánta gente crees que ha abandonado la región? En la radio he oído que cerca de doscientas mil personas.
– Lo dices como si estuvieras orgulloso de desatar el pánico.
BRRROARRRR
El suelo trepidó bajo sus pies durante unos segundos y las latas de cerveza repiquetearon al sacudirse dentro de la nevera. Eyvindur abrió los brazos como un funambulista, aunque el temblor no fue tan potente como para hacerle perder el equilibrio. Cuando el pequeño seísmo se calmó, los turistas que contemplaban los charcos de lodo, a unos cien metros de la caravana de Eyvindur, empezaron a gritar y a bracear, como si pidieran explicaciones a la agencia de viajes.
– ¿Has notado eso, Adriana?
– ¿Qué ha pasado?
– Un temblor. -Eyvindur entró en la caravana y miró el sismógrafo-. Tres coma cinco. Y el foco está a sólo nueve kilómetros de profundidad.
– ¿Crees que eso te da la razón? ¿Que es motivo suficiente para provocar el pánico entre la gente?
– Lo que menos quiero es llevar la razón. Prefiero equivocarme y que no ocurra nada, aunque yo quede como un viejo tonto.
Eyvindur no era del todo sincero. A una parte de él le horrorizaba la perspectiva de una catástrofe que podría matar a cientos de miles de personas. Pero otra parte quería presenciar una erupción colosal como grandioso colofón a sus días sobre la Tierra.
– Tú siempre has querido llevar la razón, incluso cuando defiendes teorías inverosímiles.
– No quiero hacerte perder el tiempo, Adriana. Si lo que quieres es que me presente allí para firmar mi dimisión, puedes aceptarla por teléfono.
– No es lo que yo habría querido, y lo sabes.
– No te preocupes por mí. Si crees que ser expulsado de una organización burocrática supone un borrón para terminar mi carrera, es que no me conoces.
– Eyvindur, eres injusto y…
«Y lo sabes», repitió mentalmente Eyvindur mientras apretaba el botón rojo para cortar la llamada.
Sí, había sido injusto con ella. Como directora del Osservatorio, Adriana tenía que terciar entre los políticos, con sus corruptelas y sus servidumbres, y los científicos, con sus teorías contradictorias y sus egos muchas veces más hinchados que las burbujas de barro que reventaban en las charcas ardientes de la Sulfatara.
En noviembre de 2012, se había producido en Pozzuoli un seísmo de 5,2 en la escala de Richter. En aquel entonces el director del Osservatorio Vesuviano era Aldo Baressi. Cuando un periodista le preguntó si los Campi Flegri podían entrar en erupción, Baressi cayó en la trampa de ofrecer respuestas ambiguas como «no es imposible», «si se cumplieran las condiciones que usted dice podría ocurrir», «no podemos descartarlo al cien por cien».
Los titulares de los medios más sensacionalistas rezaron: «La catástrofe de 2012 empezará en los Campi Flegri». Sin encomendarse ni al Osservatorio ni a Protección Civil, la alcaldesa de Pozzuoli decretó la evacuación inmediata. Casi cien mil personas trataron de abandonar la ciudad a la vez. Las carreteras se colapsaron y se produjeron saqueos, suicidios, asesinatos y todo tipo de desmanes. Al final, cuando no ocurrió nada, los medios -los mismos que habían provocado la alarma- hablaron de una «grandiosa scorreggia» o «colosal flatulencia» que había costado decenas de muertos. Baressi fue despedido; pero, curiosamente, la alcaldesa (ir)responsable mantuvo su puesto.
La primera consecuencia de aquella falsa alarma fue que Adriana Mazzella, hasta entonces jefa de geodesia, se convirtió en nueva directora del Osservatorio. La segunda, que desde entonces nadie del centro vulcanológico estaba dispuesto a ser el primero en dar la voz de alarma a no ser que se abriera bajo sus pies una grieta conectada directamente con el centro de la Tierra.
Para Eyvindur, la moraleja de aquella historia era muy clara, el público exige certezas a los científicos y no puede entender que, aunque el mundo se rija por leyes más o menos conocidas, su conducta es tan compleja y depende de tantas variables que es imposible prever con exactitud lo que va a ocurrir en cada momento. ¿Cómo hacer comprender que, por mucho que se mejoren las previsiones del clima, el tráfico, la economía o la propia vulcanología, siempre hay elementos que, con una mínima variación, pueden causar un comportamiento impredecible y aparentemente caótico y desatar un tornado, un atasco o una crisis financiera? O una erupción.
Eyvindur estaba convencido de que la catástrofe iba a producirse en cuestión de días. Pensó que, ahora que ya no tenía trabajo, podría alejarse de la zona. Pero ¿para qué? Llevaba diez años en el Osservatorio. ¿Iba a huir ahora que se acercaba la erupción que había estado esperando durante todo ese tiempo? Además, si las cosas se ponían muy feas y se veía en peligro de morir abrasado por un flujo piroclástico o ahogado en sus propias flemas por culpa de las cenizas y los gases, siempre podía recurrir a la cápsula de cianuro.
Todo apuntaba a un final inminente. En un momento así, uno debía pensar en los herederos. Eyvindur tenía dos hijas y un hijo de dos ex esposas y una amante. A todos les había pagado las pensiones correspondientes, los llamaba una vez al mes y los visitaba de vez en cuando. Ya se repartirían sus cuentas y sus propiedades, que no le aportarían a cada uno más de cincuenta mil euros. Pero lo que realmente importaba a Eyvindur era su herencia intelectual.
Tenía una hipótesis sobre lo que estaba a punto de ocurrir, sobre el motivo por el que el corazón de la Tierra se había puesto a bombear magma fundido como si estuviera al borde del infarto. De todas las teorías peregrinas que había defendido en su vida, ésta era la más descabellada. Sólo se le ocurría una persona a la que sugerírsela.
Pero, por supuesto, no se la iba a exponer así, sin más ni más. Como cuando era su estudiante de postgrado, Iris tendría que llegar a la respuesta por sí misma.
Capítulo 19
Madrid, aeropuerto de Barajas, terminal 4 .
Iris solía llegar con tiempo de sobra a todas partes. Ya había pasado por el control de la Guardia Civil y el detector de metales y, sentada ante la puerta de embarque, esperaba a que llegara el momento de formar la cola para subir al avión. Aún quedaba más de una hora para que despegara el vuelo a Atenas, donde tomaría el pequeño reactor de turbohélices que la llevaría a Santorini. Sentada frente a los enormes ventanales que daban a la pista, Iris observaba distraída los aterrizajes y despegues bajo un cielo de un azul impoluto.
La mente se le iba constantemente a la lectura de tarot de la víspera y al individuo que se hacía llamar Ragnarok. ¿Qué tenía aquel hombre? Era como si hubiera conocido a dos personas en una, y ambas la habían marcado. Estaba el que se escondía en las sombras y con voz profunda desgranaba los secretos de Iris. Y también el hombre de rasgos afilados y ojos verdes y melancólicos al que ella le había endosado una lección magistral de vulcanología.
«Dios mío, he hablado como una cotorra», pensó. Pero Ragnarok parecía haber escuchado con atención aquella larga disertación geológica.
«¿Qué más te da si no le vas a volver a ver?».
Iris pensó que debía haber muchas otras personas que hubiesen tenido experiencias similares con las cartas. Para comprobarlo, sacó del bolso su tableta. Cuando la pantalla se iluminó, Iris escribió en ella algunas palabras clave. No Solo «tarot», sino también «telepatía», pues se preguntaba si no se habría producido ese fenómeno entre Ragnarok y ella. ¿Cómo si no había podido averiguar cosas tan personales sobre ella, su familia y su profesión? Sobre todo, ¿de qué modo había descubierto que Iris trabajaba precisamente en Santorini?
Entre los resultados, uno rezaba «telepatía en la lectura del tarot». Lo pulsó, buscando algo que la reafirmara en su impresión. Pero el texto completo decía «aparente telepatía en la lectura del tarot».
Iris no quería que nadie le estropeara la ilusión, así que pensó en buscar otra página. Pero, cuando ya tenía el dedo sobre el botón Atrás, recordó que era científica y que, como tal, no debía taparse los ojos a la verdad, de modo que amplió el artículo.
El texto era un extracto de Desmontando la Atlántida y otros mitos, un libro escrito por un tal Gabriel Espada. «Qué coincidencia», pensó Iris, recordando la vieja teoría según la cual la Atlántida estaba emplazada en Santorini. Pagó los dos euros que costaba el libro y se lo bajó. Decidió reservar la parte de la Atlántida para el vuelo y acudió directamente al capítulo sobre el tarot.
Apenas llevaba unos minutos leyendo cuando se dio cuenta de que le ardían las mejillas. Levantó la mirada de la pantalla y miró a su alrededor con gesto avergonzado, como si los pasajeros que se sentaban en los asientos de la sala de espera pudieran leer en su rostro que era una crédula que se había dejado engañar.
Según el libro, lo que Ragnarok había hecho con ella era conocido como «lectura en frío». La palabra «lectura» resultaba muy apropiada, ya que los buenos videntes leían a sus clientes como si fueran manuales de párvulos.
Para ello, se basaban en parte en el lenguaje corporal; pero, sobre todo, en la propia información que pescaban gracias a la colaboración de los clientes.
«La clave», afirmaba el libro, «radica en que los clientes que han pagado un dinero quieren creer que lo están empleando en algo útil. Por eso colaboran de buen grado y ofrecen información al vidente a poco que éste la insinúe».
A Iris la había sorprendido que Ragnarok supiera que la enfermedad de su padre tenía que ver con el pecho.
Ahora descubrió que aquél era un recurso de manual: más de la mitad de las enfermedades mortales se situaban en el pecho o las inmediaciones. Al fin y al cabo, explicaba el libro, la muerte se acababa produciendo por un paro cardíaco, así que de algún modo el vidente siempre llevaba razón. Que era lo importante.
«Qué idiota he sido», pensó, apartando la mirada de la pantalla libro. Fuese quien fuese Gabriel Espada, parecía que hubiera escrito aquellas páginas pensando en ella, en la pobre crédula de Iris Gudrundóttir, compungida por la muerte de su padre, recién entrada en la crisis de los treinta y replanteándose la relación con su novio y su futuro personal.
Y, sin embargo, Iris no conseguía explicarse cómo Ragnarok había sabido que ella trabajaba en Santorini. ¿Por qué no en Hawaii o en su Islandia natal o en cualquier otra región volcánica del mundo? Eso no lo explicaba el libro.
«Quieres creer en él porque te resulta atractivo», se dijo. Pero lo cierto era que le había pagado a aquel hombre cuatrocientos euros por que le tomara el pelo. Menos mal que, aunque la idea se le había pasado por la cabeza, no había llegado a besarlo. «Dios mío, ¿y si me hubiera acostado con él?», pensó, ruborizándose todavía más.
El timbre del teléfono «extraoficial» la sacó de sus pensamientos.
Iris tenía dos nokias iguales de color blanco, cada uno con un número y una cuenta bancaria diferentes. Había decidido comprar el segundo hacía un par de años, harta de que Finnur le trasteara con el móvil. Su novio no sólo le cogía las llamadas cuando ella estaba en la ducha, sino que le leía los mensajes y a veces los respondía por ella. También le borraba o le cambiaba los móviles de antiguos compañeros de clase o de amigos que considerase atractivos y, por tanto, peligrosos.
Desde entonces, Iris siempre dejaba al alcance de Finnur el móvil oficial y se guardaba junto a ella el otro, con el que se ponía en contacto con todas aquellas personas que su novio no habría aprobado.
Entre ellos, el hombre que la estaba llamando ahora: Eyvindur Freisson. Vulcanólogo y biogeoquímico, y profesor de postgrado de Iris en el Osservatorio Vesuviano.
Iris dudó un segundo. No le quedaban muchas ganas de hablar ahora, pero Eyvindur siempre tenía algo curioso que contar, y le vendría bien para olvidarse del estúpido engaño que había sufrido el día anterior. De modo que contestó.
– ¿A que no sabes el lío que he organizado esta vez? -dijo Eyvindur sin más preámbulos.
– Pues no, la verdad. He tenido unos días algo agitados. Mi padre ha muerto.
– Ah -se limitó a contestar Eyvindur.
Iris no se ofendió por su laconismo, pues lo conocía de sobra. Eyvindur debía estar pensando en lo que él quería contarle a Iris, no en lo que podía escuchar. Aunque era un hombre atractivo y un auténtico encantador de serpientes, cuando su mente se concentraba en algo, su empatía se reducía a cero y no le importaba un comino lo que su interlocutor pudiera sentir o pensar.
Excepto, claro, que se tratara de una interlocutora y quisiera acostarse con ella. Seducir mujeres en general y jovencitas en particular se le daba de perlas. Iris lo sabía de primera mano, pues ella y Eyvindur habían sido amantes durante los meses que estudió en el Osservatorio Vesuviano. Por aquella época, había roto con Finnur después de un noviazgo de año y medio. Después volvieron, pero en el ínterin se produjo el affaire con Eyvindur.
Era algo que Finnur no le perdonaba, y se lo sacaba a colación siempre que podía.
– ¿Cómo pudiste acostarte con un viejo como ése?
– No era tan viejo. Sólo tenía cincuenta y pocos años -contestaba Iris. En realidad, eran cincuenta y siete.
– ¿Sólo? -preguntaba Finnur con retintín, y luego se explayaba en una descripción de lo que, según él, debía ser un amante cincuentón. El vello corporal largo, blanco y áspero, la barriga flácida y colgante (al igual que otras partes del cuerpo, se apresuraba a añadir), el olor dulzón a enfermedad y hospital que exudaban los viejos.
De nada servía que Iris le dijera que Eyvindur se conservaba en forma en todos los sentidos y que, por supuesto, no era tan viejo como para oler a asilo. Pues, después de criticar el físico de Eyvindur, Finnur la emprendía con sus teorías.
Los ataques de Finnur eran claramente ad hóminem y se debían a un ataque de cuernos injustificado, por cuanto en aquellos meses Iris y él no eran novios oficiales. Pero había que reconocer que Finnur no estaba solo en sus argumentos: a lo largo de su carrera, Eyvindur se había ganado más detractores que admiradores.
Todos reconocían que era un hombre brillante. Como biogeoquímico, sus estudios sobre el uso de microorganismos para descomponer plásticos a gran escala y convertirlos en materias reutilizables podrían haberle valido el Nobel. Pero en lo personal y profesional se saltaba todas las normas. Su adagio favorito lo había extraído de las Fundaciones de Asimov: «Nunca permitas que tu sentido de la moral te impida hacer lo que está bien».
En cuanto a lo intelectual, tenía un impulso irrefrenable que lo llevaba a abrazar teorías que él consideraba heterodoxas y otros tildaban directamente de «descabelladas». Iris creía en muchas de ellas, en parte porque ella misma era un poco iconoclasta y en parte porque Eyvindur la fascinaba. Pero normalmente no se atrevía a expresar esas teorías en voz alta ni por escrito.
– Cuéntame cuál es ese lío, Eyvindur.
– ¿No has visto las noticias?
– Hay millones de noticias en la red. ¿A qué te refieres;'
– La gente ha empezado a evacuar Nápoles. ¿Se ha anunciado una alerta por el Vesubio? Ni se ha anunciado ni ha sido por el Vesubio.
– ¿Qué quieres decir? -A Eyvindur le gustaban los rodeos y las adivinanzas, algo que a veces divertía a Iris, pero que en otras ocasiones la sacaba de quicio.
– Que no hay alerta oficial. Fui yo quien dijo ante las cámaras de televisión que lo mejor que podía hacer todo el mundo era preparar las maletas y marcharse lo más lejos posible.
– ¿Y la gente te ha hecho caso?
– Los napolitanos tienen mucha pachorra, ya sabes. Recuerda ese hospital que inauguraron a siete kilómetros del Vesubio.
– Sí, no es que se preocupen mucho por el volcán.
– Yo calculo que me habrá hecho caso la décima parte de la población, sobre todo porque las autoridades y el propio Osservatorio se han apresurado a desmentirme. Pero con ese diez por ciento ha bastado para colapsar las carreteras.
El vulcanólogo sonreía como un niño satisfecho de su última trastada.
– ¿Y lo dices con esa calma?
Eyvindur se encogió de hombros.
– He perdido mi puesto en el Osservatorio. Pero no me preocupa.
– Claro, a estas alturas qué más te da.
– Me duele que me malinterpretes precisamente tú, Iris. No tiene que ver con mi edad ni con la jubilación. He hecho lo correcto. Y ya te he dicho que no se trata del Vesubio.
– ¿Los Campi Flegri?
Eyvindur asintió.
– Ya sabes que esta zona siempre ha destacado porque el terreno sube y baja muy despacio, como se puede comprobar por el nivel de la costa.
– Aja -dijo Iris. Aquel fenómeno se llamaba «bradiseísmo».
– Ahora el suelo lleva varias semanas subiendo, algo que ha ocurrido otras veces, pero no tan rápido.
– ¿Cuánto?
– Cuarenta centímetros en la última semana.
Cuando Iris silbó entre dientes, Eyvindur sonrió satisfecho.
– No es sólo eso. Se están produciendo microtemblores que aquí no son normales. También hay cambios en la composición de la Solfatara, y el lago Averno muestra un contenido muy alto de dióxido de carbono.
– O sea, que…
– … que la cámara de magma está llenándose a gran velocidad. Y no hablamos de una cámara como la del Vesubio, sino de algo mucho más grande. Muchísimo más grande.
– ¿Y por qué el Osservatorio no ha dado todavía la alarma?
– Tienen miedo de volver a pifiarla como en 2012. Acabarán dando la alarma, seguro, pero me temo que ya será demasiado tarde.
– Igual que en Santorini -dijo Iris-. Todo está ocurriendo demasiado rápido.
– Más incluso de lo que te imaginas. Pero no te llamaba exactamente por eso.
– Cuéntame. -Iris levantó la mirada hacia la pantalla. Quedaban tres minutos para el embarque-. Rápido, no tengo mucho tiempo.
– He detectado nanobios más abajo que nunca, Iris. Y además se están multiplicando.
Iris asintió.
Una de las razones por las que muchos colegas miraban con escepticismo a Eyvindur era su obsesión por estudiar la vida que bullía bajo la corteza terrestre.
Eyvindur había adoptado y desarrollado las hipótesis del astrónomo Thomas Gold; otro personaje que, como él mismo, se había adentrado en campos alejados de su especialidad. Según la teoría de ambos, el origen de los combustibles fósiles era muy distinto del que aceptaba la ciencia oficial.
La creencia más extendida era que el petróleo se había formado a partir de los restos de enormes masas de plancton y algas enterrados hacía millones de años bajo capas de sedimentos.
En cambio, Eyvindur sostenía, siguiendo a Gold, que esos combustibles procedían de épocas aún más antiguas, cuando cuerpos protoplanetarios de gran tamaño colisionaron entre sí para crear la Tierra. En muchos de esos cuerpos había metano en abundancia y otros compuestos de carbono, y las presiones y el calor del interior de la Tierra los habían transformado en hidrocarburos.
A partir de entonces, esos compuestos habían ido migrando poco a poco hacia las alturas, aprovechando grietas y fisuras entre las rocas, lo que explicaba que aparecieran nuevas reservas de petróleo cuando ya se creían agotadas. En su viaje a la superficie, los hidrocarburos alimentaban la vida que bullía bajo la corteza terrestre.
Que, según Eyvindur, era la vida originaria.
– Aunque nos pueda parecer lo contrario -sostenía en sus conferencias-, hace miles de millones de años bajo la corteza terrestre reinaba un entorno mucho menos hostil para la vida que en la superficie. Cuando aparecieron los primeros microorganismos, la Tierra estaba sometida a un bombardeo constante de asteroides y cometas, además de los rayos cósmicos que habrían alterado y destruido el código genético de cualquier forma embrionaria de vida. Así que la superficie no era precisamente el lugar más seguro.
¿De qué vivían esas primitivas formas de vida, según Eyvindur? No dependían del flujo energético del sol, sino de interceptar el flujo de los hidrocarburos hacia la superficie, de parasitar el «sudor» de la Tierra.
– Se están multiplicando. Los nanobios -repitió Iris, como si leyera el planteamiento de un problema en un examen-. ¿Y qué tiene que ver eso con el aumento de actividad en el núcleo de la Tierra?
– Piensa en ello.
Iris no tenía ganas de pensar, pero intentó seguir el razonamiento de su antiguo mentor.
– Al haber más energía en el interior de la Tierra, los nanobios disponen de más suministro y pueden multiplicarse. ¿Es así?
– Ésa sería la explicación más fácil.
«Otra vez con sus adivinanzas». Como profesor, los exámenes de Eyvindur eran un suplicio para los estudiantes con poca imaginación. Nunca planteaba preguntas del tipo: «Hábleme del gradiente térmico de la Tierra», sino más bien como: «Imagínese un planeta sin gradiente térmico. ¿A qué causas podría deberse tal situación?»
– Vale, ahora me saldrás con la teoría de la complejidad, seguro. «El todo es más que la suma de las partes».
– Lo cual se aplica también a los nanobios, claro está.
Eyvindur sostenía que, aunque los nanobios eran tan pequeños que el contenido genético que cabía en su interior era muy reducido, lo intercambiaban entre sí. De algún modo, según él, se asociaban creando redes orgánicas que, en sí mismas, eran formas de vida superiores.
Iris aceptaba la existencia de los nanobios. Pero le resultaba más difícil creer que de la suma de esas minúsculas partes surgiera una especie de organismo colectivo. ¿Qué sería lo siguiente que defendería Eyvindur? ¿Que aquel organismo constituido por cuatrillones de nanobios poseía una mente propia?
– Piensa en ello, Iris. Y no olvides tampoco el Alan Hills.
Lo que faltaba. El meteorito Alan Hills 84001. Aparte de sostener que los nanobios eran la forma de vida primigenia, Eyvindur aseguraba que su origen era extraterrestre.
Panspermia. Semillas de todo. Aquél era el nombre de la hipótesis según la cual la vida está diseminada por todo el Universo. ¿Cómo había llegado esa vida a la Tierra? Según Eyvindur, en forma de nanobios que viajaban dentro de meteoritos y cometas, alimentándose de los compuestos orgánicos que había en su interior.
De ser así, la vida en la Tierra podría ser resultado de un juego de billar cósmico. Literalmente. Ahí entraba en juego el Alan Hills. Millones de años atrás, el impacto de un asteroide sobre Marte arrancó fragmentos de roca que alcanzaron suficiente velocidad como para huir de la gravedad marciana. Uno de dichos fragmentos, después de un viaje de cientos de millones de kilómetros, acabó estrellándose en la Antártida.
Y en aquel meteorito, catalogado como Alan Hills 84001, se habían encontrado restos de microorganismos.
El Alan Hills 84001 no era el origen de la vida en la Tierra, pues había caído cuando ya existían seres humanos en ella. Pero, según Eyvindur, mostraba claramente el mecanismo de la difusión de la vida en el Cosmos.
¿Qué demonios tenía que ver todo eso con la posible erupción de los Campi Flegri, de Santorini y de otros supervolcanes?
– Señoras y señores pasajeros del vuelo 2038 con destino a Atenas, en breves momentos se va a proceder al embarque en la puerta 45.
Iris suspiró aliviada. No se encontraba con fuerzas para seguir pensando.
– Eyvindur, tengo que dejarte. Mi vuelo va a salir.
– El vuelo es la clave, Iris. No lo olvides -respondió Eyvindur, y antes de que ella pudiera añadir algo más, colgó.
«Si esperas que me pase dos días dándole vueltas a tu adivinanza, estás listo», se dijo Iris, guardándose el móvil.
No obstante, se quedó unos instantes pensativa. Cuando quiso darse cuenta, la cola ya se había formado y ella, que había llegado casi la primera a la sala de espera, se había quedado la última. Mientras esperaba a que los demás pasajeros pasaran por el mostrador, volvió a desenrollar la tableta con la intención de buscar más información sobre los nanobios.
Pero al encontrarse con el texto que estaba leyendo cuando la llamó Eyvindur, recordó la lectura del tarot y el beso de Ragnarok y so olvidó de todo lo demás.
Se preguntó quién era el autor de ese libro y, en concreto, de ese capítulo que parecía especialmente escrito para una incauta como ella. Volvió a mirar el nombre. Gabriel Espada.
Al teclearlo junto con el título del libro, la entrada del buscador le sugirió una entrevista. Iris pinchó, por curiosidad. Cuando la ventana de vídeo se abrió en la pantalla, sintió que el estómago se le encogía como si acabara de tragarse un bloque de hielo.
Era él.
«Sólo una vez en mi vida me ha sucedido algo que me haya hecho pensar que lo paranormal puede existir», decía Gabriel Espada, alias Ragnarok. «Una única experiencia positiva contra decenas de pruebas negativas».
«¿Puedes decirnos cuál fue esa experiencia positiva?».
El entrevistado sonrió, socarrón.
«Es un secreto que sólo podrás arrancarme si tienes el don de la telepatía. Pero todo el mundo sabe que la telepatía no existe…».
– Será hijo de puta… -masculló Iris.
Al oírla, el pasajero que hacía cola delante de ella, un hombre trajeado de unos treinta y cinco años, se dio la vuelta.
– ¿Le pasa algo, señorita?
Iris se dio cuenta de que tenía los ojos llorosos. Se los enjugó con el dorso de la mano, cerró la pantalla del lector y negó con la cabeza. El hombre sonrió protector.
– Si puedo ayudarla en algo…
Iris volvió a negar. Esperaba que no le tocara sentarse al lado de aquel tipo. Como intentara ligar con ella durante el vuelo, iba a pagar por las faenas que le habían hecho todos los hombres del mundo.
Capítulo 20
California , Fresno
Los domingos por la mañana Joey solía dormir hasta las once, aprovechando que su madre trabajaba en el restaurante y que a su padre también se le pegaban las sábanas. Por eso, cuando empezaron a aporrearle la puerta con violencia, se despertó con el corazón en la boca.
– ¡Levanta, Joey! -gritaba su madre-. ¿Qué horas son éstas de seguir en la cama?
No eran más que las diez. ¿Qué hacía su madre en casa a esa hora? Lo curioso era que, pese a la premura de su voz, no parecía enfadada. Más bien acelerada.
Joey salió de la habitación frotándose los ojos. Su padre, que la noche antes había bebido alguna cerveza de más, apareció en el pasillo bostezando y rascándose el trasero.
– ¿Se puede saber qué haces tan temprano de vuelta, Teresa? -preguntó.
– Pues resulta que se inundó el restaurante -contestó la madre de Joey.
– ¿Pero cómo? Si últimamente no llovió nada…
– Pues ya ves. Reventaron unas cañerías y quedó todo hecho una porquería. El dueño tiene que cerrar diez días. ¿Adivinaron qué? -añadió la madre, mirándolos a los dos.
Joey se lo había imaginado. Su madre quería visitar a Linda. Después de casarse, la hermana de Joey se había mudado a San Diego. Su marido Charlie trabajaba en la base naval como personal de mantenimiento y Linda había conseguido un puesto como maestra en un parvulario. La pareja incluso había comprado una casa de verdad, no un móvil cuyas paredes se podían atravesar con una patada.
Sin embargo, el reclamo irresistible que atraía a la madre de Joey no era aquella casa, sino su nieta Andrea, que tenía quince meses. La habían visto durante las vacaciones de primavera, ya que Linda y su marido habían venido a visitarlos; pero aquel permiso improvisado era una ocasión que la abuela Carrasco no iba a dejar escapar, máxime cuando su esposo estaba en paro.
– Mamá, yo no puedo ir -dijo Joey.
Aquello provocó una breve discusión. Joey explicó que tenía que entregar varios trabajos y que tanto el jueves como el viernes le esperaban exámenes importantes. Su madre titubeó. Su deber materno exigía que se preocupara sobre todo de su hijo de catorce años, pero su instinto de abuela la llevaba a San Diego a ver a una criatura que, por otra parte, se encontraba perfectamente atendida.
Luisa lo organizó todo con rapidez. Pasó revista al congelador, habló con Rosa Moral, la vecina del 115, que prometió echarle un ojo a Joey, y pegó un papel sobre la nevera con todo lo que debía comer y no comer su hijo durante esos días.
– Tranquila, mamá -dijo Joey-. Además, está Randall.
A Joey también le apetecía ver a su hermana. Más, por otra parte, no tardaba en aburrirse de las absurdas conversaciones que sostenían los mayores delante de Andrea, compuestas de monosílabos, balbuceos y palmadas, todo ello aderezado con sonrisas bobaliconas, gestos exagerados y ojos abiertos como platos. Además, la perspectiva de quedarse solo unos días le resultaba emocionante.
El resto de la mañana se pasó en preparativos frenéticos. A mediodía, los padres de Joey ya tenían listo el equipaje. Una vez cargado el viejo coche familiar, su madre le regaló unos cuantos consejos e instrucciones más ya en la puerta.
– Me portaré bien, mamá. No te preocupes.
– Una coca-cola al día no más, que te conozco, ¿eh?
– Sí, mamá.
Joey ya tenía sus planes. Se frotaba las manos por dentro pensando en sus noches temáticas de Star Trek, Dune y El señor de los anillos en 3D, regadas con coca-cola y alimentadas con varios sabores de pizza. Ya procuraría luego hacer desaparecer los cartones de las pizzas y reponer las latas de refresco.
De pronto su madre se quedó mirándolo muy seria, y Joey se temió: «Me ha leído el pensamiento».
Creo que deberías venir con nosotros.
Mamá, que tengo el instituto.
Ella lo abrazó con fuerza.
– No sé, de pronto he tenido un mal presentimiento, como si no fuéramos a volver a vernos en mucho tiempo.
– Sólo os vais una semana, mamá. Ya verás qué pronto se pasa.
Cuando por fin montaron en el coche, la madre de Joey tenía los ojos húmedos. No mucho después, Teresa Sánchez comprendería que la inundación del restaurante les había salvado la vida a ella y a su marido.
La suerte que pudiera correr Joey era otra cosa.
Capítulo 21
Madrid, La Latina.
Gabriel pasó la mañana del domingo durmiendo a saltos. No era capaz de conciliar un sueño profundo, pero cuando se despertaba tampoco conseguía estar lo bastante alerta. Sus pensamientos vagaban en asociaciones libres, a veces absurdas, de tal manera que luego le resultó difícil recordar cuándo había estado dormido y cuándo en vigilia. Sus propias vivencias se mezclaban con las de Kiru, a la que en un momento dado llevó a un cóctel ofrecido por Sybil Kosmos en el palacio más chic de la Atlántida. «Hola, Kiru. Te presento a Sybil. Mira, ésta es Iris. Seguro que os lleváis muy bien».
Entre cabezada y cabezada, consiguió que la compañía eléctrica le restableciera el suministro, aunque a costa de entramparse más con la tarjeta de crédito. Si la fortuna no le sonreía con un buen golpe en cuestión de dos o tres semanas, Gabriel se veía haciendo el hatillo y escapando de Madrid.
«Que paren el mundo, que me bajo», pensó por enésima vez en los últimos días. Y luego recordó que, según Iris, tal vez él y todos los demás habitantes del planeta se iban a ver apeados en marcha.
A la una y media bajó a la tienda de la esquina por provisiones. Entre otros víveres, compró leche y galletas para Frodo, que había pasado la noche en su casa. Gabriel había oído en algún sitio que a los cachorros les tranquilizaba dormir oyendo el tictac de un reloj, porque se parecía a los latidos del corazón de su madre. Antes de salir de casa para leerle las cartas a Iris, había sacado de un cajón un viejo despertador, lo había envuelto en una toalla de tocador y lo había metido en la caja de cartón que se había convertido en la cama de Frodo.
Al parecer, el arreglo había sido satisfactorio. También lo fue la nueva ración de leche y galletas desmenuzadas, a juzgar por la forma en que el cachorro agitaba la cola mientras comía.
A las dos le llamó Herman.
– Ya he localizado a Valbuena. Vive en la calle Arroyo de Fontarrón, en Morátalaz. También he conseguido su telefono.
Al ver el prefijo 91, Gabriel preguntó:
– ¿No tiene móvil?
– Se ve que no.
– Debe ser uno de los pocos humanos desmovilizados que quedan sobre la Tierra.
– Tampoco tiene correo electrónico ni está en el Socialnet. He tenido que buscar en la guía de teléfonos.
– ¿Y cómo sabes entonces que es él y no cualquier otro C. Valbuena?
– Porque le llamé a mediodía para venderle una enciclopedia y me dijo: «Señor mío, aquí en mi hogar guardo más de quince mil libros selectos y perfectamente catalogados. ¿Qué le hace a usted pensar que necesito su refrito do saberes estereotipados y superficiales de segunda mano?»
– Ese es nuestro Valbuena. Voy a hablar con él ahora mismo. Luego te cuento.
Gabriel colgó y después marcó el número de Valbuena. Mientras oía las señales, tragó saliva, y se dio cuenta de que se le había acelerado el pulso. «El que es tu profesor lo sigue siendo siempre», pensó.
– Dígame -respondió una voz neutra.
– ¿Don César Valbuena? -preguntó Gabriel. Por más años que hubieran pasado, no se atrevía a apearle el tratamiento.
– Sí. Dígame.
Con muchos rodeos, Gabriel le explicó que era un antiguo alumno del centro al que no había dado clase, pero que gracias a terceros había oído hablar de él y de sus conocimientos del mundo antiguo. Puesto que estaba escribiendo precisamente una monografía, ¿le importaría recibirle para una entrevista sobre los mitos de Platón y, en particular, la Atlántida?
– ¿Cómo se llama usted? -preguntó Valbuena.
– Eh… Guillermo Escudero.
Gabriel había leído en alguna parte que los humanos somos incapaces de librarnos del todo de nuestro nombre, incluso cuando queremos ocultarlo. Ahora se dio cuenta de que había improvisado un alias con las mismas iniciales que el suyo.
– Tuve un alumno que se llamaba así.
«Vaya por Dios, qué maldita casualidad».
– No era yo. -En eso no mentía.
– Venga a verme esta tarde. A las cinco. Puedo hablar con usted una hora.
Gabriel le dio las gracias a la nada, pues Valbuena colgó directamente. Respiró hondo. Se sentía como si hubiera concertado una cita con el dentista. Después llamó de nuevo a Herman para que lo acompañara. Podría haber ido a Moratalaz en metro o en autobús, pero no le apetecía enfrentarse solo a su ex profesor.
Capítulo 22
California, Fresno .
Por la tarde, Joey se acercó a la caravana de Randall. La víspera, lo había dejado sumergido en su trance, con aquel extraño libro en el regazo. ¿Seguiría igual?
Obtuvo la respuesta antes de lo esperado, ya que por el camino se cruzó con él.
– Qué casualidad -dijo Randall-. Precisamente iba a buscarte. Me gustaría hablar con tus padres.
– Pues no están. Se han ido unos días para ver a mi hermana.
– Tu hermana vive en San Diego, ¿no es así?
– Sí.
Randall se pasó los dedos por la larga barba y dijo con aire pensativo:
– Bueno, eso no está tan mal. Quizá es lo bastante lejos.
– ¿A qué te refieres?
Randall tardó unos segundos en contestar. Por fin, volvió a enfocar la mirada en Joey y le dijo de repente:
– Mañana tengo que hacer un viaje.
– ¿ Adonde vas?
– A Long Valley. Este año no quiero esperar al verano. Y añadió con voz seria:
– Me vendría bien que me acompañaras. Era lo que quería decirles a tus padres.
Joey pensó la contestación que debía dar. «No puedo ir. Tengo clase. Si mi madre se entera de que hago novillos me castigará». Etc. Pero todas las objeciones se esfumaron de su cabeza como hojarasca barrida por el viento. Le apetecía correr una aventura con su amigo Randall, el hombre misterioso que arreglaba las chifladuras de la gente, que entraba en trance como un faquir y que guardaba en su caravana libros escritos en un alfabeto incomprensible.
En realidad, no fueron sólo sus propias apetencias las que le impulsaron a decirle que sí a Randall. Éste procuraba no utilizar con Joey el misterioso poder que, por alguna razón que él mismo no recordaba, denominaba Habla. Pero albergaba el presentimiento de que se acercaban horas muy oscuras, y prefería que aquel chico al que tanto apreciaba estuviera con él, aunque para ello tuviera que manipularlo sin que se diera cuenta.
Cuando llegaron a la caravana de Randall, Joey vio un viejo todo terreno, un Wrangler Renegade cuyo rojo descolorido disimulaba un poco las manchas de óxido.
– Me lo ha prestado Espinosa -explicó Randall.
– No tenía ni idea de que sabías conducir.
– Tengo carnet. Mira. -Randall le enseñó con orgullo el documento plastificado, como si se lo acabaran de entregar en la autoescuela.
Joey miró el carnet con ojo crítico. No era auténtico. Si él se daba cuenta de ello, más se percataría la policía. Randall debía habérselo agenciado en el mismo parque de caravanas encargándoselo a algún falsificador de poca monta.
– ¿Zebadiah Randall? ¿De veras te llamas Zebadiah?
Randall se encogió de hombros y se guardó el carnet antes de que Joey pudiera mirar la fecha y el lugar de nacimiento. De todos modos, se dijo el muchacho, seguro que se los había inventado, como ese ridículo nombre.
Cuando entraron en la caravana, Joey vio dos bolsas de deporte en el suelo. Mientras su amigo sacaba del frigorífico una coca-cola y una cerveza, él empujó ligeramente ambas bolsas con la punta del pie. Una se deslizó con facilidad sobre el linóleo. Ropa. La otra pesaba bastante más.
¿Serían los libros escritos en aquel misterioso alfabeto? ¿Para qué querría Randall llevárselos de viaje?
¿No estaría pensando en un viaje sin regreso?
– Cuando vuelvas a casa, mete toda la ropa que puedas -dijo Randall, dándole la lata de coca-cola.
– Pero ¿cuándo vamos a volver? -preguntó Joey, escamado.
– Seguramente mañana mismo. Sólo es por si acaso. En la montaña el tiempo cambia de golpe.
– Hay un problema. Mi madre ha hablado con Rosa, la vecina. Si mañana no me ve, llamará a mi madre.
– Tranquilo, ya me encargo yo de explicárselo a Rosa. Siento que pierdas las clases, pero va a ser un viaje muy instructivo.
– ¡Y que lo digas! -Joey estaba cada vez más emocionado-. ¡Voy a ver un supervolcán!
– A lo mejor te decepciona. El volcán no está a la vista. En realidad, el volcán es todo el valle que vamos a ver, incluyendo unas cuantas montañas. Pero lo importante está bajo tierra, en la cámara de magma. No pienses que vas a ver nada demasiado espectacular.
– Qué pena…
– No creas. Te aseguro que no querrías estar en medio de una erupción.
– ¿Tú has estado?
Randall se pasó los dedos por la barba.
– No sé. Tengo el recuerdo de haber olvidado que una vez vi estallar un volcán.
Durante un buen rato, Joey se quedó pensando qué significarían aquellas palabras.
Capítulo 23
Madrid, Moratalaz
Mientras esperaba que llegara la hora de visitar a Valbuena, Gabriel buscó textos e imágenes sobre la Atlántida en Internet y los estudió en la pantalla de televisión. También repasó la hipótesis de los griegos Marinatos y Galanopoulos y del norteamericano Mavor, que ya había leído y desechado en su momento.
Según estos autores, el mito de la Atlántida, el continente que había desaparecido en un gran cataclismo, se basaba en la destrucción de Santorini por una colosal erupción. Los efectos de aquella catástrofe -el estampido sónico, el tsunami, la caída de cenizas, tal vez los flujos piroclásticos- habían debilitado tanto a la poderosa civilización de Creta que poco después había sido presa fácil de los invasores micénicos, procedentes de Grecia continental.
De modo que, cuando Platón escribió sus diálogos sobre la Atlántida, el Timeo y el Critias, se basaba en el recuerdo de la perdida cultura minoica.
Indagando sobre los minoicos, Gabriel encontró pinturas similares a las que había visto en su sueño: paisajes floridos, antílopes, monos, fabulosos grifos. También había hombres vestidos con faldellines y fundas genitales, y mujeres de cabellos rizados que enseñaban los pechos.
Estaba claro que el lugar con el que había soñado, Widina, era la Creta de la Edad de Bronce. Y que la Atlántida, la isla de la montaña de fuego donde Kiru debía reunirse con Minos e Isashara, no podía ser otro lugar que Santorini, al norte de Creta.
A las cuatro y media bajó a la calle. Durante más de diez minutos no dejó de dar vueltas sobre sus propios pasos y mirar la hora en el móvil. Cuando por fin apareció su amigo, Gabriel le regañó.
– Son casi menos cuarto. Hemos quedado a las cinco. ¿No te acuerdas de que Valbuena no dejaba entrar a nadie después del timbre?
– Tranquilo. Hoy es domingo, y con la burra llegamos enseguida.
La «burra» era un escúter de gasolina. Herman levantó el asiento y sacó el casco de reserva. Era del tipo que llamaban «calimero» y no cubría más que el cráneo. Gabriel no se sentía demasiado seguro con él. Tenía la sospecha de que sólo lo protegería si salía disparado por los aires y caía de cabeza, perpendicular como un clavo.
Tras varias maniobras de kamikaze, llegaron a las cinco menos dos minutos a la dirección indicada, en una calleja que se apartaba de la vía principal como una especie de capilar sanguíneo. El bloque, de ladrillo rojo, no tenía ascensor. Valbuena, como era de esperar por las leyes de Murphy, vivía en el cuarto piso. Gabriel subió los escalones de dos en dos, seguido por Herman, que no dejaba de rezongar.
A las paredes de la escalera no les habría venido mal una mano de pintura para tapar las grietas. Aquella barriada era de la época de la explosión demográfica y, como empezaba a pasarlos ya a los baby boomers de los que hablaba Celeste, pedía a gritos una terapia de rejuvenecimiento.
A Gabriel no le extrañó demasiado que Valbuena viviera allí. La única propiedad material que valoraba aquel hombre tan despegado eran los libros. Cuando sufrían sus clases, Gabriel y otros alumnos se preguntaron a menudo por qué alguien con tantos conocimientos no se presentaba a las oposiciones para la enseñanza pública, donde se impartían menos horas de clase y, sobre todo, se cobraba más sueldo. Unos años después se enteró de la razón gracias a un antiguo compañero, que le explicó:
– En realidad, Valbuena estudió Filosofía, no Historia, y se presentó a las oposiciones de esa asignatura a finales de los setenta.
El tema que tuvo que defender Valbuena ante los examinadores versaba sobre los filósofos presocráticos. Pero su visión era algo heterodoxa. Cuando relacionó a Empédocles, Parménides y Pitágoras con el chamanismo, la reencarnación y los viajes astrales, los profesores que formaban el tribunal empezaron a interrumpirlo para rebatir sus argumentos.
A la tercera vez que le discutieron, Valbuena, que tenía veintipocos años, cortó en seco su exposición y dijo:
– Ustedes cinco carecen de preparación para juzgarme a mí. Me niego a seguir con esta pantomima legal. Buenas tardes.
Con estas palabras dejó sentado y boquiabierto al tribunal y se marchó a su casa. Jamás volvió a presentarse a las oposiciones.
Por suerte para él, el director del colegio Galileo, que era amigo de su familia, lo contrató. Como la plaza de filosofía ya estaba ocupada, Valbuena empezó a dar clases de historia, y seguía impartiéndolas cuando pasaron por sus manos Gabriel y Herman. Como a tantos otros alumnos, les había dejado una huella indeleble, y no precisamente para bien. Pero ahora Gabriel esperaba que su antiguo profesor, por una voz, le fuera útil.
Aunque Gabriel solía correr por el parque y nunca había fumado, cuando llegó al cuarto piso tenía las pulsaciones aceleradas. Llamó al timbre y aguardó.
– Espere un momento.
La voz sonaba pegada a la puerta, por lo que Gabriel no comprendió a qué debía esperar. Mientras tanto, Herman apareció en el rellano resoplando y descansó unos segundos apoyando las manos en las rodillas.
– Tengo que perder diez kilos -jadeó.
Unos segundos después, la puerta se abrió. Al otro lado, Valbuena comprobaba la hora en un reloj plateado.
– Las cinco en punto -dijo con aire satisfecho, recogiendo meticulosamente la leontina y guardando el reloj en el bolsillo de la chaqueta.
Valbuena vestía un traje gris con corbata oscura, como cuando les daba clase. No era un modelo de último diseño, y tal vez ni siquiera del siglo xxi. Llevaba la barba muy recortada y su sempiterno bigote imperial con las guías enhiestas, todo ello teñido de negro, como el cabello, sin el menor rubor.
– Señor Espada, señor Gil, no los esperaba. Se supone que iba a recibir la visita de un tal Guillermo Escudero, pero tal vez escuché mal. Pasen, por favor.
Atravesaron el salón, lleno de estanterías con los anaqueles combados por el peso de los libros. Había una puerta cerrada que debía dar al dormitorio. Por lo que sabían, Valbuena era un solterón recalcitrante. No había allí fotos familiares ni cuadros con paisajes, ni juegos de café, cerámicas de Talavera o cualquier otro cachivache de los que acaban apoderándose de los salones a modo de okupas. Ni siquiera tenía televisión.
Las otras dos habitaciones abiertas también estaban plagadas de libros. En una de ellas había un escritorio, y hacia él los guió Valbuena. Para entrar, Gabriel y Herman tuvieron que agacharse, pues el profesor había aprovechado tanto el espacio que tenía incluso estanterías de escayola rebajando La altura de los dinteles.
– Ésta es la sala griega -les explicó.
Tenía los libros colocados de forma tan meticulosa como Herman sus tebeos. Los tomos azul celeste, les explicó, eran textos originales griegos editados por Oxford. Los de color teja eran de Hachette, los verdes ediciones bilingües de Loeb y los de color azul oscuro eran traducciones anotadas de Gredos. Por supuesto, todos los volúmenes estaban clasificados por autor.
Gabriel observó el escritorio, intrigado. No había ordenador ni nada que se le pareciera. Lo más avanzado de aquella sala era una pizarra veleda montada sobre un caballete.
– ¿Está buscando algún tipo de artefacto informático, señor Espada?
– Bueno, no esperaba que…
– Sin duda están pensando que soy un vejestorio chapado a la antigua. Durante unos años instalé un ordenador con Internet en otra de las habitaciones. Pero lo quité. ¿Adivina por qué, señor Gil?
– No sé -respondió Herman-. Porque le parece que Internet es una chorrada, supongo.
– Se equivoca. No pensé que Internet fuera… ese término tan chocarrero que acaba de utilizar. En absoluto, comprobé que en Internet podían encontrarse informaciones muy interesantes. Pero el ruido superaba a la comunicación en un noventa y nueve por ciento. Por no hablar de la denominada «multitarea». «Nulitarea» la llamaría yo. ¿Saben que me jubilé el curso pasado?
– No creí que tuviera edad para eso -lo aduló sin rebozo Gabriel.
– Sé que parezco más joven. Se debe a que no fumo, no mantengo relaciones sexuales, jamás he practicado deporte y por las noches me tomo una copita de coñac.
Pese a que la voz y el gesto eran severos, la mirada tras las gafas relucía con una chispa peculiar, casi picara. ¿Les estaría tomando el pelo?
– Pues bien -prosiguió Valbuena-, ahora que contemplo con visión retrospectiva mis cuarenta años de experiencia docente, puedo asegurarles que, en comparación con los intelectualmente desconcentrados, económicamente consentidos y emocionalmente volátiles alumnos de ahora, ustedes parecían casi personas. Todo ello hemos de agradecérselo a las nuevas tecnologías de la desinformación y a la tan cacareada nulitarea.
Gabriel y Herman intercambiaron una mirada. El gesto de Herman decía algo así como: «¿Tú crees que es un insulto o un cumplido?».
– Tras su pueril intento de engañarme con un nombre falso para que accediera a recibirlo, ¿qué tiene usted que decirme, señor Espada?
– En realidad no era mi intención. Guillermo Escudero es el seudónimo que utilizo para escribir.
– Será ahora, porque cuando escribió esa nadería insustancial titulada Desmontando la Atlántida firmó con su propio nombre.
¿Quién se iba a imaginar que Valbuena se rebajaría a hojear un libro de divulgación? Gabriel oyó una especie de estertor perruno y se dio la vuelta. Era Herman, que tenía la cabeza agachada e intentaba contener la risa.
– Por eso mismo. Como ya escribí un libro sobre la Atlántida y en el que estoy redactando ahora sostengo teorías diferentes, no quería confundir a los lectores usando el mismo nombre.
– ¿Qué teorías sostiene ahora, señor Espada?
¡Ah, aquella mirada, como en los viejos tiempos, cuando les ordenaba levantarse y les hacía una sola pregunta! Cero o diez. «Vale ya -se dijo Gabriel-. Tienes cuarenta y cinco años. No eres un colegial asustado».
– Ahora mismo las he borrado de mi cabeza. Digamos que lo he hecho de modo temporal. Me gustaría escucharle a usted sin prejuicios previos.
– No sea redundante. Todos los prejuicios son previos.
– Disculpe, profesor. Recuerdo que usted nos hablaba de la Atlántida en clase, pero nunca había suficiente tiempo por culpa del programa, y me daba la sensación de que se le quedaban en el tintero muchos datos interesantes. Me gustaría oír más.
Valbuena casi sonrió.
– Dejando aparte la manida expresión «se le quedaban en el tintero», inapropiada para referirse a una exposición oral, me satisface su interés. Veamos primero qué recuerdan. Señor Gil, hábleme de la Atlántida.
– Oiga, que yo sólo he venido de chófer. Los libros los escribe éste.
– La ignorancia siempre encuentra mil excusas para no abrirse camino a ninguna parte. Repito, señor Gil: hábleme de la Atlántida.
– Pues…, era un ¿continente que se hundió. Y estaba en el Atlántico. Por lo visto, los atlántidos…
– Los atlantes.
– Los atlantes, sí. Tenían naves espaciales, centrales nucleares y tecnología genética muy avanzada.
– ¿De dónde ha sacado esa majadería?
– ¿Dónde has leído esa gilipollez?
Valbuena y Gabriel casi se pisaron la palabra. Herman los miró a ambos y se encogió de hombros.
– Por ahí.
– Todos esos elementos a los que usted se ha referido son delirios sensacionalistas destinados a vender. Para comprender algo hay que remontarse a su verdadero origen. Veamos: ¿quién es el primer autor documentado que habla de la Atlántida?
– Platón -respondió Herman.
– Al menos, eso no lo ha olvidado.
Valbuena sacó de la estantería un volumen de Oxford y lo abrió por un pasaje marcado.
– Observen bien lo que dice el divino Platón: «Akue de, o Sócrates, logu mala men atopu, pantápasi gue men alezús, hos ho ton heptá sofótatos Sólon pot'éfe».
– Disculpe, profesor, poro hicimos letras mixtas. Nunca dimos griego -dijo Gabriel.
– ¿Y cómo pretende usted escribir sobre la Atlántida sin saber griego? En fin…
Valbuena abrió el libro ante ellos y, siguiendo el texto griego con el dedo índice como si les fuera a servir para algo, tradujo:
– «Escucha, Sócrates, un relato de lo más peculiar, pero completamente verídico, tal como lo contó una vez Solón, el más sabio de los Siete Sabios». ¿Se dan cuenta? Completamente verídico. Un hombre de la altura moral e intelectual de Platón no afirmaría algo así gratuitamente.
»Platón no escribió sobre la Atlántida hasta el final de su vida, cuando tenía más de setenta años -prosiguió Valbuena-. Lo hizo en un diálogo completo, Timeo, y en otro que dejó inacabado, Critias. Es probable que pensara en completar una trilogía con un tercer diálogo llamado Hermócrates, pero o bien no lo escribió o, si lo hizo, se perdió. Pero ¿de qué fuente obtuvo Platón la historia de la Atlántida?
Gabriel había repasado todo aquello antes de presentarse ante su ex profesor.
– En ambos diálogos, la persona que narra el relato es Critias, un político ateniense que era pariente de Platón. Al parecer, Critias había oído contar la historia a su abuelo, quien a su vez la había escuchado de Solón, el mítico legislador de Atenas.
– Solón no tiene nada de mítico, señor Espada. Sabemos que en el año 594 antes de Cristo reformó las leyes de Atenas, entre otras cosas porque él mismo lo explicó en versos que han llegado hasta nuestros días.
– Supongo que dije «mítico» porque volví a dejarme llevar por el tópico.
– Es el mal de nuestros días. Los periodistas, y también muchos escritores, ya no combinan palabras, sino clichés enteros. «La lluvia hizo acto de aparición». ¡Bufff!
– Se le han olvidado los políticos -dijo Herman-. Los políticos son los que peor hablan.
Gabriel intentó centrar de nuevo la conversación.
– Estábamos con Solón. Él había escuchado la historia de la Atlántida en Egipto. Si no recuerdo mal, se la contaron unos sacerdotes.
– Así es. Sin embargo, creo que el relato pudo llegarle por otros conductos. Los egipcios eran tan xenófobos y estaban tan encerrados en su propia cultura que no se interesaban por las historias de otros pueblos.
»Sospecho que Solón pudo escuchar el relato en Sais, una ciudad situada en el Delta del Nilo donde existía una populosa colonia extranjera. Pero quienes se lo contaron no debieron ser sacerdotes egipcios, sino descendientes de los supervivientes de la Atlántida.
»A Solón le impresionó tanto el relato que intentó componer un poema extenso, una epopeya que superaría a la Ilíada y la Odisea. Aunque la tarea superó sus fuerzas y nunca llegó a completarla, dejó unas notas escritas. -Valbuena volvió a abrir el libro de Oxford-. Como dice Cridas: «Esos escritos estaban en casa de mi abuelo, y todavía boy están en la mía, y los estudié mucho cuando era niño». ¡Por tanto, existía una fuente escrita anterior a Platón, señores!
– ¿Qué quería narrar Solón en ese poema?
– Una gran guerra. La Atlántida dominaba los mares con puño de hierro, y la ciudad de Atenas fue la única que se opuso a su tiranía. Pero en plena guerra entre ambas, se produjo una catástrofe. -Valbuena volvió a leer-: «Pero después hubo violentos terremotos y cataclismos. En un día y una noche funestos, todo el ejército ateniense se hundió bajo tierra. En esa misma catástrofe, la isla de la Atlántida desapareció bajo el mar».
Valbuena devolvió el libro a la estantería y se volvió hacia Gabriel.
– Aunque usted lo niegue en su… llamémoslo «opúsculo», es evidente que el relato de Platón se basa en una realidad histórica.
– Sí, lo negué, pero creo que estoy cambiando de opinión.
– Veamos cuan sincera es su conversión, señor Espada. ¿Qué realidad histórica puede esconderse tras el relato de la Atlántida?
– La civilización minoica que dominó Creta durante la Edad de Bronce -respondió Gabriel, con la lección bien aprendida.
– ¿Qué elementos en común encontramos entre la civilización minoica y la Atlántida?
– Bueno, parece que los minoicos dominaron los mares como los atlantes.
– «Talasocracia» es el término preciso. El historiador Tucídides, el más fiable de la antigüedad, asegura que el rey cretense Minos ejerció esa talasocracia. Existen pruebas arqueológicas, pero ese dominio marítimo también ha dejado huellas en el mito. -Valbuena se volvió hacia Herman-. Una pregunta fácil para usted, señor Gil. ¿Quién era el Minotauro?
– ¿No era ese monstruo que tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro?
– Al menos los años no han borrado del todo la pequeña pizarra de su cerebro. ¿Qué comía el Minotauro?
– Carne humana. Los atenienses le mandaban chicos y chicas cada año, o cada nueve años. No me acuerdo muy bien.
– Porque las versiones varían, como suele ocurrir en las tradiciones orales. Lo que está claro es que tanto los atenienses como los demás habitantes del Egeo tenían la obligación de enviar un tributo humano a la isla de Creta. Eso demuestra que los minoicos ejercían un poder casi absoluto en aquella región. En cuanto al Minotauro, debe representar un recuerdo deformado de los ritos taurinos que se celebraban en Creta.
Gabriel recordó las piruetas de Kiru sobre el toro e inconscientemente se llevó la mano al pecho, donde se le había clavado el asta.
– De nuevo para usted, señor Espada. ¿Encuentra más paralelos entre la Atlántida y la Creta minoica? Me refiero concretamente al final de ambas civilizaciones.
– Bien, la Atlántida se hundió en el mar por culpa de un cataclismo acompañado de temblores de tierra. Desde luego, Creta no se llegó a hundir, pero…
– ¿Pero?
– A poco más de cien kilómetros al norte está el archipiélago de Santorini. Allí se produjo una erupción volcánica de gran magnitud, y cuando la cámara de magma no pudo mantener la presión, el volcán colapso sobre sí mismo y la mayor parte de la isla se hundió.
– Veo que utiliza términos muy precisos. Me parece bien. ¿En qué afectó esa erupción a Creta?
– La propia erupción y el hundimiento de la isla provocaron un tsunami que debió acabar con casi toda la flota minoica. A partir de ese momento los cretenses no podían dominar los mares. Pero, además, las ciudades costeras quedaron destruidas, las poblaciones que se encontraban tierra adentro sufrieron incendios y los campos quedaron sepultados bajo una capa de cenizas volcánicas.
– Por no hablar de la bajada de temperaturas subsiguiente que arruinaría las cosechas. -Valbuena esbozó media sonrisa. Parecía satisfecho, más de lo que Gabriel le había visto jamás en sus clases-. El imperio minoico se convirtió en una pálida sombra de su antiguo esplendor, y después en un vago recuerdo. Ni siquiera los griegos de la Época Clásica llegaron a las cotas de civilización alcanzadas por los minoicos en Creta y en su colonia de Santorini.
Por las vivencias de su sueño, Gabriel sospechaba que, en realidad, Creta era colonia de la Atlántida-Santorini, y no al contrario. El temor con que hablaban de la Atlántida en el palacio así lo sugería. Pero de momento no dijo nada.
Sin embargo, usted no creía que Santorini fuese la Atlántida -prosiguió Valbuena-. ¿Por qué?
– Ya le he dicho que ahora empiezo a verlo de otra forma.
Le he preguntado por qué no creía. En pasado.
Gabriel carraspeó.
– Las fechas. El tamaño. El lugar. En todos ellos hay dificultades, porque el texto se contradice con los hechos. Me parecía imposible conciliar los diálogos de Platón con lo que se sabe de Santorini y de los minoicos.
– ¿Le parecía o le parece?
– La verdad es que… todavía no he despejado esas dificultades.
– Sin embargo, aunque las ve no le parecen tan importantes. Ha descubierto usted algo que le parece una prueba sólida de la existencia de la Atlántida.
Gabriel agachó la cabeza, sin saber qué decir.
– Usted me oculta algo, señor Espada. Pero obraremos como en la religión antigua. El principio de reciprocidad. Do ut des.
– «Te doy para que me des» -respondió Gabriel, que sí había estudiado varios cursos de latín.
– Así es. Yo despejaré sus dudas y usted me contará lo que sabe.
– ¿Por qué cree que oculto algo?
– Jamás un alumno se copió en un examen sin que yo lo supiera. Ahora tiene usted esa misma cara. Do ut des?
– Do ut des, profesor.
– Vayamos por partes. Las fechas. Según Platón, ¿cuándo ocurrió la catástrofe que hundió la Atlántida?
– Nueve mil años antes de la época de Solón. O sea, casi en el diez mil antes de Cristo.
– ¡Eso es casi en la era hyboria! -dijo Herman.
Valbuena, que jamás debía haber mancillado sus dedos con tinta de tebeo o con literatura pulp, y que seguramente ignoraba quién era Conan el bárbaro, enarcó una ceja. Gabriel le hizo un gesto a Herman para que cerrara el pico y prosiguió.
– Esa fecha es imposible. En aquella época Grecia ni siquiera se encontraba en el neolítico.
– Imaginemos que las fuentes que transmitieron esa historia a Solón, los supervivientes de la Atlántida, hubieran cometido un error. Si en vez de «hace nueve mil años» le hubiesen dicho «hace novecientos», sólo habría que restar nueve siglos a la fecha en que vivió Solón, y obtendríamos una fecha cercana al 1500 antes de Cristo. Que se corresponde con la época aproximada de la erupción de Santorini.
– Perdone, profesor -dijo Herman-. Confundir nueve mil con novecientos es fácil si a uno se le olvida escribir un cero. ¡Pero es que los griegos no conocían el cero!
– ¿Ah, no?
– Claro que no. Lo inventaron los árabes.
– Su ignorancia alcanza proporciones homéricas, señor mío. Cuando al Germán Gil de la Grecia clásica le preguntaba su profesor: «Si tienes tres dracmas y te quito tres, ¿cuántas te quedan?», ¿qué cree usted que contestaba? ¿«No lo sé, no hemos inventado el cero»?
– Dicho así suena absurdo…
– Porque lo es. Los griegos conocían de sobra el concepto de cero, pero no se les ocurrió utilizarlo como notación para ocupar un puesto vacío. Y quienes lo introdujeron con esa función no fueron los árabes, sino los matemáticos indios, señor Gil. Como recompensa por ser tan ignaro, vaya usted a la cocina a preparar café. El filtro está puesto y cargado.
Herman soltó un bufido, pero obedeció. Gabriel consultó su reloj. Había pasado ya más de la mitad de la hora que le había concedido Valbuena. Si había decidido ofrecerles café era porque se sentía cómodo y ya no tenía tanta prisa. Aparte de que la cuestión de la Atlántida lo apasionara, pensó que, en el fondo, ahora que estaba jubilado debía disfrutar teniendo cerca a unos ex alumnos a los que pudiera llamar «burros» de forma más o menos disimulada.
– En cualquier caso prosiguió Valbuena-, la cuestión de la fecha y el tamaño de la Atlántida tiene una importancia relativa. Los griegos tendían a exagerar la antigüedad de los acontecimientos a los que querían otorgar más prestigio. Convertir novecientos en nueve mil pudo ser un error numérico en base diez, o simplemente una hipérbole de Platón o sus fuentes para impresionar más a las personas que iban a escuchar la historia de la Atlántida.
Herman volvió con una bandeja de plástico, tres tazas de duralex con café ya servido, un viejo azucarero de latón y una jarrita, también de duralex, llena de leche. Tomaron el café de pie, porque en el estudio sólo había un asiento y Valbuena no sugirió en ningún momento traer sillas de otro cuarto o cambiar de estancia.
– Ya nos hemos enfrentado a la objeción de las fechas -dijo Valbuena-. ¿Qué tiene que decirme del lugar?
– La Atlántida no podía hallarse en el Mediterráneo -intervino Herman, inasequible al desaliento-. Tenía que estar en el Atlántico. Su propio nombre lo dice.
– La Atlántida se llamaba así porque era la isla de Atlas, un dios que pertenecía a la estirpe maldita de los titanes. El Atlántico recibió ese nombre también por él. Los griegos creían que Atlas sostenía sobre sus hombros la cúpula del cielo, y que cumplía esa misión en los confines del mundo. Por eso, conforme fueron ampliando sus horizontes geográficos hacia el oeste, bautizaron con el nombre de Atlas los lugares que descubrían. ¿Por qué creen ustedes que hay en Marruecos unos montes llamados Atlas? De haber descubierto América, los griegos seguramente la habrían bautizado como Tierra de Atlas.
– Entiendo parte del argumento -dijo Gabriel-. Los griegos usaban el nombre de Atlas para lugares cada vez más alejados hacia el oeste. Entonces ¿por qué le dieron su nombre a Santorini, que se halla en el centro de las Cicladas?
– En eso tengo una teoría personal. Como ya les he dicho, Atlas era el titán que sostenía el cielo. Para los antiguos, el cielo consistía en una bóveda sólida situada a una gran altura, pero no a una distancia infinita. La erupción de Santorini levantó una columna de materiales volcánicos de más de 30 kilómetros de altura. Para quienes la contemplaron desde las islas del Egeo, desde Creta o desde la costa griega, debió parecer un gigante que se estiraba para alcanzar el cielo. Como Atlas.
– Luego, según usted, el nombre de Atlántida se lo pusieron los griegos ya después de la catástrofe…
– Tal es mi sospecha, señor Espada.
«En esto te equivocas, amigo», pensó Gabriel. Había oído claramente cómo la madre de Kiru le decía que tenía que viajar a la Atlántida. Lo que significaba que en la Edad de Bronce la isla ya recibía ese nombre. Si se lo debía a un fundador llamado Atlas, tal vez éste fuese un personaje histórico real al que la posteridad había convertido en dios.
Pero Gabriel aún tenía más objeciones, y quería saber cómo las afrontaba Valbuena.
– Hay más datos en contra de Santorini. Platón dijo que la Atlántida estaba más allá de las Columnas de Hércules. Bueno, él lo llamaría Heracles, claro.
– Eso es el estrecho de Gibraltar -apuntó Herman, y después masculló algo sobre «esos cabrones de los ingleses».
– En épocas más antiguas -respondió Valbuena-, los griegos llamaron Columnas de Heracles a los cabos de Malea y de Ténaro, que se encuentran en el Peloponeso, en el extremo sur de Grecia. Desde el punto de vista de un ateniense, para llegar a Santorini o a Creta había que navegar más allá de esos dos promontorios.
– Ignoraba ese dato -confesó Gabriel.
Inesperadamente, Valbuena no aprovechó esa confesión para hurgar sobre la cuestión de la ignorancia, sino que añadió:
– Algo más sobre la situación, señor Espada. Platón asegura en sus escritos que la Atlántida era mayor que Asia y Libia juntas. Pero…
Valbuena escribió en la pizarra dos palabras griegas. Μειζου y μεσου. Debajo las transcribió: meizon y meson.
– Meizon significa 'mayor'. «Mayor que Asia y Libia». Eso es lo que se lee en la versión oficial del texto platónico. En cambio, mesón significa 'entre, en medio'. Con una pequeña corrección leeríamos que la Atlántida está «entre Asia y Libia».
Gabriel se imaginó el mapa. Para los griegos, Asia era Turquía, y Libia el norte de África. Ciertamente, Santorini se encontraba entre ambas.
– La confusión es sencillísima -prosiguió Valbuena-. Máxime cuando en época de Platón meizon se escribía mezon, sin la i. Un error de copista, algo muy típico en la tradición manuscrita, y que además debe remontarse a los tiempos del propio Platón. Sus objeciones han quedado destruidas.
– Ya veo.
– Ahora bien, si no conocía usted mis contraargumentos, ¿qué le ha llevado a cambiar de opinión? Dice usted que tiende a creer ahora que la Atlántida estaba en el Egeo. ¿Por qué?
Gabriel sacó el móvil del bolsillo, subió el volumen al máximo y lo dejó sobre la mesa.
– Me gustaría que escuchara esto, profesor. Es la grabación de una anciana que está en las últimas fases del Alzheimer y que habla en sueños. Tengo razones para creer que el idioma que usa es la lengua de la Atlántida.
En la pantalla apareció el rostro de Milagros Romero. Gabriel pulsó el play y la anciana enferma empezó a hablar.
– ¡Dios, esto parece El exorcista! -dijo Herman.
– Por favor, señor Gil, refrene sus comentarios. Quiero oír esto.
Sería tal vez la extraña cualidad de la voz de Milagros, que sonaba deformada por una especie de posesión demoníaca, tal como había sugerido Herman. Pero el caso es que Valbuena se sentó ante el móvil, formó un triángulo con las manos en la barbilla y miró y escuchó con atención.
– Rebobine la grabación, por favor -dijo al final. Tecnológicamente, Valbuena debía haberse quedado anclado en los tiempos del magnetófono y las cintas de vídeo.
Esta vez cerró los ojos para concentrarse mejor en lo que oía. Antes de que terminara, dijo:
– Párelo. Es suficiente.
Valbuena se levantó de nuevo y, sin decir nada, sacó de la estantería un volumen que debía pesar tres o cuatro kilos. Con cierto esfuerzo lo puso sobre la mesa. Scripta Minoa, rezaba el título. «Inscripciones minoicas», tradujo mentalmente Gabriel.
– Ésta es una edición muy reciente -dijo Valbuena, pasando los dedos sobre las tapas del libro como si acariciara un tesoro-. Los Scripta Minoa originales los publicó sir Arthur Evans, el descubridor del palacio de Cnosos. Pero aquella obra tiene más de un siglo, y ya le hacía falta una revisión.
Cuando empezó a pasar páginas, Gabriel reconoció algunas imágenes que había visto en Internet. Las fotografías, de gran calidad, reproducían tablillas de barro escritas en lineal A, una escritura silábica que representaba la antigua lengua de la Creta minoica. Al lado de cada fotografía aparecía otra versión de la tablilla, dibujada con trazos negros para que los signos se distinguieran con más nitidez, y por último una versión transcrita al alfabeto latino en la que cada sílaba aparecía separada por un guión.
– En realidad, aún no se ha conseguido descifrar el lineal A, pero al menos podemos leer la mayoría de las sílabas -dijo Valbuena.
Al final del libro había una lista de vocabulario de aquella lengua desconocida, en la que se sugerían posibles significados para algunos términos. Valbuena señaló ku-rai y ku-ro.
– Estas dos palabras han sonado varias veces en la grabación. Como ven aquí, se cree que pueden significar «todas» y «todo», respectivamente. Pero observen esta otra -dijo, retrocediendo un poco-. Se trata de a-ko-a-ne, que podría significar…
– Madre -dijo Gabriel, aunque el dedo de Valbuena tapaba la traducción.
– Así es. ¿Cómo…?
– ¿Podría leerse algo así como akkuane?
– Sí. El sistema silábico es bastante impreciso. También he escuchado en la grabación appardumba…
– Padre -dijo Gabriel, con decisión.
No podía decir que el idioma de los minoicos se hubiera grabado por completo en su mente después del sueño. Pero si alguien le ofrecía una pista, como estaba haciendo ahora Valbuena, las palabras salían como carpas enganchadas a un anzuelo. Según Platón, el conocimiento es recuerdo de saberes adquiridos en vidas anteriores. Ahora Gabriel estaba experimentando la reminiscencia, el auténtico conocimiento platónico.
– Isashara -musitó al recordar otro nombre importante.
– ¿Qué ha dicho? -preguntó Valbuena-. Repítalo, por favor.
– Isashara. También se escucha en la grabación. Es la gran diosa que vive en una montaña de fuego, al norte de Creta.
El dedo de Valbuena señaló otra de las columnas del vocabulario. Iasasarame, y la traducción: «Posible nombre de la Gran Diosa Madre de la religión cretense».
– ¿Acaso se dedica ahora a estudiar lineal A, señor Espada?
– Le puedo asegurar que lo único que sé de esa lengua lo he encontrado en Internet poco antes de venir a verle.
– Entonces, ¿cómo puede saber qué significan esas palabras?
Gabriel esperaba aquel momento. También lo temía, porque tendría que tomar una decisión. Contar la verdad -o al menos lo que él había vivido como tal-, o callarse. Dentro de su mente, arrojó una moneda al aire.
Salió cara. El rostro de la verdad.
Así que habló, y les contó la visión que había recibido del ritual del toro, de la herida de Kiru y su milagrosa curación. Y de la Atlántida.
Cuando terminó, Gabriel estaba convencido de que Valbuena se iba a reír de él, o a echarlo de su casa por hacerle perder el tiempo con una historia tan absurda. Sin embargo, su antiguo profesor se atusó las puntas del bigote, pensativo.
Estaban en la cocina. A Valbuena, el relato le había parecido lo bastante interesante como para sugerir que se tomaran otro café, y por fin les había invitado a sentarse, aunque fuera en aquellas sillas de contrachapado forradas de fórmica y con patas de metal.
– Es evidente que ha sufrido usted una experiencia extrasensorial en la que se han combinado un contacto telepático con un fenómeno de regresión a vidas anteriores.
La convicción con que emitió su dictamen sorprendió a Gabriel.
– La telepatía no existe -afirmó Herman. Luego, un poco menos rotundo, matizó-: O no debería existir.
– ¿Ah, no, señor Gil? Imagine que es sordo de nacimiento y no tiene la menor idea de en qué consisten los fenómenos de la audición y el sonido. Suponga también que el señor Espada sale de la habitación y, desde el pasillo, fuera de nuestra vista, recita una serie de números que usted le ha enseñado previamente en un papel y que yo no he visto. Luego yo, que los he oído, escribo ante usted esos mismos números. ¿No pensará que se ha producido entre nosotros un intercambio telepático de información?
– No, porque sé que Gabriel le ha dicho esos números en voz alta desde el pasillo.
– He dicho que tiene que imaginarse que es sordo de nacimiento, cosa que a veces parece por sus respuestas.
– Lo que quiere decir el profesor -intervino Gabriel- es que para alguien que no posea ni conozca el sentido del oído, la comunicación verbal podría parecer un fenómeno tan inexplicable como para nosotros la telepatía.
– He dado clase durante casi cuarenta años, señor Espada. No necesito que nadie explique lo que quiero decir. Aunque he de reconocer que lo ha expresado usted de una forma aproximada. ¿Conocen el cuento de Herbert George Wells En el país de los ciegos?
Ambos negaron con la cabeza.
– No puedo decir que me siento decepcionado por su ignorancia, señor Gil, pero del señor Espada esperaba algo más. En ese cuento, un hombre llamado Núñez se pierde en los Andes y llega a un valle aislado del resto del mundo en el que vive una tribu cuyos miembros son genéticamente ciegos, y ni tan siquiera han oído hablar del sentido de la vista. El bueno de Núñez recuerda el refrán de «en el país de los ciegos, el tuerto es rey» y decide convertirse en soberano de aquel pequeño lugar.
– Iba a decir que está chupado conseguirlo, pero supongo que me equivoco, ¿no? -dijo Herman en tono de resignación.
– Me alegro de comprobar que no es del todo inmune al aprendizaje por ensayo y error, señor Gil. Efectivamente, Núñez descubre que su ascenso al poder no es tan sencillo. Cuando les habla de la visión, de la luz y de las imágenes, los ciegos piensan que Núñez no es más que un pobre loco. No sólo no les parece un ser privilegiado al que podrían confiarle sus destinos, sino que creen que se trata de un tarado obsesionado con algo que no existe. De hecho, cuando Núñez se enamora de una muchacha del lugar, incluso se plantea la posibilidad de que le extirpen los ojos para que dejen de tomarlo por loco.
– ¿Y se los arrancan o no?
– Lea usted mismo el cuento, señor Gil. El desenlace es irrelevante en estos momentos. ¿Por qué cree que he mencionado este relato?
Herman iba a contestar, pero Gabriel se adelantó.
– Porque si existieran auténticos telépatas entre nosotros que se comunicaran mediante otro vehículo físico que no fuera la luz o el sonido, también los tomaríamos por locos.
– ¿Piensa usted en algún vehículo físico en particular? -le preguntó Valbuena.
– En mi opinión, si la telepatía existe, debe tratarse de un fenómeno electromagnético. Hay animales capaces de captar el campo magnético de la Tierra y orientarse de una forma que a nosotros nos parece milagrosa. Del mismo modo, puede haber personas que de alguna forma perciben el débil campo magnético que produce la actividad cerebral de otros humanos. De hecho -añadió tras una breve pausa-, es muy posible que yo sea una de esas personas.
Valbuena asintió y dijo:
– «Telepatía» es un término más bien vago que significa «sensación a distancia». Incluso la comunicación visual y la verbal, ya que sirven para compartir información a distancia, serían formas de telepatía. La diferencia es que ambas las conocemos y dominamos todos los humanos, salvo lesión o enfermedad.
»En cambio, la telepatía a la que nos referimos sólo estaría al alcance de dos tipos de personas. Unas capaces de percibir los campos magnéticos cerebrales ajenos y obtener información de ellos, y otras con la facultad de modular sus propios campos con más potencia y usarlos para transmitir datos. A las primeras las llamaríamos «telépatas receptores» y a las segundas «emisores».
«Usted mismo fue una vez telépata emisor sin saberlo», pensó Gabriel, pero no dijo nada.
– Resumamos -dijo Valbuena-. Mediante esa telepatía de la que hablamos, usted se ha puesto en contacto con una mente que, tal vez por estar vacía de contenidos actuales debido a su enfermedad, ha sufrido una regresión a vidas pasadas.
Gabriel era más escéptico con la reencarnación que con la telepatía, pero no dijo nada.
Valbuena se levantó y se estiró la chaqueta. Era obvio que daba por terminada la visita.
– Lo que debe hacer, señor Espada, es volver a esa clínica cuanto antes. Esa mujer es un valiosísimo nexo con un pasado que creíamos perdido para siempre. Debe usted ponerse en contacto con su mente de nuevo, antes de que muera. Espero que cuando lo haga me mantenga informado. Buenas tardes.
Los acompañó hasta la puerta, pero no les dio la mano. A Gabriel no le extrañó. En la cocina -curiosamente en la cocina, y no en el salón- había visto una foto en blanco y negro. En ella aparecían un hombre y una mujer que debían de ser los padres de Valbuena. La madre tenía cogida de la mano a una niña de unos nueve o diez años, que agarraba a su vez a otra un poco más pequeña. Esta tendía la mano a su izquierda, pero en vano. El niño de cuatro o cinco años que cerraba la foto se había apartado un paso y mantenía los puños firmemente apretados contra los costados, mientras miraba al suelo con cara enfurruñada. Obviamente, no podía ser otro que Valbuena.
CUARTA PARTE
LUNES
Capítulo 24
California, Yosemite y Long Valley.
Joey notó una mano en el hombro.
– Tienes que ver esto.
Abrió los ojos y se enderezó en el asiento, desorientado. Estaba soñando que jugaba al fútbol como delantero, le pasaban el balón y, tras regatear a un defensa, se quedaba solo ante la portería. Pero de repente la portería so había convertido en la salida de un túnel y las mallas do la red en un intrincado diseño de sombras y luces al fondo de su visión.
Las sombras y luces eran árboles.
– Bienvenido al parque nacional de Yosemite.
Joey se volvió a su izquierda. Randall conducía.
– Me he dormido un poco.
– Eso parece.
El todoterreno que Espinosa le había prestado a Randall, aparte de estar lleno de abolladuras, no tenía lector de MP5, ni siquiera algún antepasado como el MP4 o el antediluviano MP3. El equipo de música consistía en un viejo lector de discos compactos y una radio. Durante el camino, Randall había sintonizado una emisora de música country porque, según él, era la más apropiada para conducir a través de los bosques. No era extraño que Joey se hubiera quedado dormido nada más tomar la estatal 41.
Ahora, mientras avanzaban por el valle de Yosemite en busca del desvío que los llevaría a Long Valley, Randall se masajeó las sienes y su boca se torció en un rictus raro.
– ¿Te duele la cabeza?
– Un poco. No es nada. Debe ser por el tiempo. Está un poco revuelto.
Joey miró a su derecha. El cielo que se veía sobre las abruptas paredes de roca era tan azul como los que él pintaba en el parvulario. ¿A qué le llamaba Randall «tiempo revuelto»?
– ¿Por qué tienes tanta prisa por llegar a Long Valley?
– Quiero comprobar algo. ¿Recuerdas lo que te conté del supervolcán?
– Que puede explotar en cualquier momento -dijo Joey
– Espero que no ocurra ahora. Si no, no te llevaría allí. -Randall volvió a quedarse callado un rato, y movió ligera mente la cabeza como si escuchara una voz interior-. Aunque no sé. Algo me dice que para arreglar las cosas debemos estar donde más feas se pongan.
– No entiendo nada, Randall.
– Yo tampoco entiendo mucho, Joey. Mi cabeza no funciona tan bien como querría. Cuando intenté recordar, yo…
Randall se quedó callado a mitad de la frase. Pasados unos segundos, dijo:
– Es igual. Vamos a estirar las piernas un rato.
Randall aparcó el coche junto a un prado. Aunque era lunes, había muchos vehículos estacionados y decenas de turistas que tomaban fotos y vídeos del paisaje. A la derecha el sol arrancaba destellos blancos de la gran catarata de Brideveil. Las aguas caían con estrépito casi doscientos metros hasta el fondo del valle levantando cortinas de espuma que dibujaban arcoíris en el aire.
Joey respiró hondo. Olía a pino, a hierba húmeda y a mil flores cuyos olores no sabía distinguir. Se le antojó que el color de los bosques y de la pradera era mucho más intenso y real del que estaba acostumbrado a ver en Fresno. Era como si aquí, en Yosemite, Dios hubiese utilizado una barra de cera verde de la marca más cara para pintarlo todo de modo que pareciera más auténtico.
Al otro lado del valle se veía la masa vertical del Capitán. Joey distinguió puntos de colores que subían por el acantilado. Por allí había escalado el almirante Kirk en la quinta película de Star Trek; una de las antiguas, de las que sólo veía él, el bicho raro de la clase.
Randall levantó el portón trasero del todoterreno. Dentro llevaba una nevera de la que sacó una coca-cola para Joey y una lata de té con limón para él. Después abrió una de las bolsas de lona. Como Joey sospechaba, estaba llena de libros.
– Todavía nos queda un rato de viaje -dijo Randall-. He pensado que podrías fotografiar estos libros con tu móvil.
– ¿Fotografiarlos? ¿Por fuera? -respondió Joey, tragando saliva. ¿Se habría dado cuenta Randall de que el sábado había entrado en su caravana mientras él estaba en trance?
– No. Necesito imágenes de todas las páginas.
– ¿De todas? Puedo tirarme horas y horas. Es un rollo.
– Es crucial para mí, Joey. Estos libros pesan mucho. Si las cosas se complican no sé si podremos llevarlos encima. Necesito que lo guardes todo, Joey. No quiero perder esa información.
De pronto, Joey se sintió importante.
– Puedo subir las fotos a Internet. Tengo memoria de sobra en mi VTeeny. Pero ¿por qué es tan crucial?
– Justo por lo que has dicho, Joey.
– No te entiendo.
– La memoria. Esos libros guardan mis recuerdos. He recuperado algunos, pero no todos. Y me temo que voy a tener que hacerlo en breve.
«Mi amigo está loco», pensó Joey. Pero eso era parte de su encanto.
* * * * *
Después de la parada se desviaron hacia el oeste, salieron del valle y, tras un largo rodeo en forma de C, volvieron a dirigirse al este por la carretera de Tioga Pass. El camino fue ascendiendo poco a poco y los lados de la carretera se llenaron de nieve. Aunque aquella ruta tenía poco más de 70 kilómetros, tardaron una hora y media en recorrerla. La carretera era sinuosa y en varios tramos se abrían precipicios más que inquietantes. Las cifras que aparecían en los carteles seguían subiendo, hasta que superaron los tres mil metros. «¡Una carretera a tres mil metros!», se asombró Joey al ver la señal.
Pese al vertiginoso panorama, procuraba asomarse a la ventanilla lo menos posible y concentrarse en su tarea. Nunca se había mareado en coche, pero llevar la cabeza baja y la mirada fija en los libros para fotografiar sus páginas acabó revolviéndole el estómago.
¿Aquéllos eran los recuerdos de Randall? ¿Por qué los había garabateado en letras ininteligibles? Y, sobre todo, ¿qué hacían los recuerdos de un hombre del siglo XXI escritos en libros de pergamino que parecían más pieza de museo que de biblioteca?
Por fin empezaron a descender, y poco después llegaron al gran lago de Mono. Allí giraron a la derecha por la 320, que pronto se convirtió en autovía. Joey respiró hondo después de las cuestas y las curvas del parque, y volvió a concentrarse en su tarea.
Cuando quiso darse cuenta, el coche iba más despacio. Levantó la mirada. Estaban llegando a Mammoth Lakes. Era el típico lugar al que muchos de sus compañeros iban a esquiar en navidades o en las vacaciones de primavera. El pueblo no llegaba a los ocho mil habitantes censados, pero gracias a los visitantes su población real se multiplicaba varias veces.
Sobre las casas de tejados rojos se levantaba la mole del monte Mammoth, coronado por tres cimas de las que bajaban pistas de esquí, telesillas y teleféricos. Joey la miró con el mismo anhelo irrealizable con que los niños de las novelas de Dickens pegaban la nariz a los escaparates de las pastelerías. Había esquiado en simuladores en el centro comercial y le había parecido emocionante. ¿Cómo sería hacerlo de verdad? Mucho se temía que el esquí no entraba en los planes de Randall.
– ¿Esa montaña es el volcán?
– Sólo parte del volcán.
Joey silbó entre dientes.
– Ya te dije que la caldera mide más de treinta kilómetros de este a oeste por veinte de norte a sur. Ahora mismo nos encontramos sobre ella.
– ¿Quieres decir que debajo de nosotros hay lava hirviendo?
– Bueno, técnicamente cuando está bajo tierra la llaman magma, pero sí. Estamos encima de una caldera de miles de kilómetros cúbicos.
Pararon en una gasolinera. Randall llenó el depósito del Renegade y se quejó de que aquel jeep bebía más que un cosaco. Con las restricciones al consumo de carburantes fósiles, pronto no quedaría más remedio que jubilarlo. Mientras echaba gasolina, el móvil de Joey empezó a sonar para indicar que había recibido un mensaje.
– ¡Eh, chico! -le dijo otro conductor-. ¡Lárgate de aquí! ¿Es que quieres provocar una explosión?
– Entra en esa cafetería de ahí -le señaló Randall, que volvió a frotarse las sienes para aliviar el dolor de cabeza-. Ahora mismo voy, si es que consigo aparcar.
Joey apretó el paso, porque fuera hacía frío. Aunque lucía el sol, según los termómetros de la calle se hallaban a seis grados. Mientras caminaba hacia la cafetería, un bonito edificio de ladrillo pardo con tejado rojo a dos aguas, consultó el móvil.
Era un mensaje oficial, una especie de alarma que debían estar recibiendo todos los teléfonos activos en la zona.
ALERTA AMARILLA
Por información recibida del USGS (Servicio de Inspección Geológica), el Departamento de Servicios de Emergencia de California informa de que ha iniciado una operación de campo centrada en Mammoth Lakes para monitorizar la actividad sísmica y la deformación del terreno en la zona de la caldera de Long Valley. Esta actividad es síntoma de movimientos magmáticos en la corteza. Lo más probable es que la actividad descienda a niveles normales dentro de unas semanas. Existe, sin embargo, una pequeña posibilidad de que la actividad pueda aumentar y evolucionar hasta convertirse en una erupción volcánica, por lo que queremos avisar a la población.
Cuando terminó de leerlo ya había llegado a la cafetería. Randall no tardó mucho en llegar.
– He conseguido aparcar antes de lo que esperaba. Había un par de coches con mucha prisa por marcharse.
Joey iba a enseñarle el móvil, pero no fue necesario. Al entrar, lo primero que vieron fue el mensaje de la alerta amarilla en una gran pantalla al fondo del local.
– ¿Es muy grave? -preguntó Joey. Una alarma oficial parecía un asunto grave.
– ¡Quiá! -dijo el camarero que se acercó a atenderlos. Era una especie de motero con larga barba gris, coleta trenzada a la espalda y barriga cervecera-. Es el mismo rollo de siempre. Al gobierno le encanta jodernos el negocio. ¿Qué va a ser?
Joey pidió una hamburguesa doble con queso y patatas fritas, y Randall un sandwich vegetal. Cuando venía a cenar a casa de los Carrasco, nunca quería carne ni pescado. Joey nunca le había preguntado la razón, pero ahora su pequeña aventura les otorgaba cierta complicidad.
– ¿Eres vegetariano?
– Más o menos.
– ¿No te gusta la carne?
– No es por eso. Prefiero no acabar con ninguna vida. No existe nada en el Universo más importante que la vida. Cada vida es algo único e irrepetible, Joey.
– Ya, pero cuando te comes una lechuga o una coliflor primero las tienes que arrancar del suelo, así que es como si las hubieras asesinado.
– Muy agudo, Joey. Pero algo tengo que comer, ¿no crees? Al menos, las lechugas y las coliflores poseen menos grado de conciencia que las vacas y los cerdos, así que confío en que sufran menos por su muerte.
– Ya, pero algo sufrirán. Aunque sea muy poco.
– Si por mí fuera, me comería las piedras. Pero me temo que mi estómago no las digiere bien. Además -añadió Randall en tono misterioso-, incluso las rocas están vivas a su modo.
– Pero ¿y si te estuvieras muriendo de hambre en una isla desierta y sólo tuvieras a mano gallinas y cerdos?
– Esperaría a que las gallinas pusieran huevos y me los comería.
– Vale. ¿Y si fueran pollos?
– Entonces no tendría más remedio que comérmelos a ellos.
– Pues no eres vegetariano de verdad.
– Ya te he dicho que para mí lo más importante es la vida. El que ama la vida tiene que empezar por amar la suya propia, ¿no te parece?
– O sea, que matarías a un ser vivo por sobrevivir, ¿no?
– Si no me quedara otro remedio…
– ¿Y si fuera una persona?
– Depende. Si se trata de una persona de catorce años que se dedica a hacer preguntas indiscretas…, me lo pensaría.
– Muy gracioso -dijo Joey, poniendo los ojos en blanco, un gesto que sacaba de, quicio a su madre-. Pero ¿alguna vez has matado a…?
– Chssss. Se acerca el camarero. No querrás que te escuche y me incrimine por homicidio, ¿verdad?
El camarero plantó ante ellos la hamburguesa y el sandwich, más una coca-cola y un vaso de té helado. En una mesa cercana, un hombre y una mujer miraban constantemente a la pantalla. Cuando se repitió la alerta, ambos se levantaron y salieron de la cafetería. Un matrimonio con dos niños imitó su ejemplo. Los pedidos de ambos aún no habían salido de la cocina.
– ¡Lo que les decía! -gruñó el camarero, dirigiéndose a Randall y Joey-. Ya han empezado a fastidiarme el negocio. ¿Ustedes también van a salir corriendo?
– Sólo cuando tengamos el estómago bien lleno -respondió Randall.
– Mire a su alrededor. ¿Ve a toda la gente que está de pie en la barra?
Echaron un vistazo. Por la confiada familiaridad con que consumían sus cafés, sus hamburguesas y sus ensaladas, Joey pensó que la mayoría de los clientes de la barra debían de ser lugareños.
– Son de aquí, ¿verdad?
– Usted lo ha dicho. ¿Ve que alguno se ponga nervioso por lo que sale en esa maldita pantalla?
Si lo estaban, pensó Joey, lo disimulaban muy bien. Todo lo más, alguno miraba de reojo a la pantalla y hacía un comentario despectivo. Por fin, el anuncio de alerta desapareció, sustituido por imágenes de un campeonato de esquí.
– Mire -prosiguió el camarero-, yo ya he visto lo mío en este lugar. Acabo de cumplir sesenta años, ¿sabe?
– ¿De veras? -preguntó Randall-. ¡Quién lo diría!
El tipo sonrió, halagado. Desde la cocina le gritaron algo, él contestó que le dejaran en paz y siguió hablando con Randall.
– Pues sí, señor. Me acuerdo perfectamente de los terremotos que tuvimos aquí en 1980. No se crea que fueron poca cosa: más de seis en la escala de Richmond.
– Se llama escala de… -empezó a corregir Joey, pero Randall le dio un codazo para que se callara.
– No llegó a pasar nada, porque aquí las casas están tan bien construidas como en la falla de San Andrés. Pero esto se llenó de geólogos que no hacían más que decir: «Es una señal. ¡Va a estallar el volcán!». Por cada geólogo que aparecía, se largaba un turista y las casas bajaban diez mil dólares. ¡USGS! ¿Sabe cómo lo llamamos aquí? United States Guessing Survey [4].
– Muy ingenioso -dijo Randall.
– Por cierto, ¿no será usted geólogo y ha venido aquí a gafarme el negocio?
– ¡Dios me libre!
El camarero sonrió de medio lado, le rellenó el vaso de té helado y, por fin, se acercó a la cocina a recoger la siguiente comanda.
En ese momento empezó a sonar el móvil de Joey. Era su madre. Apagó el volumen y contestó con un mensaje. «No puedo hablar ahora, mamá. Estoy en clase». El truco todavía le serviría un par de horas más. Luego ella empezaría a escamarse.
Cuando se guardó el móvil en el bolsillo sintió una leve trepidación bajo los pies. A veces notaba lo mismo en el instituto, cuando los chicos de la clase del primer piso salían al recreo. Pero no creía que debajo de la cafetería hubiera un aula. Aquello tenía que ser un terremoto.
Randall también se había dado cuenta.
– Termínate la hamburguesa cuanto antes. No debería haberte traído aquí.
– Soy californiano. No me asusta un temblor de nada.
Randall se puso serio un momento, y después sonrió.
– Eres valiente. Pero siento no haber estado atento cuando tus padres se fueron el domingo.
– ¿Por qué?
– De haber sabido que iban a San Diego, les habría dicho que te llevaran con ellos. San Diego puede ser un buen sitio si las cosas se ponen feas. Quizá deberías decirles que tengan preparado su equipaje por si tienen que bajar a México.
– Si les digo eso se preocuparán todavía más por mí.
– En eso tienes razón. Ya se lo dirás más tarde. ¿Has terminado? Vámonos.
Randall dejó veinte dólares encima del mostrador, hizo un gesto al camarero para despedirse y salió de la cafetería. Joey dio un último sorbo a su coca-cola y corrió tras él.
– ¿Dónde vamos? ¿Volvemos a Fresno?
– No. Ya que hemos llegado hasta tan lejos quiero comprobar algo. No tardaremos ni media hora en llegar.
* * * * *
Tras montar en el coche, se dirigieron hacia la montaña, pero en lugar de acercarse a las pistas de esquí se desviaron hacia el sur dejando la mole de roca y nieve a su derecha. La carretera se adentró entre bosques de pinos y abetos y empezó a ascender poco a poco. Aunque se cruzaron con varios automóviles, resultaba imposible saber si sus ocupantes huían del lugar asustados por la alerta amarilla o simplemente bajaban al pueblo a comer. También se toparon con un coche de la policía, pero los agentes no les detuvieron ni les advirtieron de nada.
A pesar de que en los arcenes y debajo los árboles quedaban restos de nieve, los lagos que se encontraron por el camino se habían deshelado y parecían espejos azules en cuya superficie se reflejaban los árboles y las caprichosas formas de los picos que se alzaban sobre ellos. Comparado con Fresno y el SF Paradise, a Joey aquel lugar le parecía un paraíso de tranquilidad y aire puro. Le costaba creer que una amenaza letal latía semidormida bajo sus pies.
Miró el retrovisor por el rabillo del ojo y vio que había un vehículo detrás de ellos. Lo perdió de vista tras una curva, pero luego volvió a aparecer a la misma distancia que antes. Era un todoterreno azul, un híbrido que llevaba placas solares en el techo para complementar las baterías internas.
Por un momento Joey pensó que los estaban siguiendo. Pero al cabo de un rato, el todoterreno se detuvo en el arcén.
Siguieron entre los árboles, pasando junto a varios lagos. Randall, que conocía bien la zona, le fue diciendo los nombres. Primero los Lagos Gemelos, después el Mary y el pequeño lago Mamie. Por encima de éste y de la espesura se levantaba un picacho que destacaba entre los demás, solitario y afilado como un hacha gigantesca abandonada por un hombre prehistórico.
– Crystal Crag -dijo Randall.
– Hace rato que no nos cruzamos con ningún coche -dijo Joey, consultando su móvil con cierta aprensión. De momento, no había recibido más alertas.
– En esta zona vienen más pescadores y senderistas que esquiadores, y todavía hace algo de frío para ellos. Por eso hay tan poca gente.
Después de seguir un kilómetro más entre coníferas, llegaron junto a otro lago. En su lado norte, en una cuesta que preludiaba la ladera de la montaña, había un aparcamiento en forma de doble bucle. En él vieron otro todoterreno, pero estaba vacío.
– Deben ser excursionistas o pescadores que lo han dejado aquí para seguir hasta el lago McLeod -le explicó Randall, mientras paraba el Renegade y echaba el freno de mano, una acción que en los coches modernos ya era innecesaria.
– ¿Y este lago como se llama?
– Horseshoe.
El móvil de Joey vibró en el bolsillo.
ALERTA NARANJA
La intensa actividad sísmica centrada actualmente en diversos focos de la caldera de Long Valley indica que cierto volumen de roca fundida está siendo inyectado en la corteza. Existe una alta probabilidad de que el magma alcance la superficie y produzca una erupción volcánica en las próximas horas o días.
No es posible predecir con precisión dónde saldrá el magma a la superficie, ni especificar la magnitud, duración o tipo de la erupción. Incluso es posible que el magma se detenga a cierta distancia de la superficie y no dé como resultado una erupción.
El mensaje seguía, mucho más largo que el de la alerta amarilla. ¿Cuántas palabras tendría la roja? Joey le pasó el teléfono a Randall, que leyó las primeras líneas con cara de preocupación.
– La verdad es que no entiendo por qué he venido aquí. -Randall meneó la cabeza. Después levantó la mirada hacia el lago y le devolvió el móvil a Joey-. Éste es un buen lugar para dar la vuelta. Pero antes quiero comprobar algo. Serán cinco minutos como mucho.
Ambos bajaron del coche. La brisa era gélida, pero los rayos de sol calentaban la ropa y lo poco de piel que Joey tenía expuesta al aire.
Estaban a unos cien metros del lago, que formaba una especie de triángulo cuyo vértice norte apuntaba hacia el aparcamiento. Pero lo que más llamó la atención a Joey se encontraba hacia el oeste, donde una flecha de madera anunciaba AL LAGO McLEOD.
En esa zona se veían tocones cortados y árboles caídos en el suelo. A partir de ese punto se levantaba todo un bosque fantasmal, cientos, tal vez miles de pinos con las ramas peladas, flacos y desnudos como prisioneros de un campo de concentración vegetal. La parte inferior de los árboles se veía blancuzca e insana, descolorida como si los hubieran sumergido en lejía durante años, y bajo ellos no crecía ni una brizna de hierba.
Tampoco se oían pájaros.
Joey se acercó al borde del bosque muerto. En el suelo había un cartel de metal, boca abajo. Joey le dio la vuelta. Bajo una calavera roja, unas grandes letras negras advertían: «Peligro. Zona de riesgo. CO2».
Su profesora de biología les había dicho que el dióxido de carbono era peligroso, pero a largo plazo, porque provocaba el calentamiento global. ¿Qué riesgo inmediato podía suponer allí, junto al lago? Joey pensó que como los árboles se habían muerto ya no debían producir oxígeno, por lo que tal vez en esa zona había un exceso de CO2. Su madre le había dicho una vez que era malo dormir en una habitación con plantas, porque de noche absorbían el oxígeno.
Olisqueó el aire. No sabía si era por culpa del CO2, pero en el aire se percibía un ligero tufo a huevo podrido.
Se volvió hacia Randall para comentárselo. Su amigo estaba arrodillado, con los ojos cerrados y el cuerpo inclinado hasta el suelo, como un musulmán mirando a La Meca. O más bien, pensó al verlo con la oreja pegada a la arena, como un guía indio en las películas del Oeste.
Antes de que pudiera decirle nada, Joey oyó ruido de neumáticos. Por el primer bucle del aparcamiento acababa de entrar el todoterreno azul que había visto antes.
El coche aparcó a poca distancia del Renegade. De él salieron tres hombres. Había uno más, pero se quedó dentro, sentado en el asiento del copiloto.
Aquellos tipos le dieron mala espina a Joey. No tenían aspecto de turistas ni se comportaban como tales. Iban abrigados con chaquetones y gorras, pero por debajo llevaban pantalones de traje y zapatos de vestir.
Los tres hombres se separaron, formando un abanico. En el centro iba el que parecía ser el líder, un tipo con coleta que era el único que llevaba la cabeza al descubierto.
Joey no tardó en comprobar que su primera impresión había sido acertada. Los recién llegados se detuvieron a unos veinte metros, buscaron bajo sus chaquetones durante unos segundos y los encañonaron con tres pistolas.
– Randall -murmuró Joey-. Randall…
Su amigo se incorporó lentamente y se giró. Al hacerlo, un punto rojo apareció en su frente y otro en su pierna derecha.
Joey notó una especie de mosca luminosa sobre su propia nariz. Bizqueó, y descubrió que la tercera mirilla lo estaba apuntando a él.
Tenía entendido que una pistola no era un arma de gran precisión. Pero si aquellas armas tenían dispositivos láser…
Sonó un disparo, seco como un estacazo. Joey cerró los ojos y oyó algo que silbaba a su lado. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, vio que habían disparado a Randall. Su amigo había caído de rodillas y tenía una herida en el muslo. La sangre le manchaba el pantalón corto, pero la hemorragia no parecía tan abundante como para poner en peligro su vida.
– ¡Ese he sido yo! -gritó el hombre de la coleta. Empuñaba la pistola en ambas manos, delante de su cara, con las piernas separadas como un tirador profesional. Hablaba con acento extranjero, tal vez hispano-. La próxima bala irá a su cabeza. Levante los brazos para demostrar que me ha entendido.
Randall hizo lo que le ordenaban. Joey, por si acaso, se arrodilló y levantó los brazos también.
– Sabemos de lo que es capaz, señor Randall -siguió el hombre de la coleta-. Uno de nosotros se va a acercar a usted para esposarle y taparle la cabeza. Si intenta utilizar el Habla con él dispararemos a matar. Ahora, ponga las manos detrás de la nuca. El chico también.
– ¡Deje que se marche! ¡Él no tiene nada que ver conmigo!
Otro estacazo. El tipo de la coleta apenas se movió para disparar. Joey miró de reojo a Randall. Entre sus piernas se había levantado una pequeña columna de polvo.
– Esta vez he fallado. O tal vez no. Si vuelve a hablarme, no habrá más advertencias. Tengo que llevármelo conmigo, pero no es imprescindible que sea vivo. Ahora, las manos tras la nuca. ¡Los dos!
Ambos obedecieron. Joey casi agradecía estar de rodillas y con los glúteos apoyados sobre los talones. Con el tembleque que le había entrado tras los dos disparos no habría aguantado de pie.
Uno de los hombres se adelantó, con la pistola en la mano derecha y unas esposas y una bolsa de lona en la izquierda. Aprovechando que sus pisadas crujían en la arena y amortiguaban un poco su voz, Randall susurró:
– Va a ocurrir algo. Cuando pase, tírate al suelo y no respires. Luego me sigues. Sin respirar.
Joey tragó saliva, aterrorizado. ¿Que iba a ocurrir algo? ¿Y qué otra cosa podía ser sino que los iban a freír a tiros?
Por otra parte, si los desconocidos actuaban así era porque ellos también tenían miedo. ¿Qué le habían dicho a Randall? «Si intenta utilizar el Habla…». Joey no tenía la menor idea de a qué se referían. Pero, si su amigo se guardaba un as, era un momento inmejorable para sacarlo de la manga.
El tipo de la bolsa ya había llegado junto a ellos. Tenía la corpulencia de un culturista y medía cerca de dos metros. Sin contemplaciones, le retorció las manos a Randall detrás de la espalda y se dispuso a colocarle las esposas.
– No necesito pistola para romperte las vértebras, así que procura no abrir el pico -dijo. Por sus músculos, parecía capaz de cumplir la amenaza.
En ese momento el suelo volvió a trepidar. Joey captó algo con el rabillo del ojo y miró a su derecha. La superficie del lago se estaba levantando en una única e inmensa burbuja, como si un niño gigante jugase a hacer pompas de jabón debajo del agua.
– ¡Toma aire, Joey! -gritó Randall.
Joey se tiró boca abajo y llenó los pulmones como si fuera a bucear en la piscina. Durante una fracción de segundo esperó oír la seca detonación de un arma y, después, el chasquido de su propio cráneo al romperse antes de la negrura y el olvido total.
Pero lo que escuchó fue un ruido enorme, un estruendo como jamás en su vida había oído. Una vez habían llevado a los chicos de su clase a ver cómo demolían con dinamita un centro comercial. Pero este estrépito fue mucho más fuerte, una explosión ensordecedora que acalló cualquier otro ruido. El suelo tembló, una especie de huracán que parecía brotado de la nada sacudió a Joey y una lluvia caliente le salpicó la espalda.
«No respires», se repitió, muerto de pánico.
Una mano se cerró sobre su chaquetón y tiró de él. Joey se puso de pie y corrió detrás de Randall, que incluso cojeando por la herida se movía a una velocidad sorprendente. Una niebla sobrenatural los rodeaba, arrastrada por un viento que empujaba a Joey hacia la izquierda como si lo quisiera alejar del lago. Enseguida tuvo que cerrar los ojos, porque aquella niebla era corrosiva, y siguió a ciegas a Randall, que tiraba de él con fuerza hacia el coche.
«Estamos perdidos», pensó, notando ya cómo los pulmones le ardían por el esfuerzo y la falta de oxígeno. Pero aunque se estaba asfixiando no se atrevió a inhalar ni una brizna de aire. Debían encontrarse dentro de una nube de ácido. En el remoto caso de que llegaran vivos al coche, estaba convencido de que cuando se mirara en el espejo vería cómo la piel y la carne de la cara se le caían a tiras.
La aventura con Randall había dejado de parecerle tan emocionante.
* * * * *
Para Alborada, todo aquello era una especie de sueño absurdo.
Adriano Sousa y él habían salido de Madrid la noche del domingo al lunes en un reactor privado, un lujoso Gulfstream propiedad de Sybil Kosmos. Durante el vuelo, Alborada se enteró de que su destino era Fresno, en California.
Llegaron el lunes poco antes de amanecer. Alborada no había dormido apenas. Le costaba conciliar el sueño en los aviones, aunque fueran de lujo.
En el aeropuerto de Fresno los recibieron dos individuos de aspecto poco tranquilizador. No podría decirse de ellos que tuvieran aspecto patibulario, ya que venían afeitados y vestían trajes a medida con corbatas de seda, pero jamás los habría invitado a una fiesta en su casa. El mayor de los dos, un tal Monroe, les dijo que, gracias a la señal del móvil que había fotografiado los códices, tenían localizado al «objetivo» en la zona sur de Fresno. Al parecer, la zona era un parque de caravanas.
– Allí vive escoria de todo tipo -les explicó-. Habrá que andar con cuidado.
«El objetivo», pensó Alborada. Aquello parecía casi una operación militar. Según Sybil, el tipo al que buscaban tenía algo que le pertenecía a ella: su ADN. ¿Alguna mutación que quería patentar? No iba a ser fácil: el asunto de las patentes de genes humanos estaba sometido a discusión en varios tribunales internacionales.
«Como si a Sybil le importara lo que pueda decir la ley», pensó Alborada. Y el mercado de la genética movía cantidades indecentes de dinero.
Cuando llegaron al parque de caravanas, la señal del móvil que rastreaban se había alejado de allí. El pertenecía a un usuario llamado Joey Carrasco. Sabían que la persona a la que buscaban se ocultaba tras un nombre falso. Pero no podía ser Joey Carrasco, pues según la base de datos se trataba de un crío de catorce años.
Animado por unos cuantos billetes, el dueño del parque de caravanas les dijo que Joey Carrasco había salido de viaje con un tal Randall. Por su descripción, bien podía ser el individuo al que buscaba Sybil.
Al parecer, Randall y el muchacho se dirigían a Mammoth Lakes, un destino típico de vacaciones para los californianos. Se hallaba a más de cuatro horas en coche; pero no muy lejos del pueblo se encontraba el pequeño aeropuerto de Mammoth Yosemite, y en el reactor apenas necesitarían una hora para llegar.
Por culpa de los trámites necesarios, esa hora se había convertido en dos y media. Alborada, que apenas había pegado ojo durante el vuelo desde España, consiguió dar por fin una cabezada, pero fue tan breve que se despertó aún peor.
De modo que, cuando por fin localizaron a su presa, Alborada se encontraba de un humor perruno. Tenía Bueno, acidez de estómago y dolor de cabeza, y su cazadora no era lo bastante gruesa para el frío que hacía en aquel lugar. «La soleada California», pensó con sarcasmo.
El paraje donde encontraron al tal Randall era tranquilo y solitario. Cosa que no resultaba extraña teniendo en cuenta que los móviles de todos ellos habían recibido una alerta por posible erupción volcánica.
– No se ponga nervioso -le había dicho Monroe-. En California estamos acostumbrados a las alarmas. Cuando no es un terremoto es un incendio.
– Pero no es lo mismo. Ahora se trata de un volcán -respondió Alborada, mientras leía el largo mensaje de un organismo geológico yanqui cuya existencia desconocía hasta entonces.
Dentro de una hora estaremos despegando de vuelta a España -le dijo Sonsa. Tranquilícese.
Aunque Alborada siempre se había considerado un tipo con temple, era difícil estar tranquilo. Cuando vio que Sousa y sus dos secuaces americanos bajaban de los coches armados con pistolas de mirilla láser, pensó que, si la policía los detenía, sus alegaciones de que él no tenía nada que ver no resultarían nada convincentes.
Además, el muchacho que acompañaba a su «objetivo» era un crío. ¿Qué pretendían hacer con él? ¿Pegarle un tiro, secuestrarlo, llevárselo de Estados Unidos como si tal cosa?
– Yo me quedo en el coche -le dijo Alborada a Sousa-. No contéis conmigo para esto.
– ¿Qué te pasa? ¿No tienes nervio?
– Piensa lo que quieras. No voy a jugar a comandos.
«Y menos cuando no tengo a Sybil delante para manipular mi mente», pensó.
Desde el coche, Alborada observó cómo Sousa y los dos mercenarios se desplegaban con disciplina de paramilitares y apuntaban a Randall y al niño. Después oyó un disparo y vio a Randall caer de rodillas. ¿Tan peligroso era aquel individuo que tres tipos musculosos y armados no se atrevían a acercarse a él y tenían que dispararle desde lejos?
Alborada decidió cambiarse de asiento y ocupar el puesto del conductor. Si las cosas se ponían demasiado feas, siempre podía largarse de allí.
«De hecho -pensó-, debería salir pitando ahora mismo».
Fue entonces cuando llegó la locura.
Primero se oyó un runrún sordo en el subsuelo y el coche empezó a moverse a los lados como una cuna agitada por un epiléptico. Apenas unos instantes después sonó una explosión que hizo a Alborada dar un respingo y cerrar los ojos. Lo primero que pensó fue que Sousa y los matones habían disparado contra Randall y el chico, pero que lo habían hecho utilizando una batería de cañones antiaéreos.
Las ruedas del lado izquierdo del todoterreno se levantaron en el aire. Alborada se agarró al volante como pudo, temiendo que el vehículo de dos toneladas y media volcara. Pero tras unos segundos de indecisión, el coche volvió a posarse en el sitio y Alborada se golpeó con la cabeza en el techo.
Delante de él, todos habían caído al suelo, pero Alborada no pudo distinguir demasiados detalles. Tras el estampido sónico, el coche recibió una segunda embestida, esta vez un fuerte turbión de viento y agua que lo zarandeó. Alborada miró hacia el lago. De él había brotado una espesa nube blanca, una niebla fantasmal como las que salían de las ciénagas en las películas de miedo. Aquella bruma cubrió el descampado del aparcamiento con la velocidad de un vendaval.
«No se te ocurra salir del coche», le avisó una voz a la que estaba más que decidido a obedecer.
La puerta del copiloto se abrió, y por ella se colaron gruesos cuajarones de niebla. De entre ellos apareció una sombra que se abalanzó contra Alborada, le dio un cabezazo y lo estrelló contra la puerta. Tardó un segundo en darse cuenta de que era el chico. Después el tipo al que buscaban, Randall, entró a toda prisa y cerró la puerta con violencia.
– ¿Qué demonios está pasando? -preguntó Alborada en inglés. La bruma que había entrado en el vehículo empezó a disolverse en jirones, pero olía a pólvora e irritaba la garganta.
El muchacho intentó contestarle, empezó a toser y escupió en el suelo. Él y Randall venían empapados de agua maloliente.
– Arranque el coche y vaya hacia allí -dijo Randall, señalando hacia el bosque-. Cuesta arriba.
Pese a tener cierta pinta de homeless, aquel hombre hablaba con la seguridad de quien estaba acostumbrado a que lo obedecieran. Alborada, que no sabía qué estaba ocurriendo, decidió que lo más conveniente era seguir sus instrucciones. Arrancó el motor, encendió las luces y pisó el acelerador, dirigiendo el vehículo hacia los árboles que se intuían entre la niebla. Mientras, el chico seguía tosiendo y escupiendo.
El lado derecho del vehículo se levantó, como si la rueda pasara sobre algo blando. Alborada comprendió que acababan de atropellar a alguien. Luego oyó un porrazo en el cristal. Al girarse vio a sólo unos centímetros el rostro de Sousa, que golpeaba con la mano en la ventanilla mientras emitía un ronco estertor. Tenía el rostro amoratado y los ojos hinchados como dos huevos duros. Pero el vehículo siguió adelante, Sousa cayó al suelo y se perdió en la bruma.
– ¿Qué está pasando? -volvió a preguntar Alborada.
– Tenemos que salir de aquí si queremos seguir vivos -contestó Randall. Pese a que lo habían amenazado, le habían disparado en una pierna y además había tenido que correr cojeando a través de una nube tóxica, parecía tan tranquilo como si viajara en un vagón de metro.
Habían salido del aparcamiento y avanzaban por la arena, entre escuálidas sombras de árboles que con la niebla parecían huesos clavados en el suelo.
– ¿No debería volver a la carretera? -preguntó Alborada, temiendo chocar en cualquier momento con algún obstáculo surgido de la bruma.
– La carretera baja. Tenemos que subir -dijo Randall.
Alborada dio un volantazo para esquivar un pino que se les venía encima. No iban a más de cuarenta kilómetros por hora, pero con aquella visibilidad se le antojaba una velocidad suicida.
El muchacho seguía tosiendo. Alborada vio que en la guantera de su puerta tenía agua. Soltó la mano izquierda del volante apenas un segundo y le pasó la botella. El chico bebió, aunque con los tumbos del vehículo la mitad del líquido cayó al suelo. Volvió a escupir, pero después empezó a respirar mejor.
– Gracias -le dijo. Era delgado y tenía rasgos indios, con unos ojos grandes y oscuros que ahora se veían irritados y rojos por aquella niebla asesina.
Alborada siguió avanzando en medio de aquella pesadilla, con árboles que brotaban de entre la niebla extendiendo hacia ellos sus ramas muertas como brazos de zombis. Las ruedas patinaron en el suelo y el todoterreno se atrancó en una pendiente. Era evidente que le faltaba potencia.
– ¿Por qué no entra el motor de gasolina? Con la batería no saldremos de aquí -se quejó Alborada, pisando y soltando el acelerador alternativamente.
– No puede funcionar con tan poco oxígeno -respondió Randall.
Alborada empezó a balancearse hacia delante casi sin liarse cuenta, como si quisiera contribuir al empuje del coche. El muchacho hacía lo mismo. Poco a poco, aunque seguramente no por sus movimientos, el vehículo salió del atasco con un agudo rechinar de goma y arena.
El panorama empezó a despejarse. Cuando los jirones de niebla se abrieron un poco, el motor de gasolina entró en funcionamiento y el todoterreno dio un tirón, animado por el nuevo empuje. En su camino aparecieron una mujer y un hombre negro equipados con mochilas, que empezaron a hacer aspavientos para que se detuvieran. Alborada estuvo a punto de atropellarlos, pero los vio a tiempo y dio un frenazo que lanzó a Randall y al chico contra el salpicadero.
– ¡Suban, rápido! -les dijo.
El hombre y la mujer abrieron las puertas de atrás, entraron en el coche a toda prisa y volvieron a cerrar. Aunque la bruma era mucho menos espesa, algo de aquel olor pungente se coló de nuevo. Alborada, que ya traía dolor de cabeza por la falta de sueño, se dio cuenta de que empezaba a marearse. «Necesito aire puro», pensó. Pero, obviamente, aún no estaban en el sitio indicado para abrir las ventanillas.
¿Vienen de allí abajo? -preguntó la mujer.
– Sí -contestó Alborada.
Nosotros teníamos el coche en el aparcamiento. Menos mal que la explosión nos ha pillado más arriba. Si no…
– Siga hacia arriba -dijo el hombre-. Cuanto más subamos, más seguros estaremos. Ese gas es más pesado que el aire y tiende a bajar.
– ¿Hasta dónde tenemos que subir? -preguntó Alborada.
– Por aquí se llega al lago McLeod. Está cien metros más alto que el Horseshoe. Allí deberíamos estar a salvo.
El hombre sacó su móvil e hizo una llamada. Mientras, la mujer les explicó que ella se llamaba Suzette y él Derrick, y que ambos trabajaban para el USGS, el Servicio Geológico. Estaban haciendo mediciones sobre el terreno. Eran ellos los que apenas unos minutos antes habían activado la alerta naranja.
– Pero nos hemos quedado cortos -reconoció.
Su compañero, Derrick, les hizo un gesto para que se callaran.
– ¿LVO? Aquí Derrick. Di a todos que… No, es mucho mejor que… ¡Escúchame, joder! Ha habido una explosión de CO2 en el lago Horseshoe.
– ¿No puede explotar también el lago McLeod? -preguntó Randall.
Derrick tapó su auricular un momento. Alborada dio otro volantazo y se coló entre dos pinos tan juntos que el espejo de la derecha se metió para dentro con un sonoro golpetazo.
– Espero que no lo haga por ahora. No tenemos otra salida. -Después siguió hablando por el móvil-. La nube de CO2 baja hacia el pueblo. Por la fuerza de la explosión, creo que puede moverse a cien kilómetros por hora. Dad la alarma. Que la gente se meta en las casas y cierre todas las ventanas.
El aire parecía limpio ahora. La mujer bajó su ventanilla y olisqueó.
– Ya se puede respirar mejor.
Alborada abrió también su cristal y sacó la cabeza. Inspiró hondo, y al captar el olor de los pinos se dio cuenta de lo cargada que estaba la atmósfera del coche.
«Hemos salido vivos de ésta», pensó. Pero sospechaba que aquella locura no había hecho más que empezar.
* * * * *
– ¿El CO2 es venenoso? -preguntó Joey, que había recuperado el aliento. Había comprobado en su garganta y en sus propios pulmones que el dióxido era tóxico, pero no entendía la razón.
– En pequeñas cantidades no -le respondió Suzette, una chica rubia y algo rellenita, pero muy guapa-. Con más de un uno por ciento en el aire, empiezan los mareos. Más de un ocho por ciento hace perder el conocimiento. La nube que ha brotado del lago era de dióxido de carbono casi puro, que puede matar en menos de un minuto por asfixia.
– ¿Por eso olía así?
– No. El dióxido de carbono es inodoro, pero también hay gases sulfúricos en la mezcla. ¿Qué tal te encuentras?
– Estoy bien. Pero me pica todo -dijo Joey, tocándose los ojos y la garganta.
– Eso es porque cuando el CO2 se mezcla con la saliva y los fluidos corporales forma ácido carbónico. La sensación es como la de esos polvos picantes que estallan en la boca.
El estrecho sendero por el que subía el todoterreno se abrió. Ante ellos había otro lago, más pequeño que el anterior y rodeado de nieve. Lo bordearon hasta la orilla oeste, sobre la que se alzaba un peñasco casi vertical. Allí aparcaron el coche y salieron.
Los pinos y los abetos que circundaban el lago no permitían ver lo que habían dejado atrás. Pero los inspectores del Servicio Geológico querían contemplar el panorama, de modo que empezaron a trepar por la pendiente nevada que subía hasta el pie de la pared de roca. Randall los siguió, y Joey, aunque todavía le dolían las piernas tras aquella carrera sin respirar, subió tras él. El tipo moreno y delgado que venía con los malos, pero que le había dado agua cuando se estaba ahogando, también los acompañó.
Pasado un rato, se encaramaron a una roca que les sirvió como mirador. Aunque la nube blanca seguía flotando sobre el lago Horseshoe, ya se atisbaban huecos en ella. El gas mortífero había seguido su camino entre los árboles y formaba una especie de río vaporoso que bajaba hasta cubrir los Lagos Gemelos y más allá. El pueblo no se divisaba desde allí, pero Joey recordaba perfectamente que estaba a menos altura que los lagos. Si el dióxido de carbono tendía a descender…
– Que Dios les proteja -murmuró Derrick, como si le hubiera leído el pensamiento.
– ¿Tan malo es? -preguntó el desconocido.
– En los años ochenta ocurrió algo parecido en un lago de Camerún. Murieron casi dos mil personas. Espero que el aviso haya llegado a tiempo.
– Pero ¿la gente no sabía que había peligro de CO2? -preguntó Joey-. He visto el cartel.
– Eso lleva allí más de veinte años. Hace mucho tiempo que empezó a filtrarse dióxido de carbono en el suelo del lago, pero sólo afectaba a las raíces de los árboles. Mientras uno no se quedara dormido en una tienda de campaña cerrada y con la cabeza pegada al suelo, no había problema.
– La última semana el nivel de CO2 había subido -dijo Suzette-. Pero era imposible prever… Dios mío, ¿cómo íbamos a saberlo?
– Todo ha ido demasiado rápido -dijo Derrick-. Era imposible predecirlo. Estas cosas siempre van más despacio.
– Además, la gente nunca quiere escuchar. Hace muchos años se construyó una carretera de evacuación para la zona norte de Mammoth Lakes. La gente del pueblo dijo que llamarla Vía de Evacuación ahuyentaba el turismo, así que le cambiaron el nombre. ¿Saben cómo la llamaron? Ruta Panorámica de Mammoth Lakes. ¡Nunca han querido ver el peligro!
A Joey le dio la impresión de que los dos se sentían culpables y trataban de justificarse. Mientras tanto, Randall se quitó el chaquetón y desgarró una manga de su camiseta para improvisar una venda.
– ¿Qué le ha pasado en la pierna? -preguntó Suzette.
– No tiene importancia.
– Eso es una herida de bala -dijo Derrick.
– Ya les he dicho que no se preocupen.
La voz de Randall sonó con un filo metálico poco habitual en él. Miró a los geólogos sin parpadear, y ellos no tardaron en apartar los ojos para dirigir su atención de nuevo al este, como si se hubieran olvidado de la herida.
– Es como ella -murmuró el desconocido.
Randall se volvió hacia ellos. Cuando lo hizo, Joey sintió un extraño temor que lo alcanzó casi de refilón. El tipo moreno se encogió, como si Randall lo hubiera amenazado con un arma.
– No es momento -dijo Randall, y aquel miedo se desvaneció como una nubecilla de humo-. Ya hablaremos de ello.
En ese instante el suelo empezó a sacudirse. El temblor duró apenas unos segundos y no fue demasiado fuerte, poro algunas piedras rodaron por la pendiente y una de ellas golpeó a Joey en la pantorrilla.
– Aquí tampoco estamos seguros -dijo Suzette-. Tendremos que bajar al pueblo.
– ¿Hablan en serio? -dijo el desconocido-. Allí está el gas venenoso.
– Escuche… ¿Cómo se llama usted? -preguntó Derrick.
– Alborada. Soy ciudadano español.
«Un gachupín», pensó Joey, pues así llamaba su padre a los españoles de Europa. Ahora comprendió por qué le sonaba raro su acento.
– Señor Alborada -dijo Derrick-, el CO02 no tardará en disiparse en el aire. Y nosotros tenemos que alejarnos do aquí cuanto antes.
– ¿Por qué?
– Porque estamos encima de un volcán. Y puede entrar en erupción en cualquier momento.
En ese momento, el móvil de Joey le avisó de que había recibido un mensaje.
– Es la señal de alerta roja -dijo Suzette.
– ¿Cómo lo sabes? -preguntó Joey.
– Porque la he mandado yo.
* * * * *
Los geólogos les informaron de que el único camino para salir de allí era el mismo por donde habían venido. Al oeste y al sur sólo había bosques y montañas en los que no encontrarían otro sendero asfaltado en más de cuarenta kilómetros, y eso a vuelo de pájaro, pues por los caminos forestales el rodeo sería mucho mayor.
Cuando llegaron de nuevo al lago Horseshoe, el panorama que encontraron era tétrico. Las aguas, que antes de la explosión de CO2 parecían un espejo azul, se veían ahora de color rojizo. Además, el tsunami en miniatura había derribado pinos y abetos en todo el perímetro del lago.
Había otros cadáveres de aspecto más siniestro que los árboles muertos. Los tres hombres que habían amenazado a Joey y a Randall yacían entre la arena del bosque fantasma y el asfalto del aparcamiento, retorcidos en extrañas posiciones junto a sus pistolas.
– Dios mío -dijo Suzette, tragando saliva.
A Joey no le impresionó tanto. A sus catorce años, había visto más de un cadáver: drogadictos muertos junto a las vías del tren y un par de víctimas de un tiroteo en el parque de caravanas. Además, esa gente les había amenazado y le habían pegado un tiro a Randall en la pierna. Si no hubiese sido por la explosión de CO2, tal vez serían ellos dos los que estarían muertos ahora.
«Sobre todo yo», pensó Joey. Estaba claro que habían venido a buscar a Randall y que él no les servía para nada.
En algún momento tendría que preguntarle a Randall qué tenían o habían tenido en su contra aquellos tipos. Pero ahora no era buen momento, en presencia de los dos geólogos y, sobre todo, de Alborada. Aunque parecía buena persona, había venido con los malos.
– Esos hombres tenían armas -dijo Derrick-. No me diga que…
Randall frenó junto al vehículo de los geólogos.
– Ya no hay nada que puedan hacer por ellos -dijo-. Creo que es mejor que intenten ayudar en el pueblo.
Aunque Derrick y Suzette fueran funcionarios del gobierno, era evidente quién mandaba allí. Sin decir más, se bajaron del coche con gesto aturdido y se dirigieron a su propio vehículo. Alborada volvió a decirle a Randall:
– Usted es como ella. No lo niegue.
– ¿A quién se refiere?
– A Sybil Kosmos. Cuando ella habla, los demás obedecen.
– Eso da igual ahora. ¿Cómo ha llegado aquí?
– En un reactor privado. Está en el aeropuerto.
– Pues llévenos allí cuanto antes. ¡Rápido!
Alborada pisó el acelerador y salió del aparcamiento. Al darse cuenta de que dejaban allí el Renegade con los libros en el maletero, Joey pensó que Randall debía ver la situación realmente mal para salir con tanta prisa, y se estremeció.
Siguieron por la carretera que los había traído hasta allí. En la superficie del lago Mary y de los Lagos Gemelos vieron piraguas vacías a la deriva, o con los dueños tendidos en ellas y con los brazos colgando flácidos por la borda. También encontraron algunos ciclistas tirados en el suelo, uno de ellos en el centro de la carretera, por lo que Alborada se vio obligado a dar un volantazo para no aplastar el cadáver.
– Conduce usted muy bien -le dijo Joey. Sospechaba que Randall ya se habría estrellado diez veces, y su padre no menos de veinte.
Alborada le miró y le sonrió. Era la primera vez que le veía hacerlo. Joey pensó que al sonreír se quitaba de golpe diez años.
Cuando dejaron atrás los lagos y tomaron el tramo de carretera que conducía al pueblo, Joey miró hacia la izquierda. No se veía a nadie esquiando en las pistas. Por lo que contaban los geólogos, la nube de CO2 no podía haber llegado tan arriba, pero era obvio que los esquiadores que estuvieran en la cima de la montaña se habían quedado allí, sin atreverse a bajar por la ladera.
El suelo volvió a temblar. La sacudida era relativamente débil, pero constante, acompañada por un sordo fragor que poco a poco iba aumentando de volumen. A pesar de que todo se movía a su alrededor, Alborada siguió pisando el acelerador con decisión. Al cabo de unos segundos, el temblor remitió.
– ¿Qué está pasando? -preguntó Alborada.
– Se acerca la erupción -contestó Randall.
– Pero ¿dónde está el volcán? -Alborada se volvió a los lados. Joey se imaginó que andaba buscando el típico volcán de los dibujos y las fotos-. ¿Es esa montaña? -dijo, señalando la mole de Mammoth Mountain.
– Todo esto, en muchos kilómetros a la redonda, es una caldera volcánica. Puede estallar por cualquier parte, pero creo que va a empezar aquí abajo. Si no queremos aparecer en la estratosfera, tenemos que acelerar.
– ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe todo eso?
– Lo sé, simplemente. Y usted debería saber quién soy yo, ya que estaba dispuesto a secuestrarme.
«Bien dicho», pensó Joey, mirando a Alborada para ver cómo respondía a aquello. El español sacudió la cabeza, sin soltar el volante.
– Yo sólo sé que Sybil Kosmos está interesada en usted por causa de un manuscrito que nadie ha conseguido descifrar, conocido como el Códice Voynich. Me dijeron que usted poseía otros textos similares, escritos en un alfabeto desconocido.
«Oh, oh», pensó Joey. ¿Quién había subido la foto de aquel libro a Internet? Él. ¿Quién tenía la culpa de lo sucedido? Él.
Decidió desviar la atención.
– ¿Por eso su amigo el de la coleta le disparó a Randall en la pierna?
– Te doy mi palabra de que ese individuo no era amigo mío, chico.
– Me llamo Joey.
En el mismo momento en que Joey terminó de pronunciar su nombre, el suelo se estremeció de nuevo. Pero esta vez el fragor fue mucho más sonoro, como si detrás de ellos estallara una gran bomba, y después otra y otra. En el retrovisor de dentro Joey pudo ver cómo una sombra negra aparecía de la nada. Se retorció como pudo en el asiento para mirar atrás.
Junto a la ladera izquierda de la montaña, en la zona de los lagos, una enorme nube negra había brotado del suelo. Pero en vez de bajar hacia el valle como había hecho la niebla tóxica, aquella nube subió disparada hacia el cielo, hasta que pronto ocupó toda la ventanilla trasera. Alborada aceleró aún más, mientras todo a su alrededor oscurecía.
– ¿Eso es la erupción? -gritó Alborada.
– ¡Sí! -respondió Randall.
Era casi imposible escuchar nada en medio de aquel estruendo. Apenas habían pasado unos segundos cuando empezó a llover.
Joey se corrigió. Lo que repiqueteaba sobre el techo y el capó del coche no era agua, sino piedrecillas. Pronto empezó a caer también ceniza oscura sobre ellos. Por encima de sus cabezas, la nube del volcán apareció en el cielo. Los había adelantado.
Cuando llegaron a Mammoth Lakes, la sombra de la erupción ya se cernía sobre el pueblo como un gigantesco manto de algodón negro. Alborada había puesto los limpiaparabrisas para quitar la ceniza del cristal. El rugido seguía en aumento, como si se encontraran metidos dentro de las cataratas del Niágara, y el cristal trasero parecía una ventana abierta a la boca de las tinieblas.
Al entrar en el pueblo encontraron decenas de cuerpos tendidos tanto en los arcenes como sobre el asfalto. Al parecer, la llegada de la nube tóxica había sorprendido a mucha gente en la calle. Alborada iba tan rápido que no pudo esquivar el cadáver de una mujer, y el todoterreno dio un bote al pasar sobre ella. Aun así, Joey observó que seguía reaccionando con la rapidez y la sangre fría de un piloto profesional.
«Hemos tenido suerte de que esté aquí», pensó.
Tras las ventanas de las casas y hoteles se veían luces encendidas y rostros aterrorizados pegados a los cristales. Muchas de las personas que habían sobrevivido al CO2 salían ahora y se apresuraban a montar en sus coches para huir de la erupción, aunque aún quedaban jirones e hilazas de aquella niebla mortal, escondidas en las concavidades del suelo como siniestros ectoplasmas extraterrestres.
Más adelante, la avenida se encontraba bloqueada por un choque entre varios vehículos. Alborada giró bruscamente a la derecha y tomó una calle lateral, aunque era de dirección prohibida. Otro coche venía de frente hacia ellos tocando el claxon. El español dio un nuevo volantazo para esquivarlo, y al hacerlo pasó tan cerca de otro vehículo aparcado que arrancó de cuajo el espejo retrovisor de la derecha.
– ¡Cuidado! -gritó Joey.
– Confía en él -dijo Randall.
– Me temo que no les queda otro remedio -respondió Alborada.
El todoterreno derribó una alambrada y entró en un campo de golf. Allí había más cadáveres, tal vez veinte o treinta, gente que no había recibido a tiempo el aviso sobre la nube asfixiante o que no había encontrado un lugar cercano donde refugiarse. Alborada atravesó el césped a más de ochenta kilómetros por hora, mientras la lluvia volcánica seguía repiqueteando sobre la chapa.
Tras salir del campo, entraron de nuevo por las calles del pueblo. Se oían gritos, cláxones, sirenas de bomberos y de ambulancias, todo ello ahogado por el ronco estruendo del volcán. Por delante del coche, el borde de la nube oscura seguía avanzando en el cielo: sólo al este se divisaba algo de azul, como una promesa de salvación cada vez más lejana.
Los limpiaparabrisas no descansaban, y producían un desagradable rechinar al arrastrar la ceniza sobre el cristal. Alborada recurrió un par de veces al chorro de agua, pero procuraba ahorrarla por si la lluvia de ceniza espesaba. Delante de ellos, una roca negra del tamaño de una sandía cayó sobre un coche aparcado y le destrozó el capó. Otras piedras, grandes corno puños, caían silbando al rojo vivo. Una golpeó en la cabeza a una cría de tres o cuatro años, y la madre que la llevaba de la mano tiró de ella varios metros sin darse cuenta de que su hija estaba muerta.
Al verlo, Joey se encogió en el asiento. Pensó que en las películas de catástrofes los niños solían salvarse. Pero al volcán que había despertado de su letargo bajo Long Valley no le conmovía la edad de sus víctimas.
– Dios Santo… -musitó Alborada. Joey se volvió hacia él. Tenía los ojos empañados y la boca tan apretada que los labios casi no se le veían.
«Seguro que tiene hijos», pensó Joey, sin saber muy bien por qué.
Quedaba poco para salir del pueblo, pero se encontraron otro atasco. Un choque o los propios temblores de tierra habían derribado un par de semáforos en un cruce, y se había organizado el caos. Alborada dio otro volantazo, derribó un cubo de basura y entró en la acera. Aunque redujo la velocidad, sembró el pánico entre un par de familias que salían de un hotel cargados con las maletas. Uno de ellos, un tipo gordo, saltó con una agilidad insospechada, mientras el todoterreno se llevaba por delante su maleta y la reventaba. Una camisa blanca quedó por un instante pegadla al cristal como un fantasma, y luego salió volando.
«¿Es que la gente quiere salvarse con todas sus posesiones?», pensó Joey. Entonces volvió a recordar los manuscritos de Randall, con su letra indescifrable y sus minuciosas ilustraciones. Probablemente ya habían volado por los aires junto con el Renegade. Se palpó el bolsillo para comprobar que seguía llevando el móvil. En su tarjeta de memoria estaban los recuerdos de su amigo.
Debía conservarlos como fuera.
Por fin salieron del pueblo. Aún no había muchos coches delante de ellos: el impulso con el que habían entrado en Mammoth Lakes huyendo de la erupción les había hecho cobrar ventaja. Joey se dio la vuelta. La lluvia de ceniza emborronaba todo su campo de visión, pero aun así alcanzó a ver que algo se movía en las pistas de esquí.
Era la nieve. El monte Mammoth se la estaba quitando de encima, como un perro que se sacude el agua al volver de un paseo. El fragor general amortiguaba el ruido de la avalancha, pero Joey vio cómo toneladas y toneladas de nieve se precipitaban ladera abajo hacia las casas más cercanas a la montaña.
De pronto, un pedrusco cayó sobre el parabrisas. Joey dio un bote en el asiento y gritó. El cristal se había convertido de pronto en una superficie blanquecina y agrietada que apenas dejaba ver lo que había al otro lado. Alborada soltó el volante y dio un puñetazo a la luna. Al ver lo que pretendía, Randall y Joey le ayudaron. Los minúsculos trozos de cristal cayeron sobre el capó, en el salpicadero y dentro del vehículo.
El aire entró como un huracán gélido. Alborada no tuvo más remedio que levantar el pie del acelerador. Los ojos de Joey empezaron a llorar por el frío y la ceniza. Recordó que tenía unas gafas de sol en la cazadora, y se las puso. Pese a ellas, el aire se colaba entre el cristal y las mejillas y le hacía lagrimear. Alborada también se puso unas gafas, más grandes que las de Joey, casi como las de los policías de las películas.
Joey miró a Randall, que llevaba los ojos entrecerrados. Su melena, llena de cenizas, parecía la cola de una cometa al viento, y la barba se le pegaba al pecho ondeando como una banderola gris.
El aire olía a pólvora y dejaba un regusto amargo en el fondo de la garganta. Compartieron lo poco que quedaba de agua en la botella, apenas unos sorbos. Joey pensó que la próxima piedra que les lanzara el volcán ya no se encontraría con el cristal, sino que podía caer directamente dentro y abrirles la cabeza como a aquella pobre niña. Recordó sus oraciones y empezó a rezar en español: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo…
* * * * *
No sabían muy bien cómo, pero llegaron al aeropuerto, que estaba a menos de diez kilómetros del pueblo. En realidad, más que aeropuerto era una especie de aeródromo grande, con dos pistas y sin torre de control. Mientras se acercaban por la autovía, Joey vio cómo despegaba un pequeño jet con hélices.
– ¿Ése era el nuestro? -preguntó. Mentalmente ya se había apoderado del avión, su única vía de escape rápida si la erupción, como sugería Randall, empeoraba.
– ¡No, no es ése! -gritó Alborada para hacerse oír.
– ¿Estará esperando? -preguntó Randall.
– ¡Conociendo a Sybil Kosmos, el piloto no se habrá atrevido a despegar sin usted!
Alborada aparcó el coche junto a la terminal. Cuando salieron de él, Joey comprobó que el todoterreno estaba lleno de arañazos y abolladuras, y la flamante pintura azul había desaparecido, tapada por una capa de polvo gris.
Randall le estrechó la mano a Alborada.
– Gracias por habernos traído vivos hasta aquí. Tiene usted dos pelotas.
El español esbozó una sonrisa.
– No exactamente, amigo. Pero le acepto el cumplido.
Otro avión despegó de la pista con todas las luces encendidas, como si fuera do noche, Era de pasajeros, pero de tamaño mediano; no debía llevar ni siquiera a cien personas.
– ¿La ceniza no es mala para los motores? -preguntó Alborada.
– Sospecho que buena no es -respondió Randall.
Al menos, el viento soplaba del norte y se llevaba lo peor de la nube volcánica hacia el valle de Yosemite y más al sur. Allí de momento se respiraba bien, aunque en el aparcamiento ya había una fina capa de polvo.
Cuando entraron en la terminal y se quitaron las gafas, Joey comprobó que a Alborada y a él se les habían marcado unos antifaces blancos en la costra de ceniza. En cuanto a Randall, se le veía sucio hasta el pliegue de los párpados, con lo cual las venillas enrojecidas de sus ojos llamaban aún más la atención. No estaban precisamente como para asistir a una cena de gala. Al menos, Joey agradeció el calor de la terminal. Por debajo de la ceniza, la cara se le había quedado como un témpano.
La sala de espera se encontraba atestada. Dentro se seguía oyendo el fragor de la erupción, pero ni siquiera el volcán conseguía acallar las voces de cientos de personas que hablaban y gritaban a la vez. En los mostradores no quedaba nadie: el personal de tierra debía haberse escondido para evitar las iras de la gente. En las puertas acristaladas que daban a las pistas había cuatro policías armados que habían abierto a su alrededor un semicírculo de seguridad de cuatro metros. La única persona que lo había atravesado yacía en el suelo, sobre un charco de sangre.
Al otro lado de las puertas se veía la pista, y en ella el único avión que quedaba en el aeropuerto.
– Ése es -dijo Alborada-. Pero creo que no va a ser fácil subir a él. ¿No podríamos continuar en coche?
Randall meneó la cabeza.
– Ya había mucho tráfico en la autovía, pero antes de media hora todas las carreteras desde aquí hasta San Bernardino y Las Vegas estarán colapsadas. Además, no basta con alejarse cien kilómetros. La erupción va a empeorar.
– ¿Cómo lo sabe?
– Lo sé.
Como si la tierra quisiera darle la razón a Randall, sobre el rugido de la erupción se escuchó un nuevo estallido aún más fuerte. El suelo de la terminal tembló, los cristales de las puertas se sacudieron amenazando con romperse y los gritos de pánico se redoblaron.
– ¿Qué ha sido eso? -preguntó Joey.
Randall le puso la mano en el hombro y le hizo girar hacia la puerta por la que habían entrado. Al otro lado del cristal, una nube oscura se levantaba hacia el cielo, hinchándose como una seta monstruosa a la que le iban brotando nuevos bulbos que desde allí parecían copos de algodón negro. En la base de la nube se veían luces rojas que a ratos se levantaban en llamaradas mezcladas con el humo y la ceniza.
– Debe estar a unos ocho o diez kilómetros -dijo Randall-. Por allí, en el lago Crowley, se encuentra el extremo oriental de la caldera. Así que ahora la erupción tiene dos bocas, una en el borde oeste y otra en el este.
– ¿Estamos rodeados? -preguntó Alborada.
– De momento sí. Pero en cualquier momento se puede abrir otra chimenea bajo nuestros pies. Cuando eso ocurra, me temo que ni siquiera nos daremos cuenta.
Joey se volvió hacia Randall y le miró angustiado. Su amigo observaba la nueva erupción con la misma frialdad con que podría haberla contemplado en un documental de televisión. Con la cara y la barba llenas de cenizas parecía un venerable patriarca bíblico abstraído en sus pensamientos.
– ¡Haz algo, Randall! ¡Sácanos de aquí!
Randall parpadeó, y después miró a Joey.
– Tienes razón. Hay que actuar ya.
* * * * *
Intentaron abrirse paso entre la gente para llegar a las puertas donde estaban apostados los policías. Pero era casi imposible, porque varias de las personas a las que tuvieron que apartar so revolvieron. Un hombre corpulento amenazó con el puño a Randall.
– ¡Deje de empujarme! ¡No pienso dejarle pasar!
– ¡Ese avión que está en la pista es nuestro! -dijo Alborada-. ¡Está esperando por nosotros!
– Y a mí me está esperando el Air Forcé One, ¿no te digo? ¡Si quieren adelantarme, tendrán que hacerlo por encima de mi cadáver!
«Pronto todos seremos cadáveres», pensó Alborada.
A poca distancia de ellos se oían llantos angustiados. Alborada miró a su derecha. Allí había un grupo de veinte o treinta niños, que habían formado un corro rodeados por un hombre y dos mujeres que debían de ser sus monitores. Los críos tendrían seis o siete años como mucho. Llevaban puestas las ropas de abrigo, como si acabaran de salir de la pista de esquí. Al parecer habían llegado al aeropuerto antes de la lluvia de ceniza, porque estaban bastante limpios. Los monitores intentaban mantener la calma y tranquilizar a los niños, pero era evidente que estaban tan asustados como ellos. La mayor de los tres, una joven rubia de mejillas coloradas, intentaba convencer a la gente para que les dejaran acceder a la pista.
– ¡Dejen al menos que los niños monten en el avión! ¡Son sólo críos! ¡Nosotros tres podemos quedarnos aquí!
– ¡Nosotros también tenemos niños! -le dijo una mujer que sujetaba de la mano a un crío incluso más pequeño que los del grupo.
La discusión proseguía. Los cuatro policías parecían incapaces de organizar aquel caos. Bastante tenían con proteger la puerta y evitar que la gente los aplastara. El jefe era un negro muy corpulento que no pesaría menos de ciento cuarenta kilos y que, al igual que sus compañeros, mantenía en todo momento la pistola empuñada en ambas manos y apuntando a la multitud. El cadáver que yacía en el suelo era la prueba palmaria de que estaba dispuesto a disparar.
– ¡Que nadie se acerque! -gritaba-. ¡Hasta que no se calmen no saldrá nadie de aquí!
Pero con el fragor de una segunda erupción sumándose a la primera, era imposible que la gente se calmara.
– De un momento a otro van a embestir contra ellos para abalanzarse sobre el avión -dijo Randall-. Lo que no entiendo es cómo el piloto del jet no ha despegado todavía.
– No le habrán dado permiso en la torre de control.
– Este aeropuerto no tiene torre de control. Además, ¿usted esperaría permiso para despegar?
– No -reconoció Alborada-. Pero ya le he dicho que el temor a Sybil Kosmos es una fuerza muy poderosa.
– Llega un momento en que el pánico a lo inmediato es más fuerte. Tenemos que hacer algo ya. ¿Cree que todos esos niños podrían montar en el avión?
Alborada los miró y echó cálculos. El avión en el que habían venido era un Gulfstream 650. En teoría, tenía capacidad para 18 pasajeros. Cada uno de aquellos niños pesaba como mucho la mitad que un adulto. Si se apretaban bien, tal vez conseguirían entrar. No podrían ponerse los cinturones, pero en aquel momento ése parecía el menor de los riesgos.
– Sí. Caben todos.
Se acercaron al grupo escolar. Mientras no intentaran aproximarse a las puertas, abrirse paso entre la gente era más o menos factible. Randall se dirigió a la monitora rubia:
– ¿Cuántos niños traen?
– ¡Treinta! ¿Es que usted…?
– Síganme. Vamos a montar ahora mismo.
La mujer pareció dudar, pero fue sólo un segundo. El mismo Alborada, que estaba al lado de Randall, notó de pronto una cálida oleada de confianza que parecía subir desde su estómago. De pronto, estaba convencido de que iban a salir vivos de allí. ¿Por qué no? Él tenía derecho a montar en el avión y nadie podía disputárselo. ¿Acaso no había venido en él?
Randall se giró y caminó hacia la puerta. Esta vez no necesitó usar los brazos para empujar. Simplemente, se abrió paso como un cuchillo caliente entre mantequilla. La gente se apartaba dejando una distancia de al menos dos metros con él, y las voces y los gritos cesaban a su paso.
Randall los llevó a las puertas de cristal como un nuevo Moisés. Joey y Alborada caminaban detrás de él, abriendo una cuña que se prolongaba en el triángulo formado por los niños y sus monitores.
Para Alborada, la experiencia resultó onírica, casi delirante. Detrás de Randall se sentía capaz de dominar el mundo. Si le hubiera ordenado cargar a caballo contra una horda de cien mil enemigos, le habría obedecido sin dudar. Sin embargo, bastaba con que adelantara un poco el brazo y lo sacara del triángulo protector para que el vello de la mano se le erizara y un violento temblor le corriera hasta el codo.
Cuando era niño y se despertaba de noche en mitad de una pesadilla le ocurría algo parecido. Procuraba abrir mucho los ojos para no caer de nuevo en el sueño que le había aterrorizado y, aunque hiciera calor, se arrebujaba bajo las sábanas y escondía los brazos de modo que los poderes de la oscuridad no pudieran apoderarse de ellos.
Ahora, al adelantar la mano, sintió algo igual, como si hubiera metido los dedos en el reino de las tinieblas y el terror. La sensación era tan escalofriante y desazonadora que enseguida retiró el brazo, y la confianza volvió a recorrer todo su cuerpo.
Pero ahora comprendía por qué la gente se apartaba delante de Randall, y por qué incluso se empujaban y algunos tropezaban y caían para alejarse lo más posible de él. Todo ello en medio de un silencio sobrecogedor en el que sólo se oía el grave rugido de la doble erupción.
– Ahora no me lo puede negar -le susurró a Randall-. Usted es igual que Sybil.
– Siempre existe un aire de familia entre un padre y una hija.
Alborada se quedó de piedra. Había investigado sobre Sybil Kosmos. Nieta del magnate Spyridon Kosmos, nunca se había sabido quién era su padre, ya que su madre se negó a decir nada durante el embarazo y después murió al dar a luz. ¿De modo que una especie de hippy que vivía en una caravana era el progenitor de una de las mayores herederas del planeta?
«Él tiene algo que me pertenece», había dicho Sybil.
Su ADN…
Indudablemente, Randall sabía ejercer sobre los demás un influjo tan poderoso como el de Sybil, si no más.
«Así debe sentirse un dios», pensó Alborada al ver cómo algunas personas incluso se arrodillaban al paso de Randall. De pronto, concibió una absurda esperanza. Tal vez una divinidad podría absolverlo de sus pecados y de los crímenes que había cometido junto a Sybil Kosmos.
Cuando llegaron ante los policías, éstos se apartaron. Aunque siguieron encañonando a la gente, en ningún momento apuntaron al grupo de Randall.
– ¡Pasen rápido! -dijo el policía negro-. ¡No sé cuánto tiempo podré contener a la multitud!
Pero no hacía ninguna falta que la contuviera. Nadie se atrevió a seguirlos cuando las puertas se abrieron.
* * * * *
Cuando salieron a la pista, Joey miró su reloj. Sólo habían pasado treinta minutos desde que empezó la gran erupción. Durante esa media hora que le había parecido tan larga como un curso escolar, habían recorrido poco más de diez kilómetros por la carretera y unos cuantos metros en la terminal del aeropuerto que resultaron casi más difíciles de atravesar que todo lo anterior.
Más allá del avión que los llevaría a la tierra prometida se levantaba la inmensa columna del volcán que había estallado cerca de Mammoth Lakes. Era diez veces más alta que la montaña, tanto que a Joey le dolía el cuello de torcerlo para ver dónde terminaba aquel penacho negro o, más bien, dónde se juntaba con el dosel de tinieblas que cubría el cielo.
Mientras corrían hacia el avión, se giró un instante para ver lo que dejaban atrás. Al otro lado de la terminal se alzaba la segunda nube, que poco a poco crecía para alcanzar la misma altura que su hermana. Ambas parecían dos pilares que sujetaran la bóveda del firmamento, sólo que el humo, los gases y la ceniza que vomitaban habían sustituido la cúpula cristalina y sembrada de estrellas que se veía por las noches por otra igual de negra, pero sucia, turbia y cuajada de relámpagos que estallaban por doquier.
En la pista soplaba un viento racheado y caótico. El aire olía a azufre y traía turbonadas calientes. En general, la temperatura había subido algunos grados. A Joey no le asombró. La tierra estaba expulsando la fiebre de sus entrañas.
El reactor tenía unos treinta metros de largo, demasiado pequeño para la tranquilidad de Joey, que jamás había montado en avión. Su fuselaje era de un suave color crema que se apreciaba sobre todo en la panza y en la parte inferior de las alas, ya que por arriba la fina lluvia de ceniza lo había teñido del mismo gris sucio que poco a poco iba convirtiéndolo todo en una deprimente fotografía en blanco y negro.
Algo cayó delante de Joey. Se agachó a recogerlo por curiosidad. Era una piedra pequeña, de color claro. Estaba llena de poros y apenas pesaba. Sin saber muy bien por qué, se la guardó en el bolsillo. Aunque lo ignoraba, aquella piedra pómez sería el último fragmento de tierra de California que volvería a tocar en mucho tiempo.
Por la escalerilla del avión bajaba una azafata morena y muy guapa que se plantó delante de ellos.
– ¿Qué hacen? Estamos esperando al señor Sousa y a…
– ¡Nos estás esperando a nosotros! -gritó Alborada.
Sólo entonces la azafata pareció reconocerlo por debajo de la ceniza; pero no se apartó hasta que Randall se acercó a ella y le hizo un gesto imperioso con la mano.
Los monitores y los niños subieron en tropel por la pequeña escalerilla. Los críos gritaban con una mezcla de júbilo y nerviosismo, pero todos se portaron bien y obedecieron a sus cuidadores. Randall se quedó el último. Joey le esperó abajo. Aunque tenía tanta prisa como cualquiera por salir de allí, eran compañeros de aventura, y no quería dar la impresión de cobarde.
Además, de pronto había recordado las palabras de Randall en la cafetería del pueblo. «No existe nada en el Universo más importante que la vida».
Durante un instante, en la terminal, Joey había pensado que su amigo utilizaba a los niños como una especie de salvoconducto sentimental para convencer a la gente y a los policías de que los dejaran pasar. Luego, cuando observó o más bien sintió el efecto que causaba en todos el aura de Randall, se dio cuenta de que aquellos críos no le hacían falta. Quería salvarlos porque sí.
«Cada vida es algo único e irrepetible».
Era fácil comprender la lógica de Randall. Treinta niños eran treinta vidas por el mismo peso y volumen de quince adultos. Además, cada uno de ellos tenía al menos ochenta años por delante. Ochenta por treinta eran dos mil cuatrocientos.
Joey temía que su amigo hubiera decidido quedarse en la pista y sacrificarse a cambio de salvar para el futuro esos dos mil cuatrocientos años de vida. Por eso se quedó a su lado al pie de la escalerilla. No para acompañarlo si decidía no subir, sino para recordarle algo más que había dicho en la cafetería. «El que ama la vida tiene que empezar por amar la suya propia».
Además, algo le hacía sospechar que iba a tardar en ver a sus padres. Algunos días Joey se sentía muy mayor e independiente. Pero hoy no. ¿Qué sería de él sin Randall?
Pero se tranquilizó al oír lo que le preguntaba a la azafata.
– ¿En cuánto tiempo podemos despegar?
«Podemos». No «pueden». Joey suspiró de alivio. Se le había incrustado en la mento la absurda idea de que Randall se iba a sacrificar por los demás.
– Ya deberíamos haberlo hecho. Mejor será que suban cuanto antes, por favor. Las condiciones son cada vez peores -añadió la azafata, en tono casi sumiso.
Arriba, los niños atestaban la cabina de pasajeros. El interior estaba forrado en maderas claras y el tapizado de cuero era de color crema, a juego con el fuselaje. Pero, aunque los tonos pretendían sugerir amplitud y espacio, el avión era más pequeño que un autobús escolar. Los monitores colocaron a dos niños en cada asiento y, apretándolos un poco, consiguieron ponerles los cinturones de seguridad por parejas.
Randall se acercó a la cabina del piloto, y Alborada le siguió. Joey, decidido a enterarse de todo, se pegó a ellos.
Más que la cabina de un avión le pareció el puente de mando de la Enterprise , pues estaba llena de aparatos, visores, pantallas y luces de todos los colores. Sin embargo, Joey observó con cierta alarma que en dos de las pantallas más grandes aparecía constantemente el mensaje: error. No se reciben datos suficientes. Error. No se reciben datos suficientes.
– ¿Dónde está Sousa? -preguntó el piloto, volviéndose hacia ellos. La piloto, se corrigió Joey. Era una mujer rubia y delgada que hablaba inglés con acento extranjero, pero no español-. Nadie contesta al móvil.
– Ni contestará -respondió Alborada-. Antes de la erupción explotó una nube tóxica. Yo me he salvado de milagro.
Mientras hablaban, el copiloto trasteaba con los mandos. El zumbido de fondo de los motores del avión se aceleró y subió de tono sobre el grave fragor de las erupciones.
– Esto no puede ser -dijo la piloto-. Sé que son niños, pero este avión es propiedad de Sybil Kosmos y tengo que responder ante ella si no…
– Deje que yo responda ante Sybil -la cortó Randall- Usted despegue. Le sugiero un rumbo noroeste para salir cuanto antes de las cenizas.
La mujer pareció a punto de responder, pero se mordió los labios. Aunque esta vez no la percibió, Joey pensó que Randall debía estar usando de nuevo su aura.
– Está bien -dijo la piloto-. Vamos a despegar. Siéntense y abróchense los cinturones.
Joey se volvió. Todos los asientos estaban ocupados por los niños. Sus monitores pasaban entre ellos, intentando tranquilizar a los más asustados.
– ¡Me parece que vamos a tener que ir de pie! -dijo. Para su disgusto, su propia voz le sonó tan aguda como las de los críos.
La piloto meneó la cabeza, sin volverse.
– Pues agárrense a lo que puedan. Este viaje puede ser movido.
Joey no tardó en comprobar que la piloto tenía razón.
Mientras el pequeño jet recorría la pista, el suelo empozó a temblar de nuevo. Ahora sí que se sintió de verdad en el puente de la Enterprise , en una de esas escenas en que los klingon u otros enemigos disparaban sus proyectiles contra la nave y todo se sacudía y Kirk, Spock y los demás salían volando sobre los asientos. Joey se agarró con fuerza al respaldo de un sillón de la primera fila. Aun así se vio proyectado contra Alborada. El español le rodeó los hombros con fuerza. Entre el zumbido ensordecedor de los motores y el estruendo que provenía de la tierra, oyó cómo Alborada le gritaba al oído:
– ¡Tranquilo, Joey! ¡Vamos a salir de ésta!
Por alguna razón, oír su nombre le tranquilizó un poco.
Pese al terremoto que sacudía la pista, la piloto aceleró la nave con decisión, y el zumbido de los motores subió de volumen como una taladradora que diera vueltas cada vez más rápido. De pronto, el avión se levantó en un ángulo que a Joey le pareció inverosímil. Algunos niños aplaudieron, pero a él no le quedaron ganas, porque la aceleración le eslava apretando el pecho contra la parte posterior del sillón.
Mientras subía, el avión seguía zarandeándose como un coche que viajara por una carretera plagada de baches y socavones. De pronto, en la zona de la cola sonó una terrible explosión, tan fuerte como la que Joey había escuchado en el lago. Si hasta ese momento el reactor parecía moverse, ahora se convirtió en una hoja arrastrada por el viento. Joey se acuclilló entre el sillón y la pared que separaba la cabina del compartimento de los pasajeros, se tapó las manos con la cara y volvió a rezar.
QUINTA PARTE
MARTES
Capítulo 25
Santorini.
– Estarás contenta, ¿no? Por fin ha estallado tu supervolcán. ¡El fin del mundo se acerca!
Iris se volvió hacia Finnur. Su novio la miraba con esa sonrisilla entre condescendiente e irónica que tanto la molestaba.
– Yo no he hablado de supervolcán. Pero en la caldera de Long Valley se han abierto ya tres chimeneas separadas por varios kilómetros. Eso indica que la cámara de magma es inmensa.
– No todo el magma tiene por qué estar fundido ahí abajo. Se pueden haber formado dos subcámaras independientes en su interior, o sea, dos volcanes vulgares y corrientes. Pero tú siempre tienes que elegir la peor opción.
«No lo sabes tú bien», pensó Iris. Al parecer, en los últimos tiempos sólo sabía fijarse en gilipollas como Finnur -el insulto lo pronunció mentalmente en español- o en sinvergüenzas como Gabriel Espada.
Cuando pensó en Gabriel, se le subió la sangre a la cara.
– ¿Por qué te has puesto tan colorada, kanina? -preguntó Finnur, entrecerrando los ojos.
Lo malo de haber heredado de su madre la piel pálida era que cuando Iris se ruborizaba sus mejillas parecían semáforos. Apartó la mirada de Finnur y volvió a concentrarse en los monitores.
Ambos se hallaban a bordo del Poseidón, un yate reconvertido en barco de investigación oceanográfica. Estaban en el antiguo comedor, una sala provista de grandes claraboyas por las que entraba la luz de una mañana casi veraniega. Apenas soplaba viento y las olas rompían blandas contra el Poseidón, sin levantar espuma.
En una mesa situada en ángulo recto con la de los dos vulcanólogos se sentaba Tiara, una joven griega seria y delgada que cada mañana corría quince kilómetros en ayunas. Especializada en arqueología submarina, mostraba la misma fuerza de voluntad casi fanática en todo lo que hacía.
Los instrumentos del barco estaban preparados para monitorizar el fondo de la bahía de Santorini. El Poseidón contaba con sonares de barrido y con un vehículo robot provisto de focos y cámaras. El paisaje que mostraban las imágenes era similar al de la propia isla: grandes rocas oscuras arrojadas por la erupción de la Edad de Bronce y depósitos de piedra pómez, todo sobre un fondo de cenizas claras y arenas volcánicas negras.
Además, el barco tenía un perfilador de fondos, un aparato que usaba descargas eléctricas de miles de voltios para crear burbujas de aire. La presión del agua hacía colapsar esas burbujas y provocaba un estampido sónico. Parte de las ondas sonoras se reflejaban en el fondo, pero la mayoría penetraban en el material sólido cientos de metros. Si en el camino se topaban con rocas u objetos de distinta densidad, rebotaban de regreso a los sensores del barco. Los datos obtenidos, combinados con los del magnetómetro, ofrecían una información muy valiosa sobre la estructura interna del subsuelo marino.
n aquel momento el Poseidón estaba sondeando las aguas al oeste de la isla de Kameni para averiguar qué cambios se habían producido en la bahía después del terremoto del viernes. Tiara observaba su monitor con la esperanza de que el seísmo hubiera removido el fondo lo suficiente para sacar restos arqueológicos o al menos acercarlos al alcance del perfilador.
Al hacerlo seguía instrucciones directas de Sideris. El director de las excavaciones estaba convencido de que en el interior de la bahía, bajo el propio volcán, había existido una ciudad mayor que Akrotiri. Si era así, la erupción tuvo que destruirla. Pero cuando se produjo el colapso final y toda la caldera se hundió, algunos restos de la ciudad debieron quedar sepultados en las profundidades.
Al menos, ésa era la esperanza de Sideris. Rena Christakos estaba convencida de que aquella búsqueda suponía una pérdida de tiempo.
Al recordar a la arqueóloga grecoamericana, a Iris se le empañaron los ojos. Era la única amiga de verdad que había hecho en Santorini. Mientras ella enterraba a su padre en Madrid, Rena había muerto por un infarto en las excavaciones. Iris se preguntó qué haría allí a esas horas de la noche, justo cuando se había producido el terremoto. ¿Habría muerto de puro y simple miedo por culpa del seísmo?
– ¿Te pasa algo? -preguntó Finnur. Iris se tocó con disimulo las comisuras de los párpados para enjugar la humedad.
– No es nada.
Mientras Tiara buscaba los restos de aquella ciudad perdida, Iris y Finnur monitorizaban el comportamiento del volcán y los diversos síntomas de su actividad. En una ventana situada en la parte izquierda de la pantalla recibían los datos de los sismógrafos instalados en la isla. Sus lecturas indicaban vibraciones constantes en el subsuelo: aunque no eran perceptibles para los humanos, su dibujo revelaba que el pulso de la Tierra estaba acelerado, como si la vieja señora hubiera tomado más café de la cuenta.
– Hay tremor volcánico. Todos los datos hablan de una erupción inminente -insistió Iris.
– ¿A qué le llamas inminente, kanina?
«Conejito». Las primeras mil veces que Finnur llamó así a Iris incluso le hicieron gracia. Eso fue muchos años atrás.
– Creo que cualquiera entiende qué significa «inminente», Finnur.
Gracias a los datos de los GPS y de la batimetría del fondo, sabían que toda la caldera estaba ascendiendo y que la isla central de Kameni se hallaba diez centímetros más alta que hacía dos semanas. Esa deformación del suelo podía indicar que la cámara de magma se estaba rellenando con grandes masas de roca fundida que subía desde las profundidades de la Tierra. Las lecturas gravimétricas sugerían lo mismo, así como el volumen de dióxido de sulfuro que brotaba del suelo.
– Por la velocidad a la que asciende el magma, todavía deben faltar varias semanas para tu supuesta erupción -dijo Finnur-. Y puede que el proceso se detenga por sí solo. Es lo que suele ocurrir.
– Tú lo has dicho. «Suele» ocurrir. Pero a veces sucede lo peor. Y la velocidad de ascenso del magma no ha dejado de crecer en las últimas semanas. Si sigue en esa progresión geométrica, podemos tener una erupción antes de siete días.
– ¡Qué feliz serías entonces, Gran Sacerdotisa de las Catástrofes! ¿A que te encantaría presenciar una explosión como la de Long Valley y ver cómo todo esto vuela por los aires, aunque se lleve tu bello culo por delante?
Iris resopló y se mordió el labio. No iba a caer en la tentación de pelear.
– Deberíamos dar la alarma, Finnur. De nivel naranja por lo menos.
– Nosotros sólo tenemos que rendir cuentas a Sideris y al señor Kosmos. Que den la alerta los del ISMOSAV [5]. Es su trabajo.
– Sabes que no lo harán hasta el último momento -dijo Iris, convencida de que no habría alerta en Santorini, ni roja ni naranja ni amarilla, hasta que así lo decidiera Kosmos, el auténtico dueño de la isla.
– Aun así, el plan de evacuación es muy eficaz -dijo Finnur-. El ejército puede sacar de Santorini a todo el mundo en cuestión de horas. No te preocupes tanto, kanina.
– Nuestro trabajo es preocuparnos.
– Al turismo de Santorini le ha costado mucho recuperarse después de la última erupción. ¿Qué quieres, hundirlo de nuevo?
– No tergiverses las cosas. Siento mucho si el turismo se hunde. Pero nuestra misión no es hacer de relaciones públicas. Estamos aquí para observar, medir e interpretar hechos.
– Vivimos y trabajamos en esta isla, kanina. Si por tu culpa se decreta una evacuación general y luego no ocurre nada, no serás el personaje más popular de Santorini.
– Seguro que en Long Valley había gente que pensaba lo mismo que tú, y mira lo que ha pasado.
– Eh, mirad. ¿Qué demonios es eso? -exclamó Tiara, sorprendida.
Iris se volvió hacia ella. La arqueóloga tenía la vista clavada en la ventana que mostraba las lecturas del perfilador de fondos. Iris la maximizó en su propia pantalla para estudiarla mejor.
El suelo de la bahía se veía como una línea clara salpicada de bultos marrones. Por debajo predominaban los colores blancos y azules, pero en la zona sobre la que acababan de pasar había aparecido una mancha oscura con un diseño sorprendente.
– ¿Eso no se lo estará inventando el ordenador? -Preguntó Iris-. ¿No le estará dando una geometría que en realidad no tiene?
– No -contestó Tiara con sequedad-. El perfilador alcanza una resolución de unos pocos centímetros, y el objeto tiene cinco metros de diámetro. El ordenador no se está inventando nada. Eso que vemos es lo que hay.
Aquel objeto enterrado bajo una capa de ceniza y arena tenía una forma inesperada y casi imposible en la naturaleza.
Una semiesfera de proporciones perfectas.
– Mirad las lecturas del magnetómetro. ¿Qué os parecen? -preguntó Tiara.
El objeto estaba rodeado por un campo magnético de cierta intensidad, que además fluctuaba en un patrón aparentemente caótico.
– Es como si fuera una especie de dinamo -dijo Iris.
– Y de metal -añadió Tiara-. O sea, que ahí abajo tenemos una cúpula metálica que produce un campo magnético.
– Eso no puede ser natural. Tiene que ser un objeto fabricado por el hombre.
– Ni en Creta ni en Tera se construían cúpulas, y menos de metal -dijo Tiara. De pronto pareció recordar algo, frunció el ceño y apartó la vista de la pantalla para mirar a la pareja-. No digáis nada de esto.
– Conocemos las normas, Tiara -dijo Finnur, que llevaba un rato callado.
Por orden del señor Kosmos, Sideris había obligado a todo el personal de las excavaciones a firmar cláusulas de confidencialidad. Era como si en lugar de desenterrar una ciudad antigua estuvieran diseñando un arma secreta
Por lo que había hablado con Rena, Iris sabía que aquel exagerado sigilo era algo insólito en unas excavaciones. Pero Kosmos ponía el dinero y, por ende, las normas. Cuando los miembros de una cuadrilla realizaban algún descubrimiento, se lo comunicaban tan sólo al director Sideris, quien a su vez se lo contaba a Kosmos. Entre ambos decidían lo que se publicaba y lo que se mantenía en secreto.
Antes del accidente, Rena le había dicho a Iris que aquel modo de proceder le recordaba a Schliemann. Mientras desenterraba las ruinas de Troya, el arqueólogo alemán escondía los objetos que iba encontrando para luego sacarlos todos juntos a la luz de forma mucho más espectacular.
– Sideris debe estar preparando dar un bombazo parecido ante los medios -le dijo Rena.
– Bueno, eso no tiene nada de malo.
– Si se dice la verdad, no. Si se falsean los hechos, es inmoral. Y peor todavía, es mentira.
Mentira parecía lo que estaban viendo ahora. Una cúpula de metal sepultada bajo los restos de un volcán que había estallado hacía tres mil quinientos años. La fantasía de Iris imaginó una espléndida ciudad de bóvedas y minaretes dorados refulgiendo bajo el sol, como en una visión de Las mil y una noches bajo el cielo del Egeo.
Se volvió hacia Finnur para decirle algo, pero la expresión que vio en su rostro hizo que olvidara aquel comentario.
– ¿Pasa algo, kanina? -dijo él, apresurándose a fingir una sonrisa.
Iris negó con la cabeza y apartó la mirada. El gesto entre hermético y taimado de Finnur, con los labios apretados y los ojos ausentes, había sido muy revelador.
El hallazgo de aquella semiesfera magnetizada no era ninguna sorpresa para él. Eso quería decir que alguien, Sideris o Kosmos, o incluso ambos, andaba buscando esa cúpula de metal y había informado de ello a Finnur. Pero ¿cómo se habían enterado de la existencia de un artefacto teóricamente imposible?
Por alguna razón, Iris pensó que el volcán que latía bajo la bahía no era la única amenaza que se cernía sobre su futuro inmediato.
Como si la madre Gaia quisiera contradecirla, la tierra volvió a temblar.
Y a unos kilómetros de Santorini, un volcán submarino que llevaba siglos aletargado despertó de repente.
SEXTA PARTE
MIÉRCOLES
Capítulo 26
Madrid, La Latina.
Eran las siete de la tarde cuando Gabriel entró en el bar Luque. Tenía los ojos irritados y le dolía la cabeza. Llevaba dos días pegado a la pantalla, empapándose en un curso intensivo sobre las culturas egeas de la Edad de Bronce. ¿Por qué les habrían puesto unos nombres tan parecidos? A la de Creta la llamaban «minoica» y a la de Grecia continental «micénica»: no era extraño que los estudiantes de historia las confundieran.
Había acordado con Celeste que el jueves volvería a la clínica Gilgamesh para grabar las palabras de la anciana enferma de Alzheimer. Aunque la visita sería por la mañana, como Milagros se pasaba casi todo el día dormitando, era muy probable que en algún momento entrara en fase de sueño profundo y volviera a sufrir aquellas extrañas visiones del mundo de la Atlántida.
Lo que Gabriel no le había confesado a Celeste era que él también las había compartido. Y su intención era repetir la experiencia.
Había recibido las visiones mientras dormía. Al parecer, en el estado de sueño su mente era más permeable a las «emisiones» de Milagros. Sabía que, desde que se quedó dormido en el sofá de la habitación hasta que Celeste volvió y lo despertó, no había pasado mucho tiempo. Eso le hacía sospechar que no había llegado a entrar en la laso REM, sino que se había sumido en el sopor de las ondas delta, el primer estadío del sueño y el más profundo, donde no se producían los procesos mentales conocidos como «sueños». (Cuando había escrito algo sobre el asunto, Gabriel se lamentaba a menudo de que el español no tuviese dos términos distintos como el inglés: sleep para el acto de dormir y dream para el acto de soñar).
Si quería unirse de nuevo con la mente de Milagros, tendría que sumergirse en sueño profundo a media mañana. ¿Cómo conseguirlo? Las dos primeras ideas que se le vinieron a la cabeza, emborracharse y empastillarse, no le convencieron. Mientras vivía las extrañas memorias de Kiru, su mente había conservado una extraña lucidez. No sabía en qué podrían afectarla el alcohol o los barbitúricos, pero no quería correr el riesgo.
Por suerte, Enrique tenía la solución y había prometido traérsela hoy.
Enrique y Herman estaban sentados en su mesa habitual, situada en el centro del bar, el punto estratégico para ver los partidos de fútbol en la pantalla grande. Ambos estaban discutiendo; lo contrario habría sorprendido a Gabriel.
– El problema de los chavales de ahora es que no hacen la mili -sostenía Herman, clavando su dedazo en la mesa-. Ahí sí que nos enseñaban respeto y disciplina. Y también aprendíamos a dominar nuestro cuerpo, en lugar de dejarnos dominar por él. ¡Ah, esas marchas de cincuenta kilómetros bajo el sol! ¡Qué bien les vendrían a estos gandules de ahora!
Al ver a Gabriel, Herman se volvió y sonrió, como si evocara algún recuerdo placentero.
– ¿Os había dicho que me enseñaron cinco formas distintas de matar a alguien sin que llegue a emitir ni un sonido?
– Sin duda es lo que les haría falta a los jóvenes de hoy día -dijo Enrique, en tono resignado. Tenía un maletín de cuero sobre la mesa-. Hola, Gabriel -saludó, estrechándole la mano-. Te lo he traído. Te recuerdo que es un prototipo. Prefiero no decirte cuánto cuesta, no sea que te pongas tan nervioso que se te caiga al suelo.
– Tranquilo. Lo cuidaré.
Enrique abrió el maletín. Dentro había un extraño aparato, una especie de araña de cuerpo negro y brillante y patas blancas y elásticas rematadas por electrodos.
– Ésta es la correa para sujetárselo a la barbilla. No te olvides de abrochártela, por favor.
– El nombre para esa correa es «barbuquejo» -precisó Herman, recordando de nuevo sus tiempos de la mili.
– Éste es el mando a distancia. Tiene varias posiciones. La alfa es para ondas relajantes. La theta para un sueño ligero. La delta para pasar a sueño profundo, y la REM es por si el usuario quiere soñar.
Aquél era el Morpheus, el aparato inductor del sueño en el que Enrique había invertido varios millones de euros, incluyendo camisetas con logos en tres dimensiones.
– También puedes programar la duración del sueño -dijo Enrique, señalando la pantalla del mando a distancia-. Marcas por ejemplo las ocho, y unos minutos antes el Morpheus empieza a activar tus ondas cerebrales para que estés despierto, alerta y descansado a la hora elegida.
– ¿Y para qué coño quieres ese cacharro, Gabriel? -preguntó Herman-. No será para…
Gabriel clavó los ojos en Herman y entrecerró los párpados. Su amigo comprendió el mensaje y se calló. A Enrique sólo le había dicho que estaba realizando un estudio sobre el sueño (en sus dos facetas, dream y sleep) para escribir un libro por el que le iban a pagar un suculento anticipo. Nada de telepatía ni visiones de la Atlántida: se sentía ridículo hablando de aquello en voz alta.
No obstante, Enrique debió darse cuenta de algo, porque miró a Herman con suspicacia.
– ¿Qué ibas a decir, Herman?
En ese momento, la televisión acudió en ayuda de Gabriel.
noticias nnc. última hora sobre el posible supervolcán de california.
– ¡Dale voz, Luque! -dijo Gabriel.
– A ver si ahora nos va a cortar el partido de fútbol -rezongó Herman.
– Calla, Herman -le espetó Enrique, en un tono brusco muy poco habitual en él. Acababa de consultar algo en su móvil que le había demudado el rostro. Gabriel se preguntó qué podía ser.
Capítulo 27
Santorini, Nea Thera.
Era la primera vez que Iris iba a visitar Nea Thera, la mansión minoica de Spyridon Kosmos. El magnate celebraba su nonagésimo cumpleaños, y por alguna razón desconocida, en lugar de rodearse de ministros, banqueros o estrellas del cine y el deporte, había invitado al equipo de las excavaciones de Akrotiri.
Estaban cruzando la bahía en un barco de madera cuyos esbeltos mástiles sólo servían de adorno, pues la propulsión la brindaba un ruidoso motor. Desde allí, podían ver el palacio de Kosmos, encaramado sobre las rocas volcánicas del islote. Y, por encima del palacio, el penacho blanco de la fumarola, una columna de humo que se elevaba a varias decenas de metros, como la chimenea de una central térmica.
No era la actividad geológica en el centro de la bahía lo más preocupante. La boca volcánica de Kameni sólo estaba eructando unos cuantos gases, como un bebé aquejado de cólicos. La propia Iris sabía que de momento el magma acumulado a miles de metros bajo ellos no intentaría salir a la superficie. Aunque «de momento» podía significar cuatro o cinco días.
La joven volvió la mirada hacia la popa. Por encima de los abruptos acantilados de Tera se levantaba otra nube, pero mucho más alta y oscura que la de Kameni. Provenía del volcán submarino de Kolumbo, a unos ocho kilómetros al nordeste de Santorini.
La última erupción de Kolumbo se había producido en el año 1650, y los gases y flujos piroclásticos mataron a más de setenta personas en Santorini. Desde entonces el volcán había dormido bajo las aguas.
El martes, sin embargo, se había producido un temblor de 5,4 mientras Iris y Finnur examinaban el fondo de la bahía con el Poseidón. Aquel seísmo fue el heraldo del inesperado despertar del Kolumbo, que los había pillado por sorpresa tanto a ellos como a los miembros del ISMOSAV.
Durante unos minutos, las aguas habían borboteado. Después, el volcán empezó a arrojar lava a más de quince metros por encima de las olas y la columna de gases sulfúricos se elevó hasta tres kilómetros de altura. El espectáculo atrajo a los turistas en masa a la parte este de Tera, sobre todo por la noche: en la oscuridad, la lava brillaba sobre las aguas como un corazón palpitante al rojo vivo.
Pero la misma noche del martes empezaron a caer cenizas sobre Santorini, y el viento trajo gases que irritaban los ojos y la garganta y se agarraban a los bronquios. Las autoridades decretaron la alerta naranja y la evacuación empezó el miércoles por la mañana. Durante todo el día no habían dejado de aterrizar y despegar aviones en el pequeño aeropuerto de la isla, y el tráfico de ferrys atestados de pasajeros era constante.
– Pandilla de cobardes… -mascullaba Sideris, sentado en la proa.
Se refería al resto del equipo. De las treinta personas a las que había invitado Kosmos, sólo diez acudían a la fiesta. De hecho, Iris sabía que muchos trabajadores de las excavaciones, incluyendo arqueólogos titulados, habían solicitado plaza en los vuelos de evacuación. Algunos ya ni siquiera estaban en la isla.
Por supuesto, eso no se aplicaba a ella ni a Finnur. Como vulcanólogos, se encontraban donde debían. Además, en teoría no corrían peligro. Aunque el volcán de Kolumbo produjera un tsunami, la masa de Tera, la isla mayor de Santorini, protegía a Kameni en una especie de abrazo.
No obstante, Iris no las tenía todas consigo. La erupción de Kolumbo parecía relativamente pequeña. Por ahora. Tal como se estaba comportando la Tierra en los últimos días, temía que en cualquier momento el volcán submarino recibiera una inyección suplementaria de roca fundida a modo de anabolizantes. Si eso ocurría y la presión aumentaba lo suficiente, la explosión resultante podría lanzar sobre Santorini una nube de gases tóxicos o, aún peor, flujos piroclásticos.
* * * * *
Cuando el barco llegó a Kameni, los invitados del señor Kosmos desembarcaron en una minúscula bahía. Después emprendieron la subida, rodeados por cenizas y rocas volcánicas agrupadas en zonas amarillas, rojizas, blanquecinas, negras; todas ellas, restos de erupciones independientes.
Sideris tenía que esforzarse para aguantar el paso de los demás. Su retraso no era sólo cuestión de edad, sino también de la abultada panza que cultivaba cenando asados de cordero y cerdo en Simos, la taberna donde cenaba casi todas las noches. Aprovechando que había que detenerse de vez en cuando a esperar al jefe, Iris se volvía y contemplaba el penacho de gases de Kolumbo. El fragor de la erupción se oía desde allí como una tormenta alejada, pero que no dejaba de tronar.
– Tranquila, kanina -le dijo Finnur-. No se va a convertir de repente en un supervolcán porque tú dejes de mirarlo.
– ¿Quién ha hablado de supervolcán?
– Estás obsesionada con lo de Long Valley, lo sé.
«Parece mentira que un vulcanólogo no comprenda la gravedad de lo que está pasando en California», pensó Iris. Según las noticias, en Long Valley se habían abierto ya tres bocas volcánicas que no dejaban de vomitar rocas y cenizas en volúmenes que no se habían visto en tiempos históricos. Ni siquiera en 1815, cuando la erupción del Tambora provocó el llamado «año sin verano».
«Es cierto que, por mucho que piense en ello, no voy a remediarlo», se dijo Iris.
El camino pasó junto a una elevación de basaltos negros y quebrados, un tipo de lava que los vulcanólogos llamaban aa. Allí giraron a la izquierda. El olor a huevo podrido se hizo más intenso, pues se acercaban a la chimenea del volcán. Pero lo que más saltaba a la vista en aquel lugar no eran las fumarolas blanquecinas que brotaban del suelo, sino la mansión de Kosmos, que trepaba terraza tras terraza sobre el abrupto relieve.
– Esa reconstrucción no es más que una falsificación hortera -le había dicho Rena en una ocasión, refiriéndose a Nea Thera.
No siendo arqueóloga, Iris no era ni de lejos tan purista. Cuando entraron en la mansión no pudo evitar una emoción casi infantil. Por un instante se sintió la joven princesa Ariadna recorriendo el laberinto encargado por su padre Minos para contener al Minotauro. Caminaron entre columnas rojas y ocres que sustentaban un artesonado de madera pintado en vivos colores. En las paredes se veían frescos donde sacerdotisas vestidas con faldas de volantes enseñaban los pechos y jóvenes acróbatas brincaban sobre los cuernos de grandes toros.
– ¿Te gusta, kanina? -preguntó Finnur. Como pelotillero número dos de Kosmos, había visitado muchas veces Nea Thera.
– Es muy bonito -reconoció Iris.
– El señor Kosmos siempre ha tenido un gusto exquisito -dijo Sideris, el pelotillero número uno. Todo en una clasificación que había inventado Iris y que sólo compartía con Rena. O que había compartido, se corrigió.
El sirviente que vino a recibirlos vestía tan sólo un faldellín enrollado a la cintura, como los jóvenes de los frescos.
– El señor Kosmos los espera en el mirador -les dijo. Tras cruzar varias estancias decoradas con el mismo estilo, llegaron a una escalera interior que salvaba los desniveles entre Las diversas plantas del palacio, adaptadas al relieve de la ladera. Junto a la escalera había un detalle anacrónico, el único que Iris había visto hasta ahora: una rampa con una barandilla eléctrica preparada para subir una silla de ruedas.
La escalera desembocaba en una amplia azotea. Desde allí bastaba con girar sobre los talones para contemplar todo Santorini: a un lado los acantilados de Tera, al otro los de su hermana pequeña Terasia, e incluso el islote de Aspronisi en la bocana suroeste de la bahía. Hacía años las autoridades habían puesto en venta Aspronisi. Todos los habitantes de Santorini se rieron. ¿Quién iba a estar tan loco de comprar aquel pegote de roca?
No podían sospechar entonces que alguien lo bastante loco y con suficiente dinero compraría una isla mucho más grande y peligrosa: Kameni, el corazón del volcán.
El loco en cuestión, Spyridon Kosmos, estaba asomado a una balaustrada decorada con pinturas de delfines y pájaros. Al oír las pisadas de los invitados, accionó el mando de la silla de ruedas para dar la vuelta.
Iris no conocía en persona a Kosmos, y apenas había visto fotos de él. Cuando el millonario se acercó, acompañado por el leve zumbido del motor eléctrico de su silla, Iris pensó que no envejecía con demasiada dignidad. Se había teñido el pelo de un color negro que más parecía betún para zapatos y llevaba el rostro maquillado como un actor de cine mudo.
Para completar el cuadro, Kosmos llevaba un traje blanco de lino tan arrugado y mal puesto que lo hacía parecer aún más contrahecho. La impresión que ofrecía el anciano era de suma debilidad, como si cualquiera de las fuertes rachas de viento que solían soplar en Santorini pudiera levantarlo sobre el pretil y arrojarlo a la bahía tras destrozar aún más su cuerpo contra los picudos relieves del basalto.
– Bienvenidos a mi morada -les saludó. Su voz sonaba más limpia y enérgica de lo que su aspecto habría hecho sospechar.
– Es un honor para nosotros compartir con usted una fecha tan especial -dijo Sideris, haciendo una reverencia más propia de un japonés que de un griego.
Tras tan breve salutación, Kosmos se despidió de ellos hasta la cena. El sirviente acompañó a los invitados escaleras abajo, y procedió a repartir las habitaciones.
Los dormitorios también estaban decorados al estilo minoico, y disponían de cuartos de baño que mezclaban detalles antiguos con instalaciones modernas. Había varios candiles encendidos, pero la iluminación principal provenía de luces eléctricas tan disimuladas que apenas se veían. La ilusión de encontrarse en un auténtico palacio de la Edad de Bronce era casi completa.
Mientras Finnur se lavaba los dientes y orinaba, complaciéndose en el potente gorgoteo de su chorro sobre el agua de la taza, Iris se sentó en un taburete y abrió su tableta para buscar información sobre la erupción de Long Valley. Al parecer, la NNC iba a emitir un reportaje especial en menos de media hora.
«Justo durante la cena», pensó Iris. Tenía que buscar la forma de verlo. Lo que estaba ocurriendo en Long Valley era mucho más importante que cualquier fiesta de cumpleaños, por muy rico e importante que fuera el homenajeado.
Capítulo 28
Madrid, La Latina.
La erupción había empezado cuarenta y ocho horas antes, en un lugar de California llamado Long Valley. Gabriel estaba casi seguro de que Iris lo había mencionado.
Según el noticiario, a mediodía -ya de noche en España se había abierto una boca eruptiva en un centro turístico conocido como Mammoth Lakes. Aquello había ocurrido sin apenas avisar. Tan súbita como una explosión nuclear y mucho más potente, la erupción había superado en pocas horas los efectos del monte St. Helens, hasta entonces el volcán más destructivo de la historia de Estados Unidos.
En realidad, no se trataba de una sola erupción: apenas unos minutos después se había abierto una segunda chimenea a diez kilómetros de la primera. Y, pasadas doce horas, había ya un tercer foco.
En una imagen por satélite, las tres bocas de la erupción aparecían señaladas con puntos rojos que palpitaban como diminutos corazones. Una línea de puntos marcaba un óvalo apaisado de más de 30 kilómetros de este a oeste. El reportaje era americano, pero lo habían traducido, y la locución en español se superponía a la voz de la periodista de color que lo presentaba.
«Esa línea señala el contorno de la caldera de Long Valley. Se trata de una gran depresión, el vestigio de una erupción gigantesca que se produjo hace 750.000 años.
»En la peor hipótesis posible, la mayor parte de las rocas que rellenan esa caldera pueden haberse fundido a miles de metros de profundidad. Se habría formado así un inmenso depósito de magma a presión, magma que estaría empujando para salir a la superficie».
El montaje dio paso a un hombre que hablaba delante de un atril. Estaba tan gordo que la corbata se hundía bajo la papada como el dogal en el cuello de un ahorcado. Bajo él se leía: Lewis Spawforth. Director de la FEMA, Federal Emergency Management Agency.
– ¿Por qué no traducen también eso? -se quejó Herman.
– Agencia de gestión de emergencias federales -dijo Enrique.
– Chssss -dijo Gabriel.
«La prensa ha aireado con mucha ligereza el término "supervolcán"» declaró el tal Spawforth. «No hay por qué ser alarmistas. La erupción está siendo extremadamente violenta. Pero por eso mismo es más probable que la presión del magma fundido que hay en la caldera baje rápidamente y la erupción se detenga o adquiera proporciones más… manejables».
– ¿Cómo se maneja una erupción? -comentó Gabriel.
«Aunque se ha declarado la condición de catástrofe en California, Nevada y Arizona, queremos tranquilizar a los ciudadanos. Pronto llegarán suministros a las zonas afectadas. Debemos añadir que en el resto de la nación no se prevé mayor peligro que, tal vez, una ligera caída de cenizas».
– ¿No os da la impresión de que a ese tipo le está creciendo la nariz? -dijo Enrique.
– Los políticos son iguales en todas partes -comentó Herman-. Siempre mintiendo al pueblo.
– No le queda otro remedio -dijo Gabriel-. En este momento se debe estar desatando el pánico por medio país.
Como si los autores del reportaje le hubieran leído la mente, en la siguiente escena apareció un supermercado. Todos los estantes se habían quedado vacíos y la gente hacía cola ante las cajas con los carritos llenos a rebosar. Aquello estaba ocurriendo en Washington, a más de tres mil kilómetros.
Otras imágenes mostraron escaparates rotos. Un par de saqueadores se llevaban a cuestas una enorme pantalla de televisión. «¿Para qué querrán una tele gigante si se hunde la civilización?», pensó Gabriel.
«Como se puede ver», prosiguió la periodista, «las declaraciones del director de la FEMA no han tranquilizado a todo el mundo».
– Eso es evidente -dijo Enrique, que llevaba un rato trasteando con su móvil.
– ¿A qué te refieres?
Enrique bajó la voz y se acercó a Gabriel.
– No se lo digas a nadie -susurró-. Pero me acaban de enviar un confidencial.
– ¿Y qué dice?
– Que se van a suspender las cotizaciones en Wall Street. Indefinidamente.
Gabriel se apartó un poco y miró a su amigo. Era evidente que estaba muy preocupado.
– ¿Y eso en qué te afecta a ti?
– En todo. Quieren evitar que la bolsa se hunda. Pero lo que va a ocurrir es que, en cuanto se sepa, los mercados de todo el mundo se van a venir abajo. Todo está interconectado.
Gabriel comprendió. La fortuna de su amigo se hallaba en la cuerda floja. Sus acciones, sus opciones, incluso sus cuentas bancarias: si se producía una catástrofe como la que había vaticinado Iris, la economía mundial se hundiría a tales profundidades que las crisis del 29 y del 2009 parecerían por comparación épocas doradas.
Y los que tenían números rojos en sus cuentas, como él, se encontrarían en la misma situación que los ricos como Enrique. Todos igualados en la miseria.
– No soy un gran consejero bursátil -dijo Gabriel-. Pero te recomendaría comprar cosas materiales, productos que se puedan tocar e intercambiar. Sobre todo comida. Mucha comida. Y un lugar seguro y alejado de la ciudad donde poder almacenarla.
– Puede que la crisis producida por ese volcán nos afecte económicamente, pero no creo que…
– Créeme, Enrique. Las cosas se van a poner mucho peores. Ese volcán es sólo el principio.
Enrique le miró a los ojos unos segundos. Después asintió.
– Voy a la calle un momento. Tengo que hacer unas gestiones.
Enrique salió del bar, tecleando en la pantalla del móvil con dedos frenéticos. En la televisión, la presentadora proseguía:
«También hay voces discordantes entre la comunidad científica. Veamos a continuación una entrevista con Eyvindur Freisson, miembro hasta hace pocos días del Osservatorio Vesuviano, que acaba de presentar su dimisión por una presunta falsa alarma de erupción en Nápoles».
En la siguiente imagen apareció un hombre con cabello y barba blancos. Gabriel recordaba haberlo visto en una breve entrevista durante el viaje en AVE de Málaga a Madrid. De modo que aquella alarma le había costado el puesto. Y, aun así los medios seguían recurriendo a él.
El personaje había despertado su curiosidad. Gabriel hizo una búsqueda en su móvil y descubrió que era vulcanólogo y biogeoquímico. El nombre le sonaba a islandés, lo que le impulsó a hacer una segunda búsqueda cruzada con el nombre de Iris Gudrundóttir.
¡Bingo! Eyvindur había sido profesor de Iris, y ambos habían publicado dos artículos a medias.
Inconscientemente, Gabriel se tocó la mejilla, donde le había besado Iris al despedirse.
«Olvídate de esa chica, gilipollas romántico», se dijo al darse cuenta de su gesto. En bastantes líos se había metido ya como para buscarse un amor al otro lado del Mediterráneo.
Sin embargo, mientras el reportaje seguía en la tele, sus dedos recorrieron la pantalla para abrir la carpeta de contactos y buscar el móvil de Iris.
Capítulo 29
Santorini .
De momento, el señor Kosmos no se había dignado a aparecer en su propia cena. El único recordatorio de la fiesta era una gran tarta cubierta de nata, con unas letras de chocolate que lo felicitaban, Xαpουμενα γενεθλια σας Κοσμος, y dos velas apagadas en forma de 9 y de 0. Mientras los comensales entretenían la espera de los entrantes mojando pan en tsatsiki, Iris recibió un mensaje en su móvil extraoficial. Era de Eyvindur.
¿Estás viendo la NNC, Iris? No deberías perdértelo.
A Iris le daba tanta rabia no estar viendo el informativo especial sobre de Long Valley como a un hincha futbolero perderse una final de la Copa de Europa.
– Ya lo verás más tarde, kanina -le había dicho Finnur mientras bajaban al comedor.
– Lo que está pasando allí es muy grave.
– ¿Y crees que por verlo en directo vas a salvar el mundo? Vamos, Iris, no podemos desairar al señor Kosmos.
Hasta entonces, la joven había reprimido su curiosidad. Pero al recibir el mensaje de Eyvindur no pudo aguantar más y se levantó. Para colmo, en ese momento Sideris acababa de desempolvar una de sus historias de la época en que era estudiante y trabajaba con el gran Marinatos. Iris ya se sabía de memoria aquel relato, que culminaba con la muerte del legendario arqueólogo en las ruinas de Akrotiri.
Mientras Sideris se extendía en un panegírico de Marinatos que, en realidad, era más bien alabanza propia, Iris se acercó a una bonita joven de ojos almendrados vestida con corsé y falda de campana.
– ¿Hay alguna pantalla en esta sala?
La muchacha asintió y la condujo hasta la pared más apartada de la mesa. Después pulsó un mando que llevaba entre los volantes de la falda, y un fresco que representaba delfines azules saltando entre las olas se transparentó y se convirtió en una pantalla de televisión. Cuando sintonizó la NNC, la primera imagen que apareció fue la de un volcán vomitando nubes de humo negras. La joven puso cara de preocupación.
– ¿Crees que estamos en peligro aquí? -preguntó en voz baja.
– No. El volcán de Kolumbo está controlado. Si las cosas se ponen realmente feas, lo sabremos con tiempo -respondió Iris. No tenía sentido inquietar más a la joven.
Al ver que estaban entrevistando a Eyvindur, Iris no se resistió a la tentación de llamarlo.
– Sæl, Iris! -respondió Eyvindur, sonriendo desde la pantallita del teléfono-. ¿Cómo estás?
– Viéndote por duplicado en la tele y en mi móvil.
– Yo también me estoy viendo. Debo ser la celebridad del momento -dijo Eyvindur, y su sonrisa creció aún más. Siempre había sido bastante vanidoso.
– ¿Lo están poniendo a la misma hora en Italia?
– Y en todos los países. Es porque se cumplen cuarenta y ocho horas de la erupción.
– ¿Cuándo te han entrevistado?
– Calcúlalo tú misma.
A la espalda del vulcanólogo se divisaba la silueta del Vesubio. Aunque no se veía el sol, por la luz rojiza que bailaba el volcán debía de estar atardeciendo.
– ¿Hace unas tres horas?
– Más o menos. Ha sido una periodista. Morena, joven y guapa. No se me ocurre nada más positivo que decir de ella.
La joven en cuestión apareció en pantalla con un grueso micrófono que lucía el logotipo de la cadena. Mientras intentaba que el viento no le alborotara demasiado los rizos negros, preguntó a Eyvindur:
«La velocidad del proceso eruptivo… ¿Se dice así, profesor Freisson?».
«Eyvindur, por favor. Sí, puede llamarlo así, si quiere».
«La velocidad del proceso eruptivo ha asombrado a los científicos. O a casi todos los científicos. Hay voces discrepantes, y una de ellas es la suya. ¿Qué nos puede usted decir?».
«Llevo meses alertando de que algo así podía suceder. Y no sólo en Long Valley. También podría ocurrir aquí».
«¿Se refiere usted al Vesubio?». La joven se soltó el pelo para señalar hacia el volcán. Sus rizos se descontrolaron y algunos se le metieron en la boca.
«Me refiero a una bestia mucho más peligrosa que el Vesubio, señorita. Y nos encontramos justo sobre esa bestia: los Campi Flegri, o Campos Llameantes».
La realización mostró una imagen por satélite de la región al oeste de Nápoles, un lugar que Iris conocía bien, sembrado de cráteres circulares.
– Kanina…
Iris se volvió. Finnur la había agarrado por el codo y tiraba ligeramente de ella.
– ¿Por qué no vuelves a la mesa? No es muy educado dejar a Sideris con la palabra en la boca.
– Que yo sepa, no se la he quitado. Tiene público de sobra -repuso Iris, tapando el móvil para que Eyvindur no la viera ni oyera-. Lo que está pasando en Long Valley es más urgente que cualquier anécdota que pueda contarte tu jefe.
– A mí también me interesa informarme sobre la erupción, kanina. Pero podemos volver a ver el reportaje cuando queramos.
«Si vuelve a llamarme conejito le doy un puñetazo». No era la primera vez que Iris lo pensaba, pero de momento no se había atrevido a llevar a cabo su amenaza.
– Estoy hablando con Eyvindur -dijo, a sabiendas de que eso molestaría a Finnur-. Déjame, por favor.
– ¿Te sigue poniendo ese carcamal? ¿No ves cómo está babeando con la periodista? ¡Qué asco!
– He dicho por favor.
Finnur abrió los dedos como si soltara una serpiente y regresó a la mesa. Pero antes de sentarse se volvió y le dirigió una mirada que Iris conocía y temía de sobra. Cuando se quedaran a solas en el apartamento, la esperaba una ristra de reproches enumerados con una voz tan glacial como la de Hel, reina de los muertos en el Niflheim. Al final, Iris siempre acababa llorando. Y luego, cuando apagaban la luz y fingían dormir, se odiaba a sí misma por ser débil y eso hacía que llorara todavía más.
Pero hoy no ocurriría.
– ¿Sigues ahí, Iris?
– Sí, perdona la interrupción -dijo Iris, destapando el móvil. En la tele, un Eyvindur más grande proseguía con sus explicaciones.
«Que la Tierra se haya comportado de un modo lento y más o menos previsible desde que existen observaciones científicas no quiere decir que vaya a comportarse así siempre».
«¿Qué quiere usted decir? ¿Que nuestro planeta puede hacer cosas imprevisibles?».
«A su manera, la Tierra es un inmenso ser vivo. Los seres vivos, como usted o como yo, podemos atravesar largos periodos de estabilidad. Tan largos que creemos que la estabilidad es la norma y que tenemos nuestras vidas controladas».
«Muy interesante, profesor. Pero…».
«Sin embargo, en el momento más inesperado e inconveniente sufrimos crisis emocionales, accidentes o enfermedades agudas que provocan cambios espectaculares y terribles en nuestra existencia. Y todo eso en muy breve espacio de tiempo».
«De todo lo que nos ha comentado, ¿qué diría que le está pasando a la Tierra? ¿Sufre una enfermedad aguda?»
«Enfermedad no es la palabra apropiada. Lo comparo más bien a la crisis emocional que mencionaba».
«No le entiendo».
«Ya me doy cuenta. Verá: la Tierra está preparándose para un gran cambio. Una transición, un paso de la adolescencia a la madurez. De esa transición surgirá una nueva Tierra, completamente transformada. Y, sin embargo, nuestro planeta seguirá siendo tan activo y tan rico en vida como siempre. En cambio, nosotros los humanos…».
El vulcanólogo meneó la cabeza con una sonrisa triste.
«¿Qué quiere decir? ¿Tan grave es el peligro?».
«Somos los piojos de la Tierra. ¿Qué les ocurre a los piojos si el animal al que parasitan cambia de piel? No es una cuestión personal. La Tierra tiene sus propios intereses… que pueden chocar con los nuestros».
El reportaje abandonó a Eyvindur, al menos de momento. La presentadora del programa volvió a aparecer, recortada sobre una imagen por satélite del oeste de Estados Unidos.
«Los comentarios de Eyvindur Freisson pueden sonar apocalípticos. Pero los estragos que ha causado el volcán de Long Valley en tan sólo 48 horas parecen darle la razón. Las tres chimeneas están arrojando millones de toneladas de lava, cenizas y gases volcánicos.
– Millones no. Miles de millones-comentó Iris, que tenía facilidad para el cálculo.
– Así es -dijo Eyvindur por el móvil-. En el primer día ya vomitó más material que el St. Helens en dos meses.
«Las impactantes imágenes que les vamos a mostrar son de las primeras horas de la erupción, cuando el volcán sólo tenía dos bocas activas».
Unas cámaras lejanas mostraban dos nubes negras gemelas que se elevaban hacia el cielo, como gigantescos hongos que se esparcían en las alturas hasta formar un oscuro dosel que se extendía poco a poco.
Después se vieron unos planos tomados desde el suelo por la cámara de un aficionado, un turista que se encontraba en Mammoth Lakes y que intentaba huir en su todoterreno junto con su mujer y sus hijas, pero que al verse parado en un atasco había decidido bajar del coche para rodar imágenes.
Sólo desde el nivel del suelo se apreciaba la verdadera magnitud de aquellas nubes que ocupaban casi todo el campo de visión y que no dejaban de crecer y devorar en sus entrañas los rayos del sol, como agujeros negros en expansión.
«La persona que tomó este vídeo lo subió a Internet al mismo tiempo que lo rodaba. Gracias a eso podemos presentar este impresionante testimonio».
«¡Papal ¡Papal». La cámara de vídeo se volvió hacia el todoterreno. Una niña rubia aporreaba la ventanilla. Sus palabras apenas se distinguían entre el fragor de la erupción, pero las habían subtitulado. «¡Métete al coche! ¡Corre!».
El turista se giró hacia su izquierda. El sonido de la cámara, que se oía muy distorsionado por el estruendo del volcán, terminó de saturarse.
Conforme las cenizas habían cubierto el cielo, la imagen se había oscurecido con rapidez. Pero cuando la cámara se volvió hacia la izquierda, su objetivo encontró una nueva fuente de luz. Una nube alargada, como el frente de un alud inmenso, descendía hacia las casas del pueblo. Su textura era algodonosa, con excrecencias y bulbos móviles, una especie de coliflor monstruosa dotada de movimiento. La luz procedía de aquella nube.
– Es un plano magnífico -dijo Iris, a su pesar.
Bajo la sombra casi impenetrable del inmenso hongo de cenizas, el calor de la nube hacía que ésta resplandeciera como una miríada de brasas ardientes mientras arrasaba los edificios y los árboles del pueblo y avanzaba hacia el todoterreno.
El turista volvió la cámara hacia su propio rostro. Sus rasgos, iluminados por el resplandor rojizo de la nube, parecían los de un condenado. Y sus ojos mostraban la resignación opaca de quien, como los que entraban en el infierno de Dante, había abandonado toda esperanza.
La voz del hombre sonó chirriante y entrecortada. Los subtítulos tradujeron sus palabras:
«Les informó Walter Morrell para la NNC. Que Dios nos proteja a todos…».
La cámara se volvió una vez más hacia la nube piroclástica, que cubrió los últimos metros con la voracidad de un depredador llameante. Entre el estruendo se oyó algo parecido a un grito que los subtítulos interpretaron como: «¡Dios, Dios, Dios…A». Después todo se volvió negro y hubo dos segundos de silencio.
En aquel silencio, Iris pudo oír el latido de su corazón. Nadie hablaba en la sala. Se dio la vuelta y comprobó que todos en la mesa estaban mirando la pantalla. Incluso Sideris se había callado.
Miró de nuevo a la televisión. Recuadrada en una esquina pantalla, apareció una foto de Walter Morrell, sonriente y con un micrófono de la NNC en la mano. Con gesto serio, la reportera que presentaba el informativo dijo:
«Walter Morrell era redactor de la NNC. Tenía treinta y cuatro años, estaba casado y tenia dos hijas. Los cuatro disfrutaban de unos días de vacaciones en Mammoth Lakes. Hasta el último momento cumplió con su deber como periodista. Desde aquí, sus compañeros queremos rendirle un último homenaje. Descanse en paz».
– Siempre corporativos estos plumillas -dijo Eyvindur.
– Por Dios, Eyvindur -susurró Iris, volviendo la mirada hacia el móvil-. Ten un poco de sensibilidad.
– Lo que intento es perderla, Iris. Vamos a contemplar muchas imágenes como ésta. Lamento la muerte de ese hombre, pero me alegro de que estuviera allí con esa cámara y tuviera la presencia de ánimo de subir el vídeo a la red.
Según mostraban las imágenes térmicas del satélite, la nube ardiente se había precipitado sobre el pueblo de Mammoth Lakes a más de cuatrocientos kilómetros por hora. Los habitantes que habían sobrevivido a la amenaza anterior, una nube asfixiante de dióxido de carbono, habían encontrado a cambio una muerte horrible. Para ilustrarlo, el reportaje mostró la fotografía de una víctima de los flujos piroclásticos del Monte Pelado en 1902. El cuerpo de aquel hombre había alcanzado tal temperatura que sus propios intestinos le habían reventado el abdomen y habían brotado de su cuerpo como la clara de un huevo que se rompe al hervirlo.
Iris había visto muchas veces esa antigua foto en blanco y negro, pero se estremeció al pensar en el destino de Walter Morrell, de su familia y de los demás residentes de Mammoth Lakes. Según los cálculos, más de quince mil personas habían muerto en apenas un minuto. Iris se imaginó el grito colectivo de quince mil gargantas abrasadas en las llamas del infierno, y después el silencio escalofriante de un vasto cementerio.
Para ilustrar el desastre, la NNC mostró cómo era Mammoth Lakes apenas unas horas antes, un pueblo pintoresco al pie de una montaña nevada, rodeado de verdes pinares y lagos que brillaban como espejos. Sobre esa imagen superpuso la grabación tomada por un drone, un avión por control remoto que había penetrado bajo el gran manto negro de cenizas para grabar un vídeo. En aquellas condiciones, el aparato no había tardado en estrellarse. Pero antes de hacerlo envió un vídeo infrarrojo que, una vez tratado por ordenador, mostraba un paisaje lunar del que brotaban columnas de humo. Iris aceptó que aquel paraje era el mismo de antes porque así se lo decían, pero no encontraba el menor parecido entre ambos. Era como si el Enola Gay hubiera arrojado su bomba atómica sobre Mammoth Lakes.
«Pero esto es sólo el principio», dijo la presentadora.
– Por una vez, tiene razón -comentó Eyvindur. Iris y él llevaban un rato callados, cruzando de vez en cuando miradas a través de la pantalla del móvil.
Un pequeño sobre amarillo apareció sobre el rostro de Eyvindur. Un mensaje de texto.
¿Ha empezado ya lo que temías, Iris? ¿Cuál será el siguiente lugar?
A Iris se le aceleró el corazón al comprobar que el número era el de Ragnarok, alias Gabriel Espada. De un modo absurdo, se alegró de tener noticias suyas, de saber que seguía existiendo y se acordaba de ella. Pero fue una fracción de segundo, y luego pensó en español: «Cabrón mentiroso».
Borró el mensaje sin contestar. De haber podido, en vez de borrarlo lo habría incinerado.
«La nube de cenizas ha cruzado ya los límites del estado de California y, tras sobrepasar Sierra Nevada, empieza a amenazar las grandes llanuras cerealísticas del centro», proseguía la presentadora.
En una imagen virtual de la zona occidental de Norteamérica, tan alejada que se apreciaba la curvatura de la Tierra, se veía cómo brotaban tres penachos negros del suelo. Conforme subían, el humo y las cenizas so desplegaban en las alturas como una sombrilla en forma de elipse desplazada hacia la parte derecha de la pantalla.
«Esos chorros no dejan de inyectar cenizas y aerosoles en la parte superior de la estratosfera, y los vientos dominantes están arrastrando ese material hacia el este. Aquí pueden ver la extensión actual de la nube…».
– Fíjate, Iris -dijo Eyvindur desde el móvil-. Sólo han pasado cuarenta y ocho horas. Mira hasta dónde llegan las cenizas.
En la imagen aparecieron unas líneas amarillas que marcaban las fronteras interestatales. La nube ocupaba prácticamente toda California, y también los estados vecinos de Nevada, Utah y Arizona, y empezaba a internarse en Nuevo México y Colorado.
En Santa Fe, a unos mil kilómetros del volcán, la gente acostumbrada a un sol cegador caminaba cabizbaja bajo un cielo plomizo. La mayoría llevaba el rostro tapado con pañuelos, algunos con mascarillas sanitarias y otros incluso con bolsas de plástico agujereado. En primeros planos se veía a algunas personas con el pelo lleno de cenizas, como si les hubieran volcado sobre la cabeza los rescoldos de una chimenea. Sus rostros parecían de zombis, con los ojos irritados como manchas sangrientas entre la ceniza.
Los coches avanzaban con los limpiaparabrisas en marcha, pero era una solución momentánea. Enseguida se les agotaba el agua de los depósitos y la mezcla de la ceniza formaba sobre los cristales una capa de barrillo en la que las escobillas se atascaban. La gente terminaba dejando los vehículos en los arcenes o directamente en medio de la calzada, lo que había provocado atascos de decenas de kilómetros. Finalmente, aquellas trombosis automovilísticas se habían unido en una sola y la red de carreteras se había colapsado víctima de una necrosis total. Los coches paralizados poco a poco eran enterrados por la ceniza, que en algunos casos cubría ya por completo las ruedas.
«Todo esto que ven ustedes sucede a mil kilómetros del foco de la erupción. Apenas recibimos noticias de lo que está pasando más cerca, pero se teme que las imágenes sean dantescas. Hay lugares con los que se han perdido prácticamente las comunicaciones. Ocurre con buena parte de Nevada y Arizona y, por supuesto, con casi toda California».
– Y sólo han pasado cuarenta y ocho horas -murmuró Iris-. ¿Qué ocurrirá si no se detiene la erupción?
– Nada bueno, Iris -respondió Eyvindur-. Nada bueno.

Capítulo 30
Port Hurón, Michigan, Estados Unidos.
Joey no estaba viendo el documental, porque por fin había conseguido hablar con su familia, tras dos días de intentarlo en vano. Cuando le cogió el teléfono, su madre rompió a llorar.
– ¡Oh, Joey, gracias a Dios que estás bien! Nos habían dicho que Fresno estaba destruida, pero no nos lo creíamos… -Mamá, no estoy en Fresno. Estoy en Michigan.
– ¿Cómo? ¿Qué haces ahí?
Joey se lo explicó rápidamente. Tras huir de la erupción a bordo del Gulfstream, habían atravesado los Estados Unidos en dirección noreste. Pero cuando el reactor ya se encontraba cerca de la frontera con Canadá, el control de vuelo de la región aérea en la que habían entrado les ordenó tomar tierra en el Aeropuerto Internacional de Clair County. Pese a su rimbombante título, se trataba de una instalación modesta con categoría de reliever o «alivio» que servía para reducir la congestión de tráfico en aeropuertos comerciales mayores.
Llegados allí, los estaban esperando ocho agentes de policía de Port Hurón, la ciudad más cercana. A los niños y a sus monitores los montaron en un autocar, mientras que a Joey, Randall y Alborada los llevaron en un coche patrulla.
Era la primera vez que Joey viajaba en un vehículo de la policía. Aunque no los habían esposado, sentado en aquellos asientos de plástico sin tapizar se sentía un poco delincuente.
– ¿Qué le pasa a tu amigo? -le había susurrado Alborada en español-. ¿Por qué no nos saca de aquí?
Randall llevaba callado desde un rato antes del aterrizaje. Apenas parpadeaba y tenía la vista perdida en la nada, como en el extraño trance que había experimentado el día de la anomalía magnética. Joey se preguntaba si se debía a que se había pasado casi todo el vuelo examinando en el móvil las fotografías de los libros que habían abandonado en Long Valley.
«Son mis recuerdos», le había dicho a Joey. ¿Había recuperado por fin su memoria gracias a esos textos ininteligibles? Y, si así era, ¿habían provocado aquellos recuerdos algún trauma que bloqueaba su mente?
Al menos, los policías eran bastante amables, y durante el breve viaje les informaron a Alborada y a Joey de dónde se encontraban. Port Hurón, al sur del lago Hurón, una ciudad de poco más de treinta mil habitantes, de casas bajas, sembrada de pinos y muy tranquila. De lo poco que podían alardear era que Thomas Alva Edison había vivido allí durante diez años.
La jefatura de policía estaba a orillas del río St. Clair. Cuando el coche de patrulla aparcó y les hicieron bajar de él, Joey pensó que la vista no estaba mal. El río era tan ancho y azul que más parecía un brazo de mar, y al otro lado se veían los edificios de Sarnia, la vecina canadiense de Port Hurón.
Por desgracia, la habitación en que lo confinaron, separado de sus compañeros de aventura, no tenía ventanas.
Eso no le habría importado tanto. Pero no tener televisión…
– ¿Y por qué les han detenido? -le preguntó su madre cuando Joey terminó con sus explicaciones.
– Dicen que no estamos detenidos. Sólo retenidos.
– ¿Y por qué? -insistió su madre.
– No tengo ni idea -respondió Joey.
Era la pura verdad. Al llegar a la comisaría, le habían separado de Randall y de Alborada sin explicarle el motivo. Después, al día siguiente, lo habían llevado al despacho de la jefa de policía, donde ésta le preguntó qué hacía un estudiante de Fresno en Mammoth Lakes un día de colegio y en compañía de un individuo como Randall.
Joey contestó que sus padres estaban de viaje en San Diego, que antes de irse habían encargado a Randall que le echara un ojo, ya que era amigo de la familia, y que Joey lo había convencido para que lo llevara a Mammoth Lakes para hacer un trabajo sobre el efecto del dióxido de carbono sobre los árboles. La jefa de policía no pareció muy convencida, pero no le preguntó nada más.
Seguramente a su madre tampoco le habría convencido aquella historia del dióxido, pero ni siquiera le preguntó. Le bastaba con saber que su hijo estaba a salvo a miles de kilómetros de la erupción.
– Es increíble, Joey. La vemos desde aquí.
– ¿Dónde están, mamá?
– En la frontera -respondió ella, apuntando con el móvil a su esposo, que estaba sentado al volante, empapado en sudor y con cara de muy pocos amigos. Después enfocó a Linda, la hermana de Joey, que iba en el asiento trasero con su bebé en brazos.
– ¡Hola, Joey! -le saludó. Sonreía, pero tenía los ojos tristes.
Cuando Joey le preguntó dónde estaba su marido, Linda se puso a llorar. Fue su madre quien le explicó que William había tenido que quedarse en la Base Naval de San Diego, donde trabajaba. Al parecer, todos los barcos estaban zarpando para alejarse lo más posible de los efectos de la erupción.
Después, la madre de Joey salió del coche e hizo una panorámica con el móvil. Primero apuntó en la dirección de la carretera. Estaban detenidos en un atasco del que no se divisaba el final, y por todas partes se oían bocinas y gritos airados.
– Estamos intentando entrar en México, hijo. Pero nos quedan más de dos kilómetros para llegar a la aduana, y esto está parado. Todo el mundo quiere salir de aquí.
– ¿Por qué? -preguntó Joey, aunque ya sospechaba la respuesta.
Su madre se volvió hacia el norte y apuntó con la cámara hacia el cielo. Desde allí podía verse una inmensa nube negra que ocupaba medio cielo y en cuyo interior no dejaban de saltar relámpagos. Era como si en aquella zona fuese de noche. Cuando su madre hizo zoom con la cámara, a Joey se le antojó que la gran nube era una flota de siniestros acorazados gigantes navegando por el aire.
– La gente está muy asustada, Joey -dijo su madre, intentando controlar el temblor de su voz-. Dicen que cuando esa nube nos alcance moriremos todos.
– Tranquila, mamá. Esa nube sólo lleva ceniza.
– ¿Y no quema?
«¿Quema o no? -se preguntó Joey-. Supongo que no».
– No, no. Sólo les manchará el pelo y ensuciará los cristales del coche.
– ¡Contento se va a poner tu papá!
Joey se mordió los labios. Lo de mancharse sólo era el principio. Luego empezarían las toses, la asfixia… Cuando el reactor consiguió alejarse de la erupción, Joey le había preguntado a Randall qué ocurriría si seguía cayendo ceniza y más ceniza.
– A la larga, la ceniza es incompatible con la vida -le había contestado su amigo.
Por supuesto, no se lo dijo a su madre. Bastante angustiada se la veía mientras apuntaba con el móvil hacia aquella masa tan negra como las montañas de Mordor.
– No hay derecho -se indignó Joey-. ¿Por qué no abren la frontera y les dejan pasar a todos ustedes? ¡Es una emergencia!
– Eso es lo mismo que decimos nosotros, Joey -respondió su madre-. Pero aquí nadie nos atiende ni nos hace caso.
En segundo plano oyó a su padre blasfemando y comentando algo sobre la chingada que había parido a la policía de fronteras. Normalmente su queja era la contraria, pues no tenía problemas para entrar en México, sino para volver a Estados Unidos.
«Ahora los mexicanos se están vengando», pensó Joey.
– Aguarda, hijo, que te paso a tu papá -le dijo su madre.
– ¿Qué tal, Joey? Espero que a ti…
La imagen y la voz se cortaron. Joey pulsó la rellamada, pero el mensaje que recibió fue el mismo que llevaba dos días escuchando. El móvil solicitado está apagado o fuera de cobertura.
Al menos sabía que sus padres estaban vivos. Los niños que habían viajado con ellos en el avión no podían decir lo mismo.
Capítulo 31
Santorini .
«Lo escalofriante de esta erupción», continuó la presentadora del reportaje, «no es sólo que haya arrojado en un solo día más material que el monte St. Helens en dos meses, sino la increíble violencia con que lo expulsa. Los penachos volcánicos han llegado a casi cincuenta kilómetros de altura, un récord que supera a cualquier otro volcán de tiempos históricos. Incluso han caído fragmentos de roca de varios kilogramos de peso a más de mil kilómetros de Long Valley».
La imagen mostró un coche con el capó perforado por una de aquellas piedras. A continuación intervino Dolores Pendergast, una vulcanóloga americana con la que Iris había coincidido en varios congresos.
«A juzgar por la distancia que han alcanzado estos fragmentos volcánicos, la presión en el interior de la cámara de magma debe ser increíblemente alta. Tanto que quizá algunos proyectiles hayan superado los 11,2 kilómetros por segundo».
«¿Por qué esa velocidad en concreto?», preguntó la presentadora.
«Es la velocidad de escape de la gravedad terrestre. Significa que esos fragmentos se han convertido en pequeños cohetes espaciales que han abandonado nuestro campo gravitatorio, y que podrían acabar en la Luna o Dios sabe dónde».
– Velocidad de escape, Iris -dijo Eyvindur desde el móvil-. ¿Sabes lo que implica eso?
– Que la erupción es incluso más violenta de lo que esperábamos.
– Eso ya lo ha dicho incluso la periodista, Iris. Piensa un poco, por favor.
– No sé a qué te refieres…
– Iris, por favor, ¿no te parece que ya has hablado suficiente?
Finnur se había vuelto a levantar. Pero, en vez de agarrarla por el codo como antes, la esperaba a metro y medio de distancia, con los brazos cruzados y tamborileando en el suelo con la puntera de la bota derecha.
Iris le hizo un gesto para que se apartara un poco.
– Vamos, Iris -dijo Eyvindur-, lo único que tienes que hacer es relacionar. No te ciñas tan sólo a lo evidente.
– Déjate de enigmas. -Iris se tocó la cuenca del ojo izquierdo. Empezaba a dolerle allí, lo que vaticinaba una buena jaqueca en cuestión de una hora o menos-. Explícame qué quieres decir.
– Ah, no, Iris. Tú misma tendrás que averiguar la respuesta si quieres que te cuente más…
Eyvindur la había seducido con juegos intelectuales y emocionales de ese tipo. Pero Iris no se encontraba de humor para acertijos.
– Mira, Eyvindur, dímelo o no me lo digas, pero no me hagas pensar más. No me encuentro en condiciones.
– La mente de un científico debe estar siempre en condiciones. Cuando estés dispuesta a pensar, vuelve a llamarme -dijo Eyvindur, y colgó.
De repente, su voz había sonado gélida, como la de un catedrático encaramado en su tarima. Cuando no le seguían el juego, Eyvindur solía enfurruñarse como un niño consentido. «Malditos hombres», se dijo Iris, pensando tanto en él como en Finnur, que seguía mirándola ceñudo.
Cuando se iba a guardar el móvil, sonó una llamada. En la pantallita apareció el número de Ragnarok.
«Malditos hombres», se repitió Iris. Rechazó la llamada y empezó a escribir un mensaje mientras volvía a la mesa. Apenas reparó en la mirada de furia de Finnur.
Capítulo 32
Madrid, La Latina.
Gabriel sabía que Iris había recibido el mensaje, pues así lo certificaba el informe de entrega. Una voz interior, la racional, le dijo que si ella no se apresuraba a contestarle era porque probablemente tenía algo más importante que hacer en ese momento. Pero otro impulso que no tenía voz, que más bien era una sensación irracional aferrada a las tripas, le hizo sentirse menospreciado, y mientras seguía viendo el informativo de la NNC se dio cuenta de que las pulsaciones se le habían acelerado. En aquel instante sintió un odio intenso e instantáneo por Iris, una mujer a la que apenas conocía.
«Oh, oh», le avisó una segunda voz, susurrando por debajo de la primera y tratando de elevarse por encima de aquel impulso de adrenalina y latidos. «Si la odias por una tontería así es que estás…».
«¡Silencio!», ordenó a todas sus voces e instintos.
Trató de concentrarse en las imágenes del reportaje, y casi lo consiguió durante la estremecedora secuencia de la nube ardiente que devastaba el pueblo de Mammoth Lakes. Pero sus pensamientos volvían de nuevo a Iris, y también a la visión de la Atlántida.
Notaba una extraña desazón en su interior. De algún modo, se veía a sí mismo en el centro de una vasta red tejida por el azar, como si el azar lo hubiera señalado a él con su dedo implacable para decirle: «Tienes una misión».
Gabriel había estudiado suficiente psicología para saber que la sensación de ser el protagonista de acontecimientos importantes, una especie de elegido, era típica de muchos delirios paranoides. «¿Cree que hay una conspiración global contra su persona? ¿Siente que el futuro inmediato de todo el mundo depende de usted?» eran preguntas típicas de cuestionario para detectar tales psicopatías.
Sin embargo, se habían producido demasiadas coincidencias a su alrededor como para no pensar que sobre él se cernía algo grande, un destino que lo sobrepasaba. Como si las Parcas quisieran encomendarle a él, a un cuarentón fracasado que tenía que trampear para llegar a mediados de mes, una misión digna de Superman.
Pero ¿cómo no pensar que lo que le había ocurrido en los últimos días ocultaba un significado? Primero había conocido a Iris, una vulcanóloga que trabajaba en Santorini. Al hablar con ella, se le había vuelto a despertar la capacidad telepática, algo que sólo había experimentado una vez en su vida, hasta el punto de que él mismo dudaba si no se trataría de un recuerdo adornado o inventado con el paso del tiempo.
Esa capacidad se había vuelto a manifestar horas después con Milagros. Una mujer cuyo cerebro devastado debería haber sido una pizarra en blanco, y que sin embargo soñaba con la Atlántida, situada en Santorini y destruida por su volcán.
Volcán que lo llevaba de nuevo hasta Iris, la geóloga que le había alertado del fin de toda la especie humana debido a la amenaza de supervolcanes como el que estaba viendo en directo en la televisión.
Iris, la Atlántida, la telepatía, Santorini, los volcanes, otra vez Iris… Era imposible no ver allí algún tipo de designio.
«Voy a llamarla», decidió, saltándose su propio manual de relaciones con las mujeres. Artículo 1: «Nunca manifiestes demasiado interés por ellas».
Para su sorpresa, Iris le rechazó la llamada. «Puede estar en una reunión o…». ¿O tal vez dándose un revolcón en la cama con su novio? Censuró ese pensamiento, que debería serle indiferente, y fingió ante sí mismo que se concentraba en el reportaje.
Tienez un menzaje, gorunko, le avisó el móvil.
Sé quién eres, Gabriel Espada. Tu propio libro me ha hecho ver que he sido una tonta estafada. Contarás en otro libro cómo engañaste a una crédula islandesa? Gracias por la lección que me has enseñado. Vale de sobra los cuatrocientos euros.
P.S. Eres un fraude.
– Mierda -dijo Gabriel, y se guardó el teléfono. ¿Cuántas veces lo habían llamado «fraude» en los últimos días? «Será que es verdad», se dijo.
– ¿Pasa algo? -le preguntó Herman, que había estado más atento a sus movimientos que al volcán de la tele.
– Nada. Otra cagada de las mías.
En ese momento, Luque cambió de canal.
– ¡Eh, vuelve a poner eso, que no ha terminado! -protestó Gabriel.
– ¿Estás tonto? -respondió el camarero-. Va a empezar el partido del Madrid.
Cuando Gabriel intentó persuadir al resto de la parroquia de que lo que estaba pasando en California era más importante que una semifinal de la Copa de Europa, fracasó de forma lamentable, incluso con Herman. Uno de los clientes, el señor Eugenio, opinó que todo aquello del volcán era un rollo de los americanos para llamar la atención como siempre, y que, en cualquier caso, que se jodieran.
En ese momento sonó el teléfono de Gabriel.
«Es Iris», pensó, y se apresuró a sacarlo del bolsillo.
Pero se trataba de su ex mujer. Aunque Gabriel no estaba de humor para hablar con ella, sabía lo insistente que podía ser Marisa, de modo salió del bar para oír mejor. Al hacerlo, se cruzó con Enrique, que entraba guardándose el móvil en el bolsillo.
– ¿Te vas ya? -preguntó Enrique, con cara de desilusión.
– No, sólo salgo a hablar.
Una vez fuera, Gabriel aceptó la llamada.
– Hola, Marisa. ¿Qué tal estás?
Era evidente que muy preocupada, a juzgar por su gesto.
– Alborada está allí -respondió ella. Siempre lo llamaba por su apellido.
– ¿Dónde?
– En California. ¿No lo estás viendo por la tele?
– ¿En California? ¿Qué demonios hacía allí?
– El domingo salió de viaje de repente. Era un encargo personal de ese zorrón de Sybil Kosmos, pero no me explicó para qué.
En la mente de Gabriel se encendió un diodo luminoso. ¿Más coincidencias? Apenas unos días antes había hablado de Sybil Kosmos con Herman y Enrique.
– Cuando intento llamarle al móvil me sale una voz diciendo que las comunicaciones están colapsadas por culpa de la erupción.
«Con un poco de suerte, el chorro volcánico habrá enviado a Alborada directo a la estratosfera», pensó Gabriel. Pero Marisa tenía los ojos hinchados y se notaba que hacía esfuerzos por contener las lágrimas, así que trató de tranquilizarla.
– Seguro que habrá ido a San Francisco o Los Ángeles. Allí hay problemas con la ceniza, pero no creo que haya muerto nadie. -Ni él mismo estaba muy convencido de lo que decía.
– No me dijo adonde iba.
– Cuando la gente va a California, va a esas ciudades, no a Long Valley. ¿A que ni siquiera sabías que existía un sitio llamado así?
– No, pero…
– Seguro que él está intentando llamarte o volver cuanto antes, pero ya sabes cómo son los americanos. Apuesto a que han restringido las comunicaciones y los vuelos.
– Ojalá tengas razón -dijo Marisa.
«Bueno, parece que sólo ha llamado para que la tranquilice un poco», pensó Gabriel. Pero se equivocaba. Mansa cambió de tema sin transición y le dijo:
– Me he enterado de que has visto hace poco a Celeste.
Gabriel enarcó una ceja.
– ¿Cómo lo sabes?
– Porque ella y yo hablamos a veces. Deberías tener cuidado con ella.
– Sé protegerme yo solo, no te preocupes.
– Lo digo por ella, Gabriel, que nos conocemos.
– También es mayorcita.
– Mira, Gabriel. Tú eres material radiactivo, y lo sabes. Toda mujer a la que te acercas acaba jodida, y lo digo en todos los sentidos. Celeste está hecha polvo y como tú…
– ¿Hecha polvo? ¿Por qué, si está felizmente casada?
Hubo un segundo de silencio.
– ¿Es que no te has enterado?
– ¿De qué?
– Su marido y ella tuvieron un accidente de tráfico hace unos meses. El murió en el acto.
La sorpresa de Gabriel duró sólo unos segundos. De pronto, comprendió por qué Celeste llevaba muleta y por qué, cuando él le había comentado algo sobre su esposo, ella había cambiado de tema y desviado la mirada.
– No lo sabía, de verdad. De todos modos, se trata de un asunto profesional. Ahora, si no te importa…
Pero a Marisa sí le importaba. Estaba nerviosa y tenía ganas de hablar. Una de las características de su ex mujer era que no captaba fácilmente las señales que suelen dar por terminada una conversación. «De todos modos, Luque ha cambiado de canal», pensó Gabriel, y se resignó a escucha r a Marisa otro rato.
* * * * *
– Estoy preocupado por Gabriel -dijo Enrique, mirando hacia la ventana del bar. Al otro lado de los cristales, Gabriel hablaba por el móvil. Por los aspavientos que hacía con la mano izquierda, debía de estar discutiendo-. Deberíamos hacer algo.
– Ya. ¿Como qué?
Sin apartar la vista de la televisión, Herman tendió la mano hacia la jarra de cerveza. Enrique se la quitó y la colocó en su parte de la mesa, casi en el borde. Los dedos de Herman tan sólo agarraron aire. No tuvo más remedio que volverse hacia Enrique, con cara de sorpresa.
– Como olvidarnos unos minutos del partido y hablar de ello.
– Tío, que es una semifinal…
– Seguro que Gabriel vuelve enseguida. Quiero hablar ahora que no está delante. ¿No te das cuenta de que está más callado que nunca? Le pasa algo.
– Será la depresión de los cuarenta, que todavía le dura. -Herman se encogió de hombros-. Ya saldrá de ella, como todos.
– No lo creo. La gente se suele replantear su vida a esa edad. Incluso cuando te va bien, tiendes a preocuparte de más y a pensar que has fracasado. Pero piensa en los palos que se ha llevado Gabriel últimamente.
– El los aguanta bien. Está acostumbrado a vivir con poco dinero. Yo le veo igual que siempre.
Enrique meneó la cabeza.
– Tienes menos empatía que un cactus de plástico, Herman.
– Será porque yo no voy por la vida de sensible como vosotros.
Enrique pensó que el «vosotros» debía incluir a todo el colectivo gay, pero no embistió contra aquel capote.
– Tengo la impresión de que Gabriel puede desmoronarse de un momento a otro -dijo Enrique-. Aunque cuando está contigo le gusta decir burradas y hacerse el insensible como tú, te aseguro que es más frágil de lo que parece. Si se hunde en una depresión, va a ser muy difícil sacarlo de ella.
– ¿Y qué se te ocurre para evitar que se hunda?
– No sé, una nueva relación sentimental. -Enrique enrojeció un poco. «Se me va a notar demasiado. Y sabes de sobra que Gabriel no es de ésos», pensó-. O un éxito profesional. Si acertara a escribir sobre un tema interesante…
Herman bajó la voz.
– Escucha, creo que Gabriel ya ha encontrado un tema interesante. Pero prométeme que no le vas a decir que te lo be contado.
– Te lo prometo -contestó Enrique, intrigado.
– Te lo voy a contar rápido -dijo Herman, mirando de reojo hacia la ventana. Ahora que se trataba de revelar un secreto que debería guardar, parecía más interesado en la conversación-. Así que, aunque te suene increíble, no me preguntes nada. El caso es que…
* * * * *
– Tenías razón. Suena increíble -dijo Enrique cinco minutos después, retrepándose en la silla. Herman sólo se había interrumpido para brincar celebrando un gol del Madrid, pero había sido un salto frustrado, porque el árbitro lo había anulado por fuera de juego.
– Yo tampoco me lo creí al principio. Pero el profesor Valbuena me convenció. Créeme, ese tío siempre ha sido un cabronazo con pintas, pero sabe lo que dice.
Gabriel seguía manoteando al otro lado de la ventana, con el móvil pegado a la oreja. Enrique se acarició la barbilla.
– Si esa historia de la Atlántida llegara a alguna parte… Gabriel no sólo podría publicar un libro. Incluso podría hacer un reportaje para televisión. A lo mejor eso relanzaba su carrera.
– Bueno, su carrera nunca estuvo muy lanzada -dijo Herman, que solía ser implacable con la trayectoria profesional del prójimo-. Pero sí que podrían readmitirlo en esa chorrada de Ultrakosmos.
– ¡No! Con lo mal que se le da la política de pasillos, seguro que su ex mujer y Alborada se llevan todo el mérito del reportaje.
– En eso tienes razón. A su ex se le da genial eso de rebañarle el poco dinero que gana.
Ni Enrique ni Herman habían tragado nunca a Marisa. En el caso del primero, tan amable, atento y cumplidor con todo el mundo, la razón era un misterio para todos.
Aunque él la conocía de sobra. No tenía nada en contra de Marisa, salvo que había sido la mujer de Gabriel.
De pronto se le ocurrió algo.
– ¡Ya está! Voy a hablar con Sybil Kosmos.
– ¿Con SyKa? Pero si dirige la misma cadena que expulsó a Gabriel…
– Fue Alborada quien se encargó de eso. Vamos a puentearlo. Con un poco de suerte, le darán una producción propia. Tú déjalo de mi mano. Esto lo arreglo yo.
Capítulo 33
Madrid, la Castellana
Cuando Sybil Kosmos recibió el correo de un tal Enrique Hisado, estuvo a punto de borrarlo, como hacía con la mayoría de los que recibía. Pero su móvil tenía activado un programa que rastreaba palabras clave. Y en ese mensaje había varias de ellas.
Atlántida.
Santorini.
Kiru.
Tras leer el correo, dejó el móvil en el borde de la bañera y pensó, mientras los chorros de agua masajeaban su cuerpo.
No estaba sola en el cuarto de baño. Fabiano Sousa, vestido con un traje gris, aguardaba junto al lavabo, con las manos cruzadas como un soldado en posición de descanso. A su lado, en una pose similar, se encontraba Luh, una joven de asombrosos ojos negros a la que Sybil había contratado en su último viaje a Bali. Ambos la contemplaban sin apartar la mirada de su cuerpo desnudo, apenas tapado por los islotes do espuma que flotaban en el agua.
Pese a lo que se contaba sobre SyKa en muchos programas del corazón, no se trataba de exhibicionismo gratuito. Sybil necesitaba que la miraran. Constantemente. Cuando no sentía unos ojos posados en ella, todo se volvía negro en su interior, como si su mente fuera un televisor apagado.
¿Quién había dicho «El hombre creó a los dioses a su imagen y semejanza»? A Sybil, que no era mujer de muchas lecturas, le sonaba la frase, pero no el autor. Hasta cierto punto, enunciaba una verdad. Los verdaderos dioses habían llegado al mundo después que los hombres, una versión mejorada del Homo sapiens.
Más, a pesar de ser superiores, los dioses se habían acostumbrado a depender de los humanos. No podían existir sin ellos, sin sus miradas de adoración, sin sus sacrificios, sin el tributo de sus vidas. Lo contrario habría sido como volver a aquella isla pequeña y mísera en la que sus parientes y ella tenían que competir por la comida y el agua como náufragos famélicos.
No obstante, tampoco era necesario que existieran tantos humanos. Ya había más de siete mil millones, una plaga de cucarachas que infestaban la Tierra. Con un millón, incluso menos, había más que de sobra. Sobre todo, ahora que quedaban tan pocos del linaje de Sybil. Durante un tiempo había llegado a pensar que su hermano y ella estaban solos.
Pero en los últimos días había recibido una pista sobre el Primer Nacido, el odiado padre de todos ellos. Y ahora también sobre Kiru.
«Kiru ugundukwa», la insultó en un idioma tan antiguo que hasta las lenguas que descendían de él se habían perdido en el olvido.
Sybil se levantó y salió de la bañera. Mientras Luh la secaba con una toalla gruesa y esponjosa, le dijo a Fabiano Sousa:
Tengo un trabajo para ti. Espero que no te pierdas por el camino como tu hermano.
Fabiano hizo una mueca, enseñando sus dientes de cristal. No sentía ninguna inquietud por el destino de su gemelo. En la isla sin nombre habría sido tan despiadado con su propia sangre como lo habían sido los miembros del linaje de Sybil.
Mientras Luh untaba de crema de seda el cuerpo de Sybil, ésta caviló sobre lo que debía hacer. Según el mensaje, Kiru se encontraba internada en la clínica Gilgamesh, uno de los centros médicos de la fundación del mismo nombre. Sybil y Spyridon Kosmos eran accionistas mayoritarios del Proyecto Gilgamesh, pues pensaban que la mejor forma de evitar que los humanos dominaran el secreto de la inmortalidad era patrocinar y controlar sus investigaciones.
Siendo así, entrar en la clínica para llevarse a Kiru, alias Milagros Romero, no debía suponer ningún problema. Pero el tiempo había enseñado a Sybil que en la sociedad occidental era conveniente respetar las apariencias legales.
– Avisa a Julia para que te acompañe -le dijo a Sousa.
Este torció el gesto un instante. No se llevaba bien con la abogada de Sybil. Probablemente había intentado ligar con ella y, conociendo a Julia, se habría llevado una negativa más que contundente.
Cuando Sousa salió del baño para llamar, Sybil pensó: «Debería conocer también a ese tal Gabriel Espada». Si era capaz de conectarse con la mente de Kiru, tal vez él mismo llevara en sus venas sangre del Primer Nacido.
Mientras Luh la vestía, Sybil sonrió al pensar que al día siguiente tendría en su poder a Kiru.
Kiru. La mujer a la que ella misma había perdonado la vida, en el único impulso de amor desinteresado que recordaba. ¿Y cómo se lo había agradecido ella? Provocando el fin de su largo reinado y desencadenando el hundimiento de la Atlántida.
Capítulo 34
Port Hurón, Michigan .
– La jefa quiere verlos -dijo el agente que abrió la puerta de la habitación.
– ¿A él también? -dijo Alborada, señalando a su compañero. De no ser porque respiraba muy lentamente y de vez en cuando parpadeaba, Randall habría podido pasar por una estatua de cera.
– A él también.
El agente los llevó hasta el despacho de la jefa de policía, que se presentó como Carol Ollier.
– Les pido disculpas por no haber hablado antes con ustedes. Esa erupción será en la otra punta del país, pero la mierda nos está llegando ya hasta el cuello, y perdonen por la expresión.
Alborada le calculó unos cincuenta años. Estaba algo entrada en carnes y era guapa, aunque tenía una lozanía un tanto vulgar para su gusto, con unas mejillas tan brillantes como una manzana a la que le han sacado brillo con la manga.
– ¿Qué le pasa a su amigo? -preguntó.
Alborada se volvió hacia Randall. Seguía en un estado que él sólo habría sabido definir como catatónico. Aunque tal vez no fuera el término más exacto. ¿Aislamiento autista? Tenía los ojos abiertos, pero con la mirada perdida en la lejanía, y no hablaba. Si lo sentaban, se quedaba sentado; si lo ponían de pie, se mantenía erguido; y si le agarraban de un codo y tiraban de él, andaba con pasitos muy cortos y sin mover los brazos.
– Su amigo parece un viajero del tiempo -insistió la jefa de policía-. Es como si hubiera aterrizado aquí directamente desde los años setenta. ¿Qué ha fumado para estar así?
– Nada que yo haya visto. Pero no es exactamente mi amigo.
– ¿Y cómo es que han llegado juntos en ese reactor?
– Ya se lo expliqué a sus agentes. ¿Puede decirme por qué nos retienen aquí?
– No se impaciente, señor Alborada. Vuelva a contarme su historia.
Aunque la paciencia no era la mayor virtud de Alborada, se resigno y le contó a la jefa de policía una versión edulcorada de la verdad, según la cual había viajado a California para conocer y entrevistar al señor Randall, que poseía información valiosa sobre el misterioso manuscrito Voynich. En su relato, los matones armados que lo acompañaban no iban armados con pistolas, sino equipados con cámaras, luces y equipos de sonido, y su muerte había sido un heroico acto de servicio.
No había peligro de que el Sousa Malo ni los demás contradijeran su versión. Si sus cadáveres no habían volado por los aires con la primera explosión, ahora debían estar enterrados bajo miles de toneladas de escombros volcánicos. Como todo aquello que se encontraba en un radio de cien kilómetros a la redonda.
– ¿Ha hablado con su familia para tranquilizarla? Me han dicho que perdió el móvil.
– No tengo familia cercana -mintió Alborada con todo su aplomo-. ¿Va a decirme de una vez por qué me tiene retenido aquí? Soy ciudadano de la Unión Europea y tengo mis derechos.
– En la Unión Europea seguro que sí. Pero aquí el Presidente ha decretado el estado de emergencia nacional. Eso equivale prácticamente a la ley marcial.
– Eso no quiere decir que pueda usted retenernos sin motivos.
– No soy yo quien los retiene, señor Alborada. Estoy obedeciendo instrucciones del FBI.
– ¿Del FBI? ¿Es que hemos cometido un crimen federal?
– No exactamente. Pero al montar a esos treinta niños en un reactor y llevárselos a miles de kilómetros de su casa se han metido en un pequeño problema.
Alborada se volvió hacia Randall, y se preguntó por enésima vez por qué no despertaba y usaba sus poderes para convencer a la policía de que les dejara marchar.
– ¿Qué pretendía que hiciéramos? Si los hubiéramos abandonado allí, ahora estarían muertos.
– Lo que han hecho es una heroicidad, sin duda -reconoció Carol-. Pero vivimos en una sociedad hiperprotectora con los menores. A mí misma me pusieron una multa por hacer fotos a mis propios hijos en las cataratas del Niágara. ¿Lo puede usted creer?
– Yo ya me creo todo -dijo Alborada. Evidentemente, el motivo de que al muchacho chicano lo tuvieran en una habitación separada era evitar que los dos adultos cometieran abusos con él.
– No tenemos noticias de los padres de los críos ni de la dirección del colegio-prosiguió la jefa de policía-. Por lo que se sabe, su pueblo ha sido sepultado por una nube ardiente.
– Una terrible tragedia.
– En efecto. El caso es que la tutela de esos niños debería pasar al estado de California. Pero resulta imposible contactar con las autoridades de allí. De hecho, es posible que en California ya no exista nada remotamente parecido a la autoridad.
La jefa de policía meneó la cabeza y dio un sorbo de su lata de Dr. Pepper. Al pensar en la cantidad de calorías basura que tenía ese mejunje azucarado, Alborada frunció el ceño. No era extraño que Carol Ollier estuviera tan oronda.
– No me puedo creer que esté diciendo una frase tan melodramática. «Nada remotamente parecido a la autoridad». Pero me temo que las cosas son así. La tutela de esos niños ha pasado a las autoridades federales, de modo que el FBI se ha puesto en contacto conmigo aduciendo la Federal Kidnapping Act.
– ¿Secuestro federal? -protestó Alborada-. Eso es ridículo.
– Eso mismo he dicho yo. Pero de momento no me queda más remedio que retenerlos, señor Alborada. Cuando los agentes del FBI vengan a hablar con usted…, bueno, y con su silencioso amigo -añadió, mirando a Randall-, seguro que todo se aclara.
– ¿Y eso cuándo ocurrirá?
– No lo sé, señor Alborada. Ya le he dicho que estamos en medio de una emergencia nacional, El FBI está desbordado, como las demás agencias federales. Mientras tanto, les trataremos bien, se lo aseguro.
* * * * *
Cuando volvió a quedarse solo con Randall en la habitación, Alborada pensó en la pregunta de la jefa de policía.
«¿Ha hablado con su familia para tranquilizarla?».
«No tengo familia cercana…».
Antes de subir al Gulfstream, Alborada había tirado el móvil a la pista y lo había pisoteado hasta romperlo. Fue una ocurrencia del momento: si llevaba el móvil encima, Sybil podría localizarlo en cualquier momento y lugar. Y ahora que Adriano Sousa estaba muerto y SyKa a miles de kilómetros, lo último que quería era que ella lo encontrara.
Aun así, podría haber hablado con Marisa durante el vuelo, ya que la piloto del reactor había permitido que los niños utilizaran los móviles para hablar con sus familias. Lo cual, por otra parte, fue un esfuerzo inútil. Tres de ellos habían conseguido contactar con sus padres, pero las comunicaciones se interrumpieron enseguida. Aquellos chicos provenían de la escuela elemental de Bishop, un pueblo situado a unos cincuenta kilómetros de Long Valley. Una distancia segura para un volcán normal, pero saltaba a la vista que lo que había estallado allí no lo era. Todos los medios de comunicación hablaban ya sin ambages de «supervolcán».
En cualquier caso, Alborada, aunque podría haber pedido un móvil, había decidido no ponerse en contacto con Marisa y su hijo, ni siquiera para mandar un brevísimo «estoy vivo». Si no lo había hecho no era sólo por evitar que Sybil lo localizara. Empezaba a pensar que era preferible que Marisa lo creyera muerto. Mejor ser la viuda de un ejecutivo fallecido en la erupción de Long Valley que la esposa de un presidiario encerrado por un asesinato con sórdidas implicaciones sexuales. Entre las acciones y cuentas a su nombre y el seguro de vida, Marisa tenía de sobra para salir adelante.
Otra cuestión era si él podría vivir sin Marisa y, sobre todo, sin el niño. Además, ¿adonde podría ir?
«¿Y si me dejo barba y me dedico a recorrer el mundo con Randall?», fantaseó. Librarse de todas las ataduras, el tunero, los coches, las acciones, las casas. Dormir en un pajar, en un polideportivo o al raso, hacer autoestop, trabajar con las manos en cualquier parte para ganarse el pan…
Saboreó aquellas ensoñaciones que él mismo sabía absurdas. Dudaba de que esa vida tuviera tantos atractivos reales para alguien acostumbrado al lujo. Además, estaba convencido de que no le resultaría tan fácil escapar de Sybil. Para empezar, había venido hasta Port Hurón en su Culfstream. No era una moto que se pudiera aparcar en cualquier parte sin que su dueño se enterara.
Miró a Randall. Éste parpadeó, y durante un instante Alborada creyó que había salido del trance.
Falsa alarma. Aquel individuo tan peculiar que se decía padre de Sybil Kosmos seguía ausente, perdido en sus propios pensamientos o en la nada.
Alborada se levantó, lo agarró de los hombros y lo sacudió con fuerza.
– ¡Maldita sea, despierta de una vez! ¡Tú eres el único que puede sacarnos de aquí! ¡Despierta!
Fue como mover un saco de garbanzos. Cuando se cansó, Alborada cayó de rodillas y contuvo un sollozo. «Un caballero nunca llora en público» era otra de las normas del código Alborada.
– Tú eres el único que me puede salvar… -musitó, desesperado.
Ciertamente, si alguien le hubiera pedido que resumiera en una sola palabra el estado de su espíritu, le habría contestado: «Desesperación».
Capítulo 35
Santorini .
Las previsiones de Iris se habían cumplido en parte. El dolor que había empezado bajo su ojo izquierdo se convirtió, en efecto, en jaqueca. Por no agravarla, tan sólo tomó una copa de vino durante la cena. Spyridon Kosmos apareció ya al final, a la hora de partir la tarta. Por si no hubiera hablado ya suficiente, Sideris pronunció un elogio del magnate griego tan lisonjero que muchos de los presentes intercambiaron discretas miradas de vergüenza ajena.
Aunque no había más que dos velas, Kosmos tuvo que soplar varias veces para apagarlas. Cumplida la misión, probó un trozo de la tarta y se despidió de sus invitados. No había pasado con ellos ni quince minutos, pero Iris agradeció que se marchara. En aquel anciano que atesoraba más poder que muchos jefes de estado había algo que la inquietaba, una especie de aura maligna.
La previsión que no se cumplió fue la relativa a su inminente discusión con Finnur. Su novio no había esperado a quedarse a solas con ella en la habitación. En cuanto Kosmos abandonó la sala, Finnur empezó a reprocharle por haber contestado al mensaje de Eyvindur.
– Lo de antes ha sido una descortesía imperdonable. No se pueden perder los papeles así.
La primera vez se lo había dicho en susurros, pero conforme fue bebiendo más vino y más ouzo subió la voz. Finnur estaba obsesionado con su cuerpo, no comía pan ni grasas y apenas probaba el alcohol. Por eso, en cuanto bebía un poco más de lo habitual, se le subía a la cabeza. A veces se volvía simpático y divertido. Pero eso ocurría una vez de cada cinco. Y esa noche no tocó en suerte.
Durante la sobremesa surgieron varios temas de conversación, en los que Finnur, delante de todos, se opuso sistemáticamente a las opiniones de Iris. Tras hablar de la política griega, de arte e incluso de deportes, la joven decidió que lo mejor era callarse, echó atrás su silla y se dedicó a pensar en la conversación que había tenido con Eyvindur.
«¿Por qué es tan importante la velocidad de escape de la gravedad terrestre?», se preguntaba una y otra vez. Para desesperación de Iris, si ella misma no obtenía la solución de los acertijos que Eyvindur le planteaba, él jamás se la revelaba.
La velada se prolongó hasta las dos, y después los invitados se retiraron a las habitaciones. «Ahora viene la discusión», pensó Iris al cerrar la puerta. Sin decir nada, se sentó en la cama para quitarse los zapatos. Finnur se acercó por detrás y empezó a acariciarle los hombros y el cuello.
Normalmente a Iris le gustaba que su novio la masajeara; sobre todo si sufría dolor de cabeza, como ahora. Pero estaba muy enfadada con él y además no podía dejar de pensar en Gabriel Espada, aquel canalla cuyos ojos de fósforo la tenían obsesionada. Por una razón o por otra, sentía el contacto de los dedos de su novio como el de las escamas de una serpiente o la viscosa tripa de un sapo, y se le erizó el vello de la nuca.
– Se te ha puesto la piel de gallina -dijo Finnur, halagado, pensando que era por el placer que le provocaban sus manos.
Iris no quería decirle que en aquel momento la repelía su roce, de modo que se puso de pie y se dirigió al baño. Pero antes de que llegara a la puerta, Finnur la abrazó por detrás, aferrando un pecho en cada mano. Iris notó que a su novio se le estaba poniendo dura. «Pues esta noche tendrás que recurrir al autoservicio», se prometió, mientras le apartaba los brazos.
Finnur la obligó a darse la vuelta.
– ¿Se puede saber qué te pasa?
– ¿Que qué me pasa? Te has pasado toda la noche haciéndome de menos y ahora pretendes arreglarlo echándome un polvo.
Finnur frunció las cejas. ¿Haciéndote de menos? ¿De qué demonios estás hablando?
– No has perdido una sola ocasión de llevarme la contraria. ¡Dios, y para una vez que cuento algo, me interrumpes «Esa historia de la erupción del Strómboli es demasiado larga. Vas a aburrir al personal». Si tanta vergüenza ajena te doy, ¿qué demonios haces conmigo?
– Lo siento. No sabía que eso te iba a molestar. Además, una pareja no tiene por qué coincidir en todas las opiniones.
– Tus opiniones me dan igual. Por mí, como si piensas que dos y dos son cinco. ¡Lo que no soporto es que me trates como si fuera inferior!
Finnur volvió a agarrarla por la cintura y tiró de ella para que sus caderas se tocaran.
– Vamos, ¿no crees que lo mejor para arreglar una discusión es un poco de sexo?
– ¡Qué típico masculino! En el momento en que más enfadada me tienes y en que menos atracción siento por ti, se te ocurre que me puede apetecer tirarme en la cama y abrirme de piernas para que me la metas.
La misma Iris pensó que estaba siendo demasiado agresiva, pero parecía que su lengua hubiera tomado el control por sí sola.
– No estoy hablando de follar con una prostituta, sino de hacer el amor con mi pareja. No seas tan vulgar, Iris.
– Y tú no finjas ser romántico de golpe.
Iris se intentó apartar, pero él la agarró de los hombros con más fuerza y le acercó los labios al oído.
– Llevamos casi un mes sin hacerlo -susurró Finnur. El cosquilleo del aire en su oreja le resultó insoportable. «¿Qué demonios me está pasando? -pensó-. Sigue siendo mi novio. No debería darme asco».
Finnur la intentó besar. Los labios y la lengua le sabían a vino. Cuando ella también estaba achispada le resultaba incluso agradable y excitante. Pero en aquel momento fue como probar vinagre revenido.
– Ya que llevas la cuenta de cuándo fue la última vez que hicimos el amor, ¿recuerdas también cuándo fue la última vez que hiciste algún comentario elogioso hacia mí o hacia mi trabajo?
Se estaba disparando. No quería provocar una pelea. Si por ella fuera, habría esperado a que Finnur empezase a roncar, cosa que solía ocurrir un minuto después de que cerrara los ojos, y sólo entonces se habría metido en la cama, en silencio.
Pero la chispa se había encendido ya. Y no era la del amor precisamente.
– Estás obsesionada con que te hago de menos. Eso es porque tienes complejo de inferioridad.
– ¿Qué complejo voy a tener? Los dos hemos hecho los mismos estudios, y yo saqué notas más altas que tú. Si te han nombrado a ti jefe del equipo es porque Sideris y Kosmos son dos machistas.
– Ya estás de nuevo con lo del machismo. En el fondo, creo que estás deseando saber lo que es un auténtico macho, kanina.
Finnur la hizo girar y la empujó hacia la cama. Iris cayó do espaldas, la nuca le rebotó en el colchón y por un momento se mareó. El aprovechó para tenderse encima de ella, estirarle los brazos por encima de la cabeza y apresarle las muñecas con la mano derecha. Era un hombre fuerte por naturaleza, pasaba muchas horas en el gimnasio y además sus dedos eran duros como tenazas. Con la otra mano le abrió la camisa de un tirón, haciendo saltar un botón por los aires. Después le estrujó los pechos como si quisiera sacar zumo de ellos y empezó a lamerla en el escote.
«Si me dejo se quedará dormido y acabaremos con esto de una maldita vez», pensó Iris.
Pero al sentir la lengua de Finnur se imaginó que una babosa reptaba entre sus senos. No podía soportarlo. Aprovechando que él había aflojado la presión sobre sus manos, liberó la derecha y le dio un palmetazo en la oreja.
Finnur se incorporó con un grito de dolor y la miró entre enfadado y perplejo.
– ¡Vamos, kanina! Me has dicho muchas veces que tienes la fantasía de que te violen.
– No confundas una fantasía con hacerlo de verdad.
– ¿Ahora me estás llamando violador? ¡Claro que sí! ¡Vean aquí a Finnur el machista, el que desprecia a las mujeres, el violador!
– No des esas voces. Se va a enterar toda la mansión.
El respiró hondo y respondió en voz más baja, conteniendo la ira a duras penas.
– ¿De qué se van a enterar? ¿De que estás loca?
– Si no te das cuenta de que en este momento lo último que quiero es satisfacer tus fantasías, es que eres incluso más majadero de lo que pareces.
Al momento se arrepintió de las palabras que acababa de pronunciar. Finnur podía aguantar que lo llamaran «egoísta», «frío», «insensible», porque en el fondo esos calificativos coincidían con la imagen que quería dar de sí mismo como hombre racional y calculador que controlaba su entorno. Pero los insultos a su inteligencia o a su dignidad le provocaban estallidos de cólera.
Una luz peligrosa se encendió en los ojos de Finnur. Agarró la muñeca de Iris con la mano izquierda y apretó con tanta fuerza que ella pensó que se la iba a dislocar. Al mismo tiempo, levantó el brazo derecho con el puño cerrado y lo echó hacia atrás para tomar impulso. La violencia de su ademán y, sobre todo, el odio de su mirada aterraron momentáneamente a la joven, que cerró los ojos esperando el golpe.
Pero no llegó.
Iris abrió los ojos. El puño de Finnur temblaba en el aire.
– No vuelvas a hablarme así -dijo él, rechinando los dientes-. En tu puta vida se te ocurra volver a hablarme así.
Iris reaccionó por fin. De un tirón se soltó el brazo, y luego empujó con todas sus fuerzas a Finnur. Éste cayó de espaldas en el colchón, rebotó y rodó por los pies de la cama hasta el suelo. Iris no se lo pensó un segundo, salió corriendo de la habitación y cerró de un portazo.
* * * * *
Una vez fuera, se detuvo sin saber adonde ir. Los pasillos de la mansión estaban iluminados con antorchas que desprendían olor a resina. Las sombras cambiantes proyectadas por las llamas convertían en figuras amenazantes a los mismos personajes de los frescos que de día sonreían optimistas y joviales. Las sacerdotisas de pechos desnudos parecían de repente arpías sanguinarias, y los alegres diseños de plantas se antojaban criaturas lovecraftianas provistas de tentáculos.
«Respira hondo, Iris», se dijo a sí misma. En el silencio del pasillo, su corazón palpitaba como un timbal. Pero aquella quietud duró un instante. La puerta de la habitación se abrió y en el hueco apareció la silueta de Finnur, perfilada contra la luz del fondo.
Cuando se conocieron, a Iris le encantó que Finnur fuera tan alto y musculoso. Ahora, de pronto, se le antojó un oso enfurecido a punto de atacar, y deseó haberse emparejado con alguien más bajito que ella.
– ¡Iris! ¡Vuelve ahora mismo!
A la izquierda, al fondo del pasillo, había una escalera. Iris corrió hacia ella, agradecida de no haberse descalzado ni cambiado de ropa para acostarse. A ambos lados había puertas de madera que daban a las habitaciones de los demás invitados. No sabía quién dormía en cada una, pero tampoco quería presentarse a esas horas en el cuarto de nadie pidiendo socorro por lo que podía parecer una vulgar pelea de pareja. Los gritos de Finnur le hacían sentir tanto bochorno que pensó en volver a la habitación con él para que se callara. Pero al recordar su mirada de odio, que la había asustado incluso más que su puño levantado, apretó el paso.
Los escalones apenas se distinguían entre las sombras. Iris los bajó de dos en dos, y cuando creyó llegar al final todavía se encontró con tres peldaños más. Al chocar con el suelo tras aquel último salto inesperado, su rodilla derecha crujió y la joven ahogó un gruñido de dolor. El impulso la lanzó adelante, pero manoteó como una funambulesca y para su propia sorpresa, después de unas cuantas zancadas sin control, logró recuperar el equilibrio y no caer de bruces al suelo.
– ¡Iris! ¡Deja de hacer tonterías! ¡Ven aquí!
La voz de Finnur sonaba más arriba, lo que significaba que no había bajado todavía las escaleras. Iris dobló hacia la derecha, y luego siguió por un pasillo tortuoso como una greca. Avanzó a trompicones, chocando con las paredes y usando las manos para cambiar de dirección y tomar impulso, como una nadadora haciendo largos en una piscina minúscula.
Las llamadas de Finnur se oían cada vez más lejanas. Iris encontró otra escalera y la bajó, y después recorrió más pasillos y cruzó varias estancias, muchas de las cuales estaban a oscuras. En aquel laberinto, se sintió como un Teseo que hubiera extraviado el hilo de Ariadna.
No tardó en perder toda orientación, mientras atravesaba zonas cada vez más lóbregas. Su intención era salir de Nea Thera.
Estaba dispuesta a dormir fuera, acurrucada entre las rocas, o bajar hasta el embarcadero y pedir que la dejaran acomodarse en alguno de los veleros amarrados allí.
Por lo que recordaba, la entrada principal se hallaba en la parte más baja de la mansión. Ignoraba cuántas escaleras tenía que bajar, puesto que el palacio estaba construido sobre un terreno abrupto y empinado. Su alzado se adaptaba a él en un diseño de terrazas y niveles ascendentes, de tal modo que, aunque ninguna pared tenía más de tres pisos, la diferencia de altura entre la puerta principal y la azotea más alta debía ser de unos treinta metros.
Cuando ya hacía rato que había dejado de oír las llamadas de Finnur, dio con una escalera más larga y empinada que las demás. Al llegar abajo, pensó que estaba en un callejón sin salida. En vez de un rellano que se bifurcaba en dos o tres galerías, como hasta ahora, se había topado con una puerta metálica, cerrada con una barra. Dudó un segundo, y después empujó la barra hacia abajo, con la absurda idea de que al abrir se encontraría ante el garaje de un centro comercial.
En cierto modo, aquella gran sala recordaba a un aparcamiento. Estaba iluminada por bombillas que dibujaban un círculo de luz en el centro, había varias columnas cuadradas que sustentaban el techo y el suelo era de cemento gris. Aunque no podía saberlo con seguridad, sospechó que aquella especie de hangar era un subterráneo excavado en la roca.
Pero enseguida dejó de pensar en ello, porque dentro del círculo de luz había algo que reclamaba toda su atención.
Una semiesfera perfecta de unos cinco metros de diámetro.
Iris recordó la cúpula que habían detectado el día anterior con el perfilador de fondos. No podía ser casualidad que la forma y el tamaño coincidieran. ¿Por qué se habían dado tanta prisa en sacarla del mar y traerla aquí?
No sólo la habían traído, sino que la habían limpiado a conciencia. Las luces le arrancaban brillos de oro entreverados con destellos verdosos. Aunque las bombillas encastradas en el techo emitían una luz estable, su reflejo sobre la cúpula metálica parecía vivo, como si la superficie del objeto fuera de mercurio.
Iris se acercó más. Al hacerlo, se le erizaron la nuca y los antebrazos y creyó oír una vibración, un zumbido casi imperceptible. Por lo que recordaba, aquel artefacto emitía un campo magnético.
Tocó la cúpula. Al hacerlo sintió en los dedos un cosquilleo inquietante. Aunque la superficie era lisa, le pareció palpar bajo ella un relieve. Sí, se sentía lisa y rugosa a la vez, como si sus dedos se hubieran duplicado y estuvieran en dos sitios simultáneamente.
El metal de la cúpula ondeó como un líquido. Sobre el fondo dorado apareció una especie de filigrana trazada con finísimos hilos verdes. Los hilos se extendieron y trenzaron tejiendo una red que rozó los dedos de Iris. El cosquilleo se hizo más intenso y las falanges se le tiñeron de verde, como si aquella especie do alga estuviera contaminando su piel. Al mismo tiempo escuchó un susurro casi imperceptible en su cabeza, un coro de infinitas voces fantasmales.
Iris apartó la mano como si la hubiera mordido una cobra. Cuando se miró las yemas de los dedos, le pareció ver cómo el trazado de líneas verdes se desvanecía ante sus ojos.
«¿Qué demonios es esto?», se preguntó, fascinada y asustada a la vez.
– Así que ha descubierto la cúpula de la Atlántida.
Al oír la voz a su espalda dio un respingo y se volvió, levantando las manos como si la apuntaran con una pistola.
Era Sideris, con cara de pocos amigos.
– Es usted. Qué susto me ha dado.
– No debería estar aquí, señorita.
«¿Desde cuándo es usted el portero de la mansión Kosmos?», pensó Iris, pero se mordió la lengua. Había algo en el gesto de Sideris que no presagiaba nada bueno.
– Lo siento, salí a dar una vuelta y me he extraviado. ¿Ha dicho usted que ésta es la cúpula de la Atlántida? ¿Qué quiere decir?
Sideris se acercó al artefacto y extendió la mano, sin llegar a rozar su superficie. Sus dedos tenían las uñas curvadas hacia abajo. «Dedos en palillo de tambor», pensó Iris. Era síntoma de que el sistema circulatorio de Sideris no conducía suficiente oxígeno. Lo sabía porque su padre los tenía igual.
– Hace unos días, el terremoto en el que murió la doctora Christakos nos hizo descubrir una cripta secreta. En ella había unas pinturas que representaban esta cúpula. ¿Sabe dónde estaba originalmente?
– ¿Cómo puedo saberlo?
Sideris se volvió hacia ella.
– En la ciudad que se alzaba en la isla central de la Atlántida, al pie del volcán. Es tal como sostenía yo. Esas pinturas y esta cúpula demuestran que tenía razón.
– Pero, aunque hubiera una ciudad, ¿cómo puede saber que se trataba de la Atlántida?
– Porque había signos escritos en lineal A. Justo al lado de la cúpula se lee «A-ta-ra-na-ti-da». Teniendo en cuenta que en lineal A la l y la r se escriben igual, sólo hay una lectura posible. Atlántida.
Iris volvió a mirar a la cúpula. A cierta distancia, la filigrana era tan fina que apenas se intuía como una mancha cambiante que teñía de verde la superficie dorada.
– Entonces la Atlántida existió…
– Es algo de lo que yo siempre he estado convencido. Los frescos y esta cúpula lo demuestran. ¿Ha oído hablar del oricalco?
Iris hizo memoria.
– ¿No era un metal con propiedades desconocidas?
– Eso se ha dicho a menudo. En realidad, oricalco no significa más que «bronce de la montaña» en griego clásico. Como ya le he dicho, esta cúpula estaba situada bajo la cima del volcán, según demuestra el fresco que hemos hallado en la cripta. Ignoramos de qué material está construida esta semiesfera, pero de lejos se parece al bronce. ¿Lo entiende? Bronce más montaña nos da oricalco.
– Ya veo.
– Así que aquí tenemos la auténtica cúpula de oricalco, el metal secreto de la Atlántida. El descubrimiento más importante de la historia de la arqueología.
El rostro de Sideris resplandecía. Sin duda, ya se veía, apareciendo en informativos de máxima audiencia.
De pronto su gesto cambió. Frunciendo el ceño, se volvió hacia Iris.
– No puede contarle a nadie nada de lo que ha visto aquí. Aún es demasiado pronto para decir nada.
– No se preocupe por mí. Siempre he respetado la cláusula de confidencialidad.
– Eso no me basta.
– ¿Cómo que no le basta?
Sideris avanzó un paso hacia ella. Su mirada era inquietante. ¿Pensaba atacarla? Era un hombre corpulento, pero duplicaba en edad a Iris y, por su barriga, el color sanguíneo de su cara y sus dedos, daba la impresión de que cualquier esfuerzo podía provocarle una angina de pecho.
«¿Con cuántos hombres tendré que pelearme hoy?», pensó.
– Escuche, Sideris. Soy vulcanóloga, no arqueóloga. No pretendo llevarme ninguna gloria por redescubrir un artefacto de la Atlántida. Se la dejo toda para usted -dijo, retrocediendo para alejarse de la cúpula.
– ¿Cree que es la gloria personal lo que me mueve, jovencita? -dijo Sideris, enrojeciendo-. ¡Soy un científico! ¡Mi único afán es descubrir la verdad y ofrecérsela a la humanidad!
– Tranquilícese -dijo Iris, poniendo las palmas por delante y sin dejar de recular-. Le prometo que no le diré nada a nadie, ni siquiera a Finnur. Seré una tumba.
– ¡Las promesas de una mujer no me sirven! -dijo Sideris, sin dejar de avanzar hacia ella.
«Dios mío, se ha vuelto loco», pensó Iris. Se dio la vuelta y, por segunda vez esa misma noche, se dispuso a correr.
Entre las sombras que rodeaban el círculo de luz oyó un rechinar metálico que le era familiar. Primero la pelea con Finnur y después la extraña actitud de Sideris la habían asustado. Pero ahora la invadió un pánico inexplicable, tan intenso que se agarró a su pecho y a su estómago y le arrugó las entrañas. Al igual que un conejo que cruza la carretera y se topa con los faros de un coche, Iris cayó de rodillas y se quedó paralizada.
– Usted no va a ir a ninguna parte, señorita -dijo una voz áspera como esmeril.
Iris se volvió hacia su derecha. La silla de ruedas del señor Kosmos entró en el círculo iluminado. El anciano tenía el cuello ladeado sobre la hombrera de la chaqueta, que formaba bolsas sobre su cuerpo. Pero toda la fuerza que les faltaba a sus miembros les sobraba a sus ojos duros y negros como obsidiana.
Iris no habría tenido más miedo aunque hubiese viajado en un avión con los motores ardiendo y cayendo en picado hacia el mar. Aquel oscuro temor que la poseía emanaba de Kosmos, como un olor putrefacto que no se captaba por la nariz, sino por algún sentido más antiguo conectado directamente con las vísceras. Iris pensó que aquel anciano maligno era capaz de descuartizar su cuerpo y después devorar su alma.
– Yo no… no le diré nada a nadie, lo juro -balbuceó.
– De eso estoy seguro -dijo Kosmos, cada vez más cerca.
– Señor Kosmos, por favor, no me haga nada… -suplicó. Los ojos se le habían llenado de lágrimas. ¿Por qué? ¿A qué se debía ese miedo innatural?
– ¿Qué interés tendría yo en hacerle daño? Soy yo quien paga su seguro. -El anciano soltó una carcajada-. Pero tendrá que aceptar mi hospitalidad unos cuantos días más. Después de lo que ha visto, no puedo dejar que salga de Nea Thera.
La sensación de pavor era tan intensa que Iris se agarró el pecho, temiendo que el corazón le estallara como una granada de mano.
«Dios mío -pensó-. ¿Será así como murió Rena?».
Para asombro de Iris, el señor Kosmos se enderezó en la silla, apoyó las manos en ella y se puso en pie sin ningún esfuerzo. Al hacerlo, aquel traje que le formaba bolsas en los hombros y el pecho resbaló y se colocó por sí solo sobre su cuerpo. Aunque le quedaba grande, su caída revelaba que el cuerpo del anciano, lejos de estar contrahecho, era el de un atleta.
«¿Qué locura es ésta?», pensó Iris, respirando en bocanadas tan breves y apresuradas que apenas le llegaba oxígeno a los pulmones.
Kosmos avanzó hacia ella, muy despacio pero con el paso elástico y seguro de un hombre joven. Mientras lo hacía, se llevó la mano a la barbilla y tiró de la piel hasta arrancársela.
Piel no, se corrigió Iris. Era una máscara de látex o algún material parecido. Ahora comprendía el exceso de maquillaje. Era, en efecto, para disimular la edad, pero no del modo que ella había creído al principio. El rostro del hombre que seguía acercándose a ella no tenía apenas arrugas, aunque por lo serio de su gesto y lo duro de sus rasgos no lo habría calificado como joven.
«Si ha revelado delante de mí este secreto, es porque no me considera una amenaza», pensó Iris. Lo que significaba que pensaba matarla. ¿No habría hecho algo parecido con Rena?
Ella estaba en las excavaciones aquella noche. ¿Y si descubrió la cripta? Por eso Kosmos acabó con Rena provocándole un infarto.
«Eso es imposible», se rebatió a sí misma. Pero el pecho le dolía cada vez más, como si hurgaran bajo sus costillas con un picahielos.
– Déme su móvil -dijo el millonario, tendiéndole la mano.
Iris seguía tan aterrorizada que, aunque intentaba controlar sus esfínteres, se le habían escapado unas gotas de orina. Sin embargo, conservaba una mínima chispa de lucidez. Su única posibilidad de seguir viva era mantener una vía de comunicación con el exterior.
Se metió la mano en el bolsillo derecho de su pantalón y palpó un instante. El móvil extraoficial tenía una pequeña pegatina transparente. Tanteó hasta coger el otro, lo sacó del bolsillo y se lo entregó a Kosmos.
– No pienso contar nada, señor Kosmos. -No le hacía falta fingir para que su voz sonara con un trémolo de miedo-. Puede confiar en mí.
– Desde luego que no va a contar nada -respondió Kosmos, guardándose el teléfono. Sus ojos eran tan oscuros que el iris no se distinguía de la pupila.
Iris se llevó la mano al pecho. Hacía rato que los pinchazos eran tan insoportables que ya ni sentía el dolor de la mandíbula. Su corazón debía estar acercándose a las doscientas cincuenta pulsaciones. «Voy a morir», comprendió. No pudo evitarlo y cayó de rodillas ante Kosmos.
– ¡No me mate, por favor! -sollozó-. ¡No sé qué he hecho, pero no me mate! ¡Por favor, por favor…!
El le puso la mano en la cabeza. De su palma emanaba un calor seco que, por contraste con la gelidez que sentía en su interior, hizo que Iris se estremeciera. Pero la sensación de pánico desapareció de repente. La ausencia de aquel miedo animal era casi equivalente a la felicidad absoluta, e Iris estuvo a punto de abrazar las rodillas de Kosmos para darle las gracias.
Pero aunque él estaba dominando sus emociones como un titiritero, en el fondo de su mente la razón de Iris seguía funcionando, y le decía: «No vas a salir de ésta».
Para confirmar aquel pensamiento, Kosmos le dijo:
– Aún no ha llegado el momento de eso, Iris. Cuando el la llegue tendremos que abrir la cúpula de oricalco. Y eso no puede hacerse sin derramar sangre.
»El viernes, cuando salga la luna llena, hablaremos.
Y, aunque ella misma no podía creer lo que le estaba pasando, cuando oyó aquellas palabras Iris sintió que una cálida felicidad se apoderaba de su cuerpo.
SÉPTIMA PARTE
JUEVES
Capítulo 36
Madrid
Enrique se levantó temprano, con dolor de cabeza y la impresión culpable de que la víspera había olvidado algo importante. Cuando se levantó al cuarto de baño y estuvo orinando un rato más de lo habitual, comprendió la razón de su jaqueca. En el Luque se había bebido tres jarras de cerveza. Una nadería para Herman y Gabriel, pero no para él, que solía pedir agua, coca-cola light o, como mucho, cerveza mezclada con limón
¿Había cometido alguna tontería? Aparte, por supuesto, de prestarle a Gabriel el Morpheus, uno de los pocos prototipos de que disponían y que costaba un riñón con cápsula suprarrenal incluida.
«No le habrás dicho nada más». Enrique hizo memoria. No, no había dicho ni hecho nada que Gabriel pudiera considerar una insinuación. Esa tentación le asaltaba a veces. Muchas, en realidad. Pero conocía demasiado a su amigo y sabía que era heterosexual puro. Seguramente, no lo rechazaría escandalizado como haría Herman -cuya homofobia debía provenir de que no tenía su orientación tan clara como él mismo creía-. Pero Enrique estaba convencido de que Gabriel ya no lo volvería a mirar de la misma forma, y no quería arriesgar su amistad con él.
Mientras consultaba el correo recordó la conversación que había mantenido en el Luque con Herman. Este le había contado un relato increíble sobre una anciana demente que soñaba con la Atlántida y que compartía sus sueños con Gabriel de forma telepática. En el bar, tras la impresión que le habían dejado el reportaje sobre la mega erupción y la conversación con su asesor de bolsa, estaba dispuesto a creerse todo. Ahora, a plena luz del día, ya lo veía todo con mucho más escepticismo.
«Oh, no», pensó al ver la bandeja de elementos enviados. Cuando llegó a casa a las doce y pico de la noche, un tanto achispado, le había enviado a Sybil Kosmos un mensaje en el que le detallaba toda la historia. ¿Qué pensaría de él cuando recibiera esa colección de disparates?
«No te preocupes tanto», se dijo. Probablemente ella lo borraría al recibirlo, sin tan siquiera molestarse en abrirlo.
Mientras desayunaba revisó las noticias. La erupción de Long Valley proseguía, ahora con cuatro chimeneas abiertas. Según varios artículos que leyó apresuradamente, las erupciones más intensas de las últimas décadas, como las del St. Helens o el Pinatubo, se concentraban en episodios muy violentos de unas pocas horas separados por periodos de cierto descanso. Sin embargo, la caldera de Long Valley no dejaba de sufrir explosiones constantes y de arrojar cenizas y aerosoles a la atmósfera en cantidades nunca vistas en época histórica.
«Aunque la erupción se detenga ahora», calculaba una climatóloga, «las temperaturas globales descenderán entre 1,5 y 2 grados durante el próximo año. Eso afectará al clima a nivel mundial, y sin duda se perderán muchas cosechas».
Mas la erupción no mostraba trazas de detenerse. Los inversores de todo el mundo debían sospecharlo. La bolsa de Tokio se había hundido, y el dólar había pasado de los 0,75 euros del lunes a tan sólo 0,38, prácticamente la mitad. «En sólo tres días», pensó Enrique, con un estremecimiento.
Tenía que ir a la oficina para supervisar el final de unos electos especiales, precisamente la simulación de un volcán. Pero pensó que el trabajo podía esperar. Era un día perfecto para comprar comida. No comida para pasar un fin de semana, ni siquiera para un mes.
Comida para sobrevivir al Armagedón.
Buscó en Internet un negocio de alquiler de furgonetas. Necesitaría un vehículo grande para cargar provisiones y agua potable. En cuanto al lugar apartado que le sugería Gabriel, tenía una cabaña muy bien preparada en la sierra de Gredos. Allí podría llevar a sus padres, a su socia Luisa y, por supuesto, a Gabriel y Herman. No había sitio para más.
Pero, por si acaso, llamó también a León, el piloto de su jet privado.
– Revisa todo lo que tengas que revisar, cárgalo bien de combustible y tenlo listo, por favor -le dijo-. Es posible que tengamos que hacer un viaje urgente.
– ¿Adonde?
– Todavía no lo sé. Ya te lo diré.
Si el fin del mundo se acercaba, ¿existía algún lugar donde huir?
Capítulo 37
Clínica Gilgamesh,
– Tú quédate junto a la puerta, Herman. Si viene Celeste, tienes que darle al botón verde y quitarme el Morpheus antes de que me vea.
– Va a ser complicado -rezongó su amigo, que había cambiado el turno en el instituto para traerlo en coche hasta la clínica.
– Tú eres un tipo con recursos. Sobre todo, no me quites el Morpheus sin dar antes al botón verde. No quiero que me frías las neuronas.
Gabriel examinó la habitación. Al ver que habían retirado la mampara que separaba las camas de la anciana y la mendiga del rostro quemado, maldijo entre dientes: con la mampara habría podido ocultarse a la vista si Celeste se limitaba a asomarse.
«Pero sabes que no se limitará a asomarse», pensó. Le había prometido a Enrique mantener en secreto el desarrollo del Morpheus. Si Celeste le veía con aquel artefacto en la cabeza, lo máximo que podría hacer él sería pedirle que no se lo revelara a nadie.
Celeste solía ser discreta. Tanto que se había callado su reciente viudedad. Al verla esa misma mañana, Gabriel había interpretado de otra manera su mirada y el poso de tristeza que había en ella. No se trataba de melancolía por el pasado, sino de dolor por la pérdida que acababa de sufrir.
Aunque, por otra parte, Celeste se había vuelto a peinar y maquillar a conciencia y le había besado prácticamente en los labios. «Danger, danger», volvió a pensar Gabriel.
Durante un instante, cuando se sentó junto a la cama de Milagros, fantaseó con un futuro en el que consolaba a Celeste. Tendría que cuidar también de sus dos hijos, pero al menos ya no eran bebés a los que había que cambiar los pañales. Celeste era inteligente y buena conversadora. Tenía tendencia a organizar vidas ajenas, pero eso, Gabriel lo reconocía, a él no le vendría mal. Por otra parle, aunque ella se quejara, gozaba de unos ingresos muy superiores a los que Gabriel había tenido jamás. Desde un punto de vista práctico, no era mala idea.
«Sabes que no puede ser», se dijo. Si trataba de sentar la cabeza con Celeste, no tardaría ni dos meses en sentirse enjaulado e intentar huir. No podía hacerle eso.
Y, por otra parte, no era capaz de sacarse de la cabeza el rostro de Iris. ¿Por qué se empeñaba en pensar en una joven islandesa que le despreciaba y a la que probablemente nunca volvería a ver?
Tal vez por eso mismo. Porque seguía huyendo de lo que tenía al alcance de la mano y persiguiendo lo imposible. Porque no había dejado de ser el Manrique de la leyenda de Bécquer. «Fantasmas vanos que formamos en nuestra imaginación y vestimos a nuestro antojo, y los amamos y corremos tras ellos, ¿para qué?, ¿para qué? Para encontrar un rayo de luna».
Gabriel trató de desechar aquellos pensamientos. Era el momento de perseguir otro rayo de luna, la visión inalcanzable que había inspirado a tantos desde Platón.
Se puso el Morpheus y él mismo pulsó el botón de las ondas delta. En cuestión de segundos, todo se volvió negro, mientras pensaba que era el momento de viajar a…
Capítulo 38
La Atlántida , en algún otro tiempo .
– ¡ La Atlántida! ¡Ahí está, señora! -exclamó el capitán de la Mariposa Lunar.
Gabriel y Kiru volvían a ser uno.
El mar era azul oscuro y en el cielo brillaba un sol nítido y cortante, como si su luz poseyera la energía de las cosas recién inventadas.
Las olas rompían muy cerca. Los rociones de espuma que levantaba el viento y las salpicaduras de las olas contra la borda pintada de azul le(s) mojaban la cara y le(s) dejaban sabor a sal en los labios.
El dedo del capitán apuntaba más allá de la proa. Allí, en el horizonte, se levantaba una forma rocosa, la cima rota de una montaña.
«El volcán de la Atlántida», pensó Gabriel.
Kiru iba sentada bajo un toldo y protegida de las olas por pantallas de piel de vaca. En el centro de la nave se extendía otro largo dosel que cubría a los demás pasajeros. Eran habitantes de la Atlántida, orgullosos funcionarios y sacerdotes envueltos en largas túnicas y peinados con trenzas untadas de aceite que les caían sobre los hombros. Miraban a los tripulantes con desdén y, aunque hablaban el mismo idioma que Kiru, lo pronunciaban con un énfasis que sin duda creían aristocrático.
La Mariposa Lunar tenía una sola vela, pero aquel día no soplaba apenas viento y la propulsión la suministraban sesenta remeros de cuerpos atezados.
Aparte de los dignatarios, los remeros y los marineros, había otros seis pasajeros en la nave. Estaban armados con lanzas de punta de bronce y grandes escudos forrados de pieles. Llevaban los cabellos largos y barbas espesas y sin bigote. Hablaban entre sí un idioma extraño que Kiru no entendía más que parcialmente, y el que parecía ser su jefe lucía un lujoso casco adornado con decenas de colmillos de jabalí.
Y todos ellos eran tuertos del ojo izquierdo.
Kiru preguntó quiénes eran aquellos hombres. Algo que sorprendió a Gabriel, pues debían llevar muchas horas de travesía y seguro que ya había hecho esa pregunta antes. Pero en la visión anterior ya había comprobado que su anfitriona mental sufría lagunas de memoria.
El capitán, un tipo mantecoso cuya papada temblaba como gelatina cada vez que hablaba, miró a Kiru con cierta sorpresa, pero respondió.
– Son mercenarios aqueos, señora. Perros extranjeros procedentes de las tierras del norte. -Aunque su tono era de desprecio, hablaba en voz baja. Las armas de bronce de los guerreros debían infundirle un sano temor-. Impíos que sacrifican a su dios varón víctimas mejores que las que le ofrendan a la Gran Madre.
– ¿Por qué son todos tuertos?
– Ningún extranjero que quiera entrar en la Atlántida merece disfrutar de su belleza con los dos ojos, señora.
Aqueos. Gabriel recordó sus recientes lecturas sobre el mundo de la Edad de Bronce. Los aqueos eran antepasados de los griegos, y hablaban una variante primitiva del griego clásico. Sin duda, los atlantes debían pagarles con bastante generosidad para que aceptaran sacrificar uno de sus ojos.
Kiru miró a los lados. La Mariposa Lunar viajaba en el centro de una pequeña flota. Kiru observó aquellas naves como si reparara en ellas por primera vez y preguntó:
– ¿Por qué vienen tantos barcos?
– Ah, señora, me lo vuelves a preguntar para saber si le engaño. Jamás una mentira saldría de mis labios. Esos barcos vienen como escolta, pero en realidad son tan necesarios como lo sería la barba para una mujer.
– ¿Por qué?
– Con la Mariposa Lunar te habría bastado para navegar segura hasta la isla sagrada, señora. Nadie se atreve a atacar a los barcos de la Atlántida. Todos saben cuáles son las represalias.
– ¿Y cuáles son?
El capitán miró de reojo a los dignatarios que viajaban bajo el dosel, bajó la voz y dijo en tono misterioso:
– Terrible es la ira de la Gran Madre cuando ofenden a sus hijos. Si alguien se atreviera a atacarnos, su ciudad sería destruida. Pero no me corresponde a mí hablar de eso, señora.
* * * * *
La cima creció sobre el horizonte hasta convertirse en una montaña, y la montaña en una isla.
Casi veinte años atrás, Gabriel había visitado Santorini con su ex mujer. La estancia duró solo tres días, pero fue suficiente para grabar en su memoria la forma del archipiélago.
El paisaje que contemplaba ahora desde la Mariposa Lunar era distinto y, sin embargo, reconocible. Se estaban acercando a la isla desde el sur. En la costa se divisaba una ciudad. Por su situación, Gabriel pensó que aquella población no podía ser otra que Akrotiri, cuyas ruinas había visitado. Al comprobar el interés de Kiru en la ciudad, el capitán le dijo:
– Esa es Qwera. Pero Qwera no es tu destino, señora.
El capitán lo dijo señalando con el dedo a la mole que se alzaba por detrás de la ciudad. No era necesario, pues los ojos de Kiru ya se habían ido hacia allí.
Gabriel recordó que la mayor elevación de Santorini se hallaba en la parte sureste de la isla principal: Profitis Ilias, una montaña de mármol de seiscientos metros de altura. Pero el Profitis Ilias era poco más que una tachuela comparada con el enorme volcán que se alzaba en el centro del archipiélago. Gabriel calculó que la cima debía medir más de dos mil metros.
Y dos mil metros contemplados desde el nivel del mar eran una altura que encogía el aliento.
– La montaña de fuego -dijo el capitán, con tanto orgullo como si la hubiera plantado con sus manos.
La ladera meridional se abría en una enorme vaguada. Gabriel, que a raíz de su conversación con Iris había visto varios vídeos de volcanes, pensó que aquella palada gigantesca arrancada a la montaña debía ser fruto de una erupción. El St. Helens, uno de los volcanes más estudiados del mundo, había reventado también por un lado y su forma actual -o futura- era similar a la de la montaña que Gabriel tenía ante sus ojos.
Pero aquella erupción cuyos efectos contemplaba debía haberse producido mucho tiempo atrás, siglos o milenios, porque en la falda del volcán había una ciudad que llegaba prácticamente hasta la mitad de la ladera. De haberse hallado allí durante la catástrofe, la lava y los flujos piroclásticos la habrían arrasado. Y aquella ciudad no sólo no estaba en ruinas, sino que, aunque todavía se hallaban lejos de ella, saltaba a la vista que era mucho mayor y más próspera que Qwera.
Por encima de la ciudad, un penacho oscuro surgía de las profundidades del cráter. Tras ascender entre las paredes de roca que cerraban la chimenea por su parte norte, el humo se levantaba sobre la cima de la montaña, hasta difuminarse en las alturas en una columna casi vertical en aquel atardecer sin viento.
«El monstruo sigue despierto», pensó Gabriel. Los habitantes de la Atlántida estaban viviendo debajo de un volcán activo.
«No», se corrigió. Prácticamente vivían dentro de un volcán activo. No sabía a qué año ni a qué siglo pertenecían los recuerdos de Kiru. Pero empezaba a sospechar que se encontraban cerca de la erupción definitiva del volcán, la catástrofe que había hundido la Atlántida. Demasiado cerca para su tranquilidad. Y de nuevo se preguntó si podría morir dentro de aquel sueño que no era un sueño.
* * * * *
Rodearon la costa hasta llegar a la parte suroeste. Allí había una abertura estrechada por dos malecones que dejaban un espacio de poco más de cincuenta metros.
Cuando se acercaron a la bocana, Gabriel vio unas enormes cadenas recogidas en los dos espigones, que sin duda servían para cerrar el acceso a la Atlántida en caso de emergencia. Al lado de las cadenas había dos estatuas sentadas. La de la derecha representaba a una mujer ataviada con una falda y una chaquetilla abierta, y la de la izquierda a un varón con el torso desnudo y dos cuernos de toro en la cabeza.
Cada estatua debía medir veinte metros de altura, si no más. Como estaban pintadas, Gabriel no supo si las habían tallado en madera o en piedra. En cualquier caso, su peso debía ser colosal, por lo que supuso que los espigones se sostenían sobre sólidos pilotes clavados en el fondo del mar.
Cuando la Mariposa Lunar atravesó la bocana, un mecanismo interior hizo que las estatuas giraran la cabeza con un sonido chirriante. Sus miradas inexpresivas convergieron en los barcos que entraban a la bahía.
– ¡Están vivos! -exclamó Kiru.
Gabriel sintió cómo se le ponía la carne de gallina. En ese momento, Kiru se miró a los antebrazos: también se le había erizado la piel. Las sensaciones de ambos habían coincidido.
Aunque, seguramente, Gabriel se había emocionado más que ella. ¡Estaba entrando en la fabulosa Atlántida! Para Kiru, aquel nombre representaba un lugar lejano y misterioso, el centro de un poder que no alcanzaba a comprender.
Para Gabriel suponía mucho más. Se trataba del mito que había narrado Platón casi cuatro siglos antes de Cristo, y que desde entonces había inspirado a filósofos y visionarios, historiadores, científicos, novelistas, ilustradores, músicos y cineastas.
Y no sólo lo percibía con los ojos. Su nariz captaba el olor de la sal del mar, la brea que recubría la tablazón, el sudor acre de los remeros y la empalagosa mezcla de perfumes del adiposo capitán. Sus dedos rozaban la suave madera de cedro del asiento tallado, y bajo sus nalgas sentía los movimientos de las olas. Sus oídos captaban el rechinar de las estatuas al girar, el crujido del maderamen del barco, el hueco chapoteo de los remos rompiendo el agua y el son metálico de las trompetas que saludaban a la flotilla desde el malecón.
Mientras entraba en la bahía, Gabriel se dijo que ningún sueño podía albergar tanta riqueza de sensaciones. Habrían sido demasiados gigas de información. Aquello no podía ser una visión. Estaba de verdad en la Atlántida, transportado de una forma incomprensible a través de tres mil quinientos años.
A una época, se dijo sin saber muy bien por qué, en que los dioses todavía convivían con los humanos. Y aquel pensamiento le produjo un extraño temor. Porque comprendió que él, un simple mortal del siglo xxi, se estaba atreviendo a ocupar el cuerpo de una divinidad del pasado.
* * * * *
Tal como las recordaba Gabriel, las aguas de la bahía interior de Santorini eran oscuras, y tan profundas que los barcos no podían anclar allí, sino que se amarraban a enormes bidones flotantes situados a cierta distancia del acantilado y unidos al fondo del mar por gruesas cadenas.
En cambio, las aguas que contemplaba ahora tenían un tono verde claro, casi fosforescente, como si bajo las aguas palpitara un inmenso enjambre de luciérnagas. En aquella Atlántida anterior a la gran catástrofe, la bahía era mucho más somera, tanto que en algunos lugares se veían las rocas del fondo.
El volcán central estaba rodeado por pasarelas de madera sostenidas sobre pilotes, a modo de larguísimos palafitos. Desde la escasa altura de la Mariposa Lunar no se veía bien cuántas eran, pero el capitán le explicó a Kiru que las pasarelas eran dos y formaban otros tantos anillos que circundaban la isla. A su manera se trataba de ciudades alargadas, pues estaban sembradas de casas, almacenes, tenderetes y amarraderos.
– En esos dos anillos viven los extranjeros que comercian con la Atlántida, señora.
No tardaron en llegar al anillo de madera exterior. Sobre él se alzaban dos torres de madera en las que montaban guardia decenas de arqueros. Cuando la Mariposa Lunar se acercó, los vigilantes tendieron los arcos. Al oír el crujido de la madera al tensarse, Gabriel se preguntó qué pasaría si a alguno se le aflojaban los dedos y se le escapaba una flecha. Pero no sucedió.
Se veía un gran tráfico de barcas entre ambos anillos. Las que se dirigían al círculo central llevaban ovejas y cabritos, aves enjauladas, grandes ánforas que debían de contener vino o aceite, retales de tejidos de colores y espuertas de mimbre llenas de grano, frutas y verduras. Y también baúles cerrados con cadenas.
– En ellos se guardan los productos más valiosos -explicó el capitán, y añadió como en un recitado-: Perfumes, marfil, vajillas de vidrio, lingotes de cobre y estaño, gemas y joyas de plata y de oro.
La mayoría de las barcas volvían vacías del interior, lo que hizo sospechar a Gabriel que la economía de la Atlántida era más bien parásita.
– Aquí se reciben las mercancías del resto de las tierras -corroboró el capitán, cuyo tono implicaba «sin entregar nada a cambio».
Gabriel no dejaba de preguntarse en qué se basaba el poder de la Atlántida. Sin duda, no en su superioridad militar. Si los soldados que llevaban a bordo eran mercenarios griegos, significaba que los habitantes de la Atlántida no eran muy aficionados a empuñar las armas.
Todas las naves de la comitiva se quedaron en el segundo anillo. Ya sola, la Mariposa Lunar atravesó el último foso, llegó a la isla central y atracó en un muelle de madera.
Junto al muelle había una pequeña explanada de cenizas grises. Teniendo en cuenta la flotilla que había escoltado a Kiru hasta la Atlántida, Gabriel esperaba un comité de recepción más numeroso. Sin embargo, sólo había tres mujeres, y junto a ellas una litera cargada por cuatro jóvenes con los cuerpos depilados y untados de aceite.
– Ha sido un honor traerte hasta la bendita Atlántida, señora -se despidió el capitán con una reverencia servil-. Que tu vida aquí sea próspera y feliz.
Con Kiru bajaron de la nave los seis mercenarios tuertos, que en ningún momento le dirigieron la palabra. Kiru caminó por una alfombra azul que llevaba hasta la litera. Pero antes de que subiera, se acercó a ella una mujer cuyo aspecto le sorprendió. Sus ojos eran de un azul casi transparente y sus cabellos amarillos como el heno en verano.
«¿Una esclava traída del norte?», se preguntó Gabriel.
La mujer rubia hizo una reverencia.
– Bienvenida a Atlántida, mi señora Kiru. Soy Nun, y desde ahora mis ojos son tus ojos, mi boca es tu boca y mis manos son tus manos.
Kiru levantó la mirada. La ladera subía en una pendiente muy empinada, y la cima estaba a tal altura que para verla tuvo que torcer el cuello hasta que le dolió.
Para salvar aquel desnivel, la calle principal de la ciudad subía en zigzag. Aquella ancha avenida estaba rodeada de edificios, tan apretados que apenas quedaba sitio entre ellos para angostos callejones. Gabriel trató de contar las revueltas del zigzag, pero se perdió. ¿Siete, ocho, nueve? ¿Tal vez más? Lo cierto es que la ciudad era grande, mucho más de lo que Gabriel habría esperado para una población de aquella época. Calculó, a ojo, que podía albergar a más de cuarenta mil habitantes: una Nueva York de la Edad de Bronce.
Aunque tuviera más kilómetros cuadrados que en el siglo xxi, la isla no podía sustentar tantas bocas. Gabriel comprendió que la Atlántida era un auténtico imperio que necesitaba de sus colonias sometidas para recibir alimentos.
– Debemos subir allí arriba, señora, a la ciudadela sagrada -dijo Nun.
Las edificaciones se interrumpían a cierta altura. Más.illa se extendía un gran espacio de roca y ceniza, la ladera desnuda. Pero después volvían a divisarse casas y templos que, a juzgar por los reflejos, estaban adornados con láminas de metal o piedras muy pulimentadas.
Sobre aquellos edificios descollaba una construcción que C iabriel no habría esperado ver en el Egeo. Se trataba de una pirámide escalonada, un zigurat o teocali o como demonios quisieran llamarlo los expertos. Por comparación con las casas que la rodeaban, Gabriel calculó que debía medir cerca de treinta metros. Considerando la pendiente sobre la que se elevaba, supuso que su cara norte, que no alcanzaba a ver desde allí, se fundía prácticamente con la empinada ladera del volcán.
– Ésa es la mansión de la suprema Isashara y del supremo Minos. Ellos te esperan con impaciencia, señora -informó Nun.
Kiru tenía la vista muy aguda, algo que agradecía Gabriel. Gracias a eso, pudo contar en la pirámide siete terrazas de piedra gris unidas por una escalera roja. Sobre la última terraza había un templete, y coronándolo otra estructura que, según había estudiado Gabriel, suponía un imposible arquitectónico en la cultura minoica.
Una cúpula metálica.
«Debes ir a la montaña de fuego y soñar los sueños de la Madre Tierra bajo la cúpula de oro de la Atlántida», había dicho la madre de Kiru. Ahora ella estaba pisando el volcán y tenía ante sus ojos la cúpula. Alumbrada por los rayos del sol que empezaba a declinar, más parecía de sangre.
«Sangre», pensó Gabriel, y sin saber por qué sintió un estremecimiento mental.
– Sube a la litera, señora -dijo Nun, en tono suave-. El camino hasta la cúpula es largo y tedioso.
– ¿Por qué Kiru no puede subir andando? -preguntó Kiru, en tono caprichoso.
– Seguro que notas cómo el suelo se tambalea bajo tus pies.
– Así es. Toda esta isla se mueve. ¿Es que la Atlántida no tiene raíces en el suelo?
Nun esbozó una sonrisa que reprimió enseguida.
– Las raíces más firmes del mundo, mi señora. Éste es el ombligo de la Tierra, el lugar donde la suprema Isashara, con la ayuda del supremo Minos, se une con la Gran Madre y la convence para hacer su voluntad.
– Entonces ¿por qué se mueve a los lados como un barco?
– Porque acabas de bajarte de un barco, mi señora. El mar es muy posesivo, señora. Aunque ya hayas atravesado sus aguas, él seguirá tirando de tus piernas durante un rato para marearte y recordarte su poder. Por eso es mejor que subas a la litera.
Kiru dejó de resistirse y subió al palanquín. Cuando los porteadores la levantaron, hubo un instante de ingravidez en que se le revolvió el estómago, pero aguantó sin vomitar.
La pequeña comitiva se puso en marcha, escoltada por los seis soldados tuertos, que golpeaban el suelo con las tonteras de sus lanzas y daban voces para abrirse paso. La avenida estaba pavimentada con losas de piedra y tenía roderas para los carromatos. De ella salían atajos perpendiculares, angostos callejones con escalones tallados en la propia roca volcánica que subían entre las casas. Sin duda, los habitantes de la Atlántida debían desarrollar buenas pantorrillas y mejores glúteos a fuerza de recorrer esas cuestas todos los días.
Gracias a que la litera no tenía cortinas, Kiru podía mirar a los lados y brindar a Gabriel vistas de la ciudad, que procuraba absorberlo todo en su memoria. «¡Estoy en la Atlántida!», se repetía.
La mayoría de las casas tenían dos o tres pisos, y algunas hasta cuatro. Construidas a diversas alturas y adaptadas a los desniveles del suelo, formaban una suerte de laberinto tridimensional muy agradable a la vista. El efecto se veía reforzado por las vivas pinturas de las paredes, rojas, blancas, amarillas y azules.
En las puertas, terrazas y balcones había muchos vecinos que presenciaban con curiosidad aquella reducida procesión. También se veían cabras y ovejas, algunas en pequeños hatos y otras sueltas a su aire, y bueyes que tiraban de pesados carretones calle arriba o los frenaban avenida abajo. Al paso de la litera de Kiru, los arrieros los apartaban a los lados. Entre las casas crecían olivos, higueras y almendros que a mediodía debían brindar sombra. Ahora que caía la tarde, los rayos del sol se colaban bajo las ramas y hacían guiñar los ojos a los transeúntes que se habían detenido para contemplar el paso de Kiru.
– ¿Por qué miran tanto a Kiru? -preguntó Kiru, molesta.
– Eres una inmortal entre los inmortales, señora -respondió Nun-. Todos te respetan y admiran.
Pese a lo que decía la mujer rubia, Gabriel observaba más muestras de temor al paso de la litera que de auténtica reverencia. Empezaba a sospechar que la clave del poder de la Atlántida estaba relacionada con la propia naturaleza de aquellos supuestos inmortales, y que esa naturaleza ocultaba un sombrío secreto.
* * * * *
Subieron durante largo rato por el paseo central, y en cada giro de la avenida el mar quedaba más abajo y la pirámide y la cúpula se acercaban más. Cuando cayó el sol, se encendieron antorchas en las calles y en los terrados de las casas, y también en los anillos que rodeaban la isla central. La luna no tardó en salir sobre el mar. Al ver su faz casi redonda, Gabriel pensó que a la noche siguiente habría plenilunio.
Habían llegado al final de la ciudad inferior. Más allá se extendía el yermo que conducía hasta la ciudadela y la pirámide. En aquel erial sembrado de cenizas el camino seguía zigzagueando, pero ahora no se veía rodeado de casas, sino de pequeñas pilas de piedras negras. Las pilas estaban dispuestas muy juntas, apenas separadas entre sí por un metro.
Y sobre cada una de ellas descansaba una calavera.
– Aquí descansaremos antes de subir a la ciudadela sagrada -informó Nun.
Entraron en una casa de dos pisos, la última antes del descampado. Allí Kiru pudo descargar su vejiga en un pequeño retrete, tan limpio y perfumado como el de un hotel de cinco estrellas. Después la condujeron a una estancia iluminada con cientos de velas, donde había una gran bañera de piedra que recibía agua de dos caños que salían de la pared. De uno brotaba agua fría y del otro caliente, que sin duda provenía del corazón de la montana.
Para Gabriel fue una experiencia un tanto turbadora que otras mujeres le(la) desnudaran y lavaran, y que al terminar le ungieran todo el cuerpo con aceite. Después de bañar a Kiru, le dieron ropas limpias, perfumadas y planchadas con piedras calientes. También le dieron de beber vino con canela, y trozos de cordero lechal muy especiados a la brasa sobre obleas de pan.
A Gabriel le sorprendía la aparente falta de curiosidad de Kiru. Pero mientras cenaba a la luz de antorchas de resina, rodeada por criadas silenciosas e inmóviles, Kiru se decidió por fin a hacer preguntas.
– ¿Por qué han hecho venir a Kiru desde Widina?
– Porque éste es tu lugar, mi señora Kiru -respondió Nun.
– ¿Cómo puede ser su lugar si Kiru no lo recuerda? Como siempre, Kiru se sentía confusa sobre sus propias memorias.
– Te ruego que aceptes mis palabras. Éste es tu lugar. Tú perteneces a la Atlántida. Es tu destino.
– ¿Por qué?
– Por favor, mi señora, ten paciencia. Más adelante conocerás las respuestas.
Kiru estaba cansada, y el mareo que sentía después de desembarcar no había desaparecido. De hecho, la cabeza empezaba a darle vueltas. «Será culpa del vino con canela», pensó Gabriel.
Como fuere, Kiru no se encontraba de buen humor.
– Responde a las preguntas de Kiru ahora.
Su tono era imperioso. Al parecer, consideraba que, ya que era una «inmortal entre los inmortales», se le debía obediencia.
Pero hubo algo más, una sensación que Gabriel no había compartido con ella hasta entonces.
Primero fue una especie de tirón que partió de su nuca o algún pimío cercano, como si se le hubiera contraído un músculo cuya existencia desconocía Gabriel. ¿O aquello había ocurrido dentro de su cráneo? La sensación se extendió por sus venas a modo de fluido, como si le hubieran inyectado una sustancia cálida para hacerle una radiografía.
Las sirvientas que rodeaban a Nun retrocedieron con muestras evidentes de temor y algunas se arrodillaron. Nun se mordió los labios y abatió la mirada. Era obvio que también estaba asustada, porque le temblaban las manos, pero intentaba controlarse.
«Ese temor proviene de mí», pensó Gabriel. De Kiru, se corrigió automáticamente.
– Eres una de las bienaventuradas, mi señora, y no tengo más remedio que contestarte. Pero te ruego que no les digas a los supremos Minos e Isashara nada de lo que yo te cuente, pues tengo miedo al castigo.
Lo que Kiru diga es asunto suyo. Gabriel leyó aquel pensamiento que pasó por la mente de Kiru como un relámpago. Pero ella misma se arrepintió de una réplica tan arrogante y dijo:
– Kiru no les dirá nada. Habla, Nun. ¿Por qué han hecho venir a Kiru a la Atlántida?
Nun contestó sin mirarla a los ojos.
– La estirpe de los inmortales antes era más numerosa, mi señora. Tú…
– Habla de esa estirpe.
Nun miró a ambos lados.
– Deja que salgan ellas, por favor. No debo hablar ante otros oídos.
Kiru, que se había acostumbrado rápido a su nueva autoridad, hizo un gesto con la mano, y las criadas salieron.
– Mi señora Kiru, antes, al principio de los tiempos, gobernó aquí Atlas, el Primer Nacido, el Padre de Todos, el Odiado. Atlas engendró hijos de su esposa, la Primera Nacida: cinco parejas de mellizos. Puesto que no quería que le arrebataran el poder, los encerró en una isla desierta, donde los Segundos Nacidos tuvieron que devorar a sus propios hijos para sobrevivir.
»Pero ellos lograron escapar de la isla, vinieron aquí y derrotaron a su padre, tal como éste había temido. Desde entonces Isashara y Minos lo someten a castigo eterno.
– ¿Sólo ellos dos? ¿No habías dicho que Atlas y su esposa concibieron a cinco parejas de mellizos inmortales?
Nun se frotó las manos, nerviosa.
– No puedo…
– Mira a Kiru a los ojos y habla. Nun levantó la mirada.
– Por favor, vuelvo a suplicarte que no digas nada, mi señora. La verdad es que el supremo Minos y la suprema Isashara no desean compartir su poder. Hace tiempo que sus ocho hermanos dejaron de existir.
Nun le rellenó la copa de vino y Kiru dio un largo trago. «No lo hagas», pensó "Gabriel, que empezaba a sospechar algo raro. Pero Kiru no le escuchó, obviamente.
– ¿Cómo pudieron dejar de existir si son inmortales?
– El poder de Isashara y de Minos escapa de mi comprensión, señora. Pero tengo entendido que ni los inmortales pueden sobrevivir cuando los decapitan o queman sus cuerpos.
Las luces de las antorchas y las lámparas de aceite se veían cada vez más borrosas, como duendes bailando en el aire.
– ¿Por qué han hecho venir a Kiru? -insistió Kiru, luchando contra el vértigo que la invadía.
– Ya te lo he dicho, señora. Éste es tu lugar. Tú perteneces a la estirpe de los inmortales.
– Kiru no lo entiende. Kiru no los conoce.
«O no los recuerdas», pensó Gabriel.
– Los supremos Minos e Isashara no quieren procrear entre sí, pues el mundo no es lo bastante grande para más inmortales.
Gabriel observó con preocupación que Nun se mostraba cada vez más sincera y menos temerosa, como si el extraño poder de dominio de Kiru ya no la inquietara apenas.
– Tú, mi señora, has de ser una hija perdida del gran Minos, que a veces se disfraza de mortal y abandona de incógnito la Atlántida para recorrer el Gran Azul y comprobar que se cumplen sus leyes.
– Entonces… si es el padre de Kiru… ¿la ha traído para que viva con él?
Kiru notaba la lengua cada vez más pastosa y los ojos más pesados. Las luces se habían convertido en remolinos y el rostro de Nun en un borrón.
– No, mi señora -contestó Nun con cierta tristeza-. Para que vivas, no.
Los ojos de Kiru se cerraron. Un segundo después, su cabeza chocó contra la mesa de madera.
* * * * *
En la siguiente imagen seguía siendo de noche. Kiru viajaba en la litera, pero ahora llevaba las manos atadas a la espalda. Además sentía un extraño torpor en el cuerpo, una parálisis que embotaba sus sensaciones y que apenas le permitía mover las puntas de los pies.
«Sí, te han drogado», pensó Gabriel. Le hubiera gustado añadir «te avisé», pero el canal mental entre él y Kiru era claramente unidireccional.
La comitiva, precedida siempre por los seis mercenarios, marchaba por el camino que ascendía culebreando la ladera yerma. Las pisadas crujían sobre la ceniza. La noche era tan clara que los cráneos humanos que festoneaban el sendero parecían brillar bajo la luz de la luna.
«Esto es intolerable», pensó Kiru. Pero cuando quiso expresar su protesta en voz alta, comprobó que de su boca sólo brotaban ruidos ininteligibles.
– Lo siento, mi señora -se disculpó Nun, que caminaba al lado del palanquín-. Te he pedido que no hables, pero no podía arriesgarme.
Kiru tanteó con la lengua y comprobó que tenía los labios unidos por hilos de bramante.
Le habían cosido la boca.
Kiru comprendió algo que ya había sospechado Gabriel antes que ella. Los gobernantes de la Atlántida no la habían hecho venir para compartir con ella la inmortalidad.
Ese fue el último pensamiento de su visión. Gabriel…
Capítulo 39
Clínica Gilgamesh. Madrid.
… abrió los ojos y pensó que alguien le había pateado la cabeza. Le escocía el cuero cabelludo y lo veía todo tan borroso como si buceara en una piscina llena de cloro. Las pulsaciones se le habían desbocado y sentía un agudo dolor encima de los riñones.
Lo último que recordaba era el rostro de una mujer rubia y unas pirámides construidas sobre la ladera de un volcán.
Sin embargo, lo que tenía ahora delante de los ojos le resultaba irreconocible. Durante unos segundos, a Gabriel se le antojó que le habían puesto delante un cartel de neón de colores, rodeado por los rasgos demoníacos de una cara deforme.
Unas garras lo aferraron por la camiseta y tiraron de él para ponerlo de pie. Al enderezarse, Gabriel se encontró por encima de aquel rostro e intentó enfocar los ojos en el primer plano.
Lo que había creído un cartel de neón eran dientes. Postizos, perfectos y transparentes. Dentro de ellos corrían luces, como angulas de colores culebreando en un vivero. El dueño de aquella dentadura tenía la nariz en forma de porra, los ojos oscuros y tan juntos que parecían bizcos y el pelo engominado y tirante. Aunque no era un semblante tan grotesco como le había parecido de sopetón, no podía decirse que resultase tranquilizador.
«Chuloputas», fue la primera descripción que se le vino a Gabriel a la cabeza.
– Estabas hablando en sueños. ¿Qué has soñado?
La voz era tan desagradable como el rostro, o tal vez a Gabriel se lo parecía así por el dolor que le martilleaba las sienes.
Soñar.
Con una fuerza que sorprendió a Gabriel, el tipo de los dientes psicodélicos lo arrojó sobre la cama. Gabriel trató de detenerse con las manos, pero se topó con el muslo de la anciana que dormía en ella, resbaló y acabó golpeándola con la frente en la tripa. La mujer ni se inmutó.
Se corrigió. Aquella anciana no dormía. Estaba en un estado parecido a un coma. Era Milagros Romero, la enferma de Alzheimer cuyo cerebro demenciado, por alguna razón incomprensible, emitía vivencias de la Atlántida que Gabriel captaba como un receptor.
«No», se dio cuenta de repente, interpretando las imágenes de aquel sueño que no era sueño. No era exactamente como él y Celeste habían imaginado al principio. La explicación era otra, aún más inverosímil.
Pero también comprendió que no debía revelarla.
Junto a Milagros había una especie de araña negra y blanca: el prototipo del Morpheus.
Terminó de recordarlo todo. Era jueves y estaba en la clínica Gilgamesh.
Ahora se explicaba el escozor de su cuero cabelludo. El tipo de los dientes de luces debía haberle arrancado el Morpheus de un tirón. También entendía la repentina jaqueca y el dolor en todos sus músculos. Había salido de golpe de las profundidades de la fase delta como un buceador que ascendiera doscientos metros sin someterse a descompresión.
Unas manos lo agarraron por la camiseta y lo levantaron de la cama. Durante un instante creyó que se trataba del tipo de los dientes de cristal, pero no era así. Quien fuera, tenía tanta fuerza que lo manejaba como un guiñapo.
Ahora que la vista se le había aclarado, Gabriel comprobó que la habitación se había llenado de visitantes. Estaba Chuloputas, mirándolo de frente con cara de pocos amigos.
Llevaba un traje caro y bien cortado, y sin embargo no dejaba de parecer un proxeneta de película.
Junto a la puerta de la habitación había otro individuo vestido con un traje gris y con el cabello teñido de mechas blancas. Se le veía gordo, pero no fofo: daba la impresión de que, si alguien le golpeaba con un bate en la panza, zona$ría como un enorme timbal.
El gordo, que llevaba la chaqueta abierta, no se molestó en mirar a Gabriel. Estaba vigilando a Herman, que se encontraba en la pared opuesta, junto a la cabecera de la cama donde dormía o descansaba la mendiga del ácido. Herman, por su parte, le devolvía al gordo una mirada igual de hosca, pero no hacía ademán de moverse.
«Debe de estar esperando el momento oportuno», pensó Gabriel, confiando en el adiestramiento en hapkido de su amigo y, sobre todo, en su agresividad innata.
Entre Gabriel y la puerta había otra persona. Una mujer pelirroja, de unos treinta años. Llevaba una chaqueta negra y una falda blanca bastante corta que dejaba ver unas pantorrillas bien torneadas.
Y, por último, estaba el tipo que lo sujetaba por los codos, tirándole de los brazos hacia atrás, invisible por el momento. Gabriel trató de zafarse de él, pero el ch.p. le agarró del cuello, apretando lo justo para causarle dolor sin cortarle la respiración.
– Mejor será que te estés quieto. Te puedes hacer daño. Tu amigo el gordo nos ha dicho que ese aparato sirve para soñar. -Para sorpresa de Gabriel, Herman no protestó ante el comentario acerca de su sobrepeso-. ¿Qué estabas soñando?
– ¿Es que he dejado de soñar? Al ver tu careto pensé que seguía dentro de una pesadilla.
El ch.p. sonrió, en una mueca tan exagerada que sus dientes parecieron chisporrotear. Aunque era cinco o seis centímetros más bajo que Gabriel, por la forma en que la ropa se le ceñía a los pectorales saltaba a la vista que tenía músculos bien trabajados.
– ¿Has visto El padrino?
Gabriel tragó saliva y pensó, demasiado tarde, que podía haberse ahorrado el chiste malo. El ch.p. se frotó los nudillos de la mano derecha, mientras el otro matón juntaba con más fuerza los codos de Gabriel. A éste le vino en un fogonazo la imagen de Al Pacino con la mandíbula rota tras recibir el brutal puñetazo del capitán de policía.
Pero el ch.p., pese a sus palabras, no debía haber visto la película, porque el puñetazo se lo descargó en la boca del estómago.
El golpe pilló desprevenido a Gabriel, que no tuvo tiempo de contraer los abdominales. Primero sintió un dolor penetrante que le hizo resoplar con violencia. Luego se arrepintió de haber expulsado aquel aire, porque se dio cuenta de que era incapaz de absorber más.
Las piernas le fallaron. El tipo que le sujetaba hasta ahora le soltó. Gabriel cayó de rodillas, intentando respirar. El dolor crecía por momentos. Tuvo que tumbarse en el suelo y doblarse como una alcayata para conseguir al menos una pequeña bocanada de aire.
Desde el suelo, vio cómo los tacones de la pelirroja se acercaban un par de pasos.
– Soy Julia Gómez Romero, sobrina segunda de Milagros Romero.
Gabriel levantó la mirada. En otras circunstancias, le habría parecido atractiva. Pero ahora la única palabra que se le vino a la cabeza fue «arpía».
– Vengo a hacerme cargo de mi tía, visto que en este centro la someten a maltratos.
Gabriel se sentó en el suelo. Aún no se sentía capaz de ponerse en pie.
– ¿Y usted habla de maltratos? -jadeó-. Mis abogados se pondrán en contacto con usted para pedirle una indemnización por esta agresión gratuita.
La pelirroja soltó una carcajada desdeñosa.
– «Gratuita», señor Espada. Usted lo ha dicho bien. Conocemos sus finanzas, y el único abogado que puede permitirse es el de oficio. Yo sí soy abogada -dijo la mujer, Sacando una tarjeta de visita que le enseñó a Gabriel de lejos-. Y pienso denunciarle por someter a mi tía a experimentos que violan sus derechos constitucionales.
– ¿De qué demonios está hablando? Ni siquiera le he puesto un dedo encima a su tía. Sólo estaba probando el inductor del sueño que su amigo me ha arrancado a lo bestia. Algo que ha podido producirme daños mentales irreversibles, y que añadiré a mi demanda.
– Usted no va a demandar a nadie, y lo sabe.
Gabriel miró a Herman. Llevaba un rato esperando que soltara hiciera o dijera algo. Pero su amigo tenía los labios apretados, y no hacía más que mirar de reojo al gordo de la puerta.
«¿Cuándo demonios piensa utilizar su puñetero hapkido?», se preguntó Gabriel. Después giró el cuello para mirar al tipo que lo había sujetado por los codos y al que hasta ahora no había podido ver. Unos músculos de culturista le abombaban la chaqueta, tenía el cráneo afeitado y una nuca con un morrillo en el que se podría romper un tablón.
Suspiró. Poco a poco, sus pulmones volvían a recibir aire. Puesto que no podía confiar en las artes marciales de Herman para salir del apuro, tendría que arreglárselas solo. Al menos, mientras siguieran pensando en Milagros, la abogada y sus tres matones se fijarían en la persona equivocada.
– Está bien -le dijo a la pelirroja-. Pongamos que lo arreglamos todo por las buenas, sin pleitos. Pero ¿qué experimento cree usted que llevaba a cabo con su tía?
– Eso nos lo tiene que explicar usted.
– Ni siquiera le he puesto la mano encima. Esos tubos que lleva puestos son los normales: sondas, suero, qué sé yo. Como amantísima sobrina suya, sabrá usted que su tía está en las últimas fases del Alzheimer.
– Este tío es un bocazas -dijo el ch.p.-. Lo que no sabe es que los bocazas también se mueren.
Gabriel lo miró de reojo. Sospechaba que aquel tipo no poseía un CI demasiado elevado, pero la experiencia reciente le hacía sentir un gran respeto por su zurda.
La «sobrina» de Milagros hizo un gesto con la mano para contener a su lacayo.
– Por desgracia, he conocido demasiado tarde el estado de mi tía. Al menos haré lo que esté en mi mano para que viva sus últimos días con la dignidad que se merece.
– No creo que encuentre un sitio donde esté mejor atendida que aquí -dijo Gabriel.
En realidad, se estaba oponiendo a la abogada por disimular. Cuanto antes se llevaran a Milagros, mejor.
– Aquí atentan contra su dignidad. Usted estaba atentando contra su dignidad hace un momento.
– ¡Pero si no la he tocado!
– Le estaba usted leyendo la mente a mi tía.
– ¿Leyéndole la mente? ¡Eso es ciencia ficción!
La abogada le hizo una seña al ch.p. Este se movió con tal rapidez que Gabriel ni vio venir la patada. La recibió en plena mejilla, pero casi se hizo más daño al caer de lado y golpearse en la sien con las baldosas.
Cuando quiso levantarse, el calvo del morrillo de toro le plantó el pie en la cara y apretó. Gabriel pensó que si hacía suficiente fuerza podría zafarse, pero eso sólo serviría para llevarse más golpes. «Estos animales son capaces de matarme», pensó. De momento, más le convenía quedarse quieto.
La abogada se acuclilló junto a él, girando pudorosamente las rodillas para no mostrarle lo que había debajo de la falda.
– ¿Qué ha visto en la mente de mi tía, señor Espada?
– ¡Nada! ¿Cómo iba a verlo? La telepatía no existe.
La presión del zapato en su mejilla aumentó. Sin querer, Gabriel se había mordido el interior del carrillo entre las muelas. Ahora ya no podía separarlas, y notó el sabor metálico de su propia sangre.
«Maldito Herman, haz algo de una puta vez», pensó.
– Señor Espada, me está haciendo perder el tiempo -dijo la abogada-. Sus respuestas dejaron de hacerme gracia hace cinco minutos.
– No pretendía hacerle gracia. No soy su chimpancé.
El gesto de la abogada cambió. Fue como si alguien hubiera cortado los cables que sostenían sus rasgos. Su rostro, desprovisto de toda expresión, presagiaba una amenaza mayor que los puños de los matones.
– Hablemos claro. ¿Es cierto que ha visto en la mente de mi tía algo relacionado con la Atlántida?
¿Cómo lo sabía? Gabriel sólo se lo había contado a Valbuena y a Herman. ¿Quién lo había traicionado?
– La Atlántida no existe -articuló a duras penas.
El pie apretó aún más. Gabriel apenas podía abrir el ojo izquierdo.
– ¿Qué sabe usted de Kiru?
«Sé quién es, pero no te lo voy a decir», pensó Gabriel. Aunque él mismo se preguntó cuántos golpes más aguantaría antes de confesarlo.
La respuesta le llegó enseguida. El ch.p. le dio una patada en el vientre. Gabriel se encogió para protegerse de la siguiente, pero en ese momento el calvo le quitó el pie de la cara, sólo para tomar impulso y clavárselo en la espalda.
– ¡Herman! ¡Haz algo! -gritó Gabriel.
De las patadas del ch.p. consiguió protegerse mal que bien, aunque una de ellas le dio con tal violencia que, al intentar detenerla, su propia mano le golpeó con fuerza en la nariz. Pero los punterazos del matón que tenía detrás eran como coces de mula. «Me va a romper una costilla», pensó. Eso, si no le partía antes la columna y lo dejaba inválido.
– ¿Qué está pasando aquí?
Los golpes cesaron. Durante unos segundos, Gabriel siguió encogido en el suelo con los ojos cerrados. Luego comprendió que debía aprovechar el momento para ponerse de pie y no seguir a merced de sus agresores. Se levantó a duras penas, sintiéndose como un cajón de platos de cristal arrojado desde un tercer piso.
Celeste acababa de entrar en la habitación. Su bata blanca y su tarjeta de identificación debieron imponer algo de respeto a los matones, porque se apartaron de Gabriel, y el que montaba guardia en la puerta retrocedió un par de pasos.
– Soy Julia Gómez Romero, sobrina segunda de Milagros Romero -dijo la abogada, exactamente en el mismo tono con que se había presentado a Gabriel, como si fuera una locución-. He venido para llevármela.
Sin esperar la respuesta de Celeste, el ch.p. y el calvo le quitaron a la anciana los electrodos que monitorizaban sus ondas cerebrales. Después la levantaron sin miramientos y la sentaron en la silla de ruedas que había junto a la puerta del baño. Milagros pareció despertarse con aquellos tejemanejes, pero tan sólo emitió un leve gruñido y dejó caer la barbilla sobre el pecho.
– ¡Pero eso es imposible! -objetó Celeste-. Esta mujer necesita cuidados que sólo se le pueden ofrecer aquí.
Como respuesta, la abogada sacó de su bolso un papel impreso y se lo tendió a Celeste. Ésta se cambió la muleta al brazo izquierdo para coger el documento y lo examinó.
– Es un permiso firmado por la directora de la clínica- explicó la pelirroja-. Como verá, todo está en regla.
– Esto es de lo más irregular. Antes de que se vayan, hablaré de este asunto con la directora.
– Por mí, como si quiere hablar con ella de ese horrible tinte que lleva en el pelo. Nosotros nos vamos.
El matón calvo ya empujaba la silla de ruedas hacia la puerta, mientras el ch.p. arrastraba tras ella el gotero. Al pasar al lado de Gabriel, le sonrió con una mueca lobuna, luciendo sus dientes de cristal. Corroborando aquella amenaza muda, la abogada se volvió hacia Gabriel antes de salir por la puerta.
– Señor Espada, pronto nos pondremos en contacto con usted para ultimar la conversación que hemos dejado pendiente.
Gabriel pensó en una réplica venenosa, pero se mordió la lengua. Las anteriores ocurrencias le habían costado varias contusiones. Cuanto antes salieran de la clínica aquellos indeseables, tanto mejor.
* * * * *
¿Cómo tiene la cara de meterse con mi tinte una individua que lleva el pelo de color zanahoria? -dijo Celeste en cuanto se cerró la puerta de la habitación.
Gabriel se dio cuenta de que le temblaban las piernas. Se sentó, o más bien se dejó caer, sobre la cama que un minuto antes ocupaba la anciana. Después se palpó bajo el brazo derecho, después en la escápula izquierda y también en una rodilla. Finalmente renunció. Para tocarse en todos los sitios donde le dolía habría necesitado más brazos que un pulpo.
Celeste se acercó a él, clavando la muleta en el suelo con rabia.
– ¿Qué ha pasado aquí?
Como respuesta, Gabriel se volvió hacia Herman.
– Pregúntale a ése, que no se ha perdido una coma de lo que pasaba. Sin mover un dedo, eso sí.
– No podía hacer nada -respondió Herman en un tono suave muy poco frecuente en él.
– ¿Cómo que no? Pero ¿tú has visto la paliza que me han dado?
– No podía hacer nada.
– ¿Para qué te vale tanto hapkido y tanta leche? ¿Para pegar a los camareros y que nos echen de los bares?
Herman puso los ojos en blanco.
– No siempre se puede recurrir a las artes marciales.
– ¡Ah, claro! Deberían haberme pegado una somanta dentro de una cabina telefónica o en un coche hundido en el Manzanares. Seguro que así me habrías echado un cable.
– ¡Tenían una pistola, coño! ¡El de las mechas llevaba una puta pistola debajo de la chaqueta y me tenía enfilado todo el rato!
Gabriel comprendió la pose del matón gordo que estaba en la puerta con la chaqueta entreabierta. Aun así, no estaba dispuesto a rendirse.
– Me estás vacilando. ¿Cómo han podido entrar con una pistola en un sitio que tiene un vigilante jurado en la puerta?
Herman se encogió de hombros.
– Yo qué sé. Lo mismo era un arma fabricada en fibra de carbono.
– Aquí no tenemos detector de metales -dijo Celeste, mientras levantaba la camiseta de Gabriel para examinarle las contusiones-. A nadie se le pasa por la cabeza que alguien entre en este sitio para llevarse a una anciana a punta de pistola. Esto es una clínica de investigación geriátrica, no un laboratorio secreto del ejército. ¿Te duele aquí?
– ¡Auu! Pregúntame mejor dónde no me duele.
Gabriel apartó las manos de Celeste y se colocó la camiseta.
– Tengo que comprobar si te han roto una costilla. Aunque creas que no te…
– Ahora no tenemos tiempo, Celeste.
Gabriel se acercó a la otra cama, donde reposaba la mendiga a la que le habían quemado la cara con ácido. La máscara blanca que cubría su rostro le daba cierto aire de fantasma de la ópera. Por lo que le había explicado Celeste, en la cara interior de aquella máscara había un mecanismo inteligente que administraba un tratamiento de neopiel para curar las heridas.
Gabriel levantó la cabeza de la mujer para desabrochar los cierres que le sujetaban la careta a la nuca.
– ¿Que estás haciendo? -dijo Celeste.
Gabriel interpuso su propio trasero para impedir que ella le agarrara los brazos. Cuando Celeste le agarró por la cintura y tiró de él, sintió un ramalazo de dolor, pero no se movió.
– Déjame.
– ¡No se le puede retirar la máscara hasta dentro de tres días!
Haciendo eco a Celeste, una vocecilla interior le salmodio: «Estás loco, estás loco». Al empezar su maniobra, Gabriel estaba convencido de lo que hacía. Pero cuando levantó la careta, hubo un segundo aterrador en el que temió arrancar con ella jirones de piel y colgajos de carne ensangrentada.
El rostro de la mujer se hallaba intacto. Aunque Gabriel lo había visto en espejos de metal que deformaban ligeramente la imagen, aquellos labios carnosos, los pómulos altos y la nariz larga y de anchas aletas eran inconfundibles.
¡Kiru! ¡Kiru! ¡Despierta!
Ella abrió los ojos. Eran verdes y rasgados.
– Dios santo -musitó Celeste-. Cuando llegó aquí tenía la cara destrozada. Mira esto.
Celeste tecleó algo en su tableta y se la tendió a Gabriel, En la pantalla aparecía una fotografía frontal que acompañaba al historial de Kiru. Al verla, Gabriel se estremeció. La parte izquierda de los labios había desaparecido dejando al descubierto los dientes, la nariz había quedado reducida a la mitad, con las fosas abiertas como una grotesca calavera, y el ojo izquierdo era una masa ulcerada.
Aquellos daños sólo se podían reparar con cirugía. Incluso un trasplante de cara sólo habría conseguido otorgarle un aspecto menos espantoso. Pero Kiru parecía recién salida de una limpieza de cutis. Las únicas arrugas que se veían en aquel rostro ligeramente cobrizo eran los surcos que bajaban de las aletas de la nariz a las comisuras de los labios.
Si Gabriel albergaba alguna duda de que las visiones eran reales, aquel milagro las disipó.
– ¿Qué está pasando aquí? -preguntó Celeste.
– Es una historia complicada. Si te la cuento en voz alta, no sé si yo mismo me la creeré.
– Pues inténtalo.
Kiru sonrió a Gabriel. Su sonrisa era como la de un bebé que ve por primera vez a un desconocido que le cae bien: un puro gesto de agrado, sin más connotaciones, sin las segundas intenciones que suelen ocultarse en las sonrisas de los adultos.
– ¿Hablas español? -le preguntó Gabriel.
– ¿Y por qué no iba a hablarlo? -dijo Herman.
– Dejadme a mí, no la aturdáis. ¿Entiendes lo que digo, Kiru?
Ella frunció el ceño.
– Kiru te entiende. Kiru entiende lo que tú dices.
Había contestado en español, pero su acento estaba teñido de un deje extraño que no se parecía a ninguna lengua que Gabriel conociera.
Salvo, tal vez, a la que hablaban en la Atlántida.
Kiru sacó la mano de debajo de la sábana. Gabriel la reconoció al instante, pues durante las visiones había sido su propia mano. Tenía los dedos largos y finos, con las puntas casi afiladas.
Kiru extendió la mano y la acercó al rostro de Gabriel.
– Eres guapo -dijo con una mezcla de inocencia y deseo, como una niña que acaricia una muñeca en el estante de una tienda un segundo antes de decir: «Es para mí».
Herman soltó una carcajada.
– ¿Con esa boca que le da un mordisco a un cartón y saca un abanico? Vamos, no jodas.
La mano de Kiru se posó en la mejilla de Gabriel. Una corriente eléctrica unió los dedos de la mujer con algún lugar situado tras los ojos de Gabriel, como si el cerebro de éste se hubiera convertido en una lámpara de plasma.
La habitación se convirtió en un borrón y Gabriel volvió a hundirse en el pozo del tiempo.
Capítulo 40
La Atlántida.
Todo estaba oscuro.
Luego Gabriel empezó a distinguir algunas luces, muy vagas.
Su propia respiración -la de Kiru- rebotaba desde su nariz contra su rostro.
Comprendió que le habían tapado la cabeza con una capucha o un saco. Seguía teniendo las manos atadas a la espalda, pero ahora podía mover las piernas y ya no notaba aquel torpor que la paralizaba en la litera.
La contrapartida era que sentía un terrible dolor en la boca. Gabriel sospechaba que los labios de Kiru, cosidos con bramante, se le habían hinchado hasta parecer plátanos pegados a su rostro.
Estaba subiendo por una escalera muy empinada. A su lado oía pasos y gemidos, y también un canto monótono, una especie de ritual. Olía a resina quemada, a sudor, a miedo y a sangre, y también flotaba en el aire la fetidez a huevo podrido del volcán.
«Dominarlos. Dominarlos», se repetía Kiru. Gabriel se preguntó a qué se refería. Luego sintió la presión en la nuca y el calor en las venas, y comprendió que Kiru intentaba utilizar su poder para controlar a las personas que tenía a su alrededor. El problema era que no las veía ni podía dirigirse a ellas, de modo que actuaba a ciegas, disparando emociones contradictorias que sólo conseguían que el coro de gemidos que la rodeaban se redoblara o se convirtiera en risotadas destempladas.
– ¡Alto! -ordenó una voz masculina.
Sin saber muy bien por qué, tal vez porque tenía la cabeza tapada y la boca cosida y se sentía indefensa, Kiru obedeció la orden. El viento soplaba con fuerza. La única ropa que llevaba encima era la capucha. Aunque notaba el cuerpo resbaladizo, el aceite con que la habían untado no servía de gran protección contra el frío.
«La van a ejecutar», comprendió Gabriel.
Alguien le quitó la capucha.
Kiru parpadeó, desconcertada, y giró la cabeza a ambos lados. Gabriel aprovechó para captar todos los detalles posibles.
Comprendió enseguida que se encontraba en lo alto de la pirámide. Estaba, de hecho, en el último peldaño antes de llegar a la terraza donde se alzaba el templete que a su vez sustentaba la cúpula dorada. Aquella semiesfera perfecta parecía rielar bajo la luz de la luna llena, como si estuviera hecha de metal fundido contenido bajo una capa de cristal.
Detrás de ella, a lo largo de la escalera roja, había decenas de prisioneros desnudos, hombres y mujeres encapuchados y con las manos atadas a la espalda. Las llamas de las antorchas arrancaban reflejos cambiantes de sus pieles ungidas de aceite. A juzgar por la lozanía de sus cuerpos depilados, eran todos jóvenes. A ambos lados de la doble fila venían hombres armados con hachas y palos, que azuzaban a los prisioneros como a ovejas rezagadas.
Kiru volvió la mirada al frente. A unos pasos de ella había un altar, una especie de mesa de ceniza prensada y llena de manchas oscuras que sólo en algunas zonas conservaba su color blanco original. Un poco más allá se levantaba un estrado con un sitial en el que se sentaba una mujer, y a su lado había un hombre de pie, tocado con cuernos de toro.
«Ésos deben de ser Isashara y Minos», pensó Gabriel. Pero por el momento no pudo ver sus rostros, pues Kiru no tenía ojos más que para el altar. Algo lógico, considerando que iba a sufrir el mismo destino que la pareja que se acercaba al altar.
Junto a éste aguardaban un sacerdote y una sacerdotisa, vestidos tan sólo con taparrabos. Ambos tenían el cuerpo recubierto por una pintura oscura que se desprendía en costras. Sin dejar de entonar lúgubres cantos, cortaron las ligaduras de los dos jóvenes desnudos y les quitaron las capuchas.
Gabriel comprendió que habían destapado a Kiru antes de tiempo para que pudiese ver lo que la esperaba.
De modo que ése era su gran destino. ¿Soñar los sueños de la Madre Tierra bajo la cúpula de oro? No. Ser sacrificada delante de sus congéneres Minos o Isashara, para que éstos se cercioraran de que seguían siendo los únicos inmortales como ella.
Los oficiantes obligaron a los jóvenes a tenderse boca arriba sobre el altar, el sacerdote al varón y la sacerdotisa a la mujer. Siempre canturreando, ambos levantaron los brazos, empuñando los cuchillos de obsidiana con los que habían cortado las cuerdas.
¿Por qué las víctimas, que tenían las manos libres y veían perfectamente lo que las aguardaba, no se resistían ni intentaban huir? Tal vez, pensó Gabriel, las habían drogado antes. Pero la mirada de pavor con que contemplaban los puñales alzados sobre sus pechos no parecía propia de personas sedadas.
La razón no podía ser otra que Isashara y Minos estaban actuando sobre las víctimas con el mismo poder que Kiru había intentado utilizar en vano mientras subía por la escalera.
«¿Por qué no vuelve a hacerlo ahora?», pensó. Pero Kiru estaba tan absorta en lo que veía que la idea ni se le pasó por la cabeza.
Los cuchillos cayeron a la vez. El de la sacerdotisa se clavó entre los senos de la joven y el del sacerdote en el esternón del varón. Las víctimas gritaron al unísono, con un alarido tan penetrante como una broca de vidia taladrando ladrillo.
Kiru se estremeció, pese a que ya había visto muertes sangrientas en el ritual del toro. Gabriel se habría tapado los oídos de tener control sobre las manos, porque mientras los gritos de ambos jóvenes se convertían en gorgoteos y estertores, los cuchillos seguían escarbando en sus pechos entre crujidos de hueso astillado. Al mismo tiempo, los prisioneros que subían por la escalera empezaron a gemir y a llorar balanceándose sobre los pies, sabedores ya del destino que los aguardaba.
Ambos oficiantes metieron las manos en los pechos de los jóvenes, que ya habían dejado de moverse, y tras hurgar unos segundos sacaron los corazones, los levantaron sobre sus cabezas y se bañaron en el fluido que goteaba de ellos. Gabriel comprendió en qué consistía la pintura oscura que recubría sus cuerpos: sangre ya reseca de víctimas anteriores.
La cúpula zumbó. Kiru alzó la mirada hacia ella y comprobó que parte de su circunferencia se teñía de verde, como si sufriera una invasión de algas.
Los verdugos se acercaron a Isashara para ofrecerle los corazones. Ella extendió la mano sin llegar a cogerlos, otorgándoles su bendición.
Y fue entonces cuando las miradas de Kiru e Isashara se encontraron por fin.
– ¡Tú! -exclamó Isashara, tras unos segundos de duda-. Tú eres…
Gabriel podría haber dicho lo mismo. Porque la mujer sentada en el sitial y ataviada a la moda minoica, con una larga falda de volantes y un justillo abierto en el pecho, no era otra que…
Capítulo 41
Clínica Gilgamesh.
La visión se convirtió en una niebla blanca surcada por relámpagos rojos. Pero la imagen de Isashara-Sybil quedó flotando durante unos instantes, como la mancha verdosa que deja el sol en la retina cuando se cierran los ojos después de mirarlo directamente.
La habitación de la clínica volvió a materializarse ante los ojos de Gabriel, y en su mente se hizo el silencio. Kiru, que había retirado la mano, le miraba expectante.
Pero aquella sordina mental tardó apenas un instante en convertirse en un pitido interior. Un pinchazo como un chorro de hierro fundido taladró las cuencas de sus ojos y se extendió hasta su nuca. A su lado, la jaqueca que había sentido cuando le arrancaron el Morpheus era un hormigueo en el meñique.
Gabriel trató de sobreponerse al dolor y pensar. De algún modo, al tocar a Kiru se había conectado a un amplificador paranormal. En apenas un par de segundos -la caricia de ella no podía haber durado mucho más-, había recibido una visión equivalente a un largo rato de horror.
Aquella breve experiencia telepática había sido muchísimo más intensa que sus breves contactos mentales con Valbuena y con Iris. Era como comparar un viejo daguerrotipo en blanco y negro con una película en 3D proyectada sobre pantalla gigante.
De paso, lo que había visto en su mente explicaba algunas cosas.
Gabriel se volvió hacia Herman.
– Ya sé por qué han venido esos matones y la pelirroja.
– ¿Por qué?
– Sybil Kosmos está mezclada en esto.
Herman desvió la mirada hacia la izquierda, y luego se miró las uñas como si quisiera comprobar si las tenía sucias. Gabriel se dio cuenta al instante de que trataba de ocultarle algo.
– Tú ya lo sabías, ¿verdad?
– No tengo ni idea de qué me hablas -se defendió Herman.
– Sí que la tienes. ¿Qué ha pasado?
– Me gustaría saber de qué demonios estáis hablando -intervino Celeste.
Al oír su voz, Kiru la miró y frunció el ceño con desagrado, como si hubiera captado que existía o había existido algo entre Gabriel y ella. Celeste se apartó de la cama, pálida y con los ojos abiertos como platos. Gabriel, que estaba a su lado, notó que algo le rozaba el brazo, una especio de bruma helada que le hizo experimentar un intenso temor.
Un segundo después, Kiru volvió a mirarle sonriendo. La bruma gélida se desvaneció, pero en su lugar Gabriel notó una burbuja caliente que se expandía dentro de su vientre y bajaba hacia su entrepierna, ¡basta, Kiru! ¡No hagas eso!
Ella dejó de sonreír, y aquella incómoda excitación desapareció. Gabriel comprendió que, fuera por el vínculo que se había establecido durante las visiones o porque él le gustaba a Kiru, tenía cierto ascendiente sobre ella.
«Menos mal», pensó. Tal como había visto y sentido en los dos últimos trances, aquella mujer, al igual que Isashara y Minos, poseía poderes aterradores. Mejor que alguien los controlara.
Y al reparar en que era él quien tal vez pudiera controlarlos, creció en su interior la sensación de estar en el centro de la red de las Parcas, de ser el elegido para algo tan grande que lo superaba.
De adolescente, Gabriel había sido un fanático de Tolkien. Ahora recordó la frase de Gandalf a Frodo cuando éste se quejaba de su destino. «No depende de nosotros. Todo lo que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que nos han dado».
Ante los acontecimientos que se desenvolvían a su alrededor, Gabriel se sintió infinitamente más pequeño que el más pequeño de los hobbits, y su jaqueca se agudizó.
* * * * *
Kiru se incorporó en la cama, miró el gotero con expresión perpleja y se arrancó el tubo con la aguja. Al hacerlo, se le escapó un quejido de dolor. Después recogió con el dedo una gota de sangre del antebrazo y la chupó.
Gabriel se apretó la frente para mitigar el dolor y suspiró. Era hora de largarse de allí.
– Kiru, ¿puedes levantarte?
La pregunta era superflua, pues Kiru ya había apartado las sábanas y se estaba poniendo en pie. Gabriel se volvió hacia Celeste.
– ¿Podrías conseguirle ropa para sacarla de aquí?
– ¿Sacarla de aquí? ¿Tú te has vuelto loco del todo?
– Esta mujer es joven y está sana como una manzana. ¿Qué crees que pinta en una clínica de investigación geriátrica?
Celeste no supo muy bien qué contestar. Gabriel la agarró por el brazo, se acercó a ella y bajó la voz para sonar más convincente.
– Esos tipos no buscaban a Milagros. En realidad venían a por Kiru, pero se han confundido.
– No entiendo a qué te…
– ¡Escúchame! No tenemos mucho tiempo. Seguro que vuelven en cuanto se den cuenta de su error. Y ya has visto que no se andan con contemplaciones.
– Si vuelven, esta vez no me pillarán desprevenido -dijo Herman, cascándose los nudillos.
– ¿Por qué la buscan? -preguntó Celeste.
– Recuerda por qué vine aquí la primera vez. Me dijiste que una anciana demenciada soñaba en un idioma desconocido y hablaba de la Atlántida. En realidad no era ella quien lo hacía, sino Kiru.
– Explícate.
«Me sería más fácil explicarme si no me doliera tanto la cabeza», pensó Gabriel.
– La mente de Milagros es como una pizarra vacía por causa del Alzheimer. Por eso resulta tan fácil escribir en ella. Milagros sólo repetía en voz alta lo que recibía de la mente de Kiru.
– Estás hablando de… telepatía. Es la típica basura paranormal contra la que tú mismo has escrito.
– ¡Es la típica basura paranormal que he experimentado! Yo también he compartido esas visiones, Celeste. Al principio creí que procedían de Milagros. Pero durante la… sesión de hoy me di cuenta de que no podía ser ella.
– ¿Por qué?
– Porque las vivencias que he experimentado jamás podrían ser las de una anciana. Durante el sueño comprendí que la mujer que ha compartido conmigo su mente -dijo Gabriel, mirando de reojo a Kiru, que a su vez lo contemplaba a él embelesada- tenía que ser joven. Eternamente joven.
– Esto suena cada vez más absurdo.
– Pues tendrás que aceptarlo o pensar que ahora mismo todos estamos en un sueño, Celeste. Esta mujer a la que creíais una mendiga es el Santo Grial que andáis buscando en esta clínica.
Las pupilas de Celeste se dilataron. Gabriel se dio cuenta de que empezaba a vencer su incredulidad.
– ¿No lo entiendes? Sus tejidos se regeneran espontáneamente, reparando cualquier daño que sufra, por grave que sea. Para ella, envejecer es imposible.
Los tres miraron a Kiru. La joven no apartaba los ojos de Gabriel, al que volvió a sonreír.
– Eso es imposible -objetó Celeste en tono cada vez más débil-. Quieres decir que ella es… Es…
– Sí, eso es justo lo que quiero decir.
Gabriel hizo una pausa dramática, disfrutando del momento. Pocas veces en su vida había estado más convencido de lo que decía.
– Esta mujer es inmortal.
Capítulo 42
Madrid, Coslada .
«Inmortal», se repitió Celeste.
Si no era así, al menos la supuesta mendiga tenía un cuerpo con el que habría podido posar para la escultura de una diosa. Esbelta, con las líneas de los músculos insinuándose bajo la piel como en un suave boceto, sin ser masculina, podría haber sido Ártemis la cazadora.
Celeste estaba contemplando las formas de Kiru al otro lado de la mampara translúcida. Había tenido que entrar con ella al cuarto de baño de su casa, y ayudarla como hacía con Nadia, su hija de cuatro años. Kiru reconocía algunos objetos sencillos, como el peine. Pero el resto -los botes de champú y de gel con dispensador, el secador, la propia ducha- le resultaban desconocidos. Si estaba fingiendo esa ignorancia, lo hacía tan bien que ella misma debía creérselo.
Gabriel también había entrado al cuarto de baño. Al pronto, Celeste le había dicho que esperara fuera, pero la joven -si es que lo era- Kiru se negaba a alejarse de él.
Y no convenía contrariarla. Ya lo habían comprobado cuando subieron al coche para ir a casa de Celeste. Gabriel se había sentado delante, junto a Celeste, y le había dicho a Kiru que montara atrás, sola, mientras Herman los seguía en su propio vehículo.
– No. Gabriel con Kiru -dijo frunciendo el ceño. En ese momento, Celeste sintió un miedo intenso, un pavor instantáneo que le encogió las tripas e hizo que la frente se le perlara de sudor frío. Era la segunda vez que le ocurría.
– Kiru, no hagas eso -dijo Gabriel-. Celeste es amiga.
– Sí, amiga. Pero siéntate aquí con Kiru.
Cuando Gabriel accedió a viajar detrás, la sensación de miedo de Celeste desapareció como por ensalmo. Pero descubrió con cierto rubor que se le habían escapado algunas gotas de orina. «Podría haber sido peor», pensó.
Durante el trayecto desde la clínica hasta Coslada, habían tenido que contarle a Kiru qué era un coche, cómo funcionaba y por qué había tantos vehículos en la carretera. Si aquello no era el síndrome de Korsakov, se le parecía mucho. Kiru no sólo no recordaba su pasado, sino que era incapaz de fijar nuevos recuerdos en su mente. Todo lo que veía o escuchaba era tan fugaz para ella como si lo hubiera escrito en el agua o en el viento. Pero el Korsakov aparecía sobre todo en alcohólicos crónicos, mientras que Kiru tenía la sangre limpia y un aspecto tan lozano que podría haber personificado a la diosa de la salud.
Ahora, mientras se duchaba, Kiru sufrió una nueva amnesia, la segunda desde que recuperó la conciencia en el hospital. Tenía todavía el pelo enjabonado cuando se volvió hacia ellos, aporreó la mampara con la palma de la mano y empezó a gritar algo en ese extraño idioma que Gabriel parecía entender parcialmente. Después, por enésima vez en ese día, preguntó en español:
– ¿Qué es esto? ¿Dónde está Kiru?
Celeste abrió la hoja deslizante y trató de tranquilizarla, pero Kiru sólo se calmó de nuevo cuando vio a Gabriel.
En realidad, fue algo más. Sus pupilas volvieron a dilatarse, sus mejillas enrojecieron y ensanchó las aletas de la nariz, al tiempo que sonreía. Sobre el olor de manzana del champú, Celeste captó un fugaz aroma almizclado, y para su desazón notó una oleada de excitación sexual.
Sin duda, Kiru era muy atractiva. Pero, aunque Celeste apreciaba la belleza de las formas femeninas, no se trataba de eso. Kiru parecía rodeada de una nube de estados de ánimo cambiante, como el campo eléctrico que rodea a las torres de alta tensión; sólo que, en su caso, aquel campo no erizaba el vello, sino que disparaba emociones primarias.
Tras explicarle dónde estaba y para qué servía la ducha, Celeste ayudó a Kiru a aclararse el pelo.
– ¿Tú también lo has vuelto a notar? -le preguntó Gabriel.
– Sí. Me resulta cada vez más incómodo.
– ¿A qué crees que puede deberse, Celeste? ¿Cómo altera nuestras emociones?
– No lo sé.
Alrededor de Kiru flotaban aromas fugaces, olores intensos, tan efímeros que Celeste no atinaba a definirlos. Sin embargo, sospechaba que no se trataba sólo del olfato, y que el cuerpo de la joven -si es que era joven- emitía algo que los sentidos conocidos no alcanzaban a percibir, pero que producía unos efectos casi sobrenaturales.
En cualquier caso, saltaba a la vista que existía un vínculo entre Kiru y Gabriel, y que ella se había encaprichado de él.
Celeste se corrigió: no se había encaprichado, se había enamorado. O más bien se enamoraba de él constantemente. ¡Qué historia tan romántica y a la vez tan triste! Una joven que conocía a un hombre, se prendaba de él, lo olvidaba antes de una hora y, al volver a conocerlo, se enamoraba de nuevo.
Celeste se preguntó, y no por primera vez, qué tendría Gabriel Espada que atraía a las mujeres como una trampa luminosa a los insectos. No era una comparación gratuita. Ella misma había experimentado esa llamada. Y, al acercarse a la supuesta luz que emitía Gabriel, había terminado achicharrada.
Mientras terminaba de aclararle el pelo a Kiru, recordó con tristeza lo que había pensado al conocer a Gabriel: «Este hombre puede ser mi perdición». Fue una profecía a medias excitante y a medias romántica, pero que luego se cumplió de forma devastadora y literal. Después de conocer a Gabriel, el corazón de Celeste no había vuelto a ser el mismo.
De estar tanto tiempo de pie sin apoyarse en la muleta, le dolía la rodilla. El dolor sacó al primer plano de su memoria algo que nunca desaparecía del todo.
El accidente.
Aunque Celeste había retirado de la vista todas las fotos de su marido y había regalado su ropa, su ausencia llenaba la casa. Era como esos globos que los cirujanos introducen en el cuerpo de algunos obesos mórbidos y que se hinchan hasta chocar con las paredes del estómago para reducir su capacidad. Así percibía Celeste su hogar: el vacío que había dejado Iñaki latía desde el centro de cada habitación, presionaba contra las paredes y al hacerlo retiraba el oxígeno. A veces Celeste no podía respirar y tenía que salir al jardín a tomar aire y a gritar en silencio.
Sin embargo, al pensar en la muerte de su esposo, Celeste sentía más culpa que dolor. Culpa por no haberle entregado del todo su amor, por traicionarlo en lo más recóndito de su alma. Pues jamás había querido desalojar el rincón que tenía reservado en su corazón a Gabriel Espada.
Y ahora que estaba de nuevo al lado de Gabriel, aquel vacío se había llenado. No de oxígeno, sino de algún gas que no debía ser del todo respirable, pues Celeste seguía notando opresión en el pecho. Se preguntó si no sería como el dióxido de carbono, un vapor inofensivo en apariencia, pero que acababa intoxicando.
«No. No caeré otra vez», se dijo, resuelta a no quemarse de nuevo en la trampa.
– ¡Qué bien se ve! -dijo Kiru, arrobada ante su propia imagen mientras Celeste le secaba el pelo.
– Eso es porque en su época no había espejos tan pulidos como éste -dijo Gabriel.
– ¿En su época? -preguntó Celeste.
– Ya te lo he dicho. Hace más de tres mil quinientos años.
– Por más que me lo digas, no me lo voy a creer.
– ¿Al menos te crees lo que estás viendo? Tú misma me has enseñado sus fotos. ¿Te parece que un destrozo así se arregla espontáneamente en unos pocos días?
Celeste tenía ganas de gritar con todas sus fuerzas: «¡Esto no está pasando!». Pero negar la realidad, por más que ésta pareciera imposible, no la llevaría a ninguna parte.
Cuando el cabello de Kiru quedó seco, Celeste se lo recogió en un moño. Tenía un pelo espléndido, negro, denso y brillante. Después la ayudó a vestirse con la ropa que le había comprado Herman en un centro comercial cercano a la clínica Gilgamesh.
– Espero que sepas lo que estás haciendo -le dijo a Gabriel- Esto me puede costar el puesto.
– Si las cosas se siguen poniendo feas, ésa será la menor de tus preocupaciones -respondió Gabriel.
– ¿Qué cosas se están poniendo feas? -dijo Kiru, que no dejaba de mirarse al espejo para ver qué tal le sentaban los vaqueros y la camiseta-. Kiru no ve nada feo. -Con una sonrisa de coquetería ingenua, añadió-: Todo es muy bonito.
* * * * *
Cuando salieron del baño y bajaron la escalera, vieron a Herman en el salón, jugando con los niños a la videoconsola en una enorme pantalla de pared. Mientras él manejaba a un encantador dragoncito rosa que recorría las piala formas del juego, Nadia y Alfonso le daban instrucciones. Aunque a los dos les encantaba jugar, eran tan pequeños que incluso un juego tan inofensivo como aquél les daba miedo y preferían que fuera un mayor quien arrostrara los peligros.
– ¡Métete a la derecha! -dijo Nadia, señalando a la izquierda. Solía confundirse con la orientación-. ¡A la dedecha, que hay amapolas mágicas!
Gabriel insistió en informarse sobre la erupción de Long Valley, como si tuviera algo que ver con aquella extraña historia de Kiru y la Atlántida. Celeste, que no quería asustar a los niños con noticias de catástrofes, se lo llevó a la cocina, donde tenía otra televisión más pequeña. Por supuesto, Kiru siguió a Gabriel.
Celeste buscó la NNC. El último reportaje sobre el volcán se había empezado a emitir media hora antes, pero Celeste lo descargó para reproducirlo desde el principio.
Se alegró de que los niños no hubieran visto nada, ya que el noticiario empezó hablando de muertes. En Nevada, Utah y Arizona ya se habían producido miles de fallecimientos. Había personas que no tomaban la precaución de usar filtros para respirar al aire libre, y los pulmones se les llenaban de cenizas que se mezclaba con la humedad interior, creando una especie de hormigón que las mataba por asfixia. También se habían producido muchísimas silicosis, la misma enfermedad que solía afectar a los mineros después de años de exposición al polvo de sílice, pero en una forma aceleradísima. Muchas de esas personas estaban condenadas a morir en breve tiempo, y otras a sufrir incapacidad permanente. Y estaban, además, los casos de ceguera producidos por la abrasión de la ceniza en las córneas.
«En teoría», explicó la presentadora, «lo más seguro es quedarse en casa y no salir al exterior. Pero sólo en teoría, porque las chimeneas del volcán de Long Valley no dejan de escupir ceniza ni un segundo»
En la pantalla apareció la imagen de un cuerpo rocoso, plagado de agujeros y de aristas afiladas. Tenía el aspecto de un asteroide capaz de destruir la Tierra, pero según la escala que se veía al lado no medía ni una décima de milímetro.
«Éste es un fragmento de ceniza», continuó la presentadora. «La mayoría son tan diminutos que se cuelan por todas partes. Muchas atraviesan los filtros del aire acondicionado, y otras se acumulan en ellos y los saturan, de modo que al final no queda más remedio que abrir puertas y ventanas para que entre el aire exterior, que también está cargado de ceniza».
Celeste respiró hondo. Le bastaba con ver las imágenes de la gente tosiendo y tapándose la boca con pañuelos para que le picara la garganta. Había personas que caminaban por la calle con bolsas de plástico en la cabeza, anudadas en la garganta como si se estuvieran dedicando a extrañas prácticas sexuales.
Otra amenaza de la ceniza era su peso. Aquella nevada constante se depositaba sobre los edificios hasta formar capas de varios palmos de espesor. Los tejados, sobre todo los planos, acababan hundiéndose y aplastando a los moradores de las casas. Era un peligro del que las autoridades habían alertado por todos los cauces, pero la alternativa que se le ofrecía a la gente era diabólica: quedarse dentro de los edificios escuchando los crujidos que presagiaban el derrumbamiento o salir al exterior para respirar aquellas partículas cuyas microscópicas aristas acababan destrozando las mucosas internas y los pulmones.
– Dios mío -musitó Celeste al ver imágenes de soldados protegidos con máscaras de gas que sacaban cadáveres de entre los escombros, todo ello bajo la luz fantasmagórica que dejaba pasar la nube de cenizas-. Es horrible. Menos mal que eso no puede pasar aquí.
– Seguro que esa gente pensaba lo mismo que tú -dijo Gabriel en tono lúgubre-. Y por supuesto que puede pasar aquí.
La ceniza no sólo era una asesina implacable: además, poseía recursos variados para matar. Al caer sobre los campos y los pastos, arruinaba las cosechas y dejaba sin alimento al ganado. También se introducía en el circuito de agua potable, contaminándola toda.
«La situación en las zonas afectadas es dramática…».
Celeste pensó que decir «las zonas» era un eufemismo. Por lo que mostraba el mapa, las cenizas habían producido ya daños irreparables en una extensión mayor que España y Francia juntas.
«…y se ve empeorada porque los aviones no pueden sobrevolarlas para llevar ayuda. Apenas hay visibilidad, y además la abrasión producida por la ceniza estropea los motores y produce otros daños en la aviónica y en los instrumentos de navegación».
La imagen se alejó para mostrar un mapa completo de los Estados Unidos, sircado por una tupida red de líneas rojas.
«Éstos son los vuelos que han tenido que suspenderse hasta el momento», dijo la presentadora. La mitad izquierda del entramado de líneas desapareció, y la derecha quedó reducida a una tercera parte de lo que se había visto antes. «Lo más grave es que, si la situación sigue así, es muy posible que antes de cuarenta y ocho horas tengan que suspenderse todos los vuelos sobre los Estados Unidos».
Gabriel silbó entre dientes.
– Madre mía, qué caos. Es el fin de la civilización.
– Será el fin de la civilización americana.
Celeste quería creer lo que ella misma acababa de decir, pero en la mirada de Gabriel encontró una tristeza y una resignación tan sinceras que la sangre se le heló en las venas.
«En las zonas de las que aún recibimos noticias hablamos de decenas de miles de muertos», prosiguió la presentadora. «Pero en las regiones más cercanas al volcán, de las que no se sabe nada desde hace más de 24 horas, los expertos calculan que se pueden haber producido millones de muertos. A estas alturas, la erupción del supervolcán de Long Valley es seguramente la peor catástrofe natural de la historia de la humanidad».
– Ya lo llaman abiertamente «supervolcán» -dijo Gabriel.
– ¡Millones de muertos! -exclamó Celeste. De pronto se imaginó a toda la población de Madrid muerta en un solo día, y se le revolvió el estómago-. Pero eso es… es imposible.
«Sin embargo, las consecuencias de esta erupción pueden ser aún peores y causar efectos globales. Hace unas hora hemos hablado de nuevo con el científico Eyvindur Freisson».
– Hombre, el vulcanólogo cañero -dijo Gabriel.
– ¿Lo conoces? -preguntó Celeste.
– Como si fuera de mi familia.
En la pantalla apareció un hombre de unos sesenta años, de barba blanca y unos agradables ojos azules. Tras él se veía la silueta del Vesubio.
«Las cenizas y aerosoles que el volcán está expulsando han llegado a la estratosfera e incluso más arriba, hasta la mesosfera, a más de cincuenta kilómetros de altitud», explicó. «Una vez allí, pueden rodear la Tierra en poco más de diez días y cubrir todo el hemisferio norte».
Como si lo vieran desde un satélite, la pantalla mostró la imagen de un gran surtidor negro que se elevaba sobre las nubes y esparcía las cenizas a modo de sombrilla, primero sobre los Estados Unidos, después sobre Canadá y el Atlántico y más tarde sobre España y Europa occidental. En la siguiente imagen, más alejada, una gran sombra cubría ya medio planeta.
«Pero esa nube no se detendrá allí. Las cenizas no tardarán en saltar la divisoria del ecuador para extenderse hacia el hemisferio sur», dijo el vulcanólogo.
«¿Con qué resultados?», le preguntó un periodista.
«Si la erupción se desarrolla según mis cálculos, la temperatura en este mismo verano puede bajar como media casi cinco grados en todo el mundo».
«¿Y eso es mucho?», preguntó el reportero. Gabriel comentó entre dientes algo sobre los «periodistas anuméricos». El vulcanólogo debía compartir su opinión, pues miró al entrevistador sin molestarse en disimular su desdén.
«Mucho no. Es una barbaridad. Una bajada de temperaturas tan brusca causará todo tipo de desastres climáticos, arruinará las cosechas y provocará una hambruna generalizada. Eso si no estalla ningún volcán más».
«¿Qué ocurriría entonces? Quiero decir, si hubiera más volcanes como el de Long Valley».
«Que se produciría una glaciación más brutal que ninguna que haya sufrido la Tierra. Eso supondría la extinción de nuestra especie».
«Pero… los hombres de las cavernas sobrevivieron a las glaciaciones. Nosotros somos superiores a ellos, ¿no?».
El científico miró al reportero de arriba abajo.
«¿Realmente se considera usted superior a un hombre de las cavernas, joven? ¿Cree que sobreviviría a una sola noche en plena montaña?».
«Bueno, con un equipo adecuado…».
«De eso se trata. Dependemos por completo de nuestras herramientas, pero esas herramientas ya no las obtenemos directamente de la naturaleza, como hacían los neandertales o los cromañones. Ahora todos nuestros bienes los conseguimos a través de procesos de elaboración muy complicados que constan de infinitos pasos y que nadie domina en su totalidad».
«Muy interesante, profesor. Pero las exigencias de la televisión…».
Eyvindur no se dejó cortar y tiró de la mano del periodista para acercarse el micrófono a la boca. Gabriel soltó una carcajada. Celeste se dio cuenta de que, por alguna razón, aquel científico prepotente le caía bien.
«Nuestra economía y nuestra tecnología siguen teniendo sus cimientos en la naturaleza, pero por encima de esos cimientos hemos construido un edificio gigantesco, cada vez más alejado del suelo. Casi todos habitamos en las últimas plantas. Sólo un puñado de personas siguen trabajando en los sótanos de ese edificio. Son los pocos que mantienen el contacto con la naturaleza, los que saben plantar y recoger cosechas, cazar y pescar y construir refugios sin apenas herramientas. Sólo ellos podrán sobrevivir por sus propios medios cuando todo lo demás se derrumbe».
«Una imagen muy sugerente, profesor, pero…».
«Porque el edificio está a punto de derrumbarse, de eso podemos estar bien seguros», insistió el vulcanólogo. Hablaba casi sin parpadear, con más mirada de fanático que de científico. «La civilización hipertecnológica de la que tanto nos ufanamos es un gigante con los pies de barro. Y la Madre Tierra está a punto de rebanarnos esos pies a la altura de los tobillos».
– Da la impresión de que ese hombre se alegra de que llegue el fin del mundo -dijo Celeste.
De repente, la imagen empezó a temblar. Durante unos segundos, Celeste creyó que se debía a una avería de la televisión o a un fallo de la emisora. Pero tanto el científico como el periodista se tambalearon, y sus palabras quedaron ahogadas en medio de un estrépito que saturó el sonido de la grabación. La propia cámara se cayó al suelo, y con un chasquido la imagen se convirtió en un borrón de estática.
A continuación volvió a aparecer la presentadora del programa, ahora recortada sobre un mapa del centro de Italia.
«Estas son las últimas noticias que hemos tenido hasta ahora de nuestro reportero Jim Bradt y del vulcanólogo Eyvindur Freisson. Hace unos veinte minutos hemos perdido el contacto con ellos. Aunque las noticias son confusas, parece que se ha producido un gran terremoto cuyo epicentro se sitúa muy cerca de Nápoles. Ignoramos todavía si el seísmo está acompañado de actividad volcánica».
– Dios mío, ¿qué ha pasado ahora? -dijo Celeste.
– Me temo que aquello que decías que aquí no puede pasar ya se nos está acercando -respondió Gabriel en tono lúgubre.
Más que inquieta, Celeste estaba realmente asustada.
«También se ha perdido toda comunicación con la ciudad de Las Vegas. Según ciertas fuentes, es posible que haya sido destruida por flujos piroclásticos. De ser así, la cifra de…».
En ese momento sonó su móvil. Celeste casi agradeció la interrupción para apartar la mirada de los horrores que enumeraba la televisión.
En la pantalla aparecía el nombre de Diana Gálvez, vicedirectora de genética molecular de la clínica Gilgamesh.
Debía ser la segunda vez que Diana llamaba a Celeste en su vida. No podía ser casualidad que ocurriera el mismo día en que habían sacado a Kiru de la clínica. Reprimió la tentación de rechazar la llamada, aunque sospechaba que de allí no podía salir nada bueno.
– Sí -contestó en el tono más neutro posible.
– Hola, Celeste. Tengo algo importante que quiero comentar contigo.
– Mañana podemos vernos a la hora del café.
– No. No quiero hablar en la clínica, y además tiene que ser hoy.
Diana era una persona de la que convenía precaverse. Un menos de un año había conseguido que expulsaran a todos los demás miembros de su departamento. Sólo se había salvado el director; pero según las malas lenguas tenía los días contados, pues Diana le estaba segando la hierba bajo los pies.
– Mira -dijo Celeste en tono suave-, es tarde, estoy en casa y tengo que dar la cena a mis hijos. Mejor lo hablamos mañana. Si quieres que comamos…
– Es urgente, Celeste.
– ¿Qué puede ser tan urgente como para sacarme de casa ahora?
– ¿Qué te parece darle el alta de forma irregular a una paciente tutelada por la Comunidad de Madrid? Celeste suspiró.
– Está bien. ¿Dónde quieres que nos veamos?
Capítulo 43
Madrid, distrito de Chamberí .
Se reunieron en el Café Comercial, a las ocho y media. Nada más atravesar la puerta giratoria, Celeste vio a Diana. Estaba sentada cerca de una ventana, mirando a la calle ton gesto ausente.
Diana tenía cuarenta y siete años. Se podría decir que bien llevados, porque conservaba un tipo envidiable, aunque a costa de que en la clínica nadie la hubiera visto tomar nada que no fuera café solo con aspartamo.
Ahora, por una vez, no estaba bebiendo café, sino un gin tonic. Al ver a Celeste, sonrió y levantó la copa hacia ella.
– ¿Quieres otro? Esto hay que celebrarlo.
– ¿Celebrar qué? -preguntó Celeste, sorprendida por aquel recibimiento.
– Querida, no intentes insultar mi inteligencia. No lo soporto.
«Insultar mi inteligencia -pensó Celeste-. Qué peliculera es».
– No pretendo insultarte, Diana. Pero, ya que te pones tan directa, tendrás que explicarme para qué me has hecho venir hasta aquí.
Un camarero pálido y serio se acercó y preguntó a Celeste qué quería. Ella se lo pensó un rato, tentada de pedir otro gin tonic. Tenía que coger el coche y conducir de vuelta a Coslada, así que se resignó a tomar una cerveza sin alcohol. El lingotazo que necesitaba después de las emociones del día tendría que esperar hasta la noche, cuando acostara a los niños y se quedara a solas en el salón.
Nadia y Alfonso se habían quedado con la chica que los llevaba al colegio por la mañana y que le hacía de canguro las escasas veces que Celeste salía de noche. En cuanto a Gabriel, Herman y Kiru, ella misma los había hecho marcharse de casa antes de salir para la reunión con Diana. Fuese quien fuese Kiru, la asustaba el extraño poder que ejercía sobre las emociones ajenas y que ni ella misma parecía capaz de controlar. Celeste no quería que esa mujer anduviera cerca de sus niños, y así se lo había dicho a Gabriel.
– No sé dónde llevármela -había contestado él, rascándose la cabeza-. Los tipos que se han llevado a Milagros me tienen localizado, seguro. No me la puedo llevar a mi apartamento.
– Haz lo que quieras. Prefiero no saber dónde te la llevas -le dijo Celeste.
– Pero necesito que me ayudes a comprender qué le pasa a su memoria.
– Me da igual lo que le pase a su memoria. Quiero mantenerme al margen de todo esto. Ya me he metido en bastantes líos por ti.
– Se supone que eres científica. ¿No sientes una mínima pizca de curiosidad?
Celeste había dicho que no, pero mentía. Su problema era que tenía miedo. Miedo de aquellos individuos siniestros a los que había sorprendido propinándole una paliza a Gabriel. Miedo de Kiru y de las sensaciones que provocaba en ella. Miedo de seguir relacionándose con Gabriel y quemarse una vez más.
No, definitivamente no quería saber nada de aquella historia.
– ¿Me estás escuchando, querida?
Celeste parpadeó. Hacía un rato que la voz de Diana se había convertido en lluvia repiqueteando en los cristales de su mente.
– Claro, Diana. Perdona, estoy un poco cansada. Me estabas diciendo…
– … lo que ya te he explicado por el móvil. He visto que has firmado el alta a la mendiga del ácido.
– ¿Desde cuándo supervisas las altas?
El departamento de genética molecular se dedicaba a la investigación, no a la atención clínica. Celeste no tenía por qué rendir cuentas ante Diana.
– No suelo molestarme en hacerlo. Pero da la casualidad de que fui a buscarla a la habitación esta tarde, un rato antes de llamarte, y cuál no sería mi sorpresa al ver que ya no estaba.
El camarero volvió con la cerveza. Celeste aprovechó la ocasión para concentrarse unos segundos en ella y rehuir la mirada de Diana.
– ¿No tienes nada que decir, Celeste?
– Pensaba que eras tú quien iba a decirme cosas. Esta cita es cosa tuya, ¿no?
Diana tamborileó con sus uñas de gel sobre el mármol negro de la mesa.
– Vamos a hablar claro. Hoy has salido de la clínica casi una hora antes que todos los días. Ibas con dos hombres y, según me ha dicho el guardia de seguridad, con una chica joven muy atractiva que no había entrado como visitante.
– Sí, esa chica era la mendiga del ácido -reconoció Celeste.
– He visto el vídeo. Tenía el rostro perfecto, como una modelo.
– Por eso mismo le di el alta. ¿Cómo íbamos a retenerla? Somos un centro geriátrico.
– Esa no es la cuestión, y lo sabes. ¿Cómo es posible que tuviera la cara intacta después de que le arrojaran ácido?
– Hay curaciones sorprendentes.
– Eso no es una curación sorprendente. Más bien es un milagro.
Celeste suspiró y dio un par de vueltas a la copa, observando cómo giraba la cerveza.
– Dime adonde quieres ir a parar, Diana. No tengo mucho tiempo.
– ¿Sabes por qué fui a buscar a esa mendiga a la habitación?
– No.
– Por su perfil genético. En primer lugar, nuestra mendiga tiene su reloj molecular totalmente desfasado. Fuera de hora.
– No te sigo.
– Llamamos reloj molecular a una serie de indicadores que sirven para fechar en qué momento se separan dos especies o dos poblaciones distintas de una misma especie. Gracias a eso, sabemos por ejemplo que nuestros antepasados y los de los chimpancés se separaron hace siete millones de años, o que los primeros hombres que llegaron a Australia lo hicieron hace cincuenta mil años, cuando Europa aún estaba poblada por neandertales.
– Entiendo. ¿Y qué le pasa al reloj de Kiru?
– Vaya, así que esa chica tiene nombre.
A Celeste se le había escapado. Sin saber por qué, se arrepintió, como si conocer el nombre de aquella misteriosa mujer le otorgara a Diana cierto poder sobre ella.
– Cuando me llegó una muestra de sangre de tu amiga Kiru -prosiguió Diana-, introduje su ADN en el ordenador por pura rutina. Como no aparecía en ninguna base de datos y no había forma de identificarla, le apliqué un programa que calcula distancias genéticas entre poblaciones. Así, al menos podría hacerme una idea de dónde venía. -Diana se encogió de hombros-. De entrada, no es que tuviera mucho interés. Sólo pulsé la tecla ENTER para que el ordenador hiciera la tarea por mí.
– Me hago cargo -dijo Celeste con cierto sarcasmo. Diana tenía fama de trabajar mucho más en los pasillos y en los despachos que en su laboratorio.
– Ese programa utiliza más de ciento cincuenta marcadores genéticos cuya tasa de mutación está muy bien estudiada. Cuando terminó de procesar los datos, descubrí que los genes de Kiru no se corresponden con los de ninguna población humana actual.
A su pesar, el interés de Celeste se avivaba cada vez más.
– Y… ¿con alguna población del pasado sí?
– Es curioso que lo digas. -Diana frunció el ceño-. Tú sabes más de esa chica de lo que reconoces.
– Has dicho que no se corresponde con ninguna población actual. La única alternativa es el pasado, ¿no?
– No del todo, querida. Pero en parte sí. La mayoría de los marcadores indican que Kiru pertenece a una población aislada que se separó de la euroasiática hace unos cuatro mil años. Tal vez más.
Celeste recordó que, al preguntarle a Gabriel a qué se refería al hablar de la época de Kiru, él le había contestado:
«Hace más de tres mil quinientos años».
– Lo que te he dicho se aplica a los genes normales -prosiguió Diana-. Genes que no presentan mutaciones extrañas. Pero hay mucho más.
– Te escucho.
– He encontrado cadenas de ADN que simplemente han vuelto loco al ordenador. Las respuestas que me daba no tenían ningún sentido, hasta que he conseguido que un amigo sueco me enviara un simulador de evolución genética que él mismo ha diseñado.
– Un sueco -repitió Celeste, imaginándose por un instante tórridas escenas entre Diana y el nórdico.
– Según el simulador, es como si muchas de las mutaciones que tienen los genes de Kiru procedieran del futuro. Bueno, de un hipotético futuro. Al fin y al cabo, las mutaciones son imprevisibles. Hay algunas de ellas, como las que activan la telomerasa en sus células, que según el programa podrían haberse producido… dentro de 250.000 años.
– ¿Me estás diciendo que esa mujer viene del futuro?
– Eso sería absurdo. Digo que tal vez algunas de las mutaciones que he descubierto en su ADN podrían haberse producido de manera accidental si observáramos a una población de miles de millones de personas evolucionar durante 250.000 años a partir de ahora. Pero sólo tal vez.
– Lo que quieres decir es que esas mutaciones son imposibles ahora y que sólo podrían producirse dentro de 250.000 años…
– …en el caso de que se produjeran, sí. Porque la herramienta que maneja la naturaleza es el azar. Pero no creo que las mutaciones que presenta tu amiga sean fruto del azar.
– ¿Qué quieres decir?
– Vamos, Celeste, piensa un poco.
* * * * *
– ¿Que todas esas mutaciones son artificiales? -preguntó Gabriel.
Celeste caminaba hacia el aparcamiento donde había dejado el coche. Apenas salió del Comercial, había llamado a Gabriel para contarle su conversación con Diana. Lo primero que le había dicho era que no quería saber dónde se encontraban ahora él, Herman y Kiru. Tal vez se estaba volviendo muy paranoica, pero todo aquel asunto era tan inverosímil y podía haber en juego una cantidad de dinero tan inconcebible que bien creía que alguien hubiera pinchado su móvil.
– Eso parece -contestó-. Es como si fuera un producto de diseño.
– ¿Puede tratarse de un experimento genético que hayáis llevado a cabo vosotros mismos?
– Ni en la clínica ni en los demás centros del Proyecto Gilgamesh existen medios para crear un engendro como el ADN de Kiru.
– Entonces… ¿quién?
La misma pregunta le había hecho Celeste a Diana mientras ésta se tomaba su segundo gin tonic.
– No tengo ni puñetera idea, querida -le había respondido ella, encogiéndose de hombros-. Pero la cuestión es que, aunque es imposible que tu amiga exista, existe. Y eso es lo que tenemos que aprovechar nosotras dos.
Celeste trató de repetirle a Gabriel lo que le había explicado Diana. Uno de los problemas en la búsqueda de la inmortalidad, o al menos de una longevidad muy extendida, era el límite de Hayflick, el número máximo de veces que podía dividirse una célula antes de envejecer o, según el término técnico, entrar en senescencia.
Dicho límite estaba relacionado con los telómeros. Para explicarle a Gabriel qué eran, Celeste recurrió al mismo símil que había utilizado Diana.
– Los telómeros son como las fundas de plástico que protegen el extremo de los cordones de los zapatos para que no se deshilachen. Sólo que, en lugar de cordones, hablamos de cromosomas. Los telómeros están en sus extremos y, de alguna manera, evitan que los cromosomas se deshilachen o enreden con otros.
– Aja.
– El problema de los telómeros es que, cada vez que una célula y sus cromosomas se dividen en dos, se acortan. Llega un momento en que los telómeros son tan cortos que la célula ya no puede seguir dividiéndose.
– Así que por culpa de los telómeros envejecemos y morimos.
– No es tan simple, pero tiene mucho que ver.
El caso, prosiguió Celeste, era que el organismo de Kiru producía telomerasa, una enzima que aparecía en las células embrionarias, pero no en las adultas.
– La telomerasa permite alargar los telómeros -le explicó a Gabriel-. Gracias a ella, los cromosomas y las células pueden seguir dividiéndose indefinidamente.
– ¿Y qué hacen que no venden telomerasa en las farmacias?
– En los experimentos con telomerasa sólo se han conseguido células que se reproducen sin control alguno. O sea, células cancerígenas.
– Es evidente que Kiru no es una masa de tumores malignos. ¿Qué ocurre con su telomerasa?
– No he entendido muy bien los detalles. Mi biología está un poco anquilosada. Los genes de Kiru consiguen «domar» la telomerasa para que se limite a reparar los telómeros sin estimular un crecimiento celular desatado. En realidad, parece que su cuerpo utiliza una especie de telomerasa mutante.
No eran las únicas mutaciones de Kiru. Había otras que afectaban a los lisosomas, a las mitocondrias y a todo el sistema inmunitario. Pero Celeste mencionó a Gabriel la más sorprendente.
– Sus células nerviosas también se regeneran. Antes de verme, Diana hizo un experimento con unas neuronas que le habían extraído de la médula.
– ¿Cómo lo hizo? ¿Le clavó una aguja en la espalda?
– Así es.
– ¿Y con qué derecho hizo eso?
– Con el de su santa voluntad. No conoces a Diana… El caso es que descubrió que se producía remielinización.
– ¿Y en cristiano?
– Si Kiru sufre un accidente y se parte el cuello, bastará con ponerle las vértebras en su sitio para que su médula espinal recupere su cubierta de mielina y vuelva a funcionar.
– De modo que no se quedaría en silla de ruedas…
– No. Tú mismo has comprobado cómo se han regenerado los tejidos de su cara. Pero parece, además, que algunas de sus mutaciones sirven para dar la orden de reproducirse a células que normalmente no lo hacen, como las neuronas o las células cardíacas.
– Sorprendente -dijo Gabriel, con tono de estar muy poco sorprendido.
– ¿Comprendes lo que todo eso significa? Que esa mujer es virtualmente inmortal.
– Yo ya te lo había dicho -respondió Gabriel, con toda convicción.
* * * * *
«Esa mujer es un don de la naturaleza, de los extraterrestres o del mismo Dios. Me da igual. Pero ahora es nuestra, y tenemos que aprovecharnos».
Las últimas palabras de Diana seguían resonando en la cabeza de Celeste. Su compañera le había propuesto que ambas, por su cuenta, examinaran a fondo el ADN de Kiru y las reacciones de su cuerpo. Como si fuera un conejillo de indias.
– Ya sabes cómo son los protocolos de investigación le había dicho Diana-. Para cuando se autoricen y comercialicen las terapias genéticas que guarda esa mujer en su cuerpo, nosotras ya estaremos en la residencia, comiendo sopitas y saliendo a pasear con un andador. Yo me niego a esperar. ¿Y tú?
Mientras bajaba por la calle de Génova, Celeste se preguntó si estaba dispuesta a correr los riesgos que suponía aliarse con Diana para destripar los secretos del ADN de Kiru. ¿Cuánto se podría ganar patentando el genoma de una mujer prácticamente inmortal? Cualquiera de las mutaciones que le otorgaban tanta longevidad valdría una fortuna. Todas juntas, calculaba Diana, podrían equivaler al PIB de una nación desarrollada.
Precisamente por eso, porque estaban hablando de sumas casi cósmicas, Celeste se hallaba cada vez más asustada. «Yo sólo quiero una vida tranquila», se repitió como una letanía para alejar la tentación. Una vida tranquila como la que había perdido.
Pero parecía evidente que, cada vez que Gabriel Espada entraba en su vida por la puerta, la tranquilidad huía por la ventana.
Celeste se paró un momento para descansar. Tenía el coche en la plaza de Colón, a una distancia que con la muleta se le hacía eterna. Mientras se masajeaba la rodilla dolorida, pensó que no le vendrían mal unos cuantos genes milagrosos de Kiru para curar esos malditos músculos y ligamentos que tanto se resistían a las sesiones de rehabilitación.
«Dios mío, lo estoy pensando en serio», se dijo.
– Señora…
Celeste se volvió a su izquierda, pensando que le iban a preguntar por alguna calle. Una limusina negra y de lunas tintadas se había detenido junto a ella. El hombre que acababa de abrir la puerta llevaba traje, se peinaba con coleta y tenía los dientes de cristal.
«Ya está», pensó Celeste al reconocer a uno de los matones de la clínica.
– Suba al coche, por favor.
«Ni borracha», pensó Celeste, disponiéndose a huir de allí a la máxima velocidad que le permitiese su cojera. Pero entonces notó una oleada de confianza y docilidad que se extendió desde su vientre con un agradable calorcillo. Nada podía ocurrirle si obedecía, así que pasó al interior del vehículo.
Mientras el matón de los dientes falsos entraba tras ella y cerraba la puerta, Celeste se dio cuenta de que conocía a la mujer que iba sentada dentro de la limusina. En otras circunstancias se habría emocionado de compartir coche con una persona tan famosa como Sybil Kosmos.
Pero hoy no.
Capítulo 44
Port Hurón, Michigan .
En la habitación que le había correspondido en la comisaría no había televisión, así que Joey no tenía mucho más que hacer que navegar con su móvil para pasar las horas. Aun así, la conexión con Internet se interrumpía constantemente, unas veces por falta de cobertura y otras porque la propia red de comunicaciones se caía. También se produjeron varios cortes de luz. El último había empezado a las nueve de la mañana, y todavía no habían restablecido la corriente.
Aunque las noticias eran cada vez peores, Joey las recibía con una fascinación morbosa. Si había escapado con vida de una explosión de dióxido de carbono y de una súpererupción, pensaba, ya nada podría matarlo. En cierto modo, se sentía como uno de esos nefilim de la Biblia, un inmortal que podía contemplar el fin del mundo desde fuera.
Cada vez resultaba más difícil obtener imágenes de Long Valley. La mayoría eran recreaciones por ordenador a partir de los escasos datos que se recibían. Pero se sabía que la erupción ya tenía cuatro focos. Por alguna razón, cuando se abría una chimenea nueva, la presión se reducía en otra. Eso había ocurrido en la boca volcánica situada más al este de la caldera, y las consecuencias habían sido catastróficas.
Lo que mantenía en pie aquella columna de gases, polvo y rocas de más de cincuenta kilómetros de altura era la presión de la cámara de magma. Cuando ésta se redujo localmente, la gigantesca columna se desplomó y se esparció en forma de nube piroclástica. Su enorme peso y la fuerza de la gravedad le imprimieron una velocidad casi supersónica: mil kilómetros por hora. Aquella nube de destrucción se abrió paso en todas direcciones, pero sobre todo hacia el este, donde el terreno era más llano.
La ciudad de Las Vegas ya estaba sufriendo graves problemas con la lluvia de cenizas. Pero nadie esperaba que los flujos piroclásticos pudieran llegar allí, a más de trescientos cincuenta kilómetros de distancia. Cuando se dio la alerta en la ciudad, ya era demasiado tarde. Una nube de veinte metros de altura cargada de gases y fragmentos de roca incandescente barrió la ciudad en poco más de dos minutos y la convirtió en una ruina humeante.
Si quedaban supervivientes encerrados entre los restos de algún edificio, el destino que les esperaba no era nada halagüeño: morir de asfixia, hambre y sed bajo decenas de metros de cenizas y escombros. Técnicamente, se daba por fallecidos a todos los habitantes de la ciudad de los casinos. El desierto había vuelto a reclamar lo que era suyo.
No sólo Las Vegas había sufrido aquel atroz destino. La devastación superaba todo lo imaginable, pues a aquella nube ardiente la habían seguido varias más. En una región que abarcaba prácticamente toda Nevada y muchas zonas de California, Utah y Arizona, cientos de miles de kilómetros cuadrados de terreno eran ahora escoria humeante donde la vida tardaría muchos años en asentarse de nuevo. La evacuación había sido imposible, puesto que desde el principio de la erupción las cenizas habían bloqueado las carreteras, averiado los motores e impedido los vuelos. La mayoría de la gente se había quedado en sus hogares o lugares de trabajo, esperando que la erupción amainara o que llegase algún tipo de ayuda.
Pero lo único que llegó fue la nube, que, según los cálculos del FEMA, había matado a unos tres millones de personas.
A Joey se le escapaba el verdadero significado de esa cifra. Trató de pensar en ella. Fresno tenía más o menos medio millón de habitantes, lo que significaba que esas nubes incandescentes habían aniquilado a seis Fresnos. O a seis mil institutos. O a cien mil clases de secundaria.
Pero esas tres millones de víctimas sólo lo eran de los flujos. Nadie sabía a cuánto podía ascender la cifra total de muertos por la súpererupción. Fresno, por ejemplo, se había salvado de las nubes ardientes gracias a que las montañas de Sierra Nevada se interponían entre el supervolcán y la ciudad. Pero, a cambio, estaba enterrada ya bajo una capa de cenizas de más de diez metros de grosor. Si había supervivientes, no se tenía noticias de ellos. Joey llevaba dos días intentando contactar con sus compañeros de clase por mensajería, por Vteeny o por Socialnet, pero ninguno le contestaba.
Aunque no era el chico más popular del instituto, Joey tenía amigos por los que debería haber llorado. Pero era incapaz de derramar lágrimas. A ratos se sentía un malvado por ello y a ratos un ser insensible o superior, una especie de Mr. Spock.
Curiosamente, lo único que hacía que sus ojos se empañaran era pensar en su casa. Había vivido en ella desde que podía recordar. Aunque era una imitación de una casa de verdad y a través de los tabiques se oían los ronquidos de su padre y el chorro de orina cuando cualquiera entraba al baño, era su hogar.
¿Se habría derrumbado ya el techo bajo el peso de la Ceniza? Si los tejados de verdad se hundían, el suyo se habría desplomado el primero. Al imaginarse su ordenador, su videoconsola y su bicicleta negros de hollín, tan llenos de polvo que ninguna limpieza podría reparar ya sus mecanismos, se sintió tan desvalido y desposeído como el dueño de una empresa cuyas acciones se hubieran hundido en la bolsa.
Joey no podía saber que el dolor por las pequeñas pérdidas y la aparente indiferencia ante el destino de sus semejantes no eran culpa suya: la catástrofe, simplemente, superaba el umbral de sensibilidad de las personas normales. Si los estampidos sónicos provocados por las sucesivas explosiones de la caldera de Long Valley habían dejado sordas a miles de personas en lugares tan alejados como Idaho o Colorado, las ondas inmateriales de una destrucción tan inconcebible habían reventado los tímpanos éticos de media nación.
Pronto tuvo una muestra.
Joey se estaba volviendo loco de aburrimiento, así que entró en unos foros de Star Trek. Al encontrar una sala nueva llamada Supervivientes del Este, pensó, con toda lógica: «Aquí tiene que haber gente». Pero cuando se dio de alta en ella y entró con su avatar, un muñequito animado que llevaba su foto en la cabeza, los demás avatares le dieron la espalda y la pantalla se llenó de bocadillos que mostraban el recibimiento no muy cálido de los foreros.
«Ké haces akí, chikano de mierda».
«¿Pero todabía kedan de los tuyos? ¿No se los a kargado todos el volkan?».
«Largo de aquí. Sólo se admite a los miembros de la Liga de los Trece».
Joey se apresuró a salir de allí antes de que lo banearan. No era la primera vez que recibía insultos racistas, pero le sorprendía que ocurriera en un foro de Star Trek. Si había gente tolerante con todas las razas e incluso las especies distintas, ésos eran los trekkies.
– Buscar «Liga de los Trece» -dictó, intrigado por aquel nombre.
Encontró Cientos de miles de entradas. Al parecer, la Liga de los Trece había nacido el mismo lunes por la noche, cuando empezaba a conocerse el alcance de la erupción de Long Valley. La idea se había propagado por la red con la rapidez de la propaganda viral.
Una de las frases que resumía el breve ideario de aquella sociedad virtual era: «Si el supervolcán está en el oeste, en las Montañas Rocosas, que se lo coman ellos». Lo que proponían quienes se sumaban a aquella iniciativa era trazar una nueva línea divisoria en los Estados Unidos. Pero no como la línea Mason-Dixon, que separaba el norte del sur. La nueva frontera transcurriría de Canadá al Caribe, y dejaría a un lado -el lado seguro- el territorio de las Trece Colonias originarias y sus conquistas tras la Guerra de la Independencia, y al otro todo el resto del país. La Liga de los Trece incluía entre los parias a estados de los que a duras penas podría afirmarse que fuesen el Far West, como Iowa, Missouri o Arkansas.
Y la idea, por supuesto, era cerrar con una alambrada esa frontera y abandonar a sus propios recursos a todos aquellos que moraban más allá.
«No tenemos nada contra ellos, pero si no hay alimentos para todos, tendrán que quedarse fuera», era una las frases más compasivas.
«Si en un barco no hay botes salvavidas para todos, lo que no se puede hacer es que se sobrecarguen y se hundan por intentar salvar a todos», razonaba otro.
«Que les jodan. En California siempre han sido unos sodomitas y unos drogadictos, y el Señor les castiga por eso». Sobre este tema había diversas variaciones que incluían también a las Vegas. Lo que no explicaban era por qué Dios castigaba también a un estado tan piadoso como la mormona Utah
Lo preocupante no eran aquellas opiniones. Chorradas siempre se habían leído en Internet. Pero la búsqueda «Liga de los Trece» no sólo ofrecía como resultado entradas de foros, blogs o debates de redes sociales. También había noticias de verdad.
«Tiroteo en la frontera entre Kansas y Missouri. Un grupo de hombres armados, autodenominados Patriotas de la Liga de los Trece, ha cortado la carretera 54 entre Port Scott y Deerfield y ha obligado a dar la vuelta a todos los conductores que venían del oeste. Cuando la policía del condado intervino, fue repelida por los disparos de los alborotadores, que causaron seis bajas entre los agentes».
Ése había sido el primer incidente. Después se habían producido más, hasta que llegado un momento las agencias ya ni informaban.
«Censura oficial», clamaba un usuario. «El país se está viniendo abajo y nos lo quieren ocultar».
En ese momento, el móvil emitió el tema de Jerry Goldsmith para Star Trek, y en la pantalla apareció una animación de su madre diciendo: «Joey, cómete las espinacas. Joey cómete las espi…».
Joey se apresuró a aceptar la llamada. Jamás se había sentido tan contento de hablar con su madre.
– ¡Hola, mamá! ¿Qué tal están?
– Estamos bien, Joey. Ya hemos entrado en México. Tengo poca batería, así que si se corta…
– ¡Qué coño vamos a estar bien! -exclamó su padre, quitándole el teléfono a su madre-. Mira cómo nos tienen, hijo.
Su padre giró en redondo con el móvil. Se hallaban en una tienda de campaña que era poco más que una lona tendida sobre dos palos y un enrejado de madera a modo de suelo. El interior estaba oscuro y abarrotado de gente.
Después salió de la tienda. Aunque era de día, no se veía mucho más que en el interior. Había muchísimos más pabellones, tan pegados unos a otros que apenas quedaba espacio entre ellos. Parecía que estaba nevando, pero cuando su padre dio una patada en el suelo y se levantó una nube de polvo, Joey comprendió que era ceniza.
– Pero ¿dónde les tienen, papá?
– Nos han dejado cruzar la frontera, pero luego nos han llevado a un descampado fuera de Tijuana y nos han plantado aquí. ¡En un cochino campo de refugiados, como si fuéramos bestias!
– ¿No les dejan seguir hacia el sur para alejarse del volcán? ¡Eso no es justo!
– Pues claro que no lo es. Pero dicen que somos unos yanquis no más, y que bastante con que nos dejaron pasar la frontera. Nos dan una garrafa de cuatro litros de agua al día para toda la familia y cuando les…
La comunicación se interrumpió de golpe. Su madre ya le había avisado de que el móvil andaba corto de batería. Mucho se temía Joey que ya no podrían recargarlo.
Y él tampoco si no volvía la luz. En la pantalla ya había aparecido un aviso: Te quedan diez minutos de batería.
Joey se resignó a aburrirse aún más y apagó el móvil. Tal como estaban las cosas, podría necesitar esos diez minutos más adelante.
Capítulo 45
Madrid, La Latina.
Tras salir de casa de Celeste y deliberar un rato, decidieron ir al piso de Herman. En el momento en que salieron de la M 30 para tomar la calle de Toledo, Kiru volvió a perder la memoria y sufrió de nuevo aquel enamoramiento por Gabriel que provocaba a su alrededor una especie de estallido primaveral comprimido en segundos.
– Estoy harto de esos reseteos mentales -masculló Herman, mirando a la presunta joven por el espejo interior-. ¿Por qué no te acuestas con ella para que deje de calentarnos a todos?
– No seas bruto. No serviría de nada. Se volvería a olvidar de que lo he hecho y empezaría de nuevo.
Gabriel viajaba detrás para no alejarse mucho de Kiru, pero procuraba no rozarla. Al verla desorientada, le explicó:
– Tranquila, Kiru. Yo soy Gabriel y él es Herman. No te acuerdas ahora, pero somos amigos tuyos.
Ella le sonrió. Gabriel no sabía cómo comportarse ante aquella sonrisa. Era el gesto de una niña de doce años dibujado sobre un rostro que aparentaba poco más de veinte y que, según las pruebas genéticas, debía tener como poco treinta y cinco siglos. Gabriel intentaba resistirse a aquella ambigua atracción, pues se sentía al mismo tiempo un pederasta y un saqueador de tumbas.
– Tú eres amigo de Kiru, Gabriel -dijo Kiru, extendiendo la mano entre ambos sobre el asiento trasero.
Gabriel dudó un momento. Tocar a Kiru suponía entrar en contacto con su mente, lo que le provocaba jaqueca sobre jaqueca. Pero quería averiguar qué había ocurrido cuando ella e Isashara-Sybil se miraron y cómo terminaba el siniestro ritual que había presenciado bajo la cúpula dorada.
Por otra parte, aunque temía el dolor que le producían las visiones, casi se estaba convirtiendo en un adicto a ellas. Los recuerdos eran tan vividos, los sentidos de Kiru tan aguzados y la luz del sol sobre el Egeo tan diáfana que cuando visitaba Creta-Widina o la Atlántida llegaba a creerse en un mundo más real que el suyo propio.
– Sí, Kiru. Tu amigo -dijo Gabriel, entrelazando sus dedos con los de ella.
Fue sólo un instante. Algo hizo que ambos se soltaran. Durante una fracción de segundo Gabriel no supo qué había ocurrido, pero al notar el tirón del cinturón de seguridad en el pecho se dio cuenta de que Herman había dado un frenazo.
– ¡Tío, no hagas eso sin avisarme!
– ¿A qué te refieres?
– Cuando entras en trance se te ponen los ojos en blanco. Y tienes las venas tan hinchadas como si te fueran a reventar. ¡Me has dado un susto de muerte!
Gabriel miró a Kiru. Ella lo estaba mirando con preocupación.
– ¿Te duele la cabeza? -le preguntó.
– ¿Cómo lo sabes?
Kiru volvió a estirar el brazo para tocarle la frente, pero Gabriel se apartó.
– Ahora no. Por favor.
Kiru retiró la mano sin llegar a rozarlo, aunque lo hizo con gesto dolido.
Ya estaban en la zona centro. Se había hecho de noche y apenas había gente en la calle. Gabriel fingió que miraba por la ventanilla y aprovechó para masajearse el puente de La nariz. Dentro de la burbuja de dolor que ya tenía antes se había formado otra que, paradójicamente, era más grande que la burbuja que la contenía. En ella seguían centelleando las visiones, aunque no había conseguido lo que quería. La vivencia evocada por Kiru no pertenecía a su época de la Atlántida, sino a la de Creta, cuando danzaba y hacía cabriolas ante los toros.
Gabriel ya lo había intentado un par de veces en casa de Celeste, pero en vano. Fuera por casualidad o porque Kiru tenía un bloqueo mental, no había conseguido traspasar el momento en que Sybil y ella se miraban a la cara.
Gabriel empezaba a concebir una teoría sobre la memoria de Kiru. No parecía sufrir un auténtico Korsakov. Los afectados por aquel síndrome perdían tanto los recuerdos antiguos como la capacidad de generar otros nuevos. En el caso de Kiru, resultaba innegable que sufría amnesia anterograda: era incapaz de trasvasar información de la memoria de corto plazo a la de largo plazo, de modo que su cerebro, como bien había expresado Herman, se «reseteaba» cada poco tiempo.
Pero también era obvio que conservaba recuerdos antiguos y muy vividos. Sin ser psiquiatra ni psicólogo, Gabriel sospechaba que Kiru se había quedado anclada en las vivencias de hacía tres mil quinientos años porque o bien había sufrido una experiencia traumática que la había dejado mentalmente clavada en aquella época o bien, después de tanto tiempo, sus conexiones neuronales estaban saturadas de información. Tal vez el cerebro humano, aunque fuese mutante como el de Kiru, no estaba preparado para la eternidad. Quizá las únicas respuestas de la mente que el largo paso de los siglos y los milenios fuesen el olvido, la locura o ambos a la vez.
Gabriel se decantaba más por la hipótesis del trauma, porque Kiru parecía haber asimilado algunos recuerdos nuevos después de la Atlántida. No se trataba de vivencias ni hechos, lo que los psicólogos denominaban «memoria declarativa», sino de habilidades prácticas o «memoria procedimental». Así, aunque fuese con un acento peculiar, Kiru hablaba español, y cuando Gabriel se dirigía a ella en inglés o en francés también le contestaba correctamente.
Se preguntó qué lugares habría visitado Kiru a lo largo de los siglos. Si en el Madrid del siglo XXI le habían quemado el rostro con ácido, ¿qué otras brutalidades habría sufrido de las que ni su cuerpo ni, por suerte, su mente guardaban registro?
– ¿Has visto cómo está el cielo?
Acababan de pasar el Viaducto y se habían detenido delante de un semáforo. Gabriel miró a su derecha. Allí había una terraza en la que solían tomar raciones cuando hacía buen tiempo y que ofrecía una vista espléndida del noroeste de Madrid.
Ahora los clientes del restaurante estaban señalando a lo lejos y hacían comentarios entre ellos. Algunos se habían levantado para acercarse hasta el borde de la cuesta que delimitaba la terraza, de modo que los árboles no les estorbaran el panorama.
Gabriel había visto atardeceres espectaculares, pero ninguno como ése. Bajó la ventanilla y asomó la cabeza para contemplarlo mejor. En la zona cercana al horizonte, el cielo parecía oro líquido. Más arriba el amarillo se transformaba en un naranja que daba paso a un intenso carmesí, y éste se extendía pasado el primer cuadrante de firmamento, convirtiéndose poco a poco en un tono cárdeno que por fin, ya casi en el cénit, se diluía con el añil de la noche inminente.
Era como si medio cielo estuviera ensangrentado, o como si al otro lado del horizonte se hubiera desatado un incendio incontenible.
– Son los aerosoles del volcán -dijo Gabriel-. Desvían los rayos del sol por todo el cielo.
– ¿Cómo pueden haber llegado hasta aquí tan pronto? -preguntó Herman-. California está muy lejos.
Gabriel se encogió de hombros. Cuando Enrique se estaba sacando el carnet de piloto, recordaba haberle oído hablar del jet stream, la corriente en chorro que soplaba de oeste a este casi en la estratosfera y que alcanzaba más de doscientos kilómetros por hora.
Fuera por la corriente en chorro o por otra razón, lo cierto era que las cenizas habían llegado. Un hermoso atardecer como heraldo de las plagas que traería el volcán: cenizas grises, frío, hambruna. La ilusión de que aquella catástrofe era algo que sólo afectaba a los americanos empezaba a desvanecerse.
* * * * *
Ya en casa de Herman, cenaron tres pizzas en la cocina. Gabriel se dejó la suya a medias, pues el dolor de cabeza le quitaba el apetito. Pensaba que Herman daría cuenta del resto, como era habitual. Pero, para su sorpresa, los dedos que se abalanzaron sobre las porciones de pizza fueron los de Kiru.
– Está muy rica. A Kiru le gusta la pizza -dijo con la boca llena.
No había hecho falta que le dijeran que se trataba de pizza. Evidentemente, aquél era uno de sus recuerdos procedimentales».
Cuando terminaron de cenar, Kiru empezó a bostezar, y su extraño poder provocó que Herman empezara a dar cabezadas por contagio. Gabriel se levantó y se apartó para huir del halo de sopor que rodeaba a la mujer. Pero, aunque la cocina de los padres de Herman era lo bastante espaciosa para albergar una isla central y una mesa en la que podían comer seis personas, incluso desde la puerta sentía una leve modorra que no colaboraba a aliviar su dolor de cabeza.
– ¿Por qué no le acuestas, Kiru?
– Kiru no tiene sueno.
Gabriel insistió, pero Kiru se empecinaba en seguir levantada. Puesto que delante de ella no podían discutir tranquilos sobre lo que debían hacer a continuación, Gabriel decidió recurrir al Morpheus. Cuando se lo enseñó a Kiru y le dijo que se lo iba a poner a modo de diadema, ella se apartó como si aquel aparato de aspecto arácnido fuera una tarántula de verdad.
– ¿Qué es eso?
– Sirve para tener sueños hermosos, Kiru.
Ella miró a un lado, como si rastreara en el baúl de sus recuerdos perdidos.
– A Kiru le gusta soñar. Pero algunos sueños hacen daño.
– Con esta diadema no te ocurrirá. Confía en mí.
No era necesario que Gabriel insistiera, pues saltaba a la vista que Kiru se fiaba en él. Se sintió un poco miserable, ya que no podía garantizarle que no sufriera pesadillas. Por eso, cuando le colocó el casco en la cabeza y le pegó los microelectrodos, programó el Morpheus en ondas delta para que durmiera profundamente, sin sueños.
Apenas habían pasado treinta segundos cuando Kiru cerró los ojos, tumbada sobre el sofá de la sala de juegos.
– ¿Para cuánto tiempo has programado este cacharro? -preguntó Herman, mientras tapaba con una manta a Kiru.
– Sueño indefinido. Ya la despertaremos.
Gabriel le hizo un gesto para que salieran de la habitación. Volvieron a la cocina, donde él mismo abrió el frigorífico y sacó una lata de cerveza. «No tomes más que una», se recordó a sí mismo. Aunque lo que más le apetecía era repantigarse en un sofá y beber hasta olvidarlo todo, incluidos el dolor de cabeza y de costillas, sospechaba que la jornada todavía no había terminado. No quería que el alcohol lo embotara.
– ¿Es que bebes como los indios cabreados? -preguntó Herman.
– No te entiendo.
– Que sólo has sacado birra para ti.
– Es mejor que tú no bebas. Ya te has tomado una cerveza cenando.
– ¿Desde cuándo te has convertido en mi madre?
– No pretendo ser tu madre. Pero creo que deberíamos irnos de aquí.
– ¿Y eso qué tiene que ver? -preguntó Herman. Pero Cuando ya tenía el dedo metido en la anilla de la lata, comprendió-. Ya. Quieres que conduzca. ¿Por qué no coges el coche tú esta vez?
Gabriel se encogió de hombros.
– Por mí, de acuerdo. Pero luego no me critiques si voy demasiado rápido.
– ¿Y adonde piensas ir?
– Aún no lo sé.
– ¿Pretendes montarte en mi coche y conducir a la aventura?
Gabriel se clavó los dedos sobre el puente de la nariz. La cerveza no le estaba ayudando a mitigar el dolor de cabeza. Apartó la lata al otro lado de la mesa, aunque le quedaba más de la mitad.
– Ya te he dicho que no lo sé. Déjame pensar.
– ¿Por qué tenemos que irnos?
– No estoy tranquilo ni aquí ni en ningún sitio.
– Entonces, razón de más para no ir a ninguna parte.
En vez de contestar, Gabriel sacó el móvil y llamó a Celeste. La conversación en que le había contado su entrevista con la experta en genética no había hecho más que avivar sus temores. Para Gabriel, Kiru representaba el secreto de la Atlántida, el misterio de un antiguo poder que quería comprender. Pero para otros podía significar la eterna juventud, el sueño más ansiado de la humanidad. Por un premio como aquél muchas personas serían capaces de matar o torturar.
Celeste no contestó al móvil. Tras pensárselo unos segundos, Gabriel decidió llamar al teléfono de su casa aunque despertara a los niños.
Tampoco recibió respuesta.
– Esto no me gusta -dijo, guardándose el teléfono en el bolsillo del vaquero-. Es mejor que nos vayamos cuanto antes.
– No te pongas tan nervioso. Ya sé que esos tipos te han metido el miedo en el cuerpo…
– Más bien me han metido en el cuerpo las punteras de sus zapatos.
– … pero no saben que vivo aquí.
– Eso es lo que tú crees.
– ¿Cómo van a saberlo?
– Vamos, Herman. Estamos hablando de Sybil Kosmos. Tiene todo el dinero del mundo a su disposición. ¿Crees que no te sacaron fotos en la clínica?
– ¿Por qué iban a sacarme fotos?
– Para tenerte controlado.
– Qué tontería. ¿Qué podrían hacer con una foto mía?
– Hay cientos de bases de datos ilegales, si no miles. No tienen más que usar un software de reconocimiento facial para saber dónde vives, cuántas multas le debes al Ayuntamiento y cada cuántos días ves porno en la Red.
– No me lo creo, tío -dijo Herman, cada vez menos convencido.
Mientras dejaba que Herman se cociese un poco más en la salsa de su propia paranoia, Gabriel volvió a llamar a Celeste.
Nada.
Era posible que Celeste hubiese silenciado tanto el móvil como el fijo para acostarse. Pero Gabriel estaba cada vez más preocupado.
– Vamos a pensar en dónde podemos ir. Algún lugar donde no nos tengan localizados. Un hostal de carretera… -Gabriel miró a Herman-. ¿Cuánto dinero llevas encima?
– ¿Por qué?
– Porque no podemos pagar con tarjeta.
– Vamos, tío. Me vas a hacer salir de casa a estas horas, y encima me toca pagar. De puta y poniendo la cama.
– Si Enrique y tú no os hubierais ido de la lengua, ahora no tendríamos que huir como forajidos en la noche.
Durante el camino en coche, Gabriel le había sacado a Herman toda la verdad.
– ¿Cómo? -se defendió Herman-. ¿Que encima la culpa la tengo yo?
– Enrique y tú, sí. Por meteros en camisa de once varas y hablar con Sybil Kosmos.
– ¡Ah, disculpa! Ahora resulta que hacerle un favor a un amigo es un delito.
– ¿Qué favor pretendíais hacerme?
– ¡Ayudarte a salir adelante! Pensamos que ese rollo de la Atlántida podía ser una buena ocasión profesional para ti.
– Lo mismo pensaba yo. Y por eso lo estaba haciendo a mi manera.
– Tu manera de hacer las cosas no suele ser la más adecuada.
Aquello disparó a Gabriel.
– ¿Por qué coño os metéis en mi vida? Yo sé llevar mi carrera.
– ¿Tu carrera? ¿Tu carrera? ¿De qué carrera estás hablando? No es que últimamente saltes de éxito en éxito.
– Dímelo tú, que vas presumiendo del piso de tus padres y de que trabajas en un instituto.
– ¿Y es que no trabajo en un instituto?
– Sí, pero eres conserje, y te das tantos aires como si fueras el puto director. Herman soltó un bufido.
– Pues con lo poco que tengo me basta para prestarte dinero y llevarte a todas partes como si fuera tu puñetero chófer.
Gabriel se dio cuenta de que estaba pisando un campo de minas. Pero estaba tan cansado y le dolían tanto la cabeza y la espalda que no controlaba del todo sus reacciones y se le escapaban comentarios que habría preferido callar.
– Si tanto te molesta llevarme en tu lujosa flota de vehículos, puedes quedarte en tu casa. Kiru y yo nos apañaremos solos.
Gabriel se levantó. Herman lo miró con incredulidad.
– ¿Que os apañaréis solos? Vamos, no jodas.
– Llevo cuarenta y cinco años arreglándomelas sin que nadie me ayude.
– ¿Sin que nadie te ayude? Venga, hombre, siempre estás tirando de la gente, y sobre todo de mí. Me extraña que no me pidas que te la sacuda después de mear.
– Si es así como lo ves, te aseguro que desde ahora mismo se va a acabar.
Gabriel se dirigió a la puerta de la cocina con una dignidad que, en el fondo, a él mismo se le antojaba ridícula.
– ¿Se puede saber adonde vas?
– A mi casa, a hacer la bolsa. Si no te importa que abuse de tu hospitalidad un poco más, voy a dejar que Kiru duerma hasta que termine. Luego la recogeré y me la llevaré de aquí. No quiero meterte en más líos.
Sin mirar atrás, Gabriel cruzó el pasillo y abrió la puerta de entrada. Justo antes de cerrarla con cierta contundencia, oyó a sus espaldas un chasquido familiar. Herman había abierto otra lata de cerveza.
«Arréglalo todo bebiendo, capullo», pensó.
Pero en un nivel más profundo se dijo: «Aquí el único capullo eres tú, Gabriel Espada».
OCTAVA PARTE
MADRUGADA DEL JUEVES AL VIERNES
Capítulo 46
Madrid, La Latina.
Tras subir las empinadas escaleras de su apartamento, Gabriel se encontró aún peor. Entró al servicio corriendo y llegó justo a tiempo de vomitar en la la/a la media pizza que había cenado. Al ver un par de gambas casi enteras sobre la porcelana blanca volvió a sentir bascas, pero el estomago se le había vaciado y sólo consiguió arrugarse de dolor.
Se lavó la cara ante el espejo y comprobó que tenía los ojos rojos y algo vidriosos, como si llevara días sin dormir. No era extraño que le costara enfocar la vista. Las venas de las sienes estaban hinchadas y al latir parecían lombrices vivas, y con cada palpitación una oleada de dolor le recorría la cabeza.
Se preguntó si mantener el contacto mental con Kiru le ponía en peligro de sufrir un derrame cerebral. Quería saber más sobre su pasado, quería descubrir cuál era el secreto del poder de la Atlántida. Pero temía que, por culpa de aquel esfuerzo casi sobrenatural, se estuviera formando un trombo dentro de su cráneo.
Pasó a la cocina, abrió el cajón donde guardaba las medicinas y se tomó dos nolotiles con un trago de agua. Después se dirigió al dormitorio, lo que en aquel cuchitril suponía cuatro zancadas. Pero al pasar delante de la televisión recordó las últimas noticias que había visto en casa de Celeste y la encendió.
En todos los canales de noticias hablaban de lo que estaba ocurriendo en el golfo de Nápoles. Las imágenes eran lejanas, y mostraban un enorme penacho de humo, una especie de hongo oscuro cuya textura rugosa se asemejaba a la de un brécol monstruoso.
Según la información, se trataba de una erupción pliniana, no de un supervolcán. Magro consuelo para los habitantes de la zona, pensó Gabriel, pues bastaba con un volcán sin prefijo aumentativo para destruir la ciudad de Nápoles y sus aledaños.
Por el momento, todavía se recibían imágenes de la región afectada. Un plano mostró una autopista sobre la que caía una nevada grisácea: cenizas volcánicas. Salvo un carril señalado con balizas luminosas por el que entraban ambulancias y coches de bomberos, todos los demás se habían convertido en vías de salida. Pese a aquella medida, los coches estaban parados. Muchos conductores habían apagado el contacto, pero otros mantenían encendidos los pilotos traseros. Las mortecinas luces rojas le recordaron a Gabriel una fantasmal procesión nocturna.
«Todas las carreteras de la zona están colapsadas», informaba la locutora de Televisión Española. «Debido a la lluvia de cenizas se han suspendido casi todos los vuelos, por lo que la evacuación está siendo más difícil todavía. Si la situación sigue así, se prevé una catástrofe humanitaria de consecuencias…».
Gabriel, que ya echaba en falta el latiguillo de la «catástrofe humanitaria», cambió de canal. En la NNC, sobre imágenes de Italia, desfilaban rótulos que informaban sobre el desarrollo de la erupción de Long Valley. «Corn Belt affected by the ashfall». Las cenizas ya habían llegado al cinturón cerealístico, las fértiles llanuras del Medio Oeste. Según la información, amenazaban con arruinar las cosechas de trigo y maíz, pero Gabriel entendió que el verbo «amenazar» era un eufemismo: esas cosechas ya estaban destruidas. ¿Qué ocurriría en invierno cuando el principal granero del mundo se encontrara desabastecido?
«Paso a paso», se dijo Gabriel, como si estuviera en su mano solucionar aquel desastre más adelante. Entró de nuevo en el dormitorio. La ropa que llevaba puesta tenía manchas de sangre y de suelas de zapato, así que se la quitó y la dejó sobre la cama. Ya la lavaría al volver. «Si es que vuelvo», pensó en tono lúgubre. Pese al presagio del atardecer ensangrentado, la gente en España aún no parecía consciente de que lo que estaba ocurriendo en Italia y California acabaría afectándola más temprano que tarde. En una novela había leído que hasta la civilización más avanzada se hallaba tan sólo a dos comidas de una revolución. Pronto lo comprobarían.
«Deberíamos ir a un supermercado y comprar alimentos básicos y que duren mucho tiempo», pensó, imaginándose un bunker lleno de leche en polvo, conservas de atún y sardinas, cientos de latas de fabada Litoral y, por su puesto, de cerveza. Luego se dio cuenta de que había incluido en el plural a Herman a pesar de su discusión. «Que le den», añadió para sí. Además, ya le había sugerido a Enrique que comprara provisiones. En cuanto terminara de vestirse, le llamaría por teléfono para preguntarle si lo había hecho.
Se puso unos vaqueros grises y una camiseta negra con la portada del disco In the Court of the Crimson King. Al ver en el espejo aquel rostro de ojos desencajados con la boca tan abierta que mostraba hasta la úvula, pensó que era la viva imagen de la locura. Algo muy apropiado para todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor.
Oyó un gañido que le era familiar y notó que algo le tiraba del pantalón. Al bajar la mirada vio que era Frodo, y le agachó para acariciar al cachorrillo.
– Hola, amiguito. Siento haberte tenido abandonado todo el día.
Cogió a Frodo en una mano y se lo llevó a la cocina, donde le preparó su plato favorito: galletas desmigajadas en un plato. Mientras el cachorro daba cuenta de aquella cena tardía, el móvil de Gabriel emitió un zumbido.
Tienez un menzaje, gorunko.
Pensó que debía de ser Herman, para pedirle disculpas. Pero cuando la pantalla se encendió, vio que lo que había recibido era una noticia.
SUICIDIO EN LA M 30
Sobre las 23:00, una mujer se arrojó por el puente del Calero, cerca de la plaza de Ventas.
Según testigos presenciales, acababa de bajar de una limusina, y aunque cojeaba ostensiblemente y llevaba una muleta, consiguió encaramarse a la barandilla del puente y saltar antes de que las personas que cruzaban el puente en aquel momento pudieran acudir a evitarlo. Fuentes policiales informan de que la mujer era Celeste del Moral Izquierdo, de profesión psiquiatra…
Gabriel sintió otra arcada y se arrugó sobre sí mismo. No era capaz de seguir leyendo.
Sybil. Tenía que haber sido Sybil. Ella manipulaba las emociones, como Kiru. ¿Qué otro motivo podía tener Celeste para suicidarse?
«En realidad, la he matado yo», se dijo.
Aún no había asimilado lo que acababa de leer cuando algo pareció estallar en la entrada. Gabriel dio un respingo y, casi por instinto, cogió un cuchillo del cubertero que tenía junto a la pila.
Al asomarse al salón, vio que la puerta estaba abierta. Al otro lado se hallaba su viejo conocido, el chuloputas de la clínica. En la penumbra del rellano sus dientes destellaban como luces de discoteca.
Al matón le había bastado una patada para descerrajar la puerta. Gabriel pensó con tristeza que nunca había sido muy segura. Una noche en que llegaba algo borracho había arrancado el pomo al forcejear con la llave, y el agujero abierto le había servido como autopsia para contemplar la frágil anatomía de la puerta: un relleno de cartón ondulado cubierto por dos tablas de contrachapado.
Demasiado tarde para arreglar aquella falla de seguridad. El ch.p. ya estaba en el salón.
– Buenas noches -le saludó, exagerando la sonrisa para exhibir los dientes de cristal-. Tienes visita.
Gabriel retrocedió lo poco que le permitía la longitud del salón, empuñando el cuchillo en la diestra. El ch.p. lo miró con una sonrisa burlona, pero en lugar de acercarse a él volvió a salir por la puerta que él mismo había forzado.
Apenas unos segundos después, entró una mujer de cabellos cobrizos, encaramada a unos tacones de medio palmo y vestida con un mono negro que parecía pintado sobre su piel.
– Ya tenía ganas de conocerte, Gabriel Espada -dijo Sybil Kosmos.
Allí estaba la famosa SyKa, perejil de todas las salsas, objetivo codiciado por los paparazzi de medio mundo, sueño húmedo de millones de varones y muchísimas mujeres. Pero en ese momento Gabriel no pudo pensar en la joven y descocada heredera que aparecía casi todos los días en los medios del corazón, sino en la diosa que se sentaba en el sitial bajo la cúpula dorada y recibía Como ofrenda corazones humanos recién arrancados del pecho.
Isashara -musitó.
Sybil enarcó una ceja.
– Así que sabes. Más de lo que yo creía.
– Sé más de lo que yo mismo quisiera-respondió Gabriel.
Sybil avanzó un paso.
– ¿Dónde está Kiru.?
Curiosamente, cuando Sybil mencionó a Kiru, Gabriel pensó que ambas hablaban de forma similar. ¿El acento de la Atlántida?
– No tengo ni idea.
– Sí que la tienes.
Gabriel sintió como si le metieran un anzuelo invisible en la boca y tiraran del sedal para extraerle las palabras de la garganta, enganchadas unas con otras como las cuentas de un abalorio. Su propia voz le sonó ajena como una grabación.
– Está en casa de mi amigo Herman, a tres manzanas de aquí.
– Agradezco tu sinceridad.
Fuera lo que fuera aquel anzuelo, desapareció. Pero Gabriel acababa de experimentar una pequeña muestra del poder de SyKa.
Sybil dio un paso más y empujó la puerta para cerrarla. La patada del ch.p. la había desencajado y se quedó entornada.
– He indagado sobre ti, Gabriel Espada. La mayoría de la gente que te conoce opina que das la impresión de ser brillante, pero que en realidad no eres más que un fracasado. Alguien incluso te definió como un fraude.
– Yo también estoy encantado de conocerte. -Gabriel se encontraba tan furioso que temía cometer algún error. Su vida pendía de un hilo, y no era cuestión de reducir aún más sus posibilidades dejándose llevar por la cólera. La ironía podía ser la única forma de dominarla-. Te queda muy bien ese mono, pero estarías mucho más vistosa con un bonito vestido minoico.
– Yo misma firmé tu despido a sugerencia de Saúl Alborada -dijo Sybil, sin seguirle la corriente.
– Me halaga que te acuerdes de mí.
– En realidad no me acordaba. Lo he descubierto al revisar tu expediente.
Sybil avanzó hacia él.
– Discúlpame por haberte tratado con tan poca consideración. Salta a la vista que eres un espécimen más interesante que Alborada.
– ¿Dónde está él?
– ¿Qué interés tienes por saberlo?
– Su mujer me ha preguntado. Está preocupada.
Sybil dio un paso más. Cada vez que lo hacía cruzaba una pierna por delante de la otra como si caminara por una pasarela de moda. A Gabriel le llegó su aroma, cítrico y engañosamente fresco. Pensó que le cuadraría mejor perfumarse con pulpa de gusanos extraídos de un cadáver. No podía apartar de su cabeza la imagen de Isashara presenciando el sacrificio humano junto a la cúpula dorada.
– Saúl Alborada ya no me interesa -respondió Sybil-. Ya he sacado de él todo lo que podía sacar.
Gabriel retrocedió, hasta toparse con una silla que, como de costumbre, estaba descolocada. Trastabilló y cayó sentado sobre ella.
– ¿Cómo me has encontrado?
– Una amiga tuya me dio tu móvil y me dijo que vivías cerca de un bar llamado Luque. Por cierto, me dio la impresión de que estaba muy deprimida. Deberías vigilarla bien. Esas depresiones tienden a acabar mal.
– Eres una hija de puta -masculló Gabriel.
– No seas tan vulgar, Gabriel Espada. Me decepcionas.
– No soy un pijo como tú. Puedo ser vulgar si quiero.
– Me decepciona que un hombre interesante se conforme catalogándome como «pija» -dijo Sybil-. Hay infinidad de cosas que me definen mejor que mi dinero.
– ¿Tu afición por la sangre, tal vez?
«Qué falsa ilusión de control», pensó Gabriel. Pero no tenía más alternativa que seguir siendo mordaz o quedarse mirando a SyKa en silencio, hipnotizado como un polluelo a punto de ser devorado por una serpiente.
Sybil estaba a menos de un metro. Extendió el brazo, pellizcó entre el índice y el pulgar la hoja del cuchillo que empuñaba Gabriel y tiró de él hasta apoyar la punta en su escote.
– Clávamelo, Gabriel. Venga la muerte de tu amiga. Lo estás deseando.
Si Kiru poseía un talento natural para manipular emociones primarias, Sybil parecía ser una auténtica virtuosa en el uso de aquel don. De repente, Gabriel experimentó un odio visceral por SyKa, a la que imaginó quemada, violada y empalada. Más al mismo tiempo la amó como si fuera la última mujer del universo y deseó poner a sus pies una guirnalda de estrellas. Y no encontró contradicción entre ambas pasiones.
– ¿No eres capaz de clavármelo?
– No -reconoció él.
– Pues entonces pon el cuchillo en tu propio pecho -le ordenó Sybil con voz gutural.
Gabriel no pudo sino obedecer. En su interior aún quedaba una parte racional, tal vez la capa más evolucionada de su cerebro humano, que era consciente de lo que estaba pasando. Sin embargo, lo único que pudo hacer fue contemplarse a sí mismo como espectador pasivo de lo que hacía su cuerpo, dirigido por sus cerebros reptiliano y mamífero.
Siguiendo las instrucciones de Sybil, Gabriel se rajó la camiseta con un corte en forma de L, y tiró de la ventanilla recién abierta para descubrirse el pecho. Después se clavó la punta del cuchillo junto a la tetilla izquierda y trazó una línea hasta la derecha. Sybil se inclinó sobre él y sacó la lengua. La tenía fina y con la punta triangular, y a Gabriel le hizo pensar en una serpiente. Con suavidad, casi con ternura, recorrió el sendero rojo que había abierto la punta del cuchillo.
Gabriel sintió un fogonazo en el cráneo, y oyó los pensamientos de Sybil dentro de su cabeza.
{¿Sabes que el mito de los vampiros [los aztecas y los mayas empezaron a hacer sacrificios humanos incitados por nuestro ejemplo] proviene de nosotros?}
Sybil se apartó de él y se relamió la sangre. Sonreía con sinceridad, como si se lo estuviera pasando en grande.
– ¿Por qué me has contado eso?
– Así que me has oído. Tu amiga me contó que podías oír los pensamientos de Kiru al tocarla. Tal vez llevas en tus venas algo de nuestra sangre.
Sybil jugueteó con la lengua dentro de su boca, como si fuera una gourmet saboreando un plato nuevo.
– Sí, es posible. Esto abre nuevas posibilidades.
– ¿Cuáles?
– Gracias a ti, podría prescindir de alguien. Alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo y de quien estoy inmortalmente aburrida.
«A lo mejor salgo vivo de ésta», pensó Gabriel, aferrándose a la posibilidad que sugería Sybil.
– No me has contestado.
Sybil se encogió de hombros.
– No suelo hablar de mis pasados. Pero de vez en cuando me gusta rememorar los viejos tiempos. Como comprenderás, no hay peligro alguno en que sepas cosas sobre mí.
– Porque me vas a matar, ¿verdad?
– No te equivoques conmigo, Gabriel Espada. Soy más sutil que eso.
– Así que quieres decir que me mataré yo mismo.
– Todavía no lo he decidido. Es cierto que, si yo fuera tú, considerando la absoluta miseria que es mi vida, tal vez me clavaría ese puñal en la carótida.
– Gracias por retransmitirme por adelantado mi propia muerte. Pero a los condenados se les concede un último deseo.
– Sé en lo que estás pensando. Eres muy sucio, Gabriel Espada -dijo Sybil, pasándose las manos por las caderas.
– Te equivocas -respondió Gabriel-. Estaba pensando más bien en información.
– La curiosidad es un vicio aún peor que la lujuria. Yahvé echó a Adán y Eva del Edén por comer del árbol del Conocimiento, no por fornicar. Pero voy a ser generosa Contigo. ¿Qué deseas ¿preguntarme?
Gabriel tragó saliva. Era cierto que quería saber; pero, sobre todo, intentaba ganar tiempo.
– ¿Cuándo naciste?
– Es una grosería preguntarle la edad a una mujer.
– A una mujer sí, pero a una diosa no.
– Nací en una época en que nadie se molestaba en llevar la cuenta de los años. Los años no tenían número entonces. Si acaso, llevaban nombre.
– Pero seguro que puedes saber cuándo naciste cotejando tus recuerdos con los libros de historia…
– Lo que vosotros llamáis «historia» no es más que una creación de vuestra imaginación y vuestros prejuicios. Cuando leo vuestros libros, apenas reconozco lo que he vivido en mis cientos de vidas.
– Podríamos aprender tanto de vosotros…
– Si tuviéramos el menor interés en enseñaros, sí. Pero ¿te molestarías tú en enseñarle matemáticas a tu perro?
Gabriel miró a la izquierda. Frodo estaba sentado en el suelo, mirándolos con ojos inocentes y la cabeza ligeramente ladeada.
Y fue entonces cuando Sybil le puso las manos en las sienes.
Capítulo 47
El pasado…
Las visiones de Sybil se asemejaban en realismo a las de Kiru, pero SyKa se movía por ellas planeando velozmente en largos saltos y en elipsis manejadas a voluntad. Las propias imágenes mostraban una cualidad diferente, como si las hubieran rodado con una lente más oscura que recortaba con dureza los perfiles de los objetos. Sin duda, Kiru y Sybil veían la realidad con ojos distintos.
Sybil-Isashara había nacido en algún momento entre lo que los humanos denominaban el Neolítico y la Edad de Bronce. Durante un tiempo tan breve que apenas lo recordaba, había conocido un lugar donde el sol no se ponía sobre el mar, sino sobre una montaña. Pero después ella, su padre y sus nueve hermanos habían aparecido como por arte de magia en una isla anónima en el centro del Egeo que muchos siglos después recibiría el nombre de Agios Efstratios.
Cuando mucho tiempo después Isashara y su mellizo Minos comentaron aquel asunto concluyeron que su padre, el Primer Nacido, Atlas el Execrable, los había drogado o hipnotizado para embarcarlos y desterrarlos en aquella diminuta isla. Como fuere, había conseguido borrarles la memoria. Una vez llegados a la isla ni siquiera se acordaban de que existían construcciones de madera que podían surcar las aguas. Para ellos, el mar era el límite de su pequeño universo.
Ya en la isla, los Segundos Nacidos, los hijos de Atlas o Atlantes, se aparearon y engendraron nuevos descendientes. De ellos y de sus luchas nacieron muchos mitos. Entre los griegos, el relato del enfrentamiento entre los Titanes y sus sucesores, los dioses olímpicos. Entre los nórdicos, las sagas de las luchas entre los Vanir y los recién llegados Æsir. Entre los hebreos, la historia de los nefilim inmortales, los hijos de Dios que con el tiempo se unirían con las hijas de los hombres.
Pero todo eso eran avances que destellaban como relámpagos en la visión que Sybil le mostraba a Gabriel. Porque durante aquel tiempo primigenio y eterno, el mundo fue un lugar muy pequeño, y los Atlantes sólo se conocían a sí mismos y a su progenie.
Para ellos, la muerte era algo muy distinto que para el resto de los humanos -si es que a ellos se les podía llamar humanos-. Les resultaba muy difícil o casi imposible perecer por hambre o consunción: sus organismos eran tan resistentes que sobrevivían incluso reducidos a pellejo y huesos, de modo que sólo podían morir de forma violenta.
Con el tiempo, en cuanto los hijos de los hijos de los Segundos Nacidos empezaron a crecer y a exigir más comida, los Atlantes se dieron cuenta de que la diminuta isla sin nombre no podía producir alimentos suficientes para todos ellos.
Por tanto, los padres empezaron a matar a los hijos. Al Igual que el Cronos de la mitología griega, los Atlantes se habían convertido en dioses que de alguna manera devoraban a sus vástagos.
No, comprendió Gabriel al contemplar la siguiente visión. No los devoraban «de alguna manera», sino literalmente. Primero les aplastaban la cabeza con piedras y luego los despedazaban y devoraban su carne y sus entrañas crudas, pues no conocían el fuego. Ni los sesos perdonaban, pues entre ellos no existía el kuru, la enfermedad que mataba entre convulsiones a los devoradores de cerebros de Nueva Guinea.
Aquella sociedad apenas poseía cultura material. Sus cuerpos eran tan resistentes que no sentían la necesidad de vestirse, y como único atuendo llevaban collares confeccionados con pequeñas conchas que encontraban en la playa. Sólo pescaban los peces que se acercaban a la orilla: Atlas el Primer Nacido les había inculcado que el mar era un lugar peligroso, maldito y aborrecible, y tenían prohibido internarse entre las olas más allá de donde hicieran pie, de modo que nunca desarrollaron el arte de navegar.
No se encontraban muchos animales en la isla, y los pocos que había eran pequeños. Para cazarlos no necesitaban herramientas. Sólo tenían que acercarse y proyectar sobre ellos su poder de manipular impulsos y emociones, al que los Atlantes denominaban el Habla. Las presas quedaban paralizadas de terror y ellos sólo tenían que abatirlas con palos o piedras que recogían del suelo para la ocasión. Luego devoraban su carne cruda, como hacían con la de los bebés.
De modo que los Atlantes eran una raza inmortal y a la vez primitiva, más atrasada que los humanos que moraban en el resto del extenso mundo. Si el viajero Ulises los hubiera visitado, habría pensado que eran como los Cíclopes, salvajes que no comían pan ni bebían vino ni respetaban las normas de la hospitalidad.
* * * * *
Desde el principio, Minos e Isashara demostraron ser los que mejor dominaban el Habla, y también los más implacables. Por tanto, se convirtieron en los soberanos de aquel pequeño reino. Sólo había alguien a quien no intentaban dominar, aunque lo odiaban desde el fondo de su corazón: su padre Atlas, que vivía apartado de ellos en un pequeño promontorio de la costa y pasaba la mayor parte del tiempo sentado con las piernas cruzadas y entregado a sus meditaciones.
Atlas condescendía pocas veces a platicar con sus hijos. Durante un tiempo, Isashara había supuesto que ella y sus hermanos descendían tan sólo de Atlas, sin participación de nadie más. Pero luego, al comprobar que los siguientes Atlantes nacían del coito entre hembra y varón, le dijo a su padre:
– ¿Quién es nuestra madre? ¿Dónde está? Atlas frunció las cejas y dijo:
– Si tuviste madre, olvídate de ella. No me vuelvas a preguntar por ella.
Con el tiempo, Isashara comprendió que Atlas era el único que sabía que más allá del mar había un mundo exterior y que existían otros humanos similares a ellos, aunque más débiles y desprovistos del Habla. Por alguna razón, Atlas amaba más a aquellos débiles mortales que a sus propios hijos, y por eso los había encerrado en la isla sin nombre, ya que quería evitar que los Atlantes fueran entre los humanos como lobos entre las ovejas.
* * * * *
Un buen día, Atlas desapareció. La víspera lo habían visto sentado en su solitaria roca, y a la mañana siguiente ya no estaba. Lo buscaron por la isla, infructuosa tarea que cumplieron en pocas horas. Puesto que el mar no se podía surcar, pensaron que debía haber sido arrebatado a los cielos por algún rayo caído en la tormenta que había azotado la isla la noche anterior.
Pasaron los años y los siglos sin que nadie se molestara en llevar la cuenta. Nacieron muchos, muchísimos Atlantes, pero a todos ellos los devoraron sus propios padres. Durante un largo tiempo el número de habitantes de la isla osciló entre cien y ciento veinte, mas incluso siendo tan pocos llegó un momento en que empezaron a sufrir apuros, pues la isla estaba cada vez más deforestada y apenas había animales en ella.
Ya no era suficiente con devorar a los recién nacidos. Los Atlantes empezaron a asesinarse entre ellos. No resultaba fácil. Si las heridas que sufrían no eran extraordinariamente graves, sobrevivían a ellas y se regeneraban en poco tiempo. Tenían que cortarse la cabeza, arrancarse el corazón o despedazar el cuerpo entero. Por eso se habían acostumbrado a ser crueles, de una crueldad casi infinita, pues en aquel ecosistema tan pobre y reducido sus propios semejantes eran los peores competidores y enemigos.
También la inanición llevada al extremo podía matarlos. Aunque resistían mucho tiempo sin comer ni beber, meses enteros e incluso más de un año, reducidos a pellejos colgados de los huesos, al final su metabolismo se apagaba del todo, «Erais algo menos que dioses», pensó Gabriel.
(no te atrevas [rata \ insecto \ piojo \ humano] a juzgarnos)
Gabriel intentó recular dentro de la mente de Sybil, pero no había un lugar físico donde hacerlo. Ella podía leer sus pensamientos, así que lo mejor que podía hacer era vaciarse de ellos y limitarse a contemplar las visiones que SyKa le ofrecía.
* * * * *
Corría un año cercano al que los historiadores posteriores numerarían como 1600 antes de Cristo. Fue entonces cuando arribó un barco a aquella isla que los navegantes sensatos procuraban evitar, pues había corrido el rumor bien fundado de que estaba habitada por monstruos antropófagos. Era una nave ateniense que viajaba hacia el Mar Negro y que había tenido que tocar tierra por causa de una tormenta.
Isashara y los demás Atlantes no tardaron en darse cuenta de que los recién llegados morían con facilidad y, como además no conocían el Habla, resultaba muy sencillo manejarlos.
De aquellos viajeros sólo sobrevivieron tres, los suficientes para manejar el barco. Los puestos de los demás los ocuparon cinco parejas de Atlantes, los Segundos Nacidos. Zarparon de noche y dejaron a los demás, sus descendientes, abandonados a su destino.
{cuando volví a pisar aquella isla no quedaban ni sus huesos}
Gracias a los marineros, oyeron hablar de otra isla situada muy al sur, de la que en ocasiones brotaba humo y fuego. Allí, sentado bajo una cúpula de bronce, gobernaba un rey muy sabio e inmortal.
El nombre dé la isla se debía a aquel soberano: la Atlántida, el reino de Atlas, el padre cruel que los había abandonado a su suerte. De modo que decidieron poner proa hacia aquel lugar.
* * * * *
La siguiente imagen resultó más familiar para Gabriel. Se hallaba de nuevo en la Atlántida. La fecha debía de ser varias décadas anterior a la llegada de Kiru, pero la isla, el volcán y la ciudad se veían prácticamente iguales.
Los Atlantes habían conquistado el poder, ayudados por los humanos. En aquel momento estaban terminando de construir la pirámide que coronaba la ciudadela sagrada. Cientos de trabajadores subían la cúpula dorada por una rampa, para coronar con ella el nuevo edificio.
«¿Qué es la cúpula?», preguntó Gabriel. Al contrario de lo que le había ocurrido hasta entonces con Kiru, Sybil sí podía escuchar sus pensamientos y respondió.
{espera y lo sabrás [o no] hombrecito}
Isashara-Sybil observaba el progreso de las obras desde las alturas, muy cerca del cráter del volcán. Allí el olor a huevo podrido era tan intenso que revolvía el estómago e irritaba la garganta, pero a ella no parecía importarle.
Tras contemplar el panorama que se extendía a sus pies, Sybil se volvió hacia el volcán. La cumbre de la montaña se alzaba cientos de metros sobre su cabeza. Pero la parte sur estaba rota por donde había reventado el volcán en la última erupción, formando una enorme melladura en la cima.
En aquella hondonada se abrían varias bocas de las que brotaban gases sulfurosos que dejaban restos amarillos en las rocas. Y era allí donde Minos e Isashara tenían a su padre.
«¿Dónde están las otras cuatro parejas de mellizos?».
{no quieras saberlo todo, hombrecito}
Pero el silencio de Sybil fue lo bastante elocuente. De alguna manera, Minos y ella habían conseguido librarse de sus ocho hermanos. Sólo quedaban ellos dos y su padre. Y la tortura que le estaban infligiendo era mucho peor que la muerte que habían sufrido los demás.
Lo habían inmovilizado con gruesas cadenas sujetas a argollas clavadas en la piedra, desnudo y abierto de pies y manos. No contentos con eso, le habían abierto en el abdomen una gran raja que mantenían abierta con ganchos de cobre para que los bordes no sanaran. Un águila, amaestrada por la propia Isashara, acudía todos los días, clavaba el pico en la herida, arrancaba pedazos del hígado de Atlas y los devoraba.
Gabriel se dio cuenta de que tenía ante sus ojos el origen de varios mitos griegos. Atlas, el Titán que se había opuesto a sus sucesores, los dioses olímpicos, había sido condenado a penar eternamente en el lugar donde se juntaban el cielo y la tierra. Y Prometeo, otro de los Titanes, fue encadenado a una roca mientras el águila enviada por Zeus le devoraba de día el hígado que se regeneraba por la noche.
{el recuerdo humano [débil | confuso] deforma los hechos y los nombres} le explicó Sybil.
Además, cada pocos días le arrancaban de cuajo las uñas y los dientes. Para Atlas, la inmortalidad suponía la peor de las maldiciones.
«¿Por qué tanta inquina?», se preguntó Gabriel. Al fin y al cabo, era su padre. Sybil leyó su pensamiento.
(por eso mismo porque [en quien confiábamos más] nos traicionó]
«Pero después de torturarlo tanto tiempo podríais haberlo matado, haber puesto fin a sus sufrimientos». {eso sería perdonar | nosotros no conocemos el perdón}
* * * * *
La imagen volvió a saltar.
Era de noche. La luna llena brillaba en el cielo. Isashara estaba sentada en un estrado frente a un altar. Durante un segundo, volvió la mirada hacia su izquierda. Allí, a su lado, había un hombre alto, de cintura estrecha y hombros musculosos, vestido con un faldellín azul y tocado con cuernos de toro. Las llamas que ardían junto al altar se reflejaban en los abultados músculos de su torso depilado y untado de aceite.
Era Minos, esposo y hermano mellizo de Isashara, de quien siglos más tarde los griegos afirmarían, equivocadamente, que era hijo del dios Zeus y reinaba en Creta.
Al mirar a Minos, el cuerpo de Isashara tembló y una vibración eléctrica la recorrió desde el brazo hasta las ingles. Gabriel compartió el intenso deseo que Sybil experimentaba por su mellizo, una lujuria que superaba cualquier emoción humana. Pero si aquel deseo era como un charco de lava hirviente, el odio que lo acompañaba era una nube piroclástica bajando por la ladera de un volcán y arrasándolo todo a su paso.
Isashara odiaba a Minos por amarlo tanto, por necesitar su mirada y su contacto. Lo odiaba porque no se sentía completa si no era junto a él, y porque tenía que interpretar cómo la miraba Minos para saber quién era ella en realidad.
Gabriel pensó que aquella paradoja no era exclusiva de Isashara y que aquel odio siempre aparecía mezclado con el auténtico amor. Cuando alguien ama intensamente se convierte en posesión de la persona amada y, aunque como animales sociales ansiamos depender de otros, también aborrecemos esa dependencia.
Quizá por eso las mujeres de su vida lo habían querido y odiado a la vez. Quizá por eso él, que jamás se abandonaba del todo, no había llegado a conocer aquel odio, pero tampoco el amor verdadero.
{quien comparte las pasiones de los dioses debe morir o bien ocupar su puesto}
El pensamiento de Sybil había sido más claro y ordenado que otros. Gabriel se preguntó si le estaba anunciando su inmediata muerte o proponiendo un trato.
La visión prosiguió. A Gabriel le resultaba extrañamente familiar, hasta que comprendió que estaba contemplando la misma película rodada desde otro punto de vista.
Isashara y Minos se hallaban en la última terraza de la pirámide, a unos pasos de la escalera que subía hasta la cúpula dorada. Por el lado sur de la pirámide subían dos hileras paralelas de prisioneros, jóvenes de ambos sexos, desnudos y encapuchados, destinados al sacrificio.
(Mucho tiempo después aquella pirámide y los sacrificios humanos que se celebraban en ellas serían el modelo para los teocalis y los sangrientos rituales de Mesoamérica. Durante un segundo, Gabriel vio a Isashara y a Minos, con otros nombres, alzando los brazos al cielo sobre el teocali de Kukulcán, en Chichén Itzá.
Pero aquella imagen que pertenecía al futuro de la Atlántida se esfumó…)
… y la visión volvió a la noche de plenilunio sobre la pirámide. Al igual que cuando la compartió con Kiru, Gabriel volvió a presenciar cómo el sacerdote y la sacerdotisa rompían costillas, arrancaban corazones y se bañaban en sangre. Pero ahora que estaba más cerca del altar, podía ver perfectamente cómo los cadáveres aún calientes rodaban por los escalones, convertidos en montones desmadejados de brazos y piernas, hasta chocar con las aguzadas rocas al pie de la pirámide, donde poco a poco se iba formando una pila de carne y huesos rotos.
Cada vez que una de las víctimas moría, la cúpula emitía un zumbido y su superficie se teñía de un color verde que avanzaba en el sentido de las agujas del reloj. «Cuando se ponga verde toda entera, se abrirá», comprendió Gabriel. Los Atlantes sacrificaban a sus prisioneros para abrir la cúpula y acceder a su poder, fuese cual fuese.
Después de las siete primeras parejas, le tocó el turno a una mujer que subía sola. «Es Kiru», comprendió Gabriel. Isashara no la miró aún, pues tenía los ojos clavados en el sacrificio que se estaba llevando a cabo sobre el altar: en tanto que diosa, debía mantener una actitud tan mayestática como la de la gigantesca estatua que la representaba en la bocana de la bahía.
Pero cuando los dos cadáveres aún sangrantes cayeron pirámide abajo y los sirvientes obligaron a Kiru a subir el último peldaño, las miradas de ambas mujeres se cruzaron por fin.
Y entonces, un recuerdo reprimido en la memoria de Isashara, una imagen que Atlas había borrado de su mente, reapareció de repente.
– ¡Eres tú! -exclamó Isashara, perdiendo su hierática compostura. Tras unos segundos, añadió-. El nos había dicho que habías…
Capítulo 48
Madrid, La Latina.
Gabriel salió de su visión con tanta violencia como cuando los matones le arrancaron los electrodos del Morpheus.
– ¡Maldita sea! -exclamó, manoteando en una nube blanca.
La nube se despejó un poco. Gabriel descubrió que seguía sentado en la misma silla. Sybil Kosmos yacía inmóvil en el suelo, con una herida en la sien derecha de la que manaba sangre oscura.
Gabriel parpadeó varias veces. Seguía viéndolo todo a través de una niebla blanquecina en la que titilaban estrellitas, pequeñas cefeidas variables que pulsaban al compás de su dolor de cabeza.
La puerta volvía a estar abierta de par en par. Herman se encontraba en medio del salón, jadeando y con los ojos tan abiertos que sus iris eran islas rodeadas de blanco. Llevaba en las manos el desmontable del coche y lo empuñaba como si fuera Excalibur recién arrancada de la piedra. En la curva final de la palanqueta se veía una mancha oscura. «La sangre de Sybil», pensó Gabriel.
– ¿La has golpeado con eso?
– Si te parece, me pongo a discutir con ella. No sé si te estabas dando cuenta, pero tenía eso en tu garganta.
«Eso» estaba en el suelo, junto a Sybil. Era el cuchillo que Gabriel había cogido de la cocina.
– ¿Te encuentras bien? -preguntó Herman, con gesto preocupado.
– Sí. Sólo me duele la cabeza. -«Muchísimo», añadió mentalmente-. Tenemos que irnos de aquí cuanto antes.
– Eso es lo que te estaba diciendo yo.
Herman se agachó sobre Sybil y le acercó la mano al cuello, como si quisiera comprobar su pulso, pero antes de tocarla retiró los dedos.
– Mierda, no quiero dejar huellas dactilares.
– No la has matado, Herman.
– Créeme, le he dado fuerte. No quería pasarme tanto, pero después de la pelea en la escalera estaba un poco nervioso y se me ha ido la mano.
La voz de su amigo temblaba con un ligero vibrato.
– Por más fuerte que le hayas dado, está viva. Ella es como Kiru.
Herman se incorporó.
– ¿También pierde la memoria y está un poco…? -Herman completó la frase trazando círculos junto a su sien.
– Está como una auténtica cabra, eso te lo puedo asegurar. Pero su memoria funciona perfectamente.
– ¿Entonces?
– Puede regenerarse, como Kiru, y también manipular las emociones. Y me atrevería a decir que lo hace mejor que ella.
Gabriel entró en la habitación y empezó a guardar ropa a toda prisa. Estaba a la mitad cuando se le ocurrió algo. Sacó otra bolsa de deporte del armario y le dijo a Herman que metiera en ella toda la comida que pudiera.
– ¿Por qué?
– Lo de los volcanes va a ir a peor. Hay que acaparar provisiones. Es cuestión de supervivencia.
Gabriel no poseía el don del Habla como Sybil, pero sabía bien cómo manipular a Herman. En cuanto éste oyó la palabra «supervivencia», recordó la época de la mili con los boinas verdes y se lanzó a la cocina.
Gabriel se acuclilló junto a Sybil. Ya no le salía sangre de la sien, y se había formado una costra junto a la herida, a una velocidad sorprendente. Se arriesgó a tocarle la frente…
… y fue como encontrarse ante la televisión de Poltergeist, viendo centellear nubes de estática atravesadas por relámpagos ocasionales. Sybil estaba viva, pero su cerebro había quedado momentáneamente desconectado.
Apartó los dedos. Sólo había sido un instante, pero un pequeño armónico de dolor se acopló a las ondas de jaqueca que le recorrían la cabeza. «Tengo que dejar de hacer esto o el cerebro me va a reventar como un tomate maduro», pensó.
Sí, Sybil estaba viva. Lo cual suponía un grave peligro para él y para mucha otra gente. Gabriel cogió el cuchillo y apoyó el filo en la garganta de la mujer.
No bastaba con dar un corte a ese cuello perfecto y esperar a que se desangrase. Si quería asegurarse de que acababa con ella, tendría que clavar el cuchillo de punta hasta topar con el hueso y después seguir cortando en círculo.
Pero incluso así no conseguiría separarle la cabeza del tronco. Necesitaba el cuchillo grande que guardaba en el segundo cajón de la cocina. Era una pieza japonesa que le había costado cien euros y tenía un filo que cortaba sólo con mirarlo. Aun así, para romperle la columna vertebral a Sybil tendría que poner los pies encima del cuchillo o pedirle ayuda a Herman.
«Es inútil. No puedes hacerlo y lo sabes».
Le sobrevino otra arcada, pero su estómago seguía tan vacío como antes y no consiguió vomitar. Se puso en pie y se apartó de Sybil. Herman ya volvía con la bolsa medio llena.
– No es que tu cocina sea un bunker atómico -dijo-. Con estas latas tenemos para día y medio como mucho. -Ya cogeremos más en tu casa. Nos vamos de aquí. liiiii. liiiii.
Al escuchar aquel agudo lamento, Gabriel bajó la mirada al suelo. Frodo se había escondido debajo del sofá cama del salón, pero sus ojos brillaban entre las sombras. Gabriel se agachó, tiró de él y lo cogió en su mano.
– Tú te vienes con nosotros, amiguito. Seguro que nos traes suerte.
– ¿Vas a dejarla así? -preguntó Herman, señalando a Sybil.
– Hablando con propiedad, eres tú quien la ha dejado en ese estado. Pero la respuesta es sí.
Gabriel sabía que perdonar la vida a Sybil Kosmos le acarrearía consecuencias graves. Tal vez incluso la muerte, que además amenazaba con ser lenta y dolorosa, pues la Atlante no olvidaría lo sucedido. Pero simplemente no era capaz de asesinarla, y estaba convencido de que a la mayoría de la gente le habría ocurrido lo mismo que a él. Era una imposibilidad física más que moral: pocos occidentales del siglo xxi estarían preparados para clavar un cuchillo en la carne de una semejante y cortarle la cabeza.
Gabriel sacudió la cabeza para ahuyentar esa imagen. Mientras cerraba la cremallera de la bolsa, le preguntó a Herman:
– ¿Cómo se te ha ocurrido aparecer en un momento tan oportuno?
– Al poco rato de irte tú, me llamó Luque. El tipo de los dientes de cristal se había pasado a preguntarle tu dirección. Le dijo que era amigo tuyo, y Luque se la dio. Pero luego se lo pensó mejor y decidió avisarme.
– ¿Por qué no me llamó a mí al móvil?
– Lo hizo, pero le salió una locución diciéndole que habías cambiado de número.
– Pero si le mandé un mensaje con el nuevo…
– Ya sabes que Luque no sabe leer mensajes, así que me llamó a mí. En cuanto me dijo que andaba metido en esto el tipo de los dientes de cristal, bajé al coche para coger el desmontable y me vine para acá.
– Una excelente idea -dijo Gabriel, aunque habría preferido que Herman dejase fuera de combate a Sybil unos segundos después, lo justo para saber algo más de su encuentro con Kiru-. Ahora, vámonos.
– ¿Y la puerta? -dijo Herman-. No se puede cerrar.
– Olvídate. No hay tiempo que perder.
Salieron del apartamento dejando la puerta entornada. Cuando doblaron el primer rellano y afrontaron el siguiente tramo de escaleras, vieron abajo al ch.p., que giraba por el descansillo. Traía la cara ensangrentada y resoplaba como si hiciera un gran esfuerzo.
– ¡Hijo de puta! -exclamó, apuntándoles con una pistola.
Herman, que bajaba por delante, reaccionó con una rapidez que sorprendió a Gabriel. Aprovechando que estaba más arriba que el ch.p., se apoyó con la mano izquierda en la pared y proyectó la pierna derecha hacia delante. La suela de su bota impactó en la boca del matón apuntalada por la fuerza de ciento diez kilos de músculo y grasa.
Casi al mismo tiempo se oyó un estampido que restalló como un trueno en el pequeño hueco de la escalera. Gabriel agachó la cabeza por instinto y escuchó un silbido que pasó rozando su oreja. «¿Me ha dado?», se preguntó.
Cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue tocarse la cara y mirar su mano. No tenía sangre. Volvió la cabeza y vio un agujero en la pared.
Demasiadas emociones seguidas, incluso para un investigador de lo oculto.
El ch.p. estaba tendido boca arriba, con las piernas en la escalera y la espalda y la cabeza en el rellano. Al verlo así tumbado, con la barbilla clavada en el pecho, Gabriel pensó que Herman lo había matado. Pero el ch.p. empezó a gemir en voz baja, haciendo coro con los gañidos de Frodo, que temblaba asustado en manos de Gabriel.
– De ésta no te levantas, hijoputa -dijo Herman.
Al pasar junto al matón, Gabriel vio que estaba escupiendo trozos de su dentadura. Pensó en darle otra patada como propina añadida a la de Herman. «No caigas a su nivel», se dijo. Después recordó la paliza que le habían dado en la clínica y le pisó los testículos plantando todo su peso. El gruñido de dolor del ch.p. lo llenó de satisfacción.
– Pensé que con lo que se había llevado antes tendría suficiente -dijo Herman
– ¿Tu sensei te enseñó a pelear en escaleras estrechas? -preguntó Gabriel, mientras abrían la puerta de la calle.
– Ya te dije que en la clínica no podía hacer nada. Lo primero que hay que hacer antes de una pelea es reconocer el terreno y ver si se puede aprovechar en tu beneficio. Si no, lo mejor es no actuar.
Aunque trataba de parecer calmado, Herman seguía hablando con voz temblorosa. Sin embargo, Gabriel no pudo dejar de admirar la eficacia con que se había librado por dos veces del ch.p. y había dejado fuera de combate a Sybil.
– No volveré a burlarme de tu aikido.
– Hapkido.
– Me da igual. Me has sacado de un buen apuro.
– No tiene importancia -dijo Herman, sin mirarle a la cara.
Antes de que llegaran al final de la angosta travesía que unía el viejo bloque de apartamentos con la calle principal, Gabriel agarró a Herman por el hombro y tiró de él para frenarlo.
– Sí que la tiene, y mucha. Estamos metidos en algo mucho más grande de lo que sospechábamos al principio, pero tú has reaccionado como un auténtico profesional. Ni Lobezno lo habría hecho mejor.
Herman sonrió.
– ¿Lo dices en serio?
Gabriel asintió. Podría haber añadido que lamentaba mucho la discusión que habían tenido apenas una hora antes. Pero entre dos cuarentones inmaduros como ellos habría sido embarazoso sacar a la luz ciertos sentimientos. Cada uno palmeó el hombro del otro, y todo quedó arreglado.
Capítulo 49
Port Huron, Michigan .
Alborada se había confesado por última vez a los doce o trece años, no recordaba muy bien. Desde niño le gustaba llevar el control de su vida, y pronto comprendió que contarle a un cura secretos más bien embarazosos era una manera de poner en sus manos un poder que no estaba dispuesto a entregar a la ligera. Por más que le insistieran en el secreto de confesión, una de las primeras normas que había establecido en el código Alborada era: «Confía sólo en ti mismo».
Sin embargo, llevaba tres días con la sensación de que su misterio más oscuro le quemaba en las entrañas y necesitaba contarlo. No a cualquier persona, por supuesto. Tan sólo a alguien que tuviera realmente el poder de absolverle de sus pecados.
Por desgracia, esa persona no podía oírle. Y, si le oía, no daba ninguna muestra de ello. Randall seguía en su extraño trance. Sus labios estaban cerrados como una cripta, y aunque los policías intentaron darle de comer o de beber no hubo manera de que abriera la boca. El médico que vino a verlo varias veces había concluido que no mostraba señales de inanición, ni siquiera de deshidratación.
– Este hombre debe tener una resistencia extraordinaria al ayuno -comentó-. No es tan raro: hay casos documentados de faquires y sadhus que pueden resistir mucho tiempo en ayuno total.
De momento, pues, no parecía necesario alimentarlo por la fuerza. Al parecer, en la jefatura de policía tenían quebraderos de cabeza más que de sobra como para preocuparse por ese problema.
Entre otras cosas, pensó Alborada, por los constantes apagones. El miércoles habían sufrido cuatro o cinco cortes de luz, uno de ellos de más de media hora. Hoy la línea se había caído poco después de que le trajeran el desayuno, y por el momento no había vuelto. No debía ser fácil trabajar en una comisaría sin luz. A juzgar por las voces destempladas que se oían por los pasillos, los nervios estaban crispados y las discusiones surgían al menor motivo.
Sin móvil, sin televisión, a la luz de unas velas que apenas iluminaban lo suficiente para leer, Alborada no tenía otra cosa que hacer que revolverse como un león en la jaula de su propia mente. Al imaginarse lo mal que lo debían estar pasando Marisa y el niño sin tener noticias suyas se sentía un miserable. Pero ése era un pensamiento casi reconfortante comparado con los recuerdos que cada vez le resultaba más difícil espantar.
Por fin, no aguantó más. Tenía que descargarse, que sacar de su interior aquella enorme bola de mugre que apenas le dejaba tragar ni respirar. Con el apagón, la cámara de vigilancia estaba ciega y sorda, así que lo que dijera no podría llegar a otros oídos que los de Randall. Y, probablemente, ni eso.
En cierto modo, el hecho de que Randall estuviera en trance lo tranquilizaba. Cuando acercó una silla a su compañero de encierro y se sentó frente a aquellos ojos que no parecían verlo, pensó que aquello era un auténtico confesionario, sin intermediarios entre él y el único poder que podía absolverlo. De modo que se dispuso a contar en voz alta lo sucedido en el ático de Sybil después de que ella le encomendara la misión que lo había llevado a Long Valley.
La alcoba de Sybil era minimalista, casi espartana. Ni siquiera tenía ventanas. Pero Alborada apenas reparó en la decoración. Cuando la joven subió a la cama y dio una palmada en el colchón, le dijo:
– Eres la mujer más atractiva que he conocido en mi vida, Sybil. Pero ya te dije que estoy casado.
– Ven.
De nuevo aquellos dedos inmateriales que entraban en sus vísceras y pulsaban todas las teclas a la vez. De repente, Alborada se convirtió en un perro en celo, poseído por un instinto que no podía controlar. Se arrancó la ropa y la tiró al suelo; él, que incluso en los momentos de mayor pasión la doblaba y la colocaba en el galán. Cuando quiso darse cuenta, estaba tumbado boca arriba y Sybil lo cabalgaba, mientras una música estridente sonaba a todo volumen por unos altavoces invisibles.
– ¿Te gusta? Es Moloch & Cía, un grupo de rock satánico.
Alborada asintió, aunque aquella música le parecía espantosa.
«Al menos, aunque me esté rodando, esta vez sólo se me podrá acusar de infidelidad», pensó.
Pero aquello acababa de empezar.
Apenas llevaban unos minutos copulando cuando se abrió la puerta y entró el Sousa Peor junto con una mujer. Era bastante atractiva, pero para desazón de Alborada vestía ropa interior de cuero, llevaba las manos atadas a la espalda y tenía la boca tapada por una mordaza con una bola.
– No me importa montarme una orgía -dijo Alborada-. Pero no quiero que él me toque.
– Descuida. Eso no ocurrirá -respondió Sybil.
– Ni que nadie me golpee.
– Eso tampoco.
Sousa obligó a la chica a arrodillarse en la cama y la tumbó de lado. Por la forma en que abría los ojos y jadeaba, era evidente que no se había prestado voluntaria a aquel juego.
– ¿Qué estáis haciendo? -protestó-. ¡Esto es una infamia!
– Cállate -le ordenó Sybil-. Te gusta.
Para su horror, las palabras de Sybil provocaron exactamente esa reacción. Le gustaba.
En ese momento, Sousa rodeó la cabeza de la chica con una bolsa de plástico transparente…
* * * * *
– La mujer murió a mi lado -susurró Alborada-. Murió a mi lado mientras yo…
– Una historia ejemplar. ¿Esperas un premio por lo que hiciste?
Alborada dio un respingo. Por un instante, creyó que Randall había despertado y le había dicho algo. Pero seguía callado, y el único movimiento en sus ojos era el temblor del reflejo de las velas.
La voz venía de detrás. Alguien había entrado sin que él se diera cuenta.
Antes de que Alborada pudiera darse la vuelta, sintió que algo se clavaba en su garganta y apretaba con una fuerza brutal.
– Tengo un recado para ti -dijo aquella voz-. Sybil Kosmos dice: «Nunca dejo que nadie me falle dos veces».
Alborada se llevó las manos al cuello y trató de meter los dedos entre la piel y aquello que le estaba comprimiendo el gaznate. Mas el alambre era tan fino y el tipo lo apretaba con tanta fuerza que no fue capaz de introducir ni las uñas. Trató de pedir auxilio, pero lo único que brotó de su garganta fue un ronco estertor que aún le provocó más dolor.
«Voy a morir. Así termina todo», pensó.
Su cuerpo, entrenado desde niño en deportes de contacto, tenía otra opinión. Alborada se levantó, apoyó las piernas en el sofá donde estaba sentado Randall y empujó con todas sus fuerzas.
Cayó de espaldas sobre su agresor, que resopló, pero siguió apretando.
Unos segundos más y perdería el conocimiento. Por la forma en que el cuerpo de su atacante había amortiguado el impacto, calculó que debía medir uno noventa y pesar más de ciento veinte kilos. Demasiado fuerte incluso para un antiguo deportista.
«Marisa va a ser viuda de…».
¡BLAMMM!
El estampido le llegó a través de una nube roja. Algo caliente le mojó la nuca, y la presión en su cuello desapareció de repente.
Alborada se apartó de su atacante y trató de recuperar el resuello. La puerta se había abierto. Allí estaba la jefa de policía, con las piernas separadas y bien plantadas en el suelo, la linterna en la mano izquierda y el arma reglamentaria en la derecha.
– Tranquilo, ya se acabó.
«Eso es lo que había pensado yo», se dijo Alborada.
– Levántese.
Alborada se volvió hacia Randall, que se había puesto en pie y le tendía la mano. Al parecer, la detonación lo había despertado de su trance.
* * * * *
La jefa de policía los sacó de la habitación y los llevó a su despacho, alumbrado por unas cuantas velas. Otra agente les trajo unos sándwiches y un par de cervezas. Alborada tardó en beberse la suya, porque apenas podía tragar, pero agradeció el suave embotamiento que le producía el alcohol.
– Tengo que pedirles disculpas -dijo Carol Ollier-. Estoy avergonzada.
– Supongo… -Alborada carraspeó. Tenía la voz quebrada-. Supongo que con el apagón es más fácil burlar las medidas de seguridad.
– Era uno de mis hombres -respondió la jefa, con voz temblorosa. Alborada se dio cuenta de que tenía los ojos húmedos-. He matado a uno de mis hombres. No entiendo lo que está pasando. ¿Qué podía tener el agente Hood contra ustedes?
– Nada -contestó Alborada.
Y no mentía. Seguro que no era nada personal. SyKa, que sin duda sabía dónde estaba su Gulfstream, les habría seguido la pista hasta la jefatura de policía. Para ella y sus lacayos no debía ser nada complicado averiguar quién entre los agentes de Port Hurón era más proclive a dejarse sobornar. El extraño poder que Sybil y Randall compartían no podía actuar a distancia, pero la inmensa fortuna de los Kosmos sí. ¿Cuánto le habría pagado a aquel hombre?
– Todo esto es una locura -dijo Carol Ollier, meneando la cabeza-. El país entero se está desmoronando. Acaban de decirme que medio Washington está en llamas, y eso que la ceniza todavía no ha llegado allí.
– En ese caso -dijo Alborada-, debería dejar que nos vayamos ahora que aún hay tiempo.
La jefa de policía le miró a los ojos unos segundos. Después apartó la mirada.
– Espérenme aquí. Como comprenderán, tengo asuntos que resolver.
Los dos hombres se quedaron solos en el despacho. Alborada se dejó caer en una silla. Le temblaban las piernas y, aparte de la garganta, le dolía todo el cuerpo.
– Usted no tuvo la culpa.
Alborada se volvió hacia Randall, que seguía de pie, apoyado en el escritorio y con los brazos cruzados.
– Claro que no he tenido la culpa. Ese tipo…
– Sabe a qué me refiero.
– Entonces…, ¿lo ha oído todo?
– Usted no tuvo la culpa -repitió Randall.
Había algo en los ojos y en la forma de la nariz de aquel hombre que le recordaba a Sybil. «Siempre existe un aire de familia entre un padre y una hija», había dicho él en el aeropuerto de Mammoth Lakes.
Toda la culpa y el horror acumulados se convirtieron en una gran bola negra, un pegote de sangre oscura y viscosa que pareció cuajar en la boca de su estómago. Durante un instante aterrador, Alborada pensó que iba a regurgitarla y, tal como tenía la garganta, asfixiarse en su propio vómito.
Pero un segundo después, un punto de luz se abrió en el interior de aquella esfera. Un calor sobrenatural se extendió por el pecho de Alborada, bajó hasta su abdomen y subió por su tráquea. En cuestión de segundos, la bola de culpa desapareció como un agujero negro devorado silenciosamente por su propia gravedad.
«Es como ella», se repitió, aunque hasta ahora no había visto a Sybil utilizar su poder para nada positivo.
– ¿Estoy perdonado? -musitó.
– Es usted tan responsable del crimen en el que participó como del alivio que siente ahora.
– No entiendo.
– Quiero decir que no es responsable de ningún modo. No sé qué más pecados ha cometido en su vida, Alborada. Pero de lo que haya hecho al lado de Sybil Kosmos no tiene ninguna culpa. Ni el más santo varón ni la más pura de las mujeres habrían podido resistirse a su influencia. Cuando nosotros hablamos, los demás sólo pueden obedecer.
Alborada respiró hondo. Se dio cuenta de que era la primera vez en muchos días en que el aire penetraba hasta los últimos rincones de su pecho.
– ¿Esto me va a durar?
– Sólo mientras yo quiera que dure y esté cerca de usted. Es un alivio artificial.
– ¿No puedo librarme de esta culpa? ¿Librarme de verdad?
Randall se encogió de hombros.
– En su cabeza, debe saber que no es responsable de aquellos actos. Pero su cuerpo seguirá recordando el horror.
– ¿Y no puedo borrar ese recuerdo?
Randall sonrió sólo con la boca. Su mirada era infinitamente triste.
– Puedo ayudarle a borrar cualquier recuerdo.
– ¿Cualquiera?
– Créame, he borrado recuerdos propios y ajenos mucho peores que los suyos. A veces uno no puede vivir si no corta las amarras de su propio pasado.
Alborada se levantó y apretó el hombro de Randall.
– ¡Hágalo, por favor! -pidió Alborada, agarrándole el hombro.
– Más adelante. Pero se lo aviso: a menudo los recuerdos se las arreglan para volver solos.
– Me arriesgaré a eso…
¿De verdad podría olvidar el rostro de aquella mujer bajo la bolsa de plástico y, sobre todo, su placer culpable? ¿Podría dormir de nuevo con la conciencia tranquila y pensar que su peor pecado era pisotear algunas cabezas para ascender profesionalmente?
Si Randall conseguía eso, es que no era un dios. Era el dios.
Su presunta divinidad se puso en pie y se estiró, haciendo crujir los huesos de sus rodillas con un chasquido que sonó muy humano.
– ¿Dónde estamos? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?
– Estamos en Port Hurón, casi en la frontera con Canadá. Llevamos casi tres días en esta comisaría.
– Entonces, es hora de moverse. Me espera una reunión familiar.
– ¿Y dónde va a ser esa reunión?
– En el mismo lugar que la última vez. En la Atlántida. -Randall se crujió los dedos y añadió-: Creo que ahora la llaman Santorini.
Capítulo 50
Madrid, Moratalaz.
Tras llegar a casa de Herman, Gabriel pulsó el botón verde del Morpheus, y Kiru se despertó al instante. En el ínterin, su memoria había vuelto a reiniciarse, y hubo que ofrecerle las consabidas explicaciones y soportar una pequeña dosis de efluvios eróticos.
«Así que a esto lo llaman el Habla», pensó Gabriel.
Era evidente que no podían quedarse allí. Gabriel pensó por un momento en recurrir a Enrique. Pero si SyKa lo había localizado a él en un sórdido apartamento alquilado, le resultaría mucho más fácil encontrar a Enrique.
Herman le brindó la solución.
– Vamos a casa de Valbuena.
Ni siquiera lo llamaron, por temor a encender los móviles y ser localizados. Cuando se plantaron ante su portal ya eran las tres de la madrugada. Pero apenas habían llamado al telefonillo cuando el profesor contestó.
Esta vez, cuando subieron la escalera, fue Gabriel quien se quedó descolgado. Le dolían las costillas, la espalda y las piernas, como si lo hubieran apaleado.
«Demonios, es que me han apaleado», se dijo. Por no hablar de las dolorosas pulsaciones que le recorrían la cabeza.
Kiru se detenía cada pocos peldaños para aguardarle y le tendía la mano.
– Kiru te espera.
Gabriel se lo agradecía, sin aceptar su ayuda. Tendría que contactar de nuevo con ella, pero prefería demorar el momento. Si cerraba los ojos, le parecía visualizar un monstruoso coágulo o un tumor maligno creciendo dentro de su cerebro.
Valbuena los estaba esperando en la puerta. Llevaba el mismo traje y la misma corbata que en la visita anterior. Gabriel se preguntó si dormía así o se cambiaba de ropa más rápido que un actor de teatro.
– Sentimos haberle despertado -dijo Gabriel.
– No me han despertado. Sólo duermo cuatro horas al día. Ars longa, vita brevis.
– Perdone, pero no le entiendo -dijo Herman.
– Me habría sorprendido lo contrario, señor Gil. Me refiero a que el conocimiento que merece la pena adquirir es demasiado vasto y la vida humana demasiado breve como para perder el tiempo durmiendo más de lo imprescindible.
– ¿Todo eso ha dicho? Sí que resumían esos romanos…
Valbuena se quedó mirando a Kiru.
– No tengo el gusto de conocer a esta señorita.
– Profesor Valbuena, ésta es Kiru -dijo Gabriel.
– ¿Kiru a secas?
– Cuando nació no estaban de moda los apellidos. Valbuena enarcó una ceja.
– Sospecho que tienen algo que contarme. Pasen. Señor Gil, ya sabe dónde está la cafetera. El mío largo de café y con la leche templada.
Mientras Herman se dirigía a la cocina refunfuñando «la esclavitud la abolió Lincoln», los demás se sentaron en el salón. Gabriel le refirió a Valbuena sus últimas visiones y lo que había ocurrido.
Cuando terminó, eran las cuatro, tenía la boca seca y estaba mareado de tanto hablar.
– He intentado llegar más allá de ese momento y saber qué ocurría dentro de la cúpula dorada, pero me ha sido imposible.
Valbuena se atusó las rígidas puntas de su bigote imperial.
– Los recuerdos de esta mujer son fascinantes. Aparte de ser una dama bellísima -añadió.
Era evidente que le gustaba Kiru. Curiosamente, Valbuena también parecía agradarle a ella, que hasta el momento sólo había tenido ojos para Gabriel. Éste, lejos de ponerse celoso, se sintió aliviado.
– Por ejemplo, las pasarelas de madera que rodeaban el volcán -prosiguió Valbuena-. ¿Sabe cómo describe Platón la Atlántida?
– Lo sabía, pero mi cabeza… -dijo Gabriel, frotándose las sienes.
– Tenía una estructura de círculos concéntricos. Una montaña central, donde se hallaba la acrópolis o ciudad sagrada, rodeada por tres círculos de agua separados entre sí por otros tantos de tierra firme. Es una descripción que se parece bastante a los recuerdos de la señorita Kiru.
– Yo no lo veo tan claro -dijo Herman. Por una vez, Valbuena se abstuvo de hacer comentarios mordaces.
– La ciudad sagrada se encuentra en el volcán, la isla central del archipiélago. El primer anillo de agua separa el volcán del primer círculo de tierra firme, que no es otro que la primera pasarela de madera.
– Usted lo ha dicho. De madera, no de tierra firme.
– Para el caso es lo mismo. Además, por lo que cuenta el señor Espada cabe deducir que en esas pasarelas había huertos, algo parecido a las chinampas o jardines flotantes que cultivaban los aztecas en Tenochtillan. La antigua ciudad de México para entendernos, señor Gil.
– Gracias por ilustrarme, profesor -contestó Herman con sarcasmo.
– Tras la primera pasarela vienen el segundo anillo de agua, la segunda pasarela y el tercer anillo de agua, que no es otro que la bahía interior de Santorini. Por último, el contorno exterior del archipiélago sería el tercer anillo de tierra firme.
– Sigo sin verlo.
– Por Dios, Herman, si lo veo hasta yo, y parece que tengo a Motorhead tocando dentro de mi cabeza.
– Hay más pruebas de que es una visión veraz -añadió Valbuena-. Lo que no sospechaba es que se construyeran pirámides escalonadas en la Atlántida. La cúpula también resulta sorprendente, pero no tanto que sea dorada.
– ¿Por qué?
– Platón habla de un metal precioso que sólo se da en la Atlántida, el oricalco. En griego es oreikhálkos, «bronce o cobre de la montaña». Sin duda se refería a esa cúpula de color broncíneo situada en la ladera de la gran montaña central.
– Se supone que el oricalco tenía propiedades maravillosas -dijo Gabriel.
– Platón sólo dice que se trataba de un material sumamente valioso. Lo cual no sería extraño si el secreto del poder de la Atlántida, tal como sugieren los recuerdos de la señorita Kiru, radicaba en la cúpula de oricalco.
»Ahora, debemos averiguar en qué consistía ese secreto.
– ¿Por qué es tan importante? -preguntó Herman.
Valbuena miró directamente a Kiru. Gabriel tuvo la impresión de que la severa mirada del profesor era capaz de imponer respeto incluso a una inmortal adorada en la antigua Atlántida.
– Yo lo sospecho. La señorita Kiru lo sabe.
Ella asintió y trató de decir algo.
– Kiru lo… lo… Es…
Cuando fue a hablar, Gabriel tuvo la impresión de que la metáfora «tener algo en la punta de la lengua» se hacía realidad visible. La lengua de Kiru asomó un instante entre sus dientes perfectos, pero se quedó allí, como si hubiera chocado con una barrera impenetrable.
– Es cuestión de vida o muerte que lo averigüemos -insistió Valbuena-. El secreto del poder de la Atlántida es también el secreto de su hundimiento.
– Perdone, profesor -dijo Herman-. Saber por qué se hundió la Atlántida seguro que es genial, pero no una cuestión de vida y muerte. Ahora mismo están ocurriendo catástrofes más preocupantes.
– Veo que ni siquiera conseguí enseñarle a respetar las pausas dramáticas, señor Gil. Desde el primer minuto de la erupción de Long Valley he sabido que se cierne sobre nuestras cabezas la caída de la civilización que conocemos y tal vez la extinción de nuestra especie. Pero iba a añadir que el secreto del hundimiento de la Atlántida puede ser también la clave que explique por qué se acerca el fin del mundo.
Valbuena hizo una nueva pausa dramática. Esta vez, Herman la respetó.
– Así que, si existe alguna posibilidad de salvar el mundo -dijo, acercando el dedo a la sien de Kiru-, debemos encontrarla en la cabeza de esta joven.
Capítulo 51
En vuelo sobre el Atlántico .
El reactor avanzaba hacia las sombras de la noche, volando contra la rotación de la Tierra.
Pero antes de ver el día, el reactor había tenido que despegar de Port Hurón en la oscuridad de la noche artificial creada por la nube del volcán.
Cuando Carol Ollier los sacó de la comisaría, Joey, que llevaba sólo unos minutos amodorrado, pensó que en realidad había dormido varias horas y ya había anochecido.
El cielo estaba cubierto de horizonte a horizonte por una nube oscura y tan espesa que la posición del sol apenas se intuía como una leve mancha gris, y las únicas luces que se veían en medio del apagón eran los faros de los coches que pasaban.
– Sólo es la una -dijo Alborada, consultando un reloj de oro.
Fuera los esperaban dos vehículos. En uno de ellos habían montado ya el copiloto del Gulfstream y la azafata. La piloto aguardaba fuera, porque quería hablar con la jefa de policía. Durante unos segundos, Joey oyó cómo ambas mujeres discutían en voz baja a la luz de las linternas. Le pareció entreoír que el problema era la ceniza. «Ustedes sabrán», decía la jefa. «O despegan ahora o…»
Randall se acercó a ellas. Al momento ambas mujeres se pusieron de acuerdo y la piloto asintió varias veces con la cabeza.
«Qué convincente es», pensó Joey, tan orgulloso de los poderes de su amigo como Robin lo estaría de Batman.
Después, la jefa de policía les dijo a los tres, Randall, Alborada y Joey, que subieran al otro vehículo.
– Yo mismo los llevaré.
El coche estaba tan sucio como si llevara un mes abandonado en la calle. Antes de montar tuvieron que limpiar los cristales. Joey no resistió la tentación de escribir su nombre en el capó, junto al emblema de la policía de Port Hurón.
Aunque la lluvia de ceniza no era tan intensa como en Long Valley, la neblina que formaba dibujaba halos blanquecinos alrededor de las luces del coche. Debía llevar varias horas cayendo, porque ya había depositado en el suelo una alfombra gris que amortiguaba el sonido de las ruedas.
Al parecer, Randall y Alborada sabían de qué iba aquello. Pero a Joey lo habían sacado de la habitación sin explicarle nada, así que preguntó: ¿Adónde nos lleva?
– Al aeropuerto -respondió Carol Ollier-. Si queréis salir de aquí, tenéis que hacerlo ya. A las tres cerrarán todos los aeropuertos, salvo los de la costa este. Y no sé por cuánto tiempo los mantendrán abiertos.
– Pero si estamos casi en la otra punta del país… ¿Cómo es que la ceniza ha llegado tan pronto?
En aquel mediodía innatural, bajo una oscuridad más propia de una noche sin luna, las consecuencias de la erupción parecían mucho más cercanas que viendo las noticias. Joey pensó que las tinieblas de Mordor estaban a punto de llegar a Rivendel.
– Las cosas se están poniendo realmente feas -comentó Alborada.
– No lo sabe bien -dijo la jefa de policía-. En Yellowstone han detectado que su propio supervolcán está a punto de entrar en erupción y han declarado la alerta roja.
– ¿A cuánto está Yellowstone de aquí? -preguntó Joey.
– A más de mil trescientas millas. Pero si ya nos están cayendo las cenizas de Long Valley, que está a más lejos, las de Yellowstone nos van a llegar hasta el cuello. ¿Qué le hemos hecho a Dios para que nos envíe esto?
Por alguna razón, Carol Allier se volvió hacia Randall, como si éste tuviera la respuesta.
– Los dioses se guían por sus propios designios -respondió él-. Lo que hagan o digan los mortales tiene poco que ver en ello.
– ¿Creen de verdad que esto está ocurriendo por voluntad de un ser superior? -preguntó Alborada.
– ¿Y qué otra cosa puede ser? -dijo la jefa de policía.
– Se trata de dos sucesos altamente improbables que han coincidido. Eso da como resultado una improbabilidad aún mayor, como si a una misma persona le toca dos veces la lotería. Es difícil, pero no estadísticamente imposible. No hay por qué recurrir a causas sobrenaturales.
– ¿Y qué me dice de la erupción de Italia? -preguntó la jefa de policía-. Ya son tres veces la lotería
– Otro suceso aislado que ha…
– ¿Y lo de Indonesia? ¿Sabe que allí acaba de entrar en erupción el volcán Krakatoa? Van cuatro veces.
Eso lo ignoraba Joey, y Randall y Alborada también, al parecer. Carol debía haberlo escuchado por la radio de la policía.
– ¿De verdad cree que todo esto es casualidad? -insistió la jefa.
«Los extraterrestres», pensó Joey. Todas esas catástrofes sólo podían ser los preparativos de una invasión alienígena. Primero debilitar a la humanidad con catástrofes volcánicas, y luego asestar el golpe definitivo.
A él mismo le parecía una ocurrencia descabellada, pero ¿no era inverosímil, todo lo que estaba ocurriendo?
Alborada se encogió de hombros.
– Parece que aquí el único que defiende la razón científica soy yo. Pero después de lo que estoy viendo, ya no sé qué pensar.
Acababa de dar la una. La jefa de policía saltó de emisora en emisora para escuchar los boletines horarios. Los titulares se referían sobre todo a lo que ocurría en Estados Unidos, pero incluso sin informar de las erupciones de Italia y del Krakatoa ya resultaban lo bastante apocalípticas.
Las fronteras con Canadá y México estaban colapsadas, y la policía de esos países había empezado a disparar a matar contra aquellos que intentaban saltarse los controles. Joey recordó el campo de refugiados donde habían encerrado a su familia.
– ¿Y qué puede hacer la gente? -protestó-. ¿Quedarse en el sitio y morir de hambre y de sed?
– Chssss -le ordenaron a dúo Alborada y la jefa de policía.
En las principales ciudades de Estados Unidos, incluso en aquéllas en las que todavía no había caído ni un gramo de cenizas, se estaban produciendo disturbios a gran escala. Se trataba sobre todo de algaradas de saqueadores que, al comprobar que la policía y la guardia nacional disparaban a matar, se habían organizado en bandas más numerosas para hacer frente a las fuerzas del orden. El botín que podían obtener era escaso, pues en los comercios apenas quedaba nada que saquear. Una humilde lata de alubias se pagaba a quince dólares.
«… o se pagaría si alguien encontrara una en los estantes de las tiendas», añadió la locutora.
Muchos de esos enfrentamientos se habían convertido en disturbios raciales. En el mismo centro de la nación, en Washington, el distrito de Anacostia estaba en llamas. Las peleas se habían extendido a los barrios cercanos y se acercaban a la zona administrativa. Según la policía, ya se habían producido más de doscientos muertos.
– Este país se está rompiendo por todas las costuras -dijo la jefa de policía-. No tengo fuerza moral para retenerlos aquí.
– Ha decidido soltarnos por su cuenta y riesgo, ¿verdad? -preguntó Alborada.
– Me temo que los agentes del FBI que debían interrogarlos ya no aparecerán. Tienen cosas más urgentes de las que ocuparse que minucias legales como ésta. Si pueden ustedes irse de aquí y reunirse con sus seres queridos, no seré yo quien se lo impida.
– ¿No se meterá usted en un lío?
– ¿Mayor que intentar salvaguardar el orden cuando el caos se apodera de todo? ¡No me haga reír! ¿Quién me va a sancionar a estas alturas?
Como para darle la razón, al doblar una esquina vieron cómo un grupo de encapuchados con linternas golpeaban un escaparate con bates de béisbol. La jefa de policía encendió la sirena y los asaltantes huyeron calle abajo. Uno de ellos se dio la vuelta, prendió fuego a algo que llevaba en la mano y lo tiró contra el coche.
– ¡Un cóctel molotov! -avisó Joey.
Con unos reflejos impensables en una cincuentona, Carol dio un acelerón. Sus pasajeros se golpearon contra los asientos, pero el coche logró esquivar la botella incendiaria, que se estrelló contra una acera. Sin hacer caso de las llamaradas que dejaba tras de sí, la jefa de policía siguió adelante.
– ¿Ven lo que les digo? Es el fin del mundo. Diga lo que diga usted -dijo, volviéndose hacia Randall-, algo hemos hecho para merecernos esto. Nos hemos empeñado en cargarnos el planeta, y ahora él se venga de nosotros.
– A ella le damos igual. No tiene nada que ver con los humanos -contestó Randall.
Cuando llegaron al aeropuerto seguían sin electricidad. Pero la persuasión de Randall consiguió que les encendieran las luces de emergencia de la pista. Por suerte, el Gulfstream estaba guardado en un hangar, limpio de cenizas.
Veinte minutos después dejaron detrás la nube y las turbulencias, ya en territorio de Canadá. La piloto les confesó que había sido el segundo despegue más difícil de su vida. El primero, por supuesto, había sido el de Long Valley.
Después de tantas emociones, era comprensible que Joey se durmiera sobre el Atlántico.
* * * * *
Cuando vio que Joey se había dormido, Alborada lo tapó con una manta. Después se quedó un rato mirando por la ventanilla. Abajo sólo se veía la gran alfombra azul del mar. En otros vuelos se había aburrido mortalmente de aquel monótono paisaje, pero ahora le relajaba contemplar el agua bajo la luz del sol. ¿Qué sería del mundo si lo cubrían unas tinieblas perpetuas? «Un lugar deprimente», pensó.
Se acercó a Randall, que sesteaba en la zona de popa con las sandalias plantadas sobre el tapizado de cuero del asiento de enfrente.
– ¿Adonde vamos? -le preguntó.
Randall abrió los ojos.
– Ya se lo he dicho. A Santorini.
– Allí vive el abuelo de Sybil.
– Por eso mismo. Así devolveremos el avión a sus dueños. Y necesito a Sybil.
Alborada no conocía en persona a Spyridon Kosmos. Pero sospechaba que aquel encuentro no iba a ser nada placentero.
Por otra parte, si Sybil era hija de Randall, eso significaba que Randall era a su vez hijo o yerno de Kosmos. Una extraña historia familiar por la que sentía mucha curiosidad.
Pero antes…
– Me dijo usted que podía librarme de ciertos recuerdos. ¿Estaba hablando en serio?
– ¿Eso le dije? -preguntó Randall con una sonrisa-. En ese caso, supongo que era verdad.
– Creo que ahora sería un buen momento -dijo Alborada.
Disponían de tiempo. Todavía quedaban varias horas para llegar a Londres, donde tenían previsto repostar por cortesía de empresas Kosmos.
Randall bajó los pies y le invitó a sentarse frente a él. Alborada, aunque llevaba el traje tan arrugado y sucio que pensaba tirarlo a la basura en cuanto se le presentara la ocasión, sacudió la tapicería con la mano antes de plantar el trasero.
– Ponga las manos sobre sus rodillas. Con las palmas hacia arriba. Así.
Randall le agarró. Alborada notó un cosquilleo eléctrico que emanaba de su piel, tan suave que quizá fuera fruto de su imaginación.
– Míreme a los ojos. No mire a ningún otro lado. Imagínese que mis pupilas son dos túneles. Dos largos túneles. Largos, muy largos… Dos túneles… Largos… Largos…
Alborada era muy escéptico para ese tipo de cosas. Ni siquiera Sbarazki, el célebre mentalista con el que Gabriel Espada tuvo aquel incidente en directo, había conseguido hipnotizarlo.
Pero ahora le resultó muy sencillo aceptar que las pupilas de Randall eran dos túneles, y se sumergió en ellos.
– Uru muruna negaleshera atalisda. Unu muruna ncgaléshcra atalisdá-canturreaba Randall. Alborada ignoraba qué significaban esas palabras o a qué idioma pertenecían. Pero el mantra lo arrullaba como la marea-. Uru muruna negaleshéra atalisdá.
Marea. Arrullo. Marea.
Vórtice.
Los ojos de Randall se fundieron en uno solo, se convirtieron en un remolino que crecía y crecía hasta absorberlo todo.
– Ura muruna negaléshera atalisdá. Ura muruna…
Sus pupilas no eran un túnel, sino un pozo sin fondo, una sima negra y vertical por la que Alborada se precipitó dando vueltas sin control.
Había creído que al final encontraría la luz, pero se equivocaba. Cuando la caída terminó, estaba en un lugar oscuro y húmedo, respirando una atmósfera rancia y pegajosa como un trapo sucio. Allí estaba SyKa, esperándolo con los brazos abiertos. Y también el Sousa Peor, cuyos dientes relucían en la oscuridad como la sonrisa del gato de Cheshire, y la mujer vestida con la ropa sadomaso.
Alborada gritó, y después gritó más. Sus alaridos se alcanzaron a sí mismos y resonaron en el fondo del pozo hasta ensordecerlo.
Randall lo había traicionado.
Sybil abrió la boca. Una boca desproporcionada, monstruosa como la de una bestia carnicera. Empezó a morderle el cuello, mientras que la mujer asesinada le masticaba la mano izquierda y los dientes de cristal de Sousa se clavaban en la derecha. Como pirañas, se tragaron sus brazos, mientras que Sybil deglutía su cabeza.
Lo habían devorado.
Lo único que quedaba de Alborada era su propio chillido. Pero era algo ajeno, que se alejaba como el ulular del viento entre los arboles de un bosque solitario.
En realidad, Alborada no sabía quién estaba gritando.
Volvía a tener cuerpo. Vestía el mismo traje, pero llevaba los zapatos en la mano y caminaba descalzo por una playa muy larga, casi eterna.
El mar que acariciaba la costa no era de agua, sino de lava fundida. Un mar rojo e incandescente que se extendía de horizonte a horizonte. En vez de espuma, sus olas levantaban columnas de fuego y humo.
En las alturas brillaba un sol blanco y cegador. El cielo, sin embargo, era negro.
Un bólido cruzó aquel firmamento sin estrellas, dejando tras de sí una estela blanca. En medio de un silencio más estremecedor que cualquier sonido, el bólido sobrepasó el horizonte y desapareció.
Un segundo después, una columna de luz cegadora se alzó sobre el borde del mar de fuego. Alborada se puso la mano a modo de visera, pero sus ojos aguantaron el resplandor sin deslumbrarse. Todo seguía en silencio. Bajo sus pies el suelo se sacudió como respuesta al lejano impacto del asteroide.
Bienvenido a mi memoria.
Alborada giró en redondo, buscando el origen de aquella voz. Se encontraba solo, en una isla de roca fría que flotaba sobre el mar de lava. Sin embargo, estaba seguro de haber oído la voz de Randall.
El paisaje a su alrededor había cambiado. El mar seguía siendo rojo, la isla que pisaba aún era negra. Pero el cielo ahora se veía gris, cubierto de espesas nubes de las que saltaban sin cesar rayos que hacían retemblar el aire.
Aire o lo que fuese. Pues, aunque Alborada podía respirar, el olor de aquella atmósfera era extraño, fétido y picante a la vez.
Las nubes se despejaron un instante. Era de noche, una noche auténtica, sin sol y con estrellas. La luna se veía el doble de grande de lo habitual. Decenas de meteoritos surcaban el cielo y desaparecían antes de alcanzar el suelo, pero algunos lograban llegar al mar de lava y levantaban grandes burbujas y columnas de fuego al estrellarse.
Lo que más llamó la atención de Alborada fueron unos puentes de luz que surcaban el cielo de horizonte a horizonte, como inmensos arcoíris bañados en plata.
En aquel entonces la Tierra tuvo anillos, como Saturno. Fue hace cuatro mil millones de años, le dijo Randall.
– ¿Qué estoy viendo?
Mis recuerdos.
– ¿Cómo puede tener recuerdos tan antiguos?
Me han llamado inmortal, pero eso no quiere decir que haya vivido desde siempre. Lo que ve es una imagen reconstruida por mi cerebro de lo que percibía la conciencia de la Gran Madre cuando despertó.
– ¿Quién es la Gran Madre?
La respuesta está bajo sus pies.
Alborada bajó la mirada. Estaba pisando roca negra, seca y cálida.
– La Tierra…
Así es.
– ¿ La Tierra es un ser vivo?
La frontera entre los seres vivos e inertes es mucho más difusa de lo que cree.
– Eso es como decir que el blanco es negro y el negro es blanco -dijo Alborada-. Muy bonito y muy místico, pero no significa nada.
La Gran Madre no sólo es un ser vivo, Alborada. También es un ser consciente.
– ¿El primer ser consciente de nuestro mundo?
No del todo. La consciencia apareció antes en otros lugares del Universo y volverá a aparecer. Todo está unido y entrelazado.
– Más cháchara mística…
Hablo de unión real, material. Calle y abra su mente.
Alborada respiró hondo en aquella atmósfera mefítica. Aunque el suelo que pisaba seguía siendo sólido, sus pies se hundieron. La tierra lo tragó, literalmente.
Ahora se hallaba en el subsuelo, a miles de metros bajo la superficie. Sus sentidos humanos estaban prácticamente cegados en aquel lugar, pero otros sentidos cuya existencia había ignorado hasta entonces captaban la vida que bullía en el interior de la Tierra.
Y era una vida muy abundante.
Billones, trillones de pequeños seres pululaban en los diminutos poros de la roca, en la seguridad de las profundidades, lejos del incesante bombardeo de meteoritos que se estrellaban en la superficie terrestre y que seguirían estrellándose durante mucho tiempo.
Esos seres, le explicó Randall, eran tan minúsculos y humildes que, eones después, los humanos los confundirían con formas minerales, salvo algunos científicos que verían en ellos formas elementales de vida y les darían el apropiado nombre de «nanobios».
Aquellos nanobios, criaturas que ni siquiera llegaban al rango de células, poseían la virtud de intercambiar entre sí información, de crear redes mezclando entre sí su contenido genético, su proto ADN.
Había sido un proceso increíblemente lento para la escala humana. Pero si había algo que sobraba entonces era tiempo.
Y la red de nanobios, que ya estaba viva, despertó a algo más.
Despertó a la consciencia. Despertó a sí misma.
Y se extendió bajo toda la Tierra. Una capa viva y pensante, una especie de tejido cerebral de decenas de kilómetros de grosor que se extendía desde la zona contigua a la superficie hasta la capa superior del manto.
Aquel gigantesco cerebro extendió tentáculos, zarcillos de su vasta red, y se dedicó a explorar hábitats menos hospitalarios que el subsuelo en el que había nacido.
Hacia abajo, internándose en el manto se abría la vasta región de las altas temperaturas y las inmensas presiones, un reino prohibido para la vida.
Aparentemente. Pues la gran mente encontró maneras de extender su influencia incluso allí, de trazar redes hasta el núcleo de metal fundido, de mezclar la biología y la geologia hasta convertir literalmente a toda la Tierra en su cuerpo físico.
Un cuerpo y una mente unidos.
La Gran Madre. Gaia, la Tierra consciente y viva.
Pero algunos de sus tentáculos viajaron hacia arriba, hacia la superficie. Allí toda posibilidad de vida era destruida por los incesantes impactos de meteoritos y asteroides, y por el baño letal de rayos cósmicos que destruían el delicado contenido genético.
Sin embargo, con el tiempo el Sistema Solar se convirtió en un vecindario más tranquilo, y los exploradores que subían desde las profundidades sobrevivieron y proliferaron. Allí, bajo la luz del sol, muchos de esos microorganismos se separaron de la vasta red subterránea, se emanciparon de la Gran Madre e inauguraron un nuevo reino biológico.
Surgió el reino de los seres unicelulares, primero procariotas y después eucariotas. Más tarde llegaron los organismos multicelulares. Plantas, animales, criaturas independientes, desconectadas las unas de las otras, aparentemente ajenas a la red de la Gran Madre.
Pero transportaban en su interior las mismas semillas, información replicada a partir de los nanobios que constituían la red. Todos los seres que formaban la biosfera exterior llevaban en su contenido genético memorias de la época de la unidad primigenia, de la mente de la Gran Madre. Incluso los humanos, aunque no pudieran acceder a esos recuerdos.
Excepto yo, por alguna razón. Yo sí puedo leer la memoria genética, dijo la voz de Randall. Tengo el don y la maldición de guardar recuerdos no sólo en mi cabeza, sino en todas las células de mi cuerpo.
– ¿Por qué?
Ignoro la razón por la que fui diseñado así.
– ¿Diseñado?
La voz de Randall evitó la última pregunta y prosiguió:
Para no enloquecer, tuve que aprender a guardar los recuerdos donde ni yo mismo pudiera acceder a ellos, y creé murallas y diques para detener el caudal constante de memoria.
Memoria. Memoria genética. Alborada pensó que la clave eran los recuerdos y que él estaba recibiendo toda aquella información por algo relacionado con la memoria.
– Yo tenía que olvidar algo…
¿Qué es?
– No lo sé. Lo he olvidado.
Entonces todo está bien.
Alborada descubrió que había una sensación de vacío en su mente, un hueco rodeado por una cascara dura que no podía abrir.
Y tampoco quería hacerlo. Sólo sabía que estaba en deuda con Randall. Aunque ignoraba exactamente por qué, la pagaría.
El código Alborada decía: «Un hombre de honor siempre paga sus deudas».
Capítulo 52
Madrid, Moratalaz.
– Sólo hay una solución para superar el bloqueo de memoria que sufre la señorita Kiru. Desde el punto de vista práctico, es como si hubiera vivido muchas vidas y no pudiera recordarlas. Por eso tendremos que recurrir a la regresión.
Gabriel ya sabía que Valbuena creía en la reencarnación, pero no que pretendiera conocer métodos para recordar vidas pasadas.
– Se trata de una técnica antigua -les explicó-. En sánscrito se denomina prati-prasav, o «nacimiento inverso». Es como hacer fluir hacia atrás el río del tiempo.
– Eso es imposible. El tiempo sólo fluye hacia delante -objetó Gabriel.
– La mayoría de las ecuaciones físicas son simétricas con respecto al tiempo-contestó Valbuena. Al Universo y sus leyes les resulta indiferente en qué dirección corra el tiempo. Si nosotros lo percibimos moviéndose en un solo sentido es debido al segundo principio de la termodinámica. Dicho de otro modo, captamos que el tiempo avanza cuando la entropía o grado de desorden de un sistema aumenta. Pero eso no nos impide remontarnos mentalmente al pasado, cuando la entropía era menor.
A Gabriel le pareció que Valbuena lo estaba aturullando con cierta dosis de palabrería. Pero el profesor le exigió silencio. Debían actuar.
Valbuena no tenía diván, de modo que usaron el sofá del salón. Era el típico de color café, forrado de escay. Estaba impecablemente limpio, como todo en aquel piso, pero la imitación de piel se había cuarteado. Gabriel se sintió transportado a su niñez, a la casa de sus abuelos paternos, y pensó que tal vez la regresión en el tiempo no era imposible.
Apagaron todas las luces salvo la del cuarto de baño. Para acelerar, utilizaron el Morpheus en lugar de recurrir a la sofronización. Gracias al aparato, Kiru se estabilizó en una fase de transición entre la vigilia y el sueño.
– Ahora, necesitamos que haga de médium, Gabriel.
Gabriel se volvió hacia su antiguo profesor. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre de pila.
– Sé que tiene usted migraña, pero debe hacerlo -insistió Valbuena.
Aunque cualquier roce físico le habría servido para contactar con la mente de Kiru, Gabriel no pudo evitar ponerle el dedo índice bajo el ojo y los otros tres entre el arco supraciliar y la sien, como el señor Spock llevando a cabo la fusión mental.
Fue como hundirse en unas aguas oscuras, como si él mismo bebiera del Leteo, el río del olvido…
* * * * *
Gabriel volvía a habitar el cuerpo de Kiru.
Pero ahora no estaban reviviendo una escena en movimiento sino clavados en una fotografía.
Sybil-Isashara estaba sentada en su sitial, mirando fijamente a Kiru, con una palabra congelada en la boca.
Kiru la miraba a ella, sin reconocerla. Era Gabriel quien sabía que se trataba de Sybil Kosmos.
Kiru… Kiru…
Las palabras resonaron sobre la pirámide como si un dios les hablara desde el cielo. Gabriel reconoció la voz de Valbuena. De alguna manera se había introducido en su visión.
Kiru miró a los lados, buscando el origen de la voz. El resto de la imagen seguía congelada, pero ella se movía.
Kiru. Respóndeme.
Cuando ella intentó hablar no pudo. Seguía teniendo la boca zurcida por gruesos cordeles de cáñamo.
Kiru. ¿En qué momento te cosieron la boca? Recuerda…
Recuerda…
Recuerda…
– ¡ K'mmmmm!
Kiru intentaba hablar.
Kiru. Recuerda cuándo te cosieron. Cuándo te callaron.
Pero si ella estaba drogada cuando se lo hicieron, pensó Gabriel.
Silencio, señor Espada. Los hilos que cierran su boca nos servirán de símbolo para abrir las cadenas que bloquean su mente. Paciencia.
Kiru. Recuerda cuándo te cosieron. Cuándo te callaron.
Kiru sacudía la cabeza a los lados, desesperada por hablar y responder a aquella voz que hacía retemblar las laderas del volcán. Subió los últimos peldaños, se acercó a Isashara, inmóvil como una estatua, y la empujó.
La estatua se hizo añicos contra el suelo. Todo se volvió borroso. Kiru cayó de rodillas sobre la terraza de la pirámide, se clavó los dedos en los labios y tiro con una fuerza sobrehumana de los hilos. El dolor fue tan intenso que Gabriel chilló dentro de ella. Y todo se volvió negro.
Capítulo 53
En vuelo sobre el Atlántico .
– ¿Qué estáis haciendo? -preguntó Joey.
Llevaba un rato despierto, viendo a los dos adultos sumidos en un extraño trance. La azafata le miró, sonrió y se llevó un dedo a la cabeza, como diciendo: «Están un poco locos». Después volvió a la cabina, donde llevaba casi todo el viaje.
Randall tenía cogidas las manos de Alborada, y ambos se miraban a los ojos, sin apenas pestañear. Era una de esas extrañas curaciones de su amigo, como cuando había liberado a William Ramírez de su adicción al crack.
¿De qué tenía que curar a Alborada? ¿Se trataba de que recordara algo o de que lo olvidara?
Ambos separaron las manos y parpadearon por fin.
Joey era demasiado joven para sentir auténtica empatía por adultos como Alborada. Sin embargo, se dio cuenta de que el español salía del trance como si le acabaran de quitar de la espalda una mochila cargada de piedras. Los hombros se le veían más rectos, movía el cuello a los lados con soltura y ya no apretaba la mandíbula como si estuviera todo el rato rechinando los dientes.
– Joey…
Joey apartó los ojos de Alborada y miró a Randall. Su amigo estaba palmeando el asiento que tenía al lado.
– Siéntate aquí. Hay una historia que quiero contaros antes de que lleguemos.
– ¡Por fin recuerdas!
– Sí, por fin recuerdo. Pero te lo advierto, Joey. Voy a contar esa historia como se contaban antes las cosas, cuando no había prisas y los relatos se narraban al calor de una hoguera y…
– ¿Es que es una historia muy larga?
– … y los jóvenes no interrumpían a sus mayores.
Joey bajó la mirada y ocupó su asiento.
– Vale. Ya capto la indirecta.
– Así está bien. Tened paciencia, pues, porque voy a narraros mi historia, que es también la historia de la Atlántida.
* * * * *
– No recuerdo cuándo nací. Por dos razones. En primer lugar, fue hace mucho tiempo. En aquella época, la gente no llevaba la cuenta de su edad, ya que no tenía demasiada utilidad. Los años no llevaban número. No había necesidad de fechar los acontecimientos.
»Pero calculo que desperté a la existencia en algún momento entre los años que llamarías 2200 y 1900 antes de Cristo.
– ¡O sea, que tienes más de cuatro mil años!
Alborada se llevó un dedo a los labios para pedir silencio, y Joey pidió perdón con las manos.
– No soy como vosotros, Joey. Debes aceptar desde ahora que pertenezco a una especie emparentada con la vuestra, pero distinta. Llámame Homo immortalis, si quieres. No añadiré más explicaciones sobre eso, porque nos eternizaríamos.
»He dicho "desperté", y ése es el segundo motivo de que ignore cuándo nací. En el momento en que abrí los ojos, no recordaba nada anterior. Pero no era un niño: mi cuerpo era, básicamente, el mismo que veis ante vosotros.
»Estaba desnudo, en un lugar cerrado y cálido, bajo una luz entre dorada y rojiza. Era una estancia circular, una especie de gran iglú de metal. Con el tiempo, ese lugar fue conocido como la cúpula de oricalco. Sus paredes y su suelo emitían un brillo que no deslumbraba, y su superficie mostraba diseños cambiantes, redes y filigranas muy finas que no dejaban de moverse.
»Ami lado, tumbada en el suelo, había una mujer, desnuda como yo.
»Era hermosa, y la deseé. Por un lado era como un recién nacido, pues no tenía recuerdos de mi vida anterior ni de cómo había llegado al interior de la cúpula. Pero sabía hablar, sabía pensar, sabía qué era una mujer y cómo debía comportarme ante ella, sabía que estaba desnudo cuando lo normal habría sido encontrarme vestido.
– O sea, que te habían borrado la memoria… Perdona, Randall.
Randall miró a Joey con fingida severidad y prosiguió.
– Es posible que yo mismo la hubiera borrado. Pero ahora no me interesa contaros lo que ocurrió antes de la cúpula, sino después.
«Desperté a la mujer, y ella me miró.
»Pero al tocarla ocurrió algo muy raro.
»De pronto me encontré hablando con ella, pero por dentro. Estaba en su mente, y ella estaba en la mía. No intentaré explicaros la sensación.
Joey observó que Alborada asentía, como si supiera de qué hablaba Randall. ¿Se habrían fundido mentalmente como dos vulcanianos?
– Lo más extraño fue que, gracias a ella, pude atisbar otra mente. Pero ésta era muy superior a la nuestra, muy diferente. Era una entidad colectiva, una especie de red inmensa, con tantos nudos como estrellas en el Universo, tal vez más.
– La Gran Madre -murmuró Alborada. -Así es. La Gran Madre.
A Joey le daba rabia que Alborada tuviera secretos en común con Randall que él ignoraba, pero no dijo nada.
– Yo no llegué a fundirme con la mente de la Gran Madre. La percibía a través de mi compañera, que me hacía de puente, de médium. Pero gracias a ella podía captar sus pensamientos.
»Eran pensamientos muy distintos a los que los humanos pueden concebir, incluso superiores a los que los Homo immortalis alcanzamos. Había belleza en ellos, una mezcla de poesía y pintura en múltiples dimensiones que me llenaba de gozo, aunque no entendía por qué. Eran pensamientos grandes, ideas que hablaban de mundos que no existen ni existirán. La Gran Madre se contemplaba a sí misma, se hacía crecer, se dividía y se comunicaba entre sus partes, volvía a fundirse…
»Me hubiera quedado allí para siempre. La sensación era como sentarse a contemplar las olas o las llamas de una hoguera, sólo que multiplicada de forma infinita: la paz de contemplar hermosos diseños que cambian sin cesar y que despiertan en el alma armonías que ni ella misma sabe que existen.
Randall suspiró, como si añorara aquel momento.
– Pero me di cuenta de que la conexión se estaba debilitando. Lo que ocurría era que ella, mi compañera, se estaba perdiendo dentro de la Gran Madre. Tuve que tirar de ella para sacarla de allí. Era…
»Sólo puedo recurrir a metáforas. Era como si ella fuese una buscadora de perlas sumergiéndose con una cuerda atada a la cintura, y yo estuviese en un bote sujetando el otro extremo de la cuerda. Las perlas eran tan bellas que ella no podía dejar de sacar una y otra y otra, así que si yo no hubiese tirado de la cuerda a tiempo, ella se habría ahogado.
– Creo que lo entiendo -dijo Alborada.
«¿Por qué a él no le regaña cuando le interrumpe?», se preguntó Joey.
– Volví a encontrarme dentro de la cúpula. Ella me miraba. Aunque no recordábamos conocernos, ahora nos unía una intimidad mayor de la que puede brindar una vida humana entera. Y pasó lo que tenía que pasar, y de lo que no pienso dar detalles porque hay menores delante -dijo Randall.
«Después de eso salimos de la cúpula, que se había abierto. Y descubrimos que estábamos en la ladera de un volcán, cerca de la cima. A nuestros pies se abría una bahía circular que rodeaba el volcán, y había otra isla que rodeaba la bahía.
»En esa segunda isla, la exterior, vivía gente desde hacía mucho tiempo. Nunca habían puesto el pie en el volcán, pues lo consideraban tabú, un lugar prohibido y sagrado.
»Pero cuando supieron de nuestra presencia, cruzaron las aguas de la bahía y se establecieron en la montaña de fuego. Fueron ellos quienes la bautizaron basándose en mi nombre. Pues ese nombre era una de las pocas cosas que recordaba al despertar en la cúpula.
Al hacer una pausa tan dramática, Joey pensó que era casi obligatorio preguntarle.
– ¿Y cuál era tu nombre?
– Atlas. Por eso llamaron a la isla «Atlántida».
* * * * *
Randall prosiguió su historia. Aunque ignoraba de dónde procedían sus recuerdos, lo cierto era que poseía muchos conocimientos prácticos que transmitió a los isleños. En pocas generaciones, la Atlántida prosperó y extendió su influencia, y su cultura se mezcló con la de gran isla que había al sur, que entonces se llamaba Widina y luego se convirtió en Creta.
Pero el centro espiritual de aquella civilización se hallaba en la Atlántida, junto al volcán y la cúpula de oricalco, que Atlas sentía como el origen de su fuerza.
Sin embargo, ni Atlas ni su esposa volvieron a entrar en la cúpula para comulgar con la mente de la Gran Madre. Aquel artefacto permanecía cerrado. Ningún ritual conseguía abrirlo. Atlas captaba de vez en cuando destellos de la mente de la Gran Madre, pero siempre eran ecos lejanos, reflejos del esplendor que había captado en toda su plenitud. Lo cual provocaba en él una gran nostalgia.
Como era de esperar, la pareja de Homo immortalis tuvo hijos. Los embarazos duraban veinte meses. Siempre nacían parejas de mellizos, niño y niña.
– Eso me hizo sospechar que mi esposa y yo éramos también hermanos.
– ¿De dónde habíais salido? -preguntó Joey.
– Lo ignoro. En aquel entonces, pensé que éramos hijos de unos dioses que habían bajado a la tierra. Hoy no hablaría de divinidades, sino tal vez de seres inteligentes que, más que engendrarnos, nos diseñaron con algún propósito que nunca llegué a conocer. Tal vez si vuelvo a entrar a la cúpula… Pero ésa es otra historia.
Atlas y su esposa reinaron en la Atlántida en una auténtica edad de oro. Para ellos el poder de influir en las emociones de los demás era tan natural que lo llamaban simplemente Habla. Podían inspirar amor, temor, obediencia o confianza entre sus súbditos. Pero Randall estaba convencido de que había sabido utilizar aquellos dones con responsabilidad.
De hecho, los griegos del continente le dieron otro nombre en su propia lengua: Prometeo, «el que se preocupa».
– Cuando comprobé que los humanos eran más débiles que nosotros, que envejecían y morían mientras mi esposa y yo seguíamos eternamente jóvenes y que no poseían el poder del Habla, los vi como si fueran niños y decidí protegerlos. Al principio los protegí de sí mismos, y después…
Randall hizo una pausa. Alborada y Joey se miraron, como preguntándose «¿qué le pasa ahora?», pero él arrancó de nuevo.
– Después tuve que protegerlos de mis propios hijos.
»Del mismo modo que tardaban veinte meses en nacer, nuestros vástagos también maduraban más despacio. Por lo que he comprobado, la duración de la infancia en una especie tiene mucho que ver con su tiempo de vida. Ya que nosotros no teníamos fecha de caducidad, era lógico que nuestro periodo de crecimiento fuese más largo que el de los Homo sapiens.
»Pero algo debía estar mal diseñado en nosotros, porque los genes que transmitimos a nuestros hijos demostraron ser defectuosos. No externamente. Todos fueron niños de una gran belleza, de miembros perfectos, piel intachable, voces musicales. Nadie habría pensado al verlos que sus almas escondían tanta podredumbre.
»Cuando los mayores, Isashara y Minos, tenían más o menos el mismo aspecto que un adolescente de la edad de Joey ya habían nacido otras cuatro parejas de mellizos, y la sexta estaba en camino.
»Fue entonces la primera vez que abrieron la cúpula.
* * * * *
La esposa de Atlas sufría los dolores de su sexto parto, que estaba resultando más complicado que los cinco anteriores. Ser Homo immortalis no significaba no experimentar dolor, de modo que Atlas la estaba acompañando para hacérselo más sencillo mediante su dominio del Habla.
– Era una noche de luna llena. Mientras mi esposa daba a luz, mis hijos mayores realizaron la primera gran atrocidad de la Atlántida, el pecado original que a la larga justificaría su destrucción.
»Por simple diversión, Isashara y Minos obligaron a los sirvientes de nuestro palacio a pelear entre sí. Espolearon en ellos un odio tan primario y visceral que se mataron entre sí con palos, piedras y cuchillos, y cuando estaban malheridos siguieron clavándose las uñas y los dientes.
»A sus hermanos pequeños el espectáculo les resultó divertido. Entraron en liza y manejaron a otros sirvientes a modo de peones de ajedrez. La lucha se convirtió en una batalla campal en la que participaron casi cien hombres.
«Cuando apenas quedaban ya supervivientes, Isashara y Minos se dieron cuenta de que la cúpula se había vuelto verde y se había abierto.
»De modo que entraron en ella y se fundieron con la mente de la Gran Madre como lo habíamos hecho mi esposa y yo. Isashara como médium, Minos sujetando la tenue soga que unía a su hermana con la realidad exterior para evitar que fuera absorbida por la vasta mente.
«Mientras la partera me ayudaba a lavar a los mellizos y cortarles el cordón umbilical, La tierra tembló, y aunque no estaba en la cúpula sentí la presencia de la Gran Madre. Unos segundos tan sólo, pero capté de nuevo aquel diseño tan hermoso y rico. Sólo que en el vastísimo tapiz multidimensional se habían mezclado unos hilos sucios, una nota de corrupción.
«Habían sido ellos. En vez de limitarse a contemplar y admirar, se atrevieron a intervenir, a manipular. Y eso provocó el terremoto. Pero el que sufrimos en la Atlántida fue apenas un estremecimiento.
»En Creta, la "travesura" de mis hijos provocó tal seísmo que destruyó todas las ciudades y aldeas de la isla. Los hermosos palacios de Cnosos y Festos quedaron reducidos a escombros. ¿Cuántas personas pudieron morir? Nadie llevaba la cuenta entonces. Tal vez treinta mil, tal vez cien mil. Quizá más.
* * * * *
– Ya había captado la crueldad de mis hijos. En los niños, la maldad puede ser pura como el diamante. Cuando jugaron con las vidas de aquellos hombres junto a la cúpula dorada, sólo buscaban divertirse, como críos que descubren un hormiguero y se dedican a exterminar a las hormigas. Ellos se habían dado cuenta de que eran superiores a los mortales, pero la conciencia de esa superioridad, en lugar de infundirles sentido de la responsabilidad y amor a los más débiles, los llenó de soberbia y desprecio.
»Y todos eran así. Pensé que tal vez los recién nacidos… Pero tenían diez hermanos cuyo lado más oscuro se había revelado a la luz. No cabía duda de que el defecto estaba en nosotros, sus progenitores, así que no confiaba en que la sexta pareja de mellizos fuera mejor.
«Tenía que evitar que causaran más daño. Pero cuando le expliqué el plan a mi esposa, ella no quiso saber nada. Eran sus hijos, los había llevado en su vientre y los había parido con mucho sufrimiento. Eso es algo que los varones no podemos entender.
»Pero que no lo pudiera entender no significaba que me resignara.
Randall hizo una pausa. Por su gesto, Joey se dio cuenta de que los recuerdos eran cada vez más dolorosos.
– A la noche siguiente, drogué a mi esposa. Cuando dormía, entré en contacto con ella, buceé en su mente, en los lugares más recónditos. Y a la vez que lo hacía utilicé el Habla.
»Me llaman el Primer Nacido. Tengo habilidades que no sé cómo adquirí. Tal vez quienes me crearon ya me diseñaron así.
»Entré en los recuerdos de mi mujer. Para mí, lo que veía era una estructura, un tapiz mucho más simple que el de la mente de la Gran Madre. No obstante, seguía siendo complejo. Me dediqué a deshacer nudos, a cambiarlos de lugar, a mover una hebra aquí y otra allá.
»Ahora sé que lo que hice fue modificar sus conexiones neuronales. Pero era la primera vez que lo hacía, y me temo que no fui demasiado sutil. Queriendo obrar bien, como suele ocurrir cuando se utiliza un gran poder, hice un mal. Provoqué un gran daño en su mente, y la convertí en una persona infantil, clavada a un presente perpetuo.
»Al despertar, no me reconocía. Pero cuando intenté arrebatarle a los pequeños, los abrazó y se enfrentó a mí como una leona. Ella era muy fuerte, de modo que preferí apartarme. Ya tendría tiempo de vigilar a esos niños en el futuro.
Randall volvió a suspirar y murmuró para sí:
– Siento lo que te hice, Kiru.
Capítulo 54
Madrid, Moratalaz/ La Atlántida.
Cuando la negrura se desvaneció, Gabriel encontró a Kiru recostada en un lecho, dentro de una estancia perfumada e iluminada con lámparas de aceite.
Dos sirvientas se acercaron a la cama, cada una con un bebé en brazos. Eran un niño y una niña. No podían tener más que unos pocos días.
Kiru cogió a uno en cada brazo, como si estuviera más que acostumbrada a sujetar no sólo a un recién nacido, sino a dos a la vez.
– Él se llamará Zinduk -dijo Kiru.
– ¿Y cómo se llamará ella?
Kiru levantó la mirada. Había un hombre mirándola. Gabriel pensó que lo conocía de algo.
Y así era. Lo había visto en la mente de Sybil. En la visión de ésta se hallaba encadenado, tenía los párpados arrancados, el rostro convertido en una máscara de dolor y el abdomen abierto en una raja espantosa. Pero, sin duda, era el mismo hombre. O el mismo inmortal.
Atlas, el Primer Nacido.
– Su nombre será Adazu -respondió ella.
Kiru contempló a la niña. Parecía una muñeca perfecta, que miraba a su madre con una extraña inteligencia en sus ojos oscuros. El niño era prácticamente igual.
«Mis mellizos», pensó Kiru. A Gabriel le sorprendió que lo pensara en primera persona.
«Este recuerdo es más antiguo que todos los demás», pensó.
– Escucha, Kiru -dijo Atlas-. Tengo que decirte algo…
– ¿Sí?
– Tengo que decirte algo…
– ¿Sí?
– Tengo que dec…
El recuerdo se repitió un instante, luego se paró y dio un salto adelante, como una grabación estropeada. Gabriel pensó que allí había algo más que un bloqueo, que la memoria de Kiru había sufrido un auténtico deterioro físico.
– ¡… a mis hijos!
– Han cometido un crimen terrible. Tú sabes que no tienen remedio.
– ¡No les harás eso!
Algo fallaba en el recuerdo, pues Gabriel no sabía qué era «eso» que Atlas deseaba hacerles y Kiru quería evitar.
– Está bien -se rindió él-. Tienes razón. No me los llevaré de aquí. Pero los castigaré. Sobre todo a los mayores. Isashara y Minos han tenido la culpa de todo.
Gabriel se quedó de piedra. De modo que Kiru era la madre de la pareja gobernante.
O, por decirlo de otro modo, Kiru era la madre de Sybil Kosmos. Eso explicaba el gesto de sorpresa de SyKa al verla con la boca cosida y a punto de ser sacrificada. Y también por qué en el siglo xxi seguía teniendo tanto interés en encontrar a Kiru.
Atlas se apartó un poco y le hizo un gesto a una tercera criada, que le acercó a Kiru una copa llena de vino.
– Toma esto, señora. Es bueno.
– Será mejor que sueltes a los niños -dijo Atlas.
– Es bueno.
– Será mejor que sueltes a los ni…
– ¡No pienso soltarlos!
La criada le acercó la copa a la boca. Era vino caliente, especiado con canela. Algo que a Gabriel le habría revuelto el estómago, pero que en aquel tiempo debían considerar una exquisitez.
«La van a drogar», comprendió. ¿Cómo no se daba cuenta Kiru, si ya era la segunda vez que se lo hacían?
No. En realidad, era la primera vez. Esta vivencia era más antigua. Kiru no debía sospechar nada.
La sensación de pesadez que se apoderó de Kiru ya le resultaba familiar a Gabriel. Al cabo de un rato, cuando ya se le cerraban los párpados, Atlas intentó abrirle las manos. Pero incluso dormida, Kiru se negaba a soltar a los pequeños.
Atlas renunció. A cambio le puso la mano en la frente, de un modo muy parecido a lo que había hecho Gabriel en el sofá de Valbuena
– Es por tu bien -dijo Atlas-. Hay cosas que agradecerás no recordar…
Capítulo 55
En vuelo sobre el Atlántico .
Randall prosiguió su relato.
– No terminé ahí. También drogué a mis hijos, a los otros diez. Después entré en sus recuerdos y borré la memoria de la atrocidad que habían cometido. Con ellos quizá fui más sutil, o tenía menos que borrar. No creo que sus mentes fueran mucho peores después de aquello.
»Pero no bastaba. La ponzoña anidaba en la misma raíz de sus almas. Siempre serían peligrosos para los demás humanos, para quienes deberían haber sido sus hermanos pequeños.
»De modo que, sedados como estaban, los embarqué y me los llevé de la Atlántida.
»En los mitos antiguos hay historias de padres o abuelos que tratan de desembarazarse de sus descendientes para evitar algún peligro, pero que por miedo a mancharse las manos de sangre no los asesinan de forma violenta, sino que los abandonan en algún lugar remoto. Así hizo Layo con su hijo Edipo, así obró Acrisio con su nieto Perseo. Ninguno de ellos consiguió escapar de su destino; algo que habrían conseguido se hubieran atrevido a matarlos ellos mismos.
»Eso mismo me ocurrió a mí. Me equivoqué. Por no derramar la sangre de mis diez hijos, provoqué a la larga muchísimas más muertes. A veces hay que tomar decisiones difíciles.
– Pero ¿se puede matar a los inmortales? -preguntó Joey. Ya tenía fantasías en las que le trasplantaban el ADN de Randall como si fuera una córnea o un riñon. No le hacía ninguna gracia pensar que ni siquiera eso le garantizaba la vida eterna.
– Quizá no hice bien al denominarme Homo inmortalis. Tal vez Homo durabilis, «hombre duradero», sería más apropiado. Puedo resistir mucho más que un humano mortal, Joey. Pero no puedo sobrevivir a todo. Si separas mi cabeza de mi tronco y no vuelves a unirlos enseguida, te aseguro que estaré bien muerto.
«Así que cuando me done su ADN, tendré que conseguirme una armadura indestructible», pensó Joey. Todavía no era inmortal, y ya empezaba a encontrarle pegas a su futura condición.
Randall llevó a sus hijos a una isla perdida en el centro del Egeo. La conciencia le impedía abandonarlos sin más, así que se cercioró de que todos terminaran de madurar sexualmente. Después, en la fecha convenida, un barco vino a buscarlo de noche y se lo llevó. Como soberano de los mares, Atlas ordenó que ninguna otra nave se acercara a esa isla. Entre los marineros corrieron relatos escalofriantes sobre los monstruos que habitaban en ella.
– Cuando volví a casa, la situación había cambiado. No encontré a mi esposa. Pocos días después de mi marcha había desaparecido, abandonando a los recién nacidos.
»Me dijeron que su conducta se había vuelto excéntrica y que constantemente olvidaba las cosas, y que a ratos ni siquiera reconocía a los bebés. En alguno de esos olvidos debió embarcar en alguna nave, y no se supo más de ella. Según me dijeron, los niños habían muerto de inanición, pues ninguna nodriza se había atrevido a amamantar a los hijos de los inmortales.
»En mi ausencia, privados también de Kiru, mis súbditos cayeron en la infamia de realizar sacrificios humanos para pedir el regreso de los dioses.
»Con eso consiguieron abrir la cúpula, lo que demostró que la única forma de hacerlo era ofreciendo vidas humanas. Pero una vez dentro de la cúpula no conseguían nada. La gente normal no percibía más que un tenue cosquilleo eléctrico, y las escasas personas con potencial telepático enloquecían allí dentro, pues no estaban preparadas para el contacto con la Grán Madre.
«Cuando volví, prohibí de raíz esos sacrificios. La cúpula permanecería cerrada para siempre. Aunque echaba de menos contemplar la mente de la Gran Madre, comprendía que los peligros eran demasiado grandes.
»Reiné solitario durante mucho tiempo. Algunos dirían luego que ésa fue la segunda edad de oro de la Atlántida. Sobre todo, comparada con los horrores que vinieron luego.
»Porque cuando uno no acaba de raíz con sus pesadillas, éstas acaban regresando.»Y mis hijos regresaron. Randall meneó la cabeza.
– No es mi recuerdo favorito, sin duda. Durante tantos años que perdí la cuenta, estuve encadenado bajo la cima del volcán, sufriendo el frío y el calor, el viento y las emanaciones sulfurosas del cráter. Me daban de comer y beber lo justo para que sobreviviera, pues querían eternizar mi martirio. Después les pareció poco, y mi hija Isashara añadió un nuevo refinamiento a la tortura.
– ¿Cuál? -preguntó Joey, con curiosidad morbosa.
Randall se puso el dedo bajo las costillas del lado derecho y trazó una línea hasta su ombligo.
– Me abrieron una raja aquí, y separaron los bordes con tenazas de bronce. Después, Isashara trajo un águila amaestrada, y le enseñó a devorar mi hígado crudo. De noche, me cosían la herida y mi hígado se regeneraba.
«Aquella águila murió, y su cría también, y la cría de su cría. Perdí la cuenta de cuántas águilas se nutrieron a costa de mi hígado y de cuántos años pasé encadenado a la roca. Tal vez cincuenta, tal vez cien o doscientos.
»Como ya he dicho, los griegos me llamaban Prometeo. Con el tiempo, contaron que a Prometeo lo liberó Heracles, rompiendo las cadenas y matando al águila. Pero en realidad no fue él quien lo hizo, sino una mujer.
»Mi esposa. Kiru.
Capítulo 56
Madrid, Moratalaz / La Atlántida.
Kiru volvía a estar delante de Atlas.
El escenario y la situación habían cambiado radicalmente. Aunque seguía siendo de noche, se hallaban al aire libre, por encima de la pirámide y la cúpula de oricalco.
Ahora Gabriel sabía que Atlas era esposo de Kiru y padre de sus hijos. Pero Kiru ya no lo recordaba. Por lo que le constaba a Gabriel, era el mismísimo Atlas quien le había borrado aquel recuerdo.
Pero al borrarlo había provocado una grave avería en el sistema de fijación de memorias de Kiru.
Al ser de noche, el águila que de día devoraba el hígado de Atlas había volado lejos. La herida que le cruzaba el abdomen estaba cerrada e hilvanada con puntadas chapuceras, que podían descoserse al amanecer para que el pico de la rapaz volviera a hurgar en la raja.
Kiru había subido sola, a la luz del cuarto creciente. Su memoria sería mala, pero su vista era excelente, su paso seguro y sus piernas firmes. Al verla, Atlas gimió débilmente y dijo:
– Ayúdame. Siento lo que te hice, pero te ruego que me ayudes.
– Kiru no te recuerda. Kiru no sabe qué le hiciste.
– Por ese mismo motivo te pido perdón. Pero ayúdame…
Kiru se alejó de él. Había diez soldados montando guardia junto a una hoguera. A esa altitud, la noche era fresca y el aire soplaba con fuerza. El viento arrancaba chispas y pavesas de las llamas y hacía ondear los capotes de los mercenarios tuertos.
Gabriel observó que habían encendido la fogata a bastante distancia de Atlas, tal vez cincuenta metros. No parecía la mejor forma de vigilar a su prisionero, pero sin duda existía una razón. Alejarse lo más posible del poder del Habla.
– ¿Quién es ese hombre? -les preguntó Kiru.
– Es el padre de nuestros gobernantes, el supremo Minos y la suprema Isashara -respondió el jefe de los mercenarios, un tipo que debía medir uno noventa y pesaría más de ciento veinte kilos. Para la Edad de Bronce, un auténtico coloso. El hacha de bronce que empuñaba había sido fundida a su escala.
– En ese caso debéis soltarlo.
– ¿Por qué, mi señora?
– Tú lo has dicho. Es el padre de vuestros gobernantes.
– Pero, señora, es una orden personal de los supremos Isashara y Minos. Nadie debe acercarse a él, y si te hemos dejado a ti es porque…
– Kiru no necesita que nadie le deje acercarse a ningún sitio.
– No pretendía sugerir…
Gabriel casi se compadeció de aquel tipo. El conflicto que estaba sufriendo era algo atemporal: un subordinado emparedado entre las órdenes contradictorias de dos superiores a los que no se podía desobedecer sin ofenderlos gravemente.
– Kiru dice que soltéis a ese hombre.
– Señora, te juro por la Gran Madre que no podemos hacerlo.
– Kiru dice que lo soltéis.
Gabriel volvió a notar el tirón en la nuca y la inyección cálida en las venas. Aunque eran diez hombres, por protegerse del frío se habían agrupado alrededor de la hoguera, y la influencia irresistible del Habla los alcanzó a todos a la vez.
Los diez se estremecieron de terror y se prosternaron ante Kiru suplicando clemencia.
– Quedaos aquí -ordenó Kiru-. Tú, hombre grande, levántate y ven.
Ni con el hacha resultó fácil romper las cadenas, pero después de quince o veinte golpes el jefe de los mercenarios lo consiguió. Aunque a duras penas, Atlas consiguió levantarse. La resistencia de aquellos inmortales era increíble.
– Te doy las gracias por salvarme de este tormento. Ven conmigo.
– Kiru no te recuerda.
Ella podía sonar sincera, pero Gabriel se dio cuenta de que muy dentro de sus recuerdos fallidos, en alguna conexión neuronal rota, había una cicatriz mal curada que le dolía como las adherencias después de una operación.
– Puedo hacer que vuelvas a recordarme, y quizá entonces entenderías lo que hice -dijo Atlas.
– Kiru no te recuerda. Kiru no confía en ti.
– Entonces, ¿por qué me has salvado?
Kiru apretó los dientes y miró con odio a Atlas. Después se dio la vuelta y se alejó de allí, sin mirar atrás.
Ella misma ignoraba la razón de sus actos, pero Gabriel la comprendió. Aunque Kiru no recordaba a Atlas, seguía sintiendo amor por él.
Y por eso mismo le odiaba.
Cuando Kiru pasó junto a la hoguera, los mercenarios ya se habían perdido ladera abajo. «Hacéis bien», pensó Gabriel. Lo mejor para ellos era huir de la Atlántida. Si Isashara y Minos les ponían la mano encima, acabarían sacrificados bajo la cúpula de oricalco o sufriendo algún tormento peor.
Kiru sintió la tentación de volver la cabeza hacia la cima, pero la resistió. Gabriel se quedó con la curiosidad de ver qué hacía Atlas. Sabía que Kiru e Isashara habían sobrevivido a lo largo de los siglos. Sospechaba que Minos también, e incluso tenía una teoría sobre su posible identidad: el abuelo Kosmos.
¿Qué habría sido del Primer Nacido? Después de escapar al odio de sus hijos, ¿habría llegado vivo hasta el presente? Y de ser así, se preguntó Gabriel, ¿tendría todavía algún papel que representar en aquella tragedia familiar?
Capítulo 57
En vuelo sobre el Atlántico.
– Decidí huir de la Atlántida. No me encontraba con fuerzas para enfrentarme a mis hijos. Quise que Kiru me acompañara, pero ella, pese a que me había liberado, se negó. No quise forzarla más después del daño que había ocasionado a su mente.
»El mercenario que me había vigilado durante los últimos años y que acababa de romper mis cadenas me ofreció sus servicios.
»-Después de haberte liberado me torturarán, señor -me dijo-. Pero si contratas mi hacha, te llevaré conmigo a mi ciudad, donde te recibirán con la hospitalidad que te mereces.
»-¿De dónde eres, guerrero?
»-Me llamo Idomeneo, señor, y soy de la noble ciudad de Atenas.
«Acepté su oferta. Antes de que amaneciera, Idomeneo y yo nos las arreglamos para llegar al anillo exterior. Una vez allí convencí a los tripulantes de un barco para que me llevaran con ellos. Recorrimos las Cicladas y tres días después llegamos a la ciudad de Atenas.
– ¿Atenas ya existía entonces? -preguntó Joey
– Sí, aunque no era como la que has visto en documentales. No existía el Partenón, ni templos griegos al estilo clásico. La Acrópolis era una fortaleza y la ciudad estaba muy separada de su puerto.
»Allí fui recibido por el rey, Erecteo, que me ofreció su hospitalidad.
»No habían pasado ni cuatro días cuando llegó la flotilla de la Atlántida. Como todos los años, venía para exigir tributo material y, sobre todo, humano.
»Los atenienses, como los demás vasallos de la Atlántida, debían entregar catorce jóvenes sin tacha, siete de cada sexo, para que fueran sacrificados junto a la cúpula, cerca de la cima del volcán.
– ¿Por qué tenían que ser jóvenes? ¿Por qué no podían elegir viejos que ya estuvieran muy enfermos y se fueran a morir de todas formas? -preguntó Joey.
– Tal vez quienes crearon la cúpula eran así de crueles. O tal vez querían advertirnos de que utilizar la cúpula para comunicarse con la Gran Madre era un asunto muy serio que no debía tomarse a la ligera, y por eso le pusieron un precio tan alto.
Randall se peinó la barba, pensativo.
– Aunque sospecho que no es ésa la verdadera razón, que hay un malentendido básico. No creo que la sangre sea necesaria para abrir la cúpula. Ha de ser otra cosa…
»En fin. El caso es que los atenienses se negaron esta vez, y contestaron a los enviados: «El legítimo señor de la Atlántida está con nosotros y es nuestro huésped. No obedeceremos a los usurpadores». Yo no quise animarlos, pues sabía que por salvar catorce vidas podían perder muchas más, pero tampoco los disuadí.
«Conocía lo suficiente a mis vástagos para saber que su ira era instantánea. Cuando calculé que la flotilla había regresado a la Atlántida con las malas noticias, advertí al rey Erecteo de que debía evacuar la ciudad esa misma noche y ordenar a los moradores de la costa que también se alejaran.
– ¿Por qué? -preguntó Alborada.
– Porque sabía lo que iban a hacer. Desde la primera vez que penetraron en la cúpula, Isashara y Minos habían perfeccionado sus artes. Si la primera vez provocaron sin quererlo el terremoto que devastó Creta, ahora lo hacían voluntariamente.
– ¿Cómo?
– En aquella época te habría hablado de espíritus subterráneos y poderes mágicos. Ahora puedo expresarlo de otra forma. Tiene que ver con los nanobios.
Joey se apresuró a preguntar qué eran los nanobios. Tras explicárselo de modo bastante sucinto, Randall continuó.
– La cúpula de oricalco era un artefacto diseñado para unirse con la Gran Madre, y ésta no era más que la inmensa mente-colmena formada por la unión de los nanobios.
»La red de nanobios controla vastas fuerzas. Por sí mismos, los nanobios manipulan las energías que fluyen por el manto en forma de gases e hidrocarburos y que a la vez son su fuente de alimentos. Los movimientos de esos gases pueden provocar terremotos, y además causan desequilibrios y movimientos internos que desencadenan cambios de temperatura y migraciones masivas del magma.
»Pero disponen de otros recursos más poderosos. Pueden influir en el magnetismo de nuestro planeta a todas las escalas y originar flujos de energía que proceden desde el mismísimo núcleo de metal fundido de la Tierra.
»Algo que, me temo, es lo que está ocurriendo ahora.
– ¿Lo han provocado tus hijos? -preguntó Joey
– No lo sé. En aquel entonces no se atrevían a tanto, y desde luego yo tampoco me atreví. Trastear a ese nivel podría suponer el desencadenamiento de unas fuerzas que quizá ya no podría controlar ni la Gran Madre.
– Lo que significaría…
– La destrucción del planeta entero. No sólo la extinción de la vida que conocemos, sino una explosión desde el núcleo que rompería la Tierra en fragmentos.
– ¿Puede haber alguien tan loco que quiera destruir el planeta viviendo en él? -preguntó Joey.
– ¿Loco? Sí. No sé con qué designio fuimos creados los Homo immortalis. Pero, básicamente, somos humanos. Y la mente humana no está preparada para la inmortalidad.
– Eso no me lo creo. ¡Yo estaría preparado!
Randall soltó una carcajada.
– Son demasiados recuerdos, demasiado tiempo encerrado aquí dentro con uno mismo. -Randall hizo toc-toc con los nudillos en su propio cráneo-. El ser humano no es como la mente colectiva de la Gran Madre. Básicamente está solo. La soledad acaba llevando a la locura. Y la locura… puede llevar a cualquier parte, incluso a la destrucción total.
»Con todo, no creo que estas erupciones sean cosa de ellos. Hace unos días percibí una alteración en el flujo magnético de la Tierra y capté un fragmento de los pensamientos de la Gran Madre. Sin una mujer de mi especie y sin la cúpula no puedo interpretarlo. Pero fue entonces cuando decidí ir a Long Valley.
»Incluso mientras lo hacía pensaba que estaba corriendo un gran peligro al acercarme al corazón de un supervolcán. No obstante, el destino o el azar decidieron que justo allí encontrara la forma de huir -dijo, señalando con un amplio gesto el reactor en el que viajaban.
* * * * *
– Mis hijos preferían manipular la cúpula en noches de luna llena, pues se habían dado cuenta de que la Gran Madre era más moldeable entonces. Ahora sospecho la razón. En el plenilunio, cuando la luna está a un lado de la Tierra y el Sol al contrario, las fuerzas de marea, que no sólo afectan a los océanos, sino también a la roca fundida del interior del planeta, son más poderosas.
»Pero no era imprescindible que hubiera luna llena. Estaban indignados por mi huida y por la insolencia de los atenienses, y decidieron actuar cuanto antes.
» Cuando apenas faltaban unas horas para amanecer, sentimos cómo el suelo temblaba. La gente gritó de pavor, pero nadie murió, pues gracias a mi consejo el rey había congregado a todo su pueblo en la llanura del río Céfiso, al aire libre. Más de la mitad de los edificios de Atenas se derrumbaron: de haber estado durmiendo en sus casas, miles de atenienses habrían perecido.
– De modo que salvaste muchas vidas -dijo Joey.
– Así es. También me ayudaron Isashara y Minos, que en su rabia y precipitación no fueron lo bastante precisos. El epicentro del seísmo se hallaba en el mar. Un tsunami azotó la costa oeste de la región donde se encuentra Atenas, el Ática. Con el tiempo, los mitos hablarían de cómo Poseidón, señor de los terremotos, había enviado contra Atenas un monstruoso toro del mar, como llamaban a los tsunamis.
»Pero la flota ateniense estaba varada en la costa este del Ática, donde la ola gigante no la afectó.
»Los atenienses siempre fueron un pueblo orgulloso, audaz y a veces temerario, como demostraron siglos más tarde cuando se enfrentaron al poderoso imperio persa.
»Ahora, indignados por la destrucción de la ciudad, decidieron que estaban hartos de sufrir el yugo de la Atlántida y que era hora de sacudírselo. De modo que planearon lo que nadie se había atrevido a hacer jamás: invadir la Atlántida.
– ¿Usted no trató de disuadirlos? -preguntó Alborada.
– No sabía muy bien qué hacer. Quería evitar el derramamiento de sangre. Pero salvar ahora diez mil vidas podría significar en el futuro cientos de miles de muertes.
»El rey Erecteo llamó a todos sus guerreros, armados con lanzas de punta de bronce y con grandes escudos forrados de piel de vaca. Y también convocó a los de las ciudades vecinas, como Eleusis, y a los de las islas más cercanas, como Egina o Salamina.
«Mientras los atenienses y sus aliados sacrificaban cien bueyes a su dios del cielo, Zeus, el suelo de la Atlántida empezó a temblar.
– ¿Cómo lo supiste? -preguntó Joey.
– No lo supe entonces. De lo contrario, tal vez habría disuadido al rey de aquella expedición. Me enteré mucho más tarde, cuando fui recopilando relatos de supervivientes.
»Mis hijos estaban tan enrabietados que no habían sido lo bastante cuidadosos. En realidad, llevaban demasiado tiempo usando de forma irresponsable un inmenso poder que apenas conocían y que, en su soberbia, creían dominar por completo.
»Isashara y Minos no comprendían que, al obligar a la red de nanobios a descargar tensiones en ciertas zonas de la corteza terrestre, las acrecentaban en otras. El volcán que dormitaba bajo la bahía de la Atlántida despertó. De la noche a la mañana empezó a escupir llamaradas, rocas ardientes y chorros de gas. No fue una erupción muy potente. Duró medio día a lo sumo. Pero bastó para sembrar la alarma en la Atlántida.
»En la isla exterior había una ciudad llamada Qwera, que ahora se conoce como Akrotiri. Sus habitantes, asustados, recogieron sus pertenencias más preciadas y evacuaron la isla. Al día siguiente de la erupción, Akrotiri era una ciudad fantasma. Y así lo sigue siendo hoy día. Por eso los arqueólogos no han encontrado en ella nada de valor.
»Pero en la Atlántida no sucedió lo mismo. Minos e Isashara no estaban dispuestos a permitir que sus habitantes huyeran. Ordenaron cerrar las grandes cadenas que bloqueaban la bocana del puerto. Los heraldos recorrieron la ciudad, pregonando que estaba prohibido abandonarla, y que de todos modos los habitantes no debían temer, pues los hijos predilectos de la Gran Madre garantizaban que nada malo podía ocurrirle a la ciudad sagrada de la Atlántida.
»Los estaban condenando a muerte sin saberlo. En cualquier caso, les habría dado igual.
La azafata, que llevaba casi todo el vuelo en la cabina de mando, salió para preguntarles si querían comer. A Joey le sonaban las tripas de hambre, pero Alborada se adelantó.
– Preferimos que no nos molesten por el momento. Gracias, señorita -añadió con una sonrisa que venía a decir «Largo de aquí».
«Maldita sea», pensó Joey, pero no dijo nada.
Randall reanudó su relato.
– Isashara y Minos decidieron esperar hasta que llegara el plenilunio. Supongo que pensaron que aquella pequeña erupción se debía a que no habían respetado sus propios rituales.
«Pasaron cinco días. En ese tiempo, la flota ateniense zarpó y se dirigió hacia la Atlántida.
»Con ella viajaba yo. La excusa era que los atenienses iban a devolverme el trono. En realidad, yo quería reducir la matanza lo más posible. Sabía que, una vez entraran en el fragor de la batalla, si los atenienses triunfaban, la sed de sangre y de botín haría que se abatieran como lobos sobre la población.
»No diré que los habitantes de la Atlántida fueran inocentes. Si se convertían en esclavos de los atenienses, no sería porque no se lo hubieran merecido. Durante mucho tiempo se habían beneficiado de los sacrificios humanos y del mal uso del poder de la cúpula de oricalco. Gracias a eso eran ricos y estaban acostumbrados a vivir sin trabajar, y muchos tenían panza y las manos tan suaves como bebés.
»Pero yo había reinado allí, y no quería que mi antiguo pueblo fuese masacrado.
«Obviamente, no lo conseguí. Pero no fue el acero lo que los mató.
Capítulo 58
Madrid, Moratalaz / La Atlántida.
Por un momento, Gabriel temió haber caído en un bucle de recuerdos. Kiru se hallaba en lo alto de la pirámide, las antorchas iluminaban las siete terrazas, los prisioneros subían desnudos y encapuchados las escaleras de la cara sur, la luna llena brillaba en el cielo y se oía el siniestro cántico de los asistentes al bárbaro ritual.
Pero enseguida captó detalles diferentes.
La luna se veía amarillenta como una muela cariada, y ni los pebeteros ni la sangre derramada disimulaban la fetidez a huevo podrido que flotaba en el aire. Además, la primera vez que había presenciado aquella escena a través de los ojos de Kiru, ella era una víctima más que subía por la pirámide con los labios cosidos.
Ahora, Kiru estaba de pie junto a Minos, tras el sitial de Sybil.
Las víctimas morían sobre el altar y luego rodaban escaleras abajo. Era la tercera vez que Gabriel contemplaba aquel sacrificio colectivo, pero no lograba acostumbrarse al horror.
Entonces ocurrió algo que hasta entonces se le había hurtado en sus visiones.
Sonó un zumbido agudo, que se convirtió en un chirrido estridente. Isashara levantó una mano. Los sacerdotes imitaron su gesto y el desfile de prisioneros se interrumpió.
Los asistentes empezaron a cantar en tonos graves un cántico en honor de la Gran Madre y del espíritu de la Tierra que respiraba por la montaña de fuego. Kiru volvió la mirada hacia la cúpula, de donde provenía aquel estridor. Toda su superficie se había teñido de verde, y en la pared se había abierto una ranura que poco a poco se convirtió en una puerta de apenas metro y medio de altura.
– La Gran Madre está satisfecha con la ofrenda de sangre y ahora hablará con sus hijos -dijo Sybil.
Después se puso en pie y bajó del estrado. Minos la tomó de la mano, y Gabriel supuso que lo hacía para acompañarla.
Pero no fue así.
– Tú no -dijo Minos-. Subiré con nuestra madre.
Sybil se volvió hacia su hermano y esposo abriendo dos ojos como platos.
– ¿Qué estás diciendo?
– La última vez cometiste un error, Isa.
Aunque trataban de hablar en susurros, Kiru tenía el oído muy fino y lo estaba escuchando todo.
– ¿Que yo cometí un error? Eres tú quien me guía ahí dentro.
– No podemos equivocarnos ahora. ¿Quién mejor que nuestra madre?
– Pero ¿no comprendes que está loca? ¡Ah, es por eso! Crees que la manipularás mejor que a mí. Como si yo me resistiera a ti alguna vez…
A Kiru la molestaba que aquellos dos que aseguraban ser sus hijos hablaran de ella como si no estuviera delante.
– ¿Pretendes que sea una loca quien salve nuestro reino? -insistió Sybil.
Kiru dio un paso hacia ella y le asestó un tremendo bofetón. «Bravo», aplaudió por dentro Gabriel. Aunque el golpe no fue tan contundente como el que le había propinado Herman con la palanca de acero, bastó para que Sybil trastabillase y diese con sus huesos sobre las piedras de la pirámide.
Se había hecho un silencio sepulcral en el que se podía oír el zumbido del campo eléctrico que emitía la cúpula de oricalco.
Kiru era más alta y atlética que su hija. Y no le temía a nadie. La mirada que le clavó Minos habría encogido de terror a cualquiera, pero ella no se inmutó.
– Kiru no está loca -dijo.
«De eso no estoy tan seguro», pensó Gabriel, aunque lo que había hecho le parecía genial. Sobre todo cuando vio el gesto de ira y despecho de Sybil al levantarse.
Minos suavizó su mirada.
– Claro que Kiru no está loca -dijo.
Después se volvió hacia Sybil.
– Tenemos que arreglar el mal que hemos hecho. Hay que sumergirse más que nunca y bucear hasta donde sea preciso para convencer a la Gran Madre.
– ¡Yo puedo hacerlo! -exclamó Sybil, ya sin importarle que los demás oyeran aquella riña entre inmortales-. ¡Ella no nos hace falta!
Minos la agarró de las manos.
– ¿Y si te sumerges tanto que luego no puedo sacarte? ¿Y si ella te absorbe para siempre? ¡No quiero perderte!
Cuando se fundió con la mente de Sybil, Gabriel había captado la mezcla de amor y odio que sentía por su hermano. Ahora, aunque la estaba viendo por los ojos de Kiru, volvió a percibirla.
– De modo que no me quieres perder -dijo.
– Así es -respondió él.
Sybil sonrió.
– Está bien. Lo entiendo y lo acepto, hermano.
Gabriel pensó que Minos tal vez fuese inmortal y poderoso, pero no sabía nada de mujeres. Sybil ni entendía ni aceptaba. Sólo se estaba rindiendo de momento para vengarse más adelante.
Minos tomó de la mano a Kiru, y los dos juntos subieron con paso flexible la escalera que llevaba hasta la abertura de la cúpula.
Ambos eran igual de altos, y tuvieron que agacharse para entrar. El interior estaba bañado de una luz cambiante, entre dorada y roja. «Es maravilloso», pensó Gabriel.
Una vez dentro, hijo y madre se sentaron en el suelo, en la posición del loto, de frente el uno al otro y entrelazaron las manos. Se miraron a los ojos…
… y las pupilas de Minos devoraron a Kiru, que a su vez sintió cómo Minos era absorbido por las suyas.
Cayeron por un pozo sin fondo.
A través de Kiru, Gabriel percibió la mente de la Gran Madre. Sólo estaban rozando una de sus esquinas, o una de sus capas, o moviéndose en una de sus múltiples dimensiones. Algo de la energía de la Gran Madre corría por ellos, pero aún la veían desde fuera.
Y entonces comprendió Gabriel el sueño que lo había sacado de la cama la noche del 1 de mayo. Supo que aquella inteligencia que él había creído alienígena era en realidad la mente de la propia Tierra, un cerebro colectivo de increíble magnitud, una vasta colmena de pensamientos que latía bajo los pies de los humanos sin que éstos lo sospecharan.
Y las enormes burbujas rojas que en su sueño creyó nubes de gas en un planeta gigante no eran tales. Se trataba de células convectivas, gigantescas bolsas de roca que al fundirse se hacían menos densas y ascendían a la superficie…
… justo lo que estaba ocurriendo en el siglo XXI, el presente de Gabriel. En aquel sueño, conscientemente o no, la Gran Madre le había avisado de lo que iba a hacer. Sólo que su pensamiento era tan ajeno que él no podía comprenderlo.
Ni siquiera, Gabriel lo supo ahora, los Atlantes inmortales la comprendían del todo. Por más que se creyeran dioses, no eran más que humanos mejorados, con cuerpos perfectos e increíblemente resistentes y dotados del poder de fundir sus mentes entre ellos y manipular las emociones ajenas. Pero sus cerebros pensaban en escalas humanas e individuales.
En cambio, la Gran Madre formaba una red colectiva de trillones o cuatrillones de conexiones, y aquella mente se sustentaba sobre un soporte físico cuyo volumen se medía en miles o millones de kilómetros cúbicos.
Aun así, los hijos de Atlas y Kiru tenían la audacia de moverse en el interior de aquella red y trastocar sus nudos y sus trenzas a su antojo. Gabriel lo comprendió ahora. Gracias a la cúpula, que era a la vez una especie de amplificador y un traductor, los Atlantes podían fundirse dentro de la gran mente y alterar parte de la red. Un toque aquí, y se producía un maremoto que hundía la flota minoica y obligaba a la orgullosa isla de Creta a volver al redil y pagar el tributo debido a los señores de la Atlántida. Una manipulación allá, y un terremoto devastaba un lugar tan alejado como Troya en una época muy anterior a la gran guerra.
El poder absoluto, el chantaje definitivo, sin necesidad de ejércitos. Los Atlantes manejaban la ira de la Gran Madre.
«Si ellos podían servirse de la cúpula para manipular las fuerzas del interior de la Tierra, y si Kiru es como ellos…»
… tal vez, pensó Gabriel, aún existía una posibilidad para detener la oleada de súper erupciones que estaban azotando el mundo.
Tras aquella breve esperanza, el desánimo le invadió. La cúpula de oricalco estaba en la Atlántida. Y la Atlántida había sido destruida.
* * * * *
Leyendo los recuerdos de Kiru, Gabriel se adentró también en la mente de Minos. El que se consideraba a sí mismo el más poderoso y astuto de los hijos de Atlas, el que había acabado con todos sus hermanos salvo Isashara, la única por la que sentía algo parecido al amor.
Si Sybil era una psicópata a la que le gustaba infligir sufrimiento y destrozar la felicidad y la belleza ajenas, Minos era un drogadicto del poder. Su peor pecado era la soberbia, una soberbia que lo cegaba y lo hacía creerse capaz de todo.
Pero esta vez se había equivocado.
Debes ir allí, madre. Un dedo inmaterial señaló a Kiru el lugar hasta el que debía «bucear». Fundido en mentes ajenas, Gabriel ya no sabía quién era o dejaba de ser. ¿Kiru, Minos, la Gran Madre? ¿Gabriel Espada?
Pero aunque no supiera quién era, podía ver. La geometría de la mente colmena se superponía sobre la estructura interior de la Tierra como un vasto holograma luminoso.
Allí, a miles de metros de profundidad, se encontraba la cámara de magma. Un enorme corazón de cien kilómetros cúbicos. Encerrada en un lecho de piedra sólida, el volumen de la cámara no crecía apenas. Sin embargo la cantidad de magma en su interior no dejaba de aumentar. Era una inmensa olla a presión esperando el momento de estallar.
Minos no era ningún geólogo, más bien un artesano que comprendía intuitivamente qué debía hacer. Gabriel captaba cada vez más su mente, pues la de Kiru se estaba vaciando de sí misma. Comprendió cuál era el sistema: la mujer era la médium, el vehículo de transmisión con la mente de la Gran Madre, pero al unirse a ella perdía su individualidad y no era capaz de tomar decisiones personales. El varón se mantenía algo apartado, en segundo plano, sin rozar personalmente a la Gran Madre, y así podía manejar a la hembra a modo de herramienta.
El lugar que Minos le señaló a Kiru se hallaba debajo de la cámara de magma. Allí había cinco vastas chimeneas que ascendían desde el manto, por las que no dejaba de subir roca fundida que aumentaba aún más la presión de la cámara. No estaba en manos de Kiru cerrarlas inmediatamente. Pero sí alterar la red mental para que se produjeran cambios en el flujo de energía interno. De ese modo la roca fundida encontraría otros cauces, se desviaría y dejaría de aportar calor y presión a la cámara, que con el tiempo podría enfriarse o descargar presión sin provocar una megaerupción.
Era la forma de salvar a la Atlántida.
«Pero la Atlántida no se salvó», recordó Gabriel.
«¡Eso no, madre!».
El grito mental taladró los oídos de Gabriel, y vio unos destellos fugaces, allí donde Kiru estaba trastocando los nudos de la red.
En lugar de desviar los cursos de las chimeneas, Kiru había abierto un puente entre ellas. Ahora las cinco estaban en proceso de convertirse en sólo dos. El flujo de roca fundida que ascendía hacia la cámara se había duplicado.
«Kiru no está loca», se obstinó ella.
* * * * *
Tras este pensamiento, Gabriel se vio de nuevo en la cúpula. Kiru había soltado las manos de Minos, que la observaba con un gesto de terror congelado en su rostro.
Pese a su amnesia y a que era evidente que tenía la mente dañada, Kiru había actuado con astucia. Ayudado tal vez por la ciega soberbia de Minos, había sabido esconderse, y cuando parecía que su voluntad se había fundido con la de la Gran Madre, había actuado por su cuenta de forma devastadora.
Kiru salió corriendo de la cúpula y bajó las escaleras. Junto al altar pringado de sangre, Sybil la miraba estupefacta.
Saltaba a la vista que ésa no era la forma de terminar con el ritual.
Sybil intentó detener a Kiru, pero ésta volvió a empujarla y la derribó sobre el altar.
– ¡Matadla! -ordenó Sybil.
La escalera sur estaba llena de oficiantes y de prisioneros destinados al sacrificio, de modo que Kiru decidió huir por la grada oeste. Pese a los gritos de Sybil, nadie la persiguió, y ella saltó de peldaño en peldaño, complacida en la flexibilidad y la fuerza de sus piernas.
– ¡Kiru no está loca! -gritó.
Gabriel no estaba tan seguro. En los pensamientos de Kiru no encontraba otra razón para lo que había hecho que la furia por el desdén con que la habían tratado sus hijos.
Pero estaba claro que había condenado a la Atlántida.
Kiru llegó al final de la escalera y siguió corriendo ladera abajo, saltándose los meandros de la avenida sagrada sin importarle la pendiente. Sus plantas descalzas eran duras como suelas de cuero.
– Kiru tiene que salir de aquí -dijo en voz alta.
Quizá no estaba tan loca, pensó Gabriel. Al menos le quedaba algo de instinto de conservación.
Capítulo 59
En vuelo sobre el Atlántico .
– La noche anterior al desastre la pasamos en la isla de Sicinos, a unos treinta kilómetros de la Atlántida -continuó Randall-. La flota constaba de ciento treinta barcos, algunos de Atenas y otros que el rey Erecteo había pedido prestados a otras ciudades. En cada nave viajaban unos ciento cincuenta guerreros, ochenta remando y los demás apiñados en cubierta y dando relevos para bogar cuando era necesario. En total, casi veinte mil soldados, una fuerza formidable para aquella época.
»Varias horas antes de amanecer, ya estábamos preparando los barcos para zarpar en nuestra última jornada. La luna llena aún no se había puesto y su luz nos bastaba para navegar. Erecteo quería llegar a la Atlántida justo antes del alba, para caer por sorpresa sobre ellos. «Minos, el dueño del mar, no se esperará que lo ataquemos en su propia casa» -me dijo.
»Justo antes de embarcar sentimos un temblor en la playa. Como fue mucho más débil que el que había devastado Atenas, el anciano Laomedón, un adivino que acompañaba a la flota, lo interpretó así:
»-¡El poder de la Atlántida se ha agotado! ¡Aquí mismo, tan cerca de su tierra, no son capaces ni de volcar nuestros barcos! ¡Poseidón les ha retirado su apoyo!
»Pues los griegos respetaban más a los dioses que a las diosas, y para ellos los terremotos no los causaba directamente Gea, sino el dios del mar Poseidón, al que llamaban «el que sacude la tierra». Como el poder de la Atlántida se basaba en enviar ondas de destrucción a distancia, creían que se trataba de un don otorgado por Poseidón, y aseguraban que éste era el fundador del reino y el padre de Atlas.
«Conforme nos acercamos a la isla, el cielo se tiñó de rojo mucho antes de que saliera el sol. Laomedón dijo que era un presagio de la sangre atlante que íbamos a derramar. Ahora sé que si el cielo se veía así era porque había cenizas volcánicas flotando en el aire.
»Poco después, la montaña de fuego estalló.
»La primera explosión fue atronadora, algo que ni los atenienses ni siquiera yo, en mis largos años, habíamos visto ni oído. La erupción fue tan súbita como si alguien hubiera plantado un racimo de bombas en la cima del volcán. De pronto nos llegó el fragor de cientos de truenos acumulados en un solo punto, y una columna negra sembrada de llamas rojas se levantó hacia las alturas.
«Estábamos a poca distancia de la isla, calculo que a unos diez kilómetros. Yo viajaba en la vanguardia de la expedición. A estribor tenía la nave real.
»Ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, pensé. Por fin mis hijos habían logrado irritar a la Gran Madre, que iba a hacerles pagar por su insolencia.
»La columna negra siguió ascendiendo. No hace falta que os describa el espectáculo, porque ya lo habéis visto en Long Valley. El de la Atlántida no era un supervolcán, pero estaba apenas un peldaño por debajo. La columna no dejaba de ascender, hasta el punto de que teníamos que torcer el cuello para ver su parte superior. Por lo que sé, debió llegar a más de treinta kilómetros, el triple de la altitud a la que estamos volando ahora. Cuando el sol salió, ni siquiera llegamos a verlo, porque el humo y la ceniza nos bloqueaban su luz.
»-¡Abandonemos! -le grité al rey Erecteo. Aunque nuestros barcos iban casi abarloados, con el estruendo de la erupción apenas nos oíamos.
»-¡Los dioses están con nosotros!
»-¡Los dioses van a destruir la Atlántida! -contesté-. ¡Pero también nos aniquilarán a nosotros si no nos alejamos!
«Empezaba a caer ceniza sobre nosotros. También fragmentos de piedra pómez. Los hombres se pusieron los yelmos para protegerse. Al guerrero que mandaba nuestra nave, que no era otro que mi antiguo guardián Idomeneo, le cayó una piedra en el casco y rebotó con un tañido metálico. Entre risotadas, el gigante tuerto la recogió del suelo y la tiró al mar. Allí se estaban acumulando más, tan porosas y ligeras que flotaban. Idomeneo se quitó el casco.
»-¿Éstas son vuestras armas? -exclamó-. Si es así, os venceré con las manos desnudas.
«Apenas un segundo después se oyó un silbido, y una piedra al rojo vivo cayó sobre su cabeza. Aquélla no era de las que flotaban en el agua, sino una bomba volcánica. Idomeneo estaba tan cerca de mí que recuerdo perfectamente el crujido de su cráneo al romperse y el olor a pelo quemado cuando se desplomó con la cabellera ardiendo. Los demás soldados se apresuraron a ponerse de nuevo los yelmos y a parapetarse bajo los escudos, protegiendo también con ellos a los compañeros que remaban.
»La nave del rey se había alejado de la mía, pues Erecteo había ordenado a sus hombres que bogaran con más fuerza para ser los primeros en llegar a las cadenas que cerraban el puerto. El plan era sencillo: desembarcar en los espigones, tomarlos a la fuerza y romper los enormes cabrestantes que sujetaban las cadenas. Así se abriría el paso al resto de la flota.
»Todo había ocurrido demasiado rápido. Mi intención era usar el Habla para convencer al rey de que lo mejor era retirarse, de modo que él diera la orden al resto de la flota. Pero ya estaba fuera de mi alcance.
»En cualquier caso, la erupción había desatado el caos. Algunas naves seguían adelante, llevadas por la codicia y el ansia de venganza, mientras que otras avanzaban cada vez más despacio y unas cuantas incluso viraban para alejarse. Entre la lluvia de cenizas y fragmentos que entorpecía la visión y el estrépito de la erupción, era imposible recurrir a órdenes de trompetas o señales visuales.
»Yo no tenía la menor intención de morir. Teóricamente, era un invitado a bordo. Pero la máxima autoridad del barco, el altivo Idomeneo, yacía con la cabeza abrasada y rota sobre la cubierta. Así que retrocedí hasta la popa y le dije al piloto:
– ¡Tenemos que dar la vuelta ahora mismo si queremos salir vivos!
»No tuve que recurrir al Habla para convencerlo. Era un hombre sensato. Los tripulantes tampoco se opusieron: la mayoría estaban tosiendo por la ceniza y el azufre que flotaban en el aire, y además la piedra pómez que flotaba en el agua entorpecía cada vez más la labor de los remos.
»La nave viró enseguida, pero yo me quedé a popa para contemplar qué ocurría en la Atlántida.
»El viento soplaba del oeste, empujando la mayor parte de las cenizas al otro lado de la isla, por lo que gozábamos de cierta visibilidad. Además, siempre he gozado de una vista mucho más aguda de lo normal. Así observé cómo los primeros barcos llegaban a los espigones que cerraban el puerto e intentaban incendiar la estatua de mi hija Isashara, tarea complicada pese a que era de madera.
»A esas alturas, varios navíos atenienses ya estaban en llamas, alcanzados por bombas volcánicas cuyo fuego no habían logrado apagar.
«Tiempo más tarde encontré a un superviviente de una de las naves que había llegado hasta los espigones, la única de las que se acercó tanto a la Atlántida y aún consiguió salir relativamente indemne. Aquel hombre me contó que encontraron las cadenas abiertas, pues algunos barcos atlantes habían huido de la isla en cuanto empezó la erupción. De hecho, los hombres de la vanguardia ateniense se toparon de proa con muchos barcos que abandonaban la bahía interior, y se lanzaron al abordaje al darse cuenta de que sus pasajeros llevaban con ellos oro, joyas y sus posesiones más valiosas. La nave en que viajaba aquel superviviente se dio prisa en conseguir su botín. Después su capitán, con buen criterio, decidió que era el momento de virar. Aun así, si se salvó fue por puro azar.
«Mientras, nuestros remeros se afanaban para alejarse de la Atlántida lo más rápido posible. No resultaba tarea fácil, pues nos dirigíamos hacia el noroeste y el viento nos soplaba casi de proa. Me planté en mitad de la cubierta y utilicé el Habla para infundir energías y ánimo a los remeros. Bogaron con tanta fuerza que algunos no lo resistieron y murieron sobre los remos con el corazón reventado, pero otros guerreros los sustituían. Aunque lamenté sus muertes, no dejé de presionar con el Habla. Si no poníamos distancia de por medio, estábamos perdidos.
«Llegamos a tal distancia que quedamos fuera de la lluvia de cenizas. Desde allí, la columna eruptiva parecía un gigante con el cuerpo sembrado de llamaradas que se alzaba hasta tocar el palacio celeste de los dioses con sus brazos negros. Supe luego que se veía incluso desde las costas de Turquía y de Grecia, y que aquella inmensa torre oscura dio lugar a varios mitos, como el de los gigantes Oto y Efialtes, que apilaron montañas para intentar alcanzar el Olimpo.
»Pero en el mito Oto y Efialtes no lo consiguieron, y se precipitaron desde las alturas.
»Eso mismo pasó en la Atlántida.
Randall hizo una pausa para beber agua. Joey miró a Alborada, y se dio cuenta de que estaba conteniendo aliento, como él.
– Ya teníamos cerca Sicinos. A nuestra popa veíamos más barcos de la flota, varias decenas que seguían nuestra estela. Pero los habíamos dejado muy atrás, tal vez a dos o tres kilómetros de distancia. Yo seguí presionando a los remeros, que no dejaban de turnarse entre ellos. Incluso los nobles de las mejores familias se sentaban a bogar para huir del volcán.
»Fue entonces cuando ocurrió el cataclismo.
»Con el tiempo he aprendido lo bastante para saber qué ocurrió. La erupción era tan violenta que la cámara de magma se estaba vaciando a gran velocidad. Llegó un momento en que se había convertido en una inmensa caverna cuyo techo no podía sustentar el peso de la montaña, al que se sumaba el de la inmensa columna de polvo y rocas de más de treinta kilómetros de altura.
»El techo se hundió. La cámara quedó al descubierto, un colosal boquete de miles de metros de profundidad. Toda la montaña se precipitó a ese vacío, millones de toneladas de roca cayendo desde las alturas.
»Y cuando la propia montaña desapareció en las profundidades, fue como si un gigante hubiera quitado el tapón de la bañera. El agua del mar empezó a entrar por el agujero recién abierto. Pero hablamos de un agujero de varios kilómetros de diámetro y otros tantos de profundidad. Las fuerzas que se desalaron fueron incalculables.
»Eso no fue todo. Imaginad el agua del mar cayendo hacia la cámara de magma y mezclándose con roca fundida a cientos de grados de temperatura. Incontables toneladas de agua hirvieron en el acto, aumentaron de volumen y trataron de subir mientras todo se hundía y comprimía alrededor.
»Hubo una primera explosión. Hoy día estamos acostumbrados a los disparos, los estallidos o el insoportable ruido de los motores de un reactor. Aquélla era la Edad de Bronce. El martilleo de una fragua se consideraba ya un ruido difícil de aguantar, y un trueno fuerte podía sembrar el pánico.
«Aquella explosión, que fue como varias detonaciones nucleares a la vez, envió una onda expansiva por los aires a velocidad supersónica. Aunque ya estábamos a más de veinte kilómetros, toda la nave se estremeció. Yo di con mis huesos sobre cubierta, varios guerreros cayeron al mar y el mástil fue arrancado de cuajo y se precipitó por la amura de babor, aplastando a tres hombres.
»Cuando me levanté no oía prácticamente más que un agudo pitido. Muchos hombres sangraban por los oídos, con los tímpanos reventados, y se movían a gatas por la cubierta. No obstante, volví a mi puesto y, sin apenas escuchar mi propia voz, Hablé a los remeros para que no se rindieran, pues teníamos la isla de Sicinos a menos de mil metros.
»La columna eruptiva seguía alzándose al cielo, pero dentro de ella se veía el hongo de otra explosión que se levantaba a gran velocidad, gris claro sobre el negro de la primera erupción. Hubo más estampidos, pues las explosiones eran constantes. Sobre nuestro barco volvieron a caer fragmentos de piedra pómez y rocas ardientes que mataron al menos a cuatro tripulantes.
»Sin buscar siquiera una playa, embarrancamos la nave en una costa sembrada de rocas y guijarros.
– ¡Corred por vuestras vidas! -grité-. ¡Subid al punto más alto que encontréis!
»Como podéis imaginar, cuando el mar se precipitó sobre la cámara de magma se produjo una especie de reacción en cadena. La ingente cantidad de agua vaporizada y la explosión de varios kilómetros cúbicos de magma produjeron primero la onda expansiva que casi me dejó sordo.
»Luego vino el tsunami.
«Conseguí llegar a tiempo al punto más alto de la isla, y tras de mí llegaron decenas de hombres. Pero otros muchos estaban exhaustos. A duras penas lograban avanzar cuesta arriba. Desde donde estaba vi cómo el mar se retiraba primero de la costa, dejando nuestro barco al descubierto sobre un lecho de piedras.
«Aquella resaca sólo era el preludio de la ira de Poseidón. Aunque seguían oyéndose las explosiones del volcán, el tsunami mugía como un rebaño de un millón de vacas.
»No era una ola normal, obviamente. Más bien como si todo el mar se levantara en un frente de miles de metros, con un borde recto como el filo de una espada. Aquella pared de agua era tan alta como un edificio de quince pisos y viajaba a cientos de kilómetros por hora.
»Vi cómo el maremoto alcanzaba a los barcos que nos seguían y después se precipitaba sobre la isla. A la izquierda, a unos dos kilómetros, había un poblado pesquero. La ola lo engulló, simplemente. Pero no era sólo la fuerza del agua la que lo destrozó: cuando más tarde me acerqué a mirar vi que el tsunami había arrastrado toneladas de rocas y de fango sobre la aldea.
»Una ola normal, por fuerte que sea, se rompe contra la orilla y pierde su fuerza, y como mucho penetra unos cuantos metros. Pero un tsunami no es una ola normal, sino la vanguardia de una onda con un frente enorme. Transporta la masa de miles, millones de toneladas de agua, a tal velocidad que su impacto es tan duro como el de un muro de metal.
»El tsunami empezó a trepar por la costa, arrastrando nuestro barco. Muchos de los hombres que huían de él se detuvieron y aguardaron resignados a que las aguas los devoraran. Otros siguieron corriendo, pero fue en vano. No llegué a escuchar sus gritos. Sobre el pitido que zumbaba en mi cabeza oía el tronar del agua, un fragor tan grave que hacía retemblar los huesos de mi cuerpo.
»La ola rompió por fin, a unos cincuenta metros de donde nos hallábamos. Cuando se retiró, descubrimos que había arrastrado los restos astillados de nuestro barco ladera arriba, a más de dos kilómetros de la orilla. Había varios cadáveres tendidos entre los guijarros y el lodo, pero la mayoría de los compañeros que quedaron rezagados habían desaparecido.
»Sobre el monte quedábamos unos setenta supervivientes de los casi doscientos hombres que viajábamos en el barco. A lo lejos, vi que cuatro naves seguían dirigiéndose hacia la isla. Milagrosamente, habían sobrevivido al paso del tsunami. Tal vez por ser tan pequeños y ligeros. Un barco más grande se habría partido en dos.
»Pero aún quedaba algo peor. Como la presión de la cámara de magma ya no podía sostener la columna eruptiva, ésta se vino abajo, y al hacerlo creó…
– ¡Flujos piroclásticos! -dijo Joey.
– Así es. Desde la isla vimos cómo un nuevo frente avanzaba por el mar, una nube de aspecto algodonoso que parecía resbalar sobre las aguas. En aquel momento el cielo se había oscurecido tanto que, pese a que era poco más de mediodía, parecía casi de noche. En aquellas tinieblas, la nube resplandecía, y supe que traía con ella fuego y más destrucción.
– Pero… ¿los flujos piroclásticos pueden viajar sobre el agua?
– Te aseguro que pueden viajar, Joey. Yo lo vi.
»Las cuatro naves supervivientes casi habían llegado a la costa cuando los flujos piroclásticos las alcanzaron. Luego recogimos los pecios y algunos cuerpos muertos que llegaron a la orilla.
»Al ver el avance de la nube ardiente, que debía medir al menos treinta metros de altura, pensé que no estábamos a salvo ni siquiera allí y corrí cuesta abajo hacia la playa norte, exhortando a los demás a que me siguieran.
»No todos me hicieron caso, pues creían que aquél era el lugar más seguro, y estaban demasiado dispersos para usar el Habla de forma eficaz. De ésos, no sobrevivió ninguno. Cuando encontramos sus cadáveres, vimos que no sólo estaban abrasados, sino que a muchos les había reventado el abdomen por el calor, y otros incluso tenían el cráneo estallado. El súbito aumento de temperatura había hecho que sus cerebros y el agua contenida en ellos se dilataran de repente y rompieran los huesos del encéfalo.
– Dios mío -musitó Alborada.
– Huí ladera abajo. Quiso el azar que descubriera una cueva. No estaba muy seguro de que fuera un lugar seguro y no una ratonera, pero no muy lejos a mi espalda oía un nuevo ruido aún más siniestro. Era un rugido continuo, mezclado con detonaciones secas. Supongo que eran las rocas ardientes arrastradas por la nube reventando al enfriarse tras la dilatación.
»Entré en la cueva, y los demás hombres me siguieron. Como no era muy profunda, nos apelotonamos al fondo. Traté de infundirles calma para que no nos aplastáramos, pero no me era fácil, pues estaba muy lejos de sentirme tranquilo yo mismo. Por la boca de la cueva se veía el azul del cielo, pero de pronto desapareció. Todo se volvió oscuridad y las paredes de la cueva vibraron al paso de la nube.
«Pronto la temperatura se hizo insoportable y el aire nos empezó a faltar. Tosíamos y escupíamos una mezcla de flema y barro, e incluso sangre. Recordé cómo había soportado la tortura, encadenado durante años, e hice un esfuerzo por controlarme. Sólo entonces conseguí tranquilizar a los demás lo suficiente para que respiraran más despacio, dejaran de gritar y ahorraran aire.
»Pasó un rato que me pareció una eternidad, hasta que la oscuridad se aclaró y la temperatura empezó a bajar dentro de la cueva.
»Cuando salimos, teníamos que caminar con cuidado. El suelo estaba sembrado de cenizas y piedras que todavía humeaban. Nos dimos cuenta de que teníamos la piel chamuscada y llena de ampollas, y a muchos les faltaban las cejas, la barba o incluso toda la cabellera.
»Éramos veintiocho hombres, los únicos supervivientes de nuestro barco. Luego supe que se habían salvado otras tres naves, entre ellas la que llegó hasta la bocana del puerto de la Atlántida, pues el avance de los flujos piroclásticos es azaroso, y había dejado un estrecho pasillo que respetó a esos tres barcos.
»El resto de la flota desapareció, y con ella el orgulloso ejército ateniense que había zarpado para invadir la Atlántida. Veinte mil hombres perecieron en poco más de una hora.
»A ellos hay que sumar los treinta mil habitantes de la Atlántida, de los que apenas hubo supervivientes. Pero el desastre no terminó ahí. El tsunami azotó el sur de las Cicladas y de Grecia, destrozándolo todo a su paso. También llegó al norte de Creta, aniquiló la flota minoica y no dejó piedra sobre piedra a menos de tres kilómetros del mar.
«Tiempo después del desastre viajé por el Mediterráneo y comprobé los daños causados por la erupción. La isla central de la Atlántida había desaparecido. Apenas se podía navegar por las cercanías debido a la cantidad de piedra pómez que aún flotaba sobre las olas. Donde antes se alzaba la montaña y las aguas eran claras, ahora se abría una enorme bahía de aguas profundas y oscuras.
»En Creta, la mayoría de los palacios se habían derrumbado y ardido. Por lo que me contaron, fue la onda expansiva la que derribó los edificios y provocó los incendios. Los campos estaban recubiertos por una capa de ceniza que llegaba hasta las rodillas y en algunos lugares cubría hasta las ingles. No se podía cultivar nada, los olivos y las vides habían muerto y el campo estaba lleno de cadáveres putrefactos de ovejas y cabras. Ahora que la Atlántida no existía, los minoicos de Creta podrían haberse convertido en el nuevo poder del Egeo, pero nunca se recuperaron de aquel golpe. Después de la erupción sufrieron años de hambruna y guerras internas.
»Las consecuencias de la catástrofe se sintieron más lejos. Aquel año el verano se convirtió en invierno y el invierno en un azote glacial. El siguiente estío no fue mucho más cálido. Hubo también hambruna en Egipto, y los escribas me contaron que en pleno día habían caído tales tinieblas que apenas podían ver lo que escribían a la luz de las velas.
»Mucho tiempo después visité China, y supe que en la época en que se hundió la Atlántida sufrieron heladas en verano. Durante meses vieron el sol de un color amarillo enfermizo y crepúsculos en los que todo el cielo parecía ensangrentado.
»Tales fueron las consecuencias del final de la Atlántida. El recuerdo de la catástrofe se deformó con el tiempo, pero no llegó a borrarse del todo. Así le llegó a Platón, que escribió su relato novecientos años después, y lo embelleció haciendo la isla mucho más grande de lo que era y afirmando que sus compatriotas, los atenienses, habían logrado conquistarla justo antes de la catástrofe final. Ya veis que no fue así.
»Sin embargo, nunca corregí la versión de Platón. Pensé que era mejor olvidar todo aquello, para que nadie intentara buscar la cúpula dorada y dominar de nuevo aquel poder sacrílego.
– Entonces ¿por qué nos lo cuenta ahora? -preguntó Alborada.
– Creo que estaba equivocado. Es mejor que los hechos del pasado, sean infames o gloriosos, no queden en el olvido.
– ¿Qué pasó con Isashara y Minos? -preguntó Joey.
– Sobrevivieron. Tras provocar el desastre que mató a sus súbditos y destruyó su ciudad, todavía tuvieron tiempo de prever lo que iba a ocurrir y huyeron. Al principio los creí muertos, pero luego tuve noticias suyas. Aunque cambiaron de nombre muchas veces y recorrieron el mundo a lo largo de los siglos, nunca resistieron la tentación de buscar el poder. Mientras que yo decidí ocultarme en el anonimato y olvidar periódicamente quién era para iniciar una nueva vida tan tranquila como la anterior.
»La última -dijo, volviéndose hacia Joey-, la de tu amigo Randall, el humilde barrendero del parque de caravanas de South Fresno.
– ¿Tengo que llamarte Atlas a partir de ahora?
– Llámame Randall. Me gusta ese nombre. Me gusta ser Randall.
– ¿Qué ocurrió con Kiru?
– Ignoro qué destino corrió. Tal vez sobrevivió, pero jamás supe nada de ella. Si se salvó del desastre, sospecho que debió encontrar la muerte a lo largo de los siglos. Hasta para un Homo immortalis es complicado sobrevivir tres mil quinientos años. Os lo aseguro.
La luz de la cabina se atenuó. La piloto les avisó por megafonía de que emprendían la maniobra de descenso hacia Londres. Randall se abrochó el cinturón y dijo:
– Ése, amigos míos, fue el final de la Atlántida. Si no queremos que toda esta civilización acabe del mismo modo que acabó la Atlántida, rezad a los dioses en los que creáis para que mis hijos hayan encontrado la cúpula de oricalco, y también para que nuestra querida Sybil Kosmos siga el cebo de este avión y se dirija a Santorini.
– ¿Por qué necesitamos a Sybil? -preguntó Alborada, con gesto de incomodidad.
– Porque ella, obviamente, es Isashara. Y sin una Femina immortalis no podré hacer nada por salvar al mundo.
– Entiendo…
– Aun así, hay un pequeño problema.
– ¿Cuál? -preguntó Joey.
– No tengo la menor idea de por qué está ocurriendo esto. Si queremos convencer a la Gran Madre de que detenga el fin del mundo, antes debemos saber por qué lo ha desencadenado.
Capítulo 60
Santorini, Nea Thera .
Iris llevaba encerrada veinticuatro horas en una habitación de apenas nueve metros cuadrados. En ese tiempo, no habían venido a verla ni Kosmos ni Sideris. Tampoco sabía nada de Finnur, aunque el dolor palpitante de su mandíbula le servía de recordatorio.
A mediodía, una sirvienta vestida con el consabido modelito minoico le había traído una bandeja con agua, pan, tsatsiki, pescado adobado y pulpo a la brasa. Era la misma joven de ojos almendrados que le había encendido la pantalla para ver el especial de la NNC.
Tras entrar, había cerrado la puerta con llave mientras sostenía la bandeja en una sola mano. Iris se había acercado a ella para decirle en susurros:
– Escucha. Me tienen aquí encerrada contra mi voluntad. Tienes que dejarme salir.
Ella la miró con gesto de consternación.
– No puedo hacerlo. Me han dado órdenes.
– Esto es una retención ilegal, casi un secuestro. No querrás ser cómplice…
– Tú no le conoces. No me atrevo a desobedecer.
Ese le, obviamente, se refería al señor Kosmos. Iris se preguntó si la criada conocería su secreto, que el supuesto Spyridon Kosmos no era ningún vejestorio paralítico, sino un hombre en su plenitud.
Iris suponía que el auténtico Kosmos debía haber muerto hacía algún tiempo, y alguien, acaso un familiar, había suplantado su personalidad para aprovecharse de su fortuna.
Esa explicación dejaba una incógnita sin resolver, la más inquietante. ¿Qué tenía aquel hombre para provocar un pavor tan sobrenatural?
La habían encerrado en una habitación mucho más espartana que la que había compartido con Finnur. Una cama, un colchón de lana sobre un armazón de madera, un taburete y una mesa sin cajones. Una puerta, o más bien una media puerta, daba a un baño con retrete y lavabo, sin espejo. El cuarto tampoco tenía ventanas, y las paredes estaban pintadas de ocre, sin más adornos.
La ventaja era que no había cámaras. Iris lo había comprobado examinando las paredes a conciencia.
De modo que había concebido un plan bastante sencillo: atacar a la criada cuando volviera con la cena y escapar de allí. La chica era más bajita que ella. Iris estaba segura de que en una pelea cuerpo a cuerpo podría dominarla sin problemas.
Por desgracia, cuando volvió por la noche con la bandeja de la cena no lo hizo sola. Esta vez la acompañaba un sirviente. Era joven y, aunque no mediría más de uno setenta, llevaba tan poca ropa que podían apreciarse sus músculos de culturista hinchados con cierta dosis de anabolizantes.
Plan frustrado.
Después de cenar, convencida de que nadie la vigilaba, Iris se decidió a encender el móvil para llamar a la policía.
Pero cuando estaba a punto de marcar el 22649, el número de policía de Fira, se lo pensó mejor. En Santorini, el señor Kosmos era venerado como un dios y obedecido como un capo mafioso. Se imaginó el diálogo. «¿Que está retenida en Nea Thera? ¿Seguro que no es un error, señorita? Un momento. Vamos a ponernos en contacto con el señor Kosmos para aclarar este malentendido».
¿Qué pasaría si avisaba a la policía de Atenas? Sospechaba que algo parecido. En todo caso, por problemas de jurisdicción, se pondrían en contacto con la policía de Santorini, e Iris se encontraría de vuelta en la casilla de salida.
¿Avisar a la Interpol? «No me hagas reír, Iris Gudrundótlir», se dijo a si misma.
Pero el caso era que tenía que arreglárselas para salir de allí.
* * * * *
Cuando el móvil empezó a vibrar, eran las cuatro de la mañana. Iris se había tumbado con la ropa puesta, incluso con las zapatillas. Si se le brindaba una sola oportunidad de escapar de allí, por mínima que fuese, no iba a perderla por tener que vestirse o calzarse. Y, sin darse cuenta, se había quedado dormida. No era tan extraño considerando que la noche anterior no había llegado ni a cerrar los ojos.
«¿Eyvindur?».
– ¿Eyvindur? -contestó en susurros-. No puedo hablar muy alto…
– Escucha, Iris. No fueron los Campi Flegri, como yo decía. Pero lo van a ser.
Capítulo 61
Campi Flegri.
Eyvindur estaba al borde de Gli Astroni, el mayor de los cráteres de los Campi Flegri, una enorme hondonada de casi dos kilómetros de diámetro cuyo interior estaba poblado por un espeso bosque. Se había alojado en casa de Frederico y Gilda, unos amigos que ahora dormían plácidamente, convencidos de que la erupción del Vesubio no podía hacerles demasiado daño allí.
– ¿Y qué vamos a hacer? ¿Coger el coche para quedarnos parados en un atasco? -le preguntó durante la cena Frederico.
Aquello tenía su lógica. Todas las carreteras de la región estaban colapsadas. Y el Vesubio no era un supervolcán: veinticinco kilómetros representaban una distancia de seguridad respetable.
Con todo, Eyvindur les dio los consejos habituales. Cerrar todas las puertas y ventanas y no salir de casa. Si lo hacían, taparse la boca y la nariz, evitar las zonas bajas donde pudiera acumularse gases venenosos o donde hubiese peligro de aluviones de barro o avalanchas de rocas. Tener a mano linternas, pilas, botiquín con antibióticos, latas -abrelatas, por supuesto-, ropa de abrigo aunque fuera mayo, calzado resistente y dinero. A ser posible en metálico. Estar atentos a la radio y la televisión…
Pero, de momento, el viento soplaba hacia el norte, llevándose consigo las cenizas y los gases del volcán. Eyvindur, desvelado, había salido a la calle. Olfateó el aire de la noche. No olía a azufre, sino a la sal del mar.
Una luna casi llena se reflejaba en las aguas del golfo de Nápoles. Al este, la columna eruptiva del Vesubio se adivinaba como una gran mancha. Recordó La historia interminable, una de sus novelas favoritas de joven, y la Nada que devoraba el reino de Fantasía. Aquella oscuridad que tapaba las estrellas hacía que el firmamento nocturno, por comparación, pareciera un poco menos negro.
Pero en la base de aquella Nada se distinguían intensos resplandores, lenguas rojas que brotaban de la cima de la montaña. A esa distancia parecían llamas de una hoguera. Sin embargo, Eyvindur sabía que alcanzaban cientos de metros de altura.
Tomó los prismáticos y volvió la mirada hacia Nápoles. Toda la parte este de la ciudad había desaparecido de la vista, bajo una espesa niebla que en realidad era lluvia de ceniza. De momento, por lo que sabía, no se habían producido flujos piroclásticos. En la parte oeste de Nápoles, donde la atmósfera estaba más despejada, se veían zonas oscuras, allí donde se habían producido apagones. Pero todas las avenidas eran ríos de luz roja: los pilotos traseros de los coches que procuraban huir hacia el norte y que colapsaban las calles y las carreteras de salida.
La directora del Osservatorio Vesuviano había tenido el detalle, o el olvido, de no anular las claves de acceso de Eyvindur. Con el móvil, entró en su servidor y comprobó los datos de loi sismógrafos.
Al este, cerca del Vesubio, había temblores profundos, como solía ocurrir una vez iniciada una erupción. Pero en la zona de los Campi Flegri seguían produciéndose microtemblores constantes y con un trazado de ondas muy similar.
Eso había ocurrido durante toda la tarde. Además, en los últimos sesenta minutos no había dejado de producirse lo que los geólogos denominaban «tremor volcánico», una señal continua y grave de entre dos y tres hercios de frecuencia.
– Vesiculación-murmuró. Aquel temblor significaba que se estaban formando dentro del magma grandes burbujas de gas que enseguida colapsaban sobre sí mismas.
Un proceso que podía desencadenar la erupción en cualquier momento.
Los datos de los sismógrafos revelaban que el tremor volcánico no tenía un solo foco, sino cientos, situados sobre todo al oeste de la posición de Eyvindur.
Volvió la mirada hacia allí. Un círculo más oscuro en el terreno revelaba el lugar donde se encontraba el lago Averno.
La entrada al infierno, según los antiguos. Eyvindur había leído que el nombre Averno provenía del griego áornos, “sin pájaros”. Se suponía que las aves no sobrevolaban aquel lago porque de sus aguas subían efluvios ponzoñosos.
Al pensar en aves, aguzó el oído. Normalmente, de noche se oía cantar a los autillos, pero reinaba un silencio innatural. Aquello no podía deberse al Vesubio.
«Va a ocurrir ya», pensó.
Comprobó que se había emitido una orden de evacuación para toda la zona, no sólo para los alrededores del Vesubio. Los carabinieri y Protección Civil deberían estar recorriendo toda la zona de Pozzuoli y Lucrino con sus sirenas para alertar a la población, pero Eyvindur miró en derredor y no vio nada.
Probablemente, la culpa era del caos desatado por el Vesubio. Todos los recursos se estaban empleando en Nápoles. En cualquier caso, un intento de evacuación ya no serviría de mucho. Eyvindur pensó en despertar a Frederico y Gilda, pero lo descartó. Para huir de un supervolcán no se necesitaban horas, sino días.
El temblor continuaba, cada vez más intenso. Eyvindur ya sentía aquella grave vibración bajo sus pies, como si el subsuelo fuera una colosal botella de champán a punto de lanzar el tapón por los aires.
Sólo le quedaba un porro, pero lo encendió. Sospechaba que no iba a tener que comprar más marihuana medicinal.
Mientras daba la primera calada, se acordó de Iris. Tenía que despedirse de ella.
La islandesa no contestaba. A esas horas, lo normal era que tuviera el móvil en silencio. Eyvindur maldijo entre dientes, pero cuando se disponía a colgar, ella respondió.
– ¿Eyvindur? No puedo hablar muy alto…
Su voz sonaba rara, y no precisamente adormilada. Pero Eyvindur no tenía tiempo que perder.
– Escucha, Iris. No fueron los Campi Flegri, como yo decía. Pero lo van a ser.
– Eyvindur, tienes que ayudarme -dijo ella-. Me tienen…
Eyvindur tenía prisa. La situación de Iris no podía ser tan urgente, y en cualquier caso él no podía ayudarla.
– Escúchame, Iris. No tengo mucho tiempo.
El temblor empezaba a ser audible, un RRRMMM tan grave que subía por sus pies y le hacía vibrar las costillas.
– Pero tienes que…
– Iris, los nanobios. Los nanobios son la clave. La Tierra está viva. Lo que está ocurriendo ahora no es una simple descarga de tensiones. Se trata de comportamiento consciente.
– ¿Cómo?
– La respuesta es biológica, Iris. Recuerda la velocidad de escape. Y la clave de la vida es la…
Se dio cuenta de que le hablaba a la nada. La conexión se había cortado y la cobertura había desaparecido. Con todo lo que estaba ocurriendo en la zona, no le extrañó.
«Espero que deduzca el resto por sí sola», pensó.
El suelo bullía como una olla a punto de hervir. Eyvindur miró de nuevo hacia el oeste.
Se frotó los ojos. A unos cuatro kilómetros de donde se hallaba, el monte Nuovo, un volcán que se había formado en el siglo XVI, se estaba hinchando como un forúnculo a punto de reventar. Eyvindur jamás había visto un comportamiento así en un terreno sólido.
Pensó de nuevo en despertar a Frederico y a Gilda. No por alertarlos, sino por no estar solo en aquel momento. Pero si entraba en la casa, quizá se lo perdería todo.
El lago Averno empezó a hervir. Grandes burbujas incandescentes rompieron su superficie. Bajo los pies de Eyvindur, el suelo temblaba como si se hubiera subido a una plataforma vibratoria en el gimnasio. La casa de sus amigos crujía y rechinaba, y a la espalda de Eyvindur, en el cráter de Astroni, toda la espesura gemía y se movía como si la atravesara una manada de dinosaurios.
La luz es más rápida que el sonido. Por eso, Eyvindur gozó de un momento de felicidad instantánea, de visión beatífica, cuando contempló cómo el lago entero desaparecía, tragado por una enorme boca que al menos tenía dos mil metros de diámetro y que devoró también el monte Nuovo.
Una enorme columna roja y negra surgió del suelo. El tiempo se había detenido.
¿La pastilla de cianuro? Ni por asomo.
«Estoy donde tengo que estar». Si existía un paraíso de los vulcanólogos, Eyvindur iba a reunirse en él con Katia y Maurice Krafft.
La columna ascendió a los cielos, una inmensa explosión formada por miles de explosiones del magma que había estado contenido a presiones inimaginables y que subía desde las profundidades a una velocidad que superaba los cálculos de todos los vulcanólogos. Muerte y vida a la vez.
Muerte para los humanos, vida para la Tierra.
«Una forma poco eficaz de escapar de la gravedad», pensó Eyvindur.
Pero lo que le faltaba de precisión a la Tierra le sobraba de brutalidad: tenía combustible de sobra. La columna volcánica ascendió a los cielos a velocidad de vértigo.
La onda de choque, más veloz que el sonido, barrió toda la zona oeste de los Campi Flegri. Eyvindur tuvo apenas un instante para ver cómo de la chimenea recién abierta brotaba un círculo de destrucción. El suelo se había convertido en algo parecido al agua y ondeaba como un estanque al caer una piedra.
Todo volaba al paso de aquella ola: árboles, rocas, casas enteras.
Cuando le alcanzó, Eyvindur sintió como si la onda de aire caliente fuera una pared de ladrillo. Lo último que notó fue que sus pies se levantaban del suelo. «¡Puedo volar!». Un segundo después, su caja torácica reventó, aplastándole los pulmones y el corazón. Quizá murió por eso, o porque su cerebro no pudo soportar el trauma de aquella aceleración brutal contra los huesos de su propio cráneo.
En cualquier caso, la bestia maligna que devoraba su lóbulo frontal ya no tendría tiempo de matarlo.
Capítulo 62
Madrid, Moratalaz .
Cuando abrió los ojos después de su fusión mental con Kiru, Gabriel tuvo que ir corriendo al baño a devolver. No llegó a tiempo y ensució el suelo y parte de la taza. No sabía muy bien con qué, pues había vomitado la pizza en el apartamento.
Cuando se lavó la cara, observó que tenía manchas de sangre» en los labios esperaba que fuesen de las venillas de la garganta. Si estaba sufriendo un derrame cerebral, la sangre no empezaría a salir por la boca. Al menos, era de suponer.
– Profesor, siento haberle manchado el baño -dijo al salir. Se desplomó en un sillón. Kiru seguía dormida en el sofá gracias al Morpheus.
– Todo aquello que se mancha se puede limpiar. Señor Gil, la fregona está en la cocina.
– ¿Se cree que soy la chacha? -dijo Herman.
– En los acontecimientos que se están desarrollando todos desempeñamos nuestro papel. El suyo no por humilde es menos importante.
Gabriel volvió a preguntarse si Valbuena poseía un don parecido al Habla, porque Herman, pese a que rezongó «Ya, el papel de la puñetera criada», se levantó y se encaminó primero a la cocina y después al baño.
«Ya ha hecho bastante por mí hoy como para limpiar mis vómitos», pensó Gabriel. Se apoyó en las rodillas, hizo un esfuerzo y se levantó.
– ¿Estás loco? -le dijo Herman en el cuarto de baño-. Tú no has visto qué mala cara tienes. Ya me encargo yo.
Gabriel le puso la mano en el hombro.
– No sabes lo que te agradezco esto. Quiero pedirte perdón por lo de antes, en tu casa…
– Ya me has pedido perdón. No seas gilipollas y descansa un rato.
– ¿Te he pedido perdón?
– Que sí, venga…
Gabriel iba a salir del baño cuando se le ocurrió algo.
– Durante esta visión he notado algo distinto. En las demás siempre he estado aislado del exterior. Pero esta vez escuché la voz de Valbuena. ¿Cómo lo ha hecho?
– No sé a qué te refieres.
– Sí, hombre. Estaba diciendo algo sobre los hilos que cosían la boca de Kiru, que eran un símbolo.
– Yo no he oído nada de eso.
– Claro que sí.
Herman pasó la fregona por el borde de la taza. Gabriel se preguntó si Valbuena estaría de acuerdo con aquel procedimiento, pero el profesor seguía en la salita.
– La verdad es que he entendido bastante poco de lo que ha pasado -dijo Herman-. Se suponía que Valbuena os iba a ayudar a Kiru y a ti con ese rollo de la regresión. Pero en cuanto le has colocado la mano en la cara y se te han puesto los ojos en blanco, lo único que ha hecho él ha sido cerrártelos y mirarte muy fijamente.
– ¿No ha dicho nada?
– Ni una palabra, menos un par de veces que he comentado algo y me ha ordenado que me callara. Luego seguía mirándoos a los dos, con los ojos como un búho.
«Qué extraño», se dijo Gabriel. Estaba seguro de haber oído la voz de Valbuena, alta y clara. Pero ahora no podía pensar con claridad.
Cuando volvió al salón, descubrió que Valbuena había puesto sobre la mesa una bandeja con un vaso de leche caliente y galletas maría.
– Le vendrá bien comer algo y dormir un rato, señor Espada.
El olor de la leche caliente le hizo evocar un recuerdo. Estaba en la cama con fiebre, y su madre le traía una bandeja igual que ésa. La memoria fue tan vivida que creyó oír hasta el frufrú de la bata de su madre.
De pronto, se le llenaron los ojos de lágrimas.
– ¿Le ocurre algo, señor Espada?
– No, no. Son los ojos, que me escuecen. Gracias, pero no creo que sea capaz de tragar nada.
– Siéntese aquí y coma. Luego puede tumbarse en mi cama, encima de la colcha. Le daré otra para que se tape.
«Esto es increíble. Me da galletas con leche y me ofrece su cama». Al final, iba a resultar que Valbuena era un ser humano.
Cuando le dio un sorbo al vaso de leche, descubrió que le sentaba bien. Mordisqueó una galleta y pensó que unas horas de sueño le vendrían aún mejor.
Pero no podía permitírselo. Al menos todavía. Había muchos asuntos que urgían más.
– Profesor, ¿me dejaría usar el teléfono?
– ¿No le parece que son unas horas un poco raras para llamar a nadie?
– Todo es un poco raro últimamente.
Al menos, Valbuena tenía un inalámbrico. Aunque por su aspecto de zapato debía ser de finales de los noventa, todavía funcionaba.
– Voy a llamar a un móvil…
– Tranquilo. Cuando me llegue la factura, le detallaré el cargo extra para que me haga una transferencia. «Este sí es mi Valbuena», pensó Gabriel. Recordó que ella estaba en Grecia, y marcó el prefijo 30.
Biiiiip- Biiiiip- Biiiiip- Büiiip…
En su último contacto con Iris Gudrundóttir, ella le había llamado «fraude». No eran las mejores credenciales para llamar a una hora indecente de la noche.
«Vamos, Iris, cógelo». También tenía que llamar a Enrique, pero antes debía comprobar si cierta corazonada que tenía daba en la diana.
Capítulo 63
Santorini, Nea Thera .
Iris no podía conciliar el sueño. Había hablado con Eyvindur a las cuatro, tapándose bajo la sábana y pegándose el micro a la boca. Cuando la comunicación se cortó, Iris esperó un rato a que él volviera a llamar. Por lo que contaba, no corría un peligro inmediato. La erupción había estallado finalmente en el Vesubio, a más de veinte kilómetros de donde se hallaba Eyvindur.
«Vamos, vuelve a llamarme y cuéntame de una maldita vez qué tienen que ver los nanobios con todo esto», pensó
Media hora después, seguía sin tener noticias suyas. Por más que insistía, lo único que conseguía era escuchar una locución que le repetía: El teléfono solicitado está apagado o fuera de cobertura.
Decidió entrar en el servidor de noticias de la NNC, que solía ser el más puesto al día. Habían dedicado todo un portal a informaciones relacionadas con los volcanes. Yellowstone todavía no había entrado en erupción, pero la altura media de la caldera había subido cinco centímetros en las últimas horas. El Krakatoa estaba lanzando al cielo una columna eruptiva de más de treinta kilómetros de altura, y se temía que en cualquier momento se derrumbara sobre su propia caldera como había ocurrido en 1883.
No tardó en encontrar lo que buscaba.
Posible súpererupción en los Campi Flegri.
De momento, la noticia era sucinta como la de un teletipo. Se había perdido prácticamente todo contacto con la zona de Nápoles y los satélites habían detectado un gran incremento en el volumen de la nube de cenizas; incremento que no parecía deberse al Vesubio.
Iris entró en la página del IVI, el Instituto Vulcanológico Internacional, donde podía acceder a imágenes por satélite en tiempo real. Debía de estar muy solicitada: el servidor le pidió seis euros por la conexión en lugar de los dos habituales, y cuando ella introdujo su contraseña de acceso le dio error. «Qué granujas», pensó, pero no le quedó más remedio que pagar los seis euros.
Una imagen del centro de Italia mostraba una gran sombra negra sobre el golfo de Nápoles. En otra, procesada por ordenador y combinada con fotografías infrarrojas, se apreciaba un círculo rojo en la zona oeste de los Campi Flegri. El círculo medía más de un kilómetro de diámetro y su color revelaba que la temperatura era muy superior a la de la zona que lo rodeaba.
Eso significaba que se había abierto una boca volcánica en los Campi. Una boca de tamaño colosal. Por el tamaño de la nube que el viento arrastraba ya hacia el norte, Iris no lo dudó.
Acababa de estallar otro supervolcán. «Dios mío, Eyvindur…».
Iris apretó la cabeza contra la almohada para ahogar los gemidos y empezó a llorar.
Unos minutos después la cama se sacudió, como si alguien la meciera. Era el séptimo temblor que notaba esa noche. Obviamente, en aquella habitación Iris no disponía de instrumentos. Pero estaba acostumbrada a percibir las trepidaciones del suelo, y supo que el origen de aquel seísmo no se hallaba en el volcán submarino de Kolumbo, sino directamente debajo de ella, en la cámara de magma del volcán de Santorini.
Cuando el lecho dejó de moverse, se dio cuenta de que algo seguía vibrando al lado de su cabeza. Era el móvil. Miró la pantalla con la absurda esperanza de que fuese Eyvindur. «No seas ridícula», se dijo. El lugar desde donde le había llamado su antiguo mentor se hallaba muy cerca del cráter recién abierto. El primer estallido de la erupción habría sido tan brutal como el de una bomba termonuclear. Lo más probable era que Eyvindur ni se hubiera dado cuenta.
«Ojalá haya tenido tiempo para ver la explosión», pensó. Conociendo a Eyvindur, si los dioses le habían permitido contemplar un segundo de supervolcán, habría muerto feliz.
El móvil seguía vibrando. Era un número de España, de un teléfono fijo. ¿Quién llamaría a aquellas horas? ¿Alguna de sus primas de Madrid?
¿Y si era Gabriel Espada? Ella le había rechazado la última llamada. Era lógico que probara de nuevo con un teléfono fijo. «Sí, seguro que es él», pensó.
Su corazón, que se había calmado un poco después de llorar, volvió a acelerarse. Su primera idea fue rechazar la llamada, o mandar un mensaje insultando a aquel falsario.
Pero estaba encerrada en la mansión de un millonario loco que, al parecer, pensaba asesinarla cuando saliera la luna llena. Las cosas no podían empeorar por hablar con Gabriel Espada.
– Dígame.
– Hola, Iris. Soy Gabriel Espada. -Antes de que ella pudiera decir nada, añadió-: Por favor, esto es muy importante, no me cuelgues.
– ¿Vas a hacerme una oferta para leer las cartas por teléfono? ¿Cuál es el precio hoy? ¿Trescientos euros?
– Escucha, eso lo aclararemos otro día. Ahora…
– No habrá otro día. Voy a colgar.
– ¿Sabes algo de la cúpula de oricalco?
Iris se detuvo cuando tenía el dedo a un milímetro de la tecla de colgar.
– ¿Por qué me preguntas eso?
– Eso significa que sí sabes algo…
– ¿Te estás haciendo el adivino?
– Escucha, Iris, esto es muy importante. Hablo de una cúpula de metal o de algo que parece metal. Es dorada por fuera, pero tiene unos extraños diseños verdes que cambian ante la vista. Mide…
– … entre cuatro y cinco metros de diámetro.
– ¡La has visto! ¡Tú también la has visto! ¿Dónde está?
– Aquí, en Nea Thera, en Santorini.
– ¿Qué es Nea Thera?
– El palacio de Spyridon Kosmos.
Hubo un instante de silencio. Después, Gabriel dijo:
– Claro. Kosmos es Minos.
– No te entiendo.
– Escucha, por favor, Iris. La otra vez te engañé. Soy un fraude como tú dijiste, un tirado que tiene que trampear para llegar a fin de mes. Pero esto, por increíble que parezca, no tiene nada que ver con el dinero. Prométeme que no vas a colgar hasta que termine, por favor.
A su pesar, Iris estaba más que interesada. Pero esperó unos segundos haciéndose la dura, y por fin contestó:
– Está bien. Habla.
Capítulo 64
Madrid, Moratalaz .
Cuando Gabriel colgó, cuarenta minutos después, Valbuena le miró con severidad. Ya eran casi las cinco, pero seguía de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, como hacía en clase, y sin dar muestras de cansancio ni sueño.
Aunque no tenía televisión, la radio sí parecía gustarle. Estaba escuchando un viejo transistor. Al comprobar que Gabriel había terminado de hablar, desconectó la clavija del auricular.
– Escuche esto. Está hablando Pauline Chantraine, premio Nobel por sus estudios sobre el clima. Para hablar con propiedad, quien habla es su traductora. Pero lo que dice es revelador.
«… además del Krakatoa. Hay datos preocupantes que revelan que la erupción de Italia puede haberse convertido también en un supervolcán. Si un milagro no detiene esas erupciones cuanto antes, será inevitable una glaciación.
»La vida como fenómeno sobrevivirá, sin duda. La vida vegetal y animal que conocemos sólo saldrá adelante en un pequeño porcentaje. La mayoría de las especies se extinguirán. Y eso nos incluye a nosotros».
Valbuena apagó el transistor y lo dejó sobre un estante.
– ¿No tiene nada que decir, señor Espada?
– Supongo que somos nosotros quienes tenemos que llevar a cabo ese milagro y detener las erupciones antes de que sea tarde.
– La cuestión es sencilla. Ahora sabemos que la cúpula de oricalco ha salido a la luz. Esa cúpula es un artefacto que sirve no sólo para ponerse en contacto con la mente colectiva de la Tierra, sino incluso para modificar su conducta.
– ¿Cree que podría utilizarse para detener lo que está pasando?
– Ésa es mi hipótesis, en efecto.
Gabriel meneó la cabeza.
– Habría que intervenir en extremos muy alejados del planeta. Los Atlantes lo estropearon todo por intentar manipular a la Tierra de forma engañosa y para sus propios fines. Si se intentara algo así a mayor escala, el desastre podría ser infinitamente mayor que el de la Atlántida.
– Adelante, señor Espada. Creo que su razonamiento discurre por el mismo sendero que el mío.
– Sólo hay una solución. No podemos manipular a esa mente, es demasiado peligroso. Tenemos que intentar convencerla. Negociar con ella.
– Así es.
– Pero hay un problema, profesor. ¿Qué podemos tener los humanos que desee la Gran Madre Tierra?
– Cada cosa a su tiempo, señor Espada. De momento, es imprescindible que la señorita Kiru viaje a Santorini y entre de nuevo en esa cúpula.
Gabriel suspiró.
– Muy bien, profesor. Me temo que voy a tener que hacerle más gasto a su teléfono.
* * * * *
– ¿Diga?
– Enrique, soy Gabriel.
– Por Dios, vaya horas. Qué susto me has dado.
– Eso te pasa por no poner el móvil en silencio. Pero me alegro. Tengo que hablar contigo.
– ¿Por qué me llamas desde un fijo? ¿Te han cortado la…? -Enrique, siempre tan delicado, se interrumpió.
– Escucha, esto es urgente. ¿Ese jet de segunda mano que compraste está en condiciones de volar?
– Sí, claro. ¿Por qué lo preguntas?
«Esto es surrealista», pensó Gabriel. No sabía cómo abordarlo sin que sonara absurdo.
– Estupendo. Necesito que nos lleves a Santorini.
– ¿A Santorini precisamente? Si quieres huir de los volcanes, creo que no es el mejor lugar del mundo.
Gabriel suspiró y, por segunda vez en menos de una hora, pidió a su interlocutor que, por absurdo que le sonara lo que tenía que contarle, no colgara el teléfono.
La diferencia era que Enrique no había visto la cúpula de oricalco ni había experimentado en sus propias carnes el aterrador poder del Habla. Era inevitable que toda la historia le sonara inverosímil.
– Gabriel, por favor. Te he dejado hablar. Pero ¿tú te has escuchado a ti mismo?
– Suelo hacerlo, Enrique.
– ¿Te das cuenta de que has caído en el delirio del Emperador de Todas las Cosas?
No se le había ocurrido enfocar la situación de ese modo.
«El Emperador de Todas las Cosas» era un artículo escrito por Norman Spinrad en los años ochenta o noventa. En él se mofaba de muchas obras de fantasía en que los protagonistas, adolescentes que normalmente vivían en lugares recónditos o eran de condición muy humilde, resultaban ser herederos secretos del trono de algún poderoso imperio universal o poseedores de increíbles superpoderes físicos o mentales. Gracias a esos dones latentes, el Destino los señalaba con su dedo, y después de sufrir mil penalidades salvaban al mundo y se casaban con la princesa.
– ¿Es que te crees el Elegido, como Luke Skywalker o Frodo? -continuó Enrique, ahondando en la llaga.
En palabras del autor de la teoría, aquélla era la fantasía masturbatoria definitiva para adolescentes.
Gabriel Espada. El adolescente perpetuo.
– Yo… No sé qué decir.
Gabriel se dio cuenta de que estaba sudando frío. El no pretendía ser el Emperador de Todas las Cosas, ni siquiera el Emperador de Unas Cuantas Cosas. No deseaba gobernar el mundo. En realidad, ni siquiera sabía muy bien qué quería. Sólo se había dejado llevar por la inercia de una serie de sucesos descabellados que lo habían arrollado a su paso como la lava de un volcán.
Penoso. Había seguido adelante sin pensar, hasta el punto de llegar a creer que él, un cuarentón sin familia y sin trabajo fijo que vivía en un cuchitril y gorroneaba a los amigos, poseía la fórmula mágica para salvar al mundo.
– Déme eso.
Gabriel se volvió hacia Valbuena. El profesor seguía de pie, tieso como un clavo, pero ahora había desenlazado la mano derecha y la tenía extendida hacia él.
– ¿Quiere el teléfono?
– ¿Tiene usted alguna otra cosa a la que pueda referirme con el demostrativo «eso»?
«Mi cabeza -pensó Gabriel-. Me va a estallar…».
– Venga, túmbese ahora mismo en mi cama y duerma un rato.
Mientras Valbuena tomaba el teléfono y saludaba a su antiguo alumno, el «señor Hisado», Gabriel se arrastró como un zombi hasta el dormitorio y, sin encender la luz ni quitarse los zapatos, se dejó caer sobre la colcha.
«Yo me rindo», pensó. Esta vez sí que le daba igual que el mundo se parara o no. Iba a bajarse en la próxima.
* * * * *
– Despierte, señor Espada.
Una mano le estaba sacudiendo el hombro. Gabriel se incorporó a duras penas. El cuerpo le dolía más que antes de acostarse, aunque la migraña parecía haberse reducido.
– ¿Qué ocurre? ¿Cuánto he dormido?
– Una hora. Más que suficiente para sentirse fresco, ¿no?
– ¿Está de guasa?
Al ver el rostro hierático de Valbuena comprendió que no lo estaba.
– Al parecer, he sido más convincente que usted, señor Espada. Su amigo el señor Hisado va a ponerse en contacto con el piloto de su reactor particular para que presente cuanto antes el plan de vuelo. Calcula que entre las doce y la una del mediodía podremos volar a Santorini.
– ¿Podremos?
Valbuena enarcó una ceja.
– Como comprenderá, no pienso quedarme aquí mientras usted y el señor Gil tratan de desentrañar el secreto de la Atlántida y lo echan a perder todo con su proverbial torpeza.
– Pensé que no le gustaba viajar.
– Lo que más me gusta es viajar en el tiempo, señor Espada. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Ahora, siento echarle de la habitación, pero tengo que hacer preparativos.
Gabriel exhaló un suspiro que sonó casi a estertor y se levantó.
Capítulo 65
Madrid, la Castellana.
– La cúpula está lista. La próxima noche hay luna llena. Necesito que vengas cuanto antes.
Sybil estaba sentada en la bañera, cubierta de espuma hasta la barbilla, mientras las bolas de sal se deshacían en el fondo y sus burbujas le cosquilleaban la piel. Luh, de rodillas junto a ella, volvió a limpiarle los bordes de la herida de la sien.
– Ya se han unido, señora -susurró.
– Está bien.
El golpe había sido tan brutal que le habían saltado esquirlas de hueso. Ella misma se las había tenido que quitar delante del espejo del coche. Ahora que la piel se había cerrado sobre la herida, sabía que los fragmentos óseos que faltaban se regenerarían por sí solos. Era un proceso que solía producirle molestias, sobre todo un picor interno que no se aliviaba por mucho que se rascara. Pero en cinco días como mucho aquella zona del cráneo recobraría su grosor habitual.
– No me has contestado -dijo él.
Sybil miró al móvil, pero apartó los ojos enseguida para seguir jugando con las burbujas. Su hermano llevaba puesta aquella espantosa máscara de actor otoñal. Los coloretes estaban muy conseguidos, pues daban la impresión de maquillaje ajado untado a brochazos sobre una piel apergaminada, pero a Sybil se le antojaban casi obscenos.
En realidad, todo lo que reflejara decrepitud y decadencia, reales o simuladas, le provocaba repugnancia.
– ¿Qué intenciones tienes? -le preguntó.
– Quiero comprender qué está pasando y por qué la Gran Madre se está comportando así. Debemos aprovecharlo para nuestro propio beneficio. Y te necesito para eso, Isa.
– Me lo pensaré.
– No juegues conmigo. Sabes que vas a venir, igual que lo sé yo.
– Adiós -respondió Sybil, y colgó.
Su hermano y ella no habían vuelto a entrar juntos en la cúpula desde el hundimiento de la Atlántida.
No, ni siquiera entonces. La última vez, Minos la había despreciado y había preferido entrar con Kiru.
«Y la culpa, en realidad, fue mía», se dijo Sybil. Fue ella quien, al ver a Kiru delante del altar, recordó de repente quién era.
Su madre. El Primer Nacido, el Execrable, les había borrado aquella memoria antes de desterrarlos en la isla sin nombre. Pero cuando Sybil la vio ante sí en la pirámide de la Atlántida, aunque fuera desnuda y con la boca cosida con hilos negros, la asaltó un turbión de recuerdos que no pudo contener.
A Minos le había sucedido lo mismo, con la diferencia de que él había insistido en que siguieran adelante con el sacrificio, aunque supusiera asesinar a su propia madre. «Ya sabes que, para abrir la cúpula, la vida de uno de nosotros vale como la de unos cuantos mortales», le dijo entonces.
Pero Sybil, por alguna razón estúpida, tal vez por un residuo de sensiblería humana que contaminaba sus genes, decidió que debían perdonarle la vida y que bien podían coexistir con una tercera inmortal.
¿Y si lo que le había ocurrido era que como mujer necesitaba a una amiga y como hija quería tener una madre?
Si así había sido, si se había dejado llevar por esas estúpidas debilidades, lo cierto era que Sybil no había tardado mucho en arrepentirse. Kiru había liberado a Atlas, y después había boicoteado el ritual de la cúpula, acarreando con ello la destrucción de la Atlántida. La isla en sí no tenía valor para Sybil, como no lo tenían las miríadas de vidas perdidas. Pero la cúpula había desaparecido en la erupción. Y, sin la cúpula, el poder de Sybil y Minos quedó reducido a una minúscula fracción de lo que había sido.
Por enésima vez, se dijo que una inmortal debería estar sola, completamente sola. ¿Cómo funcionan las religiones? Empiezan con muchas divinidades. Después se organizan en jerarquías dominadas por un dios soberano, y más tarde eliminan a todos los subordinados y se quedan con un solo dios supremo.
¿Por qué no una diosa suprema?
Ella misma conocía la respuesta: porque los humanos, al final, eliminan incluso a esa única divinidad y se vuelven ateos.
Por eso Sybil no tenía más remedio que viajar a Santorini. Porque debían utilizar la cúpula para llevar a los humanos al borde de la extinción y arrojarlos al barro de nuevo. Así no podrían vivir sin dioses.
«Así no podrán vivir sin mí».
Desde hacía un par de días ya tenía decidido volar a la isla. Pese a que cuando hablaba con Minos fingía renuencia, había hecho preparativos para despegar de Barajas al amanecer en un Gulfstream 750, un modelo más grande y rápido que el que había enviado a California.
El azar quiso que, unos minutos después de la llamada de Minos, mientras estaba sentada ante el espejo maquillándose la herida, recibiera noticias del primer Gulsftream.
– Acabamos de aterrizar en Londres para repostar -le dijo Olga, la piloto.
Olga le contó que llevaba a bordo a Alborada, pero que Adriano Sousa había desaparecido en la erupción de Long Valley.
– También llevo a un chico chicano y a un tipo con pinta de hippy llamado Randall.
– Háblame de ese Randall.
La descripción que le dio Olga encajaba con el sujeto al que buscaban, aunque también podría haber cuadrado con miles de personas más. Pero el asombroso poder de persuasión que demostraba Randall era un rasgo demasiado específico.
El Habla. Sin duda, se trataba del Primer Nacido.
– No puedo garantizarte que obedezca tus instrucciones, Sybil -le dijo Olga-. Cuando ese hombre está cerca me resulta imposible negarme a nada de lo que me pide. No me ocurre sólo a mí. Lo he hablado con el resto de la tripulación y les ocurre lo mismo. Es algo que me pone la piel de gallina.
– Tranquila. Haz lo que él te diga. ¿Dónde será vuestra próxima escala?
– Es una locura. Me ha ordenado que vaya a un lugar donde ha entrado en erupción otro volcán. -Olga bajó la voz-. Y no se separa apenas de mí. Lo tengo a cinco metros. Yo creo que me está escuchando.
– Es igual. Dime el lugar.
– Santorini.
Sybil sonrió. El viejo Atlas debía querer cobrarse la revancha sobre sus hijos. Pero olvidaba que ellos eran dos, y él sólo uno.
Después, cuando hubieran acabado con él, tendrían tiempo de buscar a Kiru. Esta vez no habría amor filial que la salvara.
– Perfecto, Olga. Buen viaje. En Santorini nos veremos todos.
NOVENA PARTE
VIERNES
Capítulo 66
Santorini .
Después de lo que Randall les había contado, Joey estaba seguro de que Santorini era un lugar casi tan peligroso como Long Valley. Quizá no hubiera un supervolcán, pero a cambio allí les aguardaba Minos, y probablemente Isashara.
¿Serían capaces de torturar a un niño rajándole la tripa como habían hecho con Randall?
Sin embargo, éste parecía muy tranquilo.
– Yo soy el Primer Nacido. Conozco algunos trucos que mis hijos nunca sospecharon.
– Entonces ¿por qué te apresaron y te encadenaron? -preguntó Joey.
Randall le miró de reojo con severidad fingida.
– Siempre poniendo el dedo en la llaga, ¿eh?
– Yo no…
– En aquel entonces eran diez. Cinco varones y cinco mujeres, todos ellos dotados del poder del Habla y muy enfadados con su padre después de haber estado cerca de un siglo castigados. Además, llegaron a la Atlántida de incógnito, disfrazados de comerciantes. -Randall se encogió de hombros-. Me pillaron por sorpresa.
– Pero luego nos contaste que en la Atlántida sólo gobernaban dos de tus hijos…
– Sí, los mayores.
– ¿Qué pasó con los otros ocho?
– Isashara y Minos se las arreglaron para irlos matando. Se aliaron con seis de sus hermanos para matar a los dos primeros, con cuatro para asesinar a dos más… Digamos que al final sobrevivieron los más fuertes. O los más despiadados.
Randall sonrió con tristeza.
– Creo que nunca supe enseñar a mis hijos las virtudes de compartir.
El reactor bajó de repente unos cuantos metros al pillar una turbulencia. Joey levantó los brazos y gritó «¡oooh!» como si hiciera la ola en un estadio. Nada podía ser peor que el despegue de Long Valley, entre las dos fauces recién abiertas del supervolcán. Estaba convencido de que, después de eso, sería capaz de montar en una lanzadera espacial sin marearse.
– Ya casi estamos llegando, Joey.
Randall miró hacia la cola del avión, y Joey le imitó. Alborada dormía, reclinado en el asiento. Joey ignoraba qué había ocurrido entre él y Randall, pero era evidente que después de aquello el español se había quedado mucho más tranquilo. La impresión que le daba a Joey era la de un presidiario al que le hubieran quitado la cadena y la bola de metal.
– Dejémosle que duerma. Ven conmigo, Joey.
Randall llamó a la puerta de la cabina de mando y esperó cortésmente a que le abrieran. Cuando la azafata se asomó, preguntó:
– ¿Les importa que veamos el aterrizaje desde aquí?
La piloto cruzó una mirada con el copiloto, y después se volvió hacia Randall.
– Está bien. Al fin y al cabo, va a hacer usted lo que quiera.
La azafata le cedió a Joey su puesto, y se retiró a la cabina de pasajeros. Randall se quedó de pie, sujetándose con las manos en los respaldos de los asientos.
– No es el modo más seguro de aterrizar -le dijo la piloto.
– Confío plenamente en sus capacidades, Olga -respondió Randall.
Estaba amaneciendo. Pero en lugar del gris acerado y frío propio del alba, el mar y el cielo se veían teñidos de rojo. A esas alturas, Joey ya sabía que el color se debía a la ceniza volcánica.
– Es la primera vez que contemplo mi antiguo hogar desde el aire -dijo Randall.
Se estaban acercando a Santorini desde el norte. Randall señaló con el dedo mientras daba explicaciones a Joey.
– Esa gran C es Tera, la isla principal. La que ves a la derecha, que no llega a cerrar la C, es Terasia. Antes de la erupción, las dos estaban unidas. Y esas islas pequeñas que ves en el centro de la bahía son las Kameni.
– ¿Son los restos de la gran isla central?
– No. -Randall se acercó más a Joey y bajó la voz-. Tras el hundimiento de la Atlántida, toda la bahía quedó vacía. Esos islotes aparecieron después, cuando el volcán volvió a despertar. No son más que una legaña comparada con lo que había antes. La montaña era el doble o el triple de alta que esa que se ve allí a la izquierda. Imagínate toda esa cantidad de rocas hundiéndose bajo tierra y luego volando por los aires.
Joey podía imaginárselo perfectamente. Si llegaba a viejo, cosa de la que a ratos dudaba, podría contar: «Yo estuve en Long Valley y sobreviví». Y no a veinte o treinta kilómetros del cráter, no: en el mismo centro de la erupción, huyendo de ella en un coche con el parabrisas roto.
El volcán de Santorini ya había despertado. Joey observó que de la mayor de las Kameni se levantaba una columna de humo blanco, como si hubiera una fábrica o una central térmica funcionando a pleno rendimiento.
Pero era tan sólo una humareda comparada con la columna de gas y vapor que se levantaba a la izquierda, desde el mar. Joey calculó un instante los puntos cardinales y pensó que estaba al este de Santorini.
– ¿Qué es eso?
– Kolumbo, un volcán submarino.
– ¿Es peligroso?
– Vaya que si es peligroso -intervino la piloto-. Éste debe ser el único avión que lleva pasajeros a la isla. Todos los demás la están evacuando.
– Tranquilo, Joey -dijo Randall-. Después de haber sobrevivido al gran dragón de Long Valley, el fuego de esta lagartija sólo puede hacernos cosquillas.
Joey se estiró en el asiento para ver mejor. Se veían llamaradas que salían del agua y grandes chorros de vapor blanco que se mezclaban con el humo negro. Pese al ruido de los motores, el fragor de la erupción les llegaba como un runrún constante y pesado.
– Tenemos suerte de que el viento sopla hacia el este -comentó la piloto-. Se lleva el humo y las cenizas lejos de la isla. De lo contrario, no podríamos aterrizar.
– Cuando acabemos -dijo el copiloto- habrá que darle un buen baño a este aparato. Ha atravesado ya demasiadas nubes de ceniza.
Al principio, tal como Joey había visto en la pantalla de información, tenían previsto llegar a Santorini sobrevolando Italia y el mar Adriático. Pero apenas despegaron de Londres habían recibido informes de que la erupción de Nápoles se había agravado durante la noche, y Joey volvió a oír la ominosa palabra «supervolcán». Una inmensa nube negra se dirigía hacia el centro y el norte de Italia. Las cenizas estaban cayendo ya sobre Roma como una espesa nevada, y no tardarían en llegar a Florencia. La piloto consultó con los controladores de vuelo, que desviaron al Gulfstream por otra ruta que los llevó a atravesar Austria y Serbia.
– Si llegamos a tardar más, no nos habrían dado permiso para volar hasta Santorini -dijo la piloto-. Si la erupción de Italia sigue y el viento continúa soplando hacia el norte, me temo que en poco más de veinticuatro horas todas las rutas que cruzan el centro do Europa quedarán Interrumpidas.
El avión desplegó el tren de aterrizaje. La sombra de la columna volcánica de Kolumbo se proyectaba sobre el terreno de la isla, que ascendía hacia la derecha, hacia los acantilados que se asomaban sobre la bahía central.
Joey hizo balance. Tenían cerca dos volcanes: uno en el mar, vomitando lava, y otro en el centro de la bahía, que por el momento se conformaba con mandar señales de humo. Los estaba aguardando un tal Spyridon Kosmos, que también se llamaba Minos, era un megamillonario y a la vez un inmortal que en el pasado se dedicaba a arrancar corazones y albergaba un odio encarnizado hacia Randall. Todo eso mientras otros volcanes seguían arrojando a la atmósfera cenizas y otras porquerías que amenazaban con provocar una nueva glaciación.
Y, sin embargo, Joey se sentía lleno de confianza. A esas alturas, ya sabía que Randall estaba influyendo en él por medio de ese poder al que llamaba el Habla aunque lo utilizara en silencio.
Pero le daba igual. Prefería sentir ese bienestar, aunque fuese inducido, que el miedo que habría experimentado de no ser por su amigo.
* * * * *
A Joey el aeropuerto londinense donde habían repostado, Heathrow, le había parecido una monstruosidad. El de Santorini, en cambio, era muy pequeño y le recordó más a los que había conocido hasta entonces, en Mammoth Lakes y Port Hurón.
Sin embargo, había mucho tráfico. Casi diez veces más de lo habitual, según les informó la piloto. En cuanto se posaron los mandaron lejos de la pista, pues no hacían más que aterrizar y despegar aviones privados y, sobre todo, del ejército.
Una vez en tierra, tuvieron que pasar por el control de pasaportes. Un pequeño problema. Alborada, que era el único que lo tenía, no lo necesitaba, ya que era ciudadano de la Unión Europea.
Joey tardó un rato en darse cuenta de lo que le pedían, porque estaba distraído viendo los carteles con esas letras tan raras -a algunas parecía que les hubieran quitado trazos con una tijera-, y oyendo cómo por megafonía decían todo el rato algo muy gracioso que sonaba parecido a Kirikekiri.
– Te estoy pidiendo el pasaporte, hijo -insistió el policía en un inglés tan abierto y lleno de erres como el de un mexicano.
– Éste es nuestro pasaporte -dijo Randall, enseñando el carnet de conducir falso que se había agenciado en el parque de caravanas-. Vale para los dos.
– Vale para los dos -asintió el policía.
Joey contuvo una risita. Acaba de imaginar a Randall como a Obi Wan y a sí mismo como Luke Skywalker, recién llegados a Mos Eisley y usando la Fuerza para convencer a las tropas de choque imperiales de que les dejaran pasar.
Eran las ventajas de ir con el bueno. Con el jefe de los superhéroes, con el maestro de los jedis, con el auténtico Mr. Spock. Nadie podría derrotar a Randall el inmortal, el Primer Nacido.
* * * * *
La sala de espera se hallaba atestada de gente con maletas, bolsas, mochilas, garrafas de aceite, sacos de patatas y hasta alguna que otra cabra. Se oía un guirigay de voces, protestas, llantos de niños e incluso risas histéricas. Todos eran turistas y habitantes de la isla que aguardaban su turno para salir de Santorini. Los únicos que llegaban eran ellos.
Pero tenían su pequeño comité de recepción. Una chica rubia muy guapa -«¿Los griegos pueden ser rubios?», se preguntó Joey- sujetaba un cartel blanco en el que se leía ΔTΔΔΣ. Bueno, pensó Joey, lo de leer era un decir.
– Atlas -dijo Randall-. Ése debo ser yo.
– Cuidado -avisó Alborada, poniendo la mano en el hombro de Randall-. Esto puede ser una trampa.
– Claro que es una trampa. Pero hemos venido voluntariamente a ella. Tranquilos, no pasará nada.
La joven los llevó hasta un Audi negro que ella misma conducía. Los tres montaron detrás y no tardaron en dar tumbos por los baches del camino, pese a la amortiguación del coche. Los vehículos con los que se cruzaban pasaban rozándoles. Allí no había líneas intermedias, ni continuas ni discontinuas, y cada uno parecía conducir como le daba la gana.
Al ver el gesto de Joey en el retrovisor, la chica sonrió.
– Pocos coches hoy. Todos van fuera de la isla. Otros días peor.
– Estamos locos -susurró Alborada-. Nos estamos metiendo en la boca del lobo.
– ¿Tiene miedo? -le preguntó Randall.
– No, pero sé que no lo tengo porque usted no me deja tenerlo. Y eso no me convence.
Llegaron a la pequeña capital de la isla, Fira. Tras aparcar, su guía los llevó hasta un teleférico. Desde allí, Joey tuvo la primera visión de la bahía central.
– Toda la bahía es una caldera volcánica -le dijo Randall.
No sería tan grande como la de Long Valley. Pero, a diferencia de ésta, la de Santorini se apreciaba con mucha más claridad, una nítida elipse de aguas oscuras.
Y el caso es que parecía muy grande. No era lo mismo verla en el mapa, en una foto o incluso desde el aire. Contemplándola desde las alturas del acantilado, a Joey le impresionó pensar que todo eso era, en realidad, un volcán cuya chimenea humeaba desde la isla central.
Muy cerca de la columna de vapor se veían construcciones, una especie de chalés adosados de colores muy vistosos.
– Ése es el palacio de señor Kosmos, Nea Thera -dijo la joven-. Allí donde vamos.
Joey se fijó mejor: en realidad no eran casas adosadas, sino un solo edificio muy extenso. Era el diseño escalonado de la terraza lo que le había engañado.
– ¿Cómo lo han permitido edificar ahí? -preguntó Alborada-. Tenía entendido que era una especie de parque geológico, un lugar protegido.
– Señor Kosmos es gran benefactor de Santorini. Con él Kameni está mejor protegida.
Joey nunca había montado en teleférico. La experiencia le encantó. Mientras descendían, Randall le señaló los diversos colores del acantilado, que parecía una gran tarta hecha de varias capas, y le dijo que cada color correspondía a una erupción distinta.
Una vez abajo, en el Puerto Viejo, poco más que un malecón, subieron a una lancha y cruzaron la bahía. También resultó una novedad para Joey, que se mareó un poco. Llegados a la isla, emprendieron la subida por un camino de arena crujiente que, como le explicó Randall, en realidad era ceniza.
– Así que estamos caminando por el volcán -dijo Alborada. Como no había escuchado la conversación anterior entre Randall y Joey, añadió-: ¿Éstos son los restos de la Atlántida?
Randall sonrió.
– Díselo tú, Joey. A ver si has aprendido bien la lección.
– No es la Atlántida -respondió Joey, muy serio-. Esta isla empezó a formarse hace trescientos años. La montaña de la Atlántida era mucho más alta que este islote, y diez veces más extensa.
Randall asintió y añadió:
– Con el tiempo volverá a formarse otra montaña en el centro de la bahía, que a su vez entrará en erupción y se hundirá de nuevo.
Después exhaló un suspiro.
– Es el ciclo de la vida. El eterno retorno…
* * * * *
Entraron al palacio por la puerta del ala este. Les hicieron pasar a un amplio vestíbulo en el que todo estaba decorado con colores muy vivos: el artesonado del techo, las columnas, las losas de piedra del suelo. En las paredes se veían escenas con toros, alegres paisajes, hombres vestidos con taparrabos y chicas con largas faldas de volantes y chaquetas que dejaban ver sus pechos.
La criada que vino a recibirlos vestía como las mujeres de los frescos; pero, para desencanto de Joey, llevaba la chaqueta cerrada.
– El señor Kosmos les espera en la sala contigua para servirles un refrigerio -dijo, en un inglés más fluido que el de la chófer rubia.
– Tranquilos -susurró Randall.
Joey sintió una nueva oleada de confianza que le inundó de calor el estómago.
Siguieron a la criada y pasaron a la estancia. Era más pequeña que el vestíbulo y de techo más bajo. No tenía ventanas: la luz provenía de unas antorchas sujetas a argollas clavadas en las paredes. Las pinturas también eran más abstractas y oscuras, levemente amenazantes.
Aunque le quedaba poca batería, Joey había usado el móvil para buscar información sobre el señor Kosmos. La única foto que había visto lo mostraba sentado en una silla de ruedas. Aunque la instantánea estaba tomada de lejos, se apreciaba que era muy anciano.
O lo parecía. Pues ése debía ser el disfraz que adoptaba Minos para que no se le reconociera. Joey podía entenderlo. Si él fuera rico e inmortal, usaría maquillaje para fingir que envejecía y, pasado un tiempo, simularía su propia muerte, se nombraría heredero a sí mismo con otro nombre y empezaría una nueva vida. Era un plan que tenía pensado desde mucho antes de saber que existían inmortales de verdad, como Randall y sus hijos.
Pero en esta ocasión Kosmos no se había disfrazado de anciano del siglo xxi, sino de noble de la Edad de Bronce. Llevaba sandalias, una falda azul que le llegaba hasta las rodillas y en la cabeza un casquete de piel con dos cuernos de toro.
Si se lo hubieran descrito así, a Joey le habría parecido ridículo. Pero no lo era. Sentado en un trono de piedra adosado a la pared, musculoso, bronceado y con el cuerpo depilado, Minos parecía el rey de la Atlántida.
«No», se corrigió. El auténtico rey estaba a su lado, y no era otro que Randall.
Joey observó que allí no había refrigerio alguno, ni siquiera una mesa. Los dos sirvientes que flanqueaban el trono de Minos, tan musculosos como él y aún más altos, no parecían precisamente camareros.
A un lado de la estancia había un gran tablón, una puerta arrancada de su vano. Un detalle que a Joey le resultó bastante extraño en un salón del trono. ¿Es que el palacio estaba en obras?
– Bienvenido a mi morada, padre -dijo Minos, en un inglés perfecto-. Espero que esta humilde reconstrucción te haga recordar tiempos mejores.
Randall se encogió de hombros.
– Es inútil reconstruir el pasado. Aquí no veo una morada de verdad, sólo una imitación de cartón piedra construida por alguien que no sabe resignarse al paso del tiempo.
Los dedos de Minos se crisparon sobre los brazos del trono. Al hacerlo, las fibras de sus antebrazos y deltoides se marcaron bajo la piel. No tenía una gota de grasa.
– Te he brindado hospitalidad, padre. Muestra respeto.
Randall miró a los lados.
– No veo comida, ni bebida. ¿Es ésta tu hospitalidad?
– Eres tú quien sigue chapado a la antigua. ¿También quieres que mis sirvientes te laven los pies?
– Dejémonos de rodeos, hijo. Sabes por qué he venido. Algo me dice que la cúpula ha vuelto a salir a la luz después de tanto tiempo.
– Te felicito por tu intuición, padre. En efecto, la cúpula está aquí, en los sótanos de mi palacio. Se encuentra en perfecto estado, como si los siglos no hubieran pasado por ella. En eso, tiene algo en común con nosotros.
– Quiero usar la cúpula. Debo comunicarme con la Gran Madre para saber qué está pasando.
– Para eso tendrías que abrirla, padre. Y ya sabes cuál es el requisito. ¿Es que ya no sigues tus propios principios?
– No eres quién para cuestionarlos. Minos soltó una carcajada.
– ¡Vamos! Sabes bien que para abrir la cúpula se necesita sangre. Nuestra Gran Madre está un poco sorda y sólo escucha las llamadas de sus hijos cuando oye gritos de muerte.
– Deberías hablar de ella con más respeto.
– ¿Por qué? Es una criatura poderosa, pero también torpe y estúpida. Y muy cruel. Como tú. Tú tampoco quisiste escuchar a tus hijos.
– Ni siquiera debí engendraros. Erais una abominación, una monstruosidad. Vuestra belleza exterior sólo ocultaba la fealdad de vuestras almas.
– A mi hermana no le va a gustar nada oír eso.
– ¿También va a venir?
– Sí, está invitada a la fiesta. Ya sabes que la Gran Madre sólo habla directamente a las hembras.
– Perfecto. Así podremos entrar a la cúpula juntos y averiguar qué está pasando.
– ¿Para qué? ¿Para detenerlo?
– Si está en mi mano, lo intentaré.
– ¡Qué humilde eres, padre!
«No sabes con quién estás hablando», pensó Joey. En su opinión, Randall ya estaba tardando demasiado tiempo en darle una lección al insolente de su hijo.
– Eso no va a ocurrir, padre -prosiguió Minos-. Tengo la intención de entrar en la cúpula, pero para asegurarme de que este Armagedón no se detiene. Ha llegado el día del crepúsculo de los hombres.
– Estás loco -dijo Randall, rechinando los dientes.
– Ese es un argumento muy manido, padre. Estaría loco si atentara contra mis propios intereses. Pero no es el caso. Yo no tengo nada en común con los humanos. Me da igual que mueran cien o que perezcan siete mil millones.
– Somos una mutación, creada o fruto del azar, poro en el fondo seguimos siendo humanos -contestó Randall.
– Lo serás tú, padre, Primer Nacido. -Minos pronunció aquel título con tanto odio que Joey casi se imaginó que le salían chorros de sangre por la boca-. Los Segundos Nacidos no vinimos al mundo con esas servidumbres.
– No he venido aquí para discutir. Esta vez harás lo que te digo.
– ¿Obediencia filial? No me hagas reír.
– Seré yo quien entre a la cúpula con tu hermana, Minos.
– Sabes que antes tendrás que renunciar a tus principios y derramar sangre de tus queridos humanos. ¿Empezarás por matar a tus amigos?
A Joey no se le había ocurrido esa objeción. Miró de reojo a Randall y sintió un estremecimiento.
«El no nos haría eso», pensó.
– Ya solucionaré ese problema llegado el momento. Ahora, llévame a la cúpula. Quiero verla.
– ¿Que te lleve? ¿Me estás dando una orden en mi palacio, padre? ¿En el palacio del rey Minos?
– Así es.
Minos se dirigió a sus criados con un gesto de hastío.
– Haced con él lo que os he dicho. Que sea lo más limpio posible.
Los dos jóvenes musculosos se dirigieron hacia Randall. Éste los miró con severidad y levantó una mano hacia ellos. Joey notó el aura de miedo que brotaba de Randall y retrocedió un poco para apartarse.
Los criados se detuvieron en seco. Un segundo después, ambos se hincaron de rodillas y le hicieron una reverencia a Randall.
– Soy el Primer Nacido, hijo. Ni cien años encadenado a la montaña me doblegaron. ¿Crees que puedes oponerte a la voluntad de Atlas?
Joey aplaudió por dentro. ¡Ése era su Randall!
Como si le hubiera leído la mente a Joey, Alborada dijo en voz baja:
– Bien hecho.
Minos se levantó del trono con gesto pausado. Había que reconocerle algo: sabía moverse con majestuosidad. Al pasar entre los dos sirvientes les rozó los hombros. El gesto de temor se borró de sus semblantes y ambos se incorporaron.
Minos seguía avanzando.
Y ahora fue él quien alzó la mano hacia ellos.
Joey sintió una bola de hielo sucio que se formaba en su tripa y desde ahí subía por el estómago hasta encogerle el corazón.
– De rodillas -ordenó Minos.
Joey y Alborada obedecieron al momento. Randall puso una mano en el hombro de cada uno, y Joey sintió un calor que irradiaba de su palma y luchaba contra la gelidez.
– Levantaos.
Pero era como calentarse con un mechero en medio de una tormenta de nieve. Joey miró a los ojos de Minos, y después a los de Randall.
Ambos los tenían oscuros. Los de Minos destellaban como brasas, hinchados de odio.
En los de Randall se leía indignación, cólera y algo más.
¿Sorpresa?
– Tú también, padre. Arrodíllate.
– Jamás…
– ¡TÚ TAMBIÉN!
El miedo subió por el esófago de Joey en una oleada tan intensa como un vómito. Se llevó las manos al pecho, convencido de que le iba a reventar el corazón.
Randall estaba temblando de los pies a la cabeza. Tenía las venas del cuello y de las sienes hinchadas, el rostro contraído en un gesto de esfuerzo supremo y se había hecho sangre mordiéndose los labios.
Joey volvió a mirar a Minos. Sus labios se estaban curvando en una sonrisa cruel. Sus ojos eran la viva encarnación del mal.
Y el mal, comprendió Joey, es más poderoso que el bien. Porque sólo se concentra en matar y destruir, algo que se puede hacer en segundos. Mientras que crear y construir es el trabajo de toda una vida.
Randall no podía vencer a su hijo. Tenía principios, ataduras, puntos débiles que reducían su poder. En cambio, a Minos su odio le servía de combustible para acrecentar su fuerza ciega y destructiva.
Por fin, Randall se arrodilló. Y Joey sintió que el mundo se hundía bajo ellos.
«Oh, no, Randall…».
Los dos sirvientes se acercaron, apartaron a Joey y Alborada empujándolos sin contemplaciones y llevaron a rastras a Randall hacia el extremo de la sala.
– Siempre has defendido a los humanos -dijo Minos-. Es como si quisieras ser su redentor. Pues bien, ya que deseas redimirlos, te doy la oportunidad de hacerlo en tu propia cruz.
Joey empezó a sospechar qué pintaba aquella puerta apoyada en la pared.
No quería mirar, pero Minos le obligó a hacerlo. No tuvo más remedio que contemplar cómo los sirvientes levantaban a Randall, lo aplastaban contra la puerta, le hacían extender manos y piernas y le clavaban a la madera con cuatro clavos de acero.
– Vas a morir por esto, Minos -masculló Alborada, con la voz temblorosa de miedo y de ira.
Joey empezó a llorar al oír el primer martillazo. El último lo vio ya borroso, a través de un mar de lágrimas.
En cuanto a sus propios sollozos, no llegó a escucharlos. Los gritos de Randall no dejaban oír nada más.
Capítulo 67
Santorini, Nea Thera .
Cuando se abrió la puerta, Iris esperaba ver de nuevo a la criada de los ojos almendrados. Para su sorpresa, quien le traía el almuerzo era Finnur. Al igual que la criada, echó el cerrojo antes de dejar la bandeja en la mesa. Al lado depositó la llave, una pieza de bronce de estilo antiguo. Por cómo sonó al golpear la madera, debía pesar cerca de un kilo.
– Hola, Iris.
– ¿Qué haces tú aquí?
– Le he pedido a Kosmos personalmente que me dejara traerte la comida.
Iris miró de reojo la bandeja. Moussaka y pinchos de cordero. Esta vez, además de agua, le habían traído una jarrita de vino. «Ni se te ocurra probarlo», pensó. Mucho se temía que contuviera algún sedante diluido.
– Entonces, ¿sabías que Kosmos me tiene secuestrada aquí?
– No te pongas melodramática, Iris. Simplemente quiere evitar que ciertas cosas salgan a la luz antes de tiempo. ¿Secuestrada? Esa comida tiene un aspecto suculento. Yo diría que eres más bien una huésped de honor.
– Dime qué está pasando aquí, Finnur. ¿Qué manejos se traen entre manos Kosmos y Sideris?
– En realidad tiene poco que ver con Sideris, aunque él se crea el actor más importante de esta obra. Es cosa de Kosmos, y también mía. -Finnur hinchó el pecho como un pavo-. No se trata de un asunto de arqueología, sino de ciencia. Y tiene que ver con la cúpula.
– ¿Qué es esa cúpula?
– Se te va a enfriar la comida, kanina.
– No vuelvas a llamarme así. No lo soporto.
Finnur puso cara de cachorro herido, como si el comentario de Iris hubiera destrozado su dignidad.
– Lo siento. ¿Por qué no me lo habías dicho nunca?
– Creí que se notaba.
– Pues no. Debiste confiar en mí lo bastante como para decírmelo antes. Una pareja…
– Está bien. Tienes razón. Debí confiar en ti -respondió Iris con un suspiro. Si quería información, era mejor no seguir desafiando a Finnur-. Cuéntame lo de la cúpula, por favor. Al fin y al cabo, no se lo puedo decir a nadie.
«Salvo a Gabriel Espada en cuanto deje de hablar contigo», añadió para sí.
Finnur le explicó que la cúpula era un artefacto antiguo, creado por una civilización desconocida. Al parecer, servía para explorar el corazón de la Tierra. Era al mismo tiempo tomógrafo, radar, sismógrafo y holograma: una ventana al centro de la Tierra.
– Imagínatelo, Iris. Descifrar de una vez todos los secretos del planeta. Comprender la verdadera dinámica de la tectónica de placas, cómo se genera el campo magnético, cuál es el origen del calor del núcleo de la Tierra.
– No me digas más: Kosmos te prometió el monopolio de ese conocimiento si le guardabas el secreto.
Según le había contado Gabriel, la cúpula no sólo servía para explorar el interior de la Tierra, sino también para manipular su comportamiento.
Por un momento, sopesó la idea de decírselo a Finnur. Quizá aún estaban a tiempo de detener aquella cadena de catástrofes.
Pero se lo pensó mejor. Aunque convenciera a Finnur, éste hablaría luego con el señor Kosmos.
Quien, según Gabriel Espada, se llamaba en realidad Minos y era un superviviente de la antigua Atlántida.
Descabellado, pero ¿por qué no? Iris lo había visto levantándose de la silla de ruedas y despojándose de la máscara. La descripción de Gabriel cuadraba. Y el temor sobrenatural que había inducido en ella también. Era evidente que Kosmos controlaba las emociones hasta un punto que ni siquiera Gabriel sospechaba. Estaba claro que Finnur era un peón en manos de Kosmos. No podía confiar en él.
Y había algo más.
– ¿Cuándo piensa abrir la cúpula?
– Esta misma noche.
Iris recordó las palabras de Kosmos. «Cuando ella llegue tendremos que abrir la cúpula de oricalco. Y eso no puede hacerse sin derramar sangre. El viernes, cuando salga la luna llena…».
«Ella» no podía ser otra que Sybil Kosmos, la presunta nieta del multimillonario. La perspectiva de conocer en persona a una famosa internacional con millones de entradas en los buscadores de Internet no llenó de emoción a Iris.
Tan sólo la preocupaba su propio e inmediato futuro.
Finnur proseguía con sus explicaciones, mucho más solícito de lo habitual en él.
– Gracias a la cúpula podremos comprender lo que está ocurriendo en el centro de la Tierra. Reconozco que tú tenías razón, Iris. No debí burlarme de ti y de tus súpererupciones. Y tampoco debí comportarme ayer de ese modo. Tú sabes que no soy un hombre violento…
Mientras escuchaba a Finnur, Iris pensaba a toda velocidad. Poco antes de amanecer, Gabriel Espada le había mandado un mensaje. El y unos amigos habían conseguido un reactor privado y se dirigían a Santorini. Traían con ellos a alguien que podía utilizar la cúpula, una mujer que no era Sybil Kosmos. Gabriel no había querido añadir más por precaución.
Pero aunque Ragnarok acudiera a su rescate como un caballero andante embutido en su brillante armadura, cuando quisiera llegar probablemente ya sería tarde para Iris. No, lady Gudrundóttir tendría que salvarse sola.
– Olvidémoslo, Finnur. Todo el mundo tiene derecho a cometer un error en su vida. -Iris se tragó su odio y su desprecio. Jamás perdonaría a un hombre que la había amenazado, pero ahora no era el mejor momento de decírselo a Finnur.
– Eso es cierto.
– Quizá la culpa fue mía.
– No, kanina. Toda la culpa fue mía.
Iris ni siquiera se molestó en recordarle que se le había vuelto a escapar el mote que tanto aborrecía. Extendió las manos hacia él, recorrió su cinturón con los dedos y luego empezó a juguetear con la hebilla.
– Bueno, repartamos la culpa entre los dos. -Iris apretó los labios como un pequeño corazón, en un mohín infantil que sabía que a él le gustaba-. Si yo hubiera sido más cariñosa contigo últimamente no te habrías puesto así. ¿Hacemos un trato?
Empezó a desabrocharle el cinturón. Finnur tragó saliva. Iris notó un leve temblor en su cuerpo. Lo conocía de sobra como para saber que era una señal palmaria de que estaba excitado.
Aparte de otros indicios que se marcaban en el pantalón.
– Claro, Iris. Dime lo que quieres.
– Estar a tu lado cuando abras la cúpula. Yo también deseo explorar las regiones más recónditas de la Tierra… -dijo, añadiendo un tono gutural a su voz.
– Eso está hecho.
Iris ya le había abierto los corchetes de la bragueta. Ahora tiró de sus pantalones hacia abajo. -Pero ahora quiero explorar otras cosas…
* * * * *
Finnur intentó abrir los ojos. Sentía un espantoso dolor de cabeza, y los párpados del ojo izquierdo tan pegados que no los podía separar. Al tocarse notó algo viscoso. Sangre, que había empezado a coagular sobre su piel.
Estaba tendido en el suelo. No recordaba cómo había llegado allí.
Recordó. La habitación donde tenían a Iris. ¿Habían practicado sexo salvaje sobre las baldosas?
Se incorporó sobre los codos y se quedó sentado en el suelo. Iris no estaba en la habitación. La bandeja seguía sobre la mesa, pero la comida y la botella de agua habían desaparecido.
«¿Qué hago así?», pensó al mirarse las piernas. Tenía los pantalones en los tobillos. Recordó vagamente que ella había empezado a desnudarle y que él se había dejado, convencido de que le iba a practicar una felación.
Y cuando lo tenía así, con los pantalones bajados, torpe como un pingüino, le había golpeado. ¿Con qué?
Cuando se levantó y trató de abrir la puerta, comprendió cuál había sido el arma agresora. La llave de bronce.
Ahora era él quien estaba encerrado.
Capítulo 68
Mediterráneo .
A mediodía del viernes, mientras la inmensa chimenea abierta bajo el antiguo lago Averno seguía vomitando rocas, gases y cenizas a más de cincuenta kilómetros de altura, la erupción de los Campi Flegri entró en una nueva fase. Una segunda boca se abrió en las aguas del golfo de Nápoles.
Para entonces, el Osservatorio Vesuviano había dejado de existir. Una nube de flujos piroclásticos que se desplazaba a setecientos kilómetros por hora había arrasado primero Pozzuoli y después todo Nápoles, enterrando la ciudad bajo un inmenso manto de escombros humeantes que se extendían hasta las faldas del Vesubio.
Desaparecido el Osservatorio, fue el Istituto Nazionale di Geofísica e Vulcanología el que, basándose en los sismógrafos y las imágenes por satélite, dio el aviso de tsunami.
Por desgracia, ni los medios de comunicación del siglo xxi podían superar en velocidad a la ira de la Tierra.
Cuando aquella boca se abrió y todo el promontorio del cabo Miseno se hundió en el mar, las incalculables fuerzas desencadenadas bajo las aguas dieron origen a una onda que partió del golfo de Nápoles a casi mil kilómetros por hora.
A los veinte minutos, tras barrer las pequeñas islas volcánicas conocidas como Lípari, la ola alcanzó Sicilia. Los habitantes de Palermo recibieron la alerta al mismo tiempo que el tsunami entraba por el puerto, arrasándolo todo a su paso. La mayor amenaza no residía en su altura, aun siendo ésta impresionante. Su poder destructivo radicaba en su longitud de onda: el frente de choque no venía seguido de aire que lo empujaba, como hubiera ocurrido en una ola normal, sino de kilómetros y kilómetros de agua, una ingente masa líquida que se desplazaba a la velocidad de un reactor.
La ola levantó los barcos, los arrastró sobre los muelles y los estrelló contra los almacenes. Siguió avanzando ciudad adentro, armada de su propia masa, su enorme inercia y las rocas, embarcaciones, casas, coches y árboles que arrastraba.
Aquella ola no era más que la primera onda en el estanque. La segunda, que la seguía a cien kilómetros de distancia, no tardó demasiado en llegar, y arrasó lo poco que quedaba en pie.
Palermo no fue la única. Pocos minutos después, el tsunami entró en el golfo de Túnez y penetró varios kilómetros tierra adentro, arrasando incluso el aeropuerto de la ciudad. Toda la zona costera quedó reducida a escombros que el reflujo arrastró mar adentro y que la segunda ola volvió a lanzar contra tierra.
Por el norte, el maremoto devastó las costas de Córcega y Cerdeña. La onda encontró un hueco entre las dos islas, por el estrecho de Bonifacio, y un vástago del tsunami se abrió paso por el Mediterráneo occidental. Casi dos horas después de partir del golfo de Nápoles, llegó a las costas de Cataluña.
Al menos, en Barcelona la alarma llegó con cierta antelación. Pero en una gran ciudad es imposible movilizar a la gente con tan poco tiempo, y hubo miles de muertos. Las olas arrasaron el puerto y la playa de la Barceloneta, se internaron por el Poblé Nou, anegaron el palacio de la Generalitat, recorrieron el barrio Gótico a su antojo e inundaron varias líneas de metro, ahogando a cientos de personas que no podían sospechar la amenaza que se cernía sobre ellos.
El número total de muertos provocado por la ola asesina era muy difícil de calcular. El tsunami de 2004 en Indonesia había matado a 230.000 personas. El que había nacido en el golfo de Nápoles era mucho más devastador.
Y mientras las últimas ondas del tsunami recorrían el Mediterráneo, el campo magnético de la Tierra se volvió caótico.
Capítulo 69
Sobrevolando el Egeo .
A las 15:01, hora de Greenwich, varios millones de personas volvieron a sufrir la misma pesadilla que había desazonado su sueño una semana antes. Esta vez el fenómeno afectó más a los habitantes del Extremo Oriente y de las islas del Pacífico, pues era allí donde reinaba la oscuridad de la noche.
Gabriel, que se había quedado dormido en la butaca del avión, también lo experimentó de nuevo.
Muévete. Huye. Vuela.
Sobrevive.
Perdura.
Se despertó con las pulsaciones aceleradas, tal como le había pasado en el apartamento de Málaga. Durante unos segundos se sintió desorientado.
Grandes esferas rojas que subían… Ahora comprendía qué eran. Enormes células de convección, masas de roca fundida subiendo desde las profundidades de la Tierra.
Todo estaba relacionado.
Miró a su alrededor y recordó dónde estaba, volando a Santorini en un Learjet 45, un reactor poco más grande que una avioneta.
Al otro lado del pasillo, Kiru miraba por la ventanilla. Tenía en brazos a Frodo, y el cachorro dormitaba apaciblemente. Ambos habían hecho buenas migas. Kiru parecía sentirse más tranquila acariciando aquella bolita tibia de pelo y no necesitaba pegarse tanto a Gabriel. Algo que éste agradecía, pues cada roce con la Atlante, por breve que fuese, le traía visiones telepáticas y agravaba su dolor de cabeza. En cuanto al cachorro, desde que estaba con Kiru sólo orinaba y defecaba encima de los papeles y las bolsas que ella le ponía a modo de retrete. Para alguien dotada del Habla, dominar a un perrillo resultaba algo tan natural como respirar.
Gabriel se asomó a su propia ventanilla. Antes de quedarse dormido, recordaba haber visto la costa de Ibiza.
Ahora seguían sobrevolando el mar, y por la sensación que notaba en el estómago era evidente que estaban bajando. Pero cuando salieron de España la atmósfera era tan diáfana que se veían todos los detalles, mientras que ahora una neblina gris lo desdibujaba todo.
Además, se dio cuenta de que en el avión reinaba un silencio ominoso.
O mucho se equivocaba, o los motores no sonaban.
Se levantó y se acercó a la cabina del piloto. En la puerta estaban ya Herman y Valbuena, con gesto preocupado. Gabriel los apartó un poco para hacerse sitio.
Dentro de la cabina, el piloto se dedicaba a pulsar botones y tocar en vano una pantalla táctil que se veía apagada. Enrique, que tenía licencia de piloto privado, iba en el asiento de al lado. Se estaba peleando a la vez con la radio del avión y con el teléfono móvil. Con poco resultado, al parecer.
– ¿Qué está pasando aquí? -preguntó Gabriel.
Enrique se volvió hacia él. Su gesto de inquietud, que lindaba con el pavor, no le tranquilizó nada.
– Es mejor que os sentéis todos y os abrochéis los cinturones.
Gabriel olfateó el aire. Olía a quemado.
– Antes decidme qué pasa.
Tras los cristales de la cabina se divisaba ya su destino, Santorini. Gabriel había estudiado tantas vistas del pequeño archipiélago y desde tantos ángulos que conocía su morfología de memoria. Pero ahora sus contornos se veían desdibujados por aquella neblina.
– Es más fácil decir lo que no pasa -respondió León, el piloto. Aunque controlaba los nervios mejor que Enrique, era obvio que estaba más que preocupado.
– Explícate.
– Todos los aparatos se han ido al carajo. No tenemos radio, ni GPS. Es imposible contactar con el control de tierra y también con los radiofaros.
– ¿Volamos a ciegas?
– Sólo tenemos el giróscopo láser. No vamos a ciegas del todo porque tenemos la isla ahí delante. Aunque podría verse mejor.
– El móvil tampoco funciona -dijo Enrique.
– Es el campo magnético -susurró Gabriel.
– ¿Qué has dicho?
El sueño. La primera vez, siete días antes, el momento de su sueño había coincidido sospechosamente con una anomalía magnética a nivel mundial, la misma que había desorientado y hecho encallar a una manada de ballenas.
Ahora había vuelto a experimentar el mismo sueño. No podía ser casualidad.
– Es el campo magnético terrestre -dijo-. Creo que ha sufrido alguna alteración. Se ha invertido, se ha multiplicado, ha desaparecido. No lo sé.
Enrique asintió.
– Eso debe haber producido un pulso electromagnético que ha inutilizado todos los sistemas de comunicación.
Valbuena carraspeó.
– Discúlpenme, señores. Sus hipótesis sobre el campo magnético de la Tierra me resultan fascinantes, pero ¿soy el único que se ha dado cuenta de que estamos volando sin motores?
Gabriel tragó saliva. Enrique le había dicho que aquel vuelo le iba a salir por sesenta mil euros, pues prácticamente había tenido que sobornar al piloto para convencerlo de que los llevara hasta una isla amenazada por una erupción.
Pero seguro que si volaban sin motores no era porque hubieran decidido dejar el avión en punto muerto para ahorrar combustible.
– Es el maldito viento -dijo el piloto-. Ha cambiado de repente, antes de que pudieran avisarme desde tierra.
– ¿Y qué tiene que ver el viento? -preguntó Herman.
– La ceniza. El volcán está al otro lado de la isla. -León señaló con el dedo. Tras la mole difusa de Santorini se veía una zona más oscura en la neblina, punteada por resplandores ocasionales, como una tormenta eléctrica-. Hasta ahora llevábamos el viento de cola, y empujaba la ceniza lejos de nosotros. Pero ha cambiado de repente, y ahora estamos atravesando una nube de ceniza.
– ¿Es grave? -preguntó Gabriel. Ahora comprendía el olor a quemado. El humo de la erupción estaba entrando en la cabina a través del sistema de aire acondicionado.
– No he parado los motores por capricho -dijo el piloto-. Se han detenido solos por culpa de la ceniza. -¿No puede ponerlos en marcha otra vez?
– Me temo que no.
Gabriel y Herman se miraron. Fue Valbuena quien expresó en voz alta el pensamiento de todos.
– ¿Vamos a morir?
– Si vuelven todos atrás, se ponen los cinturones y me dejan en paz, a lo mejor no. Intentaré aterrizar planeando. Sin instrucciones de la torre de control, sin radiofaros y con los cristales cada vez más sucios de ceniza. ¡Cojonudo! -El piloto se volvió hacia Enrique-. Te dije que era una locura venir aquí.
– Lo siento, de veras. Tenía que haberte hecho caso…
Al ver que su amigo enrojecía, Gabriel se compadeció de él.
– Ahora no tiene sentido lamentarse, León. No podemos dar marcha atrás.
– ¡Desde luego que no! Tero ustedes pueden irse atrás de una puta…
El piloto se calló y respiró hondo. Era evidente que intentaba no perder el control. Gabriel podía disculparlo: en su lugar, él se habría puesto a blasfemar y dar patadas al panel de mandos.
– Siéntense -dijo León-. Los aviones no caen a plomo. Podemos planear. Por cada mil pies de altitud que perdamos, avanzaremos unos dos kilómetros. Ahora mismo estamos a dieciséis mil pies.
Gabriel echó cuentas. Aún podían volar treinta y dos kilómetros.
– ¿A cuánto estamos de Santorini?
– ¡No tengo ni puñetera idea! ¿No ven que volamos sin aparatos? ¡Siéntense de una vez!
Valbuena agarró a Gabriel y a Herman y tiró de ellos.
– Vamos, señores. Dejemos al piloto que haga su trabajo. -Dirigiéndose a León, añadió-: Le deseo suerte. Sepa que confiamos en usted.
Gabriel y Herman cruzaron una mirada. Era evidente que Valbuena no podía haber visto a Leslie Nielsen en Aterriza como puedas, así que debía estar hablando en serio. Pero, aunque siempre que Gabriel veía la película se tronchaba de risa, ahora no le hizo ninguna gracia pensar en ella.
Se sentaron y se abrocharon los asientos. Kiru seguía murmurándole cosas a Frodo, ajena a todo. Gabriel pensó que era mejor no decirle nada.
En otras maniobras de aterrizaje, Gabriel recordaba la sensación de bajar, estabilizarse un poco, bajar de nuevo y así hasta llegar al aeropuerto. Ahora tenía la impresión de que sus pies se hundían, como si estuviera descendiendo en un ascensor ultrarrápido.
Gabriel pegó la nariz a la ventanilla y miró hacia el frente. El azul del mar era un borrón que se confundía con el cielo entre aquella especie de neblina. Desde ese ángulo no divisaba la isla.
«No hará falta que salves al mundo, Gabriel Espada», pensó. «Vas a morir en cuestión de minutos».
Se dedico a contar mentalmente kilómetros y minutos. Según había calculado, podían volar en el aire unos treinta kilómetros. Pero ¿y si se hallaban más lejos de la isla? El no tenía ojo para estimar distancias desde el avión, y el piloto, que seguramente sí estaba acostumbrado, no había querido decirles nada.
Miró a Herman y a Valbuena, cada uno sentado en una fila distinta, aunque podrían haber ocupado asientos contiguos. Su amigo no hacía más que mirar por la ventanilla, como él, y estaba blanco como una hoja de papel. A Herman nunca le había hecho demasiada gracia volar. Aquel descenso sin motor no iba a contribuir a paliar su fobia.
En cuanto a Valbuena, simplemente miraba al frente, y de vez en cuando consultaba su reloj de pulsera. Gabriel supuso que él también estaba calculando cuánto tiempo podrían mantenerse en el aire, o cuánto les quedaba de vida.
Bajaban en un silencio ominoso. Sólo se oía el silbido del aire en el fuselaje del avión.
De pronto, Gabriel escuchó un zumbido diferente.
Motores. De algún modo, el piloto había logrado ponerlos en marcha.
«Estamos salvados».
El zumbido se hizo más agudo, como si se acercara a ellos. Gabriel tuvo un horrible presentimiento. En ese momento se oyó un grito que provenía de la cabina del piloto. Era la voz de Enrique. Su tono agudo asustó a Gabriel.
Volvió a mirar por la ventanilla. En ese mismo instante, una sombra oscura pasó a su lado a tal velocidad que le hizo dar un salto en el asiento. El zumbido se alejó de nuevo, haciéndose más grave con la distancia, y el pequeño reactor empezó a sacudirse arriba y abajo.
– ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? -preguntó Herman, alarmado. Kiru abrazó con fuerza a Frodo y miró a los lados, perpleja.
– Nos ha pasado un avión casi rozando -contestó Gabriel. Habían estado a punto de morir en menos de un segundo. Ni siquiera se habrían dado cuenta de por dónde les venía el golpe.
– ¡Eso es imposible! ¡Hay corredores aéreos, y control de tierra, y todas esas mierdas! ¿Cómo pueden pasar dos aviones tan cerca?
– Porque, señor Gil -contestó Valbuena-, estamos viajando sin instrumentos, sin contacto con el control de tierra y en medio de una nube de ceniza. El aparato que ha estado a punto de colisionar con nosotros debe volar tan a ciegas como nosotros.
Después de las sacudidas sufridas al atravesar la turbulencia creada por el otro avión, el pequeño reactor se estabilizó. Gabriel volvió a pegar la nariz a la ventanilla.
De pronto vio el mar, más gris que azul. Y la mole de la isla destacándose negra sobre él. Habían atravesado un manto de ceniza y gas, o una simple nube, o lo que fuese. Allí estaba Santorini. A Gabriel le pareció ver la línea alargada de la pista. ¿A qué distancia? ¿Cinco kilómetros? Para recorrerlos iban a perder… ¿Cuánto había dicho el piloto? Mil pies de altura de caída por cada dos kilómetros de vuelo. Dos mil quinientos pies. Unos ochocientos metros.
¿Estaban a ochocientos metros de altitud? A Gabriel no se lo parecía. Podía distinguir perfectamente la espuma en las crestas de las olas.
«No vamos a llegar».
– ¡Esto es una mierda! -gritó Herman-. ¡Es una puta mierda!
– Señor Gil -dijo Valbuena, sin levantar la voz-. Es posible que antes de un minuto estemos muertos, en cuyo caso sus exabruptos no van a servirle de nada. O es posible que sobrevivamos y, si eso ocurre, seguramente cuando se acuerde lamentará haber perdido la compostura delante de testigos.
– ¡Me da igual la puta compostura! ¡¡Esto es una mierda!! -Herman aferró el respaldo del asiento que tenía delante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos.
– Herman no debe gritar-dijo Kiru, apretándose al cachorro contra el pecho-. Frodo se asusta.
Gabriel volvió a mirar. Ahora veía cómo las olas rompían contra la costa pedregosa de la isla. Más allá se hallaba el aeropuerto. Trazó dos líneas mentales, una roja que llevaba al aparato contra las rocas y otra verde que lo unía con la pista. «No sigas la línea roja, sigue la línea verde -ordenó mentalmente al avión-. La roja no, la verde».
– ¿Cuándo coño pensáis sacar el tren de aterrizaje, Enrique? -gritó Herman. Gabriel llevaba un rato pensando lo mismo.
– ¡Silencio ahí atrás! -contestó el piloto.
– Seguramente el hecho de sacar el tren de aterrizaje aumenta la resistencia al aire y, por ende, provoca un descenso en un ángulo más acusado -dijo Valbuena.
Pasaron por encima de una playa negra, tan cerca que Gabriel pensó que iban a clavarse en la arena. «Nos estrellamos, nos estrellamos». Un golpe bajo sus pies. ¿Ya habían chocado? No, era el tren de aterrizaje.
Volvió a pegar la nariz a la ventanilla. Veía la pista tan horizontal como una carretera desde un coche, pero aún no estaban encima de ella.
Una sacudida fuerte. El silbido del viento se convirtió en un sonoro traqueteo y el aparato empezó a balancearse de un lado a otro. «Vamos campo a través», comprendió Gabriel. Un segundo después, aquel ruido se transformó en otro más suave, el de ruedas sobre asfalto, y al momento se oyó el zumbido del aire chocando contra los spoilers de frenado.
– ¡Bienvenidos a Santorini! -gritó el piloto desde la cabina.
Herman contestó con un grito ronco y gutural y palmeando el respaldo del asiento con todas sus fuerzas. Kiru, aunque parecía no haberse enterado de gran cosa de lo que ocurría, aplaudió.
Cuando el avión se detuvo por fin, el suelo tembló durante unos segundos, como si la propia isla quisiera darles la bienvenida. Aunque la maniobra de aterrizaje sin motores le había recordado durante más de un cuarto de hora su mortalidad, Gabriel volvió a pensar que ya no estaba experimentando una vivencia de Kiru. Lo que le pasara, le pasaría a él.
Capítulo 70
Santorini, isla de Kameni .
Iris pasó todo el día escondida en una zona de aa, lava que se había desgasificado y fragmentado muy rápidamente, formando un paisaje de rocas quebradas, un laberinto de aristas afiladas en el que resultaba casi imposible caminar. Ella misma, pese a estar acostumbrada a moverse por terrenos similares, se hizo un corte en la pantorrilla y diversos rasguños. Pero lo que pretendía era, precisamente, ocultarse en un lugar donde no pudieran encontrarla.
Se escondió en un peñasco negro bajo el que había quedado un hueco en el que cabía sentada o agachada. La roca era grande y parecía sólida. No obstante, cada vez que el suelo se estremecía, Iris rezaba para que la piedra no se venciera a un lado y la aplastara debajo. Pero no se atrevía a permanecer a cielo abierto. Kosmos seguramente recibía imágenes por satélite en tiempo real que le mostraban hasta la última piedra volcánica de Kameni.
Intentó hablar de nuevo con Eyvindur, pero ella misma sabía que era un esfuerzo destinado al fracaso. Los Campi Flegri y Nápoles se habían convertido en un infierno y la devastación se extendía en ondas concéntricas. Las tinieblas habían cubierto Roma, que había despertado aquel viernes bajo una copiosa lluvia de ceniza. Las autoridades recomendaban abandonar la ciudad, pese a que se encontraba a doscientos kilómetros del centro de la erupción.
Después llamó a Gabriel Espada varias veces. Tenía el móvil apagado. Si había cumplido su palabra, probablemente ahora se encontraría volando de Madrid a Santorini. ¿La caballería? Iris trató de imaginarse a Gabriel como un agente secreto experto en armas marciales irrumpiendo a tiros en la mansión de Kosmos.
Definitivamente, no le cuadraba. Si iba a ayudarla, mucho se temía que no sería por la fuerza bruta.
* * * * *
Iris tenía el don de conciliar el sueño en cualquier parte. Bajo la roca de aa quedaba una concavidad más lisa, una especie de burbuja en la que consiguió acomodarse en posición fetal. Casi sin darse cuenta se quedó dormida.
Pero a media tarde despertó al notar un temblor más fuerte que los anteriores. Pese al temor a que la detectaran los satélites, salió de debajo de la piedra. Justo a tiempo, porque con un seco crujido la roca se desplomó sobre la concavidad y se partió en dos grandes fragmentos. Una esquirla salió despedida y arañó a Iris en el cuello.
«Por qué poco», se dijo, imaginándose aplastada bajo aquella masa de varias toneladas.
El viento había cambiado. La columna eruptiva del volcán de Kolumbo flotaba ahora sobre la bahía. Cuando la trepidación del suelo se calmó, Iris buscó otro escondrijo. Aunque había salido a cielo abierto, se hallaba entre unas sombras que tal vez ocultaran su imagen.
Olía a quemado y a huevo podrido. Iris se sacudió las mangas y brotó una pequeña polvareda. Era ceniza que caía del cielo y que provenía de Kolumbo. Pero ese hedor a azufre cada vez más intenso, mucho se temía, provenía de la misma Kameni.
Aunque no tenía sus instrumentos, le bastaba con pegarse al suelo para captar la grave vibración que subía desde las profundidades. Casi podía ver cómo la cámara de magma enterrada bajo la bahía se llenaba cada vez más y la roca fundida ascendía hacia la superficie, expulsando burbujas de gas que enseguida colapsaban bajo la presión y provocaban estallidos constantes, el origen del tremor volcánico.
«Tengo que salir de aquí», pensó. Pero no se atrevía a bajar hasta la ensenada que hacía de puerto, la única vía de escape de Kameni. Todas las embarcaciones que había allí amarradas pertenecían a Kosmos o a patrones que le debían su sueldo. Iris recordaba que, cuando llegó al islote el miércoles para asistir al cumpleaños, también había visto un par de lanchas. Tal vez alguna de ellas tendría las llaves puestas y…
«Y Superman va a venir volando a salvarme. No seas ilusa, Iris».
Tenía que esperar, al menos, hasta que se hiciera de noche. Confiaba en que la erupción no arreciara demasiado, o más bien rezaba para ello.
Pero, mientras el sol bajaba, el suelo seguía trepidando con temblores cada vez más frecuentes, agrupados en racimos.
Las horas se le hicieron eternas. A ratos el viento cambiaba y se llevaba lejos la nube de Kolumbo. Pero a última hora de la tarde, la lluvia de ceniza se intensificó. Cada vez resultaba más molesto respirar.
Iris se levantó y trepó a una roca. Estaba segura de que ya no podían verla, pues desde allí no alcanzaba a ver el mar. Ni siquiera la mansión de Kosmos: tan sólo intuía su presencia por el difuso resplandor de unas luces en aquella extraña niebla.
Con mucho cuidado, salió de la zona de aa y tomó el camino que bajaba hacia el embarcadero. Una vez allí, ya decidiría qué hacer.
El camino se le hizo más largo de lo habitual, pues tenía que avanzar con suma precaución para no tropezar o caer por las cuestas y barrancos que rodeaban el sendero. Por fin, llegó a la ensenada. En ese mismo momento estaba arribando un barco con las luces encendidas, un pequeño pesquero.
Iris se agazapó tras unas rocas. Seguramente, los recién llegados serían hombres de Kosmos. Cuando desembarcaran, quizá podría subir al barco y sacarlo de allí. Iris no tenía licencia de patrón, pero en Islandia y después en Hawaii había pilotado más de una barca. No podía ser tan difícil.
Salvo porque apenas había visibilidad.
Oyó pasos que subían por el camino, y se agazapó un poco más. Después oyó voces masculinas. No hablaban en griego, sino en español.
– ¿Y ése es tu fantástico plan? -preguntó una voz que le sonaba familiar.
– Deja de tocar las narices, Herman. Si se te ocurre algo constructivo, dilo. Si no, cierra el pico.
Esa segunda voz no sólo le era familiar, sino de sobra conocida. Iris salió de detrás de la roca y se plantó en el camino.
Cinco figuras brotaron de entre la niebla. Eran cuatro hombres y una mujer joven y muy guapa que llevaba en brazos un perrito al que trataba de cubrir de la lluvia de ceniza.
Al ver a Iris, Gabriel Espada se paró en seco en mitad del camino.
– ¡Iris!
Después de dos días de miedo, soledad y tensión, Iris se dejó llevar por el impulso, corrió hacia Gabriel y lo abrazó con todas sus fuerzas.
– ¡Has venido! ¡Has venido!
Gabriel la apartó un poco y la miró a los ojos.
– Claro que he venido. A veces puedo parecerlo, pero no soy un fraude, Iris Gudrundóttir.
El suelo tembló con tanta fuerza que Iris tuvo que agarrarse más fuerte a Gabriel para no caer. Unos segundos después, se oyó una fuerte explosión.
Iris se volvió. Todo lo que había más allá de cincuenta metros era un borrón difuso, que empezaba a teñirse de rojo por la caída del sol. Pero más allá se veía un carmesí más intenso, un resplandor que fue ganando altura poco a poco.
Lava, sin duda. La erupción había empezado. Iris cruzó los dedos para que fuera tan lenta como la del año 2012. Eso les dejaría unas horas.
Pero no confiaba demasiado en ello.
Capítulo 71
Santorini, Nea Thera .
Joey estaba empapado de sudor. En parte era por el calor y en parte de miedo.
Se hallaban en una especie de garaje o hangar subterráneo mal ventilado. El aire acondicionado estaba apagado para evitar que entraran los gases del volcán. Aun así, se notaba el olor a ceniza y a azufre.
En el centro del hangar había una cúpula metálica, de color dorado, cuya superficie emitía de vez en cuando destellos verdosos, como si estuviera viva.
Joey estaba de rodillas, con las manos atadas a la espalda, la boca amordazada con un pañuelo y los tobillos unidos por más ligaduras. A su derecha se encontraba Alborada, en situación tan comprometida como la suya. Un poco más allá se veía a Randall, clavado a la puerta que los criados de Minos habían apoyado en una columna de hormigón.
«Haz algo, Randall», pensó Joey, sollozando. No podía creer que su héroe se hubiera dejado derrotar con tanta facilidad por el archienemigo.
Pero Randall tenía la barbilla caída sobre el pecho y los ojos cerrados, y respiraba tan despacio que a ratos parecía más muerto que dormido. Al menos, sus heridas habían dejado de sangrar.
A la izquierda de Joey había más prisioneros arrodillados. El que tenía al lado era un hombre ya mayor, canoso y panzudo, que no dejaba de sudar y murmurar bajo la mordaza. El siguiente era un tipo rubio, mucho más joven y con músculos de gimnasio. Como era tan alto, le tapaba a Joey el resto de la fila. Pero al entrar al garaje los había contado: siete personas, todas ellas atadas y amordazadas por si sentían tentaciones de huir.
Era casi imposible que eso ocurriera. Randall ya les había explicado en qué consistía el Habla, y en el pequeño aeropuerto de Mammoth Lakes Joey había sido testigo de los asombrosos efectos de su poder.
Ahora había dos inmortales en el garaje. Minos, alias señor Kosmos, había demostrado ser más poderoso que Randall. Por si eso no bastara, tenía a su lado a su hermana Sybil o Isashara, o como demonios se llamara. Entre los dos emitían tales efluvios que la atmósfera que reinaba en el garaje era de puro pavor. Nadie osaba moverse, y se oían gemidos y sollozos constantes sofocados por las mordazas.
Cada pocos minutos, la tierra temblaba. Unas veces era tan sólo una leve trepidación que se sentía en las rodillas, pero otras veces el suelo se movía a los lados durante unos segundos haciendo que los prisioneros perdieran el equilibrio. Joey ya se había caído una vez, y un criado había acudido a enderezarlo sin contemplaciones.
Estaba aterrorizado. Tenía los pantalones mojados. Al menos, él sólo olía a orina. El hedor que despedía el viejo que tenía a su lado sugería algo peor.
Joey sabía que le podía ocurrir a él en cualquier momento. Tenía que hacer grandes esfuerzos para que no se le soltaran los intestinos allí mismo, lo que le hacía sudar todavía más.
Cuando llevaban arrodillados media hora, o tal vez más, una criada vestida con una larga falda de volantes bajó por la escalera.
– Señor Kosmos. Ya ha oscurecido.
– ¿Y la luna?
– No se ve. Hay demasiado humo.
– A estas horas la luna ya ha salido -dijo Sybil-. Podemos empezar.
Sybil Kosmos llevaba un vestido del mismo estilo que las criadas de la mansión. Pero el suyo era mucho más lujoso, y estaba cubierto de adornos de oro que tintineaban al andar. También llevaba unos pendientes que rozaban sus hombros y gruesas pulseras en los brazos y ajorcas en los tobillos.
Además, se había abierto la chaqueta a ambos lados y llevaba los pechos al aire. En otras circunstancias, las hormonas adolescentes de Joey le habrían hecho torcer el cuello y los ojos para no perder de vista las tetas de la famosa SyKa. Pero ahora no se le ocurría ningún pensamiento excitante. Tan sólo que esa psicópata iba a hacer algo muy malo con ellos.
O más bien lo iba a hacer su hermano mellizo. Minos empuñaba un hacha de doble hoja. Por la forma en que pasaba los dedos por el filo, daba la impresión de que no la llevaba de adorno.
– ¡Venid aquí! -dijo Minos.
La orden iba dirigida a los criados. Eran tres hombres ataviados como él y tres mujeres vestidas como Sybil. Los seis acudieron corriendo a la llamada de su jefe y formaron en fila ante él. La atmósfera de miedo que reinaba en el garaje también los afectaba a ellos: Joey observó que les temblequeaban las piernas.
– Os agradezco vuestra fidelidad y vuestra entrega. Ahora voy a pediros que me rindáis un último servicio. -Minos hizo una pausa dramática y añadió-: Vosotros también contribuiréis al sacrificio. ¡De rodillas!
Una nueva oleada de miedo brotó de Minos y se extendió por el hangar. Los criados se apresuraron a obedecer y se postraron ante su amo, con tanto brío que se oyó cómo los huesos golpeaban el suelo de hormigón.
Joey sintió un nuevo retortijón y apretó el vientre. Olía peor que en el remolque del viejo Ben, que tenía fama de ser el tipo más guarro del parque de caravanas de South Fresno. Era una mezcla de sudor agrio como yogur, orina, excrementos, azufre y humo. Y por encima de todo ello flotaba algo que era y no era olor. El miasma del miedo. El Habla que Minos y Sybil estaban utilizando para paralizar a sus víctimas.
Joey oyó un gemido ahogado a su lado. Miró al hombre viejo que tenía a la izquierda. Se acababa de desplomar sobre el grandullón rubio. Éste se lo quitó de encima con los hombros, y el viejo resbaló hasta el suelo. Allí se agitó unos segundos y después se quedó inerte, con la mirada clavada en el vacío.
Su corazón no había resistido. Al menos, pensó Joey, se ahorraría otros horrores.
Minos se acercó al viejo y se acuclilló junto a él, sin soltar el hacha. Después miró hacia la cúpula dorada.
Parte de su superficie se había vuelto verde, el equivalente a unos cinco minutos en la esfera de un reloj.
– Así que no es necesario derramar sangre -comentó Minos-. Es la muerte, en sí lo que hace que la cúpula cambie de color y se abra.
Mientras Minos se incorporaba, la tierra volvió a temblar. Esta vez lo hizo con más fuerza y la sacudida fue distinta. En las ocasiones anteriores el suelo se había movido de lado a lado, pero ahora subía y bajaba, subía y bajaba. Joey chocó contra Alborada, que aguantó su peso y evitó que cayera.
Pasados unos segundos, el temblor remitió.
En el suelo, cerca de la cúpula, se veía una grieta que Joey no había visto antes. Aunque el terremoto había cesado, notaba en las rodillas una vibración continua y grave que subía por su cuerpo y le hacía cosquillas en el pecho.
– Nuestro volcán ha despertado, amigos -dijo Minos-. Disculpadme si me doy prisa y no dedico a cada uno el tiempo que sin duda se merece.
Mirando de reojo a Joey y Alborada, Minos acarició el mango del hacha.
– Éste es un buen sitio para empezar.
– ¡Espera! -exclamó Sybil.
«Eso, espera», pensó Joey.
– ¿Qué ocurre? -preguntó Minos, volviéndose hacia ella.
Sybil había sacado un móvil de un pliegue de su falda, Joey se preguntó si habría regresado la cobertura.
– Las cámaras del puerto. Hay intrusos que han desembarcado en la isla y suben a la mansión.
– ¿Cuántos son?
– Con la ceniza no se ve bien, pero creo que hay cinco o seis.
– ¡Justo lo que nos hace falta! -exclamó Minos-. ¿Podrás encargarte de ellos?
Sybil torció el gesto. Joey pensó que no le hacía ninguna gracia recibir instrucciones. Pero ella se guardó el móvil y se dirigió hacia la escalera de salida.
«Mientras los trae, viviremos un rato más», se dijo Joey.
Pero Minos le decepcionó. Volvió a empuñar el hacha en ambas manos, se plantó ante él y dijo:
– Lo siento, jovencito. Vamos a ir adelantando trabajo. Tú serás el primero.
Capítulo 72
Exterior de Nea Thera .
La mansión apareció casi de repente, a menos de veinte metros. Gabriel se sobresaltó al verla. Era como conducir por la autopista en un día de niebla y toparse con un camión surgido de la nada.
Sólo que aquella niebla estaba compuesta de cenizas y gases volcánicos. Gabriel se había atado un pañuelo en la cara a modo de máscara, pero los fragmentos de ceniza eran tan diminutos que se colaban por los poros del tejido y penetraban en la nariz y la boca, irritando la garganta y los bronquios.
Para llegar al edificio tenían que atravesar un estrecho sendero en cuesta, flanqueado a la derecha por grandes peñascos de basalto y a la izquierda por una abrupta pendiente que caía a una hondonada. De ella subían nubes de gas y un ominoso burbujeo, plop-plop-plop, como si la madre Tierra estuviera guisando un extraño estofado de lava y lodo.
El suelo temblaba constantemente, como el grave ronroneo de un gato gigante enterrado bajo tierra. Según Iris, aquel tremor volcánico precedía a la erupción definitiva.
Si es que ésta no había empezado ya.
El sol se había puesto hacía media hora. Pero la niebla seguía teñida de carmesí, como si la sangre del crepúsculo hubiera quedado colgada del aire, o como si la propia esencia de la bruma fuera el fuego. Todo el paisaje recordaba al infierno de Dante. La mansión que se alzaba oscura ante Gabriel podría haber sido la morada de Hades. Por detrás del edificio, a lo lejos, se atisbaban unos relámpagos rojos que subían a las alturas acompañados por sonoros truenos, como una tormenta que en lugar de caer del cielo brotara de la tierra.
Sí, la erupción ya había empezado. Gabriel experimentó una intensa sensación de deja vu. Con Kiru había estado junto a otro volcán. No, en realidad era el mismo volcán, pero tres mil quinientos años antes.
Con una diferencia. Gabriel ya no era un pasajero en la mente de otra persona. Era su propio cuerpo el que podía ser abrasado por el volcán.
Se volvió al oír pisadas. Aunque estaba agotado y dolorido, sus largas zancadas habían hecho que se adelantara. Los demás venían a pocos metros: Enrique, Valbuena, Iris y un poco más atrás Herman, que con sus ciento diez kilos estaba sufriendo para subir las cuestas que conducían a Nea Thera. Las linternas proyectaban haces fantasmales que en la niebla roja parecían largas espadas de jedi.
Faltaba Kiru. Gabriel se alarmó. Era muy extraño que se hubiese separado de él. ¿Se habría perdido entre la niebla?
– ¿Dónde está Kiru? -preguntó, levantándose el pañuelo.
Los demás miraron atrás, perplejos. Nadie se había dado cuenta de su ausencia.
– ¡Tenemos que entrar ya! -exclamó Iris. Con la ceniza, su pelo de cuervo parecía el de una anciana canosa-. ¡La luna ha salido ya, y ese psicópata debe estar matando gente!
Era una de las objeciones, y no pequeñas, que Gabriel había ido posponiendo. No tenía muy claro qué harían dentro de la cúpula, qué clase de diálogo o negociación podrían sostener con la Gran Madre. Pero incluso antes de entrar en la cúpula se les presentaba una dificultad. Para abrirla necesitaban vidas humanas.
Mientras Herman y Enrique desandaban sus pasos para buscar a Kiru, Gabriel se volvió hacia la mansión. Había oído el crujir de la ceniza bajo unos pies. ¿Se habría adelantado Kiru sin que él se diera cuenta?
De la bruma rojiza surgió una figura con una antorcha en la mano.
Era una visión del pasado. Gabriel se sintió de regreso a las vivencias que había compartido con Kiru. Por el angosto camino bajaba una mujer vestida con una chaquetilla ceñida y una falda de campana.
Antes de verle la cara, Gabriel supo quién era por el aura de miedo que la precedía.
Sybil.
– ¿Cuántos sois? -preguntó, sin más preámbulos. Ella misma debió contarlos, porque añadió a voces, para que se la oyera sobre el tronido constante de la erupción-. ¡Cinco personas! ¡No os hacéis idea de lo oportuna que es vuestra llegada!
Algo llameante surcó el aire con un silbido, cayó delante de Sybil y rodó por la cuesta hasta llegar a los pies de Gabriel. Era una roca incandescente del tamaño de un puño. De haber caído sobre uno de ellos, le habría partido el cráneo. «Iris tiene razón -pensó-. Debemos entrar cuanto antes».
El problema era que Sybil se interponía en el camino.
– ¿No la habéis traído a ella?
– ¡No! -mintió Gabriel.
Tal vez Kiru había percibido la cercanía de Sybil de alguna forma y había decidido huir de ella.
De su propia hija.
Algo rozó la pierna de Gabriel y le hizo dar un respingo. Estaba asustado, y no sólo por la erupción. El Habla de Sybil flotaba en el aire, espesa como la ceniza y sofocante como el gas.
Miró hacia abajo. Era Frodo, que lloriqueaba asustado. La última vez que lo había visto, viajaba cómodamente acurrucado en los brazos de Kiru. Pero ella debía haberlo soltado, y el cachorro se las había arreglado para alcanzarlos cuesta arriba a pesar de sus diminutas patitas.
«¿Dónde estás, Kiru?», se preguntó Gabriel.
Sybil hizo un gesto con la antorcha.
– ¡Acércate, Gabriel Espada! -dijo.
A la izquierda, en la hondonada, se oyó un borboteo más fuerte que antes y unas pellas de lodo oscuro cayeron en el camino. Su aspecto era inofensivo, pero al ver que humeaban Gabriel se preguntó qué temperatura tendría aquel barro.
Los dedos inmateriales del Habla tiraron de él. Caminó hacia Sybil.
Ella le acercó la mano al rostro y, sin rozarle la piel, le quitó el pañuelo de la cara.
– Tengo planes para ti -susurró, poniéndole la mano en la cara y acariciándole los labios…
* * * * *
… Gabriel tomó la mano de Sybil y caminó a su lado entre las columnas de hormigón de un garaje.
Sus pies chapoteaban en algo viscoso. Gabriel bajó la mirada. Era sangre, una piscina de sangre que llegaba hasta la cúpula de oricalco. Había dos hileras de cadáveres tendidos en el suelo, formando entre ambas un sendero por el que Sybil y Gabriel avanzaban con paso majestuoso, como un rey y una reina a punto de ocupar su trono.
No conocía a casi nadie. Pero al acercarse al final vio a Alborada, el esposo de su ex mujer, el pretencioso que tanto presumía de su código para triunfar en la vida. Ahora le habían rajado la garganta de lado a lado y miraba al techo con ojos vacíos. A su lado había un chico moreno y un tipo con barba al que reconoció como Atlas.
También estaban allí sus compañeros, todos muertos: Herman, Enrique, Valbuena, Iris. Sus rostros se veían borrosos, caricaturas dibujadas con trazo grueso. Sybil apenas se había fijado en sus rasgos. Sólo eran…
«Carne», comprendió Gabriel.
Siguieron andando. La cúpula estaba cubierta de un fino entramado de líneas verdes que casi tapaban el fondo dorado. La pared se había abierto formando una puerta trapezoidal. Una luz cálida brotaba del interior.
Pero antes de entrar, Gabriel pisó algo que era a la vez blando y duro. Cuando miró al suelo, vio que se trataba de una mano. La mano izquierda del último cadáver que acordonaba el sendero, un cuerpo semidesnudo y decapitado.
Aquella cabeza cortada lo miraba desde el suelo con una sonrisa congelada. Sus ojos negros chispearon con odio un segundo. Luego se volvieron opacos, como si alguien los hubiera recubierto con una película mate. La membrana de la muerte.
Era Minos.
{entra conmigo [Minos me traicionó | lo aborrezco] conviértete en el nuevo señor de la Atlántida}
«Yo no soy inmortal, Sybil», respondió Gabriel. Lo dijo o lo pensó con pena. De repente sentía un amor tan cálido y puro por ella como no había experimentado por ninguna mujer en su vida.
Pero el problema era precisamente su vida. Demasiado corta para brindarle a Sybil todo el amor que se merecía. La vida de un simple mortal, de un vulgar Homo sapiens.
«No podré ser tu compañero por mucho tiempo». {todo llegará | sacrifica por mí \ mata a tus amigos por mí \ te convertiré en inmortal}
Gabriel pensó que Sybil mentía. Pero que en realidad quería creer su propia mentira, deseaba creer que podía prescindir de su hermano. ¡Era una mujer tan adorable!
* * * * *
– ¡Suelta a Gabriel!
De pronto volvía a estar en la ladera del volcán, respirando cenizas y gases. Las sienes le palpitaban con el dolor que la fusión mental le dejaba como residuo.
Ante él, dos sombras rodaban entre la niebla. La antorcha de Sybil ardía en el suelo. Gabriel la recogió y la levantó sobre su cabeza, tratando de distinguir qué estaba ocurriendo.
– ¡Es Kiru! -exclamó Herman.
Gabriel se volvió hacia sus compañeros. Sus semblantes volvían a mostrar sus propios gestos, liberados de la influencia del Habla.
Después volvió a dirigir su atención al camino.
Kiru y Sybil se revolvieron por el suelo durante unos segundos, rodando enzarzadas como perros en una pelea. Después, Kiru soltó un grito y se apartó, tocándose el antebrazo. Tenía una herida de un palmo de longitud por la que manaba sangre.
Sybil se levantó también, peleándose con aquella falda abultada como un miriñaque. En la mano derecha empuñaba un cuchillo que debía llevar escondido en la ropa.
– ¡Puta! -exclamó con un odio tan corrosivo como los gases que flotaban en el aire-. Debí arrancarte la cabeza y cortarte el corazón cuando pude.
– Tú no tocas a Gabriel -respondió Kiru.
Gabriel se preguntó si Kiru recordaba tan siquiera a Sybil, si sabía que en realidad se llamaba Isashara y que era su hija primogénita. A juzgar por cómo miraba a Sybil, lo único que tenía contra ella era que se hubiera atrevido a tocarle.
– ¡Voy a matarte aquí mismo! -gritó Sybil, usando el cuchillo para practicar cortes en la cintura de su falda-. Espero que la cúpula pueda sentir tu muerte desde aquí y se abra. Si no, disfrutaré igual. Voy a sacarte las tripas y el corazón y arrojarlas al fuego del volcán, madre.
Sybil terminó con el cuchillo. La pesada falda minoica resbaló por sus muslos y cayó al suelo. Debajo llevaba tan sólo un tanga, pero Gabriel no se sintió en disposición de admirar sus nalgas prietas ni sus piernas esculturales.
Sin más aviso, Sybil se lanzó contra Kiru y le lanzó una cuchillada destinada a rajarle el vientre.
Pero sólo encontró el aire. Sin tan siquiera tomar carrerilla, Kiru saltó sobre ella, se volteó en el aire y apareció al otro lado.
Una vez en el suelo, levantó los brazos en el aire como un banderillero y bailó un momento sobre las puntas de los pies. «Es el ritual del toro», recordó Gabriel. La primera vez que se fundió con Kiru, ella había dado volteretas y cabriolas sobre un enorme semental armado con dos cuernos mucho más largos que el puñal de Sybil.
Con un grito de rabia y frustración, Sybil se giró y volvió a abalanzarse sobre Kiru. Esta no se molestó en saltar tan alto como antes. En lugar de dar una voltereta describió un trompo imposible en el aire, un tirabuzón justo sobre la cabeza de Sybil, que volvió a acuchillar la nada.
– ¡Bien, Kiru! -exclamó Herman. Era el mismo grito de ánimo que ella había oído al recortar al toro en el palacio de Cnosos.
Pero Gabriel recordaba que en una ocasión Kiru, por arriesgar demasiado y confiarse, se había llevado una cornada en el pecho.
Por tercera vez, Sybil embistió contra Kiru. Ahora, tras haber aprendido de los dos errores anteriores, tiró la cuchillada hacia arriba, buscando el cuerpo de Kiru sobre su cabeza.
Sólo que Kiru también había cambiado de táctica y no estaba allí. En lugar de levantarse del suelo, había girado sobre sus talones como una peonza para hurtar la cintura a un lado en un ágil recorte. Sybil pasó de largo y se tambaleó al borde de la hondonada que delimitaba el camino.
Kiru la empujó.
Esta vez Sybil también reaccionó con rapidez, enganchó el brazo de Kiru con su mano izquierda y tiró de ella en su caída.
Las dos mujeres desaparecieron por el barranco.
– ¡Kiru! -gritó Gabriel, corriendo hacia ellas.
* * * * *
Al asomarse a la hondonada, sintió el calor que emanaba del fondo y tosió al respirar los gases sulfurosos.
Kiru estaba un metro por debajo de Gabriel, colgada del borde afilado de una roca de basalto. Intentaba izarse a pulso, pero no tenía fuerzas en el brazo herido. Apenas conseguía levantarse unos centímetros, desfallecía y perdía la altura conquistada. Gabriel pensó que no aguantaría mucho rato antes de soltar los dedos.
– ¡Déjame a mí! -dijo Herman, apartando a Gabriel.
Herman se tendió en el suelo y reptó hasta sacar medio cuerpo por el borde de la hondonada. Al darse cuenta de que su amigo podía desequilibrarse y caer de cabeza, Gabriel se puso en cuclillas sobre sus piernas y le plantó las manos en los muslos, procurando poner todo su peso en ello.
Iris y Enrique llegaron al momento y agarraron los pies de Herman.
– ¡Dame la mano, Kiru! -gritó Herman.
Pero aún estaban demasiado lejos.
– ¡Bajadme un poco más!
No era tarea fácil controlar el peso de Herman. Ahora tenía ya la cintura fuera del borde. Gabriel se veía obligado a emplear todas sus fuerzas para evitar que las piernas se le levantaran. Si Herman caía, él se iría detrás.
La perspectiva no era nada agradable.
Cinco o seis metros más abajo, el lodo oscuro que llenaba el fondo de aquel agujero borboteaba en grandes burbujas que reventaban con viscosos sonidos de succión.
De lejos, cualquiera habría pensado que era inofensivo, un baño de barro medicinal.
Sybil, hundida hasta los hombros en aquel fango volcánico, no debía opinar lo mismo, a juzgar por los escalofriantes alaridos que brotaban de su boca.
– ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme! -gritaba desde el fondo.
Los brazos de Herman llegaron hasta la piedra negra de la que colgaba Kiru y sus manos buscaron las de ella. Kiru puso gesto de terror, pero Herman gritó:
– ¡Suéltate de la roca y agárrate a mí!
– ¡Kiru va a caerse! -dijo ella, aterrada.
– ¡Confía en mí!
Mientras hacía fuerza sobre las piernas de Herman, Gabriel no podía apartar los ojos de Sybil, que seguía manoteando en la hondonada. Sus gritos eran cada vez más roncos. Sobre el olor a azufre, a Gabriel le llegó un hedor a carne quemada, tan intenso como cuando un trozo de chuleta se desprende en la barbacoa y cae directamente sobre la resistencia eléctrica.
A esa distancia, Gabriel veía a Sybil poco más que como una sombra que se agitaba en el barro ardiente. De pronto, su pelo se incendió como una antorcha. Bajo su luz Gabriel vio cómo el calor abrasador del lodo convertía los rasgos perfectos de SyKa en una máscara negra y arrugada como una manzana podrida.
– ¡Sacadme! ¡Sac…!
Su cabeza se hundió en el lodo y un borboteo ahogó su último alarido. Ya tan sólo se le veían medio antebrazo y la cabellera, que quedó flotando sobre ella como una boya. Pero cuando el pelo terminó de arder y chisporrotear, lo único que quedó de Sybil Kosmos fue una mano achicharrada y seca como la de un fósil prehistórico.
– ¡Tengo a Kiru! -gritó Herman-. ¡Tirad de mí! Incluso entre tres personas no resultaba tarea fácil izar el peso de Herman sumado al de Kiru. Valbuena debió decidir que era un buen momento para intervenir, se agachó por fin, agarró el pie derecho de Herman y tiró con fuerza. Lo arrastraron unos metros por el suelo, y él remolcó a su vez a Kiru, hasta que ambos quedaron fuera de peligro.
Durante unos segundos, todos se quedaron sentados en el camino, jadeando y tosiendo, pues la atmósfera estaba cada vez más cargada de gases.
Gabriel le dio un pescozón amistoso a Herman.
– ¡Bien hecho! -le dijo.
Al tocarle la cabeza se dio cuenta de que la tenía tan caliente como si llevara cinco horas tumbado al sol del mediodía.
Kiru se levantó sin mirar a la hondonada, como si ya no se acordara de que dejaba allí a su hija, abrasada por el barro ardiente del volcán. Era como si hubiera olvidado incluso la pelea.
«Y tal vez la ha olvidado de verdad», pensó Gabriel.
Pero su amnesia no debía ser total, porque Kiru se dedicó a buscar por el suelo llamando «¡Frodo, Frodo!» hasta que encontró al cachorrillo. Con él acurrucado contra el pecho y lamiéndole la cara, se acercó a Gabriel.
«Me va a abrazar», pensó él, anticipando una nueva fusión mental y el consiguiente dolor de cabeza. Pero, para su sorpresa, Kiru pasó de largo y a quien abrazó fue a Herman.
– Herman amigo de Kiru -dijo, y le dio un beso.
Aunque todo se veía rojo en medio de aquella niebla infernal, Gabriel estaba seguro de que su amigo se había ruborizado.
Enrique quiso soltar una risilla, pero en su lugar le salió un ataque de tos.
En ese momento el suelo volvió a retemblar. Por detrás del edificio se levantó una lengua de fuego que subió más de cincuenta metros en el aire.
«Eso está caliente de verdad», se dijo Gabriel, al sentir en el rostro una estampida invisible de aire abrasador.
– ¡Tenemos que entrar ahí! -dijo Iris, apuntando hacia la mansión.
Era el momento de enfrentarse a la cúpula de oricalco.
Capítulo 73
Dentro de Nea Thera .
Alborada llevaba todo el rato experimentando un pavor que provenía de dos fuentes y que tenía paralizado a todo el mundo en el garaje. Salvo, obviamente, a los dos hermanos.
Ahora que veía a Minos-Kosmos sin maquillaje, el parecido entre él y Sybil saltaba a la vista. La nariz aguileña, los labios sensuales, los ojos algo juntos. Combinando los rasgos de los dos se obtenían, de alguna manera, los de su padre.
Un padre que había demostrado ser demasiado optimista. «El hombre optimista siempre es el más triste, porque fracasa por exceso de confianza». Era otro de los principios del código Alborada. Parecía mentira que alguien que contaba su edad en milenios hubiera caído en la trampa de subestimar a sus enemigos. Sus hijos lo habían derrotado una vez. Ahora volvían a hacerlo.
– Lo siento, jovencito. Vamos a ir adelantando trabajo.
Alborada levantó la cabeza. Minos tenía el hacha levantada sobre Joey. El miedo seguía atenazándolo por dentro, pero de pronto Alborada se imaginó que quien estaba de rodillas aguardando el golpe mortal era su hijo Luis. Una ira que no procedía de ningún Atlante, sino de sus propias visceras, se apoderó de él.
Balanceó el cuerpo hacia atrás y lo proyectó adelante. Su cabeza, acostumbrada a rematar balones en su época de futbolista, se clavó con violencia en la entrepierna de Minos.
El inmortal retrocedió un par de pasos y se arrugó sobre sí mismo, sin soltar el hacha. Alborada dio un par de saltitos sobre las rodillas para acercarse a él y atacarlo de nuevo, pero fue un intento ridículo con el que apenas logró avanzar un palmo de terreno.
Aunque a juzgar por su gesto todavía le dolía, Minos se enderezó y levantó el hacha de nuevo, esta vez apuntando a la cabeza de Alborada.
– ¡De rodillas!
La orden se clavó en la nuca de Alborada y corrió por su columna vertebral. No podía obedecerla, porque ya estaba postrado, pero agachó la barbilla sobre el pecho.
Para su sorpresa, Minos soltó el hacha y se dejó caer al suelo.
Sólo entonces se dio cuenta Alborada de que la voz que había sonado era la de Randall.
Aunque unos dedos invisibles tiraban de su barbilla hacia abajo, hizo un esfuerzo titánico y torció el cuello a la derecha.
Randall miraba fijamente a Minos, con los ojos muy abiertos. Las venas de su cuello y de su frente se habían hinchado como sogas a punto de partirse.
Después, Randall cerró el puño derecho. Durante unos segundos, su rostro se contrajo en un gesto de dolor, y se mordió los labios hasta hacerse sangre.
– ¡ Aaaag! -exclamó, separando el brazo de la puerta.
Se había desclavado la mano tirando con tanta fuerza que la cabeza del clavo le había atravesado la carne y los tendones. Randall repitió la maniobra la otra mano, y después con los pies, entre gruñidos de dolor. Sólo entonces su cuerpo resbaló hasta el suelo.
El garaje volvió a temblar. Una explosión sacudió las paredes. Dos segundos después la siguió otra.
«Estamos en un volcán en erupción -pensó Alborada-. Otra vez».
Pero ya no tenía miedo, ni del volcán ni de Minos.
Sin levantar la barbilla, miró de reojo a Joey. El muchacho estaba como él, encogido, casi a punto de clavar la frente en el suelo para prosternarse ante Randall.
La atmósfera del garaje había cambiado. Sobre los olores ácidos de la erupción flotaba un olor, una feromona o un hechizo distintos. Allí ya no reinaba el miedo, sino algo diferente.
Una mezcla de amor, respeto, obediencia. Reverencia.
Era como si se hallaran en presencia de Dios.
Y ese dios, el Dios, Randall, se agachó y recogió del suelo el hacha que había dejado caer Minos.
«¿Cómo he podido dudar de Ti?», se preguntó Alborada con adoración, aunque sabía que, al igual que el miedo anterior, ese fervor se debía al Habla.
– ¿De verdad creías que podías superar a tu padre, al Primer Nacido? -preguntó Randall-. El mismo que te engendró puede destruirte.
– Me… has… engañado… -articuló Minos a duras penas.
– Eres tú el único que se ha engañado siempre.
Minos alzó la mirada hacia su padre. Las mandíbulas le temblaban y los ojos parecían a punto de saltar de sus órbitas. Randall levantó el hacha sobre la cabeza de su hijo.
– No… tienes… cojones… -jadeó Minos.
«Mátalo -pensó Alborada-. Mátalo o estamos perdidos».
A su alrededor, los demás prisioneros amordazados mantenían los ojos clavados en la silenciosa batalla que se libraba en el rostro de Randall.
El Primer Nacido apretó las manos sobre la empuñadura del hacha. Las fibras de sus antebrazos se marcaron como cables de acero. Por un segundo, Alborada creyó que descargaría por fin el golpe mortal.
Pero Randall exhaló un profundo suspiro y arrojó lejos el hacha.
– No derramaré sangre ni siquiera por ti -dijo. «Esto se acabó», pensó Alborada.
– Ya te he dicho que no tienes cojones -dijo Minos. Randall se inclinó sobre él y le puso las manos sobre ambas sienes.
– Hay otros procedimientos, hijo -dijo Randall.
– Suél… ta… me…
Minos le agarró las muñecas para apartarlo de él. Pero los dedos de Randall se clavaron con más fuerza en su cabeza.
– Dicen que la muerte es el olvido total -dijo Randall-. Si es así, entonces el olvido total también es la muerte.
Por fin, Minos dejó de resistirse y puso los ojos en blanco.
– Voy a robarte todo lo que has sido, hijo mío. Espero que en tu nueva vida seas alguien mejor de lo que fuiste.
Alborada comprendió. Randall le había borrado a él un recuerdo, la memoria de algo malo que ahora sentía como una ausencia.
Ahora, iba a formatear por completo la mente de su hijo.
* * * * *
Cuando Gabriel y sus acompañantes entraron en la mansión, Iris los guió por el laberinto de pasillos hacia el garaje donde se hallaba la cúpula. Por el camino se cruzaron con varias personas que huían enloquecidas, algunas vestidas con ropas normales y otras ataviadas a la moda minoica. Entre ellos venía un tipo rubio que casi arrolló a Gabriel con su corpachón.
– ¡Váyanse de aquí! -gritó en inglés, sin detenerse-. ¡Ahí abajo están todos locos!
Después siguió corriendo y se perdió por un pasillo. Iris se volvió hacia él, levantó la mano y pareció a punto de gritarle algo, pero se arrepintió.
– ¿Quién es? -preguntó Gabriel.
– Es… -Iris vaciló un instante y meneó la cabeza-. No es nadie. Vayamos a buscar la cúpula.
Cuando llegaron al garaje, descubrieron que allí había cinco personas que no habían huido. En el caso de una de ellas, la razón era evidente. Estaba tendido en el suelo y, por su aspecto, no daba la impresión de que fuera a levantarse nunca más.
– Es Sideris, el director de las excavaciones -le informó Iris-. Debe haber sufrido un ataque al corazón.
A cierta distancia del cadáver había un chico moreno de doce o trece años con rasgos amerindios. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en una columna y las rodillas apretadas contra el pecho. Pese a su propio abrazo, temblaba visiblemente.
Al lado del muchacho había alguien a quien Gabriel no habría esperado encontrar.
Alborada. El individuo que le había dejado sin trabajo y se había casado con su ex mujer.
Sin embargo, Gabriel se alegró al verlo allí, donde confluían todos los senderos.
– Marisa estaba muy preocupada por ti -le dijo, estrechándole la mano con fuerza.
Alborada le correspondió el apretón con sinceridad, e incluso le palmeó el hombro. Ni cuando coincidieron en el instituto se habían permitido tales familiaridades.
– Lo sé -respondió Alborada-. Todo ha sido muy complicado. Voy a presentarte a un amigo.
El amigo era un tipo con aspecto de hippy. O de Jesucristo, pensó Gabriel al percatarse de las heridas que tenía en las manos y en los pies. Después vio la puerta con los cuatro clavos ensangrentados y se dio cuenta de que la comparación con Jesucristo era más que acertada.
– Gabriel Espada, éste es Randall.
– También conocido como Atlas, ¿no es así? -preguntó Gabriel.
El aludido enarcó las cejas, sorprendido.
– ¿Cómo sabe quién soy?
Gabriel se giró y señaló a Kiru, que se había mantenido algo apartada del grupo. Al verla, los ojos de Randall se iluminaron en señal de reconocimiento, y avanzó unos pasos hacia ella.
– ¡Kiru! Estás… ¡Sigues viva!
Sí, seguía viva, y Gabriel pensó que no dejaba de ser un gran mérito después de tres mil quinientos años de vagar por el mundo con las neuronas medio abrasadas. Kiru apretó a Frodo contra su pecho y no hizo ademán de acercarse a Atlas, pero tampoco retrocedió.
– Kiru no te recuerda. Kiru no se fía de ti.
Ambas afirmaciones parecían contradictorias, lo que hizo sospechar a Gabriel que la última regresión había despertado en Kiru más memorias de las que ella misma quería reconocer. Algún recuerdo debía tener de Atlas si no confiaba en él.
– Si la señorita Kiru no se fía, tenemos un problema -dijo Valbuena, señalando a la quinta persona que había en el garaje.
Gabriel reconoció a Minos por sus visiones. Pero el gesto de determinación y crueldad del hermano de Sybil había desaparecido. A decir verdad, todo gesto se había borrado de su cara, que parecía una pizarra en blanco. Estaba tendido en el suelo, en posición fetal, chupándose el dedo y meciéndose entre balbuceos ininteligibles.
– ¿A qué se refiere, profesor? -preguntó Gabriel.
– Ahora que Isashara está muerta y, al parecer, Minos se ha convertido en un guiñapo sin cerebro, sólo quedan dos Atlantes. Y los dos deben entrar juntos a la cúpula.
– Kiru no entra con él -se empeñó ella.
Randall miró a Valbuena con gesto escrutador, como si se preguntara quién era aquel intruso que parecía dispuesto a organizarle la vida. Después, se volvió hacia la cúpula.
– Ese no es nuestro único problema. Entiendo que están ustedes informados sobre la situación. Antes de entrar en la cúpula, debemos abrirla. En teoría, sólo podemos hacerlo derramando sangre.
Randall se acercó al domo. Gabriel lo siguió, acompañado por Valbuena. Los filamentos verdes cubrían tan sólo una pequeña parte de su superficie. Por lo que había visto en las vivencias de Kiru, aquella especie de alga tenía que extenderse por toda la cúpula para que ésta se abriera.
– Sin embargo -dijo Randall, hablando casi para sí-, cuando ese hombre ha muerto sin que nadie lo tocara, la cúpula se ha teñido de verde. La clave no es la sangre, es la muerte.
– O la vida -dijo Valbuena.
Randall se volvió hacia él.
– ¿Qué quiere decir?
– Esa cúpula sirve para que los humanos nos comuniquemos con la mente colectiva de la Tierra, ¿cierto?
– Así es.
– La clave para abrirla es la fuerza vital -dijo Valbuena, acercando la mano a la cúpula. Al tocar su superficie, sus dedos parecieron hundirse en ella. Los retiró al momento. Durante un instante los filamentos verdes iluminaron sus yemas, y luego se borraron-. La vida nunca termina en realidad. Sólo pasa por transiciones…
Valbuena se volvió hacia Randall.
– Cuando una vida pasa de un estadio a otro, su energía colapsa como una especie de agujero negro en miniatura. Al hacerlo, provoca un estallido de energía, una onda cuántica que los humanos no pueden percibir. Pero la cúpula sí la percibe, y es esa energía lo que la abre.
– Ya sé que cree usted en la reencarnación, profesor -dijo Gabriel-. Pero si para abrir la cúpula hace falta que varias vidas humanas cambien de estadio, como usted dice… A efectos prácticos equivale a matar. Si las víctimas siguen habitando en una dimensión distinta de la realidad, ésa es otra cuestión.
– Un momento -dijo Randall. Él también tocó la pared de la cúpula un par de segundos y observó cómo los filamentos verdes se extendían por su mano-. Creo que lo que él dice tiene cierto sentido. La cúpula no busca la muerte en sí. No pretende destruir vidas, sino que esas vidas se unan a ella. Lo que quiere es… comunicación.
Se volvió hacia ellos, frotándose las yemas como si quisiera borrar de ellas el color verde.
– ¿Existe alguna forma de comunicación mejor que la fusión total?
– No entiendo -dijo Gabriel.
– Creo que sé cómo abrir la cúpula -respondió Randall. Un segundo después sacudió la cabeza-. El problema es que si lo hago no podré entrar para guiar a Kiru. Además, ella no confía en mí.
«Pero en mí sí», pensó Gabriel.
Sybil le había propuesto penetrar con ella en la cúpula. Al parecer, confiaba en que su don telepático serviría para comunicarse con la Gran Madre.
Y si podía hacerlo con Sybil, ¿por qué no con Kiru? Gabriel miró a Enrique, que contemplaba la cúpula con aire fascinado. Era su amigo quien lo había acusado de caer en el delirio del Emperador de Todas las Cosas. ¿Y si no fuera un delirio?
En la historia del Emperador de Todas las Cosas, el joven humilde, apartado en un rincón del mundo y menospreciado por todos, descubría que tenía un don único, una habilidad que lo capacitaba para enfrentarse a las fuerzas del caos y la oscuridad y salvar el mundo.
Pensó en sí mismo. Gabriel Espada. Distaba mucho de ser joven, pero vivía en un apartamento ruinoso de veinticinco metros cuadrados, abandonado por su mujer y despedido de su trabajo. Un fracaso como escritor y como persona. Definido por mucha gente con una sola palabra:
Fraude.
Y sin embargo poseía un don. Quisiera o no, el destino lo había señalado.
Era el Elegido.
«Vaya bromas gasta el destino», pensó. Pero dijo en voz alta:
– Creo que hay una solución. Randall se volvió hacia él.
– ¿Cuál?
– Cuando toco a Kiru, entro en contacto con su mente. Creo que puedo penetrar con ella a la cúpula y controlarla para evitar que su fusión con la Gran Madre sea total. Es posible que sea capaz de manejarla.
– ¿Es eso cierto? -preguntó Randall, mirando a su alrededor.
– Gabriel dice la verdad -respondió Herman.
– Así es -corroboró Valbuena-. Lo cual solucionaría uno de nuestros problemas. Pero -añadió, clavando los ojos en Atlas- usted tiene que solucionar el otro. La cúpula debe abrirse.
Randall dejó caer los hombros y exhaló un profundo suspiro.
– Lo sé.
* * * * *
Randall se acercó a Joey.
– Joey…
Joey se levantó del suelo. Todavía temblaba. Quizá tenía más miedo ahora, que había pasado lo peor, recordando lo cerca que había estado de morir bajo el hacha de Minos.
– Ven, Joey.
Joey se dejó llevar por un impulso, corrió hacia Randall y se abrazó a él, colgándose de su cuerpo y estrujándolo como si hubiera marcado el gol decisivo del partido.
– ¡Randall!
El Primer Nacido lo apartó un poco para mirarle a la cara y sonrió. Siempre le había fascinado la capacidad de los niños humanos de hacerle sonreír simplemente mostrándole su propia alegría.
Se dio cuenta de que la maldición de su vida era que ninguno de sus hijos lo había mirado nunca como lo estaba mirando Joey.
Así que, por oposición, la bendición de su vida tenía que ser el amor que sentía llegar desde aquel pequeño proyecto de hombre mortal, apenas una ola en el inmenso mar de tiempo que había conocido.
Esta vez fue Randall quien lo abrazó. Y de pronto recordó que había habido cientos, tal vez miles de olas como ésa. Muchos otros Joeys, y Elenas, y Abrahams, y Tarquinios, y Mustafás. Los había olvidado porque los había querido.
Porque ellos le habían querido.
– Randall -repitió Joey, abrazado a aquel cuerpo que irradiaba poder, apretujándolo como si el suelo alrededor de ellos ya no fuera fiable.
Y no lo era.
Hubo un nuevo temblor. Esta vez el suelo pareció moverse en ondas, a los lados y arriba y abajo a la vez. Randall se tambaleó y Joey no tuvo más remedio que soltarlo. Pero cuando se iba a caer, Randall le agarró la mano.
– ¿Ves la cúpula, Joey?
Joey asintió.
– Debemos conseguir que se abra. En realidad, debo hacerlo yo.
– ¿Cómo piensas hacerlo? -dijo Joey. El gesto de Randall no presagiaba nada bueno.
– ¿Tienes ahí tu móvil, Joey?
– Sí. Pero casi no le queda batería.
– No voy a llamar. Sólo quiero saber que lo tienes bien guardado. No vas a querer perderlo.
– Pero, ¿para qué…?
Visto desde fuera, Joey se detuvo como un vídeo en pausa mientras Randall le rodeaba la cabeza con las manos y le ponía los pulgares en las sienes.
Visto desde dentro, Joey se sintió desgajar de su cuerpo. Su mente entera era ahora un terrible dolor, como si le hubieran puesto un casco cuatro tallas menor que su cabeza. Tormentas atronadoras de palabras desconocidas en lenguas no soñadas cruzaron su pensamiento arrastradas por un huracán de fuego. Ura muruna ménin áeide virumque negaléshera urusamsha ulomenen murágkala valíminar…
Y como empezó, terminó. Ahora veía de nuevo a Randall, delante de él. Le estaba hablando en un idioma que Joey entendía desde hacía apenas unos segundos.
– Guarda lo que sabes. Recuerda lo que fui.
Randall soltó la cabeza de Joey. Después se acercó al español alto y delgado de los ojos verdes, Gabriel Espada.
– Suerte dentro de la cúpula -dijo Randall.
Luego se dirigió a la mujer joven que en realidad tenía miles de años.
– Adiós, Kiru. Si alguna vez te viene algún recuerdo y piensas en mí, por favor, no lo hagas con rencor.
Por último se aproximó a Alborada, le dijo algo al oído y le estrechó la mano. Todos estaban expectantes por ver qué hacía Randall, y en el silencio sólo se oían los tronidos cada vez más cercanos de la erupción.
Randall caminó hacia la cúpula. Pero Joey se interpuso en su camino.
– ¿Qué vas a hacer? ¡Me estás asustando!
– Me voy. Y tú te quedas.
– ¡No!
– No me discutas, Joey. Mi vida aquí ha terminado.
– ¡Pero tú decías que la vida es lo más importante, que cada vida es algo único!
– Precisamente por eso debo ofrecerla. La cúpula no acepta ofrendas sin valor.
No había ni rastro del Habla, era la voz del Randall de siempre. Joey sintió un nudo en la garganta al pensar en aquella paradoja. «Siempre» era una palabra que había adquirido un nuevo significado en los últimos días horas. Especialmente, referida a Randall. El Primer Nacido, el Inmortal.
Que ahora se había empeñado en morir.
– ¡Seguro que hay otra forma!
– No, Joey. No la hay. Además, quiero que mi vida en este mundo termine así. Estoy cansado de olvidar. Ya no olvidaré más.
– Pero…
– No te olvidaré a ti.
Joey abrió la boca. Mil palabras se agolpaban en su mente. Pero el corazón se le estaba desgarrando por dentro, y lo único que consiguió emitir fue un gemido casi animal, de cachorro. La cara de Randall se le desdibujó por completo, como si la viera a través de una cascada. Las lágrimas no le dejaban ver, el dolor del pecho no le dejaba respirar.
Randall pareció compadecerse de él. Le puso las manos en los hombros y dijo:
– Te quiero, Joey. Has sido un buen amigo. El mejor amigo de mi vida.
Joey volvió a abrazarse a él, llorando convulsivamente. Todos los conceptos de vida y muerte con los que había jugado en su alma de adolescente no parecían significar nada ante aquel momento de piedra. Randall iba a morir. Para siempre.
– Por favor -reclamó Randall, mirando alrededor.
Herman, el español gordo, se acercó y tiró de Joey. Éste se sintió de repente demasiado débil para mantenerse de pie y se dejó colgar de los brazos de Herman. Los mocos le caían por la cara sucia de ceniza como a un niño pequeño.
Randall los miró a todos y sonrió con una tristeza que al mismo tiempo estaba teñida de esperanza.
– Buena suerte -se despidió de ellos.
* * * * *
Gabriel contuvo el aliento, como todos. Lo que había visto unos minutos antes, cuando Valbuena y Randall tocaron la cúpula, le hacía sospechar lo que iba a ocurrir.
Randall se acercó al cuadrante de la cúpula que, tras la muerte de Sideris, se había teñido de verde. Una vez allí, abrió los brazos, plantó ambas manos en la superficie del artefacto y apoyó la frente.
El zumbido del campo eléctrico que rodeaba a la cúpula se hizo más intenso. Los zarcillos que coloreaban de verde aquel sector se extendieron por toda la pared. Era como contemplar el crecimiento de una hiedra o una enredadera en una película acelerada mil veces.
Lo más extraño era que aquel proceso también estaba afectando a Randall.
Sus manos se habían hundido ligeramente en la superficie de la cúpula, como si ésta fuese de mercurio dorado. Apenas un segundo después, los filamentos verdes empezaron a extenderse por sus dedos, y de ahí pasaron a sus muñecas y antebrazos, y también a su frente, apoyada en la cara exterior del artefacto.
Nadie hablaba. Gabriel se volvió hacia los demás. Todos tenían los ojos clavados en Randall, incluso el muchacho, que se apretaba contra Herman y trataba de contener los sollozos.
Pensó en preguntarle a Randall si sentía algún tipo de cosquilleo, o si aquella especie de metamorfosis era dolorosa. Pero se dijo que cualquier palabra podría perturbar el proceso o alterar la dignidad de aquel rito fantasmal.
Gabriel se había acercado tanto a Randall que, si estiraba los brazos, podría haberlo tocado. Así vio cómo los misteriosos zarcillos se extendían por su rostro y recorrían su larga barba, como finísimos cables de fibra óptica que se entrelazaban con sus pelos.
No, no se entrelazaban con ellos. Los estaban sustituyendo.
Fuese lo que fuese aquel material, orgánico, sintético, mineral o todo a la vez, se estaba apoderando del cuerpo de Randall. Los filamentos no sólo recubrían su piel, sino que se hundían bajo ella.
Quizá Randall no quería moverse, o tal vez no podía. Cuando todo su rostro era ya una máscara de hilos verdes, un débil aliento salió de sus labios. Gabriel se acercó más, con mucho cuidado de no tocarlo para no alterar el proceso ni verse atrapado en él.
– … los niños…
A Gabriel le pareció escuchar que había dicho «salva a los niños», pero de la boca de Randall no brotó ningún sonido más.
Él mismo notaba erizado todo el vello del cuerpo, y un peculiar cosquilleo dentro de la boca, como si estuviera chupando los bornes de una pila de petaca, e incluso le pareció sentir que saltaban chispas entre sus dientes.
Randall ya ni siquiera respiraba. Los filamentos verdes habían llegado a sus hombros, y de ahí se extendieron rápidamente por su cuerpo. La ropa no parecía interesarles: los tejidos se deshacían literalmente ante el avance de aquel extraño ejército invasor y caían convertidos en un polvo finísimo que, incluso antes de llegar al suelo, desaparecía en el aire.
Por fin, todo el cuerpo de Randall quedó envuelto por la delicada filigrana verde que cubría ya la superficie completa de la cúpula. Él mismo se había convertido en un apéndice del domo: en los minúsculos entresijos entre los filamentos, su piel o lo que hubiera sustituido a su piel mostraba el brillo metálico del oro.
Y fue entonces cuando, con el mismo chirrido estridente que había escuchado en las visiones de la Atlántida, la pared del artefacto se abrió.
La cúpula había aceptado a Randall.
Gabriel respiró hondo. Se dio cuenta de que llevaba un rato conteniendo el aliento. Y al volverse hacia sus compañeros, comprobó que no era el único que tenía los ojos llenos de lágrimas.
* * * * *
– No se demore más, señor Espada -dijo Valbuena-. Debe honrar el sacrificio de Atlas.
Los intervalos entre temblor y temblor se hacían más breves, y ni siquiera en ellos el suelo dejaba de vibrar del todo. El olor a azufre y ceniza quemada era cada vez más intenso.
«Estamos demasiado cerca», pensó Gabriel. Por muy bien construido que estuviese el palacio, no aguantaría mucho rato más. Sobre el fragor de la erupción se oían ruidos siniestros que le hacían pensar en un equipo de demolición.
Tenía que entrar a la cúpula ya. Pero antes, había una cuenta que debía saldar. Se acercó a Iris con paso cauteloso.
– Toma. Esto es tuyo -le dijo. Le metió algo en la mano derecha y él mismo le cerró los dedos.
Cuando Iris los abrió, vio que se trataba de un paquetito hecho con billetes de cincuenta.
– Cuatrocientos euros. Son tuyos. -Gabriel la miró a los ojos-. Siento haberte engañado, Iris. Créeme si te digo que me arrepentí al momento.
Ella asintió y se guardó el dinero en el bolsillo trasero del pantalón.
– Y yo siento haberte dicho que eras un fraude. Has demostrado ser muy valiente viniendo hasta aquí.
Ambos se cogieron las manos un segundo. El apretón podría haber acabado en algo más, pero Herman tiró de Gabriel.
– ¡Esto se nos va a caer encima! ¡Rápido!
Prácticamente lo llevó a empujones hasta la cúpula, donde ya le aguardaba Kiru. Ella entró la primera, agachándose, y Gabriel se dispuso a seguirla. En ese momento, Enrique dio una breve carrera y se acercó a él. Tenía las mejillas coloradas.
– No sabemos cómo va a acabar esto, así que…
Vaciló durante unos instantes, y luego acercó el rostro a Gabriel y le besó en la boca. Al hacerlo entreabrió los labios apenas unos milímetros. Dos latidos después se apartó.
– Mucha suerte, Gabriel. Te quiero.
Gabriel le miró desconcertado, pero después sonrió. Sospechaba que Enrique llevaba mucho tiempo deseando hacer eso. Curiosamente, no le había resultado desagradable, sino tierno.
– Gracias -dijo. Y un segundo después, aunque seguramente para él no significaba lo mismo que para Enrique, añadió de corazón-: Yo también te quiero.
Después dirigió una última mirada a Randall. Con las manos y la frente apoyadas en la cúpula, era como si la empujara, o acaso como si sostuviera su peso. Desnudo y fundido en aquel extraño metal orgánico entre verde y dorado, parecía una estatua de bronce unida al artefacto.
Entonces comprendió.
Según el mito, Atlas había sido castigado por sus rivales, los nuevos dioses, a cargar para siempre con la cúpula de bronce del firmamento.
Aquel mito debía haberlo propagado el propio Randall no como una interpretación del pasado, sino como una premonición del futuro. Ahora Atlas se había fundido con la cúpula de oricalco de la Atlántida, tal vez por toda la eternidad.
Gabriel respiró hondo. Era el momento de entrar.
Capítulo 74
Cúpula / manto / núcleo .
El interior de la cúpula era lo bastante espacioso para que Gabriel pudiera estar de pie sin agachar la cabeza. Por dentro, la superficie metálica también brillaba, pero con una luz más cálida, pues allí el dorado se mezclaba con líneas rojas que se desplazaban y ondulaban como una taracea cambiante.
Gabriel miró hacia la puerta. Seguía abierta, pero una cortina luminosa, como una especie de campo de fuerza, impedía ver qué había al otro lado.
Estaban solos dentro de la cúpula.
Kiru le tendió una mano. Las luces juguetearon en su dorso como reflejos de agua en el techo de una cueva.
Antes de decidirse a tocarla, Gabriel recordó cómo habían actuado Kiru y Minos dentro de la cúpula. No sabía si era imprescindible imitarlos en todo, pero seguramente tampoco perjudicaría a su misión.
– Sentémonos.
Una vez acomodados en la posición del loto, tan cerca que sus rodillas casi se rozaban, Gabriel extendió ambas manos y tomó en ellas las de Kiru. Al tocar su piel, sintió un estallido de dolor en la cabeza…
* * * * *
… que se convirtió en calor, un calor reconfortante que se extendió por sus miembros y los disolvió, hasta que de pronto no tuvo cuerpo.
Pero ahora no se hallaba dentro de Kiru, sino entrelazado con ella, en algún lugar que no era lugar. Estaba agazapado en una especie de bolsillo dimensional, un escondrijo seguro desde el que podía extender zarcillos inmateriales terminados en garfios de energía con los que podía engancharse a la red de la mente de Kiru.
Y gracias a ella podía asomarse y contemplar otra red increíblemente mayor.
La mente de la Gran Madre era una vastísima malla, de trillones o cuatrillones de puntos físicos. En su origen debía ser tridimensional, pero, al menos tal como la percibía Gabriel desde la cúpula, se extendía por muchas más dimensiones del espacio y del tiempo. Era una inmensa nebulosa de puntos luminosos, gemas talladas en verde, azul, carmesí, blanco, púrpura, y entrelazadas entre sí por senderos que se retorcían sobre sí mismos, como un cúmulo estelar en que cada estrella estuviese unida a las demás por túneles de plasma.
Algunos de esos túneles se internaban en universos paralelos, geometrías extrañas que en cierto modo eran pequeñas versiones de aquella mente colosal.
Kiru extendió sus propios zarcillos por la entrada de esos túneles. Gabriel la siguió y tiró de ella para que no se perdiera en aquellos desvíos. Pero él mismo se quedó maravillado durante un instante.
Pues cada uno de esos pequeños universos conectados a la Gran Madre era una vida. Una vida humana.
Allí estaban los recuerdos, la información vital de cada una de las personas que habían sido sacrificadas ante la cúpula de oricalco.
Tal como había sugerido Valbuena, la cúpula no exigía sangre ni reclamaba muertes. Era la vida en sí lo que abría el canal de comunicación. La cúpula quería vidas, más no para destruirlas, sino para conservarlas.
Pues todos aquellos hombres y mujeres seguían vivos allí, unidos a la Gran Madre y a la vez separados de ella.
Era una forma de eternidad.
Una de las vidas almacenadas conocía a Gabriel. Aquella conciencia le habló de la naturaleza de la mente colectiva, y le explicó que los nudos de la vastísima red mental eran nanobios, diminutas formas de vida primordial.
También le entregó un mensaje personal para un amigo, un recado que Gabriel no entendió. Por último, le recordó algo:
«No hay tiempo que perder. Debes cumplir tu misión para que lo que he hecho sirva de algo».
Gabriel regresó a la malla central, el núcleo de la mente de la Gran Madre.
En realidad, aquella mente no estaba en ningún sitio. Era lo que los expertos definían como una cualidad emergente: aunque se sumaran las características de sus componentes, los nanobios, no surgiría nada ni remotamente parecido. La mente colectiva no residía en los puntos materiales que eran los propios nanobios, sino en la nube difusa e inmensa formada por sus intercambios de material genético y sus reacciones químicas y eléctricas.
La conciencia de la Tierra era, pues, una propiedad casi abstracta, algo que flotaba y se movía entre las conexiones, y como éstas no dejaban de cambiar, la conciencia de la Gran Madre también se transformaba continuamente.
No era materia. Era pura estructura.
Gabriel también captó el gran riesgo que suponía entrar en la cúpula para la médium femenina. Esa mente era tan inmensamente superior a la humana que, si Kiru intentaba fundirse por completo con ella, corría el peligro de esparcirse, de abrir demasiado la malla de su propia red para abarcarla entera. Si lo hacía, sus propias conexiones neurales se harían tan tenues que acabarían rompiéndose, y ella se perdería como el caudal de un río en el océano.
Pero también entendía que Kiru se dejase llevar. La mente de la Gran Madre creaba belleza en forma de matemáticas que describían mundos inexistentes, de metáforas que Gabriel no comprendía pero que hacían tañer cuerdas de su espíritu como si fuera un arpa, de músicas y armonías sinestésicas que dibujaban fractales de luz en la nada.
Y, sobre todo, la estructura de esa mente era tan increíblemente compleja que en sí misma era pura belleza.
Por eso Gabriel tenía que sujetar las riendas de Kiru, mantenerse algo apartado, utilizarla como una especie de telescopio para enfocar diversos puntos de la mente colectiva, pero reteniendo siempre el control.
Más no era momento de disfrutar de los incontables deleites estéticos y abstractos que ofrecía aquel vasto cerebro. Como le había recordado aquella voz, Gabriel tenía una misión que cumplir.
Gracias a la visión que le ofrecía la cúpula, Gabriel observó cómo el inmenso holograma de la mente colmena se superponía sobre la capa exterior del manto terrestre y extendía sus redes más abajo, hasta el manto interno e incluso la capa exterior del núcleo metálico.
Gabriel captó la estructura del planeta como un todo, y percibió los flujos que se estaban produciendo en su interior.
En el núcleo externo, las corrientes de metal líquido habían modificado sus movimientos, alterando de paso el campo magnético. Pero las anomalías magnéticas no eran algo buscado por la Gran Madre, sino una consecuencia. La clave estaba en los flujos de metal líquido del núcleo, que suministraban energía a todo el sistema. La Tierra estaba gastando parte de su capital, que no era otro que el calor que conservaba en su centro como residuo de los colosales choques entre los planetesimales que la habían formado.
En lugar de disipar esa energía con tanta parsimonia como lo había hecho durante miles de millones de años, la Gran Madre había «decidido» emplear parte de ese calor para fundir enormes bolsas de roca en el manto y crear una reacción en cadena.
Todo ello estaba provocando un incalculable aumento de presión que sólo tenía una salida natural: la superficie terrestre.
Donde, para su desgracia, habitaban los humanos.
Algunas de esas bolsas de roca fundida ya habían surgido a la superficie, cerca de las franjas donde unas placas tectónicas se hundían bajo otras. Así había ocurrido en Long Valley, en los Campi Flegri y en el Krakatoa, y así estaba a punto de ocurrir en Santorini.
Otras subían aprovechando los puntos calientes de los que le había hablado Iris. Gabriel los vio, literalmente. Se trataba de lugares situados en el interior de las placas, lejos de las zonas de subducción, donde unas colosales burbujas de magma conocidas como «plumas» ascendían desde el manto y se abrían paso hasta la superficie creando volcanes en el proceso.
Gracias a la visión que le ofrecía la cúpula, Gabriel comprendió que muchas de esas plumas eran en realidad cicatrices que aún supuraban, residuos de impactos de asteroides y cometas que habían abierto grandes heridas en el planeta. Por esas cicatrices, aprovechando senderos ya establecidos, subían ahora nuevas inyecciones masivas de roca fundida.
Gabriel vio que Yellowstone estaba a punto de reventar: sólo era cuestión de horas. Pero también se estaba acumulando presión bajo otros puntos calientes. Islandia, la patria de Iris, corría peligro de sufrir una erupción que superaría en varios órdenes de magnitud cualquier otra que hubiera conocido.
Se dio cuenta de que estaba intentando abarcar demasiado. Empezaba a perder a Kiru. Tiró de ella para acercarla, y le recordó:
«Eres Kiru. Te llamas Kiru. Te conozco como Kiru. Soy Gabriel. Me llamo Gabriel. Me conoces como Gabriel».
«Eres Gabriel. Amigo de Kiru», respondió débilmente ella, una nube rojiza y desvaída que intentaba reconstruirse.
Mientras daba tiempo a Kiru a recuperarse, Gabriel se concentró en lo que tenía cerca. Bajo la bahía de Santorini, la cámara de magma se estaba llenando a gran velocidad. El volumen de roca fundida era ya la mitad del que había visto con sus propios ojos antes del hundimiento de la Atlántida. Aunque la erupción que acababa de empezar no fuera tan violenta como la de la Edad de Bronce, bastaría para mandarlos a todos ellos por los aires.
¿Por qué estaba ocurriendo todo eso? ¿Por qué la Tierra había aumentado su flujo energético y por qué en cierto modo malgastaba sus ahorros?
¿Porque tenía calor? Eso era absurdo.
«Eres Gabriel. Amigo de Kiru».
Volvió a sentir junto a sí la presencia de Kiru, cálida y flexible, ingenua y sabia a su manera. Y con ella volvió a sumergirse en las profundidades del planeta, buscando el motivo que había desencadenado aquella inconcebible fuerza de destrucción.
Porque si quería negociar con la Gran Madre, necesitaba saber qué deseaba ella.
Pero por más que se sumergía en las profundidades, por más que exploraba arcos de subducción y plumas del manto, no lograba descubrir qué sentido tenía aquello.
Capítulo 75
Fuera de la cúpula.
El trepidar era constante, y también se oían los contundentes impactos de las rocas que se estrellaban contra las paredes de Nea Thera. Iris se preguntó si podrían salir de allí, o si las puertas ya estarían bloqueadas por ceniza y piedra pómez.
Cada uno de los presentes intentaba sobrellevar los nervios como podía. No era tarea fácil. Estaban encerrados en un garaje donde cada vez hacía menos calor y se respiraba peor.
La cúpula seguía abierta, pero una especie de cortina de luz, como una aurora boreal a pequeña escala, cubría la puerta e impedía ver lo que ocurría en su interior. Iris se dio cuenta de que sentía un extraño resquemor al pensar en Gabriel en el interior de la cúpula con esa chica de mirada tan extraña. ¿Podían ser celos?
«Me temo que sí», se respondió.
«Centrémonos en la cúpula, Iris».
Por lo que había aprendido recientemente, la cúpula no sólo servía para explorar las entrañas de la Tierra, tal como creía Finnur. Hacía algo más: comunicarse con la mente de la Tierra, una mente colectiva. Esa Gaia en la que Iris siempre había creído.
¿De qué podía estar compuesta dicha mente? Necesitaban aprender algo sobre su naturaleza para negociar con ella. En los relatos de ciencia ficción, uno de los problemas básicos en el contacto entre humanos y alienígenas era la comunicación.
Pura etimología: si dos inteligencias no tienen nada en común, es imposible que encuentren elementos compartidos de referencia para hablar, para comunicarse.
Y sin comunicación, no hay negociación posible. La única alternativa para conseguir lo que se quiere es el uso de la fuerza. Pero la fuerza quedaba descartada con la Gran Madre. ¿Cómo utilizarla contra una criatura que podía presumir de seis mil trillones de toneladas de músculo?
– ¿Te has fijado en este diseño, Iris? -preguntó Enrique, uno de los amigos de Gabriel. Parecía un hombre muy agradable, y aunque no tenía modales afeminados Iris estaba casi segura de que era gay.
Iris se acercó a él. Los dedos de Enrique casi rozaban la superficie de la cúpula, pero después de lo que le había ocurrido a Randall ya nadie se atrevía a tocarla.
Las líneas verdes que cubrían el artefacto con una finísima malla y que también se habían apoderado de Randall no dejaban de moverse en tornadizos diseños.
– Esto parece un fractal -dijo Enrique, acercando el móvil a la cúpula. Cuando hizo zoom, Iris comprobó que el diseño ampliado diez veces era casi igual que el que veían a simple vista. Al subir a cincuenta aumentos ocurrió lo mismo.
Aquella filigrana parecía repetirse dentro de sí misma en toda su complejidad, pero cada vez a una escala más diminuta.
Un auténtico fractal.
– Y el campo eléctrico a su alrededor también varía -añadió Enrique, acercando los dedos a la figura metálica que había sido Randall. Los pelos del dorso de su mano subieron y bajaron a compás, como bailarinas sincronizadas-. ¿Cómo funcionará este artefacto?
– ¡Nanobios!
Iris y Enrique se dieron la vuelta. Quien había hablado era Alborada. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en una columna, y tenía abrazado al muchacho, que a su vez apretaba contra su pecho al perrito.
– Si ese aparato sirve para ponerse en contacto con esa mente colectiva, debe tener algo que ver con los nanobios -dijo Alborada.
– ¿Nanobios? -preguntó Iris, acercándose a él-. ¿Ha dicho usted nanobios?
– Así los llamó él. Yo no había oído hablar de ellos en mi vida.
– ¡Nanobios! -exclamó Enrique, y volvió a examinar la superficie de la cúpula con la lente del móvil-. Qué curioso. Estaba pensando en una nanoestructura.
– Hoy día todo es nano -gruñó Herman, el corpulento amigo de Gabriel.
– Sospecho que esto puede ser una especie de malla molecular -prosiguió Enrique-. Una red metálica de poros diminutos que sirve de alojamiento a una colonia de nanobios. Esos nanobios harían de médium entre las personas que utilizan la cúpula y la mente colectiva.
– ¿Y quién construyó algo así? -preguntó Iris, acercándose de nuevo a la cúpula.
«A lo mejor tú podrías respondernos», se dijo, mirando a Randall, congelado en su gesto, con la frente apoyada en la cúpula como si compartiera para siempre sus pensamientos.
– Ni idea -respondió Enrique-. Pero es evidente que su función es comunicar a sus usuarios con la mente de la Tierra. Sospecho que tiene un diseño, una especie de hardware basado en el razonamiento humano, de tal modo que un hombre o una mujer puedan utilizarlo. Lo que sirve como puente para traducir nuestros pensamientos a los de esa mente colectiva y viceversa es la colonia de nanobios atrapada en esa malla molecular.
– Una teoría muy atractiva, señor Hisado -dijo Valbuena-, aunque podría tratarse de cualquier otra cosa ni remotamente parecida. Pero el problema que planteó el señor Espada antes de entrar en la cúpula sigue irresoluto. ¿Qué desea la Gran Madre? ¿Qué podemos ofrecerle los humanos antes de que nos envíe a todos volando a la Luna?
Los pensamientos de Iris formaron un remolino. Nanobios. La clave estaba en los nanobios, según Eyvindur. Pero también en la velocidad de escape. ¿Volar a la Luna, había dicho Valbuena? Para eso había que alcanzar la velocidad de escape, 11,2 kilómetros por segundo.
¿Para qué querría la Tierra proyectar fragmentos de sus propias entrañas a velocidad de escape?
Panspermia.
Según Eyvindur, la vida no era un fenómeno exclusivo de nuestro planeta, sino que se hallaba extendida por todo el Universo. Había llegado a la Tierra a bordo de fragmentos de cometas y asteroides, como si los nanobios fueran astronautas en improvisadas naves espaciales.
Así pues, la Tierra había sido fertilizada desde el espacio. Y ahora quería esparcir su propia semilla.
– ¡Eso es! ¡Fertilización cósmica! -exclamó, dando un saltito y aplaudiendo.
– ¿Puede explicarnos la razón de su entusiasmo, señorita? -preguntó Valbuena.
Iris se explicó atropelladamente. Alborada y Herman pusieron gesto escéptico, pero Enrique y Valbuena captaron la idea a la primera y la aceptaron.
– Enhorabuena, señorita Iris -dijo Valbuena, con una leve reverencia-. Su teoría se me antoja plausible en sentido literal, y además verosímil.
Pese al elogio, Iris se desanimó de repente y dejó caer los hombros.
– Ya es demasiado tarde. Ahora Gabriel está solo en la cúpula, y no creo que lo adivine. Me temo que él no sabía nada de la velocidad de escape.
– Usted ya ha hecho su parte, señorita Iris -dijo Valbuena-. Deje que ahora me encargue yo.
Capítulo 76
Cúpula / manto / núcleo .
El tiempo corría. La voz de Kiru era ya como un débil soplo de viento entre los sauces, e incluso ese viento se estaba agotando. Gabriel trató de retenerla junto a sí y se retiró a su refugio extradimensional a pensar. Pero por más que se esforzaba no comprendía nada. Los flujos de la Tierra continuaban y la cámara de magma se hinchaba bajo sus pies físicos. Y, mientras, la gran mente interpretaba para sí misma una vasta sinfonía que se dividía en miles de regiones musicales.
Gabriel podría haber disfrutado de aquella armonía el resto de su vida si el tiempo no apremiara tanto.
¿Qué estaba sucediendo?
¿Qué demonios quería la Tierra?
Fertilización cósmica.
Las palabras habían resonado en el interior de la cúpula, o dentro de su cabeza, o tal vez habían hecho vibrar las líneas inmateriales que unían a Gabriel con Kiru y, a través de ella, con la Gran Madre.
Lo que tenía claro era a quién pertenecía aquella voz.
A Valbuena.
No intente comunicarse. Este canal es unidireccional. Usted es receptor y yo emisor.
«Pues claro», pensó Gabriel, recordando la conversación sobre la telepatía que habían mantenido en casa de Valbuena.
¿Cree que adivinó aquella pregunta porque se me escapó un pensamiento sin querer? No ha nacido el alumno que copie conmigo si yo no quiero, señor Espada.
¿Por qué en vez de vanagloriarse no le explicaba qué quería decir con lo de «fertilización cósmica»? ¿O es que pensaba dejarle así, sin explicar más?
«Un momento», se dijo. La clave debía estar en los nanobios…
Teoría de la panspermia. La vida proviene del espacio y llega a la Tierra en los poros de meteoritos y fragmentos de cometas. Ahora la Tierra quiere poner su…
Gabriel dejó de oír en su mente la voz de Valbuena. Las últimas frases apenas las había percibido como un eco de su propio pensamiento. La transmisión telepática, al parecer, también empleaba recursos, y Valbuena los había consumido tontamente.
Pero había bastado para que Gabriel comprendiera el origen de aquellas catastróficas anomalías.
Todo el subsuelo de la Tierra estaba sembrado del contenido genético de la Gran Madre, de las semillas de la vida en forma de nanobios.
Ahora la Gran Madre estaba utilizando sus incalculables energías para lanzar al espacio fragmentos de roca poblados de nanobios y asegurarse de que su semilla se esparcía por el Universo. Gabriel recordó el programa especial de la NNC.
«Por la distancia que han alcanzado estos fragmentos volcánicos, la presión en el interior de la cámara de magma debe ser increíblemente alta. Quizá algunos proyectiles han superado los 11,2 kilómetros por segundo».
«¿Por qué esa velocidad en concreto?», había preguntado la periodista.
«Es la velocidad de escape de la gravedad terrestre. Esos fragmentos se han convertido en pequeños cohetes espaciales que han abandonado nuestro campo gravitatorio, y que podrían acabar en la Luna o Dios sabe dónde».
«Dios sabe dónde», se repitió Gabriel.
Dios sabe dónde.
¡Ésa podía ser la clave!
¿Qué porcentaje del material expulsado por la Tierra alcanzaría la velocidad necesaria para saltar al espacio? Considerando que las chimeneas volcánicas eran unos cañones de lanzamiento bastante toscos y que la presión de la columna eruptiva se dispersaba en todas direcciones, ese porcentaje debía ser minúsculo. ¿Un kilo de rocas por cada millón de toneladas? Tal vez era, incluso, un cálculo optimista.
Los disparos de la Gran Madre, puesto que no iban apuntados a un lugar en concreto, podían no alcanzar ningún objetivo. De ese modo, las semillas de la vida flotarían en la nada hasta el fin de los tiempos.
Sin duda, era un procedimiento ineficaz.
Pero la humanidad tenía algo que ofrecerle a la Gran Madre.
Alcance.
Precisión.
Y ahora Gabriel era su intermediario.
Capítulo 77
Sueños de la Tierra.
La noche del 7 de mayo de 20** -una fecha que en realidad no tenía significado alguno para ella- la poderosa mente colectiva que los iniciados conocían como Gran Madre y que a sí misma se llamaba simplemente NOS, o un concepto equivalente, sufrió un sueño extraño y desconcertante.
Un sueño que provenía del exterior de la Gran Madre. Un sueño que hablaba de un exterior infinitamente lejano.
En la visión, la Gran Madre se vio a sí misma desde fuera, una esfera azul y blanca que flotaba en una oscuridad aún más vasta que ella misma.
Una negrura de la que guardaba vagos recuerdos, almacenados en la memoria genética de los microorganismos de los que procedía. Un vacío insondable ante el que la Gran Madre era tan pequeña como los nanobios que la componían en comparación con ella.
Una cosa era la memoria genética, confusa y borrosa, y otra contemplar imágenes tan nítidas de aquel espacio que la rodeaba.
Aquello despertó su curiosidad.
Pues la curiosidad es el primer atributo de la inteligencia.
La mente de la Gran Madre se dividió en regiones de pensamiento que debatieron entre sí el significado de aquel sueño y si afectaba en algo a su impulso instintivo de reproducción.
Pues una de las cosas que sabía la Gran Madre -y sabía muchas, aunque la mayoría de ellas parecerían a los humanos abstractas o de poca utilidad- era que la vida busca multiplicarse por su propia naturaleza.
De hecho, la multiplicación es la naturaleza de la vida.
Pero, mientras esas submentes regionales se enlazaban entre sí para debatir con complejas redes de armonías, el sueño prosiguió.
La Gran Madre volvió a contemplarse desde fuera. Pero ahora esa imagen creció y creció, hasta centrarse en una zona de su hemisferio norte, muy cerca de los trópicos. Pues, por supuesto, la Gran Madre era bien consciente de dónde se hallaban todas sus partes, aunque no utilizara términos humanos como «trópicos» o «hemisferios».
Y la imagen siguió aumentando, cada vez más cerca de su piel. La Gran Madre soñó con una montaña de metal blanca, afilada como una estalactita, que se alzaba hacia el cielo en una extraña erupción. El fuego no provenía de la Tierra, sino que brotaba de la montaña y empuñaba a la montaña hacia el cielo…
Capítulo 78
Cúpula I Galaxia / Universo .
Ahora, en el interior de la cúpula, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, Gabriel comprendió que su vida formaba un círculo y que incluso sus mayores fracasos cobraban sentido.
Pues los universos que había concebido al crear aquellas dos novelas de ciencia ficción se convertían ahora en los futuros posibles que le proponía a la Gran Madre.
El cohete blanco que estaba imaginando partió hacia la Luna, y para ilustrar mejor el viaje Gabriel visualizó una panorámica que mostraba la Tierra y la Luna y la trayectoria entre ambas. Luego imaginó un módulo posándose en la superficie lunar, y un astronauta que salía al exterior y que no era otro que él mismo.
Pero en vez de clavar la bandera de su país, Gabriel excavaba en el suelo e introducía en él una roca que había traído de la Tierra. La visualizó por dentro, ampliada hasta niveles microscópicos, para que la Gran Madre comprobara que estaba plagada de nanobios que pululaban por todos sus poros.
Escucha, Gran Madre. Mira adonde podemos llevar tu semilla.
Después imaginó viajes cada vez más fabulosos.
Cohetes de formas audaces que sólo existían en la mente de los ingenieros volaron a Marte. Los nanobios colonizaron el planeta rojo y crearon otra Gran Madre, y después se extendieron por la superficie y evolucionaron hasta convertirse en una nueva biosfera, y la Tierra pudo ver a un gemelo azul que la contemplaba desde la cuarta órbita a partir del sol.
Después, las naves viajaron al cinturón de asteroides y a las lunas de Júpiter, y los fecundaron con la semilla de la Gran Madre, y una mente colectiva nació a la vida en el vasto océano bajo los hielos de Europa.
Escucha, Gran Madre. Mira cuántos mundos puedes fertilizar si nos salvas.
Aún viajó más lejos, en sondas no tripuladas que abandonaban la órbita dé Plutón, dejaban atrás la nube cometaria de Oort y se dirigían a otros sistemas estelares.
Como el tiempo de la Gran Madre era casi infinito comparado con el de los humanos, Gabriel incluso imaginó naves que se internaban en el abismal espacio que separaba las galaxias, siempre llevando con ellas fragmentos de la Tierra.
Escucha, Gran Madre. Salva a tus hijos y utiliza su saber. Podemos perpetuarte en lugares que nunca has soñado.
Gabriel fue más allá y concibió mentes mucho más vastas que la propia Gran Madre. Conciencias que se extendían por galaxias enteras y se comunicaban entre sí mediante agujeros de gusano que atravesaban el noespacio entre las dimensiones.
Un Universo vivo, consciente, unido.
Un Universo hijo de la Gran Madre.
Pero para eso los humanos tenemos que sobrevivir…
El tiempo de Kiru se agotaba. Gabriel imaginó una superficie terrestre plagada de volcanes. Multitudes de Gabrieles Espada se abrasaban y asfixiaban, o perecían aplastados por las rocas o devorados por grandes grietas. Y entre ellos había algunos que cargaban rocas fertilizadas con las semillas de la Gran Madre, pero antes de que pudieran entrar con ellas en sus cohetes el fuego de la Tierra los aniquilaba.
Y la semilla no llegaba a su destino.
¿Comprendería el mensaje la Gran Madre? ¿Poseía alguna lógica para ella? ¿Y si su concepto de causas y efectos no tenía nada que ver con el de los humanos?
Escucha, Gran Madre. Escucha a tu hijo. Escucha, Gran Madre…
No podía seguir. Kiru era apenas un hilo, estirado hasta rodear el ecuador de la Tierra, a punto de partirse. Si seguía un instante más, la perdería, y jamás podría ponerse en contacto de nuevo con la Gran Madre.
Era el momento de retirarse. Él había hecho todo lo que podía.
Capítulo 79
Sueños de la Tierra.
La Gran Madre pensó que aquél era un sueño que merecía la pena soñar.
Capítulo 80
Exterior de la cúpula .
Gabriel salió de la cúpula tambaleándose. Las luces del techo del garaje eran soles en miniatura que taladraban sus ojos. El suelo seguía balanceándose de un lado a otro como la cubierta de un barco.
«No he conseguido detener la erupción», pensó, y las escasas fuerzas que le quedaban lo abandonaron.
– ¡Ayuda! Sacad a Kiru… mejor… yo no la toque.
«Si no quiero que me estalle la cabeza», añadió para sí.
Herman se apresuró a entrar en la cúpula. Unos segundos después salió agachándose y con Kiru en brazos. La Primera Nacida abrió los ojos, le miró a la cara y le acarició la mejilla.
– Herman. Amigo de Kiru -susurró. Después volvió a cerrar los ojos y apoyó la cabeza en el pecho de Herman, con tanta confianza como un bebé en brazos do su madre
Gabriel trató de enfocar la visión. Enrique y Valbuena lo estaban mirando con gesto entre preocupado e interrogante. Incluso Alborada y el muchacho mexicano, del que no se separaba un instante, se acercaron.
Joey llevaba a Frodo tumbado sobre el antebrazo y recostado contra su cuerpo. Por alguna razón, el hecho de que el cachorro pudiera morir le pareció a Gabriel una tragedia mayor que la destrucción de Nápoles y las Vegas, y los ojos se le llenaron de lágrimas.
«No lo he conseguido», quiso decir. Pero las palabras no brotaban de su boca.
Ni él mismo se había dado cuenta de lo débil que se encontraba. Cuando dio el tercer paso, su pie izquierdo tropezó con el derecho. Se tambaleó y braceó en el aire para no caerse.
Enrique hizo amago de ayudarlo, pero Iris, que estaba más cerca, corrió hacia él, lo agarró por debajo de la axila y lo enderezó. Gabriel se apoyó en ella y consiguió mantener el equilibrio. «Qué fuerza tiene», pensó.
Iris le miró a la cara. De cerca, sus ojos eran como el agua del mar en un atolón de coral. «Qué cursi me he vuelto», pensó Gabriel.
La joven sacó un pañuelo de papel del bolsillo y le secó por debajo de la nariz.
– Tienes una hemorragia -le dijo.
Lo extraño era que no le brotara sangre por las orejas e incluso por los ojos. Gabriel tenía la sensación de que su cerebro había aumentado de volumen y presionaba contra su cráneo, y esa sensación se extendía por todo su cuerpo. Notaba los dedos de las manos y los pies tan hinchados como si midieran tres o cuatro veces más. Y a sus pensamientos les pasaba igual. Se habían convertido en gruesas trenzas que se enlazaban entre sí, y cuando quería concentrarse en una idea, ésta se anudaba con otra y se confundía en una masa indistinguible.
Apenas era capaz de oírse a sí mismo. Salvo cuatro palabras.
«No lo he conseguido».
– El suelo… no deja… moverse… -balbuceó.
– El suelo está quieto -le dijo Iris-. Es tu cabeza la que da vueltas. Estás mareado. Deja que te ayude a sentarte.
– Cómo… el suelo… quieto… -trató de preguntar Gabriel.
La boca de Iris se acercó a su oreja. Cuando le susurró, los labios de la joven le rozaron la piel. Pese al embotamiento, Gabriel notó un delicioso escalofrío.
– Ya no hay temblores ni explosiones, Gabriel. La erupción se ha detenido.
DÉCIMA PARTE
SÁBADO
Capítulo 81
Santorini .
El mundo que conocían había terminado.
Pero, fuera mejor o peor, al menos Joey vería el nuevo mundo. No estaba muerto.
A su lado, Iris se sacudía el pelo polvoriento. De pronto, Joey se dio cuenta de que era morena, como él. Una islandesa con el pelo negro. «Qué curioso», pensó.
Iris le sonrió y le sacudió el flequillo también a él. Joey soltó un estornudo, y después respiró mejor. Se había acostumbrado al olor a quemado y a azufre, y a que cada inhalación irritara la nariz y la garganta. Pero ahora el aire estaba limpio.
– Si tengo la cara la mitad de sucia que tú, debo parecer una mendiga -dijo Iris-. ¿Estás bien?
– Estoy vivo -respondió él.
Ambos habían salido los primeros al terrado del ala oeste de Nea Thera. Al caminar por él tenían que sortear rocas volcánicas, con cuidado de no torcerse el tobillo con los fragmentos de piedra pómez y de pisar con suavidad la ceniza para no levantar nubes de polvo.
La mujer que los había traído en coche desde el aeropuerto les había dicho que el cielo del Egeo era el más azul del mundo. Ahora Joey pudo comprobar que no mentía. El viento soplaba con fuerza y levantaba crestas de espuma en las oscuras aguas del mar, y la luz del sol arrancaba mil matices rojos, ocres y amarillos a los acantilados que se alzaban al otro lado de la bahía.
La erupción de Kameni se había detenido. Tampoco se divisaba ya la columna de gas y ceniza del volcán submarino de Kolumbo.
¿Qué estaría ocurriendo en el resto del mundo?
A Joey le quedaban sólo unos minutos de batería, pero necesitaba saber. Dejó en el suelo al cachorro, del que apenas se había separado desde que Kiru entró en la cúpula, y le dijo:
– Quieto ahí, Frodo. Enseguida te cojo.
El cachorrillo movió el rabo un par de veces, soltó un gañido a medias entre un lloriqueo y un ladrido y se sentó. Era difícil que escapara de allí, pues estaba rodeado de pedruscos más grandes que él.
Joey encendió el móvil y esperó un rato.
Nada.
Un momento…
– ¡Sí! -exclamó, y le enseñó el móvil a Iris-. ¡Mira, ha vuelto la cobertura!
– Déjame un segundo -dijo ella, y se apresuró a escribir algo en la pantalla.
* * * * *
Iris leyó los titulares de la NNC a toda velocidad.
– Aquí dice… ¡Sí! La erupción de Long Valley está remitiendo. Se cree que en unas horas se detendrá por completo. Lo mismo pasa con los Campi Flegri y con el Krakatoa. El nivel del terreno vuelve a bajar en Yellowstone. ¡Síii!
Iris y Joey se abrazaron, y al hacerlo levantaron entre ambos una nube de polvo.
– ¿Qué más pone? ¿Dice que hemos sido nosotros?
Iris se rió.
– Me temo que no. Veamos… «Según muchos expertos, la actividad volcánica puede haber disminuido por su misma intensidad».
– ¿Qué quiere decir eso?
– Algo así como que el combustible de la Tierra se ha agotado porque lo ha gastado demasiado deprisa. Ya no hay suficiente presión interna en las cámaras de magma para mantener todos esos volcanes activos.
Iris miró a su alrededor, sonriendo. Después, la sonrisa se le congeló por dentro, aunque la mantuvo al darse cuenta de que Joey seguía observándola.
Tal vez habían salvado a la especie humana de su extinción. Pero no de gravísimas dificultades en un futuro muy próximo.
Iris sospechaba que ese año no iban a tener verano. Era muy difícil, o casi imposible, calcular el volumen de cenizas y aerosoles que ahora mismo flotaban en las capas altas de la atmósfera en su viaje alrededor del mundo y que bloqueaban un gran porcentaje de los rayos del Sol.
Esos desechos volcánicos seguirían suspendidos en la atmósfera durante años. Los suficientes, sospechaba Iris, para provocar una nueva glaciación.
Mucho se temía que Islandia, su país, iba a volverse inhabitable excepto en las zonas donde, paradójicamente, los volcanes abrieran pequeños oasis en la capa de hielo.
Probablemente, todo el hemisferio norte más allá del paralelo 50 se convertiría en una región inhóspita por culpa del hielo. La mitad de los Estados Unidos ya lo eran debido a la gruesa capa de ceniza que cubría el suelo. Se avecinaban tiempos difíciles.
Pero ahora que se encontraba en el Egeo y el sol empezaba a calentar en el cielo, Iris decidió no pensar en fríos glaciales, y miró en derredor.
Milagrosamente, la azotea donde se encontraban, la misma donde había visto al señor Kosmos maquillado de anciano y sentado en su silla de ruedas, había aguantado sin derrumbarse. Si volvía la mirada a la izquierda, podía ver cómo varias alas de la mansión se habían desplomado, ya que los terrados no habían soportado el peso de las rocas y las cenizas.
En el fondo, pensó, a Nea Thera no le sentaba tan mal el cambio. Ahora parecía realmente un palacio minoico.
De hecho, quizá a nadie le sentara mal el cambio. Tal vez el mundo entero lo necesitaba. Quizá así la humanidad que había despreciado toda vida que no fuera la suya propia podría por fin conectarse con la verdadera esencia común de todas las cosas.
Fuese lo que fuese esa esencia. La Gran Madre o una nueva mente colectiva que surgiría del intercambio entre el Homo sapiens y Gaia.
Quizá también, con el tiempo, los humanos llegarían a conectar con los misteriosos diseñadores que habían creado la cúpula para comunicar entre sí dos formas de vida tan distintas como un planeta entero y unos simios bípedos y parlanchines.
Los mismos diseñadores, sospechaba Iris, que habían creado también a Kiru y a Randall.
Randall. Atlas. Pensar que había conocido a uno de los antiguos dioses. Ahora aquel Homo immortalis había trascendido a otra forma de inmortalidad, fundido con la cúpula como una escultura de bronce. ¿Seguiría manteniendo su conciencia en algún rincón de la mente colectiva o del hardware de la cúpula, o habría perdido toda noción de individualidad perdido en la vasta malla tejida por los nanobios? En el segundo caso, ¿podría afirmarse que continuaba vivo, o que seguía siendo la misma persona que habían conocido como Randall?
Al menos, su sacrificio no había sido en vano. No sólo la Gran Madre había escuchado a esos hijos de cuya existencia apenas había sido consciente durante milenios. Además, la puerta de la cúpula no se había vuelto a cerrar. Al parecer, ya no sería necesario entregar más vidas para abrirla. Iris esperaba que siguiera así para siempre.
Si es que el adverbio «siempre» tenía algún sentido.
– Joey… -dijo Iris.
¿Sí?
– Erais muy amigos, ¿verdad?
Él jugueteó con el móvil.
– Mucho.
* * * * *
Joey estaba muy triste. Pero había algo que le hacía sentirse algo mejor.
Él no albergaba las mismas dudas que Iris. Estaba convencido de que Randall no había muerto. Seguía vivo en el interior de su cuerpo de metal orgánico, o tal vez dentro de la mente de la Gran Madre. Y si seguía vivo, del mismo modo que había escapado de los grilletes que lo encadenaban a las rocas del volcán, quizá algún día podría salir de nuevo de su prisión y reunirse con él.
Joey lo sabía porque, cuando salió de la cúpula y se recuperó del desmayo, Gabriel le había entregado un mensaje de Randall.
– Alguien me ha dado un recado para ti.
– ¿Cuál?
– Que ahora ya puedes estar seguro de que el General Sherman no es el ser vivo más viejo del mundo y de que quedan supervivientes de épocas más remotas.
Joey había sonreído al escucharlo. En efecto, pese a sus dos mil quinientos años de edad, el gran árbol del Parque Nacional de Secuoyas no era la criatura más anciana del mundo. Randall la superaba en muchos siglos. Y no era el único.
* * * * *
Quedaban dos inmortales en el planeta. A uno, Minos, lo habían dejado dentro de una alcoba. Primero lo habían tumbado en una cama, pero él no se tranquilizó un poco hasta que tiraron el colchón en un rincón de la estancia y le colocaron encima una mesa. Acurrucado contra la pared y tapado por el tablero de la mesa, el antiguo rey de la Atlántida se mecía en posición fetal, como si hubiera vuelto al vientre materno.
En cambio su madre, que había olvidado que lo era, parecía encantada con la nueva situación. Kiru había encontrado en una de las salas unas ánforas con vinos especiados y un juego de copas de oro, y sin dudarlo se había dedicado a servir a los demás en una mesa que habían sacado a la azotea. Era como si los estuviera agasajando en su propia casa.
Algo que, por otra parte, tenía su lógica, pensó Gabriel. Kiru pertenecía a este lugar o este lugar pertenecía a Kiru, por múltiples razones.
Para empezar, era la madre del anterior propietario de Nea Thera… y ahora su única familiar viva.
Mientras veía a Kiru llenando las copas, Gabriel caviló sobre las complicaciones legales. Era obvio que el señor Kosmos estaba incapacitado para gobernar su imperio económico. Tal vez seguiría estándolo siempre: era muy posible que el borrado de memoria hubiese producido en su mente daños peores que los que había sufrido Kiru.
Además, ¿quién demostraría que ese varón oligofrénico que no aparentaba más de treinta años era el mismo Spyridon Kosmos al que todo el mundo conocía como un anciano decrépito sentado en una silla de ruedas?
Sospechaba que el Kosmos no iba a tener la iniciativa de solicitar la prueba de ADN. Y, desde luego, no sería Gabriel quien testificara por él.
Lo cual dejaba sólo a Kiru. Si se sometía a esa prueba, podría heredar una inmensa suma, pero al mismo tiempo demostraría que su cuerpo transportaba un dineral aún mayor en genes mutantes.
Dos fortunas que tampoco se hallaba en disposición de manejar, al menos sin la ayuda de un tutor legal.
Kiru le miró y sonrió. No parecía plantearse problemas de herencias ni pruebas genéticas. Había encontrado aceitunas, queso y frutos secos y se dedicaba a ejercer de perfecta anfitriona atlante.
Era evidente que Kiru seguía encaprichada de él. Gabriel se preguntó qué pasaría si se casaban. Como administrador de una fortuna de miles de millones de euros, seguro que le bastaba para llegar a fin de mes y pagarle el alquiler a Luque. Y permitirse algún que otro capricho más.
Después miró a Iris, que seguía hablando con Joey. La islandesa se percató de que Gabriel la estaba observando y también le sonrió. Al hacerlo, se le volvieron a marcar los hoyuelos que le habían encandilado durante la lectura de las cartas.
«Interesante dilema», se dijo. ¿Dinero o amor? Ya lo pensaría mañana.
Con la copa llena, Gabriel se acercó al corrillo que formaban Herman, Enrique y Valbuena.
– Nadie nos va a creer. ¿Qué nos inventamos? -dijo Herman. La terraza del palacio de Minos se abría a los acantilados y al mar. Sin duda, era la mejor ubicación de la isla para mirar el paisaje. También lo era para contemplar la destrucción. O la esperanza.
– Veamos -dijo Gabriel-. ¿Qué tal si le decimos a la prensa: «Vinieron los marcianos y, en vez de traer el fin del mundo, se lo llevaron?»
Después dio un sorbo de vino.
– Hmmm. Exquisito. Ventajas de ser el tipo más rico del mundo:
– Y probablemente el más malvado -apostilló Enrique.
– Lo uno tiene que ver con lo otro -añadió Herman-. Las grandes fortunas siempre nacen de grandes crímenes.
– No siempre -dijo Gabriel, rodeando los hombros de Enrique, que se puso colorado.
– ¿Por qué están ustedes tan seguros de que es menester inventarse una explicación? -preguntó Valbuena, retomando la discusión anterior.
Sus antiguos alumnos se volvieron hacia él como un solo hombre. Estaban perfectamente adiestrados para saber cuándo Valbuena iba a decir algo y no quería que aleteara ni una mosca.
– Un buen misterio puede acarrear menos inconvenientes que una mala mentira. La Humanidad no necesita saber lo que ha ocurrido. Me atrae la idea de que la gente se interrogue sobre el motivo de que esta concatenación de catástrofes haya cesado de forma espontánea. Sin duda, esto generará en el futuro algunos mitos muy interesantes.
Herman no parecía muy de acuerdo. Mientras lo discutía con Valbuena y Enrique, Gabriel se acercó a Alborada, que estaba solo, apoyado en el terrado y mirando los acantilados. O más bien contemplando la nada.
– Oye -le dijo.
Alborada se dio la vuelta. Tenía la copa en la mano, pero aún no la había probado.
– Qué -respondió, sin ninguna entonación. Parecía tan afectado como Joey por lo que le había ocurrido a Randall, o incluso más.
Gabriel le tendió su móvil.
– Ya ha vuelto la cobertura. Llama a Marisa.
Alborada frunció las cejas, sorprendido.
– ¿Cómo?
– Es tu mujer, ¿no? Estaba muy preocupada por ti. Llámala, anda.
«Hacéis muy buena pareja», estuvo a punto de decir, pero pensó que era un comentario demasiado sobrado. Una cosa era que ya considerara a Alborada menos capullo, y otra hacerle reverencias. De modo que regresó al corrillo que seguía discutiendo si presentarse ante los medios de comunicación como salvadores del mundo o seguir en el anonimato.
De momento, Gabriel les dejó hablar. Había una cuestión que lo atormentaba, pero de momento prefería no mencionarla.
Él le había hecho una promesa a la Gran Madre. Llevar su semilla por todo el Sistema Solar y, más tarde, por el resto de la galaxia.
Y cuando se le hace una promesa a una diosa, hay que cumplirla. De lo contrario, las consecuencias son imprevisibles.
* * * * *
Cuando Alborada terminó de hablar, se acercó al grupo y le devolvió el móvil a Gabriel. Después alzó la copa y dijo en voz alta:
– Quiero proponer un brindis.
Todos miraron en su dirección.
– Por Randall. Un hombre bueno. Yo… -Casi se le quebró la voz, pero se sobrepuso y dijo-: Le echaremos de menos.
– ¡Yo también quiero brindar! -exclamó Joey. Kiru le sirvió vino, y ella misma alzó su copa.
«En el fondo quizá sí se acuerda de él», pensó Gabriel.
– ¡Por Randall! -dijo Joey.
– Por Randall -corroboró Gabriel.
Pero nadie bebió, porque se dieron cuenta de que Valbuena todavía quería añadir algo.
– ¡Brindo por Atlas! El auténtico señor de la Atlántida.
Y todos bebieron a la salud del inmortal que se había entregado por salvar al mundo.
Epílogo
Era de noche. Joey había recargado el teléfono, e incluso después de hablar con sus padres el indicador de batería marcaba el noventa por ciento. Aprovechando que todo estaba tranquilo, abrió la carpeta de archivos visuales, encendió el proyector del móvil y lo apuntó hacia el techo.
Allí apareció la primera página del primer libro de los recuerdos de Randall, escrita en aquellos caracteres incomprensibles que habían desafiado a todos los descifradores.
Pero ahora, para Joey estaban tan claros como las letras del alfabeto latino.
Me llaman Atlas.
Soy inmortal.
No sé por qué.
Pero sé que un día lo averiguaré.
Tengo todo el tiempo del mundo.
Javier Negrete

***
