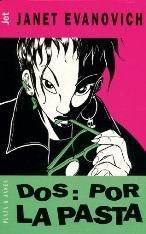
Janet Evanovich
Dos Por La Pasta
Two for the dough
STEPHANIE PLUM TRAS LA PISTA DE UNA COMITIVA FÚNEBRE
Veinticuatro ataúdes desaparecen misteriosamente. Los dueños los buscan con verdadera desesperación, como si contuviesen un tesoro. Y tras los ataúdes y los dueños de los ataúdes corre con implacable tenacidad Stephanie Plum, decidida a atrapar a uno de los individuos y cobrar la recompensa por su captura. Esta vez Stephanie cuenta con una colaboradora de excepción, su inefable abuela, auténtica especialista en funerales y velatorios.
1
Sabía que Ranger se encontraba a mi lado porque veía brillar su pendiente bajo la luz de la luna. Todo lo demás -su camiseta, su chaleco, su cabello peinado hacia atrás y su Glock de 9 mm- era tan negro como la noche. Hasta el tono de su piel parecía oscurecerse. Ricardo Carlos Mañoso, el camaleón cubano-americano.
En cambio yo tenía los ojos azules y la tez blanca, fruto de una unión hungaroitaliana, y no estaba tan bien camuflada para actividades clandestinas nocturnas.
Estábamos a finales de octubre, y Trenton disfrutaba de los últimos coletazos del veranillo de San Martín. Ranger y yo nos hallábamos agachados detrás de unos arbustos de hortensias en la esquina de Paterson y Wycliff, y no disfrutábamos ni del veranillo, ni de nuestra mutua compañía, ni de nada. Llevábamos tres horas en aquella posición, y nuestro humor empezaba a resentirse.
Observábamos el 5023 de la calle Paterson, una casita rústica revestida de madera. Nos habían dicho que Kenny Mancuso visitaría a su novia, Julia Cenetta. Kenny Mancuso había sido detenido recientemente por disparar contra el encargado de una gasolinera (hasta ese momento su mejor amigo), hiriéndolo en la rodilla.
Mancuso había pagado su fianza por medio de la Compañía de Fianzas Vincent Plum, gracias a lo cual salió de la cárcel y se reinsertó en la sociedad civilizada. Una vez puesto en libertad desapareció, y tres días más tarde no se dignó comparecer en la vista preliminar. Vincent Plum no estaba contento.
Puesto que las pérdidas de Vincent Plum suponían ganancias para mí, tenía una visión más oportunista de la desaparición de Mancuso. Vincent Plum es mi primo y mi jefe. Trabajo para él como cazadora de fugitivos, es decir, devuelvo al sistema a los delincuentes que se han alejado del largo brazo de la ley. Devolver a Kenny me reportaría un diez por ciento de su fianza de cincuenta mil dólares. Una parte iría a Ranger por ayudarme y con el resto acabaría de pagar mi coche.
Ranger y yo formábamos una especie de sociedad. Ranger era un auténtico cazador de fugitivos, el número uno. Le pedí ayuda porque yo todavía estaba aprendiendo el oficio. Su participación era algo así como un polvo por compasión.
– No creo que aparezca -dijo Ranger.
Yo había hecho el trabajo de espionaje y estaba a la defensiva, pues temía que me hubiesen tomado el pelo.
– He hablado con Julia esta mañana y le he explicado que podían acusarla de complicidad.
– ¿Y por eso ha decidido cooperar?
– No exactamente. Ha decidido cooperar cuando le he dicho que antes del tiroteo Kenny había sido visto más de una vez en compañía de Denise Barkolowski.
Ranger sonrió en la oscuridad.
– ¿Has mentido?
– Aja.
– Estoy orgulloso de ti, nena.
No me sentía culpable por el engaño, ya que Kenny era escoria y de todos modos a Julia le convenía buscar a alguien mejor.
– Pues, por lo que parece -dijo Ranger-, Julia se lo ha pensado mejor, y en lugar de cosechar los frutos de la venganza, simplemente lo ha despedido. ¿Has averiguado dónde vive Kenny?
– Va de un lugar a otro. Julia no tiene un número de teléfono al que llamarlo. Dice que Kenny anda con pies de plomo.
– ¿Es su primer delito?
– Aja.
– Probablemente no lo atrae la idea de hospedarse entre rejas. Habrá oído hablar de las violaciones.
Guardamos silencio cuando se acercó una furgoneta. Era una Toyota flamante: oscura, tracción a las cuatro ruedas, matrícula provisional, antena adicional para teléfono móvil. La Toyota se aproximó a la casa y entró en el camino de acceso. El conductor se apeó y caminó hacia la puerta. Nos daba la espalda y la iluminación era escasa.
– ¿Qué crees? ¿Es Mancuso? -preguntó Ranger.
Desde esa distancia me resultaba imposible saberlo. La estatura y el peso correspondían con la descripción. Mancuso contaba veintiún años, medía un metro ochenta y cinco, pesaba ochenta kilos y tenía cabello castaño oscuro. Le habían dado de baja del ejército cuatro meses antes y estaba en buena forma. Yo tenía varias fotos de él sacadas cuando se pagó su fianza, pero de nada me servían desde aquel ángulo.
– Es posible, pero no lo juraría sin verle la cara.
La puerta se abrió, el hombre entro en la casa y la puerta se cerró.
– Podríamos llamar a la puerta con toda cortesía y preguntar si es él.
Asentí con la cabeza.
– Puede que funcione.
Nos levantamos y nos ajustamos el cinturón de la pistolera.
Yo vestía téjanos oscuros, jersey negro de cuello de cisne y manga larga, cazadora azul marino y zapatillas rojas. Tenía el cabello recogido en una coleta y cubierto con una gorra azul. En la pistolera de nailon negro llevaba mi Smith amp; Wesson del 38, modelo Especial, de cinco balas, y atrás, esposas y un pulverizador de gas para defensa personal.
Cruzamos el jardín y Ranger llamó a la puerta dando golpecitos con una linterna de cuarenta y cinco centímetros de largo y reflector de veinte centímetros de diámetro. Iluminaba bien y, según Ranger, era muy útil para golpear a alguien en la cabeza con ella. Por suerte, nunca he tenido que presenciar cómo una persona golpea a otra con un objeto contundente. Casi me desmayo al ver Reservoir Dogs y no me hacía ilusiones sobre mi capacidad para observar escenas sangrientas. Si alguna vez Ranger se veía obligado a usar la linterna para romperle la crisma a alguien en mi presencia, yo cerraría los ojos… y luego, quizá, cambiaría de profesión.
Como nadie contestó, me aparté y desenfundé el revólver, que era lo que se esperaba que hiciese como compañero de apoyo. Claro que en mi caso era un gesto bastante inútil. Iba a practicar religiosamente a la galería de tiro, pero la verdad es que soy absolutamente negada en lo que a artefactos mecánicos se refiere. Tengo un miedo irracional a las pistolas y casi siempre dejo mi pequeño S amp; W vacío para no destrozarme el pie si una bala se dispara accidentalmente. En la única ocasión en que tuve que disparar contra alguien, me encontraba tan nerviosa que olvidé sacar el revólver del bolso antes de apretar el gatillo. No me apetecía pasar otra vez por una experiencia similar.
Ranger volvió a llamar, esta vez con más fuerza.
– Agente de recuperación -gritó-. Abran la puerta.
Ahora sí que hubo respuesta. La puerta se abrió, pero quien apareció no fue Julia Cenetta ni Kenny Mancuso, sino Joe Morelli, detective del departamento de policía de Trenton.
Todos guardamos silencio por un momento, sorprendidos.
Finalmente, Ranger preguntó:
– ¿Eso que está en el camino de entrada es tu furgoneta?
– Pues sí -contestó Morelli-. Acabo de comprarla.
Ranger asintió con la cabeza.
– Bonita.
Morelli y yo proveníamos del barrio, un distrito de la ciudad habitado por trabajadores de clase media donde a los borrachos traumatizados todavía se les llamaba vagos y sólo los mariquitas se hacían cambiar el lubricante en Jiffy Lube. Morelli tenía larga experiencia en aprovecharse de mi ingenuidad. Recientemente yo había tenido la ocasión de ajustar cuentas con él, y ahora estábamos en período de evaluación, estudiándonos mutuamente con cautela.
Julia, que estaba detrás de Morelli, nos miraba.
– ¿Qué ha ocurrido? -le pregunté-. Creí que Kenny te visitaría esta noche.
– Yo también. Pero rara vez hace lo que dice que va a hacer.
– ¿Te ha telefoneado?
– Nada. Ni una llamada. Probablemente esté con Denise Barkolowski. ¿Por qué no lo averiguas por ti misma?
Ranger se mantuvo serio, pero yo sabía que reprimía una sonrisa.
– Me largo -dijo-. No me gusta mezclarme en estas desavenencias familiares.
– ¿Qué le ha pasado a tu cabello? -me preguntó Morelli.
– Está debajo de la gorra.
– Muy sexy.
Para él todo era sexy.
– Es tarde -declaró Julia-. Mañana he de ir a trabajar.
Consulté la hora. Eran las diez y media.
– Me avisarás si sabes algo de Kenny, ¿verdad?
– Sí, claro.
Morelli me siguió. Nos dirigimos hacia su furgoneta y por unos instantes la contemplamos en silencio, sumido cada uno en sus propios pensamientos. Su último coche había sido un jeep Cherokee. Había volado por los aires a causa de una bomba. Por suerte para él, Morelli no estaba dentro en ese momento.
– ¿Qué haces aquí? -pregunté.
– Lo mismo que tú. Busco a Kenny.
– No sabía que estuvieses en el negocio de las fianzas.
– La madre de Mancuso era una Morelli, y la familia me ha pedido que lo busque y hable con él antes de que se meta en más problemas.
– ¡Dios! ¿Estás diciéndome que eres pariente de Kenny Mancuso?
– Estoy emparentado con todo el mundo.
– Conmigo no.
– ¿Tienes alguna pista, aparte de Julia?
– Nada de importancia.
Tras reflexionar por unos segundos, dijo:
– Podríamos trabajar juntos en esto.
Enarqué una ceja. La última vez que había trabajado con Morelli había recibido un disparo en el culo.
– ¿Qué aportarías a la causa?
– La familia.
Tal vez Kenny fuese lo bastante estúpido como para buscar la ayuda de su familia.
– ¿Cómo sé que no me traicionarás? -pregunté, pues tenía la costumbre de hacerlo.
Su rostro, anguloso, era de esos que empiezan siendo guapo y adquieren carácter con los años. Una diminuta cicatriz le partía la ceja derecha, testimonio mudo de una existencia vivida con imprudencia. Contaba treinta y dos años, dos más que yo. Era soltero. Y buen poli. El jurado aún no había emitido juicio en cuanto a su calidad humana.
– Supongo que tendrás que confiar en mí.
Sonrió maliciosamente y se meció sobre los talones.
– Fantástico.
Abrió la puerta de la Toyota y nos invadió el aroma a coche nuevo. Se sentó al volante y encendió el motor.
– No creo que Kenny se presente tan tarde.
– Probablemente no. Julia vive con su madre, que es enfermera y trabaja en el turno de noche en el hospital Saint Francis. Llegará a casa en media hora y no me imagino a Kenny entrando tan campante estando la madre en casa.
Morelli asintió con la cabeza y se marchó. Cuando las luces traseras de la furgoneta desaparecieron en la distancia me dirigí hacia la esquina de la manzana donde había aparcado mi jeep Wrangler. Se lo compré a Skoogie Krienski, que lo había usado para entregar pizzas de la pizzería de Pino. Cuando el coche se calentaba, olía a pan caliente y salsa de tomate. Era un modelo Sahara, color beige de camuflaje. Muy útil en caso de que me diera por unirme a un convoy militar.
Probablemente Morelli tuviese razón y era demasiado tarde para que se presentara Kenny, pero pensé que no perdería nada quedándome un rato más, por si acaso. Subí la capota a fin de no ser tan visible y me dispuse a esperar. No era tan buena posición como detrás de los arbustos de hortensias, pero igualmente me servía. Si Kenny aparecía, llamaría a Ranger por mi teléfono móvil. No tenía intención de capturar sin ayuda a un tipo acusado de malherir a alguien.
Al cabo de diez minutos un pequeño turismo de tres puertas pasó por delante de la casa de los Cenetta. Me deslicé hacia abajo en el asiento y el coche siguió de largo. Unos minutos más tarde, regresó. Se detuvo frente a la casita rústica. El conductor tocó el claxon. Julia Cenetta salió corriendo y subió al asiento del copiloto.
Cuando se hallaban a media manzana de distancia, encendí el motor, pero antes de encender los faros aguardé a que doblaran. Nos encontrábamos en el límite del barrio, en una zona residencial de casas unifamiliares. No había tráfico, por lo que sería fácil para ellos observar si alguien los seguía, de modo que me mantuve a buena distancia. El turismo dobló en Hamilton y se dirigió hacia el este. Lo seguí, ahora más cerca, ya que estábamos en una calle más transitada. Me mantuve a esa distancia hasta que el coche se detuvo en un rincón oscuro del aparcamiento de un centro comercial.
A esa hora de la noche el aparcamiento sé hallaba vacío y no era lugar para que se detuviera en él una entrometida cazadora de fugitivos. Apagué las luces y aparqué silenciosamente en el extremo opuesto. Cogí unos prismáticos del asiento trasero y con ellos vigilé el coche.
De pronto, di un respingo, pues alguien llamó a mi portezuela.
Era Joe Morelli, encantado de haberme pillado por sorpresa y haberme dado un susto.
– Necesitas unos prismáticos de visión nocturna -comentó con tono afable-. No se puede ver nada a esta distancia en la oscuridad.
– No tengo unos prismáticos de visión nocturna y, por cierto, ¿qué haces aquí?
– Te he seguido. Supuse que esperarías un poco más por si Kenny llegaba. No eres muy buena en esto de hacer cumplir la ley, pero eres afortunada, y cuando te dan un caso te comportas como un perro hambriento al que le arrojan un hueso.
No me pareció una comparación halagadora, pero era certera.
– ¿Te entiendes bien con Kenny?
Morelli se encogió de hombros.
– No lo conozco muy bien.
– De modo que no querrías acercarte y saludarlos.
– Si no se tratase de Kenny, me disgustaría arruinarle la noche a Julia.
Miramos el vehículo, y aun cuando no teníamos prismáticos de visión nocturna nos dimos cuenta de que se balanceaba. Unos gruñidos y jadeos rítmicos atravesaron el aparcamiento vacío.
– ¡Diablos! -exclamó Morelli-. Si no aligeran un poco van a estropear los amortiguadores del coche.
El vehículo dejó de balancearse, el motor y los faros se encendieron.
– Vaya, no duró mucho – comenté.
Morelli rodeó mi vehículo y se sentó en el asiento del copiloto.
– Debieron de empezar en el camino. Espera a que llegue a la calle antes de encender las luces.
– Es una idea estupenda, pero no veo nada sin ellas.
– Estás en un aparcamiento, no creo que haya nada que obstruya el camino.
Puse en marcha el coche y avancé a paso de tortuga.
– Lo vas a perder. Acelera -dijo Morelli.
Aceleré a treinta kilómetros con los ojos entrecerrados para orientarme en la oscuridad.
Morelli dejó escapar un suspiro y pisé el acelerador a fondo.
De pronto se oyó un chirrido y perdí el control del Wrangler. Pisé el freno con fuerza, el coche se deslizó hacia la izquierda y se detuvo en un ángulo de treinta grados.
Morelli salió para investigar.
– Estás atascada en la acera. Da marcha atrás.
Me aparté lentamente de la acera, pero el vehículo seguía tirando hacia la izquierda. Morelli volvió a investigar, mientras yo farfullaba, maldecía y me reprochaba el haber hecho caso a aquel lunático.
– Qué pena. -Morelli se inclinó sobre la ventanilla abierta-. Al golpear contra el bordillo se ha doblado la llanta. ¿Tienes quien te lo arregle?
– Lo hiciste adrede. No querías que atrapara a tu asqueroso primo.
– Oye, cariño, no me eches la culpa sólo porque te equivocaste y te metiste donde no debías.
– Eres basura, Morelli. Basura.
– Más te vale ser buena conmigo -dijo con una sonrisa maliciosa-. Podría multarte por conducción temeraria.
Saqué el teléfono de mi bolso, furiosa, y llamé al taller de Al. Al y Ranger eran buenos amigos. De día, Al administraba un negocio perfectamente legal. Pero por las noches estaba segura de que se dedicaba a desguazar coches robados. No me importaba. Lo único que quería era que me arreglara la llanta.
Una hora después estaba nuevamente en camino. De nada servía tratar de seguir la pista de Kenny Mancuso. Debía de haberse marchado hacía tiempo. Me detuve en un pequeño supermercado que permanecía abierto toda la noche, compré medio litro de helado de café, de ese que obstruye las arterias, y me dirigí hacia mi casa.
Vivo en un edificio de apartamentos de tres pisos, a unos tres kilómetros de la casa de mis padres. La puerta de entrada da a una transitada calle llena de pequeños negocios; atrás, se extiende un ordenado barrio de casitas unifamiliares.
Mi apartamento se encuentra en la parte trasera, en el primer piso, y da al aparcamiento. Consta de un dormitorio, un baño, una pequeña cocina y una sala-comedor. Mi cuarto de baño parece salido de la serie de televisión La familia Partridge y, como mi situación financiera deja mucho que desear, el mobiliario puede describirse como ecléctico, término que usaría un esnob para decir que nada hace juego con nada.
La señora Bestler, que vive en el segundo piso, se hallaba en mi pasillo cuando salí del ascensor. La señora Bestler contaba ochenta y tres años y no dormía bien de noche, por lo que caminaba por los corredores.
– Hola, señora Bestler. ¿Cómo le va?
– No sirve de nada quejarse. Parece que has estado trabajando esta noche. ¿Has pillado algún criminal?
– No. Esta noche, no.
– Qué pena.
– Siempre queda mañana.
Abrí la puerta de mi apartamento y entré.
Rex, mi hámster, corría frenéticamente en su rueda. Lo saludé con un golpecito en la jaula y él se detuvo por un instante, movió el bigote, y una expresión de alerta apareció en sus grandes y brillantes ojos negros.
– Hola, Rex.
Rex no dijo nada. No sólo es pequeño, sino también silencioso.
Dejé caer mi bolso sobre la encimera de la cocina y saqué una cuchara del cajón de los cubiertos. Abrí una caja de helado y mientras comía escuché los mensajes en mi contestador automático.
Todos eran de mi madre. Al día siguiente prepararía pollo asado y yo tenía que ir a cenar a su casa. No debía retrasarme, porque el cuñado de Betty Szajack había muerto y la abuela Mazur quería llegar al velatorio a las siete.
La abuela Mazur lee las necrológicas como si fuesen la sección de ocio del periódico. Otros barrios cuentan con clubes y fraternidades, en el que viven mis padres hay funerarias. Si la gente dejara de morir, la vida social del barrio se detendría por completo.
Acabé el helado y metí la cuchara en el lavaplatos. Le di a Rex un poco de alimento para hámster y un grano de uva, y me fui a dormir.
Al despertar, la lluvia tamborileaba sobre la ventana de mi dormitorio y la anticuada escalera de incendios de hierro forjado que hace las veces de balcón. Por la noche, cuando estoy cómodamente acostada, el sonido de la lluvia me encanta. Por la mañana ocurre todo lo contrario.
Tenía que acosar a Julia Cenetta un poco más. Y debía investigar el coche que la había recogido la noche anterior. El teléfono sonó y cogí automáticamente el teléfono móvil sobre la mesita de noche, pensando que era muy temprano para recibir una llamada. Según el reloj digital eran las siete y cuarto.
Era Eddie Gazzara, mi amigo el poli.
– Buenos días. Es hora de ir a trabajar.
– ¿Se trata de una llamada de cortesía?
Gazzara y yo crecimos juntos, y ahora está casado con mi prima Shirley.
– Es una llamada informativa, y no fui yo quien la hizo. ¿Todavía estás buscando a Kenny Mancuso?
– Sí.
– El encargado de la gasolinera al que disparó en la rodilla murió esta mañana.
– ¿Qué pasó? -pregunté, irguiéndome en la cama.
– Otro disparo. Me lo contó Schmidty, que estaba de guardia cuando se recibió la llamada. Un cliente encontró al encargado, Moogey Bues, en la oficina de la gasolinera con un gran agujero en la cabeza.
– ¡Dios!
– Me ha parecido que podía interesarte. Quizá haya alguna relación y quizá no. Puede que Mancuso decidiera que no bastaba con disparar a su amigo en la rodilla y regresase para saltarle la tapa de los sesos.
– Te debo ésta.
– Nos vendría bien que hicieses de canguro el viernes próximo.
– No te debo tanto.
Eddie gruñó y colgó el auricular.
Me duché rápidamente, me sequé el cabello con el secador y me lo remetí bajo una gorra de los Rangers de Nueva York, con la visera hacia atrás. Llevaba téjanos Levis, de esos que tienen botones en lugar de cremallera, una camisa de franela roja sobre una camiseta negra y zapatos Doctor Martens en homenaje a la lluvia.
Tras una dura noche corriendo en su rueda, Rex dormía en su comedero, de modo que pasé frente a él de puntillas. Activé el contestador, cogí mi bolso y mi cazadora negra de cuero y cerré con llave al salir.
La gasolinera se encontraba en la calle Hamilton, no muy lejos de mi apartamento. De camino me detuve en un supermercado y compré un vaso grande de café y una caja de donuts cubiertos de chocolate. En mi opinión, si no tienes más remedio que respirar el aire de Nueva Jersey no tiene sentido ingerir siempre comida sana.
Había muchos polis y coches patrulla en la gasolinera; en el patio trasero, cerca de la puerta de la oficina, había una ambulancia. La lluvia había menguado hasta convertirse en llovizna. Aparqué a media manzana y me abrí paso entre los mirones, con mi café y mis donuts, buscando un rostro familiar.
La única cara conocida era la de Joe Morelli.
Me acerqué a él y le ofrecí un donut. Cogió uno y le dio un bocado de inmediato.
– ¿No has desayunado? -le pregunté.
– Me sacaron de la cama por esto.
– Creí que trabajabas con la brigada antivicio.
– Sí. Walt Becker está encargado de esto. Sabía que buscaba a Kenny y pensó que querría participar.
Ambos dimos cuenta de nuestro donut.
– Bien, ¿y qué pasó? -inquirí.
Un fotógrafo de la policía hacía su tarea en la oficina de la gasolinera. Dos enfermeros aguardaban para meter el cuerpo en una bolsa e irse.
Morelli observó todo aquello a través de la ventana.
– El médico forense calcula que la muerte ocurrió hacia las seis y media. Eso debe de ser cuando la víctima estaba abriendo. Al parecer alguien entró, tan campante, y le disparó. Tres tiros en la cara, de cerca. No hay indicios de robo. El cajón del dinero está intacto. Todavía no hay testigos.
– ¿Una ejecución?
– Eso parece.
– ¿Se hacían apuestas ilegales en esta gasolinera? ¿Tráfico de drogas?
– No que yo sepa.
– Tal vez fue algo personal. Tal vez estuviera tirándose a la esposa de alguien. Tal vez debiese dinero.
– Tal vez.
– Puede que Kenny volviera para silenciarlo.
– Puede -dijo Morelli sin mover un músculo.
– ¿Crees que Kenny haría algo así?
Se encogió de hombros.
– Es difícil saber qué sería capaz de hacer Kenny.
– ¿Has investigado el número de la matrícula del coche de anoche?
– Sí. Pertenece a mi primo Leo.
Enarqué una ceja.
– Es una familia larga -dijo-. Ya no me llevo bien con ellos.
– ¿Vas a hablar con Leo?
– En cuanto salga de aquí.
Tomé un sorbo del humeante café y observé que Morelli miraba fijamente la taza.
– Apuesto a que te gustaría un poco de café caliente.
– Mataría por ello.
– Te daré un poco si me dejas acompañarte cuando hables con Leo.
– Hecho.
Tomé un último sorbo y le entregué la taza.
– ¿Has ido a ver a Julia? -pregunté.
– Pasé por delante de su casa. Las luces estaban apagadas. No vi el coche. Podemos hablar con ella después de hablar con Leo.
El fotógrafo acabó y los enfermeros metieron el cadáver en la bolsa y lo subieron a una camilla. La camilla chirrió al rodar sobre el escalón de la puerta y la bolsa, con su peso muerto, se movió.
El donut me pesaba en el estómago. No conocía a la víctima, pero eso no impidió que sintiera su pérdida. Pena por delegación.
En la escena del crimen había dos detectives de homicidios. Sus impermeables les conferían un aspecto profesional. Debajo del impermeable llevaban traje y corbata. Morelli vestía una camiseta azul marino, téjanos, una americana de lana y zapatillas deportivas. Tenía el cabello húmedo a causa de la llovizna.
– No te pareces a los otros tipos. ¿Dónde está tu traje?
– ¿Alguna vez me has visto llevar traje? Parezco un jefe de sala de casino. Tengo permiso especial para no llevar nunca traje. -Sacó sus llaves del bolsillo y con una señal indicó a uno de los detectives que se iba. Éste asintió con la cabeza.
Morelli conducía un coche del ayuntamiento, un viejo sedán Fairlane marrón con una antena que salía del maletero y una muñequita hawaiana pegada a la ventanilla trasera. Daba la impresión de no poder alcanzar los cincuenta kilómetros en subida. Estaba abollado, oxidado y mugriento.
– ¿Alguna vez limpias este trasto?
– Nunca. Tengo miedo de ver lo que hay debajo de la mugre.
– A Trenton le gusta convertir en desafío eso de hacer cumplir la ley.
– Aja. Ño nos gustaría que fuese demasiado fácil, no resultaría divertido.
Leo Morelli vivía con sus padres en el barrio. Tenía la misma edad que Kenny y trabajaba en la Empresa Estatal de Autopistas, como su padre.
Había un coche azul y blanco aparcado en la entrada de vehículos y la familia al completo hablaba con un uniformado cuando nos detuvimos frente a la vivienda.
– Alguien robó el coche de Leo -dijo la señora Morelli-. ¿Puedes creerlo? ¿Adonde vamos a parar? Esto no ocurría antes en el barrio. Y ahora, ¡mira!
Eso no sucedía nunca en el barrio porque para la Mafia éste era una especie de colonia para jubilados. Años antes, cuando los disturbios de Trenton, a nadie se le ocurrió enviar un coche patrulla para proteger el barrio. Cada viejo combatiente y cada capo se hallaban en el desván buscando su metralleta.
– ¿Cuándo te diste cuenta de que había desaparecido? -preguntó Morelli.
– Esta mañana -contestó Leo-. Cuando salí para ir al trabajo. No estaba aquí.
– ¿Cuándo lo viste por última vez?
– Ayer a las seis de la tarde, cuando llegué del trabajo.
– ¿Cuándo fue la última vez que viste a Kenny?
Todos los miembros de la familia parpadearon.
– ¿Kenny? ¿Qué tiene que ver Kenny en esto? -inquirió la madre de Leo.
Morelli había vuelto a meterse las manos en los bolsillos.
– Es posible que Kenny necesitara un coche.
Nadie dijo nada.
– Así que, ¿cuándo fue la última vez que alguno de vosotros habló con Kenny? -repitió Morelli.
– Jesús! -exclamó el padre de Leo-. Dime que no le prestaste tu coche a ese estúpido cabrón.
– Me prometió que me lo devolvería enseguida. ¿Cómo iba a saberlo?
– Tienes mierda en lugar de cerebro -dijo el padre de Leo-. Eso tienes… mierda en lugar de cerebro.
Le explicamos a Leo que era cómplice de un delincuente y que a un juez eso tal vez no le agradase. Luego le explicamos que, si veía o recibía noticias de Kenny, debía darle el soplo a su primo Joe o a la buena amiga de Joe, Stephanie Plum.
– ¿Crees que nos llamará si tiene noticias de Kenny? -pregunté cuando nos hallamos solos en el Fairlane.
Morelli se detuvo en un semáforo.
– No. Creo que Leo le va a dar la paliza de su vida.
– Como todo buen Morelli.
– Algo así.
– Cosa de hombres.
– Sí, cosa de hombres.
– Y después de que le haya dado la paliza de su vida, ¿crees que nos llamará?
Morelli negó con la cabeza.
– No sabes gran cosa, ¿verdad?
– Sé mucho -dijo con una sonrisa.
– ¿Y ahora qué? -pregunté.
– Julia Cenetta.
Julia Cenetta trabajaba en la librería de la Univer sidad de Trenton. Primero fuimos a su casa. Nadie contestó, de modo que nos dirigimos hacia la universidad. El tráfico era fluido, pero todos los conductores se mantenían dentro del límite de velocidad. No hay nada como un coche camuflado de la policía para que la velocidad se reduzca al mínimo.
Morelli franqueó la puerta principal y condujo hasta el edificio de ladrillos y hormigón de un solo piso que albergaba la librería. Pasamos por delante de un estanque de patos, una extensión de césped y unos cuantos árboles que aún no habían sucumbido a las inclemencias del invierno. La lluvia arreció, y no parecía que fuese a parar en lo que restaba del día. Los estudiantes caminaban con la cabeza gacha, cubierta con la capucha del impermeable o la sudadera.
Morelli echó un vistazo al aparcamiento de la librería; sólo había lugar donde estacionar en el extremo más alejado. Sin vacilar, se detuvo junto al bordillo en una zona en que estaba prohibido aparcar.
– ¿Emergencia policial?
– Puedes apostar tu culito a que sí.
Julia se encontraba atendiendo la caja, pero nadie compraba nada, de modo que estaba apoyada contra el mostrador, quitándose el barniz de las uñas. Cuando nos vio, frunció el entrecejo.
– Parece un día aburrido -comentó Morelli.
Julia asintió con la cabeza.
– Es por la lluvia.
– ¿Has tenido noticias de Kenny?
Sus mejillas se sonrojaron.
– Lo vi anoche, en cierto modo -dijo, ruborizándose. Telefoneó justo después de que os marcharais, y luego vino a verme. Le dije que queríais hablar con él, que os llamara. Le di vuestra tarjeta con el número del busca y todo.
– ¿Crees que regresará esta noche?
– No. -Negó enfáticamente con la cabeza-. Dijo que no volvería. Dijo que tenía que permanecer escondido porque unas personas lo buscaban.
– ¿La policía?
– No, no creo que fuese la poli; pero no sé a quién se refería.
Morelli le dio otra tarjeta y le dijo con tono perentorio que lo llamase a cualquier hora del día o de la noche si tenía noticias de Kenny.
Me dio la impresión de que no podíamos esperar mucho de ella.
Salimos y, bajo la lluvia, nos dirigimos a toda prisa hacia el coche. Aparte de Morelli, el único indicio de que el Fairlane era de la policía lo constituía un aparato de radio sintonizado en la banda policial. Transmitía mensajes entre ruidos de estática. Yo tenía un aparato similar en mi jeep e intentaba aprender los códigos de la bofia. Como todos los polis que conocía, Morelli escuchaba inconscientemente y procesaba, de manera milagrosa, la incomprensible información.
Salió del recinto y no pude evitar preguntarle:
– ¿Ahora qué?
– Tú eres la que tiene olfato.
– Mi olfato no está sirviéndome de mucho esta mañana.
– De acuerdo, entonces veamos qué tenemos. ¿Qué sabemos acerca de Kenny?
De acuerdo con lo que habíamos presenciado la noche anterior, sabíamos que padecía de eyaculación precoz, pero no me pareció que a Morelli eso le interesara.
– Chico del barrio, estudios secundarios, se alistó en el ejército, del que salió hace cuatro meses. Todavía está en el paro, pero obviamente no le falta dinero. Por razones que no conocemos, decidió meterle una bala a su amigo Moogey Bues en la rodilla. Un poli fuera de servicio lo pilló in fraganti. No tenía historial delictivo y le concedieron la libertad bajo fianza, pero la violó y robó un coche.
– Te equivocas. Le prestaron un coche. Sólo que todavía no lo ha devuelto.
– ¿Crees que eso importa?
Morelli se detuvo en un semáforo en rojo.
– Puede que le ocurriese algo que lo obligara a cambiar de plan.
– Como cargarse a Moogey.
– Según Julia, Kenny tenía miedo porque alguien lo buscaba.
– ¿El padre de Leo?
– No estás tomándote esto en serio -se quejó Morelli.
– Me lo estoy tomando muy en serio. Ocurre, sencillamente, que no tengo muchas respuestas, y no veo que estés compartiendo tus pensamientos conmigo. Por ejemplo, ¿quién crees que anda buscando a Kenny?
– Cuando a Kenny y a Moogey los interrogaron acerca del tiroteo, ambos dijeron que fue por razones personales y se negaron a hablar de ello. Puede que estuvieran metidos en un negocio sucio.
– ¿Y qué?
– Y nada más. Eso creo.
Lo miré fijamente por un instante, tratando de decidir si me ocultaba algo. Era probable, pero no había manera de saberlo con certeza.
– De acuerdo. -Suspiré-. Tengo una lista de amigos de Kenny. Voy a investigarlos. -¿Dónde has conseguido esa lista?
– Información privilegiada.
– Allanaste su apartamento y robaste su libreta negra -dijo Morelli, con expresión de sentirse ofendido.
– No la robé. La copié.
– No quiero saberlo. -Echó un vistazo a mi bolso-. No llevas un arma oculta, ¿verdad?
– ¿Quién, yo?
– Mierda. Tengo que estar loco para trabajar contigo.
– ¡Fue idea tuya!
– ¿Quieres que te ayude con la lista?
– No -respondí. Habría sido como regalar un billete de lotería a un vecino y que ganara el gordo.
Morelli se detuvo detrás de mi jeep.
– Tengo que decirte algo antes de que te vayas.
– ¿Sí?
– Odio esos zapatos que llevas.
– ¿Algo más?
– Siento lo de tu llanta anoche.
Seguro que lo sentía.
A las cinco de la tarde tenía frío y estaba empapada, pero había terminado con la lista. Había combinado llamadas telefónicas con interrogatorios personales, y había sacado muy poco en claro. La mayoría era gente del barrio y conocía a Kenny de toda la vida. Nadie reconoció haber tenido contacto con él después de su detención, y yo no tenía por qué creer que mentían. Nadie sabía que Kenny y Moogey estuviesen metidos en negocios o tuvieran problemas personales. Varias personas hablaron del carácter inestable de Kenny y de su mentalidad oportunista. Eran comentarios interesantes, pero demasiado generales para que fuesen de utilidad. En algunas conversaciones hubo largas pausas que hicieron que me sintiese incómoda y me preguntase qué me ocultaban.
Como último esfuerzo del día había decidido registrar de nuevo el apartamento de Kenny. Dos días antes el encargado, creyendo sin duda que yo era una especie de representante de la ley, me había dejado entrar. Cogí subrepticiamente unas llaves de recambio mientras admiraba la cocina, y ahora podía entrar a hurtadillas cuando me apeteciera. No era demasiado legal, pero si me pillaban sólo supondría una pequeña molestia.
Kenny vivía cerca de la carretera 1 en un gran edificio de apartamentos llamado El Robledal. Como allí no se veía ningún roble, supuse que los habían talado para levantar el bloque de tres pisos que anunciaban como viviendas de lujo al alcance de todos.
Aparqué en un espacio libre y entrecerré los ojos para ver la entrada iluminada a través de la oscuridad y la lluvia. Esperé un momento, mientras una pareja bajaba de un salto de su coche y entraba corriendo en el edificio. Saqué del bolso de cuero negro las llaves de Kenny y mi pulverizador de gas nervioso y los metí en el bolsillo de mi chaqueta, y con la capucha de ésta me tapé el cabello húmedo. Bajé del jeep y sentí que el frío se filtraba a través de mis téjanos mojados. ¡Menudo veranillo de San Martín!
Crucé el vestíbulo con la cabeza gacha y todavía tapada con la capucha. Tuve suerte: el ascensor estaba vacío. Subí al segundo piso y recorrí apresuradamente el pasillo hasta el número 302. Agucé el oído. Nada. Llamé a la puerta. Volví a llamar. Nada. Metí la llave en la cerradura y, tratando de dominar los nervios, entré rápidamente y encendí las luces de inmediato. El apartamento parecía vacío. Eché un vistazo a todas la habitaciones y decidí que Kenny no había estado allí desde mi última visita. Comprobé su contestador. No había mensajes.
Antes de abandonar el apartamento, apliqué el oído a la puerta. Silencio. Apagué las luces, respiré hondo y salí. Resoplé, aliviada de haber terminado y de que nadie me hubiese visto.
Al llegar al vestíbulo me dirigí directamente hacia los buzones y examiné el de Kenny. Estaba repleto de correo; quizá me ayudase a encontrar a Kenny. Por desgracia, fisgar en el correo ajeno es un delito federal, y ya no digamos robarlo. Estaría mal, pensé. El correo es sagrado. Sí, pero, un momento, ¡tenía una llave! ¿Acaso no me daba eso derecho? Apreté la nariz contra la apertura y miré dentro. La factura de la compañía telefónica. No podía resistir la tentación. Demencia pasajera. Sí, señor, decidí que era presa de un ataque de demencia pasajera.
Tomé aire, metí la llave en la diminuta cerradura, abrí el buzón, cogí el correo y lo guardé en mi bolso negro. Cerré la pequeña puerta y me marché. Estaba sudando, quería llegar a mi coche antes de recuperar la cordura.
2
Me senté al volante, aterida, cerré las portezuelas con seguro y miré furtivamente alrededor por si alguien me había visto cometer un delito federal. Apretaba el bolso contra el pecho y unos puntitos negros bailaban delante de mis ojos. De acuerdo, no era la más fría de las cazadoras de recompensas, pero tampoco la peor.
Metí la llave en el encendido, arranqué el motor y salí del aparcamiento. Puse en el radiocasete una cinta de Aerosmith y subí el volumen al llegar a la carretera 1. Estaba oscuro, llovía y la visibilidad era mala, pero me encontraba en Nueva Jersey y los de aquí no reducimos la velocidad por nada. Frente a mí se encendieron las luces de frenado de otros coches, pisé el freno y el jeep se detuvo coleando. El semáforo se puso en verde y todos arrancamos pisando el acelerador a fondo. Crucé dos carriles para dirigirme hacia la salida y llegué antes que un Beemer, cuyo conductor hizo sonar el claxon y me miró con furia.
Respondí con un gesto burlón e hice un comentario acerca de su madre. Nacer en Trenton supone cierta responsabilidad en esas circunstancias.
El tráfico avanzó a paso de tortuga por las calles de la ciudad y sentí alivio al cruzar por fin las vías del tren y percibir que el barrio se aproximaba y me absorbía. Llegué a la calle Hamilton y un devastador sentimiento de culpabilidad cayó sobre mí.
Cuando aparqué junto al bordillo, mi madre se hallaba observándome a través de la puerta mosquitera.
– Llegas tarde.
– ¡Dos minutos!
– He oído sirenas. No te habrá retrasado un accidente, ¿verdad?
– No, no me ha retrasado ningún accidente. He estado trabajando.
– Deberías conseguirte un trabajo de verdad. Algo fijo con horario normal. Tu prima Marjorie ha conseguido un buen puesto de secretaria en J amp; J. Me han dicho que gana mucho dinero.
La abuela Mazur estaba en el vestíbulo. Vivía con mis padres, ahora que el abuelo Mazur engullía en el más allá su acostumbrado desayuno de dos huevos y un cuarto kilo de beicon.
– Más vale que nos pongamos a cenar, si queremos ir al velatorio -dijo-. Sabes que me gusta llegar temprano, para conseguir un buen asiento. Y hoy irán los Caballeros de Colón, ya sabes, esa organización de beneficencia. Habrá una multitud. -Se alisó el vestido-. ¿Qué te parece este vestido? ¿Crees que es demasiado vistoso?
La abuela Mazur tenía setenta y dos años pero sólo aparentaba noventa. La quería mucho, pero en ropa interior parecía una gallina flaca. El vestido, entallado en la cintura, era de un rojo chillón con deslumbrantes botones dorados. -Es perfecto -contesté. Sobre todo para asistir a un velatorio, pensé. Mi madre llevó un cuenco de puré de patatas a la mesa.
– Ven a comer -me ordenó-, antes de que esto se enfríe.
– Bueno, ¿y qué has hecho hoy? -preguntó la abuela Mazur-. ¿Has tenido que pegarle una paliza a alguien?
– Me he pasado el día buscando a Kenny Mancuso, pero no he tenido suerte.
– Kenny Mancuso es un gandul -comentó mi madre-. Todos los varones Morelli y Mancuso lo son. No se puede confiar en ellos.
Miré a mi madre.
– ¿Has sabido algo de Kenny? ¿Qué se dice de él por ahí?
– Sólo que es un gandul. ¿No basta con eso?
En el barrio, ser gandul no es nada extraño. Las mujeres Morelli y Mancuso son intachables, pero sus hombres son unos pelmazos. Se emborrachan, son groseros, abofetean a sus hijos y ponen cuernos a sus esposas y novias.
– Sergie Morelli irá al velatorio -informó la abuela Mazur-. Con los Caballeros de Colón. Puedo hacerle algunas preguntas, si quieres. Él ni se daría cuenta. Siempre ha estado enamorado de mí, ¿sabes?
Sergie Morelli tenía ochenta y un años, y de sus enormes orejas salían pelos grises que parecían cerdas. Supuse que no sabría dónde se escondía Kenny, pero en ocasiones algunos detalles insignificantes resultan útiles.
– ¿Y si fuera al velatorio contigo? Podríamos interrogar a Sergie juntas.
– Está bien. Pero no me reprimas.
Mi padre puso los ojos en blanco y se llevó un trozo de pollo a la boca.
– ¿Crees que debería llevar un arma? -preguntó la abuela-. Sólo por si acaso.
– ¡Oh, Dios! -exclamó mi padre.
De postre había tarta de manzana, todavía calentita. Las manzanas estaban ácidas y cubiertas de canela. La pasta, hojaldrada, dulce y crujiente. Comí dos porciones y estuve a punto de tener un orgasmo.
– Deberías abrir una pastelería -dije a mi madre-. Ganarías una fortuna con tus tartas.
Estaba ocupada amontonando platos y recogiendo cubiertos.
– Con cuidar la casa y a tu padre me basta. Además, si tuviese que trabajar, me gustaría ser enfermera. Siempre he pensado que sería una buena enfermera.
Todos la miramos boquiabiertos. Nunca había hablado de ello. De hecho, nadie la había oído expresar ninguna ambición que no estuviese relacionada con fundas nuevas para los muebles o cortinas nuevas.
– Podrías retomar los estudios -propuse-. En la universidad local existe una carrera de enfermería.
– A mí no me gustaría ser enfermera -intervino la abuela Mazur-. Tienen que ponerse esos horribles zuecos blancos con suela de goma y se pasan el día vaciando orinales. Si buscara trabajo, me gustaría ser actriz de cine.
Hay cinco funerarias en el barrio. El cuñado de Betty Szajack, Danny Gunzer, estaba en la de Stiva.
– Cuando muera asegúrate de que me lleven a la funeraria de Stiva -pidió la abuela Mazur mientras íbamos hacia allí-. No quiero que ese chapucero de Mosel se haga cargo del servicio. No sabe cómo maquillar. Usa demasiado colorete. Nadie parece natural. Y no quiero que Sokolowsky me vea desnuda. He oído cosas raras acerca de Sokolowsky. Stiva es el mejor. Todo el que se precie va a la funeraria de Stiva.
La funeraria de marras se hallaba en la calle Hamilton, no muy lejos del hospital de Saint Francis, en una gran casa de estilo Victoriano rodeada de un amplio porche. Era blanca, con contraventanas negras y, en deferencia a los ancianos, había una moqueta verde que iba desde la acera hasta la puerta principal. Una entrada para coches llevaba a la parte trasera, donde había un garaje con capacidad para cuatro coches. Al lado, frente al camino de entrada, habían añadido un ala construida en ladrillo. En ella había dos salas para velar a los difuntos. Nunca había visitado todas las instalaciones, pero supuse que el lugar donde los embalsamaban también se encontraba allí.
Aparqué junto al bordillo y ayudé a la abuela Mazur a bajar del jeep. Ella había decidido que no podría sonsacar bien a Sergie Morelli si llevaba sus zapatillas de deporte acostumbradas, por lo que ahora se balanceaba precariamente sobre unos zapatos de tacón de charol negro. Según ella, era el calzado preferido de los muchachos.
La así firmemente del codo y la guié escalones arriba hacia el vestíbulo, donde los Caballeros de Colón se agolpaban, luciendo sus fantasiosos sombreros y fajines. Todos hablaban en voz baja y la nueva moqueta apagaba el ruido de los pasos. El aroma a flores era abrumador, mezclado con el olor penetrante a pastillas de menta que no lograban disimular el aliento a whisky de muchos de los presentes.
Constantine Stiva, al que llamaban Con, había abierto su negocio treinta años antes y desde entonces, cada día, había presidido los velatorios. Era un sepulturero consumado: en su rostro siempre había una expresión de circunstancias; su frente, alta y pálida, era tan consoladora como unas natillas, y sus movimientos, discretos y silenciosos. Aquél era Constantine Stiva, el embalsamador sigiloso.
Su hijastro Spiro empezaba a hacer sus pinitos como enterrador; se mantenía al lado de Constantine en los velatorios vespertinos y lo ayudaba en los entierros matutinos. Estaba claro que en la vida de Constantine Stiva la muerte lo era todo. Para Spiro parecía más bien un deporte. Sus sonrisas de condolencia no resultaban nada convincentes. Si tuviese que adivinar cuáles eran sus placeres profesionales me inclinaría por la química, o sea, las mesas de disección y los arpones pancreáticos. La hermanita de Mary Lou Molnar fue al colé con Spiro e informó a Mary Lou que Spiro había guardado los recortes de sus uñas en un frasco.
Spiro era bajo y moreno, de nudillos velludos y cara dominada por una nariz prominente y una frente inclinada. La cruel verdad es que parecía una rata que toma esteroides, y el rumor acerca de sus recortes de uñas no hizo nada por mejorar la imagen que se tenía de él.
Era amigo de Moogey Bues, pero no parecía que la muerte de éste lo hubiese alterado. Yo había hablado con él, pues su nombre aparecía en la libreta de Kenny. Su reacción fue reservada y cortés. Sí, en el instituto formaba parte de la pandilla de Moogey y Kenny, y sí, continuaron siendo amigos. No, no se le ocurría un motivo para el asesinato de aquél. No, no había visto a Kenny desde que lo detuvieron y no tenía ni idea de dónde podía estar.
En el vestíbulo, Constantine brillaba por su ausencia, pero Spiro, que lucía un impecable traje negro y camisa blanca almidonada, dirigía al tráfico.
La abuela lo examinó como si fuese una basta imitación de una buena joya.
– ¿Dónde está Con?
– En el hospital. Tiene una hernia discal. Ocurrió la semana pasada.
– ¡No! -A la abuela se le cortó la respiración-. ¿Quién se encarga del negocio?
– Yo. De todos modos, ya estoy prácticamente al frente de él. Además, contamos con Louie.
– ¿Quién es Louie?
– Louie Moon. Probablemente no lo conoce, porque trabaja sobre todo de mañana y a veces conduce. Lleva seis meses con nosotros.
Una joven franqueó la puerta, se detuvo en medio del vestíbulo y, mientras se desabrochaba el abrigo, miró alrededor. Spiro la saludó con una leve inclinación de la cabeza, como se suponía que debía hacer un enterrador. La joven le devolvió el saludo de igual modo.
– Parece interesada en ti -dijo la abuela.
Spiro sonrió, mostrando unos dientes tan torcidos que habrían hecho las delicias de cualquier dentista.
– Muchas mujeres se interesan en mí. Soy un buen partido. -Abarcó la estancia con un movimiento del brazo-. Un día todo esto será mío.
– Supongo que podrías mantener muy bien a una mujer.
– Pienso ampliar el negocio. Quizá otorgar una franquicia.
– ¿Has oído eso? -me preguntó la abuela-. Qué agradable encontrar a un joven ambicioso.
De continuar mucho tiempo esa conversación, yo iba a vomitar sobre le traje de Spiro.
– Hemos venido a ver a Danny Gunzer -dije dirigiéndome a Spiro-. Ha sido agradable hablar contigo, pero más vale que entremos, antes de que los Caballeros de Colón ocupen todos los asientos buenos.
– Lo entiendo perfectamente. El señor Gunzer está en la sala verde.
La sala verde solía ser el locutorio. La idea era que fuese una de las mejores estancias de la funeraria, pero Stiva la había pintado de un verde bilioso y había instalado luces tan potentes que habrían podido iluminar un campo de fútbol.
– Odio esa sala -comentó la abuela Mazur, siguiéndome-. Está tan iluminada que a una se le ven todas las arrugas. Eso es lo que pasa cuando dejan que Walter Dumbowski se encargue de la instalación eléctrica. Esos hermanos Dumbowski no saben nada de nada. Oye, si Stiva trata de amortajarme en la sala verde, tú me llevas a casa. Preferiría que me pusieras en la acera para que me recogiese el basurero. Si eres importante te toca una de las nuevas salas de atrás, con las paredes revestidas de madera. Todo el mundo lo sabe.
Betty Szajack y su hermana se hallaban al lado del ataúd abierto. La señora Goodman, la señora Gennaro, la anciana señora Ciak y su hija ya se habían sentado. La abuela Mazur se apresuró y colocó su bolso en una silla plegable de la segunda fila. Una vez asegurado su lugar, se dirigió con paso vacilante hacia Betty Szajack y le dio el pésame, mientras yo me quedaba en la parte de atrás de la sala, hablando con algunas personas. Me enteré de que Gail Lazar estaba embarazada, que el departamento de sanidad había citado a comparecer a Barkalowski, el de la tienda de ultramarinos, y que a Biggy Zaremba lo habían detenido por exhibicionismo. Nada sobre Kenny Mancuso.
Me mezclé entre la concurrencia. Sudaba bajo mi camisa de franela y mi jersey de cuello de cisne e imaginé que mi cabello debía de estar rizándose a causa del calor y la humedad. Para cuando llegué al lado de la abuela Mazur, resollaba como un perro.
– Mira esa corbata. -La abuela observaba fijamente a Gunzer-. Tiene cabecitas de caballo. ¿No es fantástico? Casi me hace desear ser hombre, para que me entierren con una corbata como ésa.
En la parte trasera de la sala se oyó el movimiento de pies al arrastrarse y las conversaciones cesaron al aparecer los Caballeros de Colón. Se adelantaron en parejas y la abuela Mazur se puso de puntillas y giró sobre sus tacones a fin de verlos bien. Un tacón se enganchó en la alfombra y la abuela se inclinó hacia atrás con el cuerpo rígido como una tabla.
Antes de que yo pudiese evitarlo, cayó sobre el ataúd; agitó los brazos en busca de apoyo y finalmente se aferró a un pedestal sobre el que había un gran florero de cristal lleno de gladiolos. El pedestal aguantó el peso, pero el florero se tambaleó y fue a parar estrepitosamente sobre Danny Gunzer, a quien golpeó en la frente. El agua se metió en las orejas de Gunzer y goteó por su barbilla. Los gladiolos se esparcieron sobre el traje gris oscuro. Todos los presentes quedaron sin habla, casi como si esperaran que Gunzer se levantara y gritase, pero éste no hizo nada.
La abuela Mazur era la única que no había quedado petrificada. Se enderezó y se alisó el vestido.
– Bueno, qué suerte que esté muerto -observó-. Así no hay problema.
– ¿Que no hay problema? ¿Que no hay problema, dice? -chilló la viuda de Gunzer, fuera de sí -. Mire su corbata. Está hecha un asco. Pagué un suplemento por esa corbata.
Me disculpé en nombre de la abuela y ofrecí pagar la corbata, pero la señora Gunzer estaba demasiado histérica para oírme.
Amenazó a la abuela con un puño cerrado.
– Deberían encerrarla. A usted y a la chiflada de su nieta. ¡Cazadora de fugitivos! ¿Quién ha oído hablar de algo así?
– ¿Qué ha dicho? -Entrecerré los ojos y puse los brazos en jarras.
La señora Gunzer dio un paso atrás (probablemente temía que le disparara) y yo retrocedí. Cogí a la abuela Mazur del codo, reuní sus pertenencias, la guié hacia la puerta y, con las prisas, casi eché a Spiro al suelo.
– Fue un accidente -explicó la abuela dirigiéndose a Spiro-. Mi tacón se enganchó en la alfombra. Podía haberle pasado a cualquiera.
– Claro. Estoy seguro de que la señora Gunzer se habrá dado cuenta.
– No me he dado cuenta de nada -tronó la señora Gunzer-. Esta mujer es una amenaza pública.
Spiro nos condujo hacia el vestíbulo.
– Espero que este incidente no les impida regresar. Nos gusta que nos visiten las mujeres bonitas. -Se inclinó hacia mí y, con tono conspirador, me susurró al oído-: Quisiera hablar contigo en privado acerca de un negocio del que necesito que te encargues.
– ¿Qué clase de negocio?
– Necesito que encuentres algo, y me han dicho que eres muy buena buscando. He hecho algunas averiguaciones después de que me interrogaras acerca de Kenny.
– Ahora estoy bastante ocupada. Y no soy una investigadora privada.
– Mil dólares de comisión si lo encuentras.
El tiempo pareció detenerse por un instante, mientras me gastaba el dinero mentalmente.
– Claro que, si lo mantenemos en secreto, no veo por qué no ayudar a un amigo. -Bajé, la voz-. ¿Qué buscas?
– Ataúdes -susurró Spiro-. Veinticuatro ataúdes.
Cuando llegué a casa, Morelli estaba esperándome en el pasillo, con la espalda apoyada contra la pared y las piernas cruzadas.
– Deja que adivine -dijo-. Sobras.
– Vaya, ahora sé cómo lograste convertirte en detective.
– Puedo hacerlo mejor. -Olfateó-. Pollo.
– Pareces un sabueso.
Cogió la bolsa mientras yo abría la puerta.
– ¿Has tenido un día difícil?
– A las cinco de la tarde ya no podía serlo más. Si no me quito esta ropa pronto, me llenaré de moho.
Se apartó, entró en la cocina y sacó de la bolsa un trozo de pollo envuelto en papel de aluminio, además de un recipiente con relleno, otro de salsa y otro de puré de patatas. Metió la salsa y el puré en el microondas, y preguntó:
– ¿Cómo te ha ido con la lista?
Le di un plato y cubiertos y saqué una cerveza de la nevera.
– Mal. Nadie lo ha visto.
– ¿Tienes idea de qué podemos hacer ahora?
– No.
¡Sí! ¡El correo! Había olvidado que tenía el correo de Kenny en mi bolso. Lo saqué y lo extendí sobre la encimera de la cocina: una factura de la compañía telefónica, una factura de la tarjeta de crédito, un montón de propaganda y una tarjeta recordando a Kenny que le tocaba la revisión dental.
Morelli echó una ojeada a la vez que añadía salsa al relleno, al puré y al pollo frío.
– ¿Es tu correo?
– No mires.
– ¡Mierda! ¿No hay nada sagrado para ti?
– La tarta de manzana de mi madre. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Debería abrir los sobres con vapor o algo así?
Morelli dejó caer los sobres al suelo y los restregó con el zapato. Los recogí y los examiné. Estaban rotos y sucios.
– Ya estaban así cuando los entregaron -dijo-. La factura del teléfono primero.
Eché un vistazo a la factura y sorprendió descubrir que había cuatro llamadas al extranjero.
– ¿Qué te parece esto? ¿Conoces los prefijos?
– Los dos primeros son de México.
– ¿Puedes averiguar a quién pertenecen?
Morelli dejó su plato en la encimera, levantó la antena de mi teléfono móvil y marcó un número.
– Oye, Murphy, necesito que me consigas los nombres y las direcciones de unos números de teléfono.
Leyó los números en voz alta y comió mientras esperaba. Unos minutos después, Murphy volvió a hablar y Morelli le agradeció la información. Al colgar el auricular, me miró con la expresión impasible propia de un poli.
– Los otros dos son de El Salvador. Es todo lo que Murphy ha podido averiguar.
Cogí un trozo de pollo de su plato y le di un bocado.
– ¿Por qué llamaría a México y a El Salvador?
– Quizá esté planeando tomarse unas vacaciones.
No confiaba en Morelli cuando se ponía afable. Normalmente, sus emociones se dibujaban en su cara.
Abrió la factura de la tarjeta de crédito.
– Kenny ha estado ocupado. El mes pasado hizo compras por valor de casi dos mil dólares.
– ¿Algún billete de avión?
– Ningún billete de avión. -Me entregó la factura-. Míralo.
– Casi todo es ropa. Toda en tiendas locales. -Dejé las facturas sobre la encimera-. Acerca de esos números de teléfono…
Morelli hurgaba el contenido de la bolsa de comestibles.
– ¿Eso que veo es tarta de manzana?
– Si la tocas eres hombre muerto.
Morelli me dio un golpecito en la barbilla.
– Me encantas cuando te pones en plan duro. Me gustaría quedarme y oír más, pero tengo que irme.
Salió del apartamento y se metió en el ascensor. Cuando las puertas de éste se cerraron, me di cuenta de que se había largado con la factura de teléfono de Kenny. Me di un golpe en la frente con la palma de la mano.
– ¡Maldición!
Me quité la ropa mientras me dirigía hacia el cuarto de baño y tomé una ducha muy caliente. Después cogí un camisón de franela, me lo puse, me sequé el cabello con una toalla y, descalza, fui a la cocina.
Comí dos porciones de tarta de manzana, di a Rex dos trocitos y me acosté, pensando en los ataúdes de Spiro. No me había dado más información. Sólo que habían desaparecido y que tenía que encontrarlos. No estaba segura de cómo podía uno perder veinticuatro ataúdes, pero supongo que todo es posible. Le había prometido que regresaría sin la abue la Mazur para hablar de los detalles.
A las siete de la mañana me levanté de la cama y eché una ojeada por la ventana. Ya no llovía, pero el cielo seguía nublado, y lo bastante oscuro para dar la impresión de que era el fin del mundo. Me puse shorts, una camiseta y mis zapatillas de deporte. Lo hice con el mismo entusiasmo con que me enfrentaría al cadalso. Trataba de correr al menos tres veces por semana. Nunca se me ocurrió que podía disfrutar con ello. Corría para compensar la ingesta ocasional de cerveza y porque era bueno ser más veloz que los chicos malos.
Corrí poco más de cuatro kilómetros, entré tambaleándome en el vestíbulo y subí a mi apartamento en el ascensor. No había motivo para exagerar con eso del ejercicio.
Preparé café y me di una ducha rápida. Me puse unos vaqueros y una camisa tejana, engullí una taza de café y me cité con Ranger para desayunar media hora más tarde. Yo tenía acceso al submundo del barrio, pero él tenía acceso al submundo del submundo. Conocía a camellos, chulos y traficantes de armas. El caso de Kenny empezaba a preocuparme, y quería saber por qué. No es que afectara mi trabajo. Mi misión era muy clara: encontrar a Kenny y entregarlo. Mi problema era Morelli. No confiaba en él y odiaba la idea de que dispusiese de más información que yo.
Ranger ya se encontraba sentado a una mesa cuando llegué a la cafetería. Vestía téjanos negros, botas negras de piel de serpiente, muy brillantes -y hechas a mano- y una camiseta negra ceñida que hacía resaltar su torso y sus bíceps. En el respaldo de su silla, había una cazadora de cuero negra, medio ladeada debido al ominoso peso de un arma.
Pedí chocolate caliente y tortitas de arándano con mucho jarabe de arce.
Ranger pidió café y medio pomelo.
– ¿Qué hay?
– ¿Te has enterado del tiroteo en la gasolinera Delio's, en la calle Hamilton? -pregunté.
Asintió con la cabeza.
– Alguien se cargó a Moogey Bues.
– ¿Sabes quién fue?
– No tengo un nombre.
La camarera apareció con el chocolate y el café. Esperé a que se marchara antes de hacer la siguiente pregunta.
– ¿Qué tienes, entonces?
– Muy malas vibraciones.
Tomé pequeños sorbos del chocolate caliente.
– Yo también las tengo. Morelli dice que busca a Kenny Mancuso para hacerle un favor a la madre de éste. Creo que hay más.
– ¡Ay, ay, ay! ¿Has estado leyendo novelas policiacas otra vez?
– Bueno, ¿qué crees? ¿Has oído algo raro acerca de Kenny Mancuso? ¿Crees que es el responsable de la muerte de Moogey Bues?
– Creo que eso no tiene por qué importarte. Tu misión es encontrarlo y entregarlo.
– Por desgracia, no tengo ninguna pista.
La camarera trajo mis tortitas y el pomelo de Ranger.
– Caray, eso parece delicioso -comenté mirando el pomelo, mientras echaba jarabe de arce sobre mis tortitas-. Puede que la próxima vez pida uno.
– Ándate con cuidado. No hay nada más feo que una vieja blanca gorda.
– No estás ayudándome mucho.
– ¿Qué sabes de Moogey Bues?
– Sé que está muerto.
Ranger comió un gajo de pomelo.
– Podrías investigarlo.
– Y mientras lo investigo, tú podrías parar las orejas.
– Kenny Mancuso y Moogey no solían moverse por mi barrio.
– De todos modos, no se perdería nada.
– Eso es cierto.
Acabé mi chocolate caliente y mis tortitas y deseé haberme puesto un jersey para poder bajarme la cremallera de los téjanos. Eructé discretamente y pagué la cuenta.
Regresé a la escena del crimen y le dije al propietario de la gasolinera, Cubby Delio, quién era y qué hacía.
– No lo entiendo -dijo-. Hace veintidós años que tengo esta gasolinera y nunca he tenido problemas.
– ¿Cuánto tiempo llevaba Moogey trabajando para usted?
– Seis años. Empezó cuando iba al instituto. Lo echaré de menos. Era simpático y uno podía fiarse de él. Siempre abría por las mañanas. Nunca tuve que preocuparme por nada.
– ¿Alguna vez le habló de Kenny Mancuso? ¿Sabe usted por qué estaban peleados?
Negó con la cabeza.
– ¿Qué hay de su vida privada? -pregunté.
– No sé mucho acerca de ella. Era soltero y, que yo sepa, no tenía novia. Vivía solo. -Revolvió unos papeles en su escritorio y encontró una lista de empleados muy ajada y manchada-. Ésta es su dirección en Mercerville, cerca del instituto. Acababa de mudarse. Había alquilado una casa.
Apunté la información, le di las gracias y regresé a mi jeep. Enfilé Hamilton, doblé en Klockner, pasé por delante del instituto Stienert y giré a la izquierda hacia una calle de chalets. Los jardines estaban bien cuidados y cercados para proteger a niños pequeños y perros. Las casas eran casi todas blancas con contraventanas de colores pastel. En los caminos de acceso había pocos coches. Era un barrio de familias en que trabajaban los dos miembros de la pareja. Todos estaban trabajando, ganando suficiente dinero para pagar al jardinero, a la sirvienta y la guardería de sus hijos.
Miré los números de las casas hasta llegar a la de Moogey. No se diferenciaba de las demás y nada indicaba que acababa de ocurrir una tragedia.
Aparqué, crucé el jardín y llamé a la puerta. Nadie acudió a abrir. No esperaba que lo hicieran. Eché un vistazo a través de una ventana estrecha que flanqueaba la puerta, pero vi muy poco: un vestíbulo con suelo de madera, escalera alfombrada, un pasillo que iba del vestíbulo a la cocina. Todo parecía en orden.
Regresé a la acera y me dirigí hacia el garaje. Miré dentro. Había un coche y supuse que era de Moogey. Un BMW rojo. Se me antojó un poco caro para un tipo que trabajaba en una gasolinera, pero ¿qué sabía yo? Apunté el número de la matrícula y volví a mi jeep.
Me encontraba sentada al volante, preguntándome qué hacer a continuación, cuando sonó mi teléfono móvil.
Era Connie, la secretaria de la agencia de fianzas.
– Tengo un caso fácil para ti. Pásate por la oficina cuando puedas y te daré el expediente.
– ¿De verdad es tan fácil como dices?
– Se trata de una vagabunda. La viejecita de la estación de ferrocarril. Roba ropa interior y se olvida de que debe presentarse en el juzgado. Lo único que tienes que hacer es recogerla y llevársela al juez.
– ¿Quién paga su fianza si no tiene hogar?
– Un grupo de una iglesia la ha adoptado.
– Voy para allá.
Vinnie tenía su despacho en la calle Hamilton. Vincent Plum, Agencia de Fianzas. Aparte de su inclinación por el sexo duro, Vinnie era una persona respetable. En general mantenía a las ovejas descarriadas de las familias trabajadoras de Trenton fuera de los calabozos. Ocasionalmente le tocaba un criminal de los de verdad, pero esos casos rara vez caían en mis manos.
La abuela Mazur se había formado de los agentes de recuperación una imagen de película de vaqueros, e imaginaba que entrábamos en las casas disparando contra todo lo que se movía. La realidad era que yo pasaba casi todo el día obligando a unos pobres tontos a subir a mi coche y conduciéndolos a la comisaría de policía, donde, tras fijar una nueva fecha para el juicio, los dejaban otra vez en libertad. Entregaba a muchos conductores en estado de ebriedad y alteradores del orden público y, ocasionalmente, un ratero o un ladrón de coches. Vinnie me había encargado el caso de Kenny Mancuso porque al principio parecía muy sencillo. Era su primer delito y pertenecía a una familia respetable del barrio. Además, Vinnie sabía que Ranger me echaría una mano.
Aparqué delante de la tienda de ultramarinos de Fiorello. Pedí a éste que me preparara un bocadillo de atún y me dirigí hacia la oficina de Vinnie, que estaba al lado.
Connie alzó la mirada de un escritorio que parecía puesto adrede para obstaculizar la entrada al despacho de Vinnie. Se había hecho la permanente y una especie de nido de ratas le enmarcaba el rostro. Era un par de años mayor que yo y unos diez centímetros más baja, pesaba catorce kilos más y, como yo, tras un divorcio desalentador usaba su apellido de soltera. El suyo era Rosolli, apellido que la gente del barrio evitaba desde que su tío Jimmy se echó un polvo. Jimmy ya tenía noventa y dos años y no podría encontrarse la polla ni aunque brillara en la oscuridad, y, sin embargo, se echó un polvo.
– Hola. ¿Qué tal te va? -me preguntó.
– Es una pregunta difícil de contestar. ¿Tienes el expediente de la vagabunda?
Connie me entregó varios formularios grapados.
– Eula Rothridge. La encontrarás en la estación de ferrocarril.
Hojeé el expediente.
– ¿No hay foto?
– No la necesitas. Estará sentada en el banco más cercano al aparcamiento, tomando el sol.
– ¿Alguna sugerencia?
– Trata de no deprimirte.
Hice una mueca y me marché.
Trenton era un lugar ideal para la industria y el comercio por estar situado a orillas del río Delaware. Con los años, el Delaware fue perdiendo importancia como vía fluvial, y eso supuso la decadencia de Trenton, que quedó perdido en medio de un nudo de autopistas estatales. Sin embargo, recientemente se había instalado en él un club de béisbol de segunda división, de modo que todos confiábamos en obtener pronto fama y fortuna.
El gueto se había apoderado lentamente de los alrededores de la estación, así es que resultaba casi imposible llegar sin pasar por calles flanqueadas de deprimentes casitas adosadas habitadas por personas crónicamente deprimidas. En verano, los barrios se impregnaban de sudor y descarada agresividad. Cuando la temperatura descendía, el carácter de la gente se tornaba sombrío y la animosidad se ocultaba detrás de las paredes.
Conduje por esas calles con las portezuelas y las ventanillas bien cerradas. Lo hacía más por costumbre que por un deseo consciente de protegerme, puesto que cualquiera que tuviese a mano un mondador de patatas podía rajar la capota de lona.
La estación de ferrocarril de Trenton es pequeña y no especialmente memorable. Al frente hay una entrada para coches, donde la gente se baja de los taxis, éstas esperan y un poli monta guardia. Varios bancos la bordean.
Eula se hallaba sentada en el banco más alejado. Vestía varios abrigos de invierno, un gorro de lana morado y zapatillas de deporte. Su rostro estaba surcado de arrugas; del gorro salían algunos mechones desiguales de cabello gris. Sus piernas parecían salchichas de tan hinchadas, y las tenía cómodamente abiertas, dejando a la vista cosas que más valía no ver.
Detuve el jeep delante de ella, en una zona donde estaba prohibido aparcar, y el poli me dirigió una mirada de advertencia.
Agité los formularios de la fianza.
– Tardaré sólo un minuto -dije-. He venido a llevar a Eula al juzgado.
Por la expresión de su rostro supuse que me deseaba buena suerte, y volvió a sumirse en sus pensamientos.
Eula se aclaró la garganta.
– No pienso ir a ningún juzgado.
– ¿Por qué?
– Hay sol. Necesito mi vitamina D.
– Le compraré un litro de leche. La leche tiene mucha vitamina D.
– ¿Qué más vas a comprarme? ¿Un bocadillo?
Saqué de mi bolso el bocadillo de atún.
– Iba a comérmelo, pero se lo regalo.
– ¿De qué es?
– De atún. Lo compré en la tienda de Fiorello.
– Fiorello prepara buenos bocadillos. ¿Has comprado pepinillos también?
– Sí, he comprado pepinillos.
– No sé… ¿Qué será de mis cosas?
Detrás de ella había un carrito de supermercado. En él había metido dos bolsas de basura negras, llenas de quién sabe qué.
– Las guardaremos en la consigna de la estación.
– ¿Quién va a pagar? Tengo ingresos fijos, ¿sabes?
– Yo pagaré.
– Tendrás que cargar con mis cosas. Soy coja.
Miré al poli, que sacudía la cabeza y sonreía.
– ¿Quiere algo de esas bolsas antes de que las guarde? -pregunté a la anciana.
– No. Tengo todo lo que necesito.
– Y cuando guarde todas sus posesiones, le compre la leche y le dé el bocadillo, vendrá conmigo, ¿verdad?
– Verdad.
Arrastré las bolsas escaleras arriba y pasillo abajo, y le di una propina a un mozo de cuerda para que me ayudase a meter los malditos trastos en las taquillas. Una bolsa por taquilla. Metí un puñado de monedas de veinticinco centavos en éstas, cogí las llaves y me apoyé contra la pared para recuperar el aliento. Me dije que debería encontrar tiempo para ejercitar los músculos de mis brazos en el gimnasio. Salí de la estación, entré en el McDonald's y compré un litro de leche desnatada. Regresé a la entrada de la estación y busqué a Eula. Se había ido. El poli también. Y en el parabrisas de mi jeep había una multa.
Me dirigí hacia el primer taxi de la fila y pregunté al conductor:
– ¿Adonde ha ido Eula?
– No lo sé. Cogió un taxi.
– ¿Tenía dinero para un taxi?
– Claro. Le va bastante bien aquí.
– ¿Sabe dónde vive?
– Vive en ese banco. El último a la derecha.
Fantástico. Me metí en mi coche y di una vuelta en U para entrar en el pequeño solar con parquímetros. Esperé a que alguien dejase un espacio libre, estacioné, comí mi bocadillo, bebí la leche y aguardé con los brazos cruzados.
Dos horas más tarde, un taxi se detuvo y Eula bajó de él. Se encaminó andando hacia su banco y se sentó; por su actitud era obvio que lo consideraba de su propiedad. Salí del aparcamiento y me detuve junto al bordillo, frente a ella. Sonreí.
Ella sonrió.
Me apeé y me acerqué a ella.
– ¿Se acuerda de mí?
– Sí. Te largaste con mis cosas.
– Las metí en la consigna.
– Has tardado mucho.
Fui un bebé prematuro, nací un mes antes de que me tocara hacerlo y nunca he aprendido el valor de la paciencia.
– ¿Ve estas dos llaves? Sus cosas están en las taquillas y sólo pueden abrirse con estas -llaves. O viene conmigo o arrojaré las llaves en un retrete.
– Eso sería hacerle una maldad a una pobre vieja.
Me contuve para no gruñir.
– De acuerdo. -Se levantó con dificultad-. Supongo que más vale que te acompañe. De todos modos, ya no hay tanto sol.
La comisaría de Trenton es un edificio cuadrado de tres plantas. Un bloque hermano, contiguo a éste, alberga los juzgados y las oficinas relacionadas con éstos. A los lados de aquel complejo se extiende el gueto. Muy conveniente, pues así los policías no tienen que ir muy lejos en busca de delincuentes y criminales.
Aparqué en el solar que había al lado de la comisaría, crucé el vestíbulo y le entregué a Eula al poli de la recepción. Si hubiese sido después de las horas normales de trabajo, o en lugar de una anciana vagabunda se hubiera tratado de un fugitivo incordiante, habría aparcado delante de la entrada trasera y se lo habría entregado al oficial de guardia. Pero con Eula nada de eso era necesario, así que la ayudé a sentarse mientras intentaba averiguar si el juez que le había fijado la fianza se encontraba a esas horas allí. No estaba, y no me quedó más remedio que conducirla hasta donde se encontraba el teniente del registro para que la detuviera.
Di las llaves de las taquillas a Eula, cogí el recibo de la entrega, y salí por la puerta trasera.
Morelli me esperaba en el aparcamiento, apoyado contra mi coche, con las manos metidas en los bolsillos, fingiendo ser un chico duro de la calle, lo que probablemente fuese.
– ¿Qué hay de nuevo? -preguntó.
– No mucho. Y tú, ¿alguna novedad?
Se encogió de hombros.
– Ha sido un día aburrido.
– Ya veo.
– ¿Tienes alguna pista sobre Kenny?
– Nada que compartiría contigo. Anoche me birlaste el recibo del teléfono.
– No te lo birlé. Olvidé que lo tenía en la mano.
– Entonces, ¿por qué no me hablas de esos números mexicanos?
– No hay nada que decir.
– No me lo creo. Y no creo que te esfuerces tanto por encontrar a Kenny porque eres un buen chico de familia.
– ¿Tienes alguna razón para dudarlo?
– Tengo una sensación extraña en la boca del estómago.
– Puedes llevarla al banco -dijo Morelli con una sonrisa maliciosa.
Estaba claro que debía enfocar las cosas de otra manera.
– Creí que formábamos un equipo -dije.
– Hay toda clase de equipos. Algunos equipos trabajan de manera más independiente que otros.
– A ver si te entiendo -repliqué, poniendo los ojos en blanco-. Se trata de que yo comparta toda la información y tú no. Entonces, cuando encontremos a Kenny te lo llevarás por razones que aún desconozco e impedirás que me paguen mi comisión, ¿no?
– No, no es así. Por nada del mundo impediría que te pagaran tu comisión.
¡Vaya por Dios! Yo necesitaba un respiro, y los dos lo sabíamos.
3
Morelli y yo nos habíamos enfrascado en varias batallas, cada uno con efímeras victorias. Sospeché que ésta sería otra guerra, por así decirlo. Y supuse que tendría que aprender a aguantarme. Si me enfrentaba a él, me haría la vida de cazadora de fugitivos difícil, por no decir imposible.
Pero eso no significaba que fuese a convertirme en su felpudo. Lo importante era dar la impresión, en los momentos oportunos, de que lo era. Decidí que ése no era uno de esos momentos y que debía mostrarme enfadada y ofendida. No resultaría fácil, puesto que así me sentía en realidad. Salí apresuradamente del aparcamiento de la comisaría y fingí saber adonde iba, aunque de hecho no lo sabía. Faltaba poco para las cuatro de la tarde y por el momento no tenía más datos que constatar acerca del caso de Mancuso, de modo que enfilé hacia casa, repasando por el camino mis progresos.
Sabía que debía ir a ver a Spiro, pero la idea no me entusiasmaba. Al contrario que a la abuela Mazur, no me gustaban los tanatorios. De hecho, la muerte me parecía ligeramente horripilante. Como de todos modos no estaba de muy buen humor, la demora me pareció adecuada.
Aparqué detrás de mi edificio y decidí subir por las escaleras, puesto que las tortitas de arándano del desayuno todavía rebosaban por encima de mis Levis. Entré en mi apartamento y a punto estuve de pisar un sobre que alguien había metido por debajo de la puerta. Era un sobre blanco corriente, con mi nombre impreso en letras plateadas, de esas que se pegan. Lo abrí y leí las dos frases del mensaje, también escrito en letras pegadas.
«Tómate unas vacaciones. Será bueno para tu salud.»
No había folletos turísticos adjuntos, así que supuse que no se trataba de propaganda para un crucero.
Pensé en la alternativa. Una amenaza. Por supuesto, si era una amenaza de Kenny, eso significaba que todavía se hallaba en Trenton. Y, mejor aún, significaba que yo había hecho algo que le preocupaba. Aparte de Kenny, no imaginaba quién podía amenazarme. Quizá un amigo de Kenny. Tal vez Morelli. Posiblemente mi madre.
Saludé a Rex, dejé caer mi bolso y el sobre en la encimera de la cocina y escuché los mensajes en el contestador automático.
Mi prima Kitty, que trabajaba en un banco, me informaba de que, como le había pedido, estaba vigilando la cuenta de Mancuso, pero que no había nuevos movimientos.
Mi mejor amiga de toda la vida, Mary Lou Molnar, que ahora se llamaba Mary Lou Stankovic, me preguntaba si aún seguía en este mundo, ya que hacía un montón de tiempo que no sabía nada de mí.
El último mensaje era de la abuela Mazur.
«Odio estos estúpidos aparatos. Siempre me siento como una boba, hablando con nadie. He leído en el periódico que esta noche habrá un velatorio por el tipo ese de la gasolinera, y me vendría bien que me llevaras. Elsie Farnsworth dijo que me acompañaría, pero odio ir con ella porque tiene artritis en las rodillas y a veces el pie se le queda pegado al acelerador.»
Un velatorio por Moogey Bues. Merecería la pena. Crucé el pasillo para pedir prestado el periódico al señor Wolesky. El señor Wolesky tenía la tele encendida día y noche, y yo siempre debía aporrear su puerta. Entonces abría y decía que con tanto golpe iba a tirar la puerta abajo. Cuando hace cuatro años tuvo un infarto, llamó a una ambulancia, pero se negó a que se lo llevaran hasta que no hubiese terminado un programa de concursos.
El señor Wolesky abrió y me miró airadamente.
– No tienes por qué aporrear la puerta. No estoy sordo, ¿sabes?
– Me preguntaba si podría prestarme su periódico.
– A condición de que me lo devuelvas enseguida. Necesito la programación de la tele.
– Sólo quería ver la sección necrológica.
Abrí el periódico y eché un vistazo a la sección necrológica. Moogey Bues se encontraba en la funeraria de Stiva. A las siete.
Le devolví el periódico al señor Wolesky y le di las gracias.
Telefoneé a la abuela Mazur y le dije que la recogería a las siete. No acepté la invitación a cenar de mi madre, le prometí que no me pondría téjanos para ir al velatorio, colgué el auricular y, para controlar el daño hecho por las tortitas, busqué algo que comer en la nevera que fuese bajo en calorías.
Estaba dando buena cuenta de una ensalada cuando sonó el teléfono.
– ¡Hola! -Era Ranger-. Apuesto a que estás cenando ensalada.
Hice caso omiso de su comentario, y pregunté:
– ¿Tienes algo que decirme sobre Mancuso?
– Mancuso no vive aquí. No viene aquí de visita. No tiene negocios aquí.
– Oye, sólo por pura curiosidad, si tuvieras que buscar veinticuatro ataúdes perdidos, ¿por dónde empezarías?
– ¿Están vacíos o llenos?
Mierda, había olvidado preguntarlo. Cerré fuertemente los ojos. Por favor, Diosito, que estén vacíos, rogué.
Colgué y marqué el número de Eddie Gazzara.
– Eres tú quien paga la llamada -dijo.
– Quiero saber en qué caso está trabajando Morelli.
– La mitad de las veces ni siquiera su capitán sabe en qué asunto está trabajando.
– Lo sé, pero oyes rumores, imagino.
Gazzara dejó escapar un suspiro, y dijo:
– Intentaré averiguar algo.
Morelli era miembro de la brigada antivicio, lo que significaba que estaba en otro edificio, en otra parte de Trenton. La brigada trabajaba mucho con la DEA, el departamento para la lucha contra la droga, y la dirección de aduanas, y mantenía sus proyectos en secreto. De todos modos, los hombres hablaban en los bares y el personal administrativo y las esposas cotilleaban.
Me quité los téjanos y me puse panties y un traje adecuado a las circunstancias. Me calcé unos zapatos de tacón, me apliqué laca en el cabello y rímel en las pestañas, di un paso atrás y me miré. No estaba mal, pero no creía que si Sharon Stone me veía se muriese de rabia y celos.
– Mira esa falda -soltó mi madre en cuanto abrió la puerta-. No me sorprende que con esas faldas cortas haya tanto crimen por ahí. ¿Cómo puedes sentarte con una falda así? Se te ve todo.
– Me llega cinco centímetros por encima de la rodilla. No es tan corta.
– No tenemos todo el día para hablar de faldas -intervino la abuela Mazur-. He de llegar a la funeraria. Tengo que ver cómo arreglaron a ese tipo. Espero que no hayan tapado demasiado los agujeros de las balas.
– No te hagas ilusiones. Creo que en este caso el féretro estará cerrado.
No sólo habían disparado contra Moogey, sino que le habían practicado una autopsia. Imaginaba que habrían necesitado unas cuantas horas para juntar los pedazos.
– ¡Un ataúd cerrado! Eso sería condenadamente decepcionante. La gente dejará de asistir a los velatorios si sabe que Stiva cierra los ataúdes. -La abuela se abrochó la rebeca sobre el vestido y se metió el bolso bajo el brazo-. En el periódico no decía que el féretro estaría cerrado.
– Te espero luego -me dijo mi madre-. He hecho pastel de chocolate.
– ¿Estás segura de que no quieres venir? -le preguntó la abuela Mazur.
– No conocía a Moogey Bues. Tengo cosas mejores que hacer que ir al velatorio de un perfecto desconocido.
– Yo tampoco iría, pero estoy ayudando a Stephanie con esta caza. Puede que Kenny Mancuso se presente, y en ese caso Stephanie necesitará ayuda. En la tele he visto que para pararle los pies a alguien hay que hundirle los dedos en los ojos.
– Es tu responsabilidad -me advirtió mi madre-. Si le metes los dedos en los ojos a alguien, será culpa tuya.
La puerta de la sala estaba abierta a fin de que entrasen todas las personas que habían ido a ver a Moogey Bues. De inmediato, la abuela Mazur se abrió paso a codazos, arrastrándome con ella.
– ¡Vaya! Qué jeta -comentó al llegar a las sillas de primera fila-. Tenías razón. Le han bajado la tapa. -Entrecerró los ojos-. ¿Cómo sabremos que el que está dentro es realmente Moogey Bues?
– Estoy segura de que alguien lo ha comprobado. -Pero no lo sabemos con certeza. La miré en silencio.
– Tal vez debiésemos echar una ojeada para averiguarlo. -¡No!
Todos dejaron de hablar y volvieron la cabeza hacia nosotros. Me disculpé con una sonrisa y rodeé a la abuela con un brazo para contenerla.
– No está bien eso de mirar dentro de un ataúd cerrado -le susurré con tono de severidad-. Además, no es de tu incumbencia y a nosotras no nos importa que Moogey Bues esté allí. Si no lo está, es cosa de la policía.
– Podría ser importante para tu caso. Puede que tenga algo que ver con Kenny Mancuso.
– Eres una metomentodo. Quieres ver los agujeros de las balas.
– Eso también.
Advertí que Ranger también había ido al velatorio. Que yo supiera, su ropa sólo era de dos colores: el verde de los uniformes del ejército y un negro malévolo. Esa tarde vestía de negro malévolo, cuya monotonía rompían dos pendientes dobles que centelleaban bajo la luz. Como siempre, llevaba el cabello recogido en una coleta. Como siempre, llevaba chaqueta. En esta ocasión era de cuero negro. Y no me costaba imaginar qué habría debajo. Probablemente suficientes armas para hacer desaparecer del mapa a un pequeño país europeo. Se había colocado contra la pared de atrás, con los brazos cruzados, el cuerpo relajado y los ojos alerta.
En el otro extremo se encontraba Joe Morelli, que había adoptado la misma pose.
Observé a un hombre deslizarse entre unas personas agrupadas en la puerta. Examinó rápidamente la sala y saludó a Ranger con una inclinación de la cabeza.
Sólo quien conociese a Ranger se habría enterado que había correspondido al saludo.
Lo miré y él pronunció la palabra «Sandeman». El nombre no significaba nada para mí.
Sandeman se acercó al féretro y contempló silenciosamente la pulida superficie de madera. No había expresión en su rostro. Diríase que lo había visto todo y que nada le asombraba. Sus ojos eran oscuros, hundidos y rodeados de arrugas. Imaginé que éstas se debían más a una vida disoluta que al sol y la risa. Su cabello era negro, y lo peinaba hacia atrás con brillantina.
Me pilló observándolo y, tras mirarnos por un instante, él desvió la vista.
– Tengo que hablar con Ranger -le dije a la abuela Mazur-. Si te dejo sola, ¿me prometes que no te meterás en líos?
La abuela resopló.
– Eso es un insulto. Creo que, después de tantos años, sé cómo comportarme.
– No se te ocurra tratar de ver lo que hay en el féretro.
– Já
– ¿Quién es el tipo que acaba de acercarse al ataúd? -pregunté a Ranger-. Ese tal Sandeman.
– Se llama Perry Sandeman, y te advierto que si lo irritas, te duerme por mucho tiempo.
– ¿Cómo es que lo conoces?
– Anda por ahí. Consigue un poco de droga de los compañeros.
– ¿Qué hace aquí?
– Trabaja en la gasolinera.
– ¿En la de Moogey?
– Así es. He oído decir que estaba allí cuando a Moogey le dispararon en la rodilla.
Alguien gritó al otro extremo de la sala y se oyó el ruido producido por un objeto pesado al cerrarse. Un objeto pesado como la tapa de un ataúd. Puse involuntariamente los ojos en blanco y sacudí la cabeza.
Spiro apareció en la puerta, relativamente cerca de mí. Con expresión ceñuda, avanzó a grandes zancadas, abriéndose paso entre la multitud, con lo que pude ver claramente a la responsable de aquel ruido. Era la abuela Mazur.
– Ha sido mi manga -dijo la abuela a Spiro-. La pilló accidentalmente la tapa y la condenada se abrió sólita. Podría ocurrirle a cualquiera.
La abuela me miró e hizo una señal con el pulgar levantado.
– ¿Es tu abuela? -preguntó Ranger.
– Sí. Quería asegurarse de que Moogey se encontraba dentro.
– Vaya genes los tuyos, nena.
Spiro comprobó que la tapa estuviera bien cerrada y volvió a colocar el ramo de flores que se había caído.
Me acerqué a toda prisa, dispuesta a apoyar la teoría de la tapa pillada con la manga, pero ya no era necesario. Obviamente, Spiro deseaba quitar importancia al incidente. Dirigió comentarios de consuelo a los deudos más cercanos y se dedicó a quitar las huellas de la abuela Mazur de la brillante superficie de madera.
– Mientras la tapa estuvo abierta no pude evitar ver que has hecho un buen trabajo -dijo la abuela a Spiro, a cuyo lado permanecía-. Los agujeros casi no se veían, excepto donde la masilla se ha hundido un poco.
Spiro asintió con aire solemne y, tocándole apenas la espalda con la yema de los dedos, la apartó hábilmente del féretro.
– En el vestíbulo tenemos té. ¿No le apetece una taza después de esta desagradable experiencia?
– Supongo que no me haría daño. De todos modos ya había acabado aquí.
La acompañé al vestíbulo y me aseguré de que realmente fuera a tomar el té. Cuando se instaló en una silla con la taza y unas galletas, fui a buscar a Spiro. Salí por la puerta lateral y lo pillé fumando a hurtadillas, bajo una aureola de luz artificial.
Había refrescado, pero él no pareció darse cuenta. Dio una profunda calada y dejó escapar lentamente el humo. Supuse que intentaba absorber la mayor cantidad de alquitrán posible, a fin de acabar más pronto con su miserable vida.
Me acerqué a él y pregunté:
– ¿Quieres hablar ahora de…? Bueno…, ya sabes…
Asintió con la cabeza, dio una última y larga calada y arrojó el cigarrillo al camino de acceso.
Te habría llamado esta tarde, pero supuse que vendrías a ver a Moogey Bues. Necesito encontrar esas cosas… cuanto antes.
– Los féretros son como cualquier otra cosa. Los fabricantes tienen excedentes, ataúdes defectuosos y liquidación de saldos. A veces uno puede comprar lotes a buen precio. Hará unos seis meses hice una oferta por uno y conseguí veinticuatro ataúdes por debajo del coste. No tenemos mucho espacio, de modo que los metí en un guardamuebles.
Spiro sacó un sobre del bolsillo de la americana, y del sobre, una llave, que alzó para que yo la examinara.
– Ésta es la llave de la nave del guardamuebles donde los había metido. Las señas están en el sobre. Los ataúdes estaban envueltos en plástico para protegerlos durante el transporte y embalados para poder apilarlos. También tienes una fotografía de un féretro. Todos eran iguales. Muy sencillos.
– ¿Has informado a la policía?
– No he hablado con nadie del robo. Quiero recuperar los ataúdes con la menor publicidad posible.
– Esto está fuera de mi especialidad.
– Mil dólares.
– ¡Dios, Spiro, estamos hablando de féretros! ¿A quién se le ocurriría robar féretros? Y ¿por dónde empezar a buscarlos? ¿Tienes alguna pista, alguna idea?
– Tengo una llave y una nave vacía.
– Quizá lo mejor sea que aceptes la pérdida y que la aseguradora se haga cargo.
– No puedo pedir el pago a la aseguradora sin haber informado a la policía, y no quiero a la policía mezclada en esto.
Los mil dólares suponían una tentación, pero el trabajo era más que extraño. Sinceramente, no sabía por dónde empezar a buscar veinticuatro ataúdes perdidos.
– Supongamos que los encuentro… ¿Qué pasa luego? ¿Cómo esperas recuperarlos? Me parece que si alguien es lo bastante mezquino como para robar un féretro, será lo bastante malo como para luchar por conservarlo.
– Vayamos paso a paso. Tu comisión por encontrarlos no incluye su recuperación. Eso será problema mío.
– Supongo que puedo preguntar por ahí.
– Esto tiene que ser confidencial.
Perfecto. ¿Acaso iba yo a querer que alguien supiera que buscaba ataúdes? ¡Vamos!
– Prometo no decir nada. -Cogí el sobre y lo metí en mi bolso-. Otra cosa. Estos ataúdes están vacíos, ¿verdad?
– Claro que sí.
Volví a buscar a la abuela, pensando que tal vez no fuese una misión muy difícil. Spiro había perdido un montón de jodidos ataúdes. No sería muy fácil esconderlos. No era algo que uno pudiese meter en el maletero del coche y marcharse tan campante. Alguien había entrado con un camión y se los había llevado. Tal vez alguien de la casa. Quizá alguien del guardamuebles hubiera timado a Spiro. Pero ¿qué podía hacer luego? El mercado para los féretros es limitado. No podían usarse como macetas o como base de una lámpara. Tendrían que venderlos a otras funerarias. Esos rateros tenían que ser los peores del mundo del hampa. ¡Un mercado negro de féretros!
Encontré a la abuela tomando té con Joe Morelli. Nunca antes lo había visto con una taza de té en la mano, y aquello me desconcertó. Cuando adolescente, Morelli era un salvaje. Dos años en la infantería de marina y doce más en la policía le habían enseñado a controlarse, pero yo estaba segura de que, a menos que lo castrasen, sería imposible domesticarlo del todo. Siempre hubo en él una parte bárbara que zumbaba por debajo de la superficie. A veces me atraía, y otras, me espantaba.
– Mírala, ya está aquí -dijo la abuela al verme-. Hablando del diablo.
Morelli sonrió maliciosamente.
– Hemos estado hablando de ti.
– Vaya, qué bien.
– Me he enterado de que tuviste una reunión secreta con Spiro.
– Cuestión de trabajo.
– ¿Está relacionada con el hecho de que Spiro, Kenny y Moogey fueron amigos en el instituto?
Enarqué una ceja, dándole a entender que me sorprendía.
– ¿Eran amigos en el instituto?
– Inseparables.
– Vaya.
– Por lo que veo, todavía estás de mal humor -dijo con una sonrisa más amplia.
– ¿Estás burlándote de mí?.
– No exactamente.
– Entonces, ¿qué?
Con las manos metidas en los bolsillos, se meció sobre los talones.
– Creo que eres una monada.
– ¡Oh, Dios!
– Es una pena que no estemos trabajando juntos. Si lo hiciéramos, podría hablarte del coche de mi primo.
– ¿Qué le ocurre a su coche?
– Lo encontraron esta tarde. Abandonado. No había cuerpos en el maletero. Ni manchas de sangre. Ni Kenny.
– ¿Dónde?
– En el aparcamiento del centro comercial.
– Puede que Kenny estuviese comprando allí.
– No lo creo. Los de seguridad del centro recuerdan haber visto el coche aparcado toda la noche.
– ¿Estaban puestos los seguros de las puertas?
– Todos menos la del lado del conductor.
Reflexioné un momento.
– Si yo fuera a abandonar el coche de mi primo, me aseguraría de cerrar bien todas las puertas.
Morelli y yo nos miramos fijamente, pero no dijimos lo que pensábamos. Tal vez Kenny estuviese muerto. No había motivos reales para pensarlo, pero tuve una premonición, y me pregunté qué tendría que ver todo aquello con la carta que acababa de recibir.
Morelli reconoció la posibilidad apretando la boca.
– Aja.
Tras echar abajo los tabiques de lo que en tiempos fueran el vestíbulo y el comedor de la gran casa de estilo Victoriano, Stiva había formado una gran sala de espera. La moqueta que cubría el suelo amortiguaba los pasos. Servían el té sobre una mesa de biblioteca de madera de arce al lado de la puerta de la cocina. La iluminación era tenue, había sillas estilo reina Ana, mesitas agrupadas para que la gente pudiera conversar y pequeños arreglos florales distribuidos en diferentes lugares. Habría resultado un lugar agradable de no ser por la certeza de que el tío Harry, la tía Minnie o Morty el cartero se encontraban desnudos en otra parte de la casa, muertos, e inyectados con una buena dosis de formaldehído.
– ¿Te apetece un té? -preguntó la abuela. Negué con la cabeza. Lo que yo quería no era té sino aire fresco y pastel de chocolate. Y quitarme los panties.
– Estoy lista para irnos. ¿Y tú? La abuela miró alrededor.
– Es un poco temprano, pero supongo que ya no me falta ver a nadie. -Dejó la taza sobre la mesa y cogió su bolso-. De todos modos me vendría bien un poco de pastel de chocolate -dijo. Se volvió hacia Morelli, y añadió-: Esta noche en casa ha habido pastel de chocolate como postre, y todavía queda. Siempre preparamos una ración doble.
– Hace mucho tiempo que no como pastel de chocolate casero.
– ¿Ah, sí? -dijo la abuela, alerta-. Bueno, puedes compartir el nuestro. Tenemos mucho.
Un sonido estrangulado se escapó del fondo de mi garganta, y volviéndome hacia Morelli le ordené con la mirada que dijera que no, que no, que no.
Él me dirigió una mirada de ingenuidad que significaba «¿que?», y dijo:
– Me parece estupendo. Me encantaría una ración de pastel de chocolate.
– Bien -anunció la abuela-. ¿Sabes dónde vivimos?
Morelli nos aseguró que encontraría la casa con los ojos vendados, pero, como ya era de noche, para asegurarse de que estuviésemos a salvo nos seguiría. -¡Vaya por Dios! -exclamó la abuela cuando nos encontramos a solas-. ¿Te das cuenta de que le preocupa nuestra seguridad? ¿Conoces a un joven más educado? Y está guapísimo. Además, es poli. Apuesto a que lleva pistola debajo de la chaqueta.
Iba a necesitarla cuando mi madre lo viera en la entrada de su casa. Mi madre miraría por la puerta mosquitera y no vería a Joe Morelli, un hombre en busca de pastel. No vería al Joe Morelli, que graduó en el instituto y se alistó en la infantería de marina. No vería a Morelli el poli. Mi madre vería a Joe Morelli, el calenturiento chiquillo de ocho años de dedos ágiles que me llevó al garaje de su padre para jugar al trenecito cuando yo contaba seis añitos.
– Esta es una buena oportunidad para ti -comentó la abuela cuando aparcamos junto al bordillo-. Te vendría bien un hombre.
– Éste no.
– ¿Qué le pasa a éste?
– No es mi tipo.
– Tienes un gusto pésimo en lo que a hombres se refiere. Tu ex marido es un pelmazo. Todos sabíamos que lo era cuando te casaste con él, pero no quisiste hacernos caso.
Morelli se detuvo detrás de mi coche y bajó de su furgoneta. Mi madre abrió la puerta mosquitera y a pesar de la distancia advertí que apretaba los labios y se ponía rígida.
– Todos hemos venido a comer pastel -explicó la abuela cuando llegamos al porche-. Hemos traído al agente Morelli porque lleva mucho tiempo sin comer pastel casero.
Mi madre apretó aún más los labios.
– Espero no estorbar -dijo Morelli-. Sé que no esperaba invitados.
Esta afirmación inicial abre todas las puertas del barrio. Ninguna ama de casa que se precie reconocerá que su hogar no está preparado para recibir invitados las veinticuatro horas del día. Hasta a Jack el Destripador le franquearían la entrada con pronunciar esa frase.
Mi madre asintió brevemente con la cabeza, se apartó de mala gana y los tres entramos.
Por temor a la bronca, nunca le habíamos hablado a mi padre del incidente del trenecito. Eso significaba que no sentía ni más ni menos desprecio y desconfianza por él que por cualquier otro pretendiente en potencia que mi madre y mi abuela encontraran en la calle. Lo examinó rápidamente, mantuvo una mínima conversación superficial y volvió a centrar su atención en la tele, simulando no hacer caso de mi abuela cuando ésta repartió el pastel.
– Era cierto, el ataúd de Moogey Bues estaba cerrado -observó la abuela-. De todos modos lo vi, gracias al accidente.
Mi madre la miró con expresión de alarma.
– ¿Qué accidente?
Me quité la cazadora.
– La abuela abrió accidentalmente la tapa al enganchársele una manga.
Horrorizada, mi madre alzó los brazos en un gesto de súplica.
– La gente no ha parado de llamar para contarme lo de los gladiolos. Mañana tendré que soportar que me hablen de lo de la tapa del ataúd.
– No estaba muy bien. Le dije a Spiro que había hecho un buen trabajo, pero fue una mentirijilla.
Morelli llevaba chaqueta sobre una camisa negra de punto. Al sentarse, se le abrió la chaqueta revelando la pistola que llevaba a la cadera.
– ¡Bonita pipa! -exclamó la abuela-. ¿Qué es? ¿Una cuarenta y cinco?
– Es una nueve milímetros.
– Supongo que no me dejarías echarle un vistazo, ¿verdad? Me encantaría ver lo que se siente con una pistola como ésa.
– ¡No! -exclamamos todos al unísono. -Disparé contra un pollo una vez -explicó la abuela-. Fue un accidente.
Advertí que Morelli estaba un poco sorprendido.
– ¿Dónde le disparó? -preguntó por fin.
– En el culo. Se lo volé.
Tras dar cuenta de dos raciones de pastel y tres cervezas, Morelli se despegó de la tele. Nos fuimos juntos y nos quedamos hablando en la acera. No había estrellas ni luna en el cielo y casi todas las casas estaban a oscuras. Tampoco había tráfico en la calle. En otras partes de Trenton quizá se tuviera una sensación de peligro por la noche. En el barrio, la sensación era de tranquilidad y seguridad.
Morelli me alzó el cuello de la cazadora para protegerme del aire frío. Me rozó la mejilla con los nudillos y miró fijamente mis labios.
– Tienes una familia agradable.
Entrecerré los ojos.
– Si me besas, gritaré y mi padre saldrá para darte un puñetazo en la nariz.
Por supuesto, omití decir que antes de que ocurriera cualquiera de esas cosas, yo me habría meado.
– Podría dejarlo fuera de combate.
– Pero no lo harías.
Morelli no había soltado el cuello de mi cazadora.
– No, no lo haría.
– Háblame otra vez del coche. ¿No había señales de lucha?
– Ninguna. Las llaves se encontraban en el encendido y la portezuela del conductor estaba cerrada, pero sin seguro.
– ¿Había sangre en el pavimento?
– No he ido allí, pero el laboratorio miró y no halló pruebas tangibles.
– ¿ Huellas dactilares?
– Están analizándolas.
– ¿Objetos personales?
– Ninguno.
– Entonces no vivía en el coche -concluí.
– Veo que estás mejorando en esto de cazar fugitivos. Haces todas las preguntas adecuadas.
– Veo mucha televisión.
– Hablemos de Spiro.
– Spiro me ha contratado para que le solucione un problema.
– ¿Un problema funerario? -dijo Morelli con una amplia sonrisa.
– No quiero hablar de ello.
– ¿No tiene nada que ver con Kenny?
– Lo juro.
La ventana de arriba de la casa se abrió y mi madre asomó la cabeza.
– Stephanie -susurró, pero cualquiera podía oírla-, ¿qué haces ahí fuera? ¿Qué pensarán los vecinos?
– No se preocupe, señora Plum -le gritó Morelli-. Ya me iba.
Cuando llegué a casa, Rex corría en su rueda. Encendí la luz y se paró en seco, abrió de par en par sus ojillos negros y agitó el bigote, indignado ante la repentina desaparición de la noche.
Mientras me dirigía hacia la cocina me quité los zapatos de sendas patadas. Una vez allí, dejé caer el bolso sobre la encimera y pulsé el botón de reproducción de mensajes en el contestador.
Solo había un recado, de Gazzara, que llamó al acabar su turno para decirme que nadie sabía mucho acerca de Morelli. Salvo que trabajaba en algo importante y que tenía que ver con la investigación sobre Mancuso y Bues.
Pulsé el botón para apagar el aparato y marqué el número de Morelli.
El teléfono sonó seis veces antes de que contestara, resollando ligeramente. Probablemente acababa de llegar a su apartamento. No me parecía que hiciera falta hablar de nimiedades, y fui directo al grano.
– Desgraciado.
– Caray, me pregunto quién será.
– Me mentiste. Y lo sabía. Lo supe desde el principio. Eres un idiota.
Se produjo un silencio tenso, y me di cuenta de que mi acusación cubría un gran territorio, así que limité el campo.
– Quiero saber de qué va ese importante caso secreto en el que estás trabajando, y quiero saber qué tiene que ver con Kenny Mancuso y Moogey Bues.
– ¡Ah! Te referías a esa mentira.
– ¿Y bien?
– No puedo hablarte de ello.
4
Pasé casi toda la noche sin pegar ojo, pensando en Kenny Mancuso y Joe Morelli. A las siete de la mañana me levanté. Estaba de mal humor y hecha polvo. Me duché, me puse unos téjanos y una camiseta y preparé café.
Mi principal problema consistía en que tenía muchas ideas sobre Joe Morelli y casi ninguna acerca de Kenny Mancuso.
Me serví un cuenco de cereales, llené de café mi tazón con un dibujo del pato Daffy y eché un vistazo al contenido del sobre que me había dado Spiro. El guardamuebles se encontraba cerca de la carretera 1, en un pequeño polígono industrial. La foto del ataúd perdido era un recorte de una especie de folleto en el que figuraba un féretro que debía de ser de los más baratos que ofrecían las funerarias. Consistía en poco más que una sencilla caja de pino, sin las tallas y los bordes biselados característicos de los ataúdes que se estilan en el barrio. Me resultaba incomprensible que Spiro adquiriera veinticuatro cajas de ésas. En el barrio la gente gastaba mucho dinero en los funerales y en las bodas. Que te enterraran en uno de esos féretros sería peor que tener el cuello de la camisa sucio. Hasta mi vecina, la señora Ciak, que vivía de su pensión y apagaba las luces a las nueve de la noche para ahorrar electricidad, había ahorrado miles de dólares para su entierro.
Acabé mi cereal, lavé el cuenco y la cuchara, me serví otra taza de café y llené el comedero de Rex. Excitado, Rex salió de la lata de sopa y donde dormía agitó la nariz. Se abalanzó sobre el alimento, vibrando de dicha. Eso es lo bueno de los hámsters. Basta muy poca cosa para hacerlos felices.
Cogí mi cazadora y el gran bolso de cuero negro en el que guardaba los chismes que necesitaba para cazar fugitivos y me dirigí hacia la escalera. A través de la puerta del apartamento del señor Wolesky me llegaba el sonido de la tele, y el olor a beicon frito emanaba del apartamento de la señora Karwatt, en el otro extremo del pasillo. Salí del edificio y me detuve por un instante para disfrutar del fresco aire matinal. Unas pocas hojas se aferraban, tenaces, a los árboles, pero la mayor parte de las ramas estaban desnudas y, recortadas contra el cielo brillante, parecían telas de araña. Un perro ladró en algún lugar detrás de mi edificio y la puerta de un coche se cerró de golpe. El señor suburbano iba a trabajar. Y Stephanie Plum, extraordinaria cazadora de fugitivos, se disponía a buscar veinticuatro féretros.
El tráfico de Trenton parecía insignificante comparado con el que los viernes por la tarde salía de la ciudad por el túnel Holland. Pero aun así era una lata. Decidí conservar la poca cordura que tenía esa mañana, y renuncié a los atascos de Hamilton. Doblé en Linnert y, tras dos manzanas de frenar y arrancar una y otra vez, me interné en los deteriorados barrios que rodean el centro. Rodeé la estación del ferrocarril, crucé la ciudad y recorrí medio kilómetro de la carretera 1 antes de salir a la avenida Oatland.
El guardamuebles R amp; J Storage, ocupaba la cuarta parte de una hectárea en esta avenida. Diez años atrás aquella zona era una especie de vertedero, un terreno abandonado cubierto de maleza, botellas rotas, colillas, condones y basura en general. El sector industrial acababa de descubrir Oatland y ahora ese terreno albergaba una imprenta, una empresa de artículos de fontanería y el guardamuebles. La hierba erizada había sido sustituida por aparcamientos asfaltados, pero los vidrios rotos, las colillas y los diversos desechos urbanos habían aguantado el embate y se amontonaban junto a los bordillos y en rincones descuidados.
Una valla de alambre rodeaba el guardamuebles, y dos senderos, el de entrada y el de salida, conducían a una serie de depósitos del tamaño de un garaje. Según anunciaba un pequeño cartel, el horario de trabajo era de las siete de la mañana a las diez de la noche, los siete días de la semana. Las verjas de entrada y salida se encontraban abiertas, y un pequeño cartel que rezaba abierto colgaba de la puerta de cristal del despacho. Los edificios estaban pintados de blanco con bordes de un azul brillante. Transmitían una impresión de energía y eficacia. Era el lugar idóneo para ocultar féretros destinados al mercado negro.
Entré en el sendero y conduje a paso de tortuga, mirando los números, hasta llegar a la nave 16. Aparqué delante de ésta, me apeé, metí la llave en la cerradura y pulsé el botón que activaba la puerta hidráulica. Ésta se abrió y, ¡sorpresa, sorpresa!, el depósito estaba vacío. Ni ataúdes ni pistas.
Permanecí allí por un instante, imaginando los ataúdes de pino amontonados. Me volví, dispuesta a marcharme, y a punto estuve de chocar con Morelli.
– ¡Dios! -exclamé, llevándome una mano al pecho, sorprendida-. Odio que te acerques sigilosamente por detrás. ¿Se puede saber qué haces aquí?
– Estoy siguiéndote.
– No quiero que me sigas. ¿Estás seguro de que no violas mis derechos, de que no me sometes a acoso policial?
– A la mayoría de las mujeres les gustaría que las siguiera.
– No soy la mayoría de las mujeres.
– Dímelo a mí. -Señaló la nave vacía-. ¿De qué se trata?
– De todos modos, tarde o temprano te enterarás… Busco unos féretros.
Esbozó una sonrisa de incredulidad.
– ¡En serio! -exclamé-. Spiro tenía veinticuatro ataúdes almacenados aquí y han desaparecido.
– ¿Que han desaparecido? ¿Quieres decir que los han robado? ¿Ha informado a la policía del robo?
Negué con la cabeza.
– No quería mezclar a la policía en esto -dije-. No quería que se supiera que había comprado un montón de ataúdes y que luego los perdió.
– Lamento aguarte la fiesta, pero esto me da mala espina. La gente que pierde algo que vale mucho informa a la policía para cobrar el seguro.
Cerré la puerta y dejé caer la llave en mi bolso.
– Si encuentro los ataúdes perdidos me pagará mil dólares. De modo que no tengo la menor intención de creer que se trata de algo dudoso.
– ¿Qué hay de Kenny? Creí que estabas buscándolo.
– Por el momento no consigo avanzar con lo de Kenny.
– ¿Te has rendido?
– Digamos que estoy tomando distancias.
Abrí la puerta del jeep, me senté al volante y metí la llave en el encendido. Para cuando el motor arrancó, Morelli se había ubicado a mi lado.
– ¿Adonde vamos?
– Yo voy a la oficina para hablar con el gerente, no sé tú.
Morelli sonreía de nuevo.
– Esto podría ser el principio de una nueva carrera. Si resulta que tienes éxito podrías ascender y dedicarte a atrapar violadores de tumbas.
– Muy gracioso. Sal de mi coche.
– Creí que éramos socios.
¿Estaba de broma? Di marcha atrás, me dirigí hacia la oficina, aparqué y bajé del jeep. Morelli iba pisándome los talones.
Me detuve y me volví. Le puse una mano en el pecho para mantenerlo a distancia.
– Alto ahí. Éste no es un proyecto colectivo.
– Podría ayudarte. Con mi presencia tus preguntas resultarían más creíbles y tendrías más autoridad.
– ¿Y por qué motivo harías algo así?
– Porque soy un chico bueno.
Sentí que mis dedos se aferraban a su camisa y me esforcé por relajarme.
– No me convences.
– En el instituto, Kenny, Moogey y Spiro eran uña y carne. Moogey está muerto. Tengo la impresión de que Julia, la novia, no tiene nada que ver. Puede que Kenny haya pedido ayuda a Spiro.
– Y yo trabajo para Spiro y no estás muy seguro de que lo de los féretros sea cierto, ¿verdad?
– No sé qué pensar. ¿Tienes más información? ¿Dónde los compró? ¿Cómo eran?
– Son de madera. De un metro noventa, más o menos…
– Si hay algo que odio, es una cazadora de fugitivos que se pasa de lista.
Le enseñé la foto.
– Tienes razón -dijo-. Son de madera y miden más o menos un metro noventa.
– Y son feos.
– Vaya si lo son.
– Y muy sencillos -añadí.
– A la abuela Mazur no la meterían en uno de ésos, ni muerta -comentó Morelli.
– No todos son tan perspicaces como la abuela Mazur. Estoy segura de que Stiva tiene una amplia gama de ataúdes.
– Deberías dejarme interrogar al gerente. Hago esas cosas mejor que tú.
– ¡Ya basta! Métete en el coche.
Pese a nuestras discusiones, Morelli me caía relativamente bien. De hacer caso a mi sentido común, me alejaría de él, pero la sensatez nunca ha sido una de mis características. Me agradaba que se dedicara a fondo a su trabajo y que hubiese dejado atrás el salvajismo de su adolescencia. Había sido un chico duro, y ahora era un poli duro. Machista, pero eso no era del todo culpa suya. A fin de cuentas, era de Nueva Jersey y, para colmo, un Morelli, de modo que me parecía que lo llevaba razonablemente bien.
La oficina consistía en una pequeña estancia dividida por un mostrador. Detrás de éste se hallaba una mujer con una camiseta en la que figuraba el logotipo azul de R amp; J Storage. Debía de tener cincuenta años, su rostro era agradable, y parecía sentirse muy satisfecha de su cuerpo rechoncho. Me saludó con la cabeza, indiferente, y luego miró a Morelli, que no había hecho caso de mis órdenes y estaba detrás de mí.
Éste vestía téjanos desteñidos que se amoldaban sugestivamente a un impresionante paquete y al mejor trasero del estado. Lo único que ocultaba su cazadora de piel marrón era su pistola. La mujer del R amp; J tragó saliva y con esfuerzos evidentes, apartó la mirada de la entrepierna de Morelli.
Le dije que comprobaba el estado de unos artículos que un amigo tenía almacenados allí, y que me preocupaba la seguridad de las instalaciones.
– ¿Quién es ese amigo?
– Spiro Stiva.
– No se ofenda -dijo, reprimiendo una mueca-, pero tiene un depósito lleno de ataúdes. Dijo que estaban vacíos, pero a mí no me importa, porque de todos modos no me acercaría a más de diez metros de ese lugar. No creo que tenga que preocuparse por la seguridad. ¿A quién se le ocurriría robar un ataúd?
– ¿Cómo sabe que siguen allí?
– Los vi llegar. Tenía tantos que tuvo que traerlos en un camión con semirremolque y descargarlos con una carretilla elevadora.
– ¿Trabaja usted aquí a tiempo completo?
– Trabajo aquí todo el tiempo. Este negocio es de mi marido y mío. Yo soy Roberta, la R de R amp; J.
– ¿Han entrado otros camiones grandes en el último par de meses?
– Sí, unos cuantos, de esos que se alquilan. ¿Por qué? ¿Hay algún problema?
Spiro me había hecho jurar que mantendría el secreto, pero no veía cómo conseguir la información que necesitaba sin mezclar a Roberta en la investigación. Además, sin duda tendría una llave maestra, y, con o sin ataúdes, lo más probable era que cuando nos fuésemos inspeccionase la nave de Spiro y descubriera que se encontraba vacía.
– Los ataúdes de Stiva no están. El depósito está vacío.
– ¡Eso es imposible! Nadie puede largarse así como así con un montón de ataúdes. Son muchos los que caben en esa nave, ¡y la llenaron por completo! Aquí entran y salen camiones todo el tiempo, pero si alguien cargara ataúdes, me habría dado cuenta.
– La nave dieciséis está atrás -dije-. Desde aquí no se ve. Y tal vez no se los hayan llevado todos al mismo tiempo.
– ¿Cómo habrían hecho para entrar? -preguntó Robería-. ¿Estaba forzada la cerradura?
No sabía cómo habían entrado. La cerradura no estaba forzada y Spiro insistió en que la llave siempre había estado en su poder. Por supuesto, podía haberme mentido.
– Quisiera ver una lista de las otras personas que han alquilado naves -dije-. También me ayudaría que pensara en todos los camiones que vio cerca del depósito donde estaban los ataúdes de Spiro. Camiones lo bastante grandes como para contenerlos.
– Está asegurado. Nuestra regla estricta exige que todos tengan un seguro.
– No puede cobrar el seguro sin informar a la policía y, por el momento, el señor Stiva prefiere que no se hable de esto.
– La verdad es que a mí tampoco me gustaría que se supiera. No conviene que la gente crea que nuestra empresa no es segura. -Pulsó unas teclas del ordenador e imprimió una lista-. Éstos son los que han alquilado naves recientemente. Los que las desocupan permanecen tres meses en el archivo y luego el ordenador los borra automáticamente.
Morelli y yo hojeamos la lista, pero no reconocimos ningún nombre.
– ¿Exigen identificación? -preguntó Morelli.
– Él carnet de conducir. La aseguradora nos exige una identificación con fotografía.
Doblé el listado, lo metí en el bolso.y entregué a Roberta una tarjeta pidiéndole que me llamara si ocurría algo. Antes de irme, le pedí también que abriese todas las naves con su llave maestra, por si acaso los féretros estaban en alguna de ellas, aunque lo consideraba improbable.
Al volver al jeep, Morelli y yo repasamos nuevamente la lista, pero no sacamos nada en claro.
Roberta salió apresurada de la oficina con las llaves en la mano y el teléfono móvil en el bolsillo.
– La gran búsqueda de los ataúdes -se burló Morelli al verla doblar la esquina de la primera fila de naves. Se repantigó en el asiento-. No tiene sentido. ¿Por qué iba alguien a robar ataúdes? Son grandes y pesados, y resulta difícil, si no imposible, revenderlos. La gente ha de tener cosas almacenadas aquí que son más fáciles de colocar en el mercado negro. ¿Por qué robar féretros?
– Puede que los necesitaran. Puede que los robase el dueño de una funeraria que estuviese pasando por una mala racha. Desde que Stiva abrió su nueva sección, a Mosel le ha ido mal. Tal vez Mosel supiera que Spiro había escondido unos ataúdes aquí y entró a hurtadillas una noche y los mangó.
Morelli me miró como si fuese una marciana.
– Oye, es posible. Cosas más extrañas han ocurrido. Creo que deberíamos ir a un montón de velatorios para ver si alguien está metido en uno de los ataúdes de Spiro.
– ¡Vaya plan! -Me acomodé el bolso en el hombro, y añadí-: En el velatorio de anoche había un tío llamado Sandeman. ¿Lo conoces?
– Hace dos años lo detuve por posesión de drogas. Lo pillamos en una redada.
– Según Ranger, Sandeman trabajaba con Moogey en la gasolinera. Dice que estaba allí el día en que Moogey recibió el disparo en la rodilla. Me preguntaba si ya habías hablado con él.
– No, todavía no. Ese día le tocó a Scully investigar. Sandeman hizo una declaración, pero no era gran cosa. El tiroteo tuvo lugar en la oficina y Sandeman se hallaba en el taller, reparando un coche. Estaba usando una llave hidráulica y no oyó el disparo.
– Se me ocurre que podría averiguar si sabe algo acerca de Kenny.
– No te acerques demasiado a él. Es un cabrón de primera. Además, tiene muy mal genio. -Morelli sacó unas llaves de coche de su bolsillo-. Pero eso sí, es un mecánico fantástico.
– Me andaré con cuidado.
Morelli me miró y por su expresión advertí que no confiaba nada en mí.
– ¿Estás segura de que no quieres que te acompañe? Soy muy bueno torciendo pulgares.
– La verdad es que eso de torcer pulgares no es lo mío, pero gracias de todos modos.
Su Fairlane se hallaba aparcado al lado de mi jeep.
– Me gusta la hawaiana de la ventanilla trasera -le dije-. Todo un detalle.
– Fue idea de Costanza. Tapa una antena.
Miré por encima de la cabeza de la muñeca y, efectivamente, sobresalía la punta de una antena. Entrecerré los ojos, y pregunté a Morelli:
– No vas a seguirme, ¿verdad?
– Sólo si me lo pides por favor.
– Ni lo sueñes.
Su expresión dio a entender que no me creía.
Crucé la ciudad y doblé a la izquierda en Hamilton. Siete manzanas después aparqué en un espacio junto a la gasolinera. A primeras horas de la mañana y de la tarde los surtidores funcionaban sin parar. Pero a la hora en que llegué había pocos clientes. La oficina estaba abierta, pero vacía. Más allá de ésta, las puertas del taller se hallaban levantadas y detrás de la tercera había un coche en lo alto de una rampa.
Sandeman estaba equilibrando un neumático. Llevaba una camiseta negra desteñida con el logotipo de la Harley, que le llegaba cinco centímetros por encima de unos téjanos manchados de grasa que, a su vez, le dejaban el ombligo al descubierto. Tenía los brazos y los hombros cubiertos de tatuajes de serpientes que enseñaban los colmillos y con la lengua fuera. Entre las serpientes había un corazón rojo en el interior del cual rezaba AMO A JEAN. Afortunada, la chica. Decidí que lo único que le faltaba a Sandeman era tener los dientes podridos y unas cuantas pústulas.
Al verme, se incorporó y se limpió las manos en los téjanos.
– ¿Qué quiere?
– ¿Es usted Perry Sandeman?
– Sí.
– Soy Stephanie Plum. -Omití el habitual apretón de manos-. Trabajo para el fiador de Kenny Mancuso y estoy tratando de encontrar a Kenny.
– No lo he visto.
– Tengo entendido que él y Moogey eran amigos.
– Eso me han dicho.
– ¿Venía Kenny a menudo a la gasolinera?
– No.
– ¿Hablaba Moogey de Kenny?
Me pregunté si estaría perdiendo el tiempo. Decidí que así era.
– Usted estaba aquí el día que Moogey recibió un disparo en la rodilla. ¿Cree que fue un accidente?
– Yo estaba en el taller. No sé nada. Fin de las preguntas. Tengo que trabajar.
Le di mi tarjeta y le pedí que se pusiera en contacto conmigo si recordaba algo que me fuera de utilidad. La rompió y los pedazos cayeron lentamente.
Cualquier mujer inteligente habría hecho una salida digna, pero estábamos en Nueva Jersey, donde la dignidad nunca supera el placer de jorobar al prójimo. Puse los brazos en jarras y pregunté:
– ¿Cuál es su problema?
– No me gustan los polis. Y eso incluye a los que tienen coño.
– No soy poli. Soy agente de una compañía de fianzas.
– Eres una jodida cazadora de fugitivos. Yo no hablo con jodidas cazadoras de fugitivos. Cono.
– Si vuelve a referirse a mi coño, me enfadaré.
– ¿Se supone que eso ha de preocuparme?
Tenía un pulverizador de gas nervioso en el bolso, y me moría de ganas de rociarlo con él. También tenía una pistola de descarga eléctrica. La mujer de la armería me había convencido de que la comprara, y aún no la había probado. Me pregunté si 45.000 voltios en el logotipo de la Harley le preocuparían.
– Más le vale no estar ocultando información, Sandeman. Podría hacer que el oficial encargado de su libertad condicional se enojase.
Me propinó un golpe en el hombro que me echó para atrás.
– Como alguien se chive al oficial encargado de mi libertad condicional, tendrá que vérselas conmigo. Piensa en eso.
No, si podía evitarlo.
5
Cuando salí de la gasolinera todavía era media tarde. Prácticamente lo único que había aprendido acerca de Sandeman era que me resultaba absolutamente repulsivo. No conseguía imaginar que en circunstancias normales Sandeman y Kenny fuesen amigos, pero ésas no eran circunstancias normales, y algo en Sandeman activó mi radar.
Meter las narices en su vida no se encontraba en mi lista de preferencias, pero me pareció que debía dedicarle cierto tiempo. Como mínimo podía echar una ojeada a su hogar dulce hogar para comprobar que Kenny no estuviese compartiendo el alquiler.
Conduje por Hamilton y encontré un espacio para aparcar a dos casas de la oficina de Vinnie. Cuando entré, Connie estaba yendo de un lado para otro de la oficina, cerrando violentamente los cajones de los archivadores y soltando tacos.
– Tu primo es pura mierda -me gritó-. Stronzo!
– ¿Qué ha hecho ahora?
– ¿Te acuerdas de la chica que acabamos de contratar para archivar?
– Sally, creo.
– Sí, Sally, La-que-se-sabía-el-alfabeto.
Miré alrededor.
Al parecer ha desaparecido. -Y que lo digas. Tu primo Vinnie la encontró a un ángulo de cuarenta y cinco grados frente al cajón de las «D» y trató de jugar a esconder la salchicha. -Por lo que veo, Sally no se mostró muy juguetona.
– Salió de aquí gritando. Dijo que podíamos dar su paga a una institución benéfica. Ahora no hay quien archive, y adivina quién tiene que hacer el trabajo adicional. -Connie cerró un cajón de un puntapié-. ¡En dos meses es la tercera persona que hemos contratado para archivar!
– Podríamos hacer una colecta y mandar a Vinnie a que lo castren.
Connie abrió el cajón de en medio de su escritorio y sacó una navaja. Pulsó un botón y la hoja salió con un sonido escalofriante.
– Podríamos hacerlo nosotras mismas. El teléfono sonó y Connie volvió a meter la navaja en el cajón. Mientras hablaba busqué la carpeta de Sandeman en el archivador. Allí no estaba. De modo que, o bien no había pagado fianza cuando lo detuvieron, o bien había utilizado los servicios de otro fiador. Busqué en el listín del área metropolitana de Trenton. Tampoco tuve suerte. Telefoneé a Loretta Heinz, del Departamento de Vehículos Automotores. Nos conocemos desde hace una eternidad. Fuimos niñas exploradoras juntas y juntas sufrimos las peores dos semanas de nuestra vida en el campamento Sacajawea. Loretta pulsó el teclado de su fantástico ordenador y, voila, me dio la dirección de Sandeman.
La apunté, me despedí de Connie y me marché.
Sandeman vivía en la calle Morton, en una zona de grandes casas de piedra que ahora estaban poco menos que en ruinas. Los jardines se veían cuidados, en las mugrientas ventanas colgaban persianas rotas, las paredes estaban cubiertas de grafitos y la pintura de los marcos de las ventanas se había levantado. La mayor parte de las casas habían sido convertidas en edificios de apartamentos. Unas cuantas habían sido incendiadas o abandonadas, y sus ventanas y puertas se hallaban atrancadas con tablones. Otras habían sido restauradas y pugnaban por recuperar parte de su grandeza y dignidad originales.
Sandeman vivía en una de las de apartamentos. El suyo no era el edificio más bonito de la calle, pero tampoco el peor. Un anciano se encontraba sentado en el porche. Con la vejez, el blanco de sus ojos se había tornado amarillento, una incipiente barba grisácea cubría sus mejillas cadavéricas y su piel era del color del alquitrán. Un cigarrillo colgaba de sus labios. Dio una calada y me miró con los ojos entrecerrados.
– Reconozco a una poli cuando la veo.
– No soy poli.
¿Por qué creían todos que era poli? Miré mis zapatos Doctor Martens y me pregunté si ése era el motivo. Quizá Morelli tuviese razón. Quizá debiera deshacerme de ellos.
– Busco a Perry Sandeman -dije al tiempo que le entregaba mi tarjeta-. Me interesa encontrar a un amigo suyo.
– Sandeman no está en casa. De día trabaja en el taller. Por la noche tampoco pasa mucho tiempo aquí. Sólo viene cuando está borracho o drogado. Y entonces se comporta como un cabrón. Más te vale alejarte de él cuando está borracho. Se vuelve mucho más cabrón cuando está borracho. Buen mecánico, eso sí. Todos lo dicen.
– ¿Sabe usted en qué apartamento vive?
– En el tres C.
– ¿Hay alguien allí ahora?
– No he visto entrar a nadie.
Pasé por delante del hombre, entré en el vestíbulo y permanecí quieta por un instante para que mis ojos se adaptaran a la oscuridad. El aire estaba estancado y olía a tuberías en malas condiciones. El papel de las paredes estaba manchado y levantado en los bordes. Bajo mis pies, el suelo, de madera, parecía cubierto de arena.
Saqué del bolso el pulverizador de gas, lo metí en el bolsillo de mi cazadora y subí. Había tres puertas en el segundo piso. Todas ellas cerradas con llave. Detrás de una se oía el sonido de un televisor. Los otros dos apartamentos se encontraban en silencio. Llamé al 3C y esperé. Volví a llamar. Nada.
Por un lado, la idea de enfrentarme a un delincuente me daba un miedo de muerte, y nada me habría gustado más que largarme a toda prisa. Por otro, quería atrapar a Kenny y me sentía obligada a llegar hasta el final.
En el extremo del pasillo había una ventana a través de la cual vi unos barrotes negros y oxidados que parecían pertenecer a una escalera de incendios. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Efectivamente, se trataba de una escalera de incendios y bordeaba parte del apartamento de Sandeman. Si subía por allí probablemente consiguiera mirar por la ventana de éste. No parecía haber nadie abajo. En la casa de atrás, todas las persianas estaban bajadas.
Cerré los ojos y respiré hondo. ¿Qué era lo peor que podía pasarme? Que me detuvieran, dispararan contra mí, me arrojaran por la escalera o me diesen una paliza tremenda. Bueno. ¿Qué era lo mejor que podía pasarme? Que no hubiese nadie en casa y saliera ilesa y sin problemas.
Abrí la ventana y saqué las piernas. Yo era una experta en escaleras de incendio, pues pasaba muchas horas en la mía. Me aproximé a toda prisa a la ventana de Sandeman y miré hacia adentro. Había un catre desarreglado que servía de cama, una pequeña mesa de fórmica y una silla, un televisor sobre un mueble de metal y una nevera diminuta. De dos ganchos en la pared colgaban varias perchas de alambre. Sobre la mesa descansaban un hornillo, latas de cerveza aplastadas, platos de cartón sucios y envolturas de comida arrugadas. Aparte de la que daba al pasillo, no había puertas, por lo que supuse que Sandeman tendría que usar el lavabo del primer piso. Sin duda le encantaba.
Lo más importante es que no había señales de Kenny.
Había pasado una pierna por la ventana del pasillo cuando miré hacia abajo y vi al anciano; miraba hacia arriba, con una mano se protegía los ojos del sol, y mi tarjeta todavía estaba entre sus dedos.
– ¿Hay alguien en casa? -preguntó.
– No.
– Eso he pensado. Tardará en regresar.
– Bonita escalera de incendios.
– No le iría nada mal que la arreglaran. Todos los tornillos están oxidados. No creo que me sintiese muy tranquilo en ella. Claro que si hubiera un incendio probablemente no me preocuparía por el óxido.
Le dirigí una sonrisa tensa y acabé de entrar a rastras. No perdí demasiado tiempo en bajar y salir del edificio. Subí de un salto al jeep, cerré las puertas con seguro y me largué.
Media hora más tarde me encontraba en mi apartamento. Intentaba decidir qué ropa ponerme para una tarde en que debía hacer de detective. Finalmente elegí botas, una larga falda vaquera y una blusa de punto blanca. Me retoqué el maquillaje y me puse tenacillas eléctricas en el cabello. Cuando me las quité, mi estatura se había incrementado en varios centímetros. Todavía no era lo bastante alta para jugar al baloncesto profesional, pero apuesto a que intimidaría a cualquier paquistaní.
Intentaba decidir si ir al Burger King o al Pizza Hut, cuando sonó el teléfono.
– Stephanie -dijo mi madre-. Tengo una olla llena de coles rellenas. Y pudín de especias para el postre.
– Suena bien, pero ya tengo planes para la noche.
– ¿Qué planes?
– Planes para la cena.
– ¿Has quedado con alguien?
– No.
– Entonces no tienes planes.
– Hay otras cosas en la vida que quedar con alguien.
– ¿Como qué?
– Como el trabajo.
– Stephanie, Stephanie, Stephanie, ir por ahí cazando rufianes para el inútil de tu primo Vinnie no es un trabajo decente.
Me contuve para no golpearme la cabeza contra la pared.
– También he preparado helado de vainilla.
– ¿Es helado bajo en calorías?
– No, es del caro, del que viene en un tarrito de cartón.
– De acuerdo. Allí estaré.
Rex salió de su lata de sopa, estiró las patitas delanteras y alzó el trasero. Bostezó, con lo que pude ver desde su garganta hasta el interior de sus patas. Olfateó el cuenco de comida, lo que vio no le impresionó, y se dirigió hacia su rueda.
Le conté lo que haría esa noche, para que no se preocupara si llegaba tarde. Dejé encendida la luz de la cocina, activé el contestador automático, cogí mi bolso y mi cazadora de piel marrón, salí y cerré con llave. Llegaría algo temprano, pero no importaba. Me daría tiempo de revisar las esquelas y decidir adonde ir después de cenar.
Cuando me detuve frente a la casa de mis padres, las farolas empezaban a encenderse. La luna llena pendía bajo en el oscuro cielo vespertino. La temperatura había descendido.
La abuela Mazur me recibió en el vestíbulo. Llevaba el cabello gris pizarra y rizado, y tan claro que se veía brillar su cráneo rosado.
– He ido al salón de belleza. Se me ocurrió que podía conseguirte información sobre el caso Mancuso.
– ¿Cómo te fue?
– Bastante bien. Me hicieron un bonito moldeado. A Norma Szajac, prima segunda de Betty, le tiñeron el cabello y todas dijeron que yo debería hacer lo mismo. Lo habría intentado, pero en un programa de la tele vi que esos tintes para el pelo provocan cáncer. Creo que fue en el de Kathy Lee. Presentaba a una mujer con un tumor del tamaño de una pelota de baloncesto y dijo que se lo había causado el tinte del pelo.
»De todos modos, Norma y yo nos pusimos a charlar. Sabes que el hijo de Norma, Billie, fue a la escuela con Kenny Mancuso, ¿verdad? Ahora trabaja en uno de los casinos de Atlantic City. Norma dice que cuando Kenny salió del ejército, empezó a ir a Atlantic City. Dice que Billie le dijo que Kenny era uno de esos que apuestan un montón de pasta.
– ¿Te dijo si Kenny había ido a Atlantic City recientemente?
– No. Lo único que sé es que Kenny llamó a Billie hace tres días y le pidió dinero prestado. Billie le dijo que sí, que se lo prestaría, pero Kenny no se presentó.
– ¿Billie le contó todo eso a su madre?
– Se lo contó a su esposa, y ella fue y se lo dijo a Norma. Creo que no le entusiasmaba la idea de que Billie prestara dinero a Kenny. ¿Sabes lo que creo? Creo que alguien se ha cargado a Kenny. Apuesto a que se ha convertido en alimento para los peces. Vi un programa sobre el modo en que los verdaderos profesionales se deshacen de la gente. En una de esas cadenas educativas. Los degüellan y luego, para que no pongan perdida la alfombra, los cuelgan de los pies en la ducha hasta que se desangran. El truco está en destriparlos y perforarles los pulmones. Si no les perforan los pulmones, cuando los echan al río flotan.
En la cocina, mi madre soltó un gemido, y en la sala, mi padre sacudió la cabeza detrás de su periódico.
Sonó el timbre y la abuela Mazur se puso alerta.
– ¡Invitados!
– ¿Invitados? ¿Qué invitados? -inquirió mi madre-. No esperaba a nadie.
– Invité a un hombre para Stephanie -explicó la abuela-. Es un buen partido, ya verás. Nada del otro mundo físicamente, pero tiene un trabajo en el que le pagan bien.
La abuela abrió la puerta y Spiro Stiva entró.
Mi padre miró por encima del periódico.
– ¡Oh, Dios! -exclamó-. Es un jodido sepulturero.
– Creo que no me apetece col rellena, ¿sabes? -dije a mi madre.
Me dio unas palmaditas en el brazo.
– Puede que no sea tan terrible, y no pierdes nada mostrándote amistosa con Stiva. Tu abuela no se está poniendo más joven, ¿sabes?
– Invité a Spiro porque su madre pasa mucho tiempo en el hospital cuidando a Con y no tiene quien le prepare comida casera. -La abuela me guiñó un ojo y susurró-: ¡Esta vez te he conseguido uno vivo!
Por muy poco, pensé.
Mi madre colocó otro plato en la mesa.
– ¡Qué alegría tener un invitado! -exclamó-. Siempre le hemos dicho a Stephanie que traiga a sus amigos a cenar.
– Sí, pero últimamente se ha puesto tan quisquillosa con los hombres que apenas si sale de marcha -comentó la abuela-. Espera a probar el pudín de especias. Lo ha preparado Stephanie.
– No es cierto.
– También preparó las coles. Algún día será una buena esposa para alguien.
Spiro echó una ojeada al mantel de ganchillo y a los platos decorados con florecitas rosadas.
– He estado buscando esposa. Un hombre de mi posición tiene que pensar en el futuro.
¿Buscando esposa? Pero ¿qué decía el tío ese?
Spiro se sentó a mi lado y alejé discretamente la silla con la esperanza de que con la distancia el vello erizado de mis brazos volviera a su posición normal.
La abuela le pasó las coles y dijo:
– Espero que no te moleste hablar de negocios.
Tengo muchas preguntas. Por ejemplo, siempre me ha intrigado qué ropa interior les ponéis a los difuntos. No me parece que sea necesario, pero, por otro lado…
Mi padre la miró boquiabierto, con el recipiente de margarina en una mano y el cuchillo en la otra. Por un momento pensé que iba a apuñalarla.
– No creo que a Spiro le apetezca hablar de ropa interior -declaró mi madre.
Spiro asintió con la cabeza y dirigió una sonrisa a la abuela Mazur.
– Es un secreto profesional.
A las siete menos diez Spiro acabó su segunda ración de pudín y anunció que debía irse para el velatorio de la noche.
Cuando se marchó en su coche, la abuela lo despidió agitando la mano.
– Estuvo bastante bien -dijo-. Creo que le gustas.
– ¿Queréis más helado? ¿Más café? -preguntó mi madre.
– No, gracias -respondí-. Estoy llena. Además, tengo cosas que hacer esta noche.
– ¿Qué cosas?
– Debo ir a varias funerarias.
– ¿Cuáles? -gritó la abuela desde el vestíbulo.
– Empezaré por la de Sokolowski.
– ¿Quién está allí?
– Helen Martin.
– No la conozco, pero si es tan buena amiga tuya podría ir a despedirla.
– Después de la de Sokolowski iré a la de Mosel, y luego a la Casa del Sueño Eterno.
– ¿ La Casa del Sueño Eterno? Nunca he ido allí. ¿Es nueva? ¿Está en el barrio?
– Está en la calle Stark.
Mi madre se persignó.
– Dios, dame fuerza.
– La calle Stark no es tan terrible.
– Está llena de camellos y asesinos. No perteneces a la calle Stark. Frank, ¿dejarás que tu hija vaya a la calle Stark por la noche?
Al oír su nombre, mi padre alzó la mirada de su plato.
– ¿Qué?
– Stephanie va a ir a la calle Stark.
Mi padre estaba absorto en su trozo de pudín, y obviamente no tenía ni idea de qué hablábamos.
– ¿Necesita que la lleve?
Mi madre puso los ojos en blanco.
– ¡Y con esto tengo que vivir! -exclamó.
La abuela se había levantado.
– No tardaré ni un minuto; deja que coja mi bolso y estaré lista.
Se repasó la pintura de labios frente al espejo del vestíbulo, se abotonó el abrigo de «buena lana» y se colgó del brazo el bolso de charol negro. Su abrigo de «buena lana» era de un azul cobalto brillante y tenía el cuello de visón. Al cabo de los años la prenda parecía haberse agrandado de modo directamente proporcional al ritmo con que la abuela se había encogido, y casi le llegaba a los tobillos. La cogí del codo y la guié hasta mi jeep. Temí que sus piernas no resistiesen el peso de tanta lana. La imaginé tumbada e impotente en la calle, en medio de un charco azul cobalto del que lo único que sobresalía eran sus zapatos.
Según lo planeado, fuimos primero a la funeraria de Sokolowski. Helen Martin lucía muy atractiva con su vestido de encaje azul pálido y el cabello teñido a juego. La abuela examinó su maquillaje con la mirada crítica de una profesional.
– Deberían haber usado una base de tono verdoso bajo los ojos. Con una iluminación como ésta tienen que usar mucha base. Claro que con la iluminación indirecta, como la que tienen las nuevas salas de Stiva, la cosa cambia.
La dejé con lo suyo y fui a buscar a Melvin Sokolowski. Lo encontré en su oficina, que estaba junto a la entrada del tanatorio. La puerta se hallaba abierta y Sokolowski, sentado detrás de un elegante escritorio de caoba, tecleaba quién sabe qué en su ordenador portátil. Llamé suavemente a la puerta para atraer su atención.
Era un hombre de aspecto agradable, de unos cuarenta y cinco años; vestía el traje sobrio habitual en el ramo, camisa blanca y discreta corbata a rayas.
Enarcó las cejas al verme.
– ¿Sí?
– Quiero que hablemos de cómo arreglar un entierro. Mi abuela está envejeciendo y se me ha ocurrido que convendría averiguar el precio de los funerales y los ataúdes.
Sokolowski sacó de uno de los cajones del escritorio un grueso catálogo encuadernado en piel y lo abrió.
– Tenemos varios planes y una buena selección de féretros.
Me enseñó el ataúd modelo Montgomery.
– Es bonito -dije-, pero me parece un poco caro.
Volvió varias páginas hacia atrás, hasta llegar a la sección de ataúdes de pino.
– Ésta es nuestra línea económica. Como ve, también son bastante atractivos, con elegante tinte de caoba y asas de latón.
Revisé la línea económica, pero no vi nada de aspecto tan miserable como los féretros que Stiva había perdido.
– ¿Esto es lo más barato? ¿Tiene algo sin el tinte?
Sokolowski puso expresión de desconsuelo.
– ¿Para quién dijo que era?
– Mi abuela.
– ¿La ha desheredado?
Justo lo que el mundo necesita, pensé, otro sepulturero sarcástico.
– Bueno, ¿tiene ataúdes sencillos, o no?
– Nadie compra ataúdes sencillos en el barrio. Oiga, ¿qué le parece si se lo financiamos? O podría ahorrarse dinero con el maquillaje… ya sabe, rizar el cabello de su abuela sólo en la parte delantera de la cabeza…
Me levanté apresuradamente.
– Me lo pensaré -declaré mientras me dirigía hacia la puerta.
Él se puso de pie con la misma rapidez y me entregó unos cuantos folletos.
– Estoy seguro de que podremos llegar a un arreglo. Podría conseguirle un buen precio para la parcela…
En el vestíbulo, topé con la abuela Mazur.
– ¿Qué decía sobre una parcela? Ya tenemos una. Y es buena. Muy cerca de la espita del agua. Toda la familia está enterrada allí. Claro que cuando enterraron a tu tía Marión tuvieron que bajar al tío Fred y ponerla encima porque ya no quedaba mucho espacio. Lo más probable es que acabe encima de tu abuelo. ¿No pasa siempre así? Ni siquiera muerta consigue una un poco de intimidad.
Con el rabillo del ojo vi a Sokolowski en la puerta de su despacho, estudiando a la abuela Mazur.
Ella también lo vio.
– Mira a ese Sokolowski. No puede apartar los ojos de mí. Debe de ser por este nuevo vestido que llevo puesto.
A continuación fuimos a la funeraria de Mosel. Luego a la de Dorfman y a la Majestic. Para cuando emprendimos camino hacia la Casa del Sueño Eterno, yo estaba harta de tanta muerte. Mi ropa olía a flores marchitas, y sólo podía hablar en voz baja, como se estila en las funerarias.
Hasta la de Mosel, la abuela se mostraba alegre; cuando salimos de la de Dorfman parecía menos animada, y cuando llegamos a la Majestic prefirió quedarse en el jeep mientras yo entraba y hacía preguntas sobre los precios de los funerales.
La Casa del Sueño Eterno era la última de la lista. Crucé el centro, pasé por delante de los edificios del ayuntamiento y doblé en Pennsylvania. Ya eran más de las nueve, y a esas horas las calles céntricas pertenecían a los noctámbulos: prostitutas, camellos, drogatas y grupos de adolescentes.
Doblé a la derecha en Stark y al instante nos vimos sumidas en un barrio de sórdidas casas adosadas de fachada de ladrillos y pequeños negocios. Las puertas de los bares se encontraban abiertas y derramaban humosos rectángulos de luz sobre las oscuras aceras de cemento. Delante de los bares había hombres que haraganeaban, mataban el tiempo, comprando y vendiendo con aire desapasionado. El frío había obligado a la mayoría de los habitantes de aquel vecindario a entrar en sus casas, con lo que los porches quedaban libres para las personas aún menos afortunadas.
La abuela Mazur se hallaba en el borde del asiento trasero, con la nariz pegada a la ventanilla.
– Así que ésta es la calle Stark. He oído que este barrio está lleno de prostitutas y camellos. Me encantaría ver a uno. Vi a un par de prostitutas en la tele, pero resultó que eran hombres. Uno de ellos llevaba mallas elásticas y dijo que tenía que engancharse el pene entre las piernas para que no se le notara. ¡Imagínatelo!
Aparqué en segunda fila justo antes de llegar a la Casa del Sueño Eterno y la examiné. Era el único edificio de la calle cuyas paredes no estaban cubiertas de grafitos. De hecho, parecían recién lavadas, el porche estaba iluminado. En él, un pequeño grupo de hombres trajeados hablaba y fumaba. La puerta se abrió y dos mujeres endomingadas salieron, se reunieron con dos de los hombres y se dirigieron hacia un coche. El coche partió y los demás hombres entraron en la funeraria, con lo que la calle quedó vacía.
Aparqué en el espacio que habían dejado libre y repasé lo que iba a contar. Iba allí a ver a Fred Ducky Wilson, muerto a los sesenta y ocho años. Si alguien me lo preguntaba, diría que era amigo de mi abuelo.
La abuela Mazur y yo entramos silenciosamente en el edificio. Era pequeño, con tres salas para velatorios y una capilla. En ese momento sólo había una sala en uso. La iluminación era tenue y el mobiliario barato, pero de buen gusto.
La abuela observó a los que salían de la sala donde se velaba a Ducky, y sacudió la cabeza.
– Esto no va a funcionar. No somos del mismo color. Pareceremos cerdos en un gallinero.
Yo era de la misma opinión. Esperaba que hubiese cierta mezcla de razas. Al fin y al cabo, esa parte de la calle Stark era más o menos un crisol, y el denominador común no era tanto el color de la piel como la mala suerte.
– ¿De qué se trata todo esto, por cierto? -preguntó la abuela-. ¿Por qué tantas funerarias? Apuesto a que buscas a alguien. Apuesto a que intentas dar caza a un fugitivo.
– Más o menos. No puedo contarte los detalles.
– No te preocupes por mí. Tengo los labios sellados.
Vi fugazmente el féretro de Ducky y aun desde esa distancia supe que la familia no había escatimado en gastos. Sabía que debía investigar más a fondo, pero estaba harta de fingir que necesitaba saber cuánto costaba un funeral.
– Ya he visto suficiente -dije-. Creo que es hora de regresar a casa.
– Me parece bien. Me aliviaría quitarme estos zapatos. Esto de cazar hombres es agotador.
Salimos y entrecerramos los ojos ante el fulgor de la iluminación.
– Qué raro -comentó la abuela-, podría jurar que habíamos dejado el coche aquí.
– Y lo hicimos -dije con un suspiro.
– Pero ya no está.
No, ya no estaba. Había desaparecido. Saqué el teléfono del bolso y llamé a Morelli a su casa. No contestó, de modo que marqué el número de su coche.
Se oyó un chirrido de estática y luego la voz de Morelli.
– Aquí Stephanie -dije-. Estoy en la Casa del Sueño Eterno, en la calle Stark, y me han robado el coche.
No hubo reacción inmediata, pero me pareció oír una risa apagada.
– ¿Has informado a la policía?
– Te estoy informando a ti.
– Qué honor.
– La abuela Mazur está conmigo y le duelen los pies.
– Entendido, mi ama.
Metí el teléfono en el bolso.
– Morelli viene de camino.
– Qué amable.
A riesgo de parecer cínica, sospechaba que Morelli estaba en el aparcamiento de mi edificio, a la espera de que llegara y le hablase de Perry Sandeman.
La abuela Mazur y yo nos mantuvimos cerca de la puerta, alerta, por si mi jeep pasaba por ahí. Fue una espera tediosa, y a la abuela parecía desilusionarla el que ningún camello ni ningún chulo se hubiese acercado a ella en busca de sangre fresca.
– No sé por qué arman tanto lío. Aquí estamos, en una noche perfecta, y no hemos visto ningún crimen. La calle Stark no tiene nada que ver con lo que cuentan.
– ¡Algún cabrón me robó el coche!
– Es cierto. Supongo que la noche no ha sido una pérdida completa. Pero no vi cómo lo hicieron, así que no es lo mismo.
Morelli dobló en la esquina, aparcó en doble fila, puso los intermitentes y se aproximó tranquilamente a nosotras.
– ¿Qué ha pasado?
– El jeep estaba aparcado y cerrado con llave en ese espacio vacío que ves ahí. Hemos estado menos de diez minutos en la funeraria. Cuando salimos, había desaparecido.
– ¿Hay algún testigo?
– No que yo sepa. No he interrogado a los del barrio.
Si algo había aprendido en mi corta carrera como cazadora de fugitivos, era que en la calle Stark nadie veía nada. Hacer preguntas era totalmente inútil.
– En cuanto me has llamado he pedido que notifiquen el robo a todas las patrullas -dijo Morelli-. Mañana deberías ir a la comisaría y hacer una declaración.
– ¿Existe alguna posibilidad de que recupere mi coche?
– La esperanza es lo último que se pierde.
– Vi un programa sobre coches robados en la tele -comentó la abuela Mazur-. Trataba de esos talleres en que los desguazan. Lo más probable es que ya no quede nada del jeep, aparte de una mancha de lubricante en el suelo del taller.
Morelli abrió la puerta del acompañante de su furgoneta y ayudó a la abuela a subir. Me apretujé a su lado y me dije que debía pensar en términos positivos. No todos los coches robados acababan como piezas de recambio, ¿verdad? El mío era tan mono que sin duda alguien no pudo resistir la tentación de dar un corto paseo en él. Sé positiva, Stephanie, sé positiva.
Morelli dio una vuelta en U y regresó al barrio. Nos detuvimos en casa de mis padres, pero sólo el tiempo necesario para depositar a la abuela Mazur en su mecedora y asegurar a mi madre que no nos había ocurrido nada terrible en la calle Stark… aparte de que me habían robado el coche.
Cuando iba saliendo, mi madre me dio la tradicional bolsa de comida.
– Toma, para un tentempié. Es pudín de especias.
– Me encanta el pudín de especias -me dijo Morelli una vez en su furgoneta y rumbo a mi apartamento.
– Olvídalo. No pienso darte nada.
– Claro que sí. Me he desvivido para ayudarte y lo menos que puedes hacer es darme un poco de pudín de especias.
– Tú lo que en realidad quieres es subir a mi piso para que te cuente lo de Perry Sandeman.
– No es la única razón.
– Sandeman no estaba de humor para hablar.
Morelli se detuvo en un semáforo en rojo.
– ¿Has sacado algo en claro?
– Odia a los polis. Me odia a mí. Yo lo odio a él. Vive en un edificio sin ascensor en la calle Morton y es un cabrón cuando se emborracha.
– ¿Cómo sabes lo de que es un cabrón cuando está borracho?
– Fui a su casa y hablé con uno de sus vecinos.
Morelli me miró con el rabillo del ojo.
– ¡Vaya agallas!
– No fue nada -comenté para sacar el mayor provecho de la mentira-. Gajes del oficio.
– Espero que hayas sido sensata y no dieras tu nombre. Sandeman no va a alegrarse cuando se entere de que has estado fisgando en su apartamento.
– Creo que he dejado una tarjeta.
No hacía falta que le explicase que me habían visto en la escalera de incendios. No quería abrumarlo con detalles.
Morelli me dirigió una mirada que decía claramente «vaya que eres estúpida».
– Tengo entendido que en Macy's necesitan maquilladoras.
– No empieces otra vez con eso de los empleos. ¿Qué pasa? Cometí un error, nada más.
– Cariño, tu carrera está llena de errores.
– Es mi estilo. Y no me llames cariño.
Algunas personas aprenden de los libros, otras hacen caso de los consejos, y las hay que aprenden de sus errores. Yo soy de estas últimas. De modo que denunciadme. Pero al menos muy raras veces cometí el mismo error dos veces… salvo, quizá, en lo que respecta a Morelli. Morelli tenía la costumbre de jorobar periódicamente mi vida. Y yo, la de permitírselo.
– ¿Has tenido suerte con las funerarias?
– Para nada.
Morelli apagó el motor y se inclinó hacia mí.
– Hueles a claveles.
– Cuidado. Vas a aplastar el pudín.
Miró la bolsa.
– Es mucho para ti sola.
– No lo creas.
– Si te comes todo ese pudín se te irá directamente a las caderas.
Solté un profundo suspiro.
– De acuerdo, te daré un poco. Pero no vayas a intentar nada.
– ¿Qué quieres decir?
– ¡Sabes muy bien qué quiero decir!
Morelli esbozó una picara sonrisa.
Especulé con la idea de mostrarme altanera, pero decidí que ya era demasiado tarde, y además probablemente no lo consiguiese, de modo que me limité a gruñir, exasperada, y bajé de la furgoneta. Me adelanté a grandes zancadas y Morelli me siguió, pisándome los talones. Subimos en el ascensor, en silencio. Al llegar a mi apartamento, nos paramos de golpe al ver que la puerta se hallaba entornada. Por las marcas que había en el marco estaba claro que alguien había utilizado una palanca para abrirla.
Oí que Morelli desenfundaba la pistola y lo miré de reojo. Con un ademán, y sin dejar de mirar la puerta, me ordenó que me apartase.
Saqué mi 38 del bolso y empujé a Morelli a un lado.
– Se trata de mi apartamento y de mi problema.
No es que me apeteciera mucho comportarme como una heroína, pero tampoco me apetecía ceder el control.
Morelli me cogió de la cazadora y tiró hacia atrás.
– No seas idiota -dijo.
El señor Wolesky salió de su apartamento con una bolsa de basura en los brazos y nos pilló riñendo.
– ¿Qué pasa? ¿Quieres que llame a la poli?
– Yo soy poli -replicó Morelli.
El señor Wolesky lo estudió por un instante y luego se volvió hacia mí.
– Si te causa problemas, dímelo. Sólo voy a dejar mi basura al final del pasillo.
Morelli lo observó y susurró:
– Me parece que no se fía de mí.
¡Qué listo era!
Ambos echamos una cautelosa ojeada al interior de mi apartamento y entramos en el recibidor tan juntos el uno del otro que parecíamos siameses. En la cocina y en la sala no había ningún intruso. Inspeccionamos el dormitorio y el cuarto de baño; abrimos los armarios, miramos debajo de la cama y luego la escalera de incendios.
– No hay nadie. Examínalo todo para ver si han robado algo. Yo trataré de cerrar la puerta.
A primera vista, los daños parecían limitarse a frases pintadas en las paredes que aludían a los órganos femeninos y a sugerencias increíbles. No faltaba nada de mi joyero. Se me antojó que eso suponía un insulto, pues tenía un bonito par de circonitas cúbicas que, en mi opinión, parecían tan buenas como unos diamantes. Pero ¿qué sabía el tío de joyas? Hasta se había equivocado al escribir la palabra «vagina».
– La puerta no cierra bien, pero pude poner la cadena de seguridad -gritó Morelli desde el recibidor.
Oí que iba a la sala y se detenía. Luego, silencio. -¿Joe? -¿Qué? -¿Qué haces? -Observo tu gato. -No tengo gato. -Entonces, ¿qué tienes? -Un hámster. -¿Estás segura?
Un sentimiento de alarma se apoderó de mí. Rex Corrí a la sala, donde la jaula de Rex descansaba sobre la mesita, al lado del sofá. Me paré en seco, en el medio de la estancia. Y me llevé una mano a la boca al ver un enorme gato negro dentro de la jaula del hámster, cuya puerta estaba cerrada con cinta aislante.
De pronto, el corazón me dio un vuelco. Se trataba del gato de la señora Delgado, que estaba echado, con los ojos entrecerrados y tan cabreado como puede estarlo un gato. No parecía especialmente hambriento, y no vi señales de Rex. -Mierda -dijo Morelli entre dientes. Dejé escapar un gemido y me mordí la mano para no soltar un alarido. Morelli me abrazó.
– Te compraré otro hámster. Conozco a un tipo que tiene una tienda de animales. Probablemente esté despierto todavía. Le pediré que abra la tienda. -No quiero o… o… otro hámster, quiero a Rex.
Lo quería…
Morelli me estrechó entre sus brazos.
– No pasa nada, cariño. Tuvo una buena vida. Apuesto a que era bastante viejo. ¿Cuántos años tenía?
– Dos.
– Vaya…
El gato se removió en la jaula y soltó un gruñido.
– Es el gato de la señora Delgado. Ella vive en el segundo piso, justo encima de mí, y el animal vive en la escalera de incendios.
Morelli fue a la cocina y regresó con unas tijeras. Cortó la cinta aislante, levantó la puerta y el gato saltó y corrió hacia el dormitorio. Morelli lo siguió, abrió la ventana, y el animal se fue a su casa.
Miré dentro de la jaula, pero no vi ni rastro de Rex. No había pelos, ni huesitos, ni dientes amarillos. Nada.
Morelli también miró.
– Buen trabajo -susurró.
No pude reprimir otro sollozo.
Permanecimos así por un minuto, agachados delante de la jaula, contemplando atónitos las virutas de pino detrás de la lata de sopa de Rex.
– ¿Para qué es la lata de sopa?
– Dormía en ella.
Morelli dio un golpe a la lata, y Rex salió disparado.
Yo no sabía si reír o llorar, y el nudo que se me había formado en la garganta me impedía hablar.
Obviamente, Rex se hallaba en el mismo estado de excitación emocional. Corrió de un lado a otro de la jaula, moviendo el morrito y con los redondos y brillantes ojillos negros casi fuera de las órbitas.
– Pobrecito -murmuré. Metí la mano en la jaula, saqué a Rex en la palma de la mano y me lo acerqué a la cara para examinarlo.
– Quizá deberías dejar que se tranquilice. Parece muy agitado -dijo Morelli.
Acaricié el lomo de mi animalito.
– ¿Lo oyes, Rex? ¿Estás muy agitado?
Rex respondió clavándome los dientes en la punta del pulgar. Solté un grito y aparté la mano, con lo que Rex voló por los aires. Cayó con un ruido suave en medio de la sala, permaneció atontado unos segundos y luego se ocultó detrás de un estante.
Morelli examinó las dos heridas de mi pulgar y luego contempló el estante. -¿Quieres que lo mate?
– No, no quiero que lo mates. Quiero que vayas a la cocina, cojas el colador grande y atrapes con él a Rex mientras me lavo las manos y me pongo una tirita.
Cuando cinco minutos después salí del cuarto de baño, Rex se hallaba agazapado, petrificado, debajo del colador, y Morelli se encontraba sentado a la mesa del comedor, comiendo el pudín de especias. Había servido una porción para mí y un par de vasos
de leche.
– Creo que se me ocurre quién pudo hacerlo -dijo al tiempo que miraba una de mis tarjetas de visita, atravesada por mi cuchillo de trinchar clavado en el centro de la mesa-. Bonito adorno. ¿No me dijiste que habías dado tu tarjeta a un vecino de Sandeman?
– En ese momento me pareció buena idea.
Morelli acabó su leche y su porción de pudín y se echó hacia atrás en la silla.
– ¿Cuánto miedo te da todo esto?
– En una escala del uno al diez, yo diría que un seis.
– ¿Quieres que me quede hasta que te arreglen la puerta?
Me lo pensé un minuto. Ya había pasado antes por situaciones inquietantes y sabía que no resultaba divertido estar sola y temerosa. El problema era que no quería reconocerlo ante Morelli.
– ¿Crees que regresará?
– Esta noche, no. Probablemente nunca, a menos que vuelvas a provocarlo.
Asentí con la cabeza.
– Estaré bien, pero gracias por ofrecerme tu ayuda.
Joe Morelli se levantó.
– Tienes mi número de teléfono por si me necesitas.
No iba a caer en esa trampa.
Morelli miró a Rex.
– ¿Necesitas ayuda para acostar a Drácula?
Me arrodillé, levanté el colador, cogí a Rex y lo metí suavemente en su jaula.
– Normalmente no muerde. Es sólo que estaba excitado.
Morelli me dio un golpecito en la barbilla.
– A mí también me ocurre, a veces.
Cuando se hubo marchado, eché la cadena y preparé un sistema de alarma amontonando vasos contra la puerta. Si la puerta se abría, la pirámide caería y los vasos me despertarían al romperse contra el suelo de linóleo. Otra ventaja era que si el intruso iba descalzo, se cortaría con los cristales rotos. No era probable, claro, pues estábamos en noviembre, y a cuatro grados.
Me lavé los dientes, me puse el pijama, coloqué el revólver sobre la mesita de noche y me acosté. Traté de que las leyendas escritas en la pared no me afectasen. A primera hora de la mañana llamaría al encargado para que me arreglara la puerta y, de paso, le birlaría un poco de pintura.
Permanecí despierta largo rato, incapaz de dormir. Me sentía inquieta y mis músculos no dejaban de crisparse. No lo había comentado con Morelli, pero estaba casi segura de que Sandeman no era el que había cometido aquel acto de vandalismo. Uno de los mensajes en la pared mencionaba una conspiración y, debajo de éste, había una K plateada. Se me ocurrió que debería haberle enseñado la K a Morelli, y también la nota en letras plateadas en la que alguien sugería que me fuese de vacaciones. No estaba segura de la razón por la cual no lo había hecho. Sospechaba que se trataba de un motivo infantil. Del tipo de «si tú no me cuentas tu secreto, yo no te contaré el mío».
Mi mente divagó en la oscuridad. Me pregunté por qué habían matado a Moogey y por qué no lograba encontrar a Kenny, y cuánto hacía que no visitaba al dentista.
Desperté sobresaltada y me senté con la espalda rígida. El sol se filtraba entre las cortinas de mi dormitorio y mi corazón martilleaba. Oí un ruido, como si alguien estuviese raspando algo, y caí en la cuenta de qué era lo que me había despertado tan bruscamente: los vasos que habían caído al suelo.
6
Estaba de pie, pistola en mano, pero me costaba decidir hacia dónde ir. Podía llamar a la poli, saltar por la ventana o dirigirme rápidamente hacia la sala y tratar de disparar contra el hijo de puta que había abierto mi puerta. Afortunadamente, no tuve que escoger, porque reconocí la voz de Morelli, que soltaba maldiciones en el recibidor.
Miré el despertador sobre la mesita de noche. Las ocho. Había dormido más de la cuenta. Eso ocurre cuando no se consigue conciliar el sueño hasta el alba. Me puse los Doctor Martens y, arrastrando los pies, fui al recibidor, cuyo suelo estaba cubierto de trozos de cristal. Morelli había logrado quitar la cadena y se hallaba de pie en el vano, examinando el desastre.
Alzó la mirada y preguntó.
– ¿Duermes con los zapatos puestos?
Le dirigí una mirada malévola y fui a la cocina en busca de la escoba y el recogedor. Le di la escoba, dejé caer el recogedor y, pisando cristales rotos, regresé al dormitorio. Cambié mi camisón de franela por un chándal. Poco faltó para que gritara al ver mi reflejo en el espejo ovalado que había encima de mi cómoda. Sin maquillaje, con ojeras y el cabello de punta. No estaba segura de que consiguiese mejorar mi aspecto si me lo cepillaba, de modo que me puse la gorra de los Rangers.
Cuando volví al recibidor, los trozos de vidrio habían desaparecido y Morelli estaba en la cocina, preparando café.
– ¿Se te ha ocurrido alguna vez que podrías llamar a la puerta?
– Lo hice, pero no contestaste.
– Debiste llamar más fuerte.
– ¿Y molestar al señor Wolesky?
Abrí la nevera, saqué lo que quedaba del pudín de especias y lo repartí entre los dos. La mitad para mí. La otra para Morelli. Permanecimos de pie al lado de la encimera y comimos mientras esperábamos a que el café estuviese listo.
– Tus cosas no marchan bien, nena. Te han robado el coche, han destrozado tu apartamento y alguien trató de escabechar a tu hámster. Tal vez convenga que te retires del caso.
– Estás preocupado por mí.
– Sí.
– Es una situación desagradable.
– Y que lo digas.
– ¿Se sabe algo de mi jeep?
– No. -Sacó unos papeles doblados del bolsillo de la chaqueta-. Es el informe sobre el robo. Estúdialo y fírmalo.
Lo leí superficialmente, añadí mi nombre al pie y se lo devolví.
– Gracias -dije-. Gracias por tu ayuda.
Morelli se metió los papeles en el bolsillo.
– Tengo que volver al centro. ¿Qué piensas hacer hoy?
– Arreglar mi puerta.
– ¿Vas a informar a la poli del allanamiento y los destrozos del apartamento?
– Repararé los daños y fingiré que nunca ocurrió.
Morelli bajó la vista, pero no hizo ademán de marcharse.
– ¿Pasa algo? -pregunté.
– Muchas cosas. -Exhaló un largo suspiro-. Acerca del caso que tengo entre manos…
– ¿Ese caso tan importante y secreto?
– Sí.
– Si me lo cuentas, no se lo diré a nadie, ¡lo juro!
– Claro. Sólo a Mary Lou.
– ¿Por qué iba a decírselo a Mary Lou?
– Mary Lou es tu mejor amiga. Las mujeres siempre le cuentan todo a sus mejores amigas.
– Ése es un comentario estúpido y machista.
– Pues demándame.
– ¿Vas a contármelo, sí o no?
– Tienes que guardar el secreto.
– Por supuesto.
Morelli vaciló. Obviamente se trataba de un poli entre la espada y la pared. Otro suspiro.
– Si se llega a saber…
– ¡Nadie lo sabrá!
– Hace tres meses mataron a un poli en Filadelfia. Llevaba chaleco antibalas, lo que no impidió que recibiera en él un par de esas balas que lo atraviesan todo. Una le destrozó el pulmón derecho y la otra le dio en el corazón.
– Asesinos de polis.
– Exactamente. Y utilizan munición ilegal. Hace dos meses hubo un tiroteo en Newark; el arma que escogieron fue un lanzagranadas. Del ejército. Redujo significativamente la población de los Big Dogs de la calle Sherman y convirtió en polvo el coche de Lionel Simms, su jefe. Encontraron la carcasa del cohete y le siguieron la pista hasta el fuerte Braddock. Allí echaron un vistazo a sus depósitos y descubrieron que faltaban algunas municiones. Cuando detuvimos a Kenny, investigamos el número de serie de su arma, y ¿qué crees que pasó?
– Era del fuerte Braddock.
– Bingo.
Era un secreto excelente. Hacía que la vida fuera más interesante.
– ¿Qué dijo Kenny sobre el arma robada?
– Dijo que la compró en la calle. Dijo que no conocía el nombre del que se la vendió, pero que nos ayudaría a identificarlo.
– Y luego desapareció.
– Se trata de una operación entre diversas agencias. El DIC, el Departamento de Investigación Criminal quiere que se mantenga en secreto.
– ¿Por qué has decidido contármelo?
– Estás implicada. Tienes que saberlo.
– Podrías habérmelo dicho antes.
– Al principio parecía que teníamos buenas pistas. Esperaba que ya hubiésemos detenido a Kenny y no tener que involucrarte.
Mi mente funcionaba a velocidad de vértigo y generaba toda clase de maravillosas posibilidades.
– Pudiste cogerlo en el aparcamiento cuando estaba montándoselo con Julia.
Morelli asintió con la cabeza.
– Sí, pude hacerlo -dijo.
– Pero en ese caso no te habrías enterado de lo que realmente querías saber.
– ¿O sea?
– Creo que querías seguirlo para averiguar dónde se escondía. Creo que no sólo buscas a Kenny. Creo que buscas más armas.
– Adelante.
Me sentía muy satisfecha de mí misma e hice un gran esfuerzo por no sonreír demasiado.
– Kenny estuvo de servicio en Braddock. Hace cuatro meses que salió y se dedicó a gastar pasta. Compró un coche. Al contado. Luego alquiló un apartamento relativamente caro y lo amuebló. Llenó sus armarios de ropa nueva.
– ¿Y qué más?
– A Moogey también le iba muy bien, teniendo en cuenta el salario de un encargado de gasolinera. Tenía un coche carísimo en el garaje.
– ¿Y cuáles son tus conclusiones?
– Que Kenny no compró el arma en la calle. Él y Moogey estaban metidos en lo de las armas de Braddock. ¿Qué hacía Kenny en Braddock? ¿Dónde trabajaba?
– En la oficina de abastecimiento. En el almacén.
– ¿Y guardaban allí las armas desaparecidas?
– De hecho, las guardaban en un recinto adyacente al almacén, pero Kenny tenía acceso a ellas.
– ¡Aja!
Morelli sonrió.
– No te emociones tanto. El que Kenny trabajara en el almacén no es una prueba concluyente de su culpabilidad. Cientos de soldados tienen acceso a ese almacén. Y en cuanto a su riqueza… podría ser camello, apostar a los caballos o chantajear al tío Mario.
– Creo que traficaba con armas.
– Yo también lo creo -dijo Morelli.
– ¿Se sabe cómo sacó las armas y las municiones?
– No. El DIC tampoco lo sabe. Podría haberlo sacado todo junto, o poco a poco durante un largo periodo. Nadie comprueba las existencias a menos que necesiten algo o, como en este caso, aparezca algo robado. El DIC está investigando a los amigos de Kenny en el ejército y a sus compañeros de trabajo en el almacén. Por el momento, a ninguno se lo considera sospechoso.
– Y bien, ¿ahora qué hacemos? -Se me ha ocurrido que podríamos hablar con Ranger.
Cogí el teléfono de la encimera de la cocina y pulsé el número de Ranger.
– Sí -contestó Ranger-. Más vale que se trate de algo bueno.
– Tiene muchas posibilidades. ¿Almorzamos juntos?
– En el Big Jim's, a las doce.
– Seremos tres. Tú, yo y Morelli.
– ¿Está ahí contigo?
– Sí.
– ¿Estás desnuda?
– No.
– Ya, es demasiado temprano -dijo, y colgó el auricular.
Cuando Morelli se marchó llamé a Dillon Ruddick, el encargado del edificio, un tío fantástico y buen amigo mío. Le expliqué mi problema y media hora más tarde se presentó con su fiel caja de herramientas y media lata de pintura.
Se puso a reparar la puerta mientras yo me encargaba de las paredes. Hicieron falta tres capas para cubrir las pintadas, pero a las once mi apartamento ya no contenía amenazas y tenía cerrojos nuevos en la puerta. Tomé una ducha, me lavé los dientes, me sequé el pelo con secador y me puse téjanos y un jersey negro de cuello cisne.
Llamé a mi compañía de seguros y les informé del robo de mi jeep. Me dijeron que mi póliza no incluía el alquiler de un coche y que me pagarían al cabo de treinta días si mi jeep no aparecía. Estaba suspirando profundamente cuando sonó el teléfono. Aun antes de tocar el auricular, supe que era mi madre, por el deseo que sentí de gritar.
– ¿Te han devuelto el coche?
– No.
– No te preocupes. Tenemos la solución. Puedes usar el del tío Sandor.
El mes anterior el tío Sandor, que tenía ochenta y cuatro años, había ido a vivir a una residencia de ancianos. Dejó su coche a su única hermana viva, la abuela Mazur. La abuela Mazur no sabía conducir, y a mis padres y al resto del mundo libre no les apetecía que aprendiera ahora.
Aunque odiaba mirarle los dientes a caballo regalado, la verdad es que no quería el coche del tío Sandor. Era un Buick de 1953, azul pálido de brillante capota blanca, neumáticos de cara blanca de diámetro lo suficiente grande para que pareciesen de un tractor y brillantes tapacubos de cromo. Tenía el mismo tamaño y la misma forma que una ballena, con suerte consumía cinco litros cada diez kilómetros.
– Gracias por ofrecérmelo -dije- pero es el coche de la abuela Mazur.
– La abuela Mazur quiere que lo cojas. Tu padre va para allá con él. Conduce con cuidado.
Maldita sea. Rehusé su invitación a cenar y colgué el auricular. Miré a Rex para asegurarme de que no estuviese padeciendo una reacción retardada a la angustia que había sufrido la noche anterior. Parecía animado, de modo que le di un poco de brécol y una avellana, cogí mi cazadora y mi bolso y cerré con llave al salir. Bajé lentamente y me quedé fuera, esperando a que llegara mi padre.
Hasta el aparcamiento llegó el lejano sonido de un gigantesco motor chupando gasolina con arrogancia; me estremecí y supliqué que no fuese el Buick.
Cuando un monstruoso coche de morro bulboso dobló en la esquina, sentí que mi corazón latía al compás de los martilleantes pistones. Era el Buick, sí señor, en toda su gloria y sin una mancha de óxido. El tío Sandor lo compró nuevo en 1953 y lo conservó en perfectas condiciones, como para exhibirlo.
– No creo que esto sea una buena idea -dije a mi padre-. ¿Qué ocurriría si lo rayase?
– No se rayará. -Mi padre colocó el coche en un espacio del aparcamiento y se deslizó hacia el asiento del pasajero-. Es un Buick.
– Pero a mí me gustan los coches pequeños -expliqué.
– Por eso le va tan mal a este país, por los coches pequeños. En cuanto empezaron a traer esos cochecitos japoneses, todo se echó a perder. -Dio un golpe en el salpicadero-. Pero este coche fue hecho para durar. Es la clase de coche que un hombre conduce con orgullo. Es un coche con cojones.
Me senté al lado de mi padre y miré por encima del volante, boquiabierta ante la enormidad del capó. De acuerdo, era grande y feo, pero tenía cojones.
Así fuertemente el volante y pisé el suelo con el pie izquierdo antes de darme cuenta de que no tenía pedal de embrague.
– Es automático -dijo mi padre-. Así es América.
Dejé a mi padre en su casa y esbocé una sonrisa forzada.
– Gracias.
Mi madre se hallaba en el porche. -Conduce con cuidado -gritó-. Y mantén las ventanillas cerradas.
Morelli y yo entramos juntos en el Big Jim's. Ranger ya se encontraba allí, sentado de espalda a la pared a una mesa que proporcionaba una buena vista del lugar. Como experto cazador de fugitivos que era, probablemente se sintiera desnudo, pues en honor a Morelli habría dejado la mayor parte de su arsenal en su coche.
No hacía falta leer el menú. En Big Jim's cualquiera que tuviera un mínimo de sentido común comía chuletas y verduras. Hicimos el pedido y permanecimos en silencio hasta que nos sirvieron nuestras copas. Ranger echó su silla para atrás, de modo que sólo las patas traseras tocaban el suelo, y se cruzó de brazos. La pose de Morelli era menos agresiva y más indolente. Yo me senté en el borde de la silla, con los codos sobre la mesa, dispuesta a saltar y correr si decidían divertirse con un tiroteo.
– Bien -dijo Ranger-. ¿Qué ocurre?
Morelli se inclinó ligeramente. Habló en voz baja, con un tono desenfadado.
– El ejército ha perdido unos juguetes. Hasta ahora han aparecido en Newark, Filadelfia y Trenton. ¿Te ha llegado algún rumor acerca de que están en la calle?
– Siempre hay cosas en la calle.
– Éstas son distintas. Con ellas asesinan a polis. Lanzagranadas, MI6, Beretas de 9 mm nuevas que llevan grabada la leyenda propiedad del gobierno de Estados Unidos.
Ranger asintió con la cabeza.
– Sé lo del coche que voló por los aires en Newark y lo del poli en Filadelfia. ¿Qué hay en Trenton?
– Tenemos la pistola con que Kenny disparó contra Moogey en la rodilla.
– ¿En serio? -Ranger echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada-. Esto se está poniendo mejor por momentos. Kenny Mancuso le mete una bala en la rodilla a su mejor amigo por accidente, lo detiene un poli que por azar se para en la gasolinera cuando la pistola aún está echando humo, y resulta que el arma es muy poco corriente.
– ¿Qué has oído? -preguntó Morelli-. ¿Sabes algo?
– Nada. ¿Qué os ha dicho Kenny?
– Nada.
La conversación se detuvo mientras apartábamos los cubiertos y los vasos a fin de que cupieran los platos de chuletas y los cuencos de verdura.
Ranger continuó mirando a Morelli fijamente.
– Tengo la impresión de que hay más.
Morelli escogió una chuleta y la miró con expresión de león hambriento.
– Las armas fueron robadas de Braddock.
– ¿Mientras Kenny estaba allí?
– Es posible.
– Apuesto a que ese cabroncete tenía acceso a ellas.
– Por el momento todo lo que tenemos son coincidencias. Nos gustaría saber algo de la distribución.
Ranger miró alrededor y volvió a centrar su atención en Morelli.
– La situación aquí ha estado tranquila. Podría preguntar cómo está en Filadelfia.
Mi busca sonó en las profundidades de mi bolso.
Metí la mano y hurgué. Acabé por sacar el contenido, artículo por artículo: esposas, linterna, pulverizador de gas, pistola de descarga eléctrica, laca, cepillo para el pelo, cartera, walkman, navaja del ejército suizo, busca.
Ranger y Morelli me observaban fascinados. Eché una ojeada a la pantalla digital.
– Roberta.
Morelli, que estaba comiendo su chuleta, alzó la cabeza.
– ¿Te gusta apostar?
– Contigo, no.
Jim tenía un teléfono público en el estrecho pasillo que conducía a los lavabos. Marqué el número de Roberta y apoyé la cadera contra la pared. Roberta contestó tras varias llamadas. Confiaba en que hubiese encontrado los ataúdes, pero no tuve tanta suerte. Había mirado en cada nave y no había hallado nada fuera de lo normal, pero recordó un camión que estuvo varias veces cerca del depósito número 16.
– A finales del mes -explicó-. Lo recuerdo porque estaba haciendo las facturas mensuales, y el camión entró y salió varias veces.
– ¿Puede describirlo?
– Era bastante grande. Como un camión de mudanzas. Pero no de dieciocho ruedas, ni nada por el estilo. En él cabrían los muebles de una o dos habitaciones. Y no era de alquiler. Era blanco, con letras negras sobre la puerta, pero estaba demasiado lejos para que pudiese leerlas.
– ¿Vio al conductor?
– Lo siento, pero no le presté mucha atención. Estaba preparando las facturas.
Le di las gracias y colgué el auricular. No sabía si esa información me serviría de algo. Sin duda había cien camiones en Trenton cuya descripción encajaba con ésa.
Cuando regresé a la mesa, Morelli me miró con expresión expectante.
– ¿Y bien?
– No ha encontrado nada, pero recordó haber visto que a fin de mes un camión blanco con letras negras en la puerta entraba y salía varias veces.
– Eso reduce enormemente el número de camiones que tendremos que vigilar.
Ranger había dejado limpio el hueso de su chuleta. Miró su reloj y empujó la silla hacia atrás.
– Tengo que ver a un tipo.
Se despidió de Morelli con el consabido apretón de manos, y se marchó.
Morelli y yo seguimos comiendo en silencio. Comer era una de las pocas funciones corporales que podíamos compartir cómodamente. Cuando acabamos lo que quedaba de verduras soltamos un suspiro de satisfacción y pedimos la cuenta.
Los precios en Big Jim's no eran de un restaurante de cinco estrellas, pero no quedaba mucho dinero en mi cartera después de pagar mi parte. Tal vez fuese hora de que visitara a Connie para ver si tenía unos fugitivos fáciles de cazar.
Morelli había aparcado en la calle y yo había dejado el dirigible en un aparcamiento público a dos manzanas de allí, en la calle Maple. Acompañé a Morelli hasta su coche, y me dije que no tenía por qué importarme que me vieran conducir un Buick de 1953. Al fin y al cabo, era como cualquier otro, ¿o no? Por eso lo había aparcado a medio kilómetro de distancia en un aparcamiento subterráneo.
Subí al coche y enfilé la calle Hamilton; pasé de largo la gasolinera Delio's Exxon y Perry Sandeman y encontré un espacio vacío enfrente de la agencia de fianzas. Observé el capó azul pálido del Buick y me pregunté dónde acabaría exactamente. Avancé muy lentamente, me subí a la acera y di un golpecito al parquímetro. Decidí que con eso bastaba, apagué el motor, me apeé y cerré la portezuela con llave.
Connie estaba detrás de su escritorio, con el entrecejo fruncido y expresión más amenazadora que de costumbre; tenía los labios tan apretados que parecían una cuchillada de color rojo sangre. Encima de los archivadores había pilas de carpetas y su escritorio desaparecía bajo un montón de papeles y tazas de café vacías.
– Bueno, ¿cómo te va?
– No me lo preguntes.
– ¿Ya habéis contratado a alguien?
– Empieza mañana. Entretanto, no encuentro nada, maldita sea, porque no hay nada ordenado.
– Deberías obligar a Vinnie a que te ayude.
– Vinnie no está. Se ha ido a Carolina del Norte con Mo Barnes para recoger un prófugo.
Cogí un montón de carpetas y las puse en orden alfabético.
– Por el momento estoy en un atolladero con lo de Kenny Mancuso. ¿Te ha llegado alguien que parezca fácil de pillar?
Connie me dio varios formularios grapados.
– Eugene Petras no se presentó en el juzgado ayer. Seguro que está en casa, borracho como una cuba, y ni siquiera sabe qué día es.
Hojeé el contrato de fianza. La dirección correspondía al barrio. Eugene Petras estaba acusado de maltratar a su esposa.
– ¿Se supone que conozco a este tío?
– Puede que conozcas a su esposa, Kitty. Su apellido de soltera era Lukach. Creo que estaba dos cursos detrás de ti en el cole.
– ¿Es la primera vez que lo detienen?
Connie negó con la cabeza.
– Tiene un largo historial. Es un auténtico gilipollas. Cada vez que toma un par de cervezas golpea a Kitty. En ocasiones se pasa y tienen que hospitalizarla. A veces ella lo demanda, pero siempre acaba por rajarse. Tiene miedo, supongo.
– Fantástico. ¿A cuánto asciende su fianza?
– A dos mil dólares. La violencia conyugal no está considerada una gran amenaza.
Me metí los papeles bajo el brazo.
– Volveré.
Kitty y Eugene vivían en una estrecha casa adosada en la esquina de Baker y Rose, frente a la vieja fábrica de botones Milped. La casa no contaba con jardín ni con porche, por lo que la puerta daba directamente a la acera. La fachada estaba revestida de tablillas color castaño con persianas que en un tiempo habían sido blancas. Las cortinas de la habitación delantera estaban corridas y en las ventanas no se veía luz.
Tenía el pulverizador de gas al alcance de la mano, en el bolsillo de la cazadora, y las esposas y la pistola de descarga eléctrica metidos en la cintura de los Levis. Llamé a la puerta y oí a alguien arrastrar los pies. Volví a llamar y una voz de hombre gritó algo incoherente. Nuevamente, alguien arrastró los pies y la puerta se entreabrió.
Tras la protección de la cadena de seguridad, una joven me miró.
– ¿Sí?
– ¿Es usted Kitty Petras?
– ¿Qué quiere?
– Busco a su marido, Eugene. ¿Está en casa?
– No.
– He oído una voz de hombre y me ha parecido que era la de Eugene.
Kitty Petras era flaca como un fideo, de rostro chupado y enormes ojos pardos. No estaba maquillada y llevaba el cabello, castaño oscuro, recogido en una coleta. No era bonita, pero tampoco fea. Mejor dicho, no era nada. Los suyos eran los rasgos anodinos que adquieren las mujeres maltratadas tras años de intentar ser invisibles.
Me miró con expresión cautelosa.
– ¿Conoce a Eugene?
– Trabajo para la agencia que pagó su fianza. Eugene no se presentó en el juzgado ayer y quisiéramos concertar otra fecha.
No era precisamente una mentira, sino una verdad a medias. Primero concertaríamos otra fecha y luego lo encerrarían en una celda sórdida y apestosa, hasta que tuviera que comparecer ante el juez.
– No sé…
Eugene asomó la cabeza por la rendija de la puerta entrecerrada.
– ¿Qué pasa? -preguntó con voz pastosa.
Kitty se apartó.
– Esta mujer quiere concertar una nueva fecha para que comparezcas en el juzgado.
Eugene acercó su cabeza a la mía. Era todo nariz, barbilla, ojos bizcos y rojos y un aliento a alcohol que mareaba.
– ¿Qué?
Repetí el camelo de que debíamos concertar una nueva fecha y me moví hacia un lado para que tuviera que abrir la puerta si quería verme.
Quitó la cadena, que resonó contra la jamba de la puerta.
– Es una coña, ¿no?
Traspuse el umbral de la puerta a medias, ajusté mi bolso en el hombro y mentí de todo corazón.
– Serán unos minutos. Necesitamos ir al juzgado para concertar una nueva fecha.
– Sí, bueno, ¿sabes lo que te digo? -Se volvió de espaldas a mí, se bajó el pantalón y se inclinó-. Besa mi peludo culo blanco.
Daba la cara en la dirección equivocada, lo que me impedía rociarlo con el gas, de modo que metí la mano en los Levis y saqué la pistola de descarga eléctrica. Nunca la había utilizado, pero no parecía que fuese complicado. Me incliné, apoyé firmemente el objeto sobre el culo de Eugene y pulsé el botón. Eugene soltó un breve chillido y cayó al suelo como un saco de harina.
– ¡Dios mío! -exclamó Kitty-. ¿Qué ha hecho?
Bajé la vista hacia Eugene, tumbado, inmóvil, con los ojos vidriosos y el calzoncillo alrededor de las rodillas. Su respiración era poco profunda, pero se me antojó que era de esperar de un hombre que acababa de recibir suficiente electricidad como para iluminar una habitación pequeña. Estaba pálido, o sea que al menos en ese aspecto nada había cambiado.
– Es una pistola de descarga eléctrica -expliqué-. Según el folleto, el daño no es permanente.
– Qué pena. Tenía la esperanza de que lo hubiese matado.
– Estaría bien que le subiese los calzoncillos.
Había demasiada fealdad en el mundo para que además tuviese que mirar los genitales marchitos de Eugene.
Cuando Kitty acabó de subirle la bragueta, le di un ligero puntapié con la punta del zapato. La reacción fue mínima.
– Tal vez sea mejor que lo metamos en el coche antes de que vuelva en sí.
– ¿Cómo vamos a hacerlo?
– Supongo que tendremos que arrastrarlo.
– De ninguna manera. No quiero tener nada que ver con esto. ¡Ay, Señor! Esto es terrible. Cuando despierte me dará una paliza de muerte.
– No puede golpearla si está en la cárcel.
– Lo hará cuando salga.
– Sólo si todavía se encuentra usted aquí.
Eugene hizo un débil intento por mover la boca y Kitty exclamó:
– ¡Va a levantarse! ¡Haga algo!
No me apetecía darle mayor voltaje. Me parecía que en el juzgado no verían con buenos ojos que lo llevara con el cabello de punta, de modo que lo cogí de los tobillos y lo arrastré hacia la puerta.
Kitty corrió escaleras arriba y, al oír que abría violentamente los cajones, supuse que estaría haciendo las maletas.
Logré sacar a Eugene hasta la acera, al lado del Buick, pero no podría meterlo en éste sin ayuda.
Por la ventana del salón vi a Kitty juntar maletas y bolsas de lona.
– Oiga, Kitty -le grité-. Necesito que me eche una mano.
Asomó la cabeza por la puerta y preguntó:
– ¿Cuál es el problema?
– No puedo meterlo en el coche.
Se mordió el labio inferior.
– ¿Está despierto?
– Hay miles de maneras de estar despierto. Esta manera no lo es tanto como otras.
Kitty se acercó lentamente.
– Tiene los ojos abiertos.
– Cierto, pero las pupilas están alzadas detrás de los párpados. No creo que vea mucho así.
En respuesta a nuestra conversación, Eugene había empezado a agitar inútilmente las piernas.
Kitty y yo lo cogimos cada una de un brazo y lo levantamos hasta la altura de los hombros.
– Sería más fácil si hubiese aparcado más cerca -dijo Kitty, resollando-. El coche está casi en medio de la calle.
Me equilibré bajo la carga.
– Sólo puedo aparcar junto al bordillo cuando tengo un parquímetro como blanco.
Empujamos simultáneamente y las piernas de Eugene, que parecían de goma, chocaron contra la aleta trasera del coche. Lo metimos en el asiento trasero y lo esposamos a la agarradera, de la que quedó colgando como un saco de arena.
– ¿Qué hará ahora? -pregunté a Kitty-. ¿Tiene adonde ir?
– Tengo una amiga en New Brunswick; puedo quedarme en su casa por un tiempo.
– No se olvide de dar al juzgado su dirección.
Kitty asintió con la cabeza y entró corriendo en la casa. De un salto me puse al volante y me dirigí hacia Hamilton, pasando por el barrio. La cabeza de Eugene se movió violentamente en algunas curvas, pero aparte de eso el viaje hacia la comisaría resultó tranquilo.
Aparqué detrás del edificio, me bajé del Buick, pulsé el botón en la puerta cerrada con llave que daba al mostrador del registro, di un paso hacia atrás y saludé a la cámara de seguridad.
La puerta se abrió casi de inmediato y Cari Costanza asomó la cabeza.
– ¿Sí?
– Entrega de pizzas.
– Es ilegal mentir a un poli.
– Ayúdame a sacar a este tío del coche.
Cari se meció sobre los talones y sonrió.
– ¿Es tuyo este monstruo?
Entrecerré los ojos.
– ¿Te burlas de mí, o qué?
– ¡Diablos, no! Joder, soy políticamente correcto. Yo no me mofo de los coches grandes de las mujeres.
– Me ha electrocutado -balbuceó Eugene-. Quiero hablar con un abogado.
Cari y yo nos miramos.
– Es horrible lo que el alcohol puede hacer con los hombres -comenté al abrir las esposas-. Dicen puras locuras.
– No lo electrocutaste, ¿verdad?
– ¡Claro que no!
– ¿Le revolviste las neuronas?
– Le di una descarga en el culo.
Para cuando me dieron el recibo, ya eran más de las seis. Demasiado tarde para ir a la oficina a que me pagaran. Remoloneé un rato en el aparcamiento, estudiando la extraña variedad de negocios al otro lado de la calle. La Iglesia del Tabernáculo, una tienda de sombreros, otra de muebles de segunda mano, y un colmado en la esquina. Nunca había visto clientes en ninguno de esos establecimientos, y me pregunté cómo harían sus propietarios para sobrevivir. Supuse que sus ganancias serían marginales, aunque los negocios parecían estables y las fachadas nunca cambiaban. Por supuesto, la madera petrificada suele tener el mismo aspecto año tras año.
De pronto me pregunté, preocupada si mi nivel de colesterol habría descendido durante el día, y decidí que cenaría pollo frito y bollos de Popeye's. Lo pedí para llevar y una vez me lo hubieron entregado conduje hasta la calle Paterson. Aparqué frente a la casa de Julia Cenetta. Se me antojó tan buen lugar como cualquier otro para comer y, nunca se sabe, tal vez tuviera suerte y Kenny se presentara allí.
Acabé el pollo y los bollos acompañados de ensalada de col, me soplé una lata de Dr. Pepper y me dije que difícilmente podía ser mejor: nada de Spiro, nada de platos, nada que me irritase.
Las luces de la casa de Julia estaban encendidas -pero habían corrido las cortinas, de manera que no podía fisgar- y, en el camino de acceso había dos coches aparcados. Sabía que uno era de Julia, y supuse que el otro sería de su madre.
Un coche último modelo se detuvo junto al bordillo. Un rubio del tamaño de un ropero salió y se dirigió hacia la puerta de la casa. Julia, en téjanos y chaqueta, abrió. Gritó algo por encima del hombro y se marchó. El rubio y Julia se besuquearon por unos minutos en el interior del coche y luego el rubio encendió el motor y los dos se alejaron. Ahí acababa la posibilidad de encontrar a Kenny.
Me dirigí hacia el videoclub de Vic y alquilé Los cazafantasmas, mi película preferida y la que más me inspiraba. Compré palomitas de maíz para microondas, un Kit Kat, una bolsa de chocolatinas rellenas de mantequilla de cacahuete y una caja de chocolate con malvaviscos. ¿A que sé cómo pasármelo bien?
Cuando llegué a casa, vi que la lucecita roja de mi contestador automático parpadeaba.
Spiro se preguntaba si había progresado en lo de sus ataúdes y si quería cenar con él al día siguiente, después del velatorio de Kingsmith. La respuesta a ambas interrogantes era un enfático ¡No! Aplacé el momento de transmitirle el mensaje, ya que hasta el sonido de su voz en el contestador hacía que sintiese náuseas.
El otro recado era de Ranger.
– Llámame.
Marqué el número de su casa. No contestó. Marqué el de su coche.
– ¡Sí!
– Aquí Stephanie. ¿Qué hay?
– Va a haber una fiesta. Creo que deberías ponerte algo para ir.
– ¿Como zapatos de tacón y medias?
– Como un Smith amp; Wesson del 38.
– Supongo que quieres que nos encontremos.
– Estoy en un callejón en la esquina de Lincoln Oeste y la Jackson.
A lo largo de unos tres kilómetros la calle Jackson discurría por delante de depósitos de chatarra, la vieja fábrica de tuberías Jackson, ahora abandonada, y una abigarrada colección de bares y pensiones. Esa zona de la ciudad era tan decrépita que las tribus urbanas ni siquiera se dignaban hacer pintadas en ella. Pocos coches recorrían el último kilómetro, más allá de la fábrica de tuberías. Las farolas habían sido destruidas y nadie las había sustituido, los incendios eran corrientes y dejaban cada vez más edificios ennegrecidos y tapiados y los chismes de los drogatas atascaban los arroyos repletos de basura.
Con cautela saqué mi revólver del tarro de galletas y comprobé que estuviese cargado. Lo guardé en el bolso, junto con la tableta de Kit Kat, me puse la gorra de los Rangers y remetí mi cabello debajo de ella a fin de tener aspecto andrógino, y volví a ponerme la cazadora.
Al menos renunciaba a una cita con Bill Murray por una buena causa. Lo más probable era que Ranger tuviese una pista sobre Kenny o sobre los féretros. Si hubiese necesitado ayuda para cazar a alguien, no me habría llamado. En quince minutos Ranger podía reunir un equipo comparado con el cual la invasión de Kuwait parecería un juego de niños. Huelga decir que yo no estaba en primer lugar de su lista de comandos a los que recurrir. Ni siquiera en el último.
Me sentí bastante segura conduciendo por la calle Jackson en el Buick. Cualquier persona lo bastante desesperada para querer robar aquella mole probablemente sería demasiado estúpida para lograrlo. Estaba segura de que ni siquiera debía preocuparme la posibilidad de que me dispararan mientras conducía. Resulta difícil apuntar con una pistola mientras uno está riendo.
Cuando no iba en busca de delincuentes, Ranger conducía un Mercedes deportivo negro. En época de caza, venía preparado para cargar osos en un Ford Bronco negro. Divisé el Bronco en el callejón y la perspectiva de prender a alguien en la calle Jackson hizo que sintiese un nudo en el estómago. Aparqué directamente delante de Ranger, apagué los faros del Buick y lo observé avanzar desde las sombras.
– ¿Le ha pasado algo a tu jeep?
– Me lo han robado.
– Se rumorea que esta noche se llevará a cabo una importante venta de armas. Armas militares con munición difícil de conseguir. Se supone que el tío que transporta la mercancía es blanco.
– ¡Kenny!
– Tal vez. He pensado que podríamos echar una ojeada. Mi fuente me ha dicho que el mercadillo se instalará en el setenta y dos de la Jackson. Es esa casa con el cristal de la ventana de la fachada roto.
Entrecerré los ojos para ver la calle. Dos casas más abajo, un Bonneville oxidado descansaba sobre dos bloques. El resto del mundo carecía de vida. Todas las casas se encontraban a oscuras.
– No nos interesa echar a perder el negocio -explicó Ranger-. Vamos a quedarnos aquí, tranquilitos, y a tratar de ver al tío Blanco. Si es Kenny, lo seguiremos.
– Es difícil identificar a alguien en esta oscuridad.
Ranger me dio unos prismáticos.
– Son de visión nocturna.
No esperaba otra cosa de él.
Llevábamos allí casi una hora cuando una furgoneta recorrió lentamente la calle Jackson. Unos segundos después reapareció y aparcó.
Observé al conductor con los prismáticos.
– Parece blanco -comenté-. Pero lleva pasamontañas. No le veo la cara.
Un sedán BMW se detuvo detrás de la furgoneta. Cuatro negros salieron de él y se acercaron a ésta. Ranger tenía la ventanilla abierta y el ruido producido por la portezuela de la furgoneta al abrirse retumbó en el callejón, al igual que las voces, amortiguadas. Alguien rió. Pasaron varios minutos. Arrastrando los pies, uno de los negros recorrió el camino entre la furgoneta y el BMW. Cargaba una gran caja de madera. Abrió el maletero, depositó la caja, volvió a la furgoneta y repitió el procedimiento con otra caja.
De pronto, la puerta de la casa frente a la cual descansaba el coche sobre unos bloques se abrió violentamente. Unos polis, gritando órdenes y con las armas desenfundadas, salieron corriendo y se dirigieron al BMW. Un coche patrulla llegó a toda velocidad por la calle y se detuvo con un coletazo. Los cuatro negros se dispersaron. Hubo disparos. El motor de la furgoneta se puso en marcha y el vehículo se alejó de la acera.
– No pierdas la furgoneta de vista -me gritó Ranger, al mismo tiempo que corría hacia su Bronco-. Te sigo.
Pisé a fondo el acelerador y salí disparada del callejón cuando la furgoneta pasaba a toda mecha; entonces me di cuenta, demasiado tarde, de que otro coche la seguía. Solté una maldición, frené de golpe, y el coche que perseguía a la furgoneta rebotó contra el Buick. Una pequeña luz intermitente surgió del techo del automóvil y se alejó en la oscuridad, cual una estrella fugaz. Casi no sentí el impacto, pero el Buick impulsó casi cinco metros al que sin duda era un coche patrulla.
Vi las luces traseras de la furgoneta desaparecer calle abajo y me pregunté si merecía la pena seguirla. Decidí que no sería una buena idea. No estaría bien visto que dejara la escena del delito después de destrozar un vehículo de la policía.
Estaba buscando el carnet de conducir en mi bolso, cuando se abrió la portezuela y el mismísimo Joe Morelli me arrastró fuera del coche. Nos miramos por un momento, boquiabiertos, asombrados; no dábamos crédito a lo que veíamos.
– No me lo puedo creer -gritó Morelli-. ¡Joder! ¿A qué te dedicas por la noche? ¿A idear maneras de arruinar mi vida?
– No te des tanta importancia.
– ¡Has estado a punto de matarme!
– No exageres. Y no lo tomes como algo personal. Ni siquiera sabía que era tu coche. -De haberlo sabido, no me habría quedado-. Yo no me quejo ni gimoteo porque te has cruzado en mi camino, ¿verdad? Si no lo he atrapado ha sido por tu culpa.
Morelli se frotó los ojos con una mano.
– Debí largarme de este estado cuando tuve ocasión de hacerlo. Debí quedarme en la infantería de marina.
Miré su coche. Parte del panel trasero había sido arrancado y el parachoques estaba en el suelo.
– No está tan mal -dije-. Seguro que aún puedes conducirlo.
Ambos volvimos la cabeza hacia la mole azul. No tenía ni un rasguño.
– Es un Buick -comenté, como si pidiese perdón-. Me lo han prestado.
Morelli alzó la mirada al cielo.
– Mierda.
Un coche patrulla se detuvo detrás de Morelli.
– ¿Estás bien?
– Sí. De maravilla. Estoy puñeteramente bien.
El coche patrulla se marchó.
– Un Buick -susurró Morelli-, como en los viejos tiempos.
A los dieciocho yo había atropellado, por así decirlo, a Morelli con un coche parecido.
Miró por encima de mi hombro y dijo:
– Supongo que el que está en el Bronco negro debe de ser Ranger.
Eché una ojeada al callejón. Ranger aún se hallaba allí, inclinado sobre el volante, riendo a carcajadas.
– ¿Quieres que informe del accidente? -pregunté.
– Esto ni siquiera se merece un informe.
– ¿Lograste ver al tío de la furgoneta? ¿Crees que era Kenny?
– Era de la misma estatura, pero más delgado.
– Kenny podría haber perdido peso.
– No lo sé. No me ha parecido que fuese él.
Ranger encendió los faros del Bronco y avanzó hasta detenerse detrás del Buick.
– Bueno, ya me voy. Sé cuando tres son multitud.
Ayudé a Morelli a meter el parachoques de su coche en el asiento trasero y a apartar con los pies el resto de los escombros a un lado de la calle. Oí que el resto de los polis se preparaban para marcharse.
– Tengo que regresar a comisaría -observó Morelli-. Quiero estar allí cuando hablen con esos tíos.
– Y averiguarás de quién es la furgoneta, ¿verdad?
– Probablemente sea robada.
Subí al Buick y salí del callejón en marcha atrás para evitar los cristales rotos que cubrían la calle. Doblé en Jackson y me dirigí hacia casa. Tras recorrer unas manzanas cambié de idea y enfilé hacia la comisaría. Aparqué en una zona en sombras, dejando el espacio de un coche entre el mío y la esquina, enfrente del bar con el anuncio de Royal Crown Cola. Llevaba menos de cinco minutos allí cuando dos coches patrulla entraron en el aparcamiento, seguidos de Morelli en su Fairlane sin parachoques y de uno de los grandes celulares azules y blancos. El Fairlane encajaba perfectamente con los otros coches de la policía. Trenton no desperdicia el dinero en cirugía plástica. Si un coche patrulla sufre una abolladura, ésta permanece toda la vida. En el aparcamiento no había un solo coche que no pareciera a punto de ir al desguace.
A esa hora de la noche, el aparcamiento se encontraba relativamente vacío. Morelli estacionó al lado de su furgoneta y entró en el edificio. Los coches patrulla hicieron cola para descargar a sus prisioneros. Puse en marcha el Buick, entré sigilosamente en el aparcamiento y me detuve al lado de la furgoneta de Morelli.
Al cabo de una hora el frío empezó a penetrar en el Buick, de modo que encendí la calefacción hasta conseguir la temperatura de una caldera. Comí la mitad del Kit Kat y me estiré sobre el asiento. Transcurrió otra hora y repetí el procedimiento. Acababa de dar el último bocado al chocolate cuando la puerta lateral de la comisaría se abrió y en el vano apareció, a contraluz, la silueta de un hombre. Aun cuando no era más que una silueta, supe que se trataba de Morelli. La puerta se cerró a sus espaldas y él se dirigió hacia la furgoneta. Había recorrido la mitad del camino cuando divisó el Buick. Vi que movía los labios. No hacía falta ser un genio para descifrar la única palabra que pronunció.
Salí del coche para que le resultara más difícil no hacerme caso.
– Vaya -dije, con tono tan alegre como si hubiese ganado un concurso-, ¿qué tal te ha ido?
– Las armas son de Braddock. Eso es todo. -Morelli dio un paso hacia adelante y olfateó-. Huelo chocolate.
– He comido media tableta.
– Supongo que no tienes la otra mitad, ¿verdad?
– Me la había comido antes.
– Qué pena. Puede que una tableta de chocolate me ayudara a recordar alguna información crucial.
– ¿Quieres decir que voy a tener que alimentarte?
– ¿Tienes algo más en el bolso?
– No.
– ¿Y tarta de manzana en casa?
Tengo palomitas y algunos dulces. Iba a ver una película.
– De acuerdo. Me contentaré con palomitas.
– Tendrás que darme algo muy bueno si esperas que comparta mis palomitas contigo.
Morelli esbozó una sonrisa maliciosa.
– ¡Me refería a la información! -exclamé.
– Claro.
7
Morelli me siguió en su furgoneta a cierta distancia sin duda temeroso de la turbulencia que causaba el Buick al abrirse camino en la oscuridad.
Estacionamos el uno al lado del otro en el aparcamiento de mi edificio. Mickey Boyd encendía un cigarrillo bajo el saliente de la puerta trasera. A su esposa Francine le habían puesto un parche de nicotina la semana anterior y no permitía a Mickey fumar en casa.
– ¡Vaya! -exclamó Mickey, con el cigarrillo pegado, como por arte de magia, al labio inferior, y los ojos entrecerrados para protegerlos del humo-. Mirad ese Buick. Un coche maravilloso. Créeme, ya no los hacen como antes.
Miré a Morelli de reojo.
– Supongo que el gusto de los hombres por los coches grandes es un signo de su machismo.
– Debe ser proporcional a su paquete.
Subimos por la escalera y a medio camino sentí que el corazón me daba un vuelco.
El temor de que entrasen por la fuerza en mi apartamento acabaría por desaparecer y recuperaría la desenfadada seguridad de antes. Con el tiempo. Ese día, no. Ese día tuve que hacer un esfuerzo por ocultar mi temor. No quería que Morelli creyera que era una miedica. Afortunadamente, la puerta estaba cerrada e intacta y cuando entramos oí la rueda del hámster dar vueltas en la oscuridad.
Encendí la luz y dejé caer mi cazadora y mi bolso sobre la mesita del recibidor.
Morelli me siguió hasta la cocina y me observó meter las palomitas en el microondas.
– Apuesto a que has alquilado una película para acompañar a las palomitas.
Abrí la bolsa de chocolatinas rellenas de mantequilla de cacahuete y se la tendí.
– Los cazafantasmas.
Morelli cogió una chocolatina, la desenvolvió y la engulló.
– Tampoco sabes mucho de películas.
– ¡Es mi preferida!
– Es una película para mariquitas. Ni siquiera actúa Robert DeNiro.
– Háblame de la redada.
– Cogimos a los cuatro tíos del BMW, pero nadie sabe nada. El trato se organizó por teléfono.
– ¿Y qué hay de la furgoneta?
– Robada. Te lo dije.
El temporizador del microondas sonó, y saqué las palomitas.
– Cuesta creer que alguien iría a la calle Jackson en plena noche para comprar armas del ejército robadas a alguien con quien sólo ha hablado por teléfono.
– El vendedor conocía ciertos nombres. Supongo que eso era suficiente para esos tíos. No son peces gordos del mercado negro de armas.
– ¿No hay nada que comprometa a Kenny?
– Nada.
Eché las palomitas en un cuenco y se lo di a Morelli.
– Bueno, ¿a quién ha nombrado el vendedor? ¿Alguien a quien yo conozca?
Morelli abrió la nevera y sacó una cerveza.
– ¿Quieres una?
Cogí una lata y la abrí.
– Hablando de esos nombres…
– Olvida los nombres. No te ayudarán a encontrar a Kenny.
– ¿Y una descripción? ¿Cómo era la voz del vendedor? ¿De qué color eran sus ojos?
– Era un hombre blanco corriente de voz corriente sin características sobresalientes. Nadie se fijó en el color de sus ojos. En líneas generales, del interrogatorio se deduce que los tíos querían armas, no una jodida cita.
– Si hubiésemos trabajado juntos no lo habríamos perdido. Debiste llamarme. Como cazarrecompensas tengo derecho a participar en operaciones conjuntas.
– Te equivocas. Invitarte a participar en operaciones conjuntas es sólo una cortesía profesional por nuestra parte.
– Bien. ¿Por qué no me invitasteis?
Morelli cogió un puñado de palomitas.
– No teníamos indicios sólidos de que sería Kenny quien condujese la furgoneta.
– Pero cabía la posibilidad.
– Bien, cabía la posibilidad.
– Y decidiste no incluirme. Lo sabía. Desde el principio sabía que me excluirías.
Morelli fue a la sala.
– Entonces, ¿qué intentas decirme? -preguntó-. ¿Que estamos otra vez en guerra?
– Intento decirte que eres asqueroso. Es más, quiero mis palomitas y que te largues de mi apartamento.
– No.
– ¿Qué quieres decir con «no»?
– Hemos hecho un trato. Información a cambio de palomitas. Ya tienes la información, y ahora tengo derecho a mis palomitas.
Lo primero que pasó por mi cabeza fue mi bolso, que estaba en la mesita del recibidor. Podría dar a Morelli el mismo tratamiento que a Eugene Petras.
– Ni lo pienses -dijo Morelli-. Si te acercas a ese bolso te arrestaré por tenencia de armas ocultas.
– Eres asqueroso. Eso es abuso de autoridad.
Morelli cogió la cinta de Los cazafantasmas de encima de la tele y la metió en el vídeo.
– ¿Vas a ver esta peli conmigo, o no?
Desperté de mal humor, sin saber por qué. Sospeché que tenía que ver con Morelli y el hecho de no poderlo rociar con mi gas, darle una descarga eléctrica o disparar contra él. Se había ido al acabarse la película y las palomitas. Sus últimas palabras al salir fueron para pedirme que confiara en él.
– Claro -contesté.
Cuando los cerdos vuelen.
Preparé café, telefoneé a Eddie Gazzara y le dejé un mensaje pidiéndole que me llamara. Mientras esperaba, me pinté las uñas de los pies, tomé café y cereales, y cuando me disponía a dar cuenta de un par de barras de chocolate sonó el teléfono.
– ¿Qué ocurre ahora? -preguntó Gazzara.
– Necesito los nombres de los cuatro tíos que detuvieron en la calle Jackson anoche. Y los nombres que el conductor de la furgoneta dio como referencia.
– Mierda. No tengo acceso a esa información.
– ¿Todavía necesitas una canguro?
– Siempre necesito una canguro. Veré qué puedo hacer.
Tomé una rápida ducha, me peiné con los dedos y me puse unos téjanos y una camisa de franela. Saqué la pistola de mi bolso y la guardé cuidadosamente en el tarro de galletas. Activé el contestador automático y cerré la puerta con llave al salir.
El aire era fresco y el cielo, casi azul. La escarcha que cubría las ventanillas del Buick centelleaba. Me senté al volante, encendí el motor y puse el descongelador a tope.
Siguiendo la filosofía de que hacer cualquier cosa (por tediosa e insignificante que sea) es mejor que no hacer nada, dediqué la mañana a pasar por delante de las casas de los amigos y los parientes de Kenny. Mientras conducía me mantuve alerta por si veía mi jeep o algún camión blanco con letras negras. No hallé nada, pero la lista de cosas que debía buscar era cada vez más larga, de modo que quizá estuviese progresando. Si la lista se volvía lo suficientemente larga, encontraría algo, tarde o temprano.
Tras repetir la operación por tres veces, renuncié y me dirigí hacia la oficina. Tenía que recoger mi cheque por haber entregado a Petras y quería acceder a los mensajes de mi contestador. Encontré un espacio dos edificios más abajo del de Vinnie e intenté aparcar el Buick junto al bordillo. En poco menos de diez minutos lo había colocado bastante bien, sólo un neumático trasero estaba sobre la acera.
– Vaya que eres buena aparcando -comentó Connie-. Por un momento temí que antes de que consiguieses atracar ese trasatlántico se te acabaría la gasolina.
Dejé caer mi bolso sobre el sofá, y dije:
– Voy mejorando. Sólo di dos golpes al coche de atrás y ni siquiera toqué el parquímetro.
Un rostro conocido surgió de detrás de Connie.
– Espero por tu bien que no sea mi coche el que has golpeado.
– ¡Lula!
Lula apoyó una mano en la cadera e inclinó hacia adelante sus cien kilos de peso. Llevaba chándal y zapatillas de deporte blancos. Se había teñido el pelo de anaranjado y parecía que, antes de alisárselo con cola de empapelar, un cerdo salvaje se lo hubiese cortado a dentelladas.
– Oye, chica, ¿a qué se debe que hayas arrastrado hasta aquí tu triste culo?
– Vengo a recoger un talón. ¿Y tú? ¿Necesitas que te paguen la fianza?
– ¡Diablos, no! Acaban de contratarme para poner en orden esta oficina. Voy a archivar hasta que se me caiga el culo.
– ¿Y qué hay de tu antigua profesión?
– Me he jubilado. Le he dejado mi esquina a Jackie. Ya no podía ser puta después de que me rajaran el rostro el verano pasado.
Connie sonreía de oreja a oreja.
– Creo que ella sí podrá manejar a Vinnie.
– Sí. Como ese blanco cabrón gilipollas intente algo conmigo, lo aplasto.
Lula me caía muy bien. Nos habíamos conocido hacía unos meses, cuando yo hacía mis pinitos como cazarrecompensas y buscaba respuestas en su esquina de la calle Stark.
– Bueno, ¿todavía andas por ahí? ¿Todavía te enteras de cosas? -le pregunté.
– ¿Como qué?
– Cuatro tíos trataron de comprar armas anoche y los detuvieron.
– ¡Ja! Todo el mundo lo sabe. Son los dos chicos Long, Booger Brown y el cretino de su primo, Freddie Johnson.
– ¿Sabes a quién le compraban las armas?
– A un tío blanco. Es todo lo que sé.
– Estoy buscando una pista sobre el tío blanco.
– Es una sensación muy rara estar de este lado de la ley. Creo que me costará acostumbrarme.
Marqué el número de mi propio teléfono y escuché los mensajes que habían dejado. Spiro quería quedar conmigo otra vez y Gazzara me daba una lista de nombres. Los cuatro primeros eran los que me había dado Lula. Los tres últimos eran los gángsters que el vendedor había dado como referencias. Tomé nota de ellos y me volví hacia Lula.
– Habíame de Lionel Boone, Stinky Sander y Jamal Alou.
– Boone y Sander son camellos. Entran y salen de chirona como si se tratase de un hotel. Sus expectativas de vida no parecen muy buenas, ¿me entiendes? En cuanto a Alou, no lo conozco.
– ¿Y tú? -pregunté a Connie-. ¿Conoces a alguno de estos perdedores?
– No los recuerdo, pero puedes mirar los archivos.
– ¡Alto ahí! -exclamó Lula-. Eso es cosa mía. Quédate donde estás y obsérvame.
Mientras ella buscaba en los archivadores, telefoneé a Ranger.
– Hablé con Morelli anoche -dije-. No sacaron gran cosa de los tíos del BMW, sólo que
el conductor de la furgoneta dio los nombres de Lionel Boone, Stinky Sander y Jamal Alou como referencia.
– Vaya panda de cabroncetes. Alou es todo un artesano. Puede fabricar cualquier cosa que explote.
– Deberíamos hablar con ellos, ¿no?
– No creo que te gustase oír lo que dirían, nena. Más vale que hable yo con ellos.
– Me parece bien. De todos modos, tengo otras cosas que hacer.
– No tenemos a ninguno de esos gilipollas en el archivo -gritó Lula-. Seguro que somos demasiado elegantes.
Connie me dio mi cheque y me dirigí pausadamente hacia mi mole azul. Sal Fiorelli había salido de su tienda y fisgaba por la ventanilla lateral del coche.
– Mira qué maravilla de automóvil. -No hablaba con nadie en particular.
Puse los ojos en blanco y metí la llave en la cerradura.
– Buenos días, señor Fiorelli.
– ¡Vaya cochecito el que tienes!
– Sí. No todo el mundo puede conducir uno como éste.
– Mi tío Manni tenía un Buick del cincuenta y tres. Lo encontraron muerto en su interior… en el vertedero.
– Caray, lo siento de verdad.
– Echó a perder el tapizado. Una pena.
Conduje hasta la funeraria de Stiva y aparqué al otro lado de la calle. La furgoneta de una floristería dobló en la entrada de servicio y desapareció detrás del edificio. Ésa era la única actividad. La paz que reinaba en la funeraria se me antojó espeluznante. Me pregunté cómo se sentiría Constantine Stiva, sometido a tracción en el hospital Saint Francis. Que yo supiera, Constantine nunca había tomado unas vacaciones y ahora se encontraba boca arriba, y su negocio en manos de su mezquino hijastro. Seguro que lo conduciría a la ruina. Me pregunté si sabría lo de los ataúdes. Supuse que no. Supuse que Spiro había metido la pata e intentaba que Con no se enterara.
Tenía que explicarle a Spiro que no iba a aceptar su invitación, pero me costaba cruzar la calle. Podía soportar una funeraria a las siete de la noche, llena de Caballeros de Colón. Lo que no me apetecía precisamente era llegar de puntillas a las once de la mañana, con la única compañía de Spiro y de los muertos.
Permanecí sentada un rato y pensé que Spiro, Kenny y Moogey habían sido grandes amigos en el instituto. Kenny, el sabelotodo. Spiro, el chico no muy brillante, con la dentadura en malas condiciones y un sepulturero por padrastro. Y Moogey, el buenazo, al menos hasta donde yo sabía. Es extraño cómo el denominador común de las alianzas de la gente es la mera necesidad de tener amigos.
Ahora, Moogey estaba muerto. Kenny, desaparecido en acción y Spiro había perdido veinticuatro féretros baratos. La vida es muy extraña en ocasiones. Un día estás en el instituto, jugando al baloncesto, robando el dinero de la comida de los pequeñines y, de pronto, tienes que rellenar con masilla los agujeros en la cabeza de tu mejor amigo.
De pronto se me ocurrió una idea. ¿Y si todo estuviese relacionado? ¿Y si Kenny había robado las armas y las había escondido en los ataúdes de Spiro? ¿Y si…? Y si, ¿qué?
Desde que había salido de mi apartamento esa mañana, el cielo se había encapotado y soplaba un viento cada vez más fuerte. Las hojas cruzaban la calle y azotaban el parabrisas. Se me ocurrió que como permaneciera suficiente tiempo allí, vería a Piglet pasar volando.
A las doce resultó evidente que me faltaba valor. Ningún problema. Echaría mano del segundo plan: iría a casa de mis padres, gorrearía comida y regresaría con la abuela Mazur a rastras.
Eran casi las dos de la tarde cuando entré en el pequeño aparcamiento lateral de la funeraria de Stiva, con la abuela a mi lado en el largo asiento del Buick, tratando de ver por encima del salpicadero.
– Por las tardes no suelo asistir a los velatorios -comentó mientras cogía su bolso y sus guantes-. A veces, en verano, cuando me apetece dar un paseo, voy a uno, pero me gusta más la gente que asiste a los de la noche. Claro, es distinto cuando se va a la caza de fugitivos… como nosotras.
Ayudé a la abuela a bajar del vehículo.
– No vengo en calidad de agente recuperadora -dije-. He venido a hablar con Spiro, sencillamente. Estoy ayudándole a resolver un problemilla.
– Seguro. ¿Qué ha perdido? Apuesto a que se trata de un cadáver.
– No ha perdido ningún cadáver.
– Qué pena. No me molestaría buscar un cadáver.
Subimos por los escalones del porche y franqueamos la puerta. Nos detuvimos por un instante para leer la lista de velatorios.
– ¿A quién se supone que vamos a ver? -preguntó la abuela-. ¿A Feinstein o a Mackey?
– ¿Tienes alguna preferencia?
– Supongo que podría ir a ver a Mackey. Hace años que no lo veo. Desde que dejó de trabajar en el supermercado.
Dejé que la abuela fuese a lo suyo y me dirigí en busca de Spiro. Lo encontré en la oficina de Con, o sea Constantino, su padrastro, sentado detrás de un gran escritorio de nogal hablando por teléfono. Colgó el auricular y me indicó que me sentara.
– Era Con -dijo-. No para de llamar. No consigo soltar el teléfono. Está convirtiéndose en una verdadera patada en el trasero.
Se me ocurrió que estaría bien que Spiro tratara de ligar conmigo, pues así tendría un motivo para darle unos cuantos voltios. Puede que lo hiciera de todos modos. Si lograba que me diera la espalda se los aplicaría en la nuca y afirmaría que lo había hecho otra persona. Le diría que un deudo que había perdido la chaveta entró corriendo en la oficina, le dio una descarga y se largó.
– Y bien, ¿qué tienes para mí?
– Estabas en lo cierto respecto de los ataúdes. Han desaparecido. -Puse la llave sobre su escritorio-. Pensemos en la llave, ¿de acuerdo? Sólo tienes una, ¿no?
– Sí.
– ¿Has hecho una copia en algún momento?
– No.
– ¿Estaba en tu llavero? ¿Podría haberla cogido un empleado, cuando aparcaba tu coche?
– Nadie tenía acceso a esa llave. La guardaba en casa, en el cajón superior de mi cómoda.
– ¿Y Con?
– ¿Qué ocurre con él?
– ¿Tenía acceso a la llave?
– Con no sabe nada de los féretros. Lo hice sólito.
No me sorprendió.
– Por curiosidad, ¿qué esperabas hacer con esos féretros? No puedes vendérselos a nadie del barrio.
– Digamos que era una especie de intermediario. Tenía un comprador.
Un comprador, vaya.
– Ese comprador, ¿sabe que esos ataúdes han desaparecido?
– Todavía no.
– Y prefieres no echar a perder tu credibilidad.
– Algo así.
Me pareció que no me convenía saber más. Ni siquiera estaba segura de querer seguir buscando los ataúdes.
– De acuerdo. Otro tema. Kenny Mancuso.
Spiro se hundió más en la silla de Con.
– Éramos amigos. Yo, Kenny y Moogey.
– Me sorprende que Kenny no te pidiera ayuda, que no te pidiera que lo escondieras.
– No tengo tanta suerte.
– ¿Quieres hablar de ello?
– Estuvo aquí.
– ¿Kenny? ¿Cuándo? ¿Lo has visto?
Spiro abrió el cajón del medio y sacó una hoja de papel. Me la tendió.
– Al llegar hoy por la mañana encontré esto sobre mi escritorio.
El mensaje era críptico.
«Tienes algo mío y ahora tengo algo tuyo.»
Estaba escrito con letras plateadas de esas que se pegan, y firmado con una K del mismo color. Miré fijamente las letras y me atraganté. Spiro y yo teníamos un corresponsal en común.
– ¿Qué significa?
– No lo sé -dijo, evidentemente abatido-. Significa que está loco. Seguirás buscando esos ataúdes, ¿verdad? Hemos hecho un trato.
Vaya con Spiro, se mostraba preocupado por esa extraña nota de Kenny y, al instante siguiente me preguntaba acerca de los ataúdes. Muy sospechoso, doctor Watson.
– Supongo que sí, pero si quieres que sea sincera contigo, no consigo avanzar.
Encontré a la abuela en la sala de Mackey, junto a la cabecera del ataúd, haciendo compañía a Marjorie Boyer y a la señora Mackey. Esta se hallaba agradablemente trompa gracias al licor que había echado en el té y entretenía a la abuela y a Marjorie contándoles la historia de su vida, en particular los momentos más sórdidos de ésta. Se mecía y gesticulaba y de vez en cuando volcaba un poco de té, o de lo que fuera.
– Tienes que ver esto -me dijo la abuela-. Le han puesto un forro azul marino, porque los colores de la logia de George son azul y oro. Increíble, ¿verdad?
– Todos los socios de la logia vendrán esta noche -explicó la señora Mackey-. Celebrarán una ceremonia, y han enviado un ramo… ¡enorme!
– Menudo anillo, el de George -comentó la abuela.
La señora Mackey apuró el contenido de su taza.
– Es el anillo de la logia. George, que Dios lo tenga en su gloria, quería que lo enterraran con él.
La abuela se inclinó para observarlo mejor. Metió la cabeza en el ataúd y tocó el anillo.
– ¡Ay, ay, ay!
Todos tuvimos miedo de preguntar.
La abuela se enderezó y se volvió hacia nosotras.
– Mirad esto. -Alzó un objeto del tamaño de un troncho de regaliz-. Se le ha despegado el dedo.
La señora Mackey se desmayó y cayó con gran estrépito. Marjorie salió corriendo y gritando.
Me acerqué para verlo mejor.
– ¿Estás segura? ¿Cómo es posible?
– Yo estaba admirando el anillo, tocando la piedra lisa, y en un abrir y cerrar de ojos me encontré con su dedo en mi mano.
Spiro entró en la sala. Marjorie Boyer iba pisándole los talones.
– ¿Qué es eso que he oído acerca de un dedo?
La abuela lo levantó y se lo enseñó.
– Estaba mirando de cerca y de repente…
Spiro le arrancó el dedo de la mano.
– No es un dedo de verdad, es de cera.
– Se le cayó de la mano -dijo la abuela-. Míralo.
Todos echamos una ojeada al interior del ataúd y vimos el pequeño muñón donde antes había estado el dedo anular de George.
– La otra noche un hombre en la tele dijo que unos alienígenas robaban a la gente y hacían experimentos científicos con ella -añadió la abuela-. Puede que eso pasara aquí. Puede que unos alienígenas cogieran el dedo de George. Puede que hayan cogido otras partes de su cuerpo. ¿Quieres que compruebe el resto?
Spiro cerró la tapa del ataúd.
– A veces ocurren accidentes en el proceso de preparación y entonces hay que recurrir a soluciones… artificiales.
Se me ocurrió una idea horripilante acerca de la pérdida del dedo de George. No, me dije. Kenny Mancuso no haría algo así. Sería demasiado fuerte, hasta para Mancuso.
Spiro pasó por encima de la señora Mackey, que yacía en el suelo, sin sentido, salió de la sala y se acercó al teléfono. Lo seguí y aguardé mientras él daba órdenes a Louie Moon de que llamara una ambulancia y trajera masilla a la sala cuatro.
– Acerca de ese dedo… -dije.
– Si hubieses hecho bien tu trabajo ya estaría encerrado. No sé por qué te contraté para buscar los ataúdes cuando ni siquiera puedes encontrar a Mancuso. ¿Tan difícil es? El tío está chaladísimo; me deja notas, destroza fiambres…
– ¿Destrozar fiambres? ¿Te refieres a cortarles los dedos?
– Sólo ha sido uno.
– ¿Has llamado a la policía?
– ¿Qué? ¿Hablas en serio? No puedo llamar a la policía. Irán con el cuento a Con. Como Con se entere le dará un patatús.
– No es que sea una experta en derecho, pero me parece que en casos como éste tienes la obligación de informar a las autoridades.
– Estoy informándote a ti.
– ¡Oh, no! No pienso responsabilizarme de esto.
– Es asunto mío si quiero informar de un delito. Ninguna ley dice que tengo que contarle todo a la policía.
Spiro miró por encima de mi hombro izquierdo. Me volví para ver qué había llamado su atención y me desconcertó encontrar a Louie Moon a pocos centímetros de mí. Resultaba fácil indentificarlo, pues llevaba su nombre bordado con hilo rojo sobre el bolsillo superior de su mono de algodón blanco. Era de estatura y peso medianos, y debía de tener poco más de treinta años. Su tez era muy pálida y sus ojos muy azules y notablemente inexpresivos. Empezaba a tener entradas en el cabello rubio. Me echó una rápida ojeada y entregó la masilla a Spiro.
– Tenemos una desmayada aquí -le dijo Spiro-. Cuando llegue la ambulancia envía aquí arriba a los enfermeros.
Moon se marchó sin decir palabra. Muy tranquilo. Supuse que su actitud debía de ser consecuencia de trabajar tanto con muertos. No habrá mucha conversación, pero ha de ser bueno para la presión arterial.
– ¿Y Moon? -pregunté-. ¿Ha tenido acceso a la llave de la nave? ¿Sabe lo de los féretros?
– Moon no sabe nada de nada. Tiene el cerebro de una lagartija.
Me sorprendió ese comentario dado que el propio Spiro se parecía mucho a una lagartija.
– Revisemos esto desde el principio. ¿Cuándo recibiste la nota?
– Entré a hacer unas llamadas y la encontré sobre mi escritorio. Debió de ser poco antes de las doce.
– ¿Y el dedo? ¿Cuándo te enteraste de lo del dedo?
– Antes de los velatorios siempre reviso que todo esté en orden. Advertí que a George le faltaba un dedo y lo arreglé con masilla.
– Debiste decírmelo.
– No quería que se supiera. No creía que se enterasen. No contaba con la presencia de la abuela Desastre.
– ¿Tienes idea de cómo entró Kenny?
– No debió de costarle mucho. Cuando me voy por la noche activo la alarma. Cuando abro por la mañana, la desactivo. El resto del día la puerta trasera permanece abierta, por las entregas, ¿sabes? La del frente también suele estar abierta.
Había vigilado la puerta de entrada durante buena parte de la mañana y nadie había entrado o salido. Un florista había usado la puerta trasera. Y eso era todo. Claro que Kenny podía haber entrado adentro antes de que yo llegase.
– ¿No oíste nada?
– Louie y yo estuvimos trabajando con el dedo casi toda la mañana. La gente usa el interfono si nos necesita.
– Bueno, ¿quién entró y salió?
– Clara se encarga de los peinados. Llegó hacia las nueve y media para arreglar el cabello de la señora Grasso. Se fue una hora más tarde, o así. Supongo que puedes hablar con ella, pero no le digas nada. Sal Muñoz entregó unas flores. Yo estaba aquí arriba cuando llegó, pero interrogarlo no te serviría de nada.
– Quizá debieses revisar todo y comprobar que no te falta nada más.
– Si falta algo más, no quiero saberlo.
– Bien, ¿qué tienes que pueda interesarle a Kenny?
Spiro se llevó la mano a la entrepierna.
– Los de él son pequeños. ¿Me entiendes?
Sentí náuseas.
– Estás de broma, ¿verdad?
– Nunca se sabe lo que motiva a las gentes. A veces, cosas como ésta las corroen por dentro.
– Sí, bueno… si se te ocurre algo, dímelo.
Regresé a la sala en busca de la abuela Mazur. La señora Mackey estaba de pie y, al parecer, se había repuesto. Marjorie Boyer estaba un poco verde, pero quizá se debiera a la iluminación.
Cuando llegamos al aparcamiento me di cuenta que el Buick se encontraba extrañamente ladeado. Louie Moon se hallaba al lado del coche, mirando fijamente y con expresión serena el destornillador clavado en el neumático. Igual podría haber estado observando crecer la hierba.
La abuela se agachó para examinar de cerca el daño.
– No está bien que le hagan esto a un Buick.
No me agradaba dejarme llevar por la paranoia, pero en ningún momento pensé que se tratase de un acto de vandalismo fortuito.
– ¿Has visto quién lo hizo? -pregunté a Louie.
Negó con la cabeza. Cuando habló, lo hizo con voz suave y tan monótona como su expresión.
– Salí a esperar la ambulancia.
– ¿No había nadie en el aparcamiento? ¿No viste ningún coche alejarse?
– No.
Dejé escapar un suspiro y entré para llamar al servicio de carreteras. Usé el teléfono público del vestíbulo y me disgustó ver que me temblaba la mano al buscar una moneda de veinticinco centavos en el fondo de mi bolso. No es más que un neumático pinchado, me dije. No tiene importancia. No es más que un coche, por Dios… un coche viejo.
Pedí a mi padre que rescatara a la abuela Mazur y, mientras esperaba a que me cambiaran el neumático, intenté imaginar a Kenny entrando a hurtadillas en la funeraria y dejando una nota. Le habría resultado bastante fácil acceder por la puerta trasera sin ser visto. Pero cortar un dedo habría sido más difícil. Habría necesitado tiempo para hacerlo.
8
La puerta trasera de la funeraria daba a un corto pasillo que conducía al vestíbulo. La puerta del sótano, la puerta lateral de la cocina y la de la oficina de Con daban todas al pasillo. Un pequeño vestíbulo y una puerta de cristal doble, entre la oficina de Con y la puerta del sótano, daba acceso a la entrada de coches que llegaba hasta los garajes. Por esta puerta, sobre una camilla, entraban los difuntos en su último viaje.
Dos años antes Con había contratado a un decorador de interiores para dar más elegancia al lugar. Los colores elegidos, violeta pálido y verde lima, salpicaba las paredes de paisajes bucólicos. En el suelo había alfombras mullidas. Nada rechinaba. La casa entera estaba diseñada para reducir el ruido al mínimo, y Kenny podría haber entrado furtivamente sin que lo oyeran.
En el pasillo, topé con Spiro.
– Quiero saber más acerca de Kenny. ¿Se te ocurre algún lugar donde pudiera esconderse? Alguien tiene que estar ayudándolo. ¿A quién pediría ayuda?
– Los Morelli y los Mancuso siempre piden ayuda a la familia. Cuando uno de ellos muere, parece que todos han muerto. Vienen aquí, con sus horribles vestidos y abrigos negros, y lloran a mares. En mi opinión, debe de estar oculto en el desván de la casa de un Mancuso.
Yo no estaba tan segura. Si Kenny se ocultaba en el desván de un Mancuso, Joe ya se habría enterado. Los Mancuso y los Morelli no eran precisamente famosos por guardar secretos entre sí.
– ¿Y si no estuviese en el desván de un Mancuso?
Spiro se encogió de hombros.
– Iba a Atlantic City a menudo.
– Aparte de Julia Cenetta, ¿estaba liado con otra?
– Echa un vistazo al listín telefónico.
– ¿Tantas?
Salí por la puerta lateral y aguardé con impaciencia a que Al, el mecánico, quitara el gato de debajo de mi coche. Antes de darme la factura, se levantó y se limpió las manos en el mono.
– ¿No conducías un jeep la última vez que te puse un neumático nuevo?
– Me lo robaron.
– ¿Se te ha ocurrido alguna vez usar el transporte público?
– ¿Qué ha sido del destornillador?
– Lo metí en el maletero de tu coche. Nunca se sabe cuándo puedes necesitar uno.
El salón de belleza de Clara se encontraba tres manzanas más abajo, en la calle Hamilton, al lado de la pastelería Buckets. Encontré un espacio para aparcar, apreté los dientes, contuve el aliento y di marcha atrás a toda velocidad. Más valía acabar pronto. Supe que casi lo había logrado cuando oí ruido de cristales rotos.
Salí del Buick para evaluar los daños. El Buick seguía intacto. El otro coche tenía un faro destrozado. Dejé una nota con la información de la aseguradora y me dirigí al salón de belleza.
Los bares, las funerarias, las pastelerías y los salones de belleza constituyen el eje de las ruedas que hacen girar el barrio. Los salones de belleza son especialmente importantes porque el barrio es un vecindario atrapado en los años cincuenta, cuando aún se creía en la igualdad de oportunidades. Esto significa que las chicas del barrio se obsesionan con el cabello a muy temprana edad. Al diablo con eso de compartir juegos con niños. Si eres una chica, pasas el tiempo peinando el cabello de una muñeca Barbie. Barbie es el modelo. Largas pestañas pegoteadas, sombra de ojos azul eléctrico, tetas puntiagudas y mucho cabello rubio platino de aspecto artificial. A eso aspiramos todas. Barbie incluso nos enseña a vestirnos. Ceñidos vestidos centelleantes, shorts cortísimos, ocasionalmente una boa de plumas y, por supuesto, zapatos con tacones de aguja, siempre. No es que Barbie no tenga nada más que ofrecer, sino que las niñitas del barrio no se dejan engañar por la Barbie yuppy. No creen en eso de las prendas de deporte de buen gusto y los trajes con chaqueta de corte profesional. Las niñas del barrio quieren ser fascinantes.
A mi entender, estamos tan atrasadas que nos hemos anticipado al resto del país. Nunca tuvimos que pasar por ese lío de reajustar los papeles sexuales. En el barrio eres quien quieres ser. Nunca se ha tratado de hombres contra mujeres. En el barrio se ha tratado siempre de débil contra fuerte.
De pequeña me cortaban el flequillo en el salón de belleza de Clara. Ella me rizó el cabello para mi primera comunión y para mi fiesta de graduación. Ahora me lo corta Alexander, en el centro comercial pero en ocasiones voy al salón de Clara a que me arreglen las uñas.
El salón de belleza se encuentra en una casa remodelada, a la que le han quitado paredes para formar una amplia estancia con los servicios atrás. Hasta que le llega el turno, una espera en sillas de cromo y piel, leyendo revistas muy manoseadas u hojeando libros en los que figuran peinados irreproducibles. Más allá de la zona de espera, están las picas donde te lavan el pelo y, enfrente, las sillas donde te sientas para que te peinen. Justo delante de los servicios hay una pequeña zona para la manicura. Carteles con más peinados exóticos e imposibles cubren las paredes y se reflejan en los espejos.
Cuando entré, las cabezas se volvieron hacia mí bajo los secadores. Debajo del tercer secador empezando por el fondo se encontraba mi archienemiga, Joyce Barnhardt. Cuando estábamos en segundo de primaria, Joyce Barnhardt echó agua de un vaso de papel en el asiento de mi silla y dijo a todos que me había hecho pipí.
Veinte años después la pillé in fraganti sobre la mesa de mi comedor, montando a mi marido como si éste fuese un caballo de feria.
– Hola, Joyce, hace tiempo que no nos vemos.
– ¿Cómo estás, Stephanie?
– Bastante bien.
– Tengo entendido que has perdido el trabajo en la tienda de ropa interior.
– No vendía ropa interior. -¡Zorra!-. Era la encargada de compras de E. E. Martin y perdí el trabajo porque se fusionaron con Baldicott.
– Siempre tuviste un problema con la ropa interior. ¿Te acuerdas cuando te hiciste pipí en segundo de primaria?
De haber tenido puesto uno de esos chismes con que te miden la presión arterial, habría estallado. Levanté bruscamente el casco del secador y acerqué tanto mi cara a la suya que nuestras narices casi se tocaron.
– ¿Sabes con qué me gano la vida ahora, Joyce? Soy cazadora de recompensas y llevo pistola, así que más te vale no cabrearme.
– Todo el mundo en Nueva Jersey lleva pistola -comentó Joyce. Metió la mano en su bolso y sacó una Beretta de 9 mm.
Me resultó embarazoso, no sólo porque en ese momento no llevaba revólver, sino porque el mío era más pequeño que el suyo.
Bertie Greenstein se hallaba bajo el secador al lado de Joyce.
– A mí me gustan los cuarenta y cinco -anunció y sacó de su bolsa un Cok de esos que usan los agentes federales.
– El retroceso es demasiado fuerte -afirmó Betty, en el extremo opuesto del salón-. Y ocupa demasiado espacio en el bolso. Es mejor un treinta y ocho. Eso es lo que yo llevo ahora. Un treinta y ocho.
– Yo también tengo un treinta y ocho -intervino Clara-. Antes llevaba un cuarenta y cinco, pero pesaba demasiado, de modo que lo cambié por una pistola más ligera. También llevo un vaporizador de gas.
Todas, salvo la anciana señora Rizzoli, a la que estaban haciendo una permanente, llevaban pulverizador de gas.
Betty Kuchta agitó una pistola de descarga eléctrica.
– También tengo una de éstas.
– Es un juguete. -Joyce agitó otro artefacto de defensa personal.
Nadie lo superaba.
– Bien, ¿qué quieres que te hagamos? -me preguntó Clara-. ¿Manicura? Acabo de recibir una nueva laca de uñas. Mango Sabroso.
Miré la botella de Mango Sabroso. No había pensado hacerme la manicura, pero el color de aquella laca era asombroso.
– Que sea Mango Sabroso, pues.
Colgué mi cazadora y mi bolso del respaldo de mi silla, me senté en la zona de manicura y hundí los dedos en el cuenco de agua tibia.
– ¿A quién persigues ahora? -inquirió la anciana señora Rizzoli-. Me han dicho que buscas a Kenny Mancuso.
– ¿Lo ha visto?
– Yo no. Pero he oído que Kathryn Freeman lo vio salir de la casa de esa chica, Zaremba, a las dos de la madrugada.
– No era Kenny Mancuso -aseguró Clara-. Era Mooch Morelli. La propia Kathryn me lo dijo. Vive en la casa de enfrente e iba a sacar a su perro, que tenía diarrea por comer huesos de pollo. Le he dicho que no le dé huesos de pollo, pero no me hace caso.
– ¡Mooch Morelli! -exclamó la señora Rizzoli-. ¡Imaginaos! ¿Lo sabe su esposa?
Joyce levantó el casco del secador.
– Dicen que ha pedido el divorcio.
Todas metieron nuevamente la cabeza bajo el casco de sus respectivos secadores y continuaron leyendo la revista que tenían en las manos, pues aquello se acercaba demasiado a lo que me había ocurrido con Joyce. Todo el mundo sabía que la había pillado tirándose a mi esposo, y nadie quería presenciar cómo le metía una bala en la cabeza llena de rulos.
– ¿Y tú? -pregunté a Clara, que estaba limándome una uña y convirtiéndola en un óvalo perfecto-. ¿Has visto a Kenny?
Clara negó con la cabeza.
– Hace mucho tiempo que no lo veo.
– He oído que alguien lo vio entrar a hurtadillas en la funeraria de Stiva esta mañana.
Clara dejó de limar y alzó la cabeza.
– ¡Madre Santa! Yo estaba allí esta mañana.
– ¿Has visto u oído algo?
– No. Debió de ser después de que me marchara. No me sorprende. Kenny y Spiro eran muy buenos amigos.
Betty Kuchta se inclinó y sacó la cabeza del secador.
– No las tenía todas consigo, ¿sabéis? -Se llevó un dedo índice a la sien-. Era compañero de mi Gail en segundo de primaria. Los maestros sabían que nunca debían darle la espalda.
La señora Rizzoli asintió con la cabeza.
– Mala hierba. Demasiada violencia en su sangre. Como su tío Guido. Pazzo. amp;
– Más te vale andarte con cuidado con ése -me dijo la señora Kuchta-. ¿Te has fijado en su dedo meñique? A los diez años Kenny se cortó la punta del dedo meñique con el hacha de su padre. Quería comprobar si dolía.
– Adele Baggione me lo contó todo -intervino la señora Rizzoli-. Lo del dedo y muchas otras cosas. Adele dijo que estaba mirando por la ventana trasera de su apartamento y se preguntó qué iría a hacer Kenny con el hacha. Dijo que lo vio poner el dedo sobre el tocón que había al lado del garaje y cortárselo. Dijo que ni siquiera lloró. Dijo que se quedó allí, mirándolo y sonriendo. Se habría desangrado si Adele no hubiese llamado una ambulancia.
Eran casi las cinco cuando salí del salón de Clara. Cuanto más oía acerca de Kenny y de Spiro tanto más horrorizada me sentía. Cuando empecé la búsqueda creía que Kenny era un fanfarrón, y ahora me preocupaba que estuviese loco. Y Spiro no me parecía exactamente cuerdo.
Fui directamente a casa. Para cuando llegué a mi apartamento estaba tan asustada que abrí la puerta con una mano mientras con la otra sostenía el pulverizador de gas. Encendí las luces y me relajé un poco al ver que todo parecía estar en orden. La lucecita roja de mi contestador parpadeaba.
Era Mary Lou.
– Bueno, ¿de qué se trata? ¿Te has juntado con Kevin Costner o algo así? ¿Ya no tienes tiempo para llamarme?
Me quité la cazadora y marqué su número de teléfono.
– He estado ocupada -le dije-. Pero no con Kevin Costner.
– Entonces, ¿con quién?
– Con Joe Morelli.
– Mejor que mejor.
– No en ese sentido. He estado buscando a Kenny Mancuso, y no he tenido suerte.
– Pareces deprimida. Hazte la manicura.
– Ya me la he hecho, y no ha servido de nada.
– Entonces sólo queda una cosa por hacer.
– Ir de compras.
– Exactamente. Nos vemos en el centro comercial Quaker Bridge a las siete. En la zapatería de Macy's.
Cuando llegué, Mary Lou estaba totalmente abstraída contemplándose los zapatos.
– ¿Qué te parecen éstos?
Hizo una pirueta sobre unos botines negros de tacón de aguja.
Mary Lou mide un metro sesenta y cinco, su cuerpo se asemeja á una letrina de ladrillo, tiene una cabellera abundante, que esa semana era roja, y le gustan los pendientes de grandes aros y ese carmín que hace que los labios siempre parezcan húmedos. Llevaba seis años felizmente casada y tenía dos hijos. Sus crios me caían bien, pero por el momento me contentaba con un hámster. Con un hámster no hace falta una cesta para los pañales sucios.
– Me suenan -contesté-. Creo que la bruja Hazel llevaba zapatos como ésos cuando encontró a la pequeña Lulú cogiendo bayas en su jardín.
– ¿No te gustan?
– ¿Son para una ocasión especial?
– Para año nuevo.
– ¿Qué? ¿Sin lentejuelas?
– Deberías comprarte zapatos. Algo sexy.
– No necesito zapatos. Necesito unos prismáticos de visión nocturna. ¿ Crees que aquí podré encontrar unos?
– ¡Dios mío! -Mary Lou alzó un par de zapatos de ante color cereza y suela de plataforma-. Mira éstos. Si parece que los hubiesen hecho para ti.
– No tengo dinero. Ya me he gastado lo que me han pagado y espero otro cheque.
– Podríamos robarlos.
– Ya no hago esas cosas.
– ¿Desde cuándo?
– Desde hace mucho. De todos modos, nunca he robado nada grande, la única vez que robamos algo fueron chicles en la tienda de Sal, pero porque lo odiábamos.
– ¿Y qué hay de la chaqueta que le robaste al Ejército de Salvación?
– ¡Esa chaqueta era mía!
Cuando cumplí catorce años mi madre regaló mi chaqueta tejana preferida al Ejército de Salvación y Mary Lou y yo la rescatamos. A mi madre le dije que la había comprado, pero la verdad era que la habíamos mangado.
– Al menos deberías probártelos. -Mary Lou cogió a un vendedor de la manga-. Queremos éstos en un treinta y siete.
– No quiero zapatos nuevos. Necesito otras cosas. Necesito una pistola nueva. Joyce Barnhardt tiene una más grande que la mía.
– Ya entiendo.
Me senté y desaté los cordones de mis Doctor Martens.
– La he visto en el salón de Clara. Tuve que contenerme para no ahorcarla.
– Te hizo un favor. Tu ex era un pelmazo.
– Es malvada.
– Trabaja aquí, ¿sabes? En la sección de cosméticos. La vi maquillar a alguien antes de entrar. Pintarrajeó a una viejecita y la dejó hecha un monstruo.
Cogí los zapatos que me entregó el vendedor y me los puse.
– ¿A que son maravillosos? -dijo Mary Lou.
– Son bonitos, pero no puedo disparar contra nadie con ellos.
– Nunca disparas contra nadie. Bueno, de acuerdo, lo hiciste una vez.
– ¿Crees que Joyce Barnhardt tiene zapatos color cereza?
– Sé de buena fuente que Joyce Barnhardt calza un cuarenta y parecería una vaca con estos zapatos.
Me acerqué al espejo que había al fondo de la zapatería y admiré los zapatos. ¡Muérete de envidia, Joyce Barnhardt!, pensé.
Me volví para verlos por detrás y choqué con Kenny Mancuso.
Me asió con manos de hierro y tiró de mí, aplastándome contra su pecho.
– ¿Sorprendida de verme?
Me dejó muda.
– Eres como una patada en el culo -comentó-. ¿Crees que no te vi oculta tras los arbustos de la casa de Julia? ¿Crees que no sé que le contaste que me tiré a Denise Barkolowski? -Me zarandeó y mis dientes castañetearon-. Y ahora tienes entre manos un negocio con Spiro, ¿verdad? Os creéis muy listos.
– Deberías dejar que te llevara al juzgado. Si Vinnie asigna la tarea a otro agente de recuperación, puede que éste no sea muy amable contigo antes de entregarte.
– ¿No te habías enterado? Soy un tío especial, insensible al dolor. Lo más probable es que sea un jodido inmortal.
Vaya por Dios.
De pronto, en su mano apareció una navaja.
– No dejo de enviarte mensajes, pero no me haces caso. Puede que te corte una oreja, tal vez así me hicieses caso.
– No me asustas. Eres un cobarde. Ni siquiera te atreves a enfrentarte a un juez.
Ya había intentado esta táctica con otros tipos a los que tenía que pillar, y había funcionado.
– Claro que te asusto. Soy un tío que da miedo. -Me hizo un corte en la manga con la navaja-. Ahora, tu oreja -añadió, asiendo con fuerza mi chaqueta.
Mi bolso, con todos los chismes de una cazadora de fugitivos, se hallaba sobre la silla, al lado de Mary Lou, de modo que hice lo que habría hecho cualquier mujer inteligente y desarmada.
Abrí la boca y solté un alarido. Kenny se sobresaltó y de ese modo logré desviar su mano; perdí unos pocos cabellos, pero conservé la oreja.
– ¡Jesús! Me estás avergonzando, joder. -Kenny me empujó contra un escaparate, dio unos brincos hacia atrás y echó a correr.
Me levanté y lo seguí, pasando por encima de bolsos y ropa infantil. La adrenalina que circulaba por mis venas parecía haberse aliado con mi falta de sentido común. Oí a Mary Lou y al vendedor correr detrás de mí. Yo maldecía a Kenny y rezongaba por tener que perseguirlo con unos malditos zapatos de plataforma cuando choqué contra una anciana que estaba ante el mostrador de cosméticos y casi la tiro al suelo.
– ¡Caray! -grité-. ¡Lo siento!
– ¡Corre! -me gritó Mary Lou desde la sección de ropa infantil-. Coge a ese hijo de puta.
Me aparté de la anciana y choqué contra dos mujeres. Una era Joyce Barnhardt, con su uniforme de maquilladora. Las tres caímos al suelo, gruñendo y agitando los brazos y las piernas.
Mary Lou y el vendedor de zapatos se abrieron camino para separarnos y en la confusión Mary Lou dio un buen puntapié a Joyce detrás de la rodilla. Ésta rodó y chilló del dolor, mientras el vendedor me ayudaba a ponerme de pie.
Busqué a Kenny, pero había desaparecido.
– ¡Mierda! -exclamó Mary Lou-. ¿Era Kenny Mancuso?
Asentí con la cabeza e intenté recuperar el aliento.
– ¿Qué te dijo?
– Quería que quedáramos. Dijo que le gustaban los zapatos.
Mary Lou resopló.
El vendedor de zapatos sonrió y dijo:
– Si se hubiese probado unas zapatillas de deporte, lo habría pillado.
Sinceramente, no estaba segura de lo que habría hecho de haberlo atrapado. Él tenía una navaja, y yo, unos zapatos sexy.
– Llamaré a mi abogado. -Joyce se levantó-. ¡Me has atacado! Te pondré una demanda y te quitaré hasta la camisa.
– Fue un accidente. Estaba persiguiendo a Kenny y te pusiste en mi camino.
– Ésta es la sección de cosméticos -chilló Joyce-. No puedes andar por ahí, como una chiflada, persiguiendo a la gente.
– No me he comportado como una chiflada. Estaba haciendo mi trabajo.
– Claro que te comportaste como una chiflada. Eres una cretina. Tú y tu abuela estáis locas de remate.
– Bueno, al menos no soy una zorra.
Joyce abrió tanto los ojos que parecían dos pelotas de golf.
– ¿A quién estás llamando zorra?
– A ti. -Me incliné hacia ella-. Es a ti a quien estoy llamando zorra.
– Si yo soy una zorra, tú eres una ramera.
– Eres una mentirosa y una ladrona.
– Zorra.
– Puta.
– Bueno -interrumpió Mary Lou-. ¿Vas a comprarte esos zapatos, sí o no?
Cuando llegué a casa ya no estaba tan segura de haber hecho bien al comprar los zapatos. Me metí la caja bajo el brazo y abrí la puerta. Cierto, eran magníficos, pero eran color cereza. ¿Qué iba a hacer con unos zapatos color cereza? Tendría que comprarme un vestido a tono. ¿Y el maquillaje? Una no podía usar cualquier maquillaje con un vestido color cereza. Tendría que comprar una nueva barra de labios y un nuevo delineador de ojos.
Encendí la luz y cerré la puerta a mis espaldas. Dejé caer el bolso y los zapatos nuevos sobre la encimera de la cocina y di un respingo cuando sonó el teléfono. Demasiada excitación para un día, me dije. Estaba exhausta.
– Y ahora, ¿qué? -preguntó la persona que llamaba-. ¿Tienes miedo ahora? ¿Te he hecho reflexionar?
Me dio un vuelco el corazón.
– ¿Kenny?
– ¿Has recibido mi mensaje?
– ¿A qué mensaje te refieres?
– Te dejé un mensaje en el bolsillo de la chaqueta. Es para ti y tu nuevo amiguito, Spiro.
– ¿Dónde estás?
Kenny colgó el auricular.
Mierda.
Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y empecé a sacar cosas: un pañuelo usado de papel, una moneda de veinticinco centavos, la envoltura de una tableta de chocolate, un dedo.
Dejé caer todo y salí corriendo de la sala, exclamando:
– ¡Mierda, maldita sea, mierda!
Me dirigí a trompicones hacia el cuarto de baño y metí la cabeza en el inodoro para vomitar. Al cabo de unos minutos comprendí que no iba a vomitar (una pena, en realidad, pues así me habría deshecho del helado que había tomado con Mary Lou).
Me lavé las manos con mucho jabón y agua caliente y regresé de puntillas a la cocina. El dedo se encontraba en el suelo. Parecía embalsamado. Cogí el teléfono, levanté el auricular y, manteniéndome tan lejos del dedo como me era humanamente posible, marqué el número de Morelli.
– Ven ahora mismo.
– ¿Pasa algo malo?
– ¡Te he dicho que vengas!
Diez minutos más tarde, Morelli salía del ascensor.
– ¡Vaya, vaya, vaya! Mala señal si me esperas en el pasillo. -Miró la puerta de mi apartamento-. No tendrás un cadáver ahí dentro, ¿verdad?
– Digamos que parte de él.
– ¿Quieres explayarte?
– Hay un dedo en el suelo de mi cocina.
– ¿Está unido a algo, como una mano o un brazo?
– Es un dedo. Creo que pertenece a George Mayer.
– ¿Lo has reconocido?
– No, pero a George le falta uno. Verás, la señora Mayer estaba soltando su rollo sobre la logia de George y diciendo que quería que lo enterraran con su anillo, y mi abuela quiso examinar el anillo y mientras lo hacía rompió uno de los dedos de George. Resultó que era de cera. No sé cómo, pero Kenny entró en la funeraria esta mañana, dejó una nota sobre el escritorio de Spiro y le cortó el dedo a George. Luego, esta tarde, cuando yo estaba con Mary Lou en la zapatería del centro comercial, Kenny me amenazó. Seguro que antes de salir corriendo metió el dedo en mi bolsillo.
– ¿ Has estado bebiendo?
Le dirigí una mirada cargada de furia y señalé hacia la cocina.
– Cuando llegué a casa el teléfono sonó. Era Kenny, para decirme que me había dejado un mensaje en el bolsillo de la chaqueta.
– Y el mensaje era el dedo.
– Bingo.
– ¿Cómo llegó al suelo?
– Podría decirse que se cayó cuando fui al lavabo a vomitar.
Morelli cogió una servilleta de papel y la usó para recoger el dedo. Le di una bolsa de plástico. Dejó caer el dedo dentro de ésta, la cerró y se la metió en el bolsillo de la chaqueta. Se apoyó contra la encimera de la cocina y se cruzó de brazos.
– Empecemos desde el principio.
Le relaté todos los detalles, pero evité mencionar a Joyce Barnhardt. Le hablé de la nota escrita con letras plateadas que había recibido, de la K plateada en la pared de mi dormitorio, del destornillador, y añadí que me parecía que todo era obra de Kenny.
Cuando acabé, Morelli permaneció en silencio. Luego me preguntó si había comprado los zapatos.
– Sí.
– Enséñamelos.
Se los enseñé.
– Muy sexy. Creo que estoy excitándome.
Guardé apresuradamente los zapatos en la caja.
– ¿Tienes idea de a qué se refería Kenny al decir que Spiro tenía algo suyo?
– No. ¿Y tú?
– No.
– ¿Me lo dirías si la tuvieras?
– Posiblemente.
Morelli abrió la puerta de la nevera y puso cara de contrariedad.
– Se te ha acabado la cerveza.
– He tenido que escoger entre comida y zapatos.
– Has hecho bien.
– Apuesto a que todo esto tiene que ver con las armas robadas. Apuesto a que Spiro estaba implicado. Puede que por eso asesinaran a Moogey. Quizá se enteró de que Spiro y Kenny estaban robando armas del ejército, o puede que los tres lo hicieran y Moogey se rajara.
– Deberías alentar a Spiro, ya sabes, ir al cine con él, dejar que te coja de la mano.
– ¡Jamás! ¡Qué asco!
– Yo que tú, no dejaría que me viera con esos zapatos. Podría perder la chaveta. Creo que deberías reservarlos para mí. Y ponerte algo ceñido. Y un liguero. Definitivamente, esos zapatos han de ir con liguero.
Decidí que la siguiente vez que encontrase un dedo en mi bolsillo lo echaría al retrete.
– Me molesta que no hayamos logrado ver a Kenny, mientras que a él no parece costarle seguirme.
– ¿Qué aspecto tenía? ¿Se ha dejado crecer la barba? ¿Se ha teñido el cabello?
– Se parecía a sí mismo. No tenía aspecto de dormir en oscuros callejones. Estaba limpio, recién afeitado. No parecía hambriento. Llevaba ropa limpia. Parecía estar solo, y un poco… molesto. Dijo que soy como una patada en el culo.
– ¡No! ¿Tú como una patada en el culo? No entiendo por qué se le ocurriría algo así.
– En todo caso, no vive al día. Si vende armas, puede que tenga pasta. Tal vez se aloje en un motel lejos de aquí…, en New Brunswick o Burlington, o en Atlantic City.
– Hemos enseñado su foto en Atlantic City. Nada. A decir verdad, no hemos logrado seguirle la pista. El que se cabreara contigo es la mejor noticia de la semana. Ahora sólo tengo que seguirte y esperar a que actúe.
– ¡Qué bien! Me encanta servir de señuelo para dar caza a un mutilador homicida.
– No te preocupes. Cuidaré de ti.
Hice una mueca de desagrado.
– De acuerdo. -Morelli recuperó su expresión policial-. Se acabó el coqueteo y toda esa mierda. Necesitamos una conversación seria. Sé lo que se dice de los hombres de las familias Morelli y Mancuso… que somos vagabundos, borrachos y mujeriegos. Y tengo que reconocer que hay mucho de verdad en ello. El problema con esa clase de prejuicios generalizados es que dificulta las cosas para el ocasional buen chico… como yo…
Puse los ojos en blanco.
– Y tachan a un tío como Kenny de listo y de lechuguino congénito cuando en cualquier otra parte del planeta lo tacharían de psicópata. A los ocho años, Kenny prendió fuego a su perro y nunca mostró el menor remordimiento. Es un manipulador. Totalmente egocéntrico. Como es insensible al dolor, tiene una audacia sin límites. Y no es estúpido.
– ¿Es cierto que se cortó el dedo con el hacha de su padre?
– Es cierto. De haber sabido que estaba amenazándote, habría actuado de otro modo.
– ¿Cómo?
Morelli me miró fijamente por un instante antes de contestar.
– Te habría echado antes el discurso sobre la psi-copatología, para empezar. Y no te habría dejado a solas en un apartamento sin cerradura con la única protección de unos vasos.
– De hecho, no estaba segura de que fuera Kenny hasta que lo vi esta noche.
– A partir de ahóra ya no llevarás el pulverizador de gas en el bolso, sino en el cinturón.
– Al menos sabemos que Kenny se encuentra en la zona. Yo creo que se ha quedado por lo que sea que tiene Spiro. Kenny no se largará sin antes recuperarlo.
– ¿Pareció alterado Spiro por lo del dedo?
– Parecía… irritado… molesto. Le preocupaba que Con se enterase de que las cosas no funcionan muy bien. Spiro tiene planes. Espera adueñarse de la funeraria y vender franquicias.
Morelli esbozó una sonrisa de sorna.
– ¿Spiro espera vender franquicias de la funeraria?
– Sí. Como McDonald's.
– Puede que lo mejor sea dejar que Kenny y Spiro luchen entre sí y cuando haya acabado recoger los restos del suelo.
– Hablando de restos, ¿qué harás con el dedo?
– Veré si encaja con lo que queda del muñón de George Mayer. Y, mientras hago eso, le preguntaré sutilmente a Spiro qué está pasando.
– No creo que sea una buena idea. No quiere que la policía meta las narices en esto. No quiso informar de la mutilación ni de la nota. Si le hablas, me echará a patadas.
– ¿Qué sugieres?
– Dame el dedo. Mañana por la mañana se lo llevaré a Spiro y veré si consigo algo interesante.
– No puedo permitir que lo hagas.
– ¿Cómo demonios lo impedirás? Es mi dedo, maldita sea. Estaba en mi chaqueta.
– Dame un respiro. Soy poli. Tengo un trabajo que cumplir.
– Yo soy una cazadora de fugitivos y también tengo un trabajo.
– De acuerdo. Te daré el dedo, pero prométeme que me mantendrás informado. A la primera que vea que guardas secretos, me iré de la lengua.
– Bien. Ahora, devuélveme ese dedo y vete a tu casa antes de que cambies de opinión.
Sacó la bolsa de plástico del bolsillo de su chaqueta y la metió en el congelador.
– Por si acaso -dijo.
Cuando se hubo marchado cerré la puerta con llave y cerrojos y examiné todas las ventanas. Miré debajo de la cama y en todos los armarios. En cuanto tuve la certeza de que mi apartamento era seguro, me acosté y dormí a pierna suelta, con todas las luces encendidas.
El teléfono sonó a las siete de la mañana. Abrí los ojos, miré el despertador y luego el teléfono. A las siete de la mañana ninguna llamada puede ser buena. Según mi experiencia, siempre que te telefonean entre las once de la noche y las nueve de la mañana es para anunciar un desastre.
– Diga. ¿Qué pasa?
– Nada malo. -Era Morelli-. Al menos por el momento.
– Son las siete de la mañana. ¿Por qué me llamas a semejante hora?
– Tienes las cortinas corridas y quería asegurarme de que estás bien.
– Mis cortinas están corridas porque todavía estoy acostada. Pero ¿cómo sabes que están corridas?
– Estoy en tu aparcamiento.
9
Me levanté, entreabrí la cortina y miré el aparcamiento. Efectivamente, el Fairlane marrón se encontraba al lado del Buick del tío Sandor. Vi que el parachoques se hallaba todavía en el asiento trasero y que alguien había pintado la palabra «cerdo» en la puerta del conductor. Abrí la ventana del dormitorio y asomé la cabeza.
– Lárgate.
– Tengo una reunión de personal en quince minutos -gritó Morelli-. No debería durar más de una hora, y después estaré libre el resto del día. Quiero que me esperes antes de ir a la funeraria de Stiva.
– De acuerdo.
Cuando Morelli regresó ya eran las nueve y media y yo me sentía inquieta. En el momento en que entró en el aparcamiento yo estaba mirando por la ventana. Salí del edificio como una exhalación, con el dedo rodando en mi bolso. Me había puesto mis Doctor Martens, por si tenía que dar una patada a alguien, y llevaba el pulverizador de gas metido en la cintura de los téjanos, de modo que pudiese cogerlo con facilidad. Había cargado a tope la pistola eléctrica y la había metido en el bolsillo de mi cazadora.
– ¿Tienes prisa? -preguntó.
– El dedo de George Mayer está poniéndome nerviosa. Me sentiré mucho mejor cuando se lo haya devuelto.
– Si necesitas hablar, llámame. ¿Tienes el número de mi coche?
– Lo sé de memoria.
– ¿Y el de mi busca?
– Sí.
Puse en marcha el Buick y salí lentamente del aparcamiento. Morelli me seguía a una distancia respetable. A media manzana de la funeraria de Stiva divisé las luces parpadeantes de una motocicleta de escolta. Fantástico. Un entierro. Me aparté y observé pasar el coche mortuorio, seguido del coche con las flores y la limusina en que viajaba la familia. Eché una ojeada al interior de la limusina y reconocí a la señora Mayer.
Miré por el espejo retrovisor y vi que Morelli había aparcado detrás de mí y agitaba la cabeza, como diciéndome: «Ni se te ocurra.»
Marqué su número de teléfono.
– ¡Van a enterrar a George sin su dedo!
– Confía en mí. A George ya no le importa su dedo. Puedes devolvérmelo. Lo guardaré como prueba.
– ¿Prueba de qué?
– De profanación de cadáver.
– No te creo. Lo más probable es que lo arrojes en un contenedor de basura.
– La verdad es que estaba pensando meterlo en la taquilla de Goldstein.
El cementerio se hallaba a unos tres kilómetros de la funeraria de Stiva. Delante de mí, unos siente u ocho coches avanzaban a paso de tortuga en la melancólica procesión. La temperatura era de cero grados, más o menos, y el cielo, de un azul invernal. Yo me sentía como si en lugar de a un funeral fuese a un partido de fútbol. Franqueamos la entrada del cementerio y nos dirigimos hacia el centro de éste, donde habían preparado la tumba y colocado unas sillas. Cuando aparqué, Spiro estaba ayudando a la viuda de Mayer a sentarse. Me acerqué y me incliné hacia él.
– Tengo el dedo de George.
No hubo respuesta.
– El dedo de George -repetí con el tono que usaría una madre con su hijo de tres años-. El verdadero. El que ha perdido. Lo tengo en mi bolso.
– ¿Qué diablos hace el dedo de George en tu bolso?
– Es una historia bastante larga. Ahora, lo que tenemos que hacer es volver a juntar todas las piezas de George.
– ¡Qué! ¿Estás loca? ¡No pienso abrir el ataúd para devolverle su dedo a George! A nadie le importa un pimiento el dedo de George.
– ¡A mí, sí!
– ¿Por qué no haces algo útil, como encontrar mis malditos féretros? ¿Por qué pierdes el tiempo encontrando cosas que no quiero? No esperarás que te pague por encontrar el dedo, ¿verdad?
– ¡Dios, Spiro! Eres un verdadero comemierda.
– Sí. Y bien, ¿adonde quieres ir a parar?
– A que más te vale hallar el modo de ponerle a George su dedo. Si no, te montaré un numerito.
Spiro no pareció convencido.
– Se lo diré a la abuela Mazur -añadí.
– Mierda, no hagas eso.
– ¿Qué hay del dedo?
– No metemos el ataúd en la tumba hasta que todos se encuentran en sus coches, listos para marcharse. Podemos echar el dedo en ese momento. ¿Te basta con eso?
– ¿ Echar el dedo?
– No creerás que voy a abrir el ataúd, ¿verdad? Tendrás que contentarte con que enterremos el dedo en la misma tumba.
– Siento que estoy a punto de gritar.
– ¡Cristo! -Spiro apretó los labios, pero nunca pudo cerrarlos del todo debido a los dientes salientes-. De acuerdo. Abriré el ataúd. ¿Te han dicho que eres como una patada en el culo?
Me alejé de Spiro y me dirigí hacia donde se hallaban los asistentes más apartados, desde donde Morelli observaba.
– Todo el mundo me dice que soy como una patada en el culo.
– Entonces debe de ser cierto. -Morelli me rodeó los hombros con un brazo-. ¿Has conseguido deshacerte del dedo?
– Spiro se lo devolverá a George después de la ceremonia, cuando los coches se hayan ido.
– ¿Te quedarás aquí?
– Sí. De ese modo podré hablar con Spiro.
– Yo voy a irme con el resto de los cuerpos calientes. Estaré por la zona, si me necesitas.
Alcé el rostro hacia el sol y dejé que mi mente flotara mientras pronunciaban la breve oración. Cuando la temperatura bajaba de los diez grados, Stiva no perdía el tiempo junto a la tumba. Ninguna viuda del barrio calzaba zapatos cómodos en un entierro y el director de éste tenía la responsabilidad de mantener calientes los pies de los ancianos. El servicio se celebró en menos de diez minutos, y la nariz de la viuda ni siquiera tuvo tiempo de ponerse roja. Contemplé a los ancianos retirarse sobre la hierba marchita y la dura tierra. En media hora se hallarían todos en casa de los Mayer, comiendo galletas y bebiendo whisky con soda. A la una la señora Mayer ya estaría sola, y se preguntaría qué haría el resto de su vida, parloteando a solas en la casa familiar.
Las puertas de los coches se cerraron de golpe y los vehículos se marcharon.
Spiro estaba con los brazos en jarras, adoptando una pose de sufrido enterrador.
– ¿Y bien? -me preguntó.
Saqué la bolsa con el dedo de George y se la di.
A cada lado del ataúd había un empleado del cementerio. Spiro entregó la bolsa a uno y le ordenó que abriese el féretro y la metiera dentro.
No se inmutaron. Supongo que las personas que se ganan la vida sepultando cajas forradas de plomo no suelen ser curiosas.
– Bueno. -Spiro se volvió hacia mí-. ¿Cómo conseguiste el dedo?
Le expliqué lo del incidente con Kenny y cómo al llegar a casa encontré el dedo.
– ¿Lo ves? Ésa siempre es la diferencia entre Kenny y yo -comentó Spiro-. A Kenny siempre le ha gustado darse aires, preparar situaciones y ver cómo se desarrollan. Para él todo es un juego. Cuando éramos niños, yo pisaba los insectos para matarlos y Kenny les clavaba un alfiler para ver cuánto tardaban en morir. Creo que a él le gusta ver cómo se retuercen, en tanto que a mí me gusta hacer bien el trabajo. Si yo te hubiese pillado en un oscuro aparcamiento vacío, te habría metido un dedo en el culo.
Sentí que me daba vueltas la cabeza.
– Por supuesto, sólo hablo en teoría. Nunca te haría eso, porque eres muy astuta. A menos que lo desearas.
– Tengo que irme.
– Podríamos quedar para más tarde. Para cenar o algo así. El que seas como una patada en el culo y yo un comemierda no significa que no podamos quedar.
– Preferiría clavarme una aguja en el ojo.
– Ya cambiarás de opinión. Tengo lo que quieres.
Me daba miedo preguntar.
– Al parecer también tienes lo que quiere Kenny.
– Kenny es un pelmazo.
– Antes era amigo tuyo.
– Las cosas cambian.
– ¿Como qué?
– Como nada.
– Tengo la impresión de que Kenny cree que tú y yo nos hemos asociado en una especie de complot contra él.
– Kenny está chiflado. La próxima vez que lo veas deberías meterle una bala en el cuerpo. Eres capaz de hacer eso, ¿no? ¿Tienes pistola?
– Debo irme, de veras.
– Hasta luego. -Spiro formó una pistola con la mano e hizo como que apretaba el gatillo.
Regresé al Buick casi corriendo. Me senté al volante, bajé el seguro de la portezuela y llamé a Morelli.
– Tenías razón al decir que debería haberme dedicado a la cosmetología.
– Te encantaría. Podrías dibujar cejas en la cara de un montón de viejecitas.
– Spiro no me ha dicho nada. Bueno, nada que yo quisiera oír.
– He oído algo interesante en la radio mientras te esperaba. Anoche se produjo un incendio en la calle Low. En uno de los edificios de la vieja fábrica de tuberías. Obviamente, intencional. La fábrica de tuberías lleva años cerrada, pero parece que alguien la usaba para almacenar féretros.
– ¿Estás diciéndome que alguien chamuscó mis ataúdes?
– ¿Spiro puso condiciones acerca del estado de los féretros o te paga tanto si están muertos como vivos?
– Me reuniré contigo allí.
La fábrica de tuberías se encontraba en una solar baldío atrapado entre la calle Low y las vías del ferrocarril. La habían cerrado en los años setenta y así estaba desde entonces. El terreno que la rodeaba no tenía valor alguno. Más allá, se hallaban las industrias que habían sobrevivido: un cementerio de coches, una tienda de artículos de fontanería, el guardamuebles y empresa de mudanzas Jackson.
De tan oxidada, la verja de la fábrica de tuberías estaba abierta; el asfalto, agrietado y cubierto de basura y cristales rotos.
El cielo plomizo se reflejaba en charcos de agua mugrienta. Había un camión de bomberos y, aparcado al lado de éste, un automóvil de aspecto oficial. Un coche patrulla y el coche del jefe del cuerpo de bomberos se hallaban más cerca de la plataforma de carga y descarga, donde, obviamente, se había declarado el incendio.
Morelli y yo aparcamos lado a lado y nos dirigimos hacia el grupo de hombres que hablaban entre ellos y tomaban notas.
Cuando nos aproximamos alzaron la vista y saludaron a Morelli con una inclinación de la cabeza.
– ¿De qué se trata? -preguntó Morelli.
Reconocí al hombre que contestó. John Petrucci. Cuando mi padre trabajaba en Correos, Petrucci era su supervisor. Ahora era el jefe del cuerpo de bomberos. Así es la vida.
– Intencional -dijo Petrucci-. El fuego afectó básicamente una nave. Alguien empapó un montón de ataúdes con gasolina y encendió una mecha. La huella del incendio es clara.
– ¿Algún sospechoso? -preguntó Morelli.
Lo miraron como si estuviese loco.
Morelli sonrió.
– Me pareció buena idea preguntar. ¿Os molesta que miremos?
– Es todo tuyo. Nosotros ya hemos terminado. El inspector de la compañía de seguros ya lo ha examinado. La estructura no ha sufrido grandes daños. Todo esto es de hormigón. Alguien vendrá a tapiarlo.
Morelli y yo subimos a la plataforma de carga. Saqué la linterna del bolso, la encendí y apunté hacia un montón de basura chamuscada y empapada que había en medio de la nave. En el extremo del perímetro estaban los únicos restos de lo que aún podía identificarse como un ataúd. Una caja exterior y otra interior, ambas de madera. Nada del otro mundo. Las dos estaban ennegrecidas a causa del incendio. Toqué un extremo y el féretro se deshizo en pedazos.
– Si quisieras ser realmente diligente, podrías recoger las piezas y sabrías cuántos féretros había -sugirió Morelli-. Podrías llevárselos a Spiro a ver si los identifica.
– ¿Cuántos ataúdes crees que había?
– Un montón.
– Con esto me basta. -Cogí el cierre de uno de los féretros, lo envolví en un pañuelo desechable y lo metí en el bolsillo de mi cazadora-. ¿Por qué iba alguien a robar ataúdes y luego prenderles fuego?
– ¿Para divertirse? ¿Por venganza? Puede que en su momento robarlos pareciera buena idea, pero que luego, quienquiera que los cogió no pudo deshacerse de ellos.
– Spiro se llevará un gran disgusto.
– Y a ti eso te encanta, ¿verdad?
– Yo necesitaba ese dinero.
– ¿Qué ibas a hacer con él?
– Acabar de pagar mi jeep.
– Cariño, ya no tienes jeep.
El cierre del ataúd me pesaba. Pero no en términos de gramos, sino de miedo. No quería llamar a la puerta de Spiro. Siempre he seguido la regla de que, cuanto más miedo tienes, tanto más conviene ganar tiempo.
– Creo que voy a casa a comer -comenté-. Luego puedo llevar a la abuela Mazur a la funeraria de Stiva. Habrá alguien más en la sala de George Mayer, y a la abuela le encanta ir a los velatorios vespertinos.
– ¡Qué detalle! ¿Me invitas a comer?
– No. Ya te zampaste el pudín. Si te llevo a comer, nunca me soltarán. Dos comidas equivalen prácticamente a un compromiso.
Camino de la casa de mis padres me detuve en una gasolinera y me sentí aliviada al comprobar que Morelli no me seguía. Quizá no me fuese tan mal, pensé. Probablemente no consiguiera mi comisión, pero al menos no tendría que seguir relacionándome con Spiro. Doblé en Hamilton y pasé por delante de la gasolinera de Delio.
El corazón se me cayó a los pies al llegar a la calle High y ver el Fairlane de Morelli parado frente a la casa de mis padres. Intenté aparcar detrás de él, me equivoqué con las distancias y le arranqué la luz trasera.
Morelli salió de su coche y examinó los daños.
– ¡Lo has hecho a propósito!
– ¡No es cierto! Es este Buick. No sé dónde acaba. -Hice una pausa, lo miré fijamente, y pregunté-: ¿ Qué haces aquí? Te he dicho que nada de comida.
– Me encargaré de protegerte, eso es todo. Esperaré en el coche.
– Bien.
– Bien.
– Stephanie -gritó mi madre desde la puerta-. ¿Qué haces ahí, parada con tu novio?
– ¿Lo ves? ¿Qué te dije? Ahora eres mi novio.
– Qué suerte la tuya.
Mi madre agitó la mano indicando que nos acercásemos.
– Entrad. ¡Qué sorpresa tan agradable! Es una suerte que haya preparado sopa de más. Y tu padre acaba de traer pan fresco de la panadería.
– Me gusta la sopa -indicó Morelli.
– No. Nada de sopa -insistí.
La abuela Mazur apareció en el umbral de la puerta.
– ¿Qué haces con él? Creí que habías dicho que no es tu tipo.
– Me ha seguido.
– De haberlo sabido me habría pintado los labios.
– No va a entrar.
– Claro que va a entrar -afirmó mi madre-. Tengo mucha sopa. ¿Qué diría la gente si no entrara?
– Sí -me dijo Morelli-. ¿Qué diría la gente?
Mi padre se encontraba en la cocina poniendo una arandela nueva en el grifo. Pareció aliviado al ver a Morelli en el vestíbulo. Probablemente preferiría que llevara alguien útil a casa, como un carnicero o un mecánico, pero supongo que un poli es mucho mejor que un sepulturero.
– Sentaos a la mesa -ordenó mi madre-. Servios pan con queso, y embutidos también. Los compré en Giovichinni. Tiene los mejores embutidos.
Mientras todos se servían sopa y engullían embutidos saqué de mi bolso el papel con la fotografía del ataúd que Spiro me había dado. No era una foto precisamente buena, pero aun así advertí que las partes de metal se parecían a las que había visto en el lugar del incendio.
– ¿Qué es eso? -preguntó la abuela Mazur-. Parece la foto de un ataúd. -La miró con mayor atención-. No pensarás comprar eso para mí, ¿verdad? Quiero uno tallado. Esos féretros militares son espantosos.
Morelli levantó bruscamente la cabeza.
– ¿Militares?
– El único lugar donde tienen ataúdes tan feos es en el ejército. En la tele vi que les sobraban un montón de ataúdes de la guerra del Golfo. No murieron suficientes americanos y ahora tienen que deshacerse de miles de ataúdes, de modo que los están subastando. Son… ¿cómo se dice…?, excedentes.
Morelli y yo nos miramos. ¡Qué tontos habíamos sido!
Él puso su servilleta sobre la mesa y empujó la silla hacia atrás.
– Tengo que hacer una llamada -dijo a mi madre-. ¿Puedo usar su teléfono?
Me sonaba un poco exagerada la idea de que Kenny hubiese sacado las armas y las municiones de la base dentro de féretros. Pero cosas más raras se han visto. Y eso explicaría la preocupación de Spiro.
– ¿Qué tal? -pregunté a Morelli cuando éste regresó a la mesa.
– Marie lo investigará para mí.
– ¿Se trata de un asunto de la policía? -inquirió la abuela Mazur-. ¿Estamos investigando un caso?
– Quiero que me den hora con el dentista. Se me ha soltado un empaste.
– Necesitas unos dientes como los míos -declaró la abuela. Puedo enviárselos al dentista por correo.
Empezaba a pensar que no era muy buena idea arrastrar a la abuela a la funeraria de Stiva. Sabía que sería digna rival de un enterrador asqueroso, pero no quería que tuviese nada que ver con uno peligroso.
Acabé mi sopa y mi pan y cogí un puñado de galletas; eché una ojeada a Morelli y me pregunté cómo conseguía mantenerse delgado. Había dado cuenta de dos cuencos de sopa, media barra de pan con una gruesa capa de mantequilla y siete galletas. Las conté.
Advirtió que lo miraba y enarcó las cejas, interrogándome en silencio.
– Supongo que haces ejercicio -dije. Era más una afirmación que una pregunta.
– Corro cuando puedo. Levanto pesas a veces. -Sonrió-. Los hombres de la familia Morelli tienen un buen metabolismo.
¡Perra vida!
El busca de Morelli sonó y él llamó desde el teléfono de la cocina. Cuando regresó parecía un gato que acaba de zamparse un canario.
– Mi dentista. Buenas noticias.
Apilé los cuencos de la sopa y los platos y los llevé a toda prisa a la cocina.
– Debo irme -dije a mi madre-. Tengo trabajo.
– Trabajo. ¡Já! ¡Menudo trabajo el tuyo!
– Estuvo muy sabroso -comentó Morelli-. La sopa estuvo fantástica.
– Deberías regresar otro día. Mañana comeremos carne asada. Stephanie, ¿por qué no le traes mañana?
– No.
– Qué grosera. ¿Cómo puedes tratar de esa forma a tu novio?
El que mi madre estuviese dispuesta a aceptar a un Morelli como novio mío revelaba cuan desesperada se sentía por verme casada, o al menos por que saliese de vez en cuando con un hombre.
– No es mi novio.
Mi madre me dio una bolsa de galletas.
– Mañana prepararé buñuelos con nata. Hace mucho tiempo que no hago buñuelos con nata.
Una vez fuera, me desperecé y miré a Morelli directamente a los ojos.
– Ni sueñes que vendrás a cenar.
– Claro.
– ¿Qué hay de la llamada?
– En Braddock sobran un montón de ataúdes. El ejército subastó unos cuantos hace seis meses. O sea, dos meses antes de que a Kenny lo licenciaran. La funeraria de Stiva compró veinticuatro. Los ataúdes se almacenaban en la misma zona que las municiones, pero se trata de una zona muy extensa. Un par de almacenes y aproximadamente una hectárea de terreno abierto, todo cercado.
– Por supuesto, la cerca no representaba un problema para Kenny porque se encontraba en el interior.
– Claro. Y al aceptar las ofertas para los ataúdes, los marcaron para que los recogieran. De modo que Kenny sabía cuáles eran los de Spiro. -Morelli sacó una galleta de mi bolsa-. Mi tío Vito se habría sentido orgulloso.
– ¿Vito robó ataúdes en sus tiempos?
– Vito los llenaba, más bien. El robo era un negocio suplementario.
– Entonces, ¿crees posible que Kenny usara los féretros para sacar las armas de la base?
– Me parece arriesgado e innecesariamente melodramático, pero, sí, creo que es posible.
– De acuerdo. Puede que Spiro, Kenny y probablemente Moogey robaran todo eso de Braddock y lo almacenaran en R amp; J. De pronto todo desaparece. Alguien engañó a alguien y no fue Spiro, porque éste me ha contratado para encontrar sus ataúdes.
– No creo que fuese Kenny. En mi opinión, al decir que Spiro tenía algo suyo se refería a las armas robadas.
– Entonces, ¿quién queda? ¿Moogey?
– Los muertos no se citan en plena noche con los hermanos Long.
No quería pasar por encima de los restos de la luz trasera del coche de Morelli, de manera que recogí los pedazos más grandes y, como no sabía qué hacer con ellos, se los di.
– Supongo que lo tendrás asegurado.
Morelli puso cara de pena.
– ¿Vas a seguirme? -pregunté.
– Sí.
– Entonces, vigila mis ruedas cuando entre en la funeraria.
Los que asistían a los funerales de la tarde habían llenado por completo el pequeño aparcamiento que se extendía al costado de la funeraria de Stiva, por lo que me vi obligada a aparcar en la calle. Salí del Buick e, intentando parecer tranquila, busqué a Morelli. No lo encontré, pero supe que estaba cerca, porque no se me hizo un nudo en el estómago.
Spiro se hallaba en el vestíbulo con su mejor imitación de Dios dirigiendo el tráfico.
– ¿Qué tal? -pregunté.
– Ocupado. Joe Loosey llegó anoche. Un aneurisma. Y Stan Radiewski está aquí. Era miembro de la Orden de los Alces, la sociedad filantrópica, ya sabes. Los Alces siempre llegan en manada.
– Tengo una noticia buena y otra mala para ti. La buena es que… creo haber encontrado tus ataúdes.
– ¿Y la mala?
Saqué de mi bolsillo el cierre ennegrecido.
– La mala es que… esto es lo único que queda de ellos.
Spiro miró el cierre metálico.
– No entiendo.
– Anoche alguien hizo una barbacoa con un montón de ataúdes. Los amontonaron en una de las plataformas de carga de la fábrica de tuberías, los empaparon con gasolina y les prendieron fuego. Estaban bastante quemados, pero uno todavía es identificable.
– ¿Y lo viste? -preguntó él-. ¿Qué más se quemó? ¿Había algo más?
¿Como, por ejemplo, armas robadas?, pensé
– Por lo que vi sólo ataúdes. Quizá quieras verlo con tus propios ojos.
– ¡Cristo! Ahora no puedo ir. ¿Quién hará de canguro de estos jodidos Alces?
– ¿Louie?
– Louie, no. Tendrás que hacerlo tú.
– ¡Oh, no! Yo, no.
– Lo único que tienes que hacer es asegurarte de que haya té caliente y decir un montón de bobadas… como… «los designios del Señor son inescrutables». Sólo estaré fuera media hora. -Sacó sus llaves del bolsillo-. ¿Quién estaba allí cuando llegaste a la fábrica de tuberías?
– El jefe de los bomberos, un poli de uniforme y un tío que no conozco, Joe Morelli y un montón de bomberos guardando sus cosas.
– ¿Dijeron algo que valga la pena recordar?
– No. Y no pienso quedarme. Quiero mi comisión y luego me largo.
– No voy a darte ningún dinero hasta que lo vea con mis propios ojos. Que yo sepa, pueden ser los ataúdes de otra persona. O puede que te lo estés inventando.
– Media hora -grité mientras se alejaba-. ¡Ni un segundo más!
Me acerqué a la mesa en que se servía el té. No tenía nada que hacer. Mucha agua caliente y galletas. Me senté a un lado, en una silla, y contemplé unas flores en un jarrón. Los Alces se hallaban en el ala nueva con Radiewski, y el vestíbulo se encontraba incómodamente silencioso. No había revistas. Ni televisión. Una música suave salía del sistema de sonido.
Tras lo que me parecieron cuatro días, Eddie Ragucci entró arrastrando los pies. Eddie era contable, y un pez gordo de los Alces.
– ¿Dónde está la comadreja?
– Ha tenido que salir. Dijo que no tardaría.
– Hace demasiado calor en la sala de Stan. Seguro que el termostato se ha roto. No podemos apagarlo. El maquillaje de Stan empieza a correrse. Esto nunca ocurría con Con. Es una maldita pena que Stan muriera ahora que Con se encuentra hospitalizado. ¡Vaya mala suerte!
– Los designios del Señor son inescrutables.
– Y que lo digas.
– Voy a ver si encuentro al ayudante de Spiro.
Pulsé unos botones en el intercomunicador, grité el nombre de Louie y le dije que acudiera al vestíbulo.
Louie apareció justo cuando iba a pulsar el último botón.
– Estaba en el taller.
– ¿Había alguien más contigo?
– El señor Loosey.
– No, quiero saber si hay más empleados.
– No. Sólo yo.
Le hablé de lo del termostato y le pedí que fuera a echar un vistazo.
Regresó al cabo de cinco minutos.
– La cosita estaba doblada. Siempre pasa. La gente se apoya en ella y la cosita se dobla.
– ¿Te gusta trabajar en una funeraria?
– Antes trabajaba en un asilo de ancianos. Esto es mucho más fácil, pues sólo tienes que lavar a la gente con una manguera. Y cuando los pones sobre una mesa no se mueven.
– ¿Conocías a Moogey Bues?
– No antes de que lo mataran. Necesitamos unos doscientos gramos de masilla para rellenarle los agujeros.
– ¿Y qué hay de Kenny Mancuso?
– Spiro dijo que fue él quien disparó contra Moogey Bues.
– ¿Conoces a Kenny? ¿Ha venido por aquí?
– Sé cómo es, pero hace tiempo que no lo veo. Me han dicho que eres cazadora de fugitivos y que buscas a Kenny.
– No se presentó en el juzgado.
– Si lo veo te lo diré.
Le di una tarjeta.
– Aquí tienes unos teléfonos donde puedes ponerte en contacto conmigo.
La puerta trasera se abrió y se cerró de golpe. Un momento después Spiro entró a grandes zancadas.
Sus zapatos negros y los dobladillos de su pantalón estaban llenos de ceniza. El rubor de sus mejillas era enfermizo y sus ojillos de roedor tenían las pupilas dilatadas.
– ¿Y bien? -pregunté.
Fijó la mirada por encima de mi hombro. Me volví y vi a Morelli cruzar el vestíbulo.
– ¿Buscas a alguien? Radiewski se encuentra en el ala nueva -explicó Spiro.
Morelli sacó su insignia y se la mostró fugazmente.
– Ya sé quién eres -dijo Spiro-. ¿Hay algún problema aquí? Me voy media hora y cuando regreso, hay un problema.
– No es un problema. Es sólo que busco al propietario de unos ataúdes que se quemaron.
– Lo has encontrado. Y no fui yo quien les prendió fuego. Me los robaron.
– ¿Informaste a la policía del robo?
– No quería publicidad. Contraté a la señorita Maravillas para que los encontrara.
– El único ataúd que quedaba me pareció demasiado sencillo para el barrio.
– Los compré en una subasta del ejército. Excedentes. Pensaba vender una franquicia en otros vecindarios; llevarlos a Filadelfia, tal vez. Hay mucha gente pobre en Filadelfia.
– Siento curiosidad por eso de los excedentes del ejército. ¿Cómo funciona?
– Presentas una oferta al ejército y si la aceptan, tienes una semana para recoger tu mierda de la base.
– ¿De qué base hablamos?
– De Braddock.
Morelli era la personificación de la calma.
– ¿No estuvo Kenny Mancuso destinado en Braddock?
– Sí. Hay mucha gente destinada en Braddock.
– De acuerdo. Aceptan tu propuesta. ¿Cómo traes los ataúdes?
– Yo y Moogey fuimos a buscarlos con un camión alquilado.
– Una última pregunta. ¿Tienes idea de por qué alguien iba a querer robarte los ataúdes y luego prenderles fuego?
– Sí. Los robó un chiflado. Tengo cosas que hacer. Ya has acabado aquí, ¿no?
– Por el momento.
Se miraron fijamente. Un músculo vibró en la mandíbula de Spiro, que se dirigió a toda prisa hacia su oficina.
– Nos vemos en el rancho -me dijo Morelli antes de largarse.
La puerta de la oficina de Spiro estaba cerrada. Llamé y esperé. Nada. Volví a llamar.
– Spiro -grité-. ¡Sé que estás ahí!
Spiro abrió violentamente.
– ¿Qué quieres ahora?
– Mi dinero.
– ¡Cristo! Tengo cosas más importantes en que pensar que tu jodido dinero.
– ¿Como qué?
– Como que ese chiflado de Kenny prendió fuego a mis ataúdes.
– ¿Cómo sabes que fue Kenny?
– ¿Quién más podría ser? Ha perdido un tornillo y está amenazándome.
– Debiste contárselo a Morelli.
– Sí, claro. Lo que me faltaba. Como si no tuviera suficientes problemas. Que la poli me examine el culo.
– Al parecer no te gustan mucho los polis.
– Son unos mamones.
Sentí como un aliento tibio en la nuca, me volví y vi a Louie Moon casi encima de mí.
– Discúlpame. Tengo que hablar con Spiro.
– Habla -ordenó Spiro.
– Se trata del señor Loosey. Ha habido un accidente.
Spiro no dijo nada, pero atravesó a Louie con la mirada.
– Tenía al señor Loosey sobre la mesa e iba a vestirlo, pero tuve que ir a arreglar el termostato y, cuando regresé, me di cuenta de que al señor Loosey le faltaban sus… sus partes íntimas. No sé cómo ocurrió. Un minuto las tenía y al siguiente las había perdido.
Spiro empujó a Louie con la mano y salió corriendo y gritando.
– ¡Maldito hijo de puta!
Unos minutos más tarde, Spiro regresó a su oficina con manchas rojas en la cara y apretando los puños.
– ¡Mierda! No me lo puedo creer -rugió entre dientes-. Me voy media hora y alguien viene y le corta la polla a Loosey. ¿Sabes quién fue? Kenny. Fue Kenny. Te encargo que le vigiles y dejas que Kenny entre y le corte la polla a un fiambre.
El teléfono sonó y Spiro levantó el auricular con violencia.
– Stiva.
Apretó los labios y supe que era Kenny.
Kenny habló un rato y Spiro lo interrumpió.
– Cierra el pico. No tienes idea de qué cono estás hablando. Y no tienes idea de qué mierda estás haciendo cuando te metes conmigo. Si te veo por aquí, te mataré. Y si no te mato yo, haré que el pimpollo que hay aquí te mate.
¿Pimpollo? ¿Se refería a mí?
– Disculpa -dije-. ¿Qué fue lo último que dijiste?
Spiro colgó el auricular de golpe.
– Jodido pelmazo de mierda.
Apoyé las manos sobre su escritorio y me incliné.
– No soy un pimpollo. No soy una mercenaria. Y, de estar en el negocio de la protección, no protegería tu asqueroso cuerpo. Eres una espora de moho, un furúnculo, una caca de perro. Si vuelves a decirle a alguien que lo mataré por ti, me aseguraré de que cantes como una soprano el resto de tu vida.
Esa era yo, Stephanie Plum, la experta en amenazas vacuas.
– Deja que adivine… tienes mono, ¿verdad?
Qué suerte que no tuviera mi pistola, porque le habría disparado.
– Hay mucha gente que no te pagaría por encontrar cosas quemadas -declaró-, pero, para que veas que soy un buen tipo, te daré un cheque. Considéralo una especie de adelanto. Ahora caigo en la cuenta de que sería útil tener una nena como tú a mano.
Cogí el cheque y me largué. No tenía sentido seguir hablando, ya que obviamente Spiro no tenía nada en la azotea. Me detuve en una gasolinera para llenar el depósito del Buick y Morelli se paró detrás de mí.
– Esto se pone muy raro por momentos -señalé-. Creo que Kenny está chiflado.
– ¿Qué ha ocurrido?
Le hablé del señor Loosey, de su contratiempo y de la llamada telefónica.
– Deberías ponerle supercarburante a este coche. Si no, vas a tener un golpeteo en el motor.
– Dios me libre de un golpeteo en el motor.
Morelli hizo una mueca y sacudió la cabeza.
– Mierda -dijo.
Me pareció una reacción exagerada ante mi falta de interés por el motor del coche de mi tío Sandor.
– ¿Es tan grave eso del golpeteo en el motor?
Se apoyó contra el parachoques.
– Asesinaron a un poli en New Brunswick anoche. Dos disparos que atravesaron su chaleco antibalas.
– ¿Con municiones del ejército?
– Sí. -Alzó los ojos y me miró-. Tengo que encontrarlas. Las tengo justo delante de mis narices.
– ¿Crees que Kenny tiene razón respecto a Spiro? ¿Crees que Spiro vació los ataúdes y me contrató para protegerle el culo?
– No lo sé. No me lo parece. Mi instinto me dice que esto empezó con Kenny, Moogey y Spiro y que, por alguna razón, otra persona se mezcló en el asunto y lo echó a perder. Creo que alguien se lo quitó a Kenny, Moogey y Spiro e hizo que se peleasen. Y probablemente no sea alguien de Braddock, porque están vendiendo las armas a cuentagotas en Nueva Jersey y en Filadelfia.
– Tendría que ser un amigo de uno de ellos. Alguien en quien confían… como una novieta.
– Puede ser alguien que se enteró por azar. Alguien que escuchó una conversación.
– Como Louie Moon.
– Como Louie Moon.
– Y tendría que ser alguien que tuviera acceso a la llave del depósito donde guardan los féretros. Como Louie Moon.
– Tal vez haya mucha gente con la que Spiro habló que tuvo acceso a la llave. Desde la mujer que hace la limpieza hasta Clara. Y otro tanto puede decirse de Moogey. El que Spiro te haya asegurado que aparte de él nadie tenía la llave no significa que sea necesariamente cierto. Lo más probable es que los tres tuviesen una.
– En ese caso, ¿qué ocurrió con la de Moogey? ¿La han encontrado? ¿Estaba en su llavero cuando lo asesinaron?
– No encontraron su llavero. Se dio por supuesto que dejó las llaves en el taller y que tarde o temprano aparecerían. En ese momento no parecía importante. Sus padres llegaron con una copia de la llave del coche y se lo llevaron.
– Ahora que los ataúdes han aparecido puedo hostigar a Spiro. Creo que regresaré y lo presionaré. Y quiero hablar con Louie Moon. ¿Crees que podrás no meterte en líos por un rato?
– No te preocupes por mí. Estoy bien. Iré de compras. A ver si encuentro un vestido que haga juego con los zapatos color cereza.
Morelli apretó la boca.
– Mientes. Vas a seguir husmeando por ahí, ¿verdad?
– Vaya, eso me ha ofendido. Creí que te excitaría un vestido a juego con los zapatos. Un vestido corto y ceñido con lentejuelas.
– Te conozco y sé que no vas a ir de compras.
– Que me parta un rayo si no es verdad. Voy a ir de compras. Te lo juro.
Morelli esbozó una sonrisa escéptica.
– Serías capaz de mentirle al Papa.
Estuve a punto de persignarme.
– Casi nunca miento.
Sólo cuando era absolutamente necesario. Y en las ocasiones en que decir la verdad no parecía oportuno.
Observé a Morelli alejarse en su coche y me dirigí hacia la oficina de Vinnie para conseguir unas direcciones.
10
Cuando entré en el despacho, Connie y Lula estaban enzarzadas en una discusión.
– Dominick Russo prepara su propia salsa -chilló Connie-. Con tomates de la pera, albahaca fresca y ajo.
– No sé nada de esa mierda de tomates de la pera. Lo que sé es que la mejor pizza de Trenton es la de Tiny. -Replicó Lula-. Nadie prepara las pizzas como Tiny. Ese hombre prepara una pizza conmovedora.
– ¿Pizza conmovedora? ¿Qué demonios es una pizza conmovedora?
Ambas se volvieron y me miraron airadamente.
– Decide tú -sugirió Connie-. Habíale a esta sabihonda de la pizza de Dominic.
– Dom prepara buenas pizzas, pero a mí me gustan las de Pino.
– ¡Pino! -Connie hizo una mueca-. La salsa que usan viene en latas de cinco litros.
– Pues a mí me encanta esa salsa de lata. -Dejé caer mi bolso sobre el escritorio de Connie-. Me alegra ver que os lleváis tan bien.
– ¡Já! -exclamó Lula.
Me senté en el sofá.
– Necesito unas direcciones. Quiero fisgar.
Connie cogió un listín del estante que había a sus espaldas.
– ¿A quién necesitas?
– A Spiro Stiva y a Louie Moon.
– A mí no me apetecería mirar debajo de los cojines de la casa de Spiro -afirmó Connie-. Ni en su nevera.
– ¿Es el enterrador? -preguntó Lula-. No irás a allanar la casa de un enterrador, ¿verdad?
Connie apuntó una dirección en un papel y buscó el otro nombre. Miré la dirección de Spiro.
– ¿Sabes dónde está esto?
– Apartamentos Century Courts -respondió Connie-. Por Klockner hasta Demby. -Me dio la otra dirección-. No tengo idea de dónde está. En alguna parte del suburbio de Hamilton.
– ¿Qué estás buscando? -inquirió Lula.
Metí los papeles con las direcciones en mi bolsillo.
– No lo sé. Puede que una llave.
O un par de cajas de armas en la sala.
– ¿No crees que debería ir contigo? -se ofreció Lula-. Un culo flaco como tú no debería andar fisgando sólita.
– Te agradezco la oferta, pero protegerme no forma parte de tu trabajo.
– Nadie me ha dicho en qué consiste mi trabajo. Me parece que ya he hecho lo que tenía que hacer, a menos que quieran que barra el suelo y limpie el retrete.
– Es una archivadora maniática. Nació para archivar.
– Todavía no has visto nada. Espera a verme como ayudante de una cazadora de fugitivos.
– Adelante -le dijo Connie.
Lula se puso su chaqueta y cogió su bolso.
– Será divertido. Como Cagney y Lacey.
En el plano de la pared busqué la dirección de Moon.
– No tengo problemas, si Connie está de acuerdo. Pero quiero ser Cagney.
– ¡De ninguna manera! Yo quiero ser Cagney.
– Yo lo he pedido primero.
Lula entrecerró los ojos.
– Fue idea mía, y no voy a hacerlo si no puedo ser Cagney.
La miré.
– No hablas en serio, ¿verdad?
– ¿Que no?
Le dije a Connie que no nos esperara y mantuve la puerta abierta para que Lula saliese.
– Primero vamos a investigar a Louie Moon.
Lula se detuvo en medio de la acera y contempló el monstruo azul.
– ¿Vamos a ir en esta pasada de Buick?
– Así es.
– Conocí a un chulo que tenía uno como éste.
– Era de mi tío Sandor.
– ¿Hombre de negocios?
– Que yo sepa, no.
Louie Moon vivía en el perímetro más lejano del suburbio de Hamilton. Cuando doblamos en Orchid eran casi las cuatro. Miré los números de las casas, en busca del 216; me divirtió el hecho de que en una calle de nombre tan exótico se alzasen viviendas anodinas, más parecidas a cajas de cereales que a casas. El barrio se había formado en los años sesenta, cuando había solares disponibles, de modo que los terrenos eran amplios y empequeñecían aún más las casas de una sola planta de dos dormitorios, todas idénticas.
Con los años los propietarios habían imprimido su personalidad a las casas, añadiendo un garaje aquí, un porche allá. Las habían modernizado con revestimiento de vinilo de tonos pálidos variados. Habían añadido ventanas saledizas y plantado azaleas. No obstante, prevalecía la uniformidad.
La casa de Louie se distinguía por su pintura color turquesa, una colección completa de luces navideñas y un Papá Noel de plástico de un metro y medio de altura atado a una antena de televisión oxidada.
– Al parecer se ha adelantado a las navidades -comentó Lula.
Dada la inclinación de las luces, ubicadas al azar, y el aspecto descolorido de Papá Noel supuse que para él todo el año era Navidad.
No había garaje, ni vehículos en el sendero de entrada ni junto al bordillo. La casa parecía oscura y tranquila. Dejé a Lula en el coche y me dirigí hacia la puerta principal. Llamé por dos veces. Nada. La casa consistía en una planta construida sobre una plancha de hormigón. Las cortinas estaban descorridas. Louie no tenía nada que ocultar. Rodeé la vivienda y eché un vistazo a través de las ventanas. El interior estaba limpio y amueblado con lo que supuse era una acumulación de muebles desechados. No había señales de riqueza recién adquirida. Ni cajas de municiones amontonadas sobre la mesa de la cocina. Ni fusiles de asalto. Se me antojó que Louie vivía solo, ya que en el fregadero había una taza y un cuenco. Había dormido en un extremo de la cama matrimonial.
No me costaba imaginar a Louie allí, satisfecho con su vida porque poseía una casita azul. Por un instante pensé en entrar por la fuerza, pero no encontré motivos suficientes.
El aire estaba húmedo y frío, y el suelo me pareció muy duro. Alcé el cuello de mi cazadora y regresé al coche.
– No has tardado mucho -dijo Lula.
– Había poco que ver.
– ¿Ahora vamos a la casa del sepulturero?
– Sí.
– Es una suerte que no viva donde hace lo suyo. No quiero ver lo que recogen en esos cubos que ponen debajo de las mesas.
Cuando llegamos a los Century Courts ya faltaba poco para que anocheciese. Los edificios de dos pisos eran de ladrillo rojo y los marcos de las ventanas estaban pintados de blanco. Las puertas se hallaban agrupadas de cuatro en cuatro. Había cinco grupos por edificio, lo que significaba que eran veinte apartamentos. Diez arriba y diez abajo. Todos los edificios daban a la calle Demby. Cuatro edificios por bloque.
El apartamento de Spiro estaba al final de la planta baja. No se veía luz dentro y su coche no se encontraba en el aparcamiento. Desde que Con había sido hospitalizado Spiro se veía obligado a trabajar muchas horas. El Buick era fácil de reconocer, y no quería que Spiro me pillara si decidía darse una vuelta por allí para cambiarse los calcetines. De modo que pasé de largo y aparqué unos metros más allá.
– Apuesto a que aquí encontraremos algo importante -dijo Lula-. Tengo un presentimiento.
– Sólo vamos a echar un vistazo, no vamos a hacer nada ilegal… como allanar la casa.
– Lo sé. Lo sé.
Cruzamos la zona de césped que se extendía a un costado del edificio como si pasáramos casualmente por allí. Las cortinas de las ventanas del frente del apartamento de Spiro estaban corridas, de modo que fuimos a la parte trasera. Allí también estaban corridas. Lula probó la puerta corredera del patio y las dos ventanas; todas estaban cerradas.
– ¡Vaya putada! ¿Cómo se supone que vamos a encontrar algo así? Y justo cuando tengo un presentimiento.
– Ya -dije-. Me encantaría entrar en este apartamento.
Lula formó un amplio arco con su bolso, lo estrelló contra la ventana de Spiro e hizo añicos el cristal.
– Tus deseos son órdenes.
La miré boquiabierta, y cuando por fin pude hablar, lo hice casi sin aliento.
– ¡No me creo que hayas hecho eso! ¡Has roto su ventana, como si nada!
– El Señor provee.
– Te dije que no íbamos a hacer nada ilegal. No se puede ir por ahí rompiendo ventanas.
– Cagney lo habría hecho.
– Cagney nunca habría hecho eso.
– ¡Que sí!
– ¡Que no!
Lula corrió la ventana y metió la cabeza.
– Parece que no hay nadie en casa. Supongo que deberíamos entrar para ver si todo ese cristal no ha causado daños. -Ya había metido medio cuerpo por la ventana-. Podrían haber hecho esto más grande. Una mujer con un cuerpo como el mío casi no cabe en esta mariconada.
Me mordí el labio superior y contuve el aliento; no estaba segura de si debía empujarla o sacarla.
Lula gruñó y, de repente, la otra mitad de su cuerpo desapareció detrás de la cortina. Un momento después la puerta del patio se abrió y Lula asomó la cabeza.
– ¿Piensas quedarte ahí fuera todo el día, o qué?
– ¡Podrían detenernos por esto!
– ¡Ja! ¡Como si nunca hubieses allanado un apartamento!
– Nunca he roto nada.
– Esta vez tampoco. Yo me encargué de romper lo que hacía falta. Tú sólo vas a allanar.
Así las cosas, supuse que podía hacerlo.
Entré por la puerta del patio y dejé que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad.
– ¿Sabes cómo es Spiro?
– ¿Un tipejo con cara de rata?
– El mismo. Tú vigila el porche delantero. Llama tres veces si lo ves llegar.
Lula abrió la puerta principal y asomó la cabeza.
– No hay moros en la costa.
Salió y cerró la puerta.
Cerré ambas puertas con cerrojo, encendí la luz del comedor e hice girar el regulador hasta la menor intensidad. Empecé con la cocina, examinando a fondo y metódicamente todos los armarios. Comprobé que no hubiese tarros falsos en la nevera y revisé el cubo de la basura.
Registré el comedor y la sala y no descubrí nada que valiera la pena. Los platos del desayuno se hallaban todavía en el fregadero y el periódico, esparcido en la mesa. Se notaba que Spiro se había quitado de sendas patadas sus elegantes zapatos negros y los había dejado delante del televisor. Aparte de eso, el apartamento estaba limpio y en orden. Ni un arma, ni una llave, ninguna nota amenazadora. Ni una dirección garabateada apresuradamente en el bloc colgado en la pared de la cocina, al lado del teléfono.
Encendí la luz del cuarto de baño; en el suelo había un montón de ropa sucia. No tocaría la ropa sucia de Spiro ni por todo el dinero del mundo, ni aunque supiera que la prueba definitiva estaba en uno de sus bolsillos. Examiné el contenido del botiquín y eché una ojeada a la papelera. Nada.
La puerta del dormitorio se hallaba cerrada. Contuve el aliento, la abrí y casi me desmayé de alivio al ver que estaba vacía. El mobiliario era de estilo danés moderno y la colcha, de satén negro. El techo encima de la cama estaba cubierto de espejos, de los autoadherentes. Sobre una silla junto a la cama, había una pila de revistas pornográficas, y pegado a la cubierta de una de éstas, un condón usado.
En cuanto llegara a casa me ducharía con agua hirviendo.
Delante de la ventana, contra la pared, había un escritorio. Se me ocurrió que resultaba prometedor. Me senté en la silla de cuero negro y revisé cuidadosamente el correo comercial, las facturas y la correspondencia privada dispersa sobre la superficie pulida. Las facturas no parecían sospechosas, y casi toda la correspondencia tenía que ver con la funeraria. Notas de agradecimiento de familiares de los difuntos. «Estimado Spiro, gracias por cobrarme de más en mis momentos de pena.» Mensajes telefónicos apuntados en lo que tuviera a mano… en el reverso de sobres y en los márgenes de las cartas. Ninguno decía «amenazas de muerte de Kenny». Hice una lista de números telefónicos sin nombre y la metí en mi bolso para investigarla más tarde.
Abrí los cajones y rebusqué entre clips, gomas y una variedad de restos de artículos de papelería. No había mensajes en el contestador. Nada debajo de la cama.
Me costaba creer que no hubiese una pistola en el apartamento. Spiro no me parecía de esa clase de personas.
Manoseé la ropa en la cómoda y centré mi atención en su armario lleno de trajes oscuros, camisas y zapatos. Seis pares de zapatos negros alineados en el suelo, y seis cajas de zapatos. Mmmmm. Abrí una. ¡Bingo! Un revólver. Un Cok 45. Abrí las otras cinco y conté tres pistolas y tres cajas llenas de municiones. Copié el número de serie de las armas y apunté la información de las cajas de municiones.
Abrí la ventana del dormitorio y miré a Lula. Se hallaba sentada en el porche, limándose las uñas. Di unos golpecitos en el cristal y la lima salió disparada. Creo que no se sentía tan tranquila como parecía. Le indiqué con señas que iba a salir y que me reuniría con ella en la parte de atrás.
Comprobé que todo quedaba en el mismo estado en que lo había encontrado, apagué todas las luces y salí por la puerta del patio. A Spiro le resultaría obvio que alguien había entrado en su apartamento, pero lo más probable era que culpase de ello a Kenny.
– Cuéntamelo todo. Has encontrado algo, ¿verdad? -inquirió Lula.
– Encontré un par de pistolas.
– ¿Y nada más? Todo el mundo tiene pistola.
– ¿Tú tienes una?
– Puedes apostar a que sí. -Sacó una pistola grande y negra de su bolso-. Acero azul. Se la quité a Harry el Caballo en mis tiempos de puta. ¿Quieres que te diga por qué lo llamábamos Harry el Caballo?
– No me lo digas.
– Ese cabrón daba pavor. No cabía en ninguna parte. ¡Carajo! Tenía que usar las dos manos para hacerle una paja.
Dejé a Lula en el despacho de Vinnie y regresé a casa.
Para cuando estacioné en el aparcamiento, el cielo estaba cubierto de nubes, y lloviznaba. Me colgué el bolso del hombro y entré apresuradamente en el edificio, encantada de estar en casa.
La señora Bestler caminaba lentamente por el pasillo con su bastón.
– Tras un día viene otro.
– Muy cierto -respondí.
El sonido de un televisor encendido me llegó a través de la puerta del señor Wolesky.
Metí la llave en mi cerradura y eché una rápida y recelosa ojeada por mi apartamento. Todo bien. No había mensajes en el contestador, como tampoco había encontrado correo abajo, en el buzón.
Me preparé un chocolate caliente y un bocadillo de mantequilla de cacahuete con miel. Puse el plato encima de la taza, me metí el teléfono debajo del brazo, cogí la lista de números que había apuntado en el apartamento de Spiro y lo llevé todo a la mesa del comedor.
Marqué el primer número. Contestó una mujer.
– Quisiera hablar con Kenny.
– Se ha equivocado de número. Aquí no hay ningún Kenny.
– ¿No es el Colonial Grill?
– No. Es un número privado.
– Disculpe.
Tenía que investigar siete números. Los cuatro primeros correspondían a residencias privadas. Probablemente clientes. El quinto, una pizzería. El sexto, el hospital de Saint Francis. El séptimo, un motel en Bordentown. En mi opinión, éste tenía potencial.
Di a Rex un trocito de mi bocadillo, solté un profundo suspiro por tener que dejar el calor y la comodidad de mi apartamento y, encogiéndome de hombros, me puse la cazadora.
El motel se encontraba en la carretera 206, no lejos de la entrada de la autopista. Se trataba de un motel cutre, construido antes de la aparición de las cadenas de moteles. Había un total de cuarenta habitaciones, todas en planta baja, con un estrecho porche. En dos de ellas había luz. Un letrero de neón al lado de la carretera anunciaba habitaciones libres. El exterior estaba limpio, pero de antemano se sabía que el interior sería pasado de moda; el papel de las paredes, descolorido; la colcha de algodón afelpado, raída, y el lavabo del baño, oxidado.
Aparqué cerca de la oficina y entré a toda prisa. Detrás de la mesa de recepción un anciano miraba la tele en un pequeño aparato.
– Buenas tardes.
– ¿Es usted el gerente?
– Sí. El gerente, el propietario y el factótum.
Saqué la foto de Kenny del bolso.
– Busco a este hombre. ¿Lo ha visto?
– ¿Le importaría decirme por qué lo busca?
– Ha violado su libertad bajo fianza.
– ¿Qué quiere decir con eso?
– Significa que es un delincuente.
– ¿Es usted poli?
– Soy agente de recuperación. Trabajo para la empresa que ha pagado su fianza.
El hombre miró la foto y asintió con la cabeza.
– Está en la habitación diecisiete. Lleva un par de días allí. -Ojeó el registro que había sobre el mostrador-. Aquí está. John Sherman. Se registró el martes.
¡Me costaba creerlo! ¡Eso sí que era bueno!
– ¿Está solo?
– Que yo sepa, sí.
– ¿Tiene usted información sobre su vehículo?
– No nos preocupamos de eso. Tenemos mucho espacio para aparcar.
Le di las gracias y le dije que me quedaría allí un rato. Le di mi tarjeta y le pedí que no me delatara si veía a Sherman.
Conduje el Buick hasta una parte oscura del aparcamiento, apagué el motor, cerré todas las ventanillas, eché el seguro en todas las puertas y me arrellané para esperar el tiempo que hiciera falta. Si Kenny aparecía, llamaría a Ranger. Si no conseguía a Ranger, llamaría a Joe Morelli.
A las nueve de la noche empezaba a pensar que me había equivocado de profesión. Tenía los dedos de los pies helados y ganas de mear. Kenny no había hecho acto de presencia, ni había actividad en el motel. Encendí el motor a fin de calentarme un poco. Comencé a fantasear con hacer el amor con Batman. Era un poco misterioso, pero me gustaba el taparrabo sobre su traje de goma.
A las once supliqué al gerente que me dejara usar su lavabo. Le gorroneé una taza de café y regresé al Buick. Tuve que reconocer que, aunque la espera era incómoda, resultaba inmensamente mejor de lo que habría sido en mi pequeño jeep. Dentro de aquel monstruo azul me sentía en una cápsula. O en un refugio antiaéreo rodante con ventanas y asientos mullidos. Estiré las piernas y se me ocurrió que el asiento trasero muy bien podría convertirse en tocador.
Hacia las doce y media me quedé dormida, y desperté a la una y cuarto. La habitación de Kenny aún estaba a oscuras y no había nuevos coches en el aparcamiento.
Tenía varias opciones: seguir allí; pedirle a Ranger que me relevara por unas horas o dejarlo por esa noche y regresar antes del amanecer. Si pedía a Ranger que hiciera turnos conmigo, tendría que darle una parte mayor de la comisión de lo que pretendía. Por otro lado, temía que si intentaba aguantar sola acabase dormida o muriese congelada, como la pequeña vendedora de cerillas del cuento de Andersen. Opté por la tercera opción. Si Kenny regresaba esa noche, sería para dormir, y aún estaría a las seis de la mañana.
De camino a casa canté para mantenerme despierta. Casi a rastras entré en el edificio, subí por las escaleras y caminé en dirección a mi apartamento. Entré, cerré con llave y cerrojos y me acosté vestida. Dormí como un lirón hasta las seis, cuando un despertador interior me aguijoneó.
Me levanté y me sentí aliviada al ver que ya estaba vestida y podía pasar por alto esa pesada tarea. En el cuarto de baño hice lo mínimo, cogí mi cazadora y mi bolso y me bajé al aparcamiento. El cielo estaba oscuro como boca de lobo, seguía lloviendo y las ventanillas de los coches estaban cubiertas de escarcha. Fantástico.
Encendí el motor, puse el calentador al máximo, saqué el raspador del bolsillo lateral y liberé de escarcha las ventanillas y el parabrisas. Para cuando terminé, ya había despertado por completo. Camino de Bordentown me detuve en un bar y me abastecí de café y donuts.
Cuando llegué al motel aún no había aclarado. No había luces encendidas en ninguna habitación, ni tampoco coches nuevos en el aparcamiento. Aparqué en el lado oscuro de la oficina y destapé mi vaso de café. Me sentía menos optimista que la noche anterior, y pensé que tal vez el dueño del motel se había burlado de mí. Como Kenny no apareciera antes de media tarde, le pediría que me dejara entrar en su habitación.
De haber sido lista, me habría cambiado los calcetines y habría llevado una manta. De haber sido realmente lista, habría dado al tío de la oficina un billete de veinte dólares y le habría pedido que me llamara si Kenny aparecía.
A las siete menos diez una furgoneta Ford conducida por una mujer se detuvo delante de la oficina. La mujer me dirigió una mirada de curiosidad y entró. Diez minutos más tarde el anciano salió y cruzó sin prisas el aparcamiento hasta un Chevrolet abollado. Me saludó con una mano, sonrió y se marchó.
Nada me garantizaba que le hubiera hablado de mí a la mujer, y no quería que ésta llamara a la policía, diciendo que había una persona en la propiedad, de modo que me apeé, entré en la oficina y ensayé la misma rutina que la noche anterior.
Las respuestas fueron las mismas. Sí, reconocía al tipo de la foto. Sí, se había registrado como John Sherman.
– Tío guapo. Pero no muy amistoso -añadió.
– ¿Se fijó en el coche que conducía?
– Cariño, me fijé en todo. Conducía una furgoneta azul. No era una de esas elegantes; más bien parecía una de esas de reparto, sin ventanillas laterales.
– ¿Vio el número de la matrícula?
– ¡Diablos, no! No me interesaba su matrícula.
Le di las gracias y volví a mi coche a beber el café frío. De vez en cuando salía, estiraba las piernas y daba patadas en el suelo. Tomé media hora para comer. Cuando regresé, nada había cambiado.
A las tres, Morelli detuvo su coche patrulla al lado del mío. Salió y se deslizó en el asiento, a mi lado.
– ¡Caray! -exclamó-. Esto está helado.
– ¿Nos hemos encontrado por azar?
– Kelly pasa por aquí camino del trabajo. Vio el Buick e hizo apuestas sobre la persona con quien te habías juntado.
Apreté los labios.
– Bueno, ¿qué haces aquí? -preguntó.
– Mediante un soberbio trabajo detectivesco he descubierto que Kenny se aloja en este motel. Se ha registrado bajo el nombre de John Sherman.
Una chispa de excitación recorrió la cara de Morelli.
– ¿Lo han identificado?
– Tanto el recepcionista de noche como la de día lo reconocieron en la foto. Conduce una furgoneta de reparto azul y la última vez que lo vieron fue ayer por la mañana. Llegué poco antes de que anocheciese y esperé hasta la una. Regresé esta mañana, a las seis y media.
– Ninguna señal de Kenny.
– Ninguna.
– ¿Has registrado su habitación?
– Todavía no.
Morelli abrió la puerta de su lado.
– Venga, vamos a echar un vistazo.
Morelli se identificó ante la recepcionista, que le dio la llave de la habitación de Kenny. Llamó a la puerta por dos veces. Nada. La abrió y entramos.
La cama estaba deshecha. Una bolsa de lona de la marina se hallaba abierta en el suelo. Contenía calcetines, shorts y dos camisetas negras. Del respaldo de una silla colgaban una camiseta de franela y unos téjanos. En el cuarto de baño, un neceser con cosas para el afeitado abierto.
– Me da la impresión de que algo lo espantó. Yo diría que advirtió tu presencia.
Imposible. Aparqué en el lugar más oscuro. Además, ¿cómo iba a saber que era yo?
– Cariño, todo el mundo sabe que eres tú.
– ¡Es por este horrible coche! Es una maldición. Está echando a perder mi carrera.
Morelli sonrió maliciosamente.
– Eso es mucho pedirle a un coche.
Intenté componer una expresión de desdén, pero me resultó difícil, porque me castañeteaban los dientes a causa del frío.
– ¿Ahora qué? -pregunté.
– Ahora hablo con la recepcionista y le pido que me llame si Kenny vuelve. -Me miró de arriba abajo-. Parece que has dormido con esa ropa.
– ¿Cómo te fue con Spiro y Louie Moon ayer?
– No creo que Louie Moon esté implicado. No posee lo que se necesita.
– ¿Inteligencia?
– Contactos. Quienquiera que tenga las armas, está vendiéndolas. He hecho algunas averiguaciones. Moon no se mueve en los círculos adecuados. Ni siquiera sabe cómo encontrarlos.
– ¿Qué hay de Spiro?
– No estaba dispuesto a confesar. -Morelli apagó la luz-. Deberías ir a casa, ducharte y vestirte para la cena.
– ¿La cena?
– Carne asada a las seis.
– No lo dirás en serio.
Nuevamente la sonrisa maliciosa.
– Te recogeré a las seis menos cuarto.
– ¡No! Iré en mi propio coche.
Morelli llevaba una cazadora de aviador de cuero marrón y una bufanda de lana roja. Se quitó la bufanda y me la puso alrededor del cuello.
– Pareces congelada. Ve a casa y entra en calor.
Dicho esto se dirigió hacia la oficina del motel.
Todavía lloviznaba. El cielo era gris oscuro, como mi estado de ánimo. Tenía una buena pista sobre Kenny Mancuso y la había echado a perder. Me di un golpe en la frente con el pulpejo de la mano. Estúpida, estúpida, estúpida. Me había quedado sentada en ese enorme y estúpido Buick. ¿En qué estaría pensando?
El motel se hallaba a unos veinte kilómetros de mi apartamento, y durante todo el camino de regreso a casa no dejé de maldecirme. Me detuve un momento en el supermercado, llené el depósito del Buick y, cuando estacioné en mi aparcamiento, me sentía totalmente asqueada y desmoralizada. Había tenido tres oportunidades de pillar a Kenny, en casa de Julia, en el centro comercial y en el motel, y las había jodido todas.
En esa etapa de mi carrera tal vez debiera limitarme a los delincuentes de menor cuantía, como rateros y conductores en estado de ebriedad. Por desgracia, la comisión por esos delincuentes no bastaba para mantenerme a flote.
Continué flagelándome en el ascensor y mientras avanzaba por el pasillo. En la puerta, había una nota de Dillon. «Tengo un paquete para ti», rezaba.
Volví al ascensor y bajé hasta el sótano. La puerta se abrió a un estrecho vestíbulo con cuatro puertas cerradas con llave, recién pintadas de gris acero. Una daba a los cuartos donde los vecinos almacenaban sus cosas; la segunda, a la sala de la caldera, con sus ominosos borborigmos y gorgoteos; la tercera, a un largo pasillo y la cuartos donde se guardaba el material para el mantenimiento del edificio. Tras la cuarta puerta vivía Dillon, contento y sin pagar alquiler.
Siempre me sentía claustrofóbica en aquel lugar, pero Dillon decía que a él le parecía perfecto y que los ruidos de la caldera lo tranquilizaban. Había pegado una nota en su puerta, en la que informaba que regresaría a las cinco.
Volví a mi apartamento, di unas uvas a Rex y tomé una ducha larga y caliente. Salí del cuarto de baño con paso vacilante, roja como una langosta y con la mente nebulosa por los vapores de cloro del agua. Me dejé caer sobre la mesa y reflexioné acerca de mi futuro. Fue una reflexión muy corta. Cuando desperté eran las seis menos cuarto y alguien estaba aporreando mi puerta.
Me envolví en una bata y fui al recibidor. Pegué el ojo derecho a la mirilla. Era Joe Morelli. Entreabrí la puerta y lo miré por encima de la cadena de seguridad.
– Acabo de salir de la ducha.
– Te agradecería que me dejaras entrar antes de que salga el señor Wolesky y me someta a un interrogatorio.
Quité la cadena y abrí la puerta.
Morelli entró, me miró y esbozó una sonrisa burlona.
– Tu cabello es un espanto.
– Me dormí sin secármelo.
– No me sorprende que no tengas vida sexual. Un hombre se desanimaría mucho si despertase al lado de un cabello como ése.
– Ve a la sala, siéntate y no te levantes hasta que yo te lo diga. No comas mis alimentos y no asustes a mi hámster… y no hagas ninguna llamada de larga distancia.
Cuando salí del dormitorio, diez minutos más tarde, Morelli estaba mirando la televisión. Me había puesto un vestido de abuelita sobre una camiseta blanca, botines con cordones y una ancha rebeca de punto suelto. Se trataba de mi look a lo Annie Hall; hacía que me sintiese femenina, pero én los hombres tenía el efecto opuesto. Annie Hall desanimaría a la, polla más resuelta, garantizado.
Me envolví el cuello con la bufanda roja de Morelli y me abroché la rebeca. Cogí mi bolso y apagué las luces.
– Como lleguemos tarde, será un infierno.
Morelli me siguió.
– Yo de ti no me preocuparía. Cuando tu madre te vea con ese disfraz se olvidará de la hora.
– Es mi look a lo Annie Hall.
– A mí me parece que has metido un donut relleno de jalea en una bolsa en cuya etiqueta dice mollete de harina integral.
Bajé corriendo por las escaleras. Me disponía a salir del edificio cuando recordé el paquete que Dillon tenía para mí.
– Espera un minuto -grité a Morelli-. Regreso enseguida.
Me dirigí a toda prisa hacia el sótano y llamé a la puerta de Dillon. Cuando éste asomó la cabeza, dije:
– Se me hace tarde y necesito mi paquete.
Me entregó un abultado sobre de correo expreso. Subí a toda prisa por las escaleras.
– Para la carne asada, tres minutos de más o de menos significan la perfección o la perdición.
Cogí a Morelli de la mano y lo arrastré hasta su furgoneta. No tenía pensado ir con él, pero se me ocurrió que si nos quedábamos atascados en un embotellamiento, él podría poner sus luces en el techo.
– Tienes alarma luminosa para ponerla en el techo, ¿no? -pregunté al subir al coche.
Morelli se abrochó el cinturón de seguridad.
– Sí. Pero no esperarás que las use por un simple trozo de carne asada, ¿verdad?
Me volví en el asiento y miré por la ventana trasera.
Morelli hizo lo propio por el espejo retrovisor.
– ¿Buscas a Kenny?
– Siento que está cerca.
– No veo a nadie.
– Eso no significa que no esté. Es un experto en no delatar su presencia. Entra en la funeraria de Stiva y mutila los cuerpos sin que nadie lo vea. Apareció de la nada en el centro comercial. Me vio en casa de Julia Cenetta y en el aparcamiento del motel sin que yo lo supiera. Ahora tengo la horrible sensación de que me vigila y me sigue.
– ¿Por qué iba a hacer eso?
– Para empezar, Spiro le dijo que como siguiera acosándolo, yo lo mataría.
– Maravilloso.
– Seguro que estoy paranoica.
– A veces la paranoia está justificada.
Morelli se detuvo en un semáforo. El reloj digital de su tablero cambió a las 5.58. Hice crujir mis nudillos y Morelli me miró enarcando las cejas.
– De acuerdo -dije-. Mi madre me pone nerviosa.
– Es parte de su trabajo. No deberías tomártelo a pecho.
Ya en el barrio, doblamos en Hamilton y el tráfico desapareció. No había faros de coches detrás, pero no conseguí librarme de la sensación de que Kenny me tenía en la mira de su pistola.
Cuando aparcamos, mi madre y la abuela Mazur se hallaban en la puerta. Normalmente me llamaba la atención lo diferentes que eran la una de la otra. Ese
día, en cambio, lo que me sorprendió fueron las semejanzas. Estaban erguidas, con los hombros echados atrás. Era una postura desafiante, y yo era consciente de que también la adoptaba a menudo. Tenían las manos entrelazadas y la mirada fija en Morelli y en mí. Su cara era redonda y los párpados gruesos. Ojos rasgados. Mis parientes húngaros eran de las estepas. Ni un citadino entre ellos. Mi madre y la abuela eran bajitas y habían empequeñecido aún más con los años. Eran de huesos delgados y cabello tan fino como el de un bebé. Probablemente fueran descendientes de gitanas que vivían en carromatos.
Yo, por otro lado, era descendiente de la esposa de un granjero bárbaro, mujer de huesos recios y perfectamente capaz de tirar de un arado.
Me recogí la falda para saltar de la furgoneta y advertí que mi madre y mi abuela me miraban azoradas.
– ¿Qué es ese disfraz? -preguntó mi madre-. ¿No puedes comprarte ropa? ¿Llevas ropa de otra gente? Frank, dale dinero a Stephanie. Necesita comprarse ropa.
– No necesito comprarme ropa. Este vestido es nuevo. Acabo de comprarlo. Es lo que se usa.
– ¿Cómo vas a conseguir un hombre vestida así? -Mi madre se volvió hacia Morelli-. Tengo razón, ¿sí o no?
Morelli sonrió con picardía.
– A mí me parece bastante mona. Es el look a lo Monty Hall.
Yo aún tenía el sobre en la mano. Lo dejé sobre la mesa del vestíbulo y me quité la rebeca.
– ¡Annie Hall! -exclamé, indignada.
La abuela Mazur cogió el sobre y lo examinó.
– Correo expreso. Debe de ser importante. Al parecer hay una caja dentro. Según esto, el remitente es R. Klein, de la Quinta Avenida de Nueva York. Qué pena que no sea para mí. No me molestaría recibir correo expreso.
Hasta ese momento no había pensado mucho en el sobre. No conocía a nadie llamado R. Klein y no había pedido nada de Nueva York. Le quité el sobre a la abuela y despegué la solapa. Contenía un cajita de cartón cerrada con cinta adhesiva. Saqué la cajita y la sopesé. Era bastante ligera.
– Huele raro -comentó la abuela-. Como un insecticida. O puede que sea uno de esos nuevos perfumes.
Arranqué la cinta, abrí la caja e inhalé hondo. Dentro de la caja había un pene, cuidadosamente cortado de raíz, perfectamente embalsamado y prendido a un cuadrado de poliuretano con un imperdible.
Todos clavaron la mirada en el pene, mudos de horror.
La abuela Mazur fue la primera en hablar, y lo hizo con un deje de nostalgia.
– Hacía mucho tiempo que no veía uno.
Mi madre empezó a gritar y levantó las manos.
– ¡Sácalo de mi casa! ¿Qué está pasando con este mundo? ¿Qué dirá la gente?
Mi padre apareció procedente de la sala para ver a qué se debía tanto escándalo.
– ¿Qué pasa? -preguntó.
– Es un pene -le informó la abuela-. Stephanie lo ha recibido por correo. Y es uno de los buenos.
Mi padre se echó hacia atrás.
– Jesús, José y María!
– ¿Quién haría algo así? -exclamó mi madre-. ¿No será uno de esos penes de goma?
– A mí no me parece que sea de goma -declaró la abuela Mazur-. Me parece un pene de verdad, sólo que está un poco descolorido. No recordaba que fuesen de ese color.
– ¡Esto es una locura! -dijo mi madre, indignada-. ¿Qué clase de persona enviaría su pene?
La abuela Mazur miró el sobre.
– Según el remitente, un tal Klein. Siempre pensé que era un apellido judío, pero a mí no me parece un pene judío.
Todos miramos a la abuela Mazur.
– No es que sepa mucho de eso. Puede que haya visto el pene de un judío en un National Geographic.
Morelli me quitó la caja y la tapó. Ambos sabíamos el nombre de la persona a quien pertenecía el pene: Joe Loosey.
– Creo que aceptaré su invitación a cenar para otro día. Me temo que éste es un asunto para la policía. -Morelli cogió mi bolso de la mesa del vestíbulo y me lo colgó del hombro-. Stephanie también tiene que venir, para hacer su declaración.
– Es por ese trabajo como cazadora de fugitivos -dijo mi madre-. Conoces a gente de la peor calaña. ¿Por qué no te consigues un trabajo como el que tiene tu prima Christine? Nadie le manda cosas por correo.
– Christine trabaja en una fábrica de vitaminas. Se pasa el día asegurándose de que el aparato que mete el algodón en los frascos funcione como es debido.
– Se gana bien la vida.
Me abroché la rebeca.
– Yo también me gano bien la vida… a veces.
11
Morelli abrió bruscamente la puerta de la furgoneta, arrojó el sobre sobre el asiento y con tono de impaciencia me pidió que me apresurara. Su expresión era serena, pero sentí las vibraciones de furia que irradiaban de su cuerpo.
– ¡Maldito sea! -Morelli puso bruscamente la primera-. Cree que esto es muy divertido. El y sus malditos juegos. De niño me contaba lo que había hecho. Nunca supe qué era verdad y qué se había inventado. No estoy seguro de que él mismo lo supiera. Quizá todo fuese cierto.
– ¿Decías en serio eso de que es un asunto para la policía?
– A Correos no le gusta que se envíen partes del cuerpo humano por diversión.
– ¿Por eso saliste pitando de casa de mis padres?
– Salí pitando porque no creí que pudiese aguantar dos horas sentado a la mesa mientras todos pensaban que la polla de Joe Loosey se encontraba en la nevera al lado del puré de manzana.
– Te agradecería que no hablaras de esto. No quisiera que la gente tuviera una impresión equivocada de mí y del señor Loosey.
– Tu secreto está a salvo.
– ¿ Crees que deberíamos contárselo a Spiro?
– Creo que tú deberías contárselo. Que crea que ambos estáis metidos en esto. Puede que así te enteres de algo.
Morelli se detuvo frente a la ventanilla del Burger King y compró dos menús para llevar. Cerró la ventanilla, se unió al tráfico y la furgoneta se impregnó inmediatamente del olor de Norteamérica.
– No es carne asada -dijo Morelli.
Cierto; pero, a excepción del postre, la comida es comida. Metí la paja en mi batido y rebusqué en la bolsa hasta encontrar las patatas fritas.
– Esas cosas que te contaba Kenny… ¿a qué se referían?
– Nada que quieras oír. Nada que yo quiera recordar. Pura mierda, enfermiza.
Cogió un puñado de patatas.
– No me has explicado cómo localizaste a Kenny en el motel.
– Probablemente no debería divulgar mis secretos profesionales.
– Probablemente deberías hacerlo.
De acuerdo, había llegado el momento de las relaciones públicas. El momento de aplacar a Morelli con información inútil. Y con la ventaja añadida de que lo implicaría en una actividad ilegal.
– Entré en el apartamento de Spiro y registré su basura. Encontré unos números de teléfono, los investigué y entre ellos estaba el del motel.
Morelli se detuvo en un semáforo y se volvió hacia mí. En la oscuridad me resultaba imposible leer su expresión.
– ¿Entraste en el apartamento de Spiro? ¿Por medio de una puerta accidentalmente abierta?
– Mediante una ventana rota por un bolso.
– ¡Mierda, Stephanie! Eso es allanamiento de morada. A la gente la detienen por eso. La encarcelan.
– Fui cuidadosa.
– Eso hace que me sienta mucho mejor.
– Creo que Spiro pensará que lo hizo Kenny y no informará a la policía.
– De modo que Spiro sabía dónde se alojaba ese hijo de puta. Me sorprende que Kenny no fuese más prudente.
– Spiro tiene un aparato en el teléfono de la funeraria con el que identifica el número de las llamadas que recibe. Puede que Kenny no supiera que estaba delatándose.
El semáforo pasó a verde, Morelli avanzó e hicimos el resto del trayecto en silencio. Entró en el aparcamiento, estacionó y apagó sus faros.
– ¿Quieres entrar o prefieres estar fuera de esto?
– Prefiero mantenerme fuera. Te esperaré aquí.
Cogió el sobre con el pene y una bolsa de comida.
– Lo haré tan rápido como pueda.
Le di el papel con la información sobre las pistolas y las municiones que había encontrado en el apartamento de Spiro.
– Encontré armas en el dormitorio de Spiro. Quizá te interese averiguar si son de Braddock.
No es que me muriera por ayudarlo cuando sabía que me ocultaba información, pero no podía seguirles la pista sola; además, si eran robadas, Morelli me debería una.
Lo observé correr hacia la puerta lateral. Esta se abrió y dibujó un efímero rectángulo de luz en la fachada de ladrillo, que estaba a oscuras. Se cerró y desenvolví mi hamburguesa con queso; me pregunté si Morelli tendría que pedir a alguien que identificase la prueba. Louie Moon o la señora Loosey, por ejemplo. Esperaba que fuese lo bastante sensato como para quitar el imperdible antes de levantar la tapa a fin de enseñársela a la señora Loosey.
Engullí la hamburguesa y las patatas fritas y seguí con el batido. No había actividad en el aparcamiento ni en la calle, y el silencio en la furgoneta me resultaba ensordecedor. Me escuché respirar un rato, registré la guantera y los bolsillos laterales. Según el reloj del tablero, hacía diez minutos que Morelli se había ido. Acabé el batido y metí todos los papeles en la bolsa. ¿Qué podía hacer a continuación?
Eran casi las siete. La hora en que las visitas comenzaban a llegar a la funeraria de Spiro. El momento perfecto para hablarle de la polla de Loosey. Por desgracia, estaba atrapada en la furgoneta de Morelli, sin poder hacer nada. El destello de las llaves en el encendido atrajo mi atención. Quizá fuese buena idea tomar la furgoneta prestada para ir a la funeraria. Se trataba de trabajo y, después de todo, ¿cómo iba a saber cuánto tardaría Morelli con el papeleo? ¡Podía estar horas atrapada allí! Seguro que Morelli me estaría agradecido por hacer el trabajo. Por otro lado, como saliera y no encontrase su furgoneta, la cosa podría ponerse muy fea.
Rebusqué en mi bolso y saqué un rotulador negro. No encontré papel, de modo que escribí en un lado de la bolsa de comida. Di marcha atrás, deposité la bolsa en el lugar vacío, me senté de un salto al volante y me largué.
En la funeraria de Stiva las luces centelleaban y en el porche delantero había un grupo de personas. Stiva siempre atraía a un montón de gente los sábados. El aparcamiento se encontraba lleno y todos los espacios para aparcar en dos manzanas estaban ocupados, por lo que fui hasta la entrada reservada a los coches mortuorios. Sólo tardaría unos minutos y, además, una grúa no se llevaría una furgoneta con un escudo de la policía en la luna trasera.
Spiro me vio y se volvió para mirarme. Su primera reacción fue de alivio y la segunda, la reservó para mi vestido.
– ¿Quién te viste, tu enemigo?
– Tengo una noticia para ti.
– ¿Ah, sí? Bueno, yo también tengo noticias para ti. -Con un movimiento de la cabeza señaló su oficina-. Ven.
Cruzó a toda prisa el vestíbulo, abrió bruscamente la puerta y la cerró de golpe a sus espaldas.
– Ese cretino de Kenny es un verdadero cabrón. ¿Sabes lo que ha hecho ahora? Se metió en mi apartamento.
Abrí los ojos fingiendo sorpresa.
– ¡No!
– ¿Puedes creértelo? Rompió una maldita ventana.
– ¿Por qué iba a romper una ventana y entrar por la fuerza en tu apartamento?
– Porque está chiflado.
– ¿Estás seguro de que fue Kenny? ¿Faltaba algo?
– Claro que fue Kenny. ¿Quién, si no? No robaron nada. El vídeo sigue allí. Mi cámara, mi dinero, mis joyas… no tocaron nada. Fue Kenny, seguro. Ese jodido y chiflado gilipollas.
– ¿Has informado a la policía?
– Lo que hay entre Kenny y yo es privado. Nada de policías.
– Puede que tengas que cambiar de planes.
Spiro me miró fijamente y entrecerró los ojos.
– ¿ Ah, sí?
– ¿Te acuerdas de lo que le ocurrió al pene del señor Loosey?
– Sí, ¿y qué?
– Kenny me lo envió por correo.
– Joder!
– Por correo expreso.
– ¿Dónde está ahora?
– La policía lo tiene. Morelli estaba conmigo cuando abrí el paquete.
– ¡Mierda! -De un puntapié envió la papelera al otro extremo del despacho-. Mierda, mierda, mierda, mierda.
– No veo por qué te alteras tanto -susurré con tono tranquilizador-. En mi opinión esto es problema del chalado de Kenny. Después de todo, tú no has hecho nada malo.
Sigúele la corriente, me dije, a ver adonde va.
Spiro dejó de rezongar y me miró. Me pareció oír cómo encajaban los diminutos engranajes de su cabeza.
– Cierto -contestó-. No he hecho nada malo. Yo soy la víctima. ¿Sabe Morelli que fue Kenny quien envió el paquete? ¿Había una nota? ¿Un remite?
– Ninguna nota. Ningún remite. Es difícil saber qué sabe Morelli.
– ¿Le has dicho que lo envió Kenny?
– No tengo ninguna prueba de que haya sido él pero la cosa estaba embalsamada, de modo que la policía investigará en las funerarias. Supongo que querrán saber por qué no informaste del… robo.
– Quizá debería decir la verdad. Decirle a la policía que Kenny está realmente chiflado. Hablarles del dedo y de mi apartamento.
– ¿Qué hay de Con? ¿También a él vas a decirle la verdad? ¿Todavía está en el hospital?
– Hoy ha regresado a casa. Una semana de recuperación y a trabajar a tiempo parcial.
– No va a sentirse muy contento cuando se entere de que a sus clientes les han trinchado partes del cuerpo.
– Y que lo digas. He oído ese disparate suyo de que «el cuerpo es sagrado» suficientes veces como para que me dure tres vidas. A ver, ¿a qué viene tanto lío? El pobre Loosey ya no está en condiciones de utilizar su polla.
Spiro se dejó caer en el sillón de ejecutivo detrás del escritorio y se repantigó. La máscara de cortesía desapareció de su rostro y su piel cetrina se tensó sobre los pómulos y los dientes puntiagudos. Tenía más aspecto de roedor que nunca. Furtivo, de aliento apestoso, maligno. Resultaba imposible saber si era roedor de nacimiento o si años de soportar las provocaciones en el patio del colé habían hecho que su alma se adaptará a su rostro.
Spiro se inclinó.
– ¿Sabes cuántos años tiene Con? Sesenta y dos. Cualquier otra persona estaría pensando en la jubilación, pero Constantine Stiva, no. Cuando yo haya muerto por causas naturales Stiva seguirá vivo, el mismo pelotillero de siempre. Es como una serpiente, con el corazón latiéndole a doce pulsaciones por minuto. Absorbiendo formaldehído como si fuese el elixir de la vida. Aferrado a la vida, sólo para cabrearme. Debió de tener cáncer en lugar de la espalda cascada. ¿De qué sirve la espalda cascada? Uno no se muere de tener la espalda cascada.
– Yo creía que tú y Con os llevabais bien.
– Me vuelve loco. El y sus reglas y su gazmoñería. Deberías verlo en la sala de embalsamamiento; todo tiene que hacerse exactamente como él quiere, a la perfección. Parece un jodido altar. Constantine Stiva en el altar a los jodidos muertos. ¿Sabes lo que pienso yo de los muertos? Creo que apestan.
– ¿Por qué trabajas aquí?
– Por el dinero que se puede ganar, nena. Y me gusta el dinero.
Me contuve, a fin de no echarme para atrás. El lodo y la baba del cerebro de Spiro se derramaban por cada orificio de su cuerpo, chorreaban por el cuello de su camisa de sepulturero, impecablemente blanca.
– ¿Has tenido noticias de Kenny desde que se metió en tu apartamento?
– No. -Spiro se puso melancólico-. Antes éramos amigos. El, Moogey y yo lo hacíamos todo juntos. Luego Kenny se alistó en el ejército y cambió. Creía que era más listo que los demás. Tenía un montón de ideas grandiosas.
– ¿Como qué?
– No puedo contártelas, pero eran grandiosas. No es que yo no pudiera tener ideas grandiosas también, pero estoy ocupado con otras cosas.
– ¿Te incluyó en esas ideas? ¿Hicisteis dinero con ellas?
– A veces me incluía. Con Kenny nunca se sabía. Era astuto. Guardaba secretos y uno no se enteraba. Era así con las mujeres. Todas creían que era un tío genial. -Spiro esbozó una sonrisa repugnante-. Nos hacían reír cuando actuaba como el novio fiel cuando estaba tirándose a cuanta tía veía. De veras engatusaba a las mujeres. Incluso ahora, cuando las muele a golpes, ellas regresan pidiendo más. Tenía algo. Le he visto quemarlas con cigarrillos y clavarles alfileres, y ellas siguen aguantándolo todo.
La hamburguesa con queso se removió en mi estómago. No sabía quién era más repugnante, si Kenny, por clavar alfileres a las mujeres, o Spiro, por admirarlo.
– Debería irme. Tengo cosas que hacer.
Como fumigar mi cerebro después de haber escuchado a Spiro.
– Espera un momento. Quería hablarte de la seguridad. Eres experta en eso, ¿no?
No era experta en nada.
– Sí.
– Entonces, ¿qué debo hacer con Kenny? Se me ha ocurrido que podría contratar a un guardaespaldas. Sólo por la noche. Alguien que cierre conmigo y se asegure de que llegue sin problemas a mi apartamento. Creo que tuve suerte de que Kenny no estuviese esperándome en mi casa.
– ¿Le tienes miedo?
– Es como el humo. No hay manera de ponerle la mano encima. Siempre está acechando en las sombras. Observa a la gente. Hace planes. -Nuestras miradas se encontraron-. No lo conoces. A veces es un tío divertido y a veces es el cabrón más grande que existe. Créeme, lo he visto actuar y no te gustaría estar entre sus manos.
– Ya te lo he dicho… no me interesa encargarme de tu seguridad.
Sacó un fajo de billetes de viente dólares del cajón superior del escritorio y los contó.
– Cien dólares por noche. Lo único que tienes que hacer es asegurarte de que llegue a mi apartamento a salvo. A partir de allí ya me cuidaré solo.
De pronto vi cuan útil sería vigilar a Spiro. Estaría allí si Kenny se presentaba, tendría la posibilidad de sacarle información a Spiro y podría registrar su casa cada noche, legalmente. De acuerdo, estaba vendiéndome, pero, ¡qué diablos!, podría ser peor. Habría podido venderme por cincuenta dólares.
– ¿Cuándo empiezo?
– Esta noche. Cierro a las diez. Te quiero aquí cinco minutos antes.
– ¿Por qué yo? ¿Por qué no te consigues un tío alto y fuerte?
Spiro volvió a guardar el dinero en el cajón.
– Parecería un maricón. Así, la gente creerá que andas tras de mí. Es mejor para mi imagen. A menos que sigas poniéndote vestidos como ése. Eso haría que me lo pensara mejor.
Maravilloso.
Salí del despacho y divisé a Morelli, con las manos en los bolsillos y apoyado contra la pared junto a la puerta, obviamente cabreado. Me vio, pero su expresión no cambió, aunque su respiración pareció agitarse. Me esforcé por sonreír, crucé a toda prisa el vestíbulo y salí antes de que Spiro nos descubriese juntos.
– Veo que has recibido mi mensaje -comenté cuando llegamos a su furgoneta.
– No sólo me robaste la furgoneta, sino que la aparcaste en un lugar prohibido.
– Tú lo haces todo el tiempo.
– Sólo cuando se trata de asuntos oficiales de la policía y no me queda más remedio… O cuando llueve.
– No veo por qué estás tan alterado. Querías que hablara con Spiro y eso fue lo que hice. Vine y hablé con él.
– Para empezar, tuve que pedir a un coche patrulla que me trajera. Y, lo que es más importante, no me gusta que andes por ahí sola. No quiero perderte de vista hasta que pillemos a Mancuso.
– Me conmueve tu preocupación por mi seguridad.
– La seguridad no tiene mucho que ver con esto, cariño. Tienes la increíble habilidad de topar con la gente que buscas y eres una inepta cuando se trata de detenerla. No quiero que eches a perder otro encuentro con Kenny. Quiero estar seguro de hallarme presente la próxima vez que tropieces con él.
Subí a la furgoneta y dejé escapar un suspiro. Cuando alguien tiene razón, tiene razón. Y Morelli tenía razón. Como cazadora de fugitivos aún no estaba a la altura.
Guardamos silencio camino de mi apartamento. Conocía esas calles como la palma de mi mano. A menudo las recorría sin pensar y de repente me daba cuenta de que me encontraba en mi aparcamiento, preguntándome cómo demonios había llegado. Esa noche presté más atención. Si Kenny se hallaba ahí fuera, no quería dejar de verlo. Según Spiro, Kenny era como el humo, vivía en las sombras. Me dije que se trataba de una versión romántica. Kenny no era sino una especie corriente de psicópata que andaba por ahí, a hurtadillas, y se creía primo segundo de Dios.
El viento arreció y empujó las nubes, que ocultaban por momentos la luna plateada. Morelli se detuvo al lado del Buick y apagó el motor. Tendió un brazo y jugueteó con el cuello de mi rebeca.
– ¿Tienes planes para esta noche?
Le hablé del trato que había hecho con Spiro para hacer las veces de guardaespaldas.
Morelli se limitó a mirarme.
– ¿Cómo te las arreglas? ¿Cómo consigues meterte en estas situaciones? Si supieras lo que haces, serías una verdadera amenaza.
– Supongo que soy afortunada, sencillamente. -Miré mi reloj. Eran las siete y media y Morelli seguía de servicio-. Trabajas mucho. Creía que los polis tenían turnos de ocho horas.
– La brigada contra el vicio es flexible. Trabajo cuando tengo que hacerlo.
– No tienes vida privada.
Se encogió de hombros.
– Me gusta mi trabajo. Cuando necesito descansar me largo un fin de semana a la costa o una semana a las islas.
¡Qué interesante! Nunca se me ocurrió que Morelli fuese de esas personas que iban a «las islas».
– ¿Qué haces cuando vas a las islas? ¿Qué te atrae?
– Me gusta el submarinismo.
– ¿Y en la costa? ¿Qué haces en la costa de Nueva Jersey?
Morelli sonrió maliciosamente.
– Me escondo debajo del paseo entablado y abuso sexualmente de mí mismo. Cuesta perder las viejas costumbres.
A mí me costaba imaginar a Morelli haciendo submarinismo en Martinica, pero la imagen de Morelli abusando sexualmente de sí mismo debajo del paseo entablado me resultaba clara como el cristal. Lo veía como un calenturiento chiquillo de once años, a las puertas de los bares de la playa, escuchando las bandas, admirando a las mujeres con sus tops y sus diminutos shorts. Y más tarde, metiéndose debajo del paseo entablado con su primo Mooch, los dos haciéndose una paja antes de reunirse con el tío Manny y la tía Florence para regresar en coche al bungalow de la urbanización Seaside Heights. Dos años más tarde, habría sustituido a su primo Mooch por su prima Sue Ann Beale, pero la rutina sería la misma.
Empujé la puerta de la furgoneta y bajé. El viento silbaba alrededor de las antenas de Morelli y me azotó la falda. El cabello, enmarañado, me cubrió el rostro.
En el ascensor, intenté recogérmelo en una coleta con una goma que encontré en el bolsillo de la rebeca. Morelli me observaba con curiosidad. Cuando se abrieron las puertas salió al pasillo. Esperó un rato mientras yo buscaba mis llaves.
– ¿Spiro tiene miedo? -preguntó.
– Lo bastante como para contratarme para protegerlo.
– Puede que sea un truco para meterte en su apartamento.
Entré en el vestíbulo de mi casa, encendí la luz y me quité la rebeca.
– Pues le sale caro el truco.
Morelli se dirigió directamente hacia la tele y puso el canal deportivo. Las camisetas azules de los Rangers aparecieron en la pantalla. Los Caps jugaban como locales, con camiseta blanca. Miré cómo la cámara se apartaba de una cara y fui a la cocina a ver si tenía mensajes en el contestador.
Había dos. El primero era de mi madre; llamaba para decirme que se había enterado de que en el First National Bank había puestos de cajera y que me lavara las manos si tocaba al señor Loosey. El otro era de Connie. Vinnie había vuelto de Carolina del Norte y quería que fuera al despacho al día siguiente. Que ni lo sueñe, pensé. Vinnie estaba preocupado por el dinero de la fianza de Mancuso. Si iba a verlo, me quitaría el caso de Mancuso y se lo daría a alguien con mayor experiencia.
Apagué el contestador, cogí una bolsa de patatas fritas de la alacena y un par de cervezas de la nevera. Me repantigué al lado de Morelli en el sofá y puse la bolsa de patatas entre los dos. Mamá y papá un sábado por la noche.
El teléfono sonó a mitad de la primera parte.
– ¿Qué tal? -preguntó la persona que llamaba-. ¿Lo estáis haciendo al estilo de los perros, tú y Joe? Me han dicho que eso le gusta. Eres increíble. Te tiras tanto a Spiro como a Joe.
– ¿Mancuso?
– Me pareció buena idea llamar para preguntarte si te gustó mi paquete sorpresa.
– Fue fantástico. ¿Por qué lo has hecho?
– Por diversión, eso es todo. Estaba mirándote cuando lo abriste en el vestíbulo. Qué detalle el tuyo, dejar que participe la vieja. Me gustan las viejas. Podría decirse que son mi especialidad. Pregúntale a Joe lo que les hago. No, espera, ¿quieres que te lo enseñe personalmente?
– Estás enfermo, Mancuso. Necesitas ayuda.
– Es tu abuelita la que va a necesitar ayuda. Y puede que tú también. No quisiera que te sintieras excluida. Al principio estaba cabreado. No dejabas de meter las narices en mis asuntos. Pero ahora lo veo desde otro punto de vista, ahora creo que podría divertirme contigo y tu decrépita abuelita. Es mucho mejor cuando alguien observa y espera su turno. Hasta podría lograr que me hablaras de Spiro y cómo roba a sus amigos.
– ¿Cómo sabes que no fue Moogey el que robaba a sus amigos?
– Moogey no.sabía cómo hacerlo -dijo, y colgó el auricular.
Morelli se encontraba a mi lado en la cocina; sostenía con gesto indolente el botellín de cerveza en una mano, pero la expresión de sus ojos era calmada y dura.
– Era tu primo. Llamó para ver si disfruté de su paquete sorpresa y sugirió que podría divertirse conmigo y con la abuela Mazur.
Tenía la impresión de estar haciendo una buena imitación de una durísima cazadora furtiva, pero la verdad es que en el fondo temblaba. No pensaba pedirle a Morelli que me explicara qué les hacia Kenny Mancuso a las ancianas. No quería saberlo. Y, fuera lo que fuese, no quería que se lo hiciera a la abuela Mazur.
Telefoneé a mis padres para comprobar que la abuela se hallaba en casa, sana y salva. Sí, estaba mirando la tele, me dijo mi madre. Le aseguré que me había lavado las manos y pedí que me excusara, pero no podía volver por el postre.
Me cambié el vestido por unos téjanos, zapatillas de deporte y una camisa de franela. Saqué mi 38 del tarro de galletas, me aseguré de que estuviese cargado y lo metí en el bolso.
Cuando regresé a la sala, Morelli le daba una patata frita a Rex.
– O mucho me equivoco o estás vestida para entrar en acción. Te oí levantar la tapa del tarro de galletas.
– Mancuso amenazó con hacerle daño a mi abuela.
Morelli bajó el volumen del televisor.
– Está impacientándose y se comporta como un estúpido. Fue una estupidez por su parte seguirte en el centro comercial. Fue una estupidez entrar en la funeraria de Stiva. Y fue una estupidez llamarte. Cada vez que hace algo así se arriesga a que lo descubran. Kenny puede ser astuto cuando está tranquilo. Cuando pierde los papeles es todo ego e impulsos. Está cada vez más desesperado porque su negocio con las armas se jodio. Busca un chivo expiatorio, alguien a quien castigar. O bien ya tenía comprador que le dio un anticipo, o bien vendió un lote antes de que le robaran el resto. Yo apostaría por lo del comprador. Creo que está preocupado porque no puede cumplir con lo pactado y se ha gastado el anticipo.
– Cree que Spiro tiene las armas.
– Los dos se comerían las entrañas a la menor oportunidad.
Tenía la cazadora en una mano cuando volvió a sonar el teléfono.
Era Louie Moon.
– Estuvo aquí. Kenny Mancuso. Regresó y apuñaló a Spiro.
– ¿Dónde está Spiro?
– En el hospital Saint Francis. Lo llevé allí y regresé para encargarme de las cosas. Ya sabes, cerrar y todo eso.
Quince minutos más tarde llegamos al Saint Francis. Dos polis, Vince Román y uno nuevo al que no conocía, se encontraban delante del mostrador de recepción de la sala de urgencias.
– ¿Qué ocurre? -preguntó Morelli.
– Le he tomado declaración al chico de Stiva. Tu primo lo acuchilló. -Vince señaló con la cabeza hacia la puerta que había detrás de la recepción-. Están cosiéndolo.
– ¿Es grave?
– Podría haber sido peor. Creo que Kenny trató de cortarle la mano, pero la hoja chocó contra un enorme brazalete. Espera a verlo. Parece sacado de la colección de Liberace. -Vince y su compañero rieron.
– Supongo que nadie siguió a Kenny, ¿verdad?
– Kenny es como el viento.
Cuando encontramos a Spiro estaba sentado en una cama de la sala de urgencias. Había dos personas más, separadas de Spiro por una cortina parcialmente corrida. Tenía el brazo derecho vendado hasta el antebrazo. El cuello de la camisa blanca, salpicada de sangre, estaba abierto. En el suelo, al lado de la cama, había una corbata'y una toalla empapadas en sangre.
Spiro salió de su estupor al verme.
– ¡Se suponía que ibas a protegerme! ¿Dónde diablos estabas cuando te necesitaba?
– Mi turno no empieza hasta las diez menos cinco, ¿te acuerdas?
Volvió la mirada hacia Morelli.
– Está loco. Tu jodido primo está loco. Trató de cortarme la maldita mano. Deberían encerrarlo. Deberían meterlo en un manicomio. Yo estaba en mi despacho, sin meterme con nadie, preparando la factura de la señora Mayer. Cuando alzo la mirada, allí está Kenny, desvariando y diciendo que le he robado. No sé de qué demonios habla. Es un puñetero majara. Luego me dice que va a descuartizarme, pedazo a pedazo hasta que le diga lo que quiere saber. Qué suerte que llevaba la pulsera puesta; si no, tendría que aprender a escribir con la mano izquierda. Grité. Louie entró y Kenny se largó. Quiero protección policial. La señorita Maravillas no sirve.
– Un coche patrulla puede llevarte a casa esta noche -le dijo Morelli-. Después tendrás que apañártelas solo. -Le dio su tarjeta-. Si tienes un problema, llámame. Si necesitas que alguien llegue pronto, llama al novecientos once.
Spiro hizo una mueca burlona y me miró con gesto airado. Sonreí con amabilidad y pregunté:
– ¿Nos vemos mañana?
– Mañana.
Cuando salimos del hospital el viento había amainado, y lloviznaba.
– Va a haber un frente caliente -comentó Morelli-. Se supone que hará buen tiempo después de la lluvia.
Subimos a su furgoneta y permanecimos sentados, observando el hospital. El coche patrulla de Román estaba aparcado en la entrada reservada para ambulancias. Al cabo de unos diez minutos Román y su compañero escoltaron a Spiro hasta el coche patrulla. Los seguimos hasta Demby y aguardamos a que comprobaran que no hubiese intrusos en el apartamento de Spiro.
El vehículo salió del aparcamiento y nosotros permanecimos sentados un rato más. Las luces se encendieron tras las ventanas de Spiro y sospeché que así se quedarían toda la noche.
– Deberíamos vigilarlo -dijo Morelli-. Kenny ha dejado de razonar. Perseguirá a Spiro hasta conseguir lo que quiere.
– Será en vano. Spiro no tiene lo que quiere, Kenny.
Morelli se mantuvo quieto, evidentemente indeciso, con la mirada fija en el parabrisas empapado.
– Necesito otro coche. Kenny conoce mi furgoneta.
No hacía falta decir que conocía mi Buick. El mundo entero conocía mi Buick.
– ¿Qué hay del coche marrón de la policía?
– Seguramente también lo conoce. Además, necesito algo que impida que me vea. Una furgoneta o un Bronco con ventanillas oscuras. -Encendió el motor y puso la primera-. ¿Sabes a qué hora abre Spiro por la mañana?
– Normalmente llega a las nueve.
Morelli llamó a mi puerta a las seis y media y yo ya le llevaba una gran ventaja. Me había duchado y me había puesto lo que consideraba mi uniforme de trabajo: téjanos, camisa de franela y zapatillas de deporte. Había limpiadto la jaula de Rex y preparado café.
– Éste es el plan -dijo Morelli-. Tú sigues a Spiro y yo te sigo a ti.
A mí no me pareció un plan muy bueno, pero no tenía uno mejor, de modo que no me quejé. Llené el termo con café, metí dos bocadillos y una manzana en mi pequeña nevera portátil y encendí el contestador.
Todavía estaba oscuro cuando me dirigí hacia mi coche. Domingo por la mañana. Nada de tráfico. Ninguno de los dos estaba de humor para hablar. No vi la furgoneta de Morelli en el aparcamiento.
– ¿Qué coche conduces?
– Un Explorer negro. Lo he dejado en la calle, al lado del edificio.
Abrí la puerta del Buick y eché todo en el asiento trasero, incluyendo una manta, aunque parecía que no la necesitaría. Ya no llovía y la temperatura había subido bastante.
No estaba segura de que Spiro siguiera el mismo horario los domingos. La funeraria abría los siete días de la semana, pero sospechaba que el horario de fin de semana dependía de los cuerpos que recibían. No creía que Spiro fuese la clase de hombre que va a la iglesia. Me persigné. Ya no recordaba la última vez que había ido a misa.
– ¿A qué viene que te persignes? -preguntó Morelli.
– Es domingo y no estoy en la iglesia… una vez más.
Morelli puso la mano sobre mi cabeza. La sentí firme y tranquilizadora, y su tibieza se coló por mi cuero cabelludo.
– Dios te ama de todos modos.
Su mano se deslizó hacia atrás; tiró de mí y me dio un beso en la frente. Me abrazó y se alejó de pronto, cruzó el aparcamiento a grandes zancadas y desapareció entre las sombras.
Subí al Buick; me sentí caliente y suave y me pregunté si había algo entre Morelli y yo. ¿Qué significaba un beso en la frente? Nada, me dije. No significaba nada. Significaba que en ocasiones podía ser un tío amable. De acuerdo, entonces, ¿por qué sonreía como una idiota? Porque tenía síndrome de abstinencia. Mi vida amorosa era inexistente. Compartía apartamento con un hámster. Bueno, pensé, podría ser peor. Podría estar casada aún con Dickie Orr, el tonto del culo.
El viaje hacia Century Court resultó tranquilo. El cielo empezaba a clarear. Capas negras de nubes y franjas azules de cielo. El edificio de Spiro estaba a oscuras, a excepción de su apartamento. Aparqué y busqué los faros delanteros de Morelli en el espejo retrovisor. Nada de faros delanteros. Me volví en el asiento y examiné el aparcamiento. Ningún Explorer.
No importa, me dije. Morelli se encontraba allí fuera, en algún sitio. Probablemente.
No me hacía muchas ilusiones acerca del papel que yo desempeñaba en el plan. Se suponía que era el anzuelo y debía ser muy visible en el Buick, a fin de que Kenny no tuviera que esforzarse mucho en buscar.
Me serví café y me acomodé, dispuesta para una larga espera. Una franja anaranjada apareció en el horizonte. Una luz se encendió en el apartamento contiguo al de Spiro. Luego otra, en otro apartamento más alejado. La negrura del cielo se tornó azul celeste. La mañana había llegado.
Spiro aún no había abierto las persianas. No había señales de vida en su apartamento. Ya empezaba a preocuparme, cuándo abrió la puerta y salió. Cerró con llave y se dirigió rápidamente hacia su coche y lo puso en marcha. Era un Lincoln Town Car azul marino, perfecto para todo joven enterrador. Sin duda alquilado a cuenta de la empresa.
Vestía de modo más desenfadado que de costumbre. Téjanos negros desteñidos, zapatillas de deporte y un holgado jersey verde oscuro, debajo de la manga del cual asomaba la venda blanca que envolvía su pulgar.
Salió disparado del aparcamiento y dobló en Klockner. Yo esperaba un saludo, pero Spiro pasó de largo sin siquiera una mirada de soslayo. Lo más probable era que se estuviese concentrado en no ensuciarse los pantalones.
Lo seguí sin prisas. No había muchos coches en la calle y sabía adonde se dirigía. Aparqué a media manzana de la funeraria, desde donde veía la entrada principal, la entrada lateral y el pequeño aparcamiento adjunto con el camino que llevaba a la puerta trasera.
Spiro aparcó delante de la puerta principal y entró por la lateral. Ésta permaneció abierta mientras él pulsaba el código de seguridad; se cerró, y una luz se encendió en el despacho de Spiro.
Diez minutos más tarde apareció Louie Moon.
Me serví más café y comí medio bocadillo. Nadie más entró o salió. A las nueve y media Louie Moon se marchó en un coche mortuorio. Regresó una hora después y fue a la parte trasera del edificio empujando a alguien. Supuse que por eso Louie y Spiro habían ido a la funeraria un domingo por la mañana.
A las once llamé a mi madre por mi teléfono móvil para asegurarme de que la abuela Mazur estuviese bien.
– Ha salido. Me ausento diez minutos, ¿y qué pasa? Tu padre deja que tu abuela se largue con Betty Greenburg.
Betty Greenburg tenía ochenta y nueve años y era endemoniadamente dinámica.
– Desde su infarto en agosto, Betty Greenburg no recuerda nada. La semana pasada fue en su coche al parque Ashbury. Dijo que pretendía ir a una tienda y dobló en la esquina equivocada.
– ¿Cuánto hace que salió la abuela Mazur?
– Unas dos horas. Se suponía que iba a la panadería. Tal vez debiese llamar a la policía.
Oí un portazo y muchos gritos.
– Es tu abuela. Tiene la mano envuelta.
– Déjeme hablar con ella.
La abuela Mazur cogió el auricular.
– No te lo vas a creer. -Le temblaba la voz de ira e indignación-. Acaba de pasar algo terrible. Betty y yo salíamos de la panadería con una caja de galletas italianas recién hechas cuando el mismísimo Kenny Mancuso salió de detrás de un coche y, con todo el descaro del mundo, se acercó a mí.
"Vaya por Dios -dijo-. Si es la abuela Mazur."
"Sí, y sé quién eres tú -repliqué-. Eres ese inútil de Kenny Mancuso."
"Así es -dijo-. Y me convertiré en tu peor pesadilla."
La abuela hizo una pausa y la oí respirar hondo para calmarse.
– Mamá me ha dicho que tenías la mano vendada. ¿Es cierto? -pregunté. No quería presionarla pero tenía que saberlo.
– Kenny me cogió la mano y me clavó un picahielo -respondió la abuela con la voz anormalmente aguda, densa a causa de tan traumática experiencia.
Empujé el asiento hasta atrás y puse la cabeza entre las rodillas.
– Hola. ¿Estás allí? -preguntó la abuela.
Inhalé hondo.
– ¿Cómo te sientes ahora? -inquirí-. ¿Estás bien?
– Claro que sí. Me arreglaron muy bien en el hospital. Me dieron ese Tylenol con codeína. Con una de ésas ni siquiera te darás cuenta si un camión te arrolla. Como estaba algo nerviosa, también me dieron unas pastillas para relajarme. Los médicos dicen que tuve suerte de que el picahielo no tocara nada importante. Se deslizó entre los huesos y entró limpiamente.
Más inhalaciones.
– ¿Qué pasó con Kenny?
– Se largó como el cobarde que es. Dijo que volvería. Que eso era sólo el principio. -Su voz se quebró-. ¡Figúratelo!
– Tal vez sea conveniente que te quedes en casa por un tiempo.
– Eso creo yo también. Estoy agotada. Me vendría bien un té caliente.
Mi madre cogió el auricular.
– ¿A qué está llegando este mundo? Atacan a una anciana indefensa a plena luz del día, en su propio barrio, ¡al salir de una panadería!
– Dejaré el teléfono móvil encendido. Manten a la abuela en casa y llámame si ocurre algo más.
– ¿Qué más puede ocurrir? ¿No basta con esto?
Colgué y enchufé el teléfono al encendedor del coche. Mi corazón latía tres veces más rápido de lo normal, y tenía las palmas húmedas de sudor. Me dije que tenía que pensar con claridad, pero la emoción me obnubilaba. Salí del Buick y me quedé en la acera, buscando a Morelli. Agité las manos encima de la cabeza, como para decir «aquí estoy».
En el Buick, sonó el teléfono. Era Morelli.
– ¿Qué? -Resultaba difícil saber si su tono era de preocupación o de impaciencia.
Le conté lo de la abuela Mazur y esperé; tras un tenso silencio, oí una maldición y un suspiro de indignación. Debía de resultarle duro. Al fin y al cabo, Mancuso era miembro de su familia.
– Lo siento -dije-. ¿Hay algo que pueda hacer?
– Ayudarme a capturar a Mancuso.
– Lo pillaremos.
Lo que no expresamos fue el temor de que quizá no lo atrapáramos lo bastante pronto.
– ¿Estás bien? -preguntó-. ¿Puedes seguir con el plan?
– Hasta las seis. Luego iré a casa de mis padres. Quiero ver a la abuela Mazur.
No hubo más actividad hasta la una, cuando la funeraria se abrió para los velatorios de la tarde. Dirigí mis prismáticos hacia las ventanas de la sala y vislumbré a Spiro en traje con corbata. Obviamente, guardaba ropa limpia en el local. Los coches entraban constantemente en el aparcamiento y se iban, y me di cuenta de que con tanto ir y venir a Kenny no le costaría pasar inadvertido. Podía ponerse barba o bigote postizos, llevar sombrero o peluca, y nadie se fijaría en alguien que entrara por la puerta principal, la lateral o la trasera.
A las dos crucé pausadamente la calle.
Spiro perdió el aliento al verme y se apretó instintivamente el brazo herido. Sus movimientos eran anormalmente bruscos, su expresión, sombría, y me dio la impresión de hallarme frente a una mente desorganizada, la de una rata en un laberinto, salvando obstáculos, correteando por los pasillos, buscando la salida.
Al lado de la mesa donde se servía el té había un hombre de unos cuarenta años, estatura mediana y más bien regordete. Llevaba chaqueta y pantalón. Lo había visto antes. Necesité un minuto para recordar. Estaba en el taller cuando sacaron a Moogey en una bolsa de plástico. Yo había supuesto que se trataba de un detective del departamento de homicidios, pero quizá fuera de la brigada antivicio, del FBI.
Me acerqué a la mesa y me presenté.
El me tendió la mano.
– Andy Roche.
– Trabajas con Morelli -dije.
Pareció confuso, pero se repuso al instante.
– A veces.
Lancé un anzuelo.
– Federal.
– Tesorería.
– ¿Vas a quedarte dentro?
– Todo el tiempo que me sea posible. Hemos traído un cuerpo falso. Soy el apenado hermano del difunto.
– Muy astuto.
– Ese tío, Spiro, ¿siempre está tan amoscado?
– Ayer tuvo un mal día, y no creo que anoche haya dormido mucho.
12
De acuerdo, Morelli no me habló de Andy Roche. ¿Por qué habría de extrañarme? Era su estilo. Morelli nunca mostraba sus cartas. Ni a su jefe, ni a sus compañeros, ni, obviamente, a mí. No era nada personal. Después de todo, nuestra meta era capturar a Kenny, y ya no me importaba cómo lo hiciésemos.
Me aparté de Roche y hablé un rato con Spiro. Sí, quería que lo acompañara a casa y me asegurara de que todo estaba en orden. Y no, no tenía noticias de Kenny.
Fui al lavabo y regresé al Buick. A las cinco acabé. No lograba deshacerme de la imagen del picahielos clavado en la mano de la abuela Mazur. Regresé a mi apartamento, metí unas cuantas prendas en el cesto de la ropa sucia, añadí maquillaje, gel y secador para el cabello, y arrastré el cesto hasta el coche. Regresé, cogí a Rex, conecté el contestador, dejé encendida la luz de la cocina y cerré con llave. El único modo que se me ocurrió de proteger a la abuela Mazur consistía en mudarme a casa de mis padres.
– ¿Qué es esto? -preguntó mi madre al ver la jaula del hámster.
– Me mudo a vuestra casa por unos días.
– Has dejado ese trabajo. ¡Gracias a Dios! Siempre he creído que podrías encontrar algo mejor.
– No he dejado mi trabajo. Ocurre, sencillamente, que necesito un cambio.
– He puesto la máquina de coser y la tabla de planchar en tu dormitorio. Dijiste que nunca volverías a vivir aquí.
Yo sostenía la jaula de Rex con ambos brazos.
– Me equivoqué. Estoy en casa. Ya me las apañaré.
– Frank -gritó mi madre-. Ven a ayudar a Stephanie. Ha vuelto para vivir con nosotros.
La empujé ligeramente, pasé por el lado de ella y subí.
– Sólo unos días. Es algo provisional.
– La hija de Stella Lombardi dijo lo mismo y después de tres años todavía vive con ellos.
Sentí deseos de soltar un alarido.
– Si me hubieses advertido -continuó mi madre-, habría limpiado la habitación y habría comprado una colcha nueva.
Abrí la puerta con una rodilla.
– No necesito una colcha nueva. Ésta está bien. -Sorteé las cosas que atiborraban la pequeña habitación y puse la jaula de Rex sobre la cama mientras quitaba lo que había encima de la única cómoda.
– ¿Cómo está la abuela?
– Durmiendo la siesta.
– Ya no -dijo la abuela desde su habitación-. Hacéis tanto ruido que despertaríais a un muerto. ¿Qué pasa?
– Stephanie se muda a casa.
– ¿Por qué? Esto es muy aburrido. -La abuela asomó la cabeza en mi dormitorio-. No estarás embarazada, ¿verdad?
La abuela Mazur se rizaba el cabello una vez a la semana. Entretanto, seguro que dormía con la cabeza colgando a un lado de la cama, pues los apretados ricitos perdían precisión a medida que avanzaba la semana, pero nunca se veían fuera de lugar. Ese día parecía que se hubiera puesto laca en el cabello y se hubiese quedado delante de un ventilador. Su vestido estaba arrugado, calzaba zapatillas de terciopelo rojo y tenía la mano derecha vendada.
– ¿Qué tal tu mano?
– Empieza a dolerme. Creo que necesito otra de esas pastillas.
Mi dormitorio no había cambiado mucho en los últimos diez años, ni siquiera con la tabla de planchar y la máquina de coser. Era pequeño y tenía una ventana. Las cortinas eran blancas con reverso de hule. La primera semana de mayo mi madre las reemplazaba por visillos. Las paredes eran de un rosado pálido y los marcos de la ventana, blancos; sobre la cama matrimonial había un cubrecama acolchado de flores rosadas. Los años y los muchos lavados habían suavizado su textura y su color. Tenía un pequeño armario empotrado lleno de ropa, una única cómoda de madera de arce y una mesita de noche, también de arce y, encima de ésta, una lámpara cuyo pie era una botella de leche. En la pared aún colgaba una foto de mi graduación y otra en uniforme de majorette. Nunca dominé del todo el arte de lanzar el bastón al aire y recogerlo, pero era la perfección personificada cuando entraba pavoneándome en el campo de fútbol. En una ocasión, durante una exhibición en el intermedio, perdí el control del bastón y lo lancé a la sección de los trombones. Me estremecí al recordarlo.
Arrastré la cesta de la ropa escalera arriba y la coloqué en un rincón. La casa se había llenado de olores a comida y del ruido metálico de los cubiertos.
Mi padre se hallaba frente al televisor, pasando de un canal a otro, y subió el volumen para competir con el ruido procedente de la cocina.
– Apágala -chilló mi madre-. Harás que todos nos quedemos sordos.
Mi padre fingió que no la oía y centró su atención en la pantalla.
Para cuando me senté a cenar, apenas si podía evitar que mis dientes rechinaran y tenía un tic en el ojo izquierdo.
– ¿No es agradable? -comentó mi madre-. Todos cenando juntos. Es una pena que Valerie no esté aquí también.
Mi hermana, Valerie, llevaba unos años casada con el mismo hombre y tenía dos hijos. Valerie era la hija normal.
La abuela Mazur se sentó directamente enfrente de mí; con el cabello sin peinar, su imagen era pavorosa. Además, tenía la mirada perdida. Como diría mi padre, las luces estaban encendidas, pero no había nadie en casa.
– ¿Cuánta codeína ha tomado la abuela? -pregunté a mi madre.
– Sólo una pastilla, que yo sepa.
Me presioné el ojo con un dedo, para contener el tic.
– Parece tan… desconectada.
Mi padre dejó de untar con mantequilla su pan y alzó la mirada. Abrió la boca, a punto de decir algo, pero se lo pensó mejor y continuó con lo que estaba haciendo.
– Mamá -dijo mi madre-, ¿cuántas pastillas has tomado?
La abuela volvió lentamente la cabeza hacia mi madre.
– ¿Pastillas?
– Es terrible que una anciana no pueda andar a salvo por las calles -dijo mi madre-. Como si viviéramos en Washington, D.C. Ya verás, dentro de poco la gente empezará a disparar desde su coche. El barrio no era así en los viejos tiempos.
No quería destrozar sus fantasías acerca de los viejos tiempos, pero en los viejos tiempos había un coche de la mafia aparcado delante de cada casa, sacaban a la rastra al que allí viviera y se lo llevaban, a punta de pistola, a las praderas o al vertedero de Camden, para despacharlo como parte de una ceremonia. Normalmente las familias y los vecinos no corrían peligro, pero cabía la posibilidad de que una bala perdida entrara en un cuerpo equivocado.
Además, el barrio nunca había estado a salvo de los hombres de las familias Mancuso y Morelli. Kenny estaba más chiflado y era más descarado que la mayoría, pero sospechaba que no era el primer Mancuso en dejar una cicatriz en el cuerpo de una mujer. Que yo supiera, ninguno había agredido con un picahielos a una anciana, pero los Mancuso y los Morelli eran famosos por su temperamento violento, exacerbado por el alcohol, y por su capacidad de engatusar a las mujeres y convencerlas de que entablaran una relación abusiva con ellos.
Yo había tenido mis propias experiencias al respecto. Cuando Morelli me hechizó hacía catorce años, no fue abusivo, pero tampoco fue amable.
A las siete la abuela se durmió profundamente y comenzó a roncar como un leñador borracho.
Me puse la cazadora y cogí mi bolso.
– ¿Adonde vas? -quiso saber mi madre.
– A la funeraria de Stiva. Me ha contratado para ayudarlo a cerrar.
– Ése sí que es un trabajo. Trabajar para Stiva no es lo peor que podría pasarte.
Cerré la puerta a mis espaldas y aspiré una profunda y fresca bocanada de aire. Bajo el oscuro cielo nocturno me sentí más relajada.
Aparqué delante de la funeraria. Dentro, Andy Roche había vuelto a su posición al lado de la mesa del té.
– ¿Qué tal? -le pregunté.
– Una viejecita acaba de decirme que me parezco a Harrison Ford.
Cogí una galleta del plato que había detrás de él.
– ¿No deberías estar con tu hermano?
– Nuestra relación no era muy estrecha.
– ¿Dónde está Morelli?
Roche miró despreocupadamente alrededor y dijo:
– Esa es una pregunta difícil de responder.
Regresé a mi coche. Acababa de sentarme cuando sonó el teléfono.
– ¿Cómo está la abuela Mazur? -inquirió Morelli.
– Durmiendo.
– Espero que eso de irte a vivir a casa de tus padres sea provisional. Tenía planes para esos zapatos color cereza.
Aquello me sorprendió. Esperaba que Morelli vigilara a Spiro, pero en lugar de eso me había seguido. Y no lo había visto. Apreté los labios. ¡Vaya cazadora de fugitivos que estaba hecha!
– No tenía alternativa. Me preocupa la abuela Mazur.
– Tienes una familia estupenda, pero al cabo de cuarenta y ocho horas te convertirás en una adicta al Valium.
– Los Plum no tomamos Valium. Lo nuestro es la tarta de queso.
– Da igual mientras funcione -dijo Morelli, y colgó el auricular.
A las diez menos diez conduje hacia la entrada de coches y aparqué a un lado; dejé espacio suficiente para que Spiro pasara con dificultad. Cerré el Buick con llave y entré en la funeraria por la puerta lateral.
Spiro parecía nervioso al despedirse. No había rastro de Louie Moon. Y Andy había desaparecido. Me metí en la cocina y sujeté una funda de pistola a mi cinturón. Cargué el quinto proyectil en mi 38 y enfundé el revólver. Sujeté otra funda para el pulverizador de gas y una tercera para la linterna. Me dije que, a cambio de cien dólares por noche, Spiro se merecía el tratamiento completo. Como tuviera que usar el revólver tendría palpitaciones, pero eso era un secreto que no compartía con nadie.
La cazadora era lo bastante larga como para ocultar casi todo mi arsenal. Técnicamente implicaba que llevaba un arma oculta, cosa prohibida por la ley. Por desgracia, la alternativa generaría instantáneamente llamadas telefónicas por todo el barrio para informar de que llevaba un arma en la funeraria de Stiva. Comparado con eso, la posibilidad de que me detuvieran resultaba insignificante.
Cuando el último deudo se alejó del porche recorrí con Spiro las salas de los dos pisos superiores y cerré las ventanas y las puertas con cerrojo. Sólo dos salas estaban ocupadas. Una de ellas por el falso hermano de Andy Roche.
El silencio resultaba horripilante y la presencia de Spiro aumentaba la incomodidad que me provocaba la muerte. Spiro Stiva, el Sepulturero Diabólico. Tenía la mano sobre la culata de mi pequeño S amp; W y pensaba que no habría estado mal cargarlo con balas de plata.
Cruzamos a toda prisa la cocina y llegamos al pasillo trasero. Spiro abrió la puerta del sótano.
– Espera -dije-. ¿Qué haces?
– Tenemos que comprobar la puerta del sótano.
– ¿Tenemos?
– Sí, tenemos. Yo y mi jodida guardaespaldas.
– No lo creo.
– ¿Quieres que te pague?
La verdad era que no estaba tan segura de que quisiese.
– ¿Hay cadáveres allí abajo?
– Lo siento, se nos acabaron los cadáveres.
– Entonces, ¿qué hay?
– ¡Por Dios!, la caldera.
Desenfundé mi revólver.
– Te sigo.
Spiro miró el Smith amp; Wesson.
– Joder! Ésa sí que es una maldita pistola para mariquitas.
– Apuesto a que no dirías eso si te disparara en el pie.
Spiro me miró fijamente con sus ojos color obsidiana.
– He oído decir que mataste a un hombre con ese chisme.
No era algo de lo que quisiera hablar con Spiro.
– Bueno, ¿vamos a bajar, o qué?
El sótano era básicamente una estancia amplia, y más o menos lo que se espera de un sótano. Con la posible excepción de unos ataúdes amontonados en un rincón.
La puerta se encontraba directamente a la izquierda de la escalera. Me acerqué a ella y comprobé que el cerrojo estuviese echado.
– No hay nadie aquí -dije a Spiro, y guardé el revólver en su funda. No sé muy bien contra quién esperaba disparar. Kenny, supongo. Quizá Spiro. O algún fantasma.
Regresamos a la planta baja y esperé en el vestíbulo mientras Spiro chapuceaba en su oficina, antes de emerger con un abrigo puesto y una bolsa de gimnasia en la mano.
Lo seguí hacia la puerta trasera, que mantuve abierta mientras lo observé activar la alarma y presionar el interruptor de la luz. La iluminación interior se volvió más tenue y las de fuera permanecieron encendidas.
Spiro cerró la puerta y sacó del bolsillo las llaves de su coche.
– Iremos en mi coche. Tú vigila.
– ¿Qué tal si tú llevas tu coche y yo llevo el mío?
– De ninguna manera. Si voy a pagar cien dólares quiero que mi gorila se siente a mi lado. Puedes llevarte el coche después y recogerme por la mañana.
– Eso no formaba parte del trato.
– Lo harías de todos modos. Te vi en el aparcamiento esta mañana, esperando a que Kenny hiciera algo para poder llevar su culo a la cárcel. ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué no puedes recogerme por la mañana?
El Lincoln de Spiro estaba aparcado cerca de la puerta. Lo apuntó con su mando a distancia y la alarma se apagó con un silbido. Una vez a salvo en el interior, encendió los faros.
Nos hallábamos sentados bajo un halo de luz en una zona vacía del camino. No era precisamente un buen lugar para rezagarnos. Sobre todo si Morelli no podía vernos.
– Arranca -le dije-. A Kenny le resultaría demasiado fácil pillarnos aquí.
Spiro encendió el motor, pero no arrancó.
– ¿Qué harías si Kenny apareciese de pronto y te apuntara con una pistola? -preguntó.
– No lo sé. Nunca se sabe lo que uno hará en una situación como ésa hasta enfrentarse a ella.
Spiro reflexionó por un instante. Dio otra calada a su cigarrillo y puso el coche en marcha.
Nos detuvimos en un semáforo en la esquina de Hamilton y Gross. Spiro miró con el rabillo del ojo la gasolinera de Delio. El despacho y la zona de surtidores estaban iluminados. El taller se hallaba a oscuras y sus puertas cerradas. Frente a él había aparcados varios coches y un camión. A primera hora de la mañana el mecánico los revisaría.
Spiro siguió mirando, en silencio y con cara inexpresiva.
La luz del semáforo cambió a verde y atravesamos el cruce. De pronto, mi mente se iluminó.
– ¡Dios mío! Vuelve a la gasolinera.
Spiro frenó y se detuvo junto al bordillo.
– No habrás visto a Kenny, ¿verdad?
– No. ¡Vi un camión! ¡Un camión grande y blanco con letras negras en el lado!
– ¡Venga ya! Tiene que haber más que eso.
– Cuando hablé con la administradora del guardamuebles, me dijo que recordaba haber visto un camión blanco con letras negras pasar varias veces cerca del depósito donde estaban tus ataúdes. En ese momento era demasiado vago, y no significó mucho.
Spiro esperó a que hubiese un vacío en el tráfico y giró en redondo. Aparcó detrás de los vehículos que esperaban frente al taller de la gasolinera. La posibilidad de que Sandeman se encontrara todavía en la gasolinera era casi nula, pero me esforcé por ver el interior de la pequeña oficina. No quería una confrontación con Sandeman, si podía evitarla.
Salimos y examinamos el camión. Pertenecía a la mueblería Macko. Conocía la tienda, un pequeño negocio propiedad de una familia que se había aferrado a su local aun cuando las demás se habían ido a centros comerciales al borde de las autopistas.
– ¿Te dice algo? -pregunté.
Spiro negó con la cabeza.
– No. No conozco a nadie en Macko.
– Su tamaño es adecuado para transportar ataúdes.
– Debe de haber cincuenta camiones como ése en Trenton.
– Sí, pero éste está en la gasolinera donde trabajaba Moogey. Y Moogey sabía lo de los féretros. Fue a Braddock a recogerlos y te los trajo.
La chica da información al chico malo, pensé. Vamos, chico malo. Baja la guardia. Dame algo de información a cambio.
– Así que crees que Moogey estaba compinchado con alguien de la mueblería Macko y decidieron robar mis ataúdes.
– Es posible. O puede que, mientras el camión estaba aquí para que lo reparasen, Moogey lo tomara prestado.
– ¿Para qué quería Moogey veinticuatro ataúdes?
– Dímelo tú.
– Aun con ayuda de una plataforma hidráulica se necesitan dos tíos para moverlos.
– No me parece que eso sea un problema. Encuentras a un bruto grandote, le pagas unos pocos dólares y él te ayuda a mover los ataúdes.
Spiro había metido las manos en los bolsillos.
– No lo sé. Me cuesta creer que Moogey hiciera algo así. Era tan leal como gilipollas, un grandullón sin cerebro. Kenny y yo dejábamos que nos acompañara porque nos divertía. Hacía cualquier cosa que le pidiéramos. Si le decíamos: «Oye, Moogey, ¿qué te parece si pasas una cortadora de césped por encima de tu polla?», él contestaba: «Bueno, ¿queréis que me la ponga dura primero?»
– Puede que no fuera tan tonto como creíais.
Spiro permaneció en silencio por unos segundos y luego giró sobre los talones y regresó al Lincoln. Durante el resto del viaje no pronunciamos palabra. Al llegar al aparcamiento de Spiro no resistí hacer otro comentario acerca de los ataúdes.
– Es raro eso que hay ente tú, Kenny y Moogey. Kenny cree que tú tienes algo que le pertenece. Y ahora nosotros creemos que cabe la posibilidad de que Moogey tuviese algo tuyo.
Spiro aparcó y se volvió hacia mí. Puso el brazo izquierdo sobre el volante; su abrigo se entreabrió y tuve el atisbo de una sobaquera y la culata de una pistola.
– ¿Adonde quieres ir a parar?
– Sólo pensaba en voz alta. Pensaba que tú y Kenny tenéis mucho en común.
Nuestras miradas se encontraron y un frío pavor recorrió mi espalda y se deslizó hacia mi estómago. Morelli tenía razón. Spiro era muy capaz de meterme una bala en la cabeza sin inmutarse. Esperaba no haberlo presionado demasiado.
– Me parece que más vale que dejes de pensar en voz alta. No; mejor deja de pensar, y punto.
– Como te cabrees tendré que aumentar mi tarifa.
– ¡Cristo! Ya te pago demasiado. Por cien dólares la noche podrías darme una mamada, como mínimo.
Lo que iba a darle era un largo tiempo entre rejas. La idea me consoló y me sostuvo mientras hacía de guardaespaldas en su apartamento, encendía luces, revisaba armarios, contaba pelusas bajo su cama y tenía náuseas al ver la espuma de jabón reseca detrás de la cortina de la ducha.
Di el visto bueno, regresé a la funeraria con el Lincoln y lo cambié por mi Buick.
Cuando me hallaba a media manzana de la casa de mis padres vi a Morelli por el espejo retrovisor. Se quedó frente a la casa de los Smulens hasta que aparqué. Cuando salí del coche, avanzó y paró el suyo detrás del mío. No podía culparlo por ser cauteloso, supongo.
– ¿Qué hacías en la gasolinera de Delio? Seguro que hablándole a Spiro del camión para presionarlo.
– Tienes razón.
– ¿Algún resultado?
– Dijo que no conocía a nadie de la mueblería Macko. Y descartó la posibilidad de que Moogey hubiese cogido los ataúdes. Al parecer, Moogey era el idiota del grupo. No creo que estuviese mezclado en esto.
– Moogey trajo los ataúdes a Nueva Jersey.
Me apoyé contra el Buick.
– Puede que Kenny y Spiro no lo incluyeran en sus planes, pero que él se haya enterado en algún momento y haya decidido meterse en el asunto.
– Y crees que cogió el camión de la tienda de muebles para sacar los ataúdes.
– Es una teoría. -Me separé del Buick y me ajusté la correa del bolso en el hombro-. A las ocho de la mañana pasaré a recoger a Spiro para llevarlo al trabajo.
– Te alcanzaré en el aparcamiento. Entré en la casa, que estaba a oscuras, y me quedé por un rato en el vestíbulo. El mejor momento de esa casa era cuando todos dormían. Al final del día el lugar tenía cierto aire de satisfacción. Quizá el día no hubiese sido precisamente una maravilla, pero se había vivido intensamente, y la casa había estado allí para su familia.
Colgué mi cazadora en el armario del vestíbulo y entré de puntillas en la cocina. En mi cocina nunca se sabía si habría comida. En la de mi madre, seguro que algo había. Oí crujir los peldaños de la escalera y, por los pasos, supe que era mi madre.
– ¿Qué tal te fue en la funeraria?
– Bien. Ayudé a Stiva a cerrar y lo llevé a su casa.
– Supongo que le cuesta conducir con esa muñeca herida. He oído decir que le dieron veintitrés puntos.
Saqué jamón dulce y queso Provolone. -Deja. -Mi madre me quitó el jamón y el queso y cogió de la encimera una barra de pan. -Puedo hacerlo -dije.
Mi madre sacó el cuchillo de trinchar del cajón de los cuchillos.
– Tú no cortas las rebanadas lo bastante finas.
Una vez que hubo preparado bocadillos para las dos, sirvió un par de vasos de leche y lo colocó todo en la mesa de la cocina.
– Podrías haberlo convidado a un bocadillo. -¿A Spiro? -A Joe Morelli.
Mi madre nunca deja de sorprenderme. -Hubo un tiempo en que lo habrías sacado de la casa con el cuchillo de trinchar. -He cambiado.
Di un bocado a mi emparedado. -Eso dice él.
– Me han dicho que es un buen poli. -Ser un buen poli no es lo mismo que ser una buena persona.
Desperté desorientada y mirando el techo de una vida anterior. La voz de la abuela Mazur me devolvió al presente.
– Si no entro en ese cuarto de baño el pasillo va a acabar hecho un asco -gritó.
Oí cómo se abría la puerta. Oí a mi padre rezongar. Mi ojo empezó a saltar y lo cerré con fuerza. Con el otro enfoqué el despertador que había sobre la mesita de noche. Las siete y media. Mierda. Quería llegar temprano a casa de Spiro. Me levanté de un salto y busqué téjanos y camisa limpios en la cesta de la ropa. Me pasé el cepillo por el cabello, cogí mi bolso y salí corriendo al pasillo.
– Abuela -grité delante de la puerta del cuarto de baño-, ¿vas a tardar mucho?
– ¿Es católico el Papa? -contestó.
De acuerdo, podía esperar media hora para entrar en el cuarto de baño; a fin de cuentas, de haberme levantado a las nueve, no habría podido usarlo en una hora y media.
Mi madre me pilló con la cazadora en la mano.
– ¿Adonde vas? No has desayunado.
– Le dije a Spiro que pasaría a recogerlo.
– Spiro puede esperar. A los muertos no les molestará que llegue con quince minutos de retraso. Ven a desayunar.
– No tengo tiempo para desayunar.
– He preparado gachas de avena. Está en la mesa. Ya te he servido zumo de naranja. -Miró mis zapatos-. ¿Qué clase de zapatos son ésos?
– Doctor Martens.
– Tu padre usaba unos iguales cuando hizo la mili.
– Son fantásticos -dije-. Me encantan. Todo el mundo lleva zapatos como éstos.
– Las mujeres interesadas en conseguir un buen partido no llevan esa clase de zapatos. Son para las mujeres a las que les gustan las mujeres. No tendrás ideas raras con respecto a las mujeres, ¿verdad?
Me tapé un ojo con una mano.
– ¿Qué le pasa a tu ojo?
– Un tic.
– Estás demasiado nerviosa. Es por ese trabajo tuyo. Mírate, sales corriendo de casa. ¿Qué es eso que llevas en el cinturón?
– Gas nervioso.
– Tu hermana, Valerie, no lleva cosas así en el cinturón.
Miré mi reloj. Si comía a toda prisa podía llegar a casa de Spiro a las ocho.
Mi padre se encontraba a la mesa, leyendo el periódico y bebiendo café.
– ¿Qué tal el Buick? -preguntó-. ¿Le pones gasolina súper?
– El Buick está bien. No hay problema.
Apuré el zumo de naranja y probé la avena. Le faltaba algo. Chocolate, quizá, o helado. Le añadí tres cucharadas de azúcar y leche.
La abuela Mazur se sentó en su silla.
– Mi mano está mejor, pero me duele horrores la cabeza.
– Hoy deberías quedarte en casa. Tómatelo con calma -le pedí.
Me lo tomaré con calma en el salón de belleza de Clara. Estoy horrible. No sé por qué se me ha puesto así el cabello.
– Nadie te verá si no sales de casa.
– ¿Y si viene alguien? ¿Y si viene ese guaperas de Morelli? ¿Crees que quiero que me vea así? No todos los días la atacan a una en la panadería.
– Tengo cosas que hacer a primera hora de la mañana, pero regresaré y te llevaré al salón de belleza -le dije-. ¡No salgas sin mí!
Engullí lo que quedaba de la avena y bebí rápidamente media taza de café. Cogí la cazadora y el bolso y estaba a punto de salir cuando sonó el teléfono.
– Es para ti -dijo mi madre-. Es Vinnie.
– No quiero hablar con él. Dile que ya me he ido.
En cuanto llegué a la calle Hamilton sonó el teléfono móvil.
– Debiste hablar conmigo cuando estabas en casa -dijo Vinnie-. Habría resultado más barato.
– No te oigo bien…
– No me vengas con ese cuento.
Hice sonidos como de interferencias.
– Tampoco voy a creerme eso de las interferencias. Más te vale presentarte aquí esta mañana.
No vi a Morelli en el aparcamiento de Spiro, pero supuse que estaría allí. Había dos furgonetas y un camión cubierto con una lona. Aquello era prometedor.
Recogí a Spiro y me dirigí hacia la funeraria. Cuando me detuve en el semáforo de Hamilton y Gross, ambos volvimos la mirada hacia la gasolinera de Delio.
– Tal vez debiésemos entrar y hacer unas preguntas -sugirió Spiro.
– ¿Qué clase de preguntas?
– Preguntas sobre el camión de la mueblería. Por puro gusto. Creo que sería interesante ver si Moogey fue el que cogió los ataúdes.
En mi opinión tenía dos opciones: podía decirle que no serviría de nada, que más valía que siguiéramos con nuestras vidas, sólo para torturarlo, y pasar de largo. O podía seguirle la corriente para ver el resultado. Definitivamente, la idea de torturar a Spiro era tentadora, pero mi instinto me dijo que lo mejor sería seguir con su jueguecito.
El taller estaba abierto. Seguro que Sandeman se encontraba allí. ¿Y qué? Comparado con Kenny, Sandeman empezaba a parecer un delincuente de tres al cuarto. Cubby Delio trabajaba en la oficina. Spiro y yo entramos despreocupadamente.
Cubby se cuadró al ver a Spiro. Por muy capullo que fuese, Spiro representaba la funeraria de Stiva, y Stiva tenía muchos negocios con la gasolinera, ya que ésta se encargaba del mantenimiento de todos sus vehículos.
– Me he enterado de lo de tu brazo -le dijo Cubby-. Una pena. Sé que tú y Kenny erais amigos. Supongo que se ha vuelto loco. Eso dice todo el mundo.
Con un gesto de la mano, Spiro dio a entender que no era sino una molestia. Volvió la cabeza hacia la ventana y señaló con la barbilla en dirección al camión, aparcado todavía frente al taller.
– Quería hacerte unas preguntas acerca de ese camión de Macko. ¿Os encargáis del mantenimiento? ¿Viene con regularidad?
– Sí. Macko es cliente nuestro, como tú. Tienen dos camiones y nos encargamos de ambos.
– ¿Quién los trae normalmente? ¿La misma persona?
– Normalmente es Bucky, o Biggy. Llevan un montón de años conduciendo para Macko. ¿Hay algún problema? ¿Quieres comprarte unos muebles?
– Me lo estoy pensando.
– Es una buena empresa. Administrada por la familia. Mantienen sus camiones en muy buenas condiciones.
Spiro metió la mano herida entre la americana y la camisa. Parecía Napoleón.
– Por lo que veo aún no has encontrado a nadie que sustituya a Moogey.
– Creí haberlo encontrado, pero el tipo no funcionó. Cuando Moogey se encargaba de la gasolinera yo casi no tenía que venir. Libraba un día por semana e iba al hipódromo. Aun después de recibir la bala en la rodilla podía confiarse en él. Siguió trabajando.
Sospeché que Spiro y yo pensábamos lo mismo, o sea que en uno de los días en que se suponía que estaba en el hipódromo, Moogey podía haber tomado el camión prestado. Claro, si cogía el camión, otra persona estaría encargada de la gasolinera. O bien otra persona conducía el camión.
– Cuesta conseguir buenos trabajadores -comentó Spiro-. A mí me ocurre lo mismo.
– Tengo un buen mecánico. Sandeman está cargado de manías, pero es muy bueno en su trabajo. Los demás van y vienen. Para poner gasolina o cambiar un neumático no hace falta ser ingeniero. Me iría bien encontrar a alguien que se encargara a tiempo completo del negocio.
Spiro charló de empalagosas naderías y al cabo de un rato nos marchamos.
– ¿Conoces a los tíos que trabajan aquí? -me preguntó.
– He hablado con Sandeman. Es un tipo muy desagradable y aficionado a las drogas. -¿Te llevas bien con él?
– Puede decirse que no somos amigos íntimos. Spiro miró mis zapatos. -Tal vez sea por eso que llevas puesto. Abrí bruscamente la puerta del coche. -¿Te apetece hacer más comentarios? ¿Algo sobre mi Buick?
Spiro se acomodó en el asiento. -¡Diablos! Ese Buick es una maravilla. Al menos sabes escoger coches.
Entré con Spiro en la funeraria. Todos los sistemas de seguridad parecían intactos. Echamos un vistazo a los dos fiambres y al parecer nadie había quitado partes del cuerpo. Le dije que regresaría para el turno de noche y le pedí que me llamara si me necesitaba antes. Me habría gustado quedarme para vigilarlo. Creía que seguiría la pista que le había dado y, ¿quién sabía a qué conclusiones llegaría? Pero lo más importante era que si Spiro iba de un lugar a otro, tal vez Kenny fuese con él. Por desgracia, el Buick delataba mi presencia. Si iba a seguir a Spiro, tendría que conseguir otro coche.
La media taza de café que bebí con el desayuno se abría paso por mis tripas, de modo que decidí regresar a casa de mis padres, donde podría usar el cuarto de baño, ducharme y pensar en el problema del coche. A las diez llevaría a la abuela Mazur al salón de belleza de Clara.
Cuando llegué a casa, mi padre se encontraba en el cuarto de baño y mi madre, en la cocina, cortando verduras para la sopa.
– Tengo que ir al lavabo, ¿crees que papá tardará mucho?
Puso los ojos en blanco.
– Quién sabe lo que hace allí. Se lleva el periódico y pasan horas antes de que salga.
Cogí un trozo de zanahoria y otro de apio para Rex y corrí escaleras arriba.
Llamé a la puerta del cuarto de baño.
– ¿Cuánto vas a tardar? -grité.
No hubo respuesta.
Llamé más fuerte.
– ¿Estás bien?
– ¡Cristo! -masculló mi padre-. En esta casa uno no puede ni cagar tranquilo…
Regresé a mi dormitorio. Mi madre había hecho la cama y doblado toda mi ropa. Me dije que resultaba agradable estar de vuelta en casa y que alguien me hiciera pequeños favores. Debía sentirme agradecida, disfrutar del lujo.
– Qué divertido, ¿verdad? -pregunté a un adormilado Rex-. No podemos visitar a la abuela y al abuelo todos los días.
Abrí la puerta de la jaula y le di su desayuno, pero me saltaba tanto el ojo que erré totalmente el blanco y, en vez de echar la zanahoria en la jaula, la dejé caer al suelo.
A las diez, mi padre aún no había salido del cuarto de baño y yo estaba dando saltitos en el pasillo.
– Apresúrate -le dije a la abuela Mazur-. Si no llego pronto a un lavabo voy a estallar.
– Clara tiene un lavabo muy bonito. Te dejará usarlo.
– Lo sé, lo sé. Muévete, ¿quieres?
La abuela llevaba su abrigo de lana azul y la cabeza envuelta en una bufanda de lana gris.
– Tendrás calor con ese abrigo -dije-. No hace mucho frío.
No tengo otro. Los demás están hechos jirones. He pensado que después del salón de belleza podríamos ir de compras. He recibido el cheque de la pensión.
– ¿Estás segura de que tu mano está en condiciones?
Alzó la mano y observó la venda.
– Por el momento está bien. El agujero no es muy grande. A decir verdad, ni siquiera sabía que era tan profundo hasta que llegué al hospital. Ocurrió muy rápido. Siempre pensé que sabía cuidarme a mí misma, pero ya no estoy tan segura. Ya no me muevo como antes. Me quedé allí como una estúpida y dejé que me clavara esa cosa en la mano.
– Estoy segura de que no podías hacer nada, abuela. Kenny es mucho más alto que tú, y no tenías con qué defenderte.
Un velo de lágrimas le nubló los ojos.
– Hizo que me sintiese como una vieja tonta.
Cuando salí del salón de belleza, Morelli estaba apoyado contra el Buick.
– ¿De quién fue la idea de hablar con Cubby Delio?
– De Spiro. Y no creo que se limite a Delio. Tiene que encontrar esas armas para quitarse a Kenny de encima.
– ¿Dijo algo interesante?
Le referí la conversación.
– Conozco a Bucky y a Biggy -afirmó Morelli-. No se mezclarían en algo así.
– Puede que nos equivocáramos con respecto al camión de la mueblería.
– No lo creo. A primera hora de la mañana fui a la gasolinera e hice unas fotos. Roberta está casi segura de que el camión que vio era ése.
– ¡Creí que ibas a seguirme! -exclamé-. ¿Qué pasaría si apareciese Kenny y me atacara con un picahielos?
– Te seguí parte del tiempo. De todos modos, a Kenny le gusta dormir por la mañana.
– ¡Ésa no es una excusa! ¡Como mínimo deberías haberme dicho que estaba sola!
– ¿Qué planes tienes?
– La abuela acabará en una hora, más o menos. Le prometí que la llevaría de compras. Y en algún momento tengo que ir a ver a Vinnie.
– ¿Va a darle el caso a otro?
– No. Llevaré a la abuela Mazur. Ella lo pondrá en su sitio.
– He estado pensando en Sandeman…
– Yo también he estado pensando en él. Al principio creí que estaba escondiendo a Kenny. Pero puede que sea lo contrario. Puede que él lo jodiera.
– ¿Crees que Moogey se conchabó con Sandeman?
Me encogí de hombros.
– Tiene sentido. Quienquiera que haya robado las armas, tenía conexiones.
– Dijiste que Sandeman no daba muestras de riqueza repentina.
– Creo que a Sandeman la riqueza se le va nariz arriba.
13
– Me siento mucho mejor ahora que tengo el cabello arreglado -dijo la abuela al subirse con dificultad al asiento del acompañante del Buick-. Hasta le he pedido que le diera unos reflejos. ¿Se nota la diferencia?
Ahora no era gris oscuro sino color albaricoque.
– Tira al rubio rojizo -comenté.
– Sí, eso es. Rubio rojizo. Siempre quise tenerlo de ese color.
La oficina de Vinnie se hallaba calle abajo. Aparqué junto al bordillo y arrastré a la abuela conmigo.
– Nunca he estado aquí. -La abuela lo observó todo atentamente-. ¡Qué impresionante!
– Vinnie está hablando por teléfono -me informó Connie-. Te atenderá en un minuto.
Lula se acercó.
– Así que usted es la abuela de Stephanie. Me han hablado mucho de usted.
Los ojos de la abuela brillaron.
– ¿Ah, sí? ¿Qué le han dicho?
– Para empezar, me han contado que alguien le clavó un picahielos.
La abuela tendió la mano vendada para que Lula observase.
– Fue esta mano, y casi me la atravesó.
Lula y Connie contemplaron la mano.
– Y eso no fue todo -continuó la abuela-. La otra noche Stephanie recibió un pene por correo expreso. Abrió la caja delante de mí. Lo vi todo. Estaba clavado sobre un trozo de poliuretano con un imperdible.
– No me lo creo -dijo Lula.
– Lo juro. Cortado como si fuese un pedazo de pollo y clavado con un imperdible. Me hizo pensar en mi marido.
Lula se inclinó hacia ella y susurró:
– ¿Se refiere al tamaño? ¿Era tan grande el pene de su marido?
– ¡Que va! Así de muerto estaba.
Vinnie asomó la cabeza por la puerta y se atragantó al ver a la abuela Mazur.
– ¡Caray!
– Acabo de recoger a la abuela en el salón de belleza -le dije-. Y vamos a ir de compras. Se me ocurrió que podía pasar por aquí para ver qué querías, dado que estaba tan cerca.
Vinnie se estremeció. Llevaba el cabello peinado hacia atrás con fijador, y se veía tan negro y brillante como sus zapatos puntiagudos.
– Quiero saber qué pasa con Mancuso. Se suponía que sería una captura fácil y ahora corro el riesgo de perder mucho dinero.
– Estoy a punto de atraparlo. A veces estas cosas necesitan tiempo.
– El tiempo es dinero. Mi dinero. Connie puso los ojos en blanco. Lula preguntó: -¿Que qué?
Todas sabíamos que la agencia de fianzas de Vinnie contaba con el respaldo de una compañía de seguros.
Vinnie se meció sobre la punta de los pies, con los brazos a los lados. Tenía aspecto de gandul, y de roñoso.
– Este caso está fuera de tus posibilidades. Voy a dárselo a Mo Barnes.
– No conozco a ese tal Mo Barnes -le dijo la abuela-. Pero sé que no le llega a la suela del zapato a mi nieta. Es la mejor cuando se trata de cazar fugitivos, y serías un bobo si le quitaras el caso de Mancuso. Sobre todo ahora que trabajo con ella. Estamos a punto de atraparlo.
– No quiero ofenderla -dijo Vinnie-, pero usted y su nieta no podrían abrir una nuez con las dos manos, ya no digamos entregar a Mancuso.
La abuela se enderezó y alzó la barbilla.
– Ay, ay, ay -dijo Lula.
– A la familia nadie le quita nada -declaró la abuela con tono solemne.
– ¿Qué me ocurrirá si lo hago? ¿Se me caerá el pelo? ¿Se me pudrirán los dientes?
– Puede. Puede que te eche el mal de ojo. O puede que hable con tu abuela Bella. Puede que le cuente a tu abuela Bella que eres un fresco cuando hablas con las ancianas.
Vinnie cambió su peso de un pie al otro, como un tigre acorralado. Sabía que no le convenía molestar a la abuela Bella. Era más temible que la abuela Mazur. En más de una ocasión había cogido a un hombre adulto de la oreja, obligándolo a arrodillarse. Con los dientes apretados, Vinnie soltó un gruñido, retrocedió y cerró su despacho de un portazo.
– Vaya -comentó la abuela-. Típico del lado Plum de la familia.
Cuando acabamos nuestras compras ya era avanzada la tarde. Mi madre nos abrió la puerta y nos miró con expresión sombría.
– No soy responsable de lo que le han hecho a su pelo -dije.
– Es mi cruz -se quejó mi madre.
Al ver los zapatos de la abuela puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza.
La abuela Mazur calzaba unos Doctor Martens. Llevaba una chaqueta de esquiador forrada de plumón que le llegaba hasta las caderas, téjanos con el dobladillo enrollado y fijado con alfileres y una camisa de franela a juego con la mía. Parecía el personaje de una película de terror.
– Voy a echarme un rato antes de cenar -dijo-. Las compras me han agotado.
– Necesito que me ayudes en la cocina -me pidió mi madre.
Mala noticia. Mi madre nunca necesitaba ayuda en la cocina. Cuando la solicitaba era porque tenía algo en mente y pretendía obligar a una pobre alma a someterse a sus dictados. O cuando necesitaba información. «Toma un trozo de pastel de chocolate -solía decirme. Para a continuación añadir-: Por cierto, la señora Herrel te vio entrar en el garaje de Morelli con Joseph Morelli. Y ¿por qué tienes las braguitas al revés?»
La seguí hasta su guarida arrastrando los pies. Sobre el hornillo, el agua de las patatas hervía, y su vapor empañaba la ventana que había encima del fregadero. Mi madre abrió la puerta del horno para ver cómo iba el asado y el olor a pierna de cordero me envolvió. Sentí que mis ojos se tornaban vidriosos y abrí la boca a causa del estupor y la expectativa.
Mi madre abrió a continuación la nevera.
Unas zanahorias irían bien con el cordero. Puedes pelarlas. -Me dio la bolsa y un cuchillo-. Por cierto, ¿por qué te enviaron un pene?
Casi me rebané la punta del dedo.
– Mmmm…
– El remite era de Nueva York, pero el sello del correo era de aquí.
– No puedo hablarte de lo del pene. La policía está investigando.
– El hijo de Thelma Biglo, Richie, le ha dicho que el pene era de Joe Loosey. Y que Kenny Mancuso se lo cortó mientras vestían a Loosey en la funeraria de Stiva.
– ¿Quién le contó eso a Richie Biglo?
– Richie trabaja en la pizzería de Pino. Lo sabe todo.
– No quiero hablar del pene.
Mi madre me quitó el cuchillo.
– Mira cómo has pelado esas zanahorias. No puedo servirlas así. Algunas todavía tienen piel.
– De todos modos no debe quitárseles la piel. Deben rasparse con un cepillo, porque todas las vitaminas se encuentran en la piel.
– Tu padre no se las comerá con la piel. Ya sabes cómo es de quisquilloso.
Mi padre comería mierda de gato a condición de que estuviera salada, frita o congelada, pero se precisaría una ley del Congreso para que comiera verduras.
– Me parece que por algún motivo Kenny Mancuso se ha cabreado contigo. No está bien eso de enviar un pene a una mujer; es una falta de respeto.
Busqué otra tarea, pero no encontré ninguna.
– Y sé lo que pasa con tu abuela -continuó mi madre-. Kenny Mancuso está llegando a ti a través de la abuela. Por eso la atacó en la panadería. Por eso has venido a vivir aquí… para estar cerca por si vuelve a atacarla.
– Está chiflado.
– Claro que está chiflado, todo el mundo lo sabe. Todos los hombres de la familia Mancuso están chiflados. Su tío Rocco se ahorcó. Le gustaban las niñitas. La señora Ligatti lo pilló con su hija Tina. Al día siguiente Rocco se colgó. E hizo bien. Como Al Ligatti lo hubiese pillado… -Mi madre sacudió la cabeza-. Ni siquiera quiero pensar en eso. -Apagó el hornillo sobre el que se cocían las patatas y se volvió hacia mí-. ¿Cómo se te da eso de cazar fugitivos?
– Estoy aprendiendo.
– ¿Eres lo bastante buena para atrapar a Kenny Mancuso?
– Sí.
Posiblemente.
Mi madre bajó la voz.
– Quiero que atrapes a ese hijo de puta. Quiero que deje de andar por la calle. No está bien que un hombre como él vaya por ahí hiriendo ancianas.
– Haré lo que pueda.
– Bien. -Mi madre cogió una lata de moras de la despensa-. Ahora que nos entendemos, quiero que pongas la mesa.
Morelli se presentó cuando faltaba un minuto para las seis.
Yo abrí la puerta y bloqueé la entrada para que no pasase al vestíbulo.
– ¿Qué hay?
– Pasaba por aquí en mi coche, vigilando, y me llegó el aroma de una pierna de cordero.
– ¿Quién es? -preguntó mi madre.
– Joe Morelli. Pasaba por aquí y olió el cordero. Pero ya se va. ¡Ahora mismo!
– Es una maleducada -comentó mi madre dirigiéndose a Morelli-. No sé cómo sucedió. Yo no la crié para que fuera así. Stephanie, pon un plato más en la mesa.
Morelli y yo salimos de la casa a las siete y media. Me siguió en una furgoneta marrón, de ésas de reparto, y estacionó en el aparcamiento de Stiva mientras yo entraba en el sendero para coches.
Cerré el Buick con llave y me acerqué a Morelli. -¿Tienes algo que decirme? -He revisado las facturas de la gasolinera. Al camión debían cambiarle el lubricante. Bucky lo llevó hacia las siete de la mañana y lo recogió al día siguiente. -Vamos a ver. Ese día Cubby Delio no estaba. Moogey y Sandeman estaban trabajando.
– Sandeman fue el que lo hizo. Su nombre figura en la factura.
– ¿Has hablado con Sandeman? -No. Llegué a la gasolinera justo después de que se fuera. Lo busqué en su habitación y en algunos bares, pero no lo encontré. Se me ocurrió que podría seguir más tarde.
– ¿Encontraste algo interesante en su habitación? -Tenía la puerta cerrada con llave. -¿No miraste por la ventana? -Decidí dejar esa aventura para ti. Sé que te encanta hacer esa clase de cosas.
En otras palabras, Morelli no quería que lo pillaran en la escalera de incendios.
– ¿Estarás aquí cuando ayude a Spiro a cerrar la funeraria?
– Nada me lo impediría, ni siquiera todo el oro el mundo.
Crucé el aparcamiento y entré en la funeraria por la puerta lateral. Obviamente, se había propagado la noticia del extraño comportamiento de Kenny Mancuso, pues Joe Loosey, no así su pene, estaba en la sala de los peces gordos y la multitud apiñada en ella rivalizaba con el velatorio de Silvestor Bergen, que murió en pleno «mandato» al frente de la asociación de veteranos de la Primera Guerra Mundial, velatorio que batió todos los récords.
Spiro presidía al final del vestíbulo, acunando el brazo herido en cumplimiento de su deber y aprovechando al máximo su papel de enterrador célebre. La gente se arremolinaba alrededor de él y escuchaba atentamente lo que fuera que estuviese contando.
Unas cuantas personas me miraron y susurraron, tapándose la boca con la esquela.
Spiro se despidió de su público con una inclinación de la cabeza y me hizo una señal de que lo siguiera a la cocina. De camino cogió la bandeja de plata en que servían las galletas, sin hacer caso de Roche, que se hallaba de nuevo junto a la mesa del té.
– Mira a esos perdedores -dijo al vaciar en la bandeja una bolsa de galletas baratas-. Están llevándome a la ruina con todo lo que comen. Debería cobrar por ver el muñón de Loosey después del horario normal.
– ¿Tienes alguna noticia de Kenny?
– Nada. Y por cierto, quería hablarte acerca de eso. Ya no te necesito.
– ¿A qué se debe el repentino cambio de opinión?
– La situación se ha calmado.
– ¿Eso es todo?
– Eso es todo. -Abrió la puerta de la cocina, salió con las galletas y las dejó violentamente sobre la mesa-. ¿Qué tal? -preguntó a Roche-. Veo que en la sala donde está su hermano hay mucha gente que ha venido por Loosey. Probablemente unos cuantos se pregunten en qué estado se encuentra su cuerpo, ya entiende, ¿verdad? Espero que haya advertido que he dejado sólo meídio cuerpo cubierto, para que nadie trate de manosearlo.
Roche parecía a punto de asfixiarse.
– Gracias -dijo-. Me alegro de que sea tan previsor.
Regresé con Morelli y le di la noticia. Estaba escondido a la sombra de su furgoneta marrón.
– Así, de repente.
– Creo que Kenny tiene las armas. Creo que dimos a Spiro un lugar por donde empezar a buscar, que él se lo contó a Kenny y que Kenny tuvo suerte. Y ya no está presionando a Spiro.
– Es posible.
Yo tenías las llaves de mi coche en la mano.
– Voy a ver si Sandeman ya ha regresado a casa.
Aparqué a media manzana del edificio donde vivía Sandeman, al otro lado de la calle. Morelli aparcó justo detrás de mí. Permanecimos un momento en la acera y examinamos la enorme casa, cuya silueta se recortaba contra el cielo nocturno. Una ventana sin persianas en la planta baja derramaba una luz deslumbrante. Arriba, dos rectángulos anaranjados daban silencioso testimonio de que había vida en los apartamentos de enfrente.
– ¿Qué vehículo conduce? -pregunté.
– Tiene una moto y una camioneta Ford.
No vimos ninguna de las dos en la calle. Rodeamos el edificio y encontramos la Harley. No había luz en las ventanas, incluida la de Sandeman. No había nadie en el porche. La puerta trasera no estaba cerrada con llave. En el pasillo que daba a aquélla, una bombilla desnuda de cuarenta vatios, que pendía de un portalámparas en el techo del vestíbulo, daba una luz mortecina. De la habitación de arriba escapaba el sonido de una televisión.
Morelli se detuvo por un instante en el vestíbulo y aguzó el oído, antes de subir al primer piso y luego al segundo. Todo estaba oscuro y en silencio. Morelli se acercó a la puerta de Sandeman. Sacudió la cabeza. No había ruido en el apartamento. A continuación se acercó a la ventana, la abrió y miró hacia afuera.
– No sería ético que entrara.
Como si no fuese totalmente ilegal que yo lo hiciese.
Morelli echó un vistazo a la potente linterna que yo tenía en la mano.
– Claro que una agente de recuperación tendría autoridad para entrar en busca de su hombre.
– Sólo si estuviese convencida de que al hacerlo encontraría a su hombre.
Morelli me miró con expresión expectante.
Volví la mirada hacia la escalera de incendios.
– Está muy desvencijada -comenté
– Ya me he dado cuenta. No creo que aguantase mi peso. -Me miró a los ojos y añadió-: Pero apuesto a que aguantaría a una cosita delicada como tú.
Soy muchas cosas, pero delicada seguro que no. Respiré hondo y salí a la escalera de incendios. Las junturas de hierro se quejaron y trocitos de metal oxidado se despegaron y cayeron al suelo. Solté una maldición en voz baja y me aproximé lentamente a la ventana de Sandeman.
Ahuequé las manos y miré dentro. Estaba tan oscuro que era imposible ver nada. Probé con la ventana. Sandeman no había puesto el pestillo. Empujé la parte inferior. Ésta subió y se atascó a medio camino.
– ¿Puedes entrar? -inquirió Morelli.
– No. La ventana se ha atascado.
Me agaché, rrtiré por el hueco e iluminé la habitación con mi linterna. Al parecer nada había cambiado. El mismo desorden, la misma mugre, el mismo hedor a ropa sucia y ceniceros llenos de colillas. No vi ninguna señal de lucha, huida u opulencia.
Intenté de nuevo abrir la ventana nuevamente. Me apoyé con los pies y presioné el viejo marco de madera con todas mis fuerzas. Unos cuantos tornillos salieron disparados de los ladrillos y el descansillo de la escalera de incendios se inclinó hasta formar un ángulo de cuarenta y cinco grados con el muro. Los peldaños se desplazaron, la balaustrada se desprendió de la estructura, los ángulos se liberaron violentamente y resbalé hacia el vacío. Mi mano tocó un travesano y, cegada por el pánico y empujada por mis reflejos, me aferré a él… durante diez segundos, al cabo de los cuales el descansillo del segundo piso cayó sobre el del primero. La pausa momentánea duró lo suficiente para que susurrara:
– Mierda.
Arriba, Morelli se asomó por la ventana.
– ¡No te muevas!
La escalera de incendios del segundo piso se separó del edificio y cayó al suelo, hecha pedazos, y yo tras ella. Aterricé boca arriba y sentí que mis pulmones quedaban sin aire.
Permanecí allí, tumbada y aturdida, hasta que el rostro de Morelli surgió nuevamente, a pocos centímetros de mí.
– Mierda -susurró-. ¡Dios, Stephanie, di algo!
Miré hacia arriba sin poder hablar ni respirar.
Morelli buscó el pulso en mi cuello. A continuación puso las manos en mis pies y las subió por mis piernas.
– ¿Puedes mover los dedos de los pies?
Resultaba difícil con su mano tocando el interior de mi muslo. Sentía que la piel me ardía bajo su palma, y doblé hacia adentro los dedos de los pies hasta que sentí un calambre en las plantas. Recobré el aliento.
– Como tus manos sigan subiendo, te acusaré de abuso sexual.
Morelli se puso en cuclillas y sacudió la cabeza.
– Acabas de darme un susto de muerte.
– ¿Qué pasa? -oímos que preguntaba alguien desde una ventana-. Voy a llamar a la policía. No tengo por qué aguantar esta mierda. En este barrio hay reglamentos sobre el ruido.
Me apoyé sobre un codo.
– Sácame de aquí.
Morelli me levantó con gentileza.
– ¿Estás segura de que te sientes bien?
– No creo que se me haya roto nada. -Arrugué la nariz-. ¿Qué es ese olor? ¡Dios mío!, no me habré hecho caca, ¿verdad?
Morelli me hizo girar.
– ¡Vaya! Alguien en este edificio tiene un perro muy grande. Un perro grande y enfermo. Y parece que tú diste en el blanco.
Me quité la cazadora y la aparté de mi cuerpo.
– ¿Estoy bien ahora?
– Una parte te salpicó los téjanos por atrás.
– ¿Nada más?
– Tu cabello.
– ¡Quítamelo! -grité, histérica-. ¡Quítamelo!
Morelli me tapó la boca con una mano.
– ¡Cállate!
– ¡Quítame esa mierda del cabello!
– No puedo hacerlo. Tendrás que lavártelo. -Me arrastró hacia la calle-. ¿Puedes camihar?
Avancé a trompicones.
– Está bien -dijo-. Sigue así. Antes de que te des cuenta habrás llegado a la furgoneta. Luego iremos a donde puedas ducharte. Después de dos horas bajo la ducha estarás como nueva.
– Como nueva. -Me zumbaban los oídos y mi voz me sonaba lejana… como si procediese de un tarro-. Como nueva -repetí.
Al llegar a la furgoneta Morelli abrió la puerta trasera.
– No te importa ir atrás, ¿verdad?
Lo miré con la mente en blanco.
Morelli apuntó el haz de la linterna hacia mis ojos.
– ¿Estás segura de que te sientes bien?
– ¿Qué clase de perro crees que era?
– Un perro grande.
– ¿De qué raza?
– Rottweiler. Macho. Viejo y gordo. Con los dientes podridos. Debió de comer mucho atún.
Me eché a llorar.
– Joder. No llores. Odio verte llorar.
– Tengo mierda de perro en el pelo.
Con el pulgar me secó las lágrimas.
– Está bien, cariño. No es tan malo como parece, en serio. Lo del atún era una broma. -Me empujó para que subiera a la furgoneta-. Aguanta. Estarás en casa antes de que te des cuenta.
Me llevó a mi apartamento.
– Me ha parecido lo mejor. No querrías que tu madre te viese así, ¿verdad?
Buscó las llaves en mi bolso y abrió la puerta.
El apartamento me pareció frío y abandonado. Demasiado silencioso. Rex no corría en su rueda. No había una luz encendida para darme la bienvenida.
Me dirigí de inmediato hacia la cocina.
– Necesito una cerveza.
No tenía prisa por ducharme. Había perdido el olfato. Estaba resignada a lo que le había ocurrido a mi cabello.
Entré en la cocina arrastrando los pies y tiré de la puerta de la nevera. Ésta se abrió, la luz se encendió y, aturdida, clavé la mirada en un pie… un pie grande, mugriento y sangriento, separado de la pierna a la altura del tobillo, colocado al lado de la margarina y un frasco casi lleno de cóctel de arándanos.
– Hay un pie en mi nevera -balbuceé. Las luces parpadearon, sentí que se me entumecía la boca y caí pesadamente al suelo.
Me esforcé por salir del estiércol de la inconsciencia y abrí los ojos.
– ¿Mamá?
– No exactamente -dijo Morelli.
– ¿Qué paso?
– Te desmayaste.
– Fue demasiado. La mierda del perro, el pie…
– Lo entiendo.
Me levanté con las piernas temblorosas.
– ¿Por qué no vas a la ducha mientras yo me encargo de las cosas aquí? -Morelli me dio una cerveza-. Puedes llevarte la cerveza.
Miré el botellín.
– ¿La sacaste de la nevera?
– No. De otro lugar.
– Bien. No podría bebérmela si la hubieses sacado de la nevera.
– Lo sé. -Morelli me guió hacia el cuarto de baño-. Tómate una ducha y bébete la cerveza.
Dos polis de uniforme, un tipo del laboratorio forense y dos hombres trajeados se encontraban en mi cocina cuando salí de la ducha.
– Creo saber de quién es ese pie -dije a Morelli, que rellenaba un formulario.
– Yo también.
Me tendió el formulario.
– Firma en la línea de puntos.
– ¿Qué voy a firmar?
– Una declaración preliminar.
– ¿Cómo metió Kenny el pie en mi nevera?
– La ventana del dormitorio está rota. Necesitas un sistema de alarma.
Uno de los polis se marchó, con una gran nevera portátil de plástico.
Sentí náuseas.
– ¿Ya está? -pregunté.
Morelli asintió con la cabeza.
– He limpiado tu nevera por encima. Probablemente querrás limpiarla más a fondo cuando tengas tiempo.
– Gracias. Te agradezco la ayuda.
– Revisamos el resto del apartamento. No encontramos nada.
El segundo poli se marchó, seguido por lo que supuse eran detectives y el tipo del laboratorio forense.
– ¿Ahora qué? -inquirí-. No tiene sentido vigilar el apartamento de Sandeman.
– Ahora vigilaremos a Spiro.
– ¿Qué hay de Roche?
– Roche se quedará en la funeraria. Nosotros seguiremos a Spiro.
Tapamos la ventana rota con una gran bolsa de plástico, apagamos las luces y cerramos el apartamento con llave. En el pasillo había un grupito de personas.
– ¿Y bien? -preguntó el señor Wolesky-. ¿De qué se trata? Nadie nos dice nada.
– No ha sido más que una ventana rota -le expliqué-. Creí que era más grave, de modo que llamé a la policía.
– ¿Te robaron?
Negué con la cabeza.
– No se llevaron nada.
Hasta donde yo sabía, era verdad.
La señora Boyd no parecía creerme.
– ¿Qué hay de la nevera portátil? Vi a un policía llevar una nevera portátil a su coche.
– Cerveza -dijo Morelli-. Son amigos míos. Más tarde celebramos una fiesta.
Bajamos a toda prisa por las escaleras, con la cabeza gacha, y trotamos hacia la furgoneta. Morelli abrió la puerta del conductor y el hedor a mierda de perro nos obligó a apartarnos.
– Debiste dejar la ventana abierta.
– Esperaremos un momento. No hay problema.
Al cabo de unos minutos nos acercamos sigilosamente.
– Todavía huele mal.
Morelli puso los brazos en jarras.
– No tengo tiempo de limpiarlo. Intentemos ir con las ventanas abiertas. Puede que así el olor vuele hacia afuera.
Transcurrieron cinco minutos y el olor no había volado.
– Estoy harto. No aguanto esta peste. Voy a cambiarlo.
– ¿Vas a ir en busca de tu furgoneta?
Morelli dobló a la izquierda en la calle Skinner.
– No puedo. El tío que me prestó esta furgoneta tiene la mía.
– ¿Y el coche camuflado?
– Están reparándolo. -Giró en Greenwood-. Usaremos el Buick.
De pronto, aquel monstruo azul me pareció maravilloso.
Morelli aparcó detrás del Buick. Antes de que se detuviera, yo ya me había apeado. Inhalé una profunda bocanada de aire fresco, agité los brazos y sacudí la cabeza para deshacerme de los residuos del hedor.
Entramos simultáneamente en el Buick y permanecimos quietos un rato, disfrutando de la falta de olores.
Puse el motor en marcha.
– Son las once. ¿Quieres ir directamente al apartamento de Spiro o prefieres ir a la funeraria?
– A la funeraria. Hablé con Roche justo antes de que salieras de la ducha y Spiro todavía se encontraba en su oficina.
Cuando llegamos, el aparcamiento estaba vacío, aunque había varios coches en la calle, ninguno de los cuales parecía ocupado.
– ¿Dónde está Roche?
– En el apartamento al otro lado de la calle. Encima de la tienda de platos preparados.
– No puede ver la entrada trasera desde allí.
– Cierto, pero las luces exteriores son sensibles al movimiento. Si alguien se acerca a la puerta trasera las luces se encenderán.
– Supongo que Spiro puede desactivar el mecanismo.
Morelli se repantigó.
– No hay ningún punto desde el que pueda observarse la puerta trasera. Aunque se sentara en el aparcamiento, Roche no la vería.
El Lincoln de Spiro se encontraba aparcado en la entrada. La luz del despacho estaba encendida.
Conduje el Buick lentamente hacia la acera y apagué el motor.
– Hoy se ha quedado hasta tarde. Normalmente a estas horas ya ha salido.
– ¿Tienes tu teléfono móvil? -preguntó Morelli.
Se lo di y marcó un número y, cuando contestaron, preguntó si había alguien en casa. No oí la respuesta. Morelli se despidió y me devolvió el teléfono.
– Spiro sigue allí. Roche no ha visto a nadie desde que cerró a las diez.
Aparcamos lejos de la iluminación de las farolas, en una calle lateral flanqueada por modestas casas adosadas, la mayor parte a oscuras. En el barrio la gente se acostaba y se levantaba temprano.
Morelli y yo permanecimos cómodamente sentados durante media hora, vigilando en silencio la funeraria. Éramos una pareja de guardianes de la ley.
A medianoche, nada había cambiado, y yo sentía el cuerpo entumecido.
– Algo va mal. Spiro nunca se queda hasta tan tarde. Le gusta el dinero cuando le resulta fácil conseguirlo. No es de los que se matan a trabajar.
– Puede que esté esperando a alguien.
Puse la mano en el tirador de la puerta.
– Voy a fisgar.
– ¡No!
– Quiero ver si los sensores de atrás funcionan.
– Lo echarás todo a perder. Si Kenny está fuera, harás que se asuste.
– Es posible que Spiro haya desactivado los sensores y que Kenny ya esté dentro.
– No lo está.
– ¿Por qué estás tan seguro?
– Instinto -respondió Morelli, encogiéndose de hombros.
Hice crujir los nudillos.
– Careces de algunos atributos esenciales para una buena cazadora de fugitivos -añadió con tono de burla.
– ¿Como qué?
– Paciencia. Mírate. Estás hecha un manojo de nervios. -Presionó la base de mi nuca con un pulgar y subió hasta el nacimiento del cabello. Los ojos se me cerraron y mi respiración se calmó-. ¿Te gusta?
– Mmmm.
Con ambas manos me dio un masaje en los hombros.
– Necesitas relajarte.
– Como me relaje más me derretiré.
Dejó de acariciarme, pero no apartó la mano.
– Me gustaría ver cómo te derrites.
Me volví hacia él y nuestras miradas se encontraron.
– No.
– ¿Por qué no?
– Porque ya he visto esa película y odio el final.
– Puede que fuera distinto esta vez.
– Puede que no.
Deslizó el pulgar por mi cuello.
– Algunas escenas no estaban nada mal… -susurró.
Aquellas escenas ya se habían desvanecido como el humo.
– Las he visto mejores.
– Mentirosa -dijo con una amplia sonrisa.
– Además, se supone que estamos vigilando a Spiro y a Kenny.
– No te preocupes. Contamos con Roche. En cuanto vea algo llamará a mi busca.
¿Era eso lo que deseaba? ¿Hacer el amor con Joe Morelli en el asiento de un Buick? ¡No! O quizá…
– Creo que me he resfriado -dije-. Puede que no sea el momento oportuno.
Morelli soltó una risita.
Puse los ojos en blanco.
– Qué infantil. Es exactamente la reacción que esperaba de ti.
– No es cierto. Esperabas acción. -Se inclinó y me besó-. ¿Qué te parece esto? ¿Es una reacción más agradable?
– Mmmm…
Me besó de nuevo y pensé, bueno, ¡qué diablos!, si quiere pillar un resfriado, allá él, ¿no? De todos modos, cabía la posibilidad de que yo no me hubiese resfriado.
Morelli abrió mi camisa y deslizó los tirantes del sostén por mis hombros.
Sentí que me recorría un temblor y decidí creer que se debía al frescor del aire… o sea, que no se trataba de una premonición.
– ¿Estás seguro de que Roche te avisará si ve a Kenny?
– Sí. -Morelli bajó la boca hacia mi pecho-. No tienes por qué preocuparte.
¡Que no tenía por qué preocuparme! ¡Había metido la mano en mis téjanos y me decía que no tenía por qué preocuparme!
Volví a poner los ojos en blanco. ¿Cuál era mi problema? Era una mujer adulta. Tenía necesidades. ¿Qué había de malo en satisfacerlas de vez en cuando? En ese momento tenía la oportunidad de experimentar un orgasmo de primera. Además, no es que me hiciera ilusiones. No era una bobalicona de dieciséis años que esperaba que la pidieran en matrimonio. Lo único que esperaba era un orgasmo fantástico. Y, ¡qué diablos!, me lo merecía. No tenía un orgasmo desde que Reagan había ganado las elecciones.
Miré de reojo las ventanillas. Estaban empañadas. Bien. De acuerdo, me dije, adelante. Me quité los zapatos y a continuación toda la ropa, a excepción de las braguitas negras.
– Ahora te toca a ti. Quiero mirarte.
Necesitó menos de diez segundos para desnudarse, cinco de los cuales los utilizó en deshacerse de las pistolas y las esposas.
Cerré la boca y me aseguré de que no me estuviera babeando. Morelli era más asombroso de lo que recordaba, y lo recordaba como un ejemplar sobresaliente.
Metió un dedo debajo de la tira de mi tanga y me lo quitó con un movimiento experto. Trató de montarme y se golpeó la cabeza con el volante.
– Hace mucho que no hago esto en un coche.
Saltamos hacia el asiento trasero y caímos juntos. Morelli llevaba una camisa de mahón, ahora desabrochada, y calcetines blancos, y de pronto me sentí insegura.
– Spiro podría apagar las luces y Kenny entrar por la puerta trasera.
Morelli me besó en el hombro.
– Si Kenny estuviera en la casa, Roche lo sabría.
– ¿Cómo lo sabría?
Morelli suspiró.
– Lo sabría porque ha puesto escuchas en la casa.
Me aparté.
– ¡No me lo habías dicho! ¿Desde cuándo tiene escuchas en la casa?
– No vas a armar un follón por eso, ¿verdad?
– ¿Qué más no me has dicho?
– Eso es todo. Te lo juro.
No le creía. Era un poli. Pensé en la cena de la noche anterior y en cómo había aparecido, como por milagro.
– ¿Cómo supiste que mi madre había hecho pierna de cordero?
– Lo olí cuando abriste la puerta.
– ¡Y un cuerno!
Cogí mi bolso del asiento del acompañante y dejé caer el contenido entre ambos. Cepillo, laca, lápiz labial, pulverizador de gas, un paquete de pañuelos de papel, pistola de descarga eléctrica, chicles, gafas de sol… micrófono de plástico negro. Mierda.
Cogí el micrófono.
– ¡Hijo de puta! ¡Has puesto un micrófono en mi bolso!
– Lo he hecho por tu bien. Estaba preocupado por ti.
– ¡Eres un ser despreciable! ¡Has violado mi intimidad! ¿Cómo te atreves a hacer algo así sin pedírmelo?
Además, era mentira. Temía que yo tuviese una pista sobre Kenny y no le hablara de ello. Abrí la ventana y arrojé el micrófono a la calle.
– Mierda. Eso cuesta cuatrocientos dólares -dijo. Abrió la puerta y salió para recuperarlo.
Cerré la puerta y puse el seguro. ¡Que se jodierá! Debí saber que no se podía trabajar con Morelli.
Pasé por encima del asiento y me senté al volante.
Morelli trató de abrir la puerta del acompañante pero tenía puesto el seguro, al igual que las otras tres y así iban a quedarse. Me daba igual que se le congelase la polla. Se lo tenía bien merecido. Puse el motor en marcha y me largué, dejándolo de pie en medio de la calle, en camisa y calcetines y con la picha a media asta.
A una manzana, en la calle Hamilton, me lo pensé mejor. Probablemente no fuese buena idea dejar a un poli desnudo en plena calle. ¿Qué pasaría si aparecía un tipo realmente malo? Seguro que Morelli no podría correr como estaba. De acuerdo, pensé, lo ayudaré. Di una vuelta en U y regresé al callejón. Morelli se encontraba donde lo había dejado, con los brazos en jarras y expresión indignada.
Reduje la velocidad, abrí la ventanilla y le arrojé la pistola.
– Por si acaso -dije.
Pisé el acelerador y me marché de allí.
14
Subí sigilosamente por las escaleras y solté un largo suspiro de alivio cuando me encontré a salvo en mi habitación cerrada con llave. No quería explicarle a mi madre por qué tenía el cabello hecho un nido de ratas para que pensase que había estado echándome un polvo en el Buick. Tampoco deseaba que, mediante su vista de rayos X, viese que mis braguitas estaban metidas en el bolsillo de la cazadora. Me desnudé sin encender la luz, me acosté y me tapé hasta la barbilla.
Desperté lamentando dos cosas: una, haberme marchado del puesto de observación y perder así la ocasión de pillar a Kenny; dos, haber perdido la oportunidad de usar el cuarto de baño y ser nuevamente la última de la fila.
Permanecí tumbada en la cama; escuché a mi familia entrar y salir del cuarto de baño… primero, mi madre, luego, mi padre y después de él, mi abuela. Al oír el crujido de los peldaños cuando la abuela Mazur bajó, me envolví en la bata acolchada color rosa que me habían regalado cuando cumplí dieciséis años y fui al lavabo. La ventana que había encima de la bañera estaba cerrada, pues fuera el aire era frío, con lo que el olor a crema para el afeitado y a enjuague bucal impregnaba el aire de dentro.
Me duché rápidamente, me sequé el cabello con una toalla y me puse téjanos y una sudadera de la Universidad de Rutgers. No tenía ningún plan especial para el día, aparte de vigilar a la abuela Mazur y seguir a Spiro. Eso, por supuesto, suponiendo que Kenny no se hubiera dejado capturar la noche anterior.
Bajé a la cocina y allí estaba Morelli, sentado a la mesa. A juzgar por los restos que había en su plato, acababa de comer huevos con beicon y pan tostado. Al verme, cogió su taza de café, se repantigó en la silla y me miró con expresión especulativa.
– Buenos días -dijo. Su voz sonaba tranquila y sus ojos no revelaban ningún secreto.
Me serví café en un tazón.
– Buenos días -respondí con tono de indiferencia-. ¿Qué hay?
– Nada. El cheque de tu comisión todavía anda por ahí.
– ¿Has venido a decirme eso?
– He venido por mi cartera. Creo que anoche la dejé en tu coche.
– Claro.
Con varias prendas de vestir.
Tomé un ruidoso sorbo de café y posé la taza sobre la encimera.
– Voy a buscarla -dije.
Morelli se levantó.
– Gracias por el desayuno -dijo a mi madre-. Ha estado estupendo.
Mi madre rebosaba de satisfacción.
– Puedes venir cuando te apetezca. Nos encanta que nos visiten los amigos de Stephanie.
Morelli me siguió fuera de la casa y aguardó mientras yo abría el coche y juntaba su ropa.
– ¿Es cierto lo que has dicho sobre Kenny? ¿No apareció anoche?
– Spiro se quedó hasta poco después de las dos. Parecía estar jugando con el ordenador. Eso fue lo único que Roche oyó. Ninguna llamada telefónica. Ninguna señal de Kenny.
– Spiro esperaba algo que no ocurrió.
– Eso parece.
El coche camuflado marrón se hallaba aparcado detrás de mi Buick.
– Veo que te han devuelto tu coche. -Tenías las mismas abolladuras y los mismos rasguños, y el parachoques todavía estaba en el asiento trasero-. Creí que habías dicho que estaban reparándolo.
– Así es. Repararon los faros. -Volvió la cabeza hacia la casa y luego me miró-. Tu madre está en la puerta, observándonos.
– Ya lo sé.
– Si no estuviese allí, te cogería y te sacudiría hasta que se te cayeran los empastes.
– Eso sería abuso de autoridad.
– No tiene nada que ver con ser poli. Tiene que ver con ser italiano.
Le di sus zapatos.
– De veras me gustaría participar en la captura.
– Hago lo que puedo para incluirte.
Nuestras miradas se encontraron. ¿Le creía? No.
Morelli buscó las llaves del coche en su bolsillo.
– Más vale que encuentres una buena explicación para tu madre. Querrá saber qué hace mi ropa en tu coche.
– No la sorprenderá. Siempre hay ropa de hombre en mi coche.
Morelli sonrió con malicia.
– ¿ Qué era esa ropa? -inquirió mi madre cuando entré en la casa-. ¿Pantalones y zapatos?
– Más vale que no lo sepas.
– Yo quiero saberlo -dijo la abuela Mazur-. Apuesto a que es de ordago.
– ¿Cómo está tu mano? -le pregunté-. ¿Te duele?
– Sólo cuando aprieto el puño, pero de todos modos esta venda es tan grande que no puedo hacerlo. Sería un engorro si fuese la mano derecha.
– ¿Tienes planes para hoy?
– Nada hasta la noche. Joe Loosey está todavía en la funeraria, y como sólo he visto su pene me gustaría ver el resto en el velatorio de las siete.
Mi padre se encontraba en la sala, leyendo el periódico.
– Cuando muera, quiero que me incineren -espetó-. Nada de velatorios para mí.
Mi madre, que estaba haciendo algo en la cocina, se volvió.
– ¿Desde cuándo? -preguntó.
– Desde que Loosey perdió su verga. No quiero arriesgarme. Quiero ir directamente al crematorio.
Mi madre puso delante de mí un plato lleno de revoltillo de huevo. Añadió beicon y pan tostado, y me sirvió un vaso de zumo.
Comí los huevos y reflexioné acerca de mis opciones. Podía encerrarme en la casa y hacer de nieta protectora. Podía llevar a la abuela conmigo mientras hacía de nieta protectora, o podía hacer mi trabajo y confiar en que ese día Kenny no hubiese incluido a la abuela en su lista.
– ¿Más huevos? -preguntó mi madre-. ¿Otra tostada?
– Ya tengo bastante.
– Estás en los huesos. Deberías comer más.
– No estoy en los huesos. Estoy gorda. No puedo abrochar el botón de arriba de mis téjanos.
– Tienes treinta años. A esa edad es normal ajamonarse un poco. Por cierto, ¿cómo es que todavía llevas téjanos? Las mujeres de tu edad no deberían vestirse como crías. -Se inclinó y examinó mi cara-. ¿Qué le pasa a tu ojo? Parece que está saltando otra vez.
De acuerdo, eliminaría la primera opción.
– Necesito vigilar a unas personas -comenté a la abuela Mazur-. ¿Quieres acompañarme?
– Supongo que sí. ¿Crees que se pondrá fea la cosa?
– No. Creo que será aburrido.
– Bueno, si quisiera aburrirme, me quedaría en casa. ¿A quién buscamos? ¿A ese desgraciado de Kenny Mancuso?
De hecho, pretendía aferrarme a Morelli. Supongo que indirectamente equivalía a lo mismo.
– Sí -respondí-. Buscamos a Kenny Mancuso.
– Entonces cuenta conmigo. Tengo algo pendiente con él.
Media hora más tarde estuvo lista para salir, con téjanos, chaqueta de esquiador y zapatos Doctor Martens.
Vi el coche de Morelli a una manzana de la funeraria de Stiva, en la calle Hamilton. No parecía que él estuviera dentro. Probablemente se encontrase con Roche, intercambiando anécdotas de la guerra. Aparqué detrás de su vehículo, con cuidado de no acercarme demasiado y destrozarle de nuevo los faros. Veía las puertas principal y lateral de la funeraria y la principal del edificio donde estaba Roche.
– Lo sé todo sobre esto de vigilar -declaró la abuela-. La otra noche en la televisión había unos detectives privados y lo contaron todo. -Metió la cabeza en el voluminoso bolso de lona que había llevado-. Tengo todo lo que necesitamos aquí. Revistas para matar el tiempo. Bocadillos y refrescos. Hasta un frasco.
– ¿Qué clase de frasco?
– Antes contenía aceitunas. -Me lo enseñó-. Es para poder hacer pis mientras vigilamos. Todos los detectives privados lo hacen.
– No puedo hacer pis en ese frasco. Sólo los hombres pueden hacerlo.
– ¡Maldición! ¿Por qué no me habré dado cuenta? Hasta tiré las aceitunas.
Leímos la revista y arrancamos unas recetas. Comimos los bocadillos y tomamos los refrescos. Después de esto último las dos tuvimos necesidad de ir al lavabo, de modo que nos tomamos un descanso y regresamos a casa de mis padres. Volvimos a Hamilton, aparcamos en el mismo espacio detrás de Morelli y seguimos esperando.
– Tienes razón. Esto es aburrido.
Jugamos al ahorcado, contamos coches y le arrancamos la piel a tiras a Joyce Barnhardt. Acabábamos de empezar a jugar a las veinte preguntas cuando miré por la ventana hacia el tráfico que se aproximaba y reconocí a Kenny Mancuso. Conducía un Chevrolet Suburban de dos colores casi tan grande como un autobús. Intercambiamos miradas de sorpresa durante el espacio del latido más largo de la historia.
– ¡Mierda! -grité, encendí torpemente el motor y me volví en el asiento para no perderlo de vista.
– ¡Mueve este trasto! -gritó la abuela-. No dejes que ese hijo de puta se escape.
Tiré violentamente de la palanca de cambio automático y estaba a punto de apartarme del bordillo cuando advertí que Kenny había cambiado de dirección en el cruce y se acercaba a nosotras. No había coches detrás de mí. Vi el Suburban virar hacia la acera y le dije a la abuela que se agarrara con fuerza.
El Suburban ciiocó contra la parte trasera del Buick, empujándonos hacia la parte trasera del coche de Morelli, que a su vez chocó con el que había delante. Kenny dio marcha atrás, pisó el acelerador a fondo y volvió a embestirnos.
– Vaya, esto se lleva las palmas -exclamó la abuela-. Soy demasiado vieja para saltar así. A mi edad los huesos son delicados.
Sacó del bolso un 45 de cañón largo, abrió bruscamente la puerta de su lado y se apeó.
– A ver si esto te enseña a comportarte -dijo al apuntar al Suburban.
Apretó el gatillo, del cañón salió una llamarada y el retroceso la hizo caer de culo.
Kenny pisó el acelerador a fondo y dio marcha atrás hasta el cruce y se alejó a toda velocidad.
– ¿Le he dado? -preguntó la abuela.
– No -respondí al tiempo que la ayudaba a levantarse.
– ¿Casi?
– Es difícil saberlo.
Se llevó una mano a la frente.
– Me he dado un golpe en la cabeza con ese maldito revólver. No esperaba que fuera tan fuerte el retroceso.
Revisamos el daño causado a los coches. El Buick estaba virtualmente intacto. Apenas un rasguño en el cromo del parachoques trasero. Delante tampoco había sufrido daño alguno.
El coche de Morelli, en cambio, parecía un acordeón. El techo y la tapa del maletero estaban arrugados y los faros, rotos. El primer coche de la fila había sido empujado unos metros, pero parecía en buenas condiciones. Una abolladura en el parachoques trasero; podía ser, o no, resultado del accidente.
Miré calle arriba, esperando que Morelli acudiera corriendo, pero no apareció.
– ¿Estás bien? -pregunté a la abuela Mazur.
– Claro. Le habría dado a ese asqueroso de no ser por mi herida. Tuve que disparar con una mano.
– ¿Dónde has conseguido ese 45?
– Mi amiga Elsie me lo prestó. Lo compró en un rastrillo privado cuando vivía en Washington, D.C. -Puso los ojos en blanco-. ¿Estoy sangrando?
– No, pero tienes un chichón en la frente. Creo que más vale que te lleve a casa para que descanses.
– Me parece una buena idea. Siento las rodillas como si fuesen de goma. Supongo que no soy tan dura como esos tipos de la tele. Se la pasan disparando y como si nada.
Metí a la abuela en el coche y le abroché el cinturón de seguridad. Miré los daños por última vez y me pregunté quién sería responsable de los desperfectos del primer coche de la fila. El daño era mínimo, pero dejé mi tarjeta de visita debajo del limpiaparabrisas por si el propietario descubría la abolladura y quería una explicación.
En el caso de Morelli no lo consideré necesario, pues de inmediato pensaría en mí.
– Cuando lleguemos a casa será mejor que no menciones el revólver -sugerí-. Ya sabes cómo se pone mamá con las armas.
– Estoy de acuerdo. Preferiría olvidarlo. Me cuesta creer que no le di a ese coche. Ni siquiera le reventé un neumático.
Mi madre enarcó las cejas al vernos entrar con paso vacilante.
– ¿Qué ha ocurrido ahora? -preguntó. Entrecerró los ojos y miró a la abuela-. ¿Qué le ha pasado a tu cabeza?
– Me golpeé con una lata de refresco. Un accidente.
Media hora después, Morelli llamó a la puerta.
– Quiero verte… fuera. -Me cogió de un brazo y tiró de mí.
– No fue culpa mía -dije-. La abuela y yo nos encontrábamos en el Buick, sin meternos con nadie, cuando Kenny llegó por detrás y chocó contra nosotros, por lo que el Buick chocó con tu coche.
– ¿Quieres repetir eso?
– Conducía un Suburban de dos colores. Nos vio a la abuela y a mí aparcadas en la calle Hamilton y nos embistió desde atrás. Por dos veces. Luego la abuela salió de un salto y le disparó y él se largó.
– Es la peor excusa que he oído en mi vida.
– ¡Es cierto!
La abuela asomó la cabeza.
– ¿Qué pasa aquí?
– Cree que me he inventado lo de que Kenny nos embistió con el Suburban.
La abuela cogió la bolsa de lona que estaba encima de la mesa del vestíbulo. Rebuscó, sacó el 45 de cañón largo y apuntó a Morelli.
– Joder! -exclamó Morelli; se agachó y le quitó el arma-. ¿Dónde diablos ha conseguido ese cañón?
– Me lo prestaron. Y lo usé para disparar contra el cabrón de tu primo.
Morelli estudió sus zapatos antes de hablar.
– Supongo que este revólver no está registrado, ¿verdad?
– ¿Qué quieres decir? ¿Dónde iban a registrarlo?
– Que se deshaga de él -me dijo Morelli-. Que no la vean.
Empujé a la abuela hacia adentro y cerré la puerta.
– Me aseguraré de que lo devuelve a su propietaria.
– Así que esa historia ridicula es cierta, ¿eh?
– ¿Dónde estabas? ¿Por qué no lo viste?
– Le di un descanso a Roche. Estaba vigilando la funeraria. -Echó un vistazo al Buick-. ¿Algún daño?
– Un rasguño en el parachoques trasero.
– Ni el ejército los hace así.
Se me ocurrió que era un buen momento para recordarle que yo aún podía ser de utilidad.
– ¿Investigasteis las pistolas de Spiro?
– Todas. Registradas, legales.
Vaya utilidad la mía.
– Stephanie -me llamó mi madre desde dentro-. ¿Estás fuera sin abrigo? Pillarás un resfriado de muerte.
– Hablando de muerte -continuó Morelli-, encontraron un cuerpo que encaja con el pie. Llegó flotando y se atascó en uno de los pilones del puente esta mañana.
– ¿Sandeman?
– Bingo.
– ¿Crees que Kenny está tan loco que quiere que lo atrapen?
– Creo que es menos complicado que eso. Todo empezó como una manera astuta de ganar mucho dinero. Algo no funcionó, la operación se jodio y Kenny no pudo manejarla. Ahora está tan tenso que busca a quien culpar… Moogey, Spiro, tú.
– Ha perdido la chaveta, ¿verdad?
– ¡Y cómo!
– ¿Crees que Spiro está tan chalado como Kenny?
– Spiro no está chalado. Spiro es insignificante
Cierto. Spiro era como un grano en el trasero del barrio. Eché un vistazo al coche de Morelli. No parecía en condiciones de llevarnos a ningún lado.
– ¿Quieres que te lleve a algún sitio?
– Me las ingeniaré.
A las siete el aparcamiento de la funeraria de Stiva ya estaba lleno y había coches a lo largo de dos manzanas. Aparqué en doble fila justo antes de la entrada de servicio y pedí a la abuela que entrara sin mí.
Se había puesto un vestido y el amplio abrigo azul y con su cabello color albaricoque se la veía muy pintoresca al subir los escalones que llevaban a la entrada principal. Llevaba su bolso de charol negro colgado del brazo y su mano vendada resaltaba, cual una bandera blanca, proclamando que era una de las heridas de la guerra contra Kenny Mancuso.
Rodeé la manzana por dos veces antes de encontrar un espacio para aparcar. Me dirigí a toda prisa hacia la funeraria, entré por la puerta lateral y me preparé para el claustrofóbico calor de invernadero y los murmullos de la concurrencia. Me juré que cuando todo aquello acabase nunca más entraría en una funeraria. Sin importar quién hubiese muerto. No me dejaría convencer. Aunque fueran mi madre o mi abuela. Tendrían que apañárselas sin mí.
Me aproximé a Roche, que, como siempre, estaba junto a la mesita del té.
– Veo que van a enterrar a tu hermano mañana por la mañana.
– Sí. Caray, voy a echar de menos este lugar. Voy echar de menos las galletas que ofrece ese roñoso; parecen serrín. Y voy a echar de menos el té. Me encanta el té. -Miró alrededor-. ¡Diablos!, no sé de qué me quejo. Me han dado misiones peores. El año pasado me tocó vigilar disfrazado de mendiga. Me asaltaron y me rompieron dos costillas.
– ¿Has visto a mi abuela?
– La vi entrar, pero la perdí entre la multitud. Supongo que quiere ver al tío al que le cortaron la… bueno, la cosa.
Agaché la cabeza y me dirigí hacia la sala donde velaban a Joe Loosey. Me abrí paso a codazos hasta el féretro y la viuda Loosey. Esperaba que la abuela estuviese en la zona reservada para los familiares más cercanos, pues después de haber visto la picha de Joe debía de considerarse como de la familia.
– Lamento su pérdida -dije a la señora Loosey-. ¿Ha visto a mi abuela?
Me miró alarmada.
– ¿Edna está aquí?
– La vi entrar hará diez minutos. He pensado que vendría a darle el pésame.
La señora Loosey posó una mano protectora sobre el féretro.
– No la he visto.
Seguí abriéndome paso y fui a la sala donde se encontraba el supuesto hermano de Roche. Había unas pocas personas en el otro extremo de la estancia. Dado el nivel de animación supuse que estarían hablando del pene de Joe Loosey. Pregunté si alguien había visto a la abuela Mazur. La respuesta fue negativa. Regresé al vestíbulo. Miré en la cocina, en el lavabo, en el porche lateral. Interrogué a todo el mundo que encontré en mi camino.
Nadie había visto a una viejecita con amplio abrigo azul.
Una sensación de alarma empezó a apoderarse de mí. La abuela no solía hacer esas cosas. Le gustaba estar al corriente. La había visto entrar por la puerta principal, por lo que sabía que estaba en la casa… o que había estado. No me pareció probable que hubiese vuelto a salir. No la había visto en la calle mientras buscaba un espacio para aparcar. Y no la imaginaba capaz de marcharse sin antes haber echado un vistazo a Loosey.
Subí y merodeé por las salas del primer piso, donde estaban los archivadores y almacenaban los ataúdes. Entreabrí la puerta de la oficina de la administración y encendí la luz. Estaba vacía. No había nadie en el cuarto de baño. No había nadie en el armario lleno de artículos de oficina.
Regresé al vestíbulo y vi que Roche ya no estaba junto a la mesa del té. Spiro se encontraba solo en la puerta principal, con cara de haber bebido vinagre.
– No encuentro a la abuela Mazur -le dije.
– Enhorabuena.
– No es divertido. Estoy preocupada.
– Deberías estarlo. Está chiflada.
– ¿La has visto?
– No. Y eso es lo único decente que me ha ocurrido en dos días.
– Creo que debería buscarla en las salas de atrás.
– No está allí. Cierro las puertas con llave en horas de visita.
– Puede ser muy ingeniosa cuando se le mete algo en la cabeza.
– Si hubiese logrado entrar en una de esas salas, no se habría quedado. Fred Dagusto está en la mesa número uno, y te aseguro que no es un espectáculo muy bonito. Ciento cuarenta horribles kilos de carne, más de lo que puede abarcar la vista. Tendré que embadurnarlo de grasa para meterlo con calzador en el ataúd.
– Quiero mirar en esas salas. Spiro consultó su reloj.
– Tendrás que esperar a que acabe la hora de visita. No puedo dejar a estos morbosos sin supervisión. Cuando hay tanta gente, algunos se largan con recuerdos. Como no vigiles la puerta trasera podrías perder hasta la camisa.
– No necesito un guía. Dame la llave. -Olvídalo. Soy responsable cuando hay un fiambre en las mesas. No pienso correr ningún riesgo después de lo de Loosey. -¿Dónde está Louie? -Es su día libre.
Salí al porche y miré al otro lado de la calle. Las ventanas del piso franco estaban a oscuras. Seguro que Roche se encontraba allí, escuchando y vigilando. Era posible que Morelli también. Me preocupaba la abuela Mazur, pero todavía no estaba dispuesta a mezclar a Morelli en eso. Por el momento más valía dejar que vigilara el exterior del edificio.
Bajé del porche y caminé hasta la entrada lateral. Inspeccioné el aparcamiento y me dirigí hacia los garajes de atrás, donde ahuequé las manos para ver a través de las ventanillas de los coches mortuorios, examiné el vehículo de las flores y golpeé la tapa del maletero del Lincoln de Spiro.
La puerta del sótano estaba cerrada con llave, pero la puerta de servicio que daba a la cocina se hallaba abierta. Entré y volví a registrar la casa; intenté abrir la puerta de la sala donde se embalsamaba a los cadáveres, pero estaba cerrada, como se me había advertido.
Entré en el despacho de Spiro y telefoneé a casa de mis padres.
– ¿Está allí la abuela Mazur? -pregunté.
– ¡Ay, Dios mío! -exclamó mi madre-. Has perdido a tu abuela. ¿Dónde estás?
– En la funeraria. Estoy segura de que la abuela está aquí, en alguna parte. Es sólo que hay tanta gente que me cuesta encontrarla.
– No está aquí.
– Si aparece, llámame a la funeraria de Stiva.
Marqué el número de Ranger y le conté mi problema; añadí que podría necesitar su ayuda.
Regresé adonde se hallaba Spiro y le dije que si no me dejaba hacer una visita a la sala de embalsamiento electrocutaría su inútil pellejo. Se lo pensó por un momento, giró sobre los talones y pasó frente a las salas de visita a grandes zancadas. Abrió de golpe la puerta del pasillo y me dijo que me apresurara.
– No está aquí -anuncié al regresar junto a Spiro, que mantenía la puerta abierta y miraba con ojos de lince por si detectaba bultos anormales en los abrigos que indicaran que un deudo había robado un rollo de papel higiénico. -¡Vaya sorpresa!
– El único lugar donde no he buscado es el sótano.
– No está en el sótano. Tiene la puerta cerrada con llave. Como ésta. -Me da igual.
– Escucha, seguro que se ha largado con otra vieja y ahora está en un restaurante volviendo loca a la camarera.
– Déjame entrar en tu sótano y te juro que ya no te molestaré.
– Eso suena bien.
Un anciano puso una mano sobre el hombro de Spiro.
– ¿Cómo está Con? ¿Ya ha salido del hospital?
– Sí. -Spiro pasó de largo, rozándolo-. Ha salido del hospital. Se reincorporará al trabajo el lunes de la semana que viene.
– Apuesto a que estás contento de que vuelva.
– Sí, estoy brincando de alegría.
Spiro cruzó el vestíbulo abriéndose paso entre los presentes, sin hacer caso de algunos y mostrándose amable con otros. Lo seguí hasta la puerta del sótano y esperé con impaciencia a que encontrara la llave adecuada. Yo estaba temerosa de lo que pudiese hallar al pie de la escalera.
Deseaba que Spiro tuviera razón. Deseaba que la abuela estuviese en algún restaurante con una de sus amigas, pero no me parecía probable.
Si la hubiesen sacado de la casa a la fuerza, Morelli o Roche habrían reaccionado. A menos que la hubiesen sacado por la puerta trasera. Ese era su punto débil. No obstante, lo compensaban con micrófonos ocultos. Y si los micrófonos funcionaban, Morelli y Roche me habrían oído buscar a la abuela y estarían haciendo lo suyo… fuera lo que fuese.
Encendí la luz de la escalera y llamé.
– ¡Abuela!
La caldera rugió en un rincón alejado y oí el murmullo de voces de las salas de arriba. Un pequeño círculo de luz iluminaba el suelo del sótano al pie de la escalera. Entrecerré los ojos y agucé el oído para detectar el menor sonido, por tenue que fuera.
De pronto, el corazón me dio un vuelco. Había alguien allí abajo. Lo sentía, como sentía el aliento de Spiro en mi nuca.
La verdad es que no soy heroica. Tengo miedo a arañas y a los extraterrestres y ocasionalmente siento la necesidad de mirar debajo de la cama por si acaso hay tíos babosos con garras. Si llegara a encontrar a uno saldría del apartamento, corriendo y gritando, y nunca regresaría.
– El contador está funcionando. ¿Vas a bajar, sí o no?
Saqué el 38 de mi bolso y bajé con él en la mano. Stephanie Plum, cazadora de fugitivos gallina, baja por las escaleras, peldaño a peldaño, casi ciega porque su corazón late con tanta fuerza que le enturbia la vista.
En el último peldaño hice lo posible por calmarme, tendí el brazo hacia la izquierda y pulsé el interruptor. Nada.
– Oye, Spiro, la luz no se enciende. Spiro se asomó desde arriba. -Debe de ser un cortocircuito. -¿Dónde está el cajetín? -A tu derecha, detrás de la caldera. Mierda. A mi derecha todo estaba oscuro. Metí la mano en el bolso para sacar la linterna, pero antes de que consiguiese hacerlo, Kenny surgió de entre las sombras. Me golpeó y caímos estrepitosamente al suelo; el impacto me dejó sin aliento; con la sacudida solté el 38 que salió volando en la oscuridad, más allá de mi alcance. Me levanté torpemente y recibí un golpe en el pecho. Sentí una rodilla en la espalda, que me presionaba contra el suelo, y el pinchazo de algo muy afilado en un lado del cuello.
– No te muevas, zorra -masculló Kenny-. Como te muevas un milímetro te clavaré este cuchillo en la garganta.
Oí que la puerta se cerraba y Spiro bajaba corriendo.
– ¿Kenny? ¿Qué diablos haces aquí? ¿Cómo has entrado?
– Por la puerta del sótano. Usé la llave que me diste. ¿Cómo, si no, iba a entrar?
– No sabía que pensaras regresar. Creí que lo habías guardado todo anoche.
– He vuelto para ver cómo iban las cosas. Quería estar seguro de que todo siguiese aquí. -¿Qué diablos quieres decir con eso? -Quiero decir que me pones nervioso. -¿Que yo te pongo nervioso? Ésa sí que es buena. ¡Mierda! Tú eres el caprichudo y dices que yo te pongo nervioso.
– ¿A quién llamas caprichudo? -Deja que te explique la diferencia entre tú y yo. Para mí esto es un negocio. Soy un profesional. Alguien robó los ataúdes, de modo que contraté a una experta para encontrarlos. No anduve por ahí disparándole a la rodilla a mi socio sólo porque estaba cabreado. Y no fui tan estúpido como para usar una jodida arma robada para matarlo y dejar que me pillara un poli que no estaba de servicio. No fui tan rematadamente loco como para creer que mis socios conspiraban contra mí. Nunca creí que se trataba de un jodido golpe de estado. Tampoco perdí la chaveta con la tía esta. ¿Sabes cuál es tu problema, Kenny? Que cuando se te mete una idea en la cabeza no hay quien te la quite. Te obsesionas y no ves nada más. Y siempre tienes que andar fanfarroneando. Pudiste deshacerte de Sandeman sin armar un follón, pero no, tenías que cortarle el jodido pie.
Kenny se echó a reír.
– Y ahora voy a decirte cuál es tu problema, Spiro. No sabes cómo divertirte. Siempre andas por la vida como un sepulturero. Deberías intentar clavar esa enorme aguja en algo vivo, para variar.
– Estás enfermo.
– Sí. Pero tú tampoco estás tan cuerdo. Has pasado mucho tiempo observando mi magia.
Oí a Spiro moverse a mi lado.
– Hablas demasiado.
– No importa. Esta puta no va a contárselo a nadie. Ella y su abuela van a desaparecer.
– Me parece bien. Pero no lo hagas aquí. No quiero mezclarme en eso.
Spiro cruzó la estancia, pulsó el interruptor general y las luces se encendieron.
Contra la pared había cinco ataúdes; la caldera, en medio, y una serie de cajones y cajas amontonados junto a la puerta trasera. No hacía falta ser un genio para adivinar el contenido de los cajones y las cajas.
– No lo entiendo -dije-. ¿Por qué trajiste eso aquí? Con volverá al trabajo el lunes. ¿Cómo vas a ocultárselo?
– El lunes ya habrá desaparecido -explicó Spiro-. Lo trajimos todo anoche, para hacer un inventario. Sandeman lo llevaba en su furgoneta y andaba vendiéndolo desde la parte trasera. ¡Joder! Fue una suerte que vieras el camión de la mueblería en la gasolinera de Delio. Al cabo de un par de semanas con Sandeman suelto, no nos habría quedado nada.
– No sé cómo lo metisteis, pero nunca podréis sacarlo. Morelli está vigilando la casa.
Kenny resopló.
– Saldrá como entró. En la furgoneta de la carnicería.
– Por Dios, no es una furgoneta de carnicería.
– Sí, es cierto, lo olvidé. Es un vagón dormitorio. -Kenny se puso de pie y me levantó de un tirón-. Los polis vigilan a Spiro y vigilan la casa. No vigilan el vagón dormitorio ni a Louie Moon. Al menos no a quien creen que es Louie Moon. Podríamos meter un chimpancé con sombrero allí dentro, que los polis creerían que es Louie Moon. Y el buenazo de Louie coopera muy bien. Sólo con darle una manguera y decirle que limpie, lo mantienes ocupado durante horas. No sabe quién conduce su maldito vagón dormitorio.
No estaba mal. Disfrazaron a Kenny para que pareciera Louie Moon, llevaron las armas y las municiones a la funeraria en el coche mortuorio, lo aparcaron en el garaje y lo único que tuvieron que hacer fue llevar los cajones del garaje al sótano, pasando por la puerta trasera. Y Morelli y Roche no veían la puerta trasera que daba al sótano. Y probablemente no oían nada de lo que ocurría en el sótano. No me parecía probable que Roche hubiese puesto escuchas allí.
– Bueno, ¿y qué hay de la vieja? -preguntó Spiro.
– Estaba en la cocina buscando una bolsita de té y me vio cruzar el césped.
La cara de Spiro se tensó.
– ¿Se lo ha contado a alguien?
– No. Salió como un bólido de la casa y me gritó por haberle clavado el picahielos en la mano. Me dijo que tenía que aprender a respetar a los ancianos.
Por lo que yo podía apreciar, la abuela no se encontraba en el sótano. Esperaba que eso significara que Kenny la había encerrado en el garaje. Si estaba allí, aún seguiría con vida y no la habría herido. Si la tenía escondida en el sótano, donde yo no pudiera verla, permanecía demasiado callada.
No quería pensar en las razones por las cuales estaría demasiado callada; preferí sustituir el pánico que me atenazaba el estómago por una emoción más constructiva. ¿Qué tal un razonamiento frío? No. No tenía ninguno a mano. ¿Qué tal un poco de astucia? Lo siento, hay escasez de eso. ¿Y la furia? ¿Tenía furia? ¡Joder, claro que sí! Tenía tanta rabia que no podía contenerla. Furia por la abuela, furia por todas las mujeres maltratadas por Mancuso, furia por los polis asesinados con las armas robadas. Sí, estaba furiosa, y tenía que valerme de ello.
– Y ahora, ¿qué? -pregunté a Kenny-. ¿Qué sigue? -Ahora te dejaremos para más tarde. Hasta que la funeraria se vacíe. Luego veremos de qué humor estoy. Tenemos un montón de opciones, puesto que estamos donde estamos. ¡Joder! Podría amarrarte a una mesa y embalsamarte mientras todavía estás viva. Sería divertido. -Presionó la punta del cuchillo contra mi nuca-. Andando. -¿Hacia dónde?
Con un gesto brusco de la cabeza señaló: -Al rincón.
Los ataúdes se hallaban amontonados en el rincón. -¿Hacia los ataúdes? Kenny sonrió y me empujó. -Nos encargaremos de ellos después. Entrecerré los ojos, escudriñé el rincón en sombras y advertí que los féretros no estaban apoyados contra la pared. Detrás de ellos había dos cajones frigoríficos para los cadáveres. Estaban cerrados; las bandejas de metal se hallaban detrás de las pesadas puertas.
– Estará bien oscuro allí -comentó Kenny-. Te dará tiempo para pensar.
El temor me recorrió la espina dorsal y sentí un nudo en el estómago. -La abuela Mazur… -Ahora mismo está en proceso de congelación.
– ¡No! ¡Déjala salir! Abre el cajón. ¡Haré lo que quieras!
– Lo harás de todos modos. Después de una hora ahí dentro apenas si podrás moverte.
Estaba bañada en lágrimas y sudor.
– Es una anciana. No supone una amenaza para ti. Suéltala.
– ¡Que no representa una amenaza! ¿Estás de broma? Esa vieja está loca de atar. ¿Sabes lo que me costó meterla en el cajón?
– Lo más probable es que ya esté muerta -intervino Spiro.
Kenny lo miró.
– ¿Lo crees?
– ¿Cuánto tiempo lleva allí?
Kenny miró su reloj.
– Unos diez minutos.
Spiro se metió las manos en los bolsillos.
– ¿Bajaste la temperatura?
– No. Sólo la metí dentro.
– No enfriamos los cajones cuando no se utilizan -explicó Spiro-. Así ahorramos electricidad. Ha de estar a temperatura ambiente.
– Sí, pero podría haber muerto de miedo. ¿Qué crees tú? ¿Crees que está muerta?
Un sollozo se me atascó en la garganta.
– La zorra se ha quedado muda. ¿Y si abrimos el cajón para ver si la vieja respira?
Spiro soltó el pestillo y abrió la puerta de golpe. Cogió la bandeja de acero inoxidable por el borde y la sacó lentamente, de modo que lo primero que vi fueron los zapatos de la abuela Mazur y luego su huesuda espinilla, seguida de su amplio abrigo azul; tenía los brazos tendidos rígidamente a los lados y las manos escondidas debajo de los dobleces del abrigo.
Una oleada de dolor me mareó. Respiré hondo y parpadeé para aclararme la vista.
Cuando la bandeja estuvo fuera, vi que la abuela miraba fijamente el techo con los ojos abiertos y la boca apretada, como si fuese de piedra.
Todos la miramos.
– Parece muerta, no hay duda -dijo Kenny-. Vuelve a meterla.
Una especie de silbido sonó en el rincón. Todos aguzamos el oído, expectantes. Vi que los ojos de la abuela se tensaban mínimamente. Otro silbido, más fuerte. ¡La abuela aspiraba aire a través de su dentadura postiza!
– Puede que no esté muerta todavía -dijo Kenny.
– Debiste bajar la temperatura -sugirió Spiro-. Este chisme alcanza los veinte grados bajo cero. No habría durado viva ni diez minutos.
La abuela hizo un leve movimiento.
– ¿Qué hace? -preguntó Spiro.
– Trata de levantarse -contestó Kenny-. Pero es demasiado vieja. No consigue que esos huesos artríticos respondan, ¿verdad, abuelita?
– Vieja -susurró ella-. Ya te daré yo, vieja.
– Mete el cajón -ordenó Kenny a Spiro-. Y pon la temperatura al mínimo.
Spiro empezó a meter la bandeja, pero la abuela empujó con los pies y la bandeja se detuvo. Tenía las rodillas dobladas y golpeaba el acero con los pies y el interior del cajón con las manos.
Spiro gruñó y acabó de meter la bandeja bruscamente, pero ésta se detuvo a unos centímetros del fondo y la puerta no se cerró.
– Se ha atascado. No puedo meterla hasta el fondo.
– Ábrela, a ver qué pasa.
Spiro volvió a sacar la bandeja lentamente.
La barbilla de la abuela apareció, luego su nariz, sus ojos. Tenía los brazos tendidos por encima de la
cabeza.
– ¿Quieres causarnos problemas, abuelita? -dijo Kenny-. ¿Estás atascando el cajón con algo?
La abuela Mazur no habló, pero vi que movía la boca y que sus dientes postizos rechinaban.
– Pon los brazos a los lados -le ordenó Kenny-. Deja de tocarme los huevos o perderé la paciencia.
La abuela se esforzó por sacar los brazos y finalmente liberó la mano vendada. La siguió la otra en la que tenía el 45 de cañón largo. Alzó el brazo y apretó el gatillo.
Todos nos echamos al suelo. Salvo la abuela, nadie se movió. Ella se sentó apoyándose en los codos y se tomó un momento para recuperar el equilibrio.
– Sé lo que estáis pensando -dijo-. ¿Tendrá más balas este revólver? Bueno, con tanta confusión, se me ha olvidado cuántas había. Pero, como es un Magnum 45, el revólver más poderoso del mundo, y como con él puedo volaros la tapa de los sesos, tendréis que preguntaros también si es vuestro día de suerte. ¿Y bien?
– ¡Cristo! -susurró Spiro-. Se cree Clint Eastwood, la puñetera.
La abuela disparó y una bombilla voló en pedazos.
– ¡Caray! -exclamó-. Seguro que algo le pasa a esta mira.
Kenny corrió hacia las cajas para coger un arma, Spiro corrió escaleras arriba y yo me arrastré boca abajo, lenta y cuidadosamente, en dirección a la abuela.
Otro disparo. Esta vez la bala pasó rozando a Kenny, pero se incrustó en una caja. Al instante se una explosión y una bola de fuego subió hacia el techo del sótano.
Me levanté de un salto y bajé a la abuela de la bandeja.
Otra caja explotó. Las llamas chisporroteaban en el suelo y a lo largo de los ataúdes. No sabía qué demonios había estallado, pero me pareció que teníamos suerte de que no nos tocara ninguno de los fragmentos que volaban por el aire. El humo subió en espiral desde las cajas en llamas, oscureciendo la estancia.
Me escocían los ojos. Tiré de la abuela, la arrastré hacia la puerta trasera y la empujé en dirección al patio.
– ¿Estás bien? -le pregunté.
– Iba a matarme. Y a ti también.
– Sí.
La abuela se volvió y miró la casa.
– Es una suerte que no todos sean como Kenny. Es una suerte que algunos seres humanos sean decentes.
– Como nosotras.
– Sí, supongo que sí, pero yo estaba pensando en Harry el Sucio.
– Vaya discursito.
– Siempre quise pronunciarlo. Supongo que no hay mal que por bien no venga.
– ¿Puedes ir tú sola hasta el frente del edificio? ¿Puedes buscar a Morelli y decirle que estoy aquí?
La abuela se dirigió con paso vacilante hacia la entrada de coches.
– Si está allí, lo encontraré.
Cuando salimos pitando, Kenny se encontraba en el otro extremo del sótano. O bien había subido o bien aún seguía allí, arrastrándose e intentando llegar a la puerta trasera. Yo apostaba por esto último. Arriba había demasiada gente.
Me encontraba de pie a unos cinco metros de la puerta y no estaba segura de lo que haría si Kenny aparecía. No tenía pistola ni pulverizador de gas. Ni siquiera una linterna. Lo mejor sería que me largara y me olvidase de Kenny. La comisión no merecía la pena, me dije.
Pero ¿a quién quería engañar? No se trataba de dinero. Se trataba de la abuela.
Se produjo otra pequeña explosión y las llamas salieron por las ventanas de la cocina. En la calle la gente gritaba, y oí las sirenas a lo lejos. De la puerta del sótano surgió una columna de humo y revoloteó en torno a una forma humana. Una criatura horripilante, recortada contra el fuego. Kenny.
Se inclinó, tosió y abrió la boca en busca de aire. Sus manos colgaban a los costados. No me parecía que pudiera encontrar un arma. Qué suerte. Lo vi mirar a un lado y a otro y avanzar directamente hacia mí. El corazón casi se me salió del pecho, hasta que me di cuenta de que él no me veía. Me encontraba entre las sombras, cortándole el camino. Su intención era rodear el garaje y desaparecer en los callejones del barrio.
Avanzó furtivamente y en silencio, entre el rugido del fuego. Se hallaba a un metro y medio de mí cuando me vio. Se detuvo en seco, sobresaltado, y nuestras miradas se encontraron. Lo primero que pensé fue que huiría corriendo, pero en lugar de eso se arrojó sobre mí maldiciendo y ambos caímos, pateando y arañando. Le di un buen rodillazo y le metí un pulgar en un ojo.
Dejó escapar un grito, se apartó e intentó incorporarse. Tiré de su pie y volvió a caer, golpeándose las rodillas. Seguimos rodando en el suelo, pateando, arañando y maldiciendo.
Él era más grande y fuerte que yo, y probablemente estaba más chiflado. Aunque respecto de esto último hay quien piensa lo contrario. Pero yo contaba con la ventaja de mi furia. Kenny estaba desesperado, pero yo estaba cabreadísima.
No quería limitarme a detenerle… quería hacerle daño. No está muy bien, lo reconozco. Nunca me había considerado mezquina y vengativa, pero ¿qué le iba a hacer?
Apreté fuertemente los puños y los descargué sobre él. Oí un crujido y un resoplido y lo vi agitar los brazos en la oscuridad.
Lo cogí de la camisa y grité pidiendo ayuda.
Sus manos me rodearon el cuello y sentí su aliento caliente en la cara.
– Muérete -dijo entre dientes.
Quizá, pero él lo haría conmigo. Me aferraba a su camisa con todas mis fuerzas. Para escaparse tendría que quitársela. Si me asfixiaba y perdía el conocimiento, no podría separar mis dedos de la tela.
Estaba tan concentrada en no soltarlo que no advertí la presencia de Morelli.
– ¡Suéltalo! -me gritaba en el oído.
– ¡Escapará!
– No va a escapar. Lo tengo.
Miré más allá de Morelli y vi a Ranger y Roche doblar la esquina de la casa seguidos de dos polis.
– ¡Quítamela de encima! -chilló Kenny-. ¡Mierda! ¡Esta y su jodida abuela son unas malditas bestias!
Oí otro crujido en la oscuridad y sospeché que Morelli había roto accidentalmente algo perteneciente a Kenny. Como su nariz, tal vez.
15
Había envuelto la jaula de Rex en una gran manta azul para que no se resfriara mientras lo transportaba. Lo saqué cuidadosamente del asiento delantero del Buick y cerré la puerta con el trasero. Qué agradable volver a mi apartamento. Y qué agradable sentirme a salvo. Kenny estaba entre rejas y yo esperaba que siguiese así por mucho tiempo. Con suerte, toda la vida.
Yo y mi hámster subimos en el ascensor. Las puertas se abrieron en el primer piso y cuando salí me sentí enormemente a gusto. Me encantaba mi pasillo, me encantaba el señor Wolesky y me encantaba la señora Bestler. Eran las nueve de la mañana e iba a ducharme en mi propio cuarto de baño. Me encantaba mi cuarto de baño.
Abrí la puerta. Más tarde iría a la oficina para recoger mi comisión. Luego iría de compras. Quizá comprase una nevera nueva.
Puse la jaula de Rex sobre la mesita, al lado del sofá, y descorrí las cortinas. Me encantaban mis cortinas. Permanecí quieta allí por un rato, admirando la vista que tenía del aparcamiento y pensando que también me encantaba el aparcamiento.
Mi hogar, pensé. Tranquilo. Intimo.
Alguien llamó a la puerta.
Acerqué el ojo a la mirilla. Era Morelli.
– Supuse que querrías enterarte de los detalles.
Abrí y di un paso atrás.
– ¿Kenny ha cantado?
Morelli entró en el recibidor. Su postura era de relajamiento, pero sus ojos escudriñaban todo lo que lo rodeaba. Siempre el poli.
– Lo suficiente para armar el rompecabezas. Resulta que había tres conspiradores, como pensamos… Kenny, Moogey y Spiro. Cada uno tenía llave del depósito del guardamuebles.
– Uno para todos y todos para uno.
– Más bien nadie confiaba en nadie. Kenny era el cerebro. Planificó el robo y tenía un comprador en el extranjero para las municiones robadas.
– Los números de teléfono de México y El Salvador.
– Sí. También le dieron un sustancioso adelanto.
– Que se gastó enseguida.
– Así es. ¿A que no adivinas qué pasó cuando fue al almacén a prepararlo todo para el transporte?
– No había nada.
– Has acertado de nuevo. ¿Por qué llevas la cazadora puesta?
– Acabo de llegar. -Volví la cabeza hacia el cuarto de baño, con expresión anhelante. Estaba a punto de ducharme.
– Ya veo.
– Nada ya veo. Habíame de Sandeman. ¿Qué pitos tocaba?
– Sandeman oyó algunas conversaciones entre Moogey y Spiro y sintió curiosidad. De modo que echó mano de una de las múltiples habilidades adquiridas durante su vida de delincuente, sacó la llave del depósito del llavero de Moogey y, mediante un largo proceso de eliminación, encontró el guardamuebles.
– ¿Quién mató a Moogey?
– Sandeman. Se puso nervioso. Creyó que Moogey acabaría por entender lo del camión de la mueblería que tomó prestado.
– Y Sandeman, ¿se lo explicó todo a Kenny?
– Kenny puede ser muy persuasivo.
No me cabía duda.
Morelli jugueteó con la cremallera de mi cazadora.
– Hablando de la ducha…
Tendí el brazo y señalé la puerta con un dedo.
– Fuera.
– ¿No quieres enterarte de lo de Spiro?
– ¿Qué hay de Spiro?
– Todavía no lo hemos pillado.
– Seguro que se ha metido bajo tierra.
Morelli hizo una mueca.
– Es el sentido de humor de los enterradores -añadí.
– Otra cosa. Kenny contó algo interesante sobre cómo se inició el fuego.
– Mentiras. Puras mentiras.
– Podrías haberte evitado muchas situaciones incómodas si hubieses conservado el micrófono en el bolso.
Entrecerré los ojos y me crucé de brazos.
– Más vale olvidarse de ese tema.
– ¡Me dejaste con el culo al aire en medio de la calle!
– Te di tu pistola, ¿no?
– Tendrás que darme más que eso, cariño.
– Olvídalo.
– Ni lo sueñes. Me debes una.
– ¡No te debo nada! Si alguien debe algo a alguien, eres tú a mí. ¡He capturado a tu primo!
– Y entretanto quemaste la funeraria de Stiva y destruíste miles de dólares de propiedad gubernamental.
– Bueno, si vas a ponerte quisquilloso…
– ¿Quisquilloso? Cariñito, eres la peor cazadora de fugitivos de la historia.
– ¡Basta! Tengo cosas mejores que hacer que estar aquí escuchando tus insultos.
Lo empujé fuera de mi apartamento, hacia el pasillo, cerré de un portazo y eché el cerrojo. Presioné la nariz a la puerta y miré por la mirilla.
Morelli sonrió maliciosamente.
– Es la guerra -le grité.
– Qué suerte la mía -contestó-. Soy bueno dando guerra.