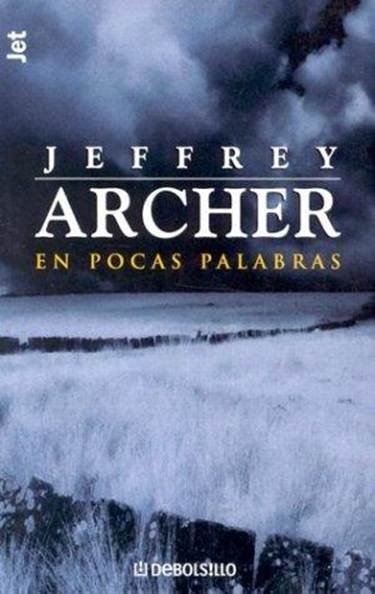
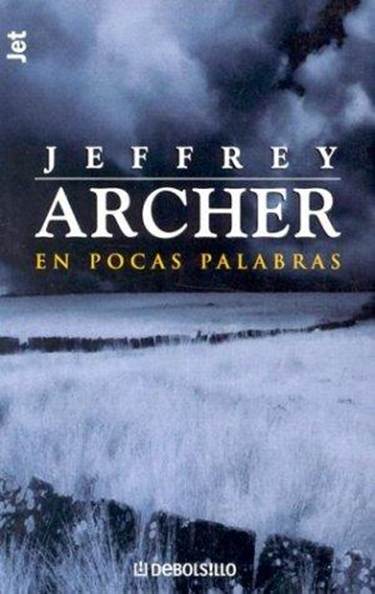
Jeffrey Archer
En pocas palabras
Para Stephan, Alison y David
PREFACIO
Antes de que empiecen este volumen de quince relatos breves, al igual que en anteriores ocasiones, me gustaría confesar que algunos están basados en incidentes verdaderos. En el índice los encontrarán señalados con un asterisco.
En mis viajes alrededor del mundo, siempre en busca de alguna anécdota que poseyera vida propia, me topé con «La muerte habla», y me impresionó tanto que he colocado el relato al principio del libro.
Fue traducido del árabe, y pese a laboriosas investigaciones, el autor sigue siendo «Anónimo», si bien el cuento apareció en la obra de Somerset Maugham Sheppey, y más tarde como prefacio de Cita en Samarra, de John O'Hara.
Raras veces me he encontrado con un ejemplo mejor del sencillo arte de contar historias. Se trata de un don que carece de prejuicios, y se reparte con independencia de la cuna, la educación o la cultura. Para demostrar mi aseveración, bastará con que piensen en las diferentes educaciones de Joseph Conrad y Walter Scott, de John Buchan y O. Henry, de H.H. Munro y Hans Christian Andersen.
En este, mi cuarto volumen de relatos, he intentado dos ejemplos muy cortos del género: «La carta» y «Amor a primera vista».
Pero antes, «La muerte habla»:
LA MUERTE HABLA
Érase una vez un mercader de Bagdad que envió a su criado al mercado para comprar provisiones, y el criado regresó al poco rato, pálido y tembloroso, y dijo: Amo, cuando estaba en el mercado, una mujer me empujó en medio de la multitud, y cuando me volví, vi que era la muerte quien me había empujado. Me miró e hizo un gesto amenazador. Prestadme vuestro caballo, huiré de esta ciudad y burlaré a mi destino. Iré a Samarra, y allí la muerte no me encontrará. El mercader le prestó el caballo, el criado lo montó, hundió las espuelas en sus flancos y el caballo partió a galope tendido. Después, el mercader fue al mercado, me vio entre la multitud, se acercó a mí y dijo: ¿Por qué hiciste un gesto amenazador a mi criado cuando te vio esta mañana? No fue un gesto amenazador, dije, solo de sorpresa. Me sorprendió verle en Bagdad, porque tenía una cita con él esta noche en Samarra.
EL TESTIGO EXPERTO
– Un golpe excelente -dijo Toby, mientras veía la pelota de su oponente surcar el aire-. De unos doscientos treinta metros, tal vez doscientos cincuenta -añadió, mientras se llevaba la mano a la frente para proteger los ojos del sol, y continuó mirando la pelota hasta que rebotó en mitad de la calle.
– Gracias -dijo Harry.
– ¿Qué has desayunado esta mañana, Harry? -preguntó Toby cuando la pelota se detuvo por fin.
– Una discusión con mi mujer -fue la inmediata respuesta de su contrincante-. Quería que fuera con ella de compras esta mañana.
– Me tentaría la posibilidad de casarme si pensara que fuera a mejorar tanto mi golf -dijo Toby, mientras golpeaba su pelota-. Maldita sea-añadió un momento después, mientras veía que su débil esfuerzo se desviaba hacia los obstáculos, a menos de cien metros de donde él estaba.
El juego de Toby no mejoró en el hoyo nueve, y cuando se dirigieron al club antes de comer, advirtió a su contrincante:
– Me vengaré en el tribunal la semana que viene.
– Espero que no -rió Harry.
– ¿Por qué? -preguntó Toby cuando entraron en el club.
– Porque presto testimonio como testigo experto a tu favor -contestó Harry cuando se sentaron a comer.
– Qué curioso -dijo Toby-. Habría jurado que estabas contra mí.
Sir Toby Gray, QC, [1] y el profesor Harry Bamford no siempre estaban en el mismo bando cuando se encontraban en los tribunales.
– Todas las personas que tengan alguna función que ejercer ante los señores magistrados de la reina procedan a acercarse y presentarse.
El tribunal de la Corona de Leeds estaba celebrando sesión. El juez Fenton presidía.
Sir Toby echó un vistazo al anciano juez. Consideraba que era un hombre honrado y justo, si bien sus recapitulaciones podían ser algo prolijas. El juez Fenton cabeceó en dirección al banquillo.
Sir Toby se levantó para presentar el caso de la defensa.
– Con permiso de Su Señoría, miembros del jurado, soy consciente de la gran responsabilidad que pesa sobre mis hombros. Defender a un hombre acusado de asesinato nunca es fácil. Resulta aún más difícil cuando la víctima es su esposa, con la cual había estado felizmente casado durante más de veinte años. La Corona ha aceptado esta circunstancia, incluso la ha admitido de forma oficial.
»No ha facilitado mi tarea, señor -continuó sir Toby-, el hecho de que todas las pruebas circunstanciales, presentadas con tanta habilidad por mi docto amigo el señor Rodgers en su exposición de apertura de ayer, apuntaron a la culpabilidad de mi defendido. No obstante -dijo sir Toby, al tiempo que aferraba las cintas de su toga de seda negra y se volvía hacia el jurado-, me propongo llamar a un testigo cuya reputación es irreprochable. Abrigo la confianza de que les dejará, señores miembros del jurado, sin otra elección que emitir un veredicto de no culpable. Llamo al profesor Harold Bamford.
Un hombre elegante, vestido con un traje de americana cruzada azul, camisa blanca y corbata del Yorkshire County Cricket Club, entró en la sala y ocupó su lugar en el estrado de los testigos. Le acercaron un ejemplar del Nuevo Testamento, y leyó el juramento con tal confianza, que a ningún miembro del jurado le cupo duda de que no era su primera aparición en un juicio por asesinato.
Sir Toby se ajustó la toga y miró a su compañero de golf.
– Profesor Bamford -dijo, como si jamás hubiera visto al hombre-, con el fin de confirmar su experiencia, será necesario formularle algunas preguntas preliminares que tal vez le pongan en un aprieto, pero es de capital importancia que sea capaz de demostrar al jurado la relevancia de sus cualificaciones, pues afectan a este caso en particular.
Harry asintió con semblante serio.
– Usted, profesor Bamford, se educó en la escuela de segunda enseñanza de Leeds -dijo sir Toby, mientras miraba al jurado, compuesto en su totalidad por habitantes de Yorkshire-, donde consiguió una beca para estudiar leyes en el Magdalen College de Oxford.
Harry asintió de nuevo.
– Exacto -dijo, en tanto Toby echaba un vistazo a su informe, un gesto innecesario, pues ya había repetido esta rutina con Harry en anteriores ocasiones.
– Pero no aceptó esta oportunidad -continuó sir Toby-, y prefirió pasar sus días de estudiante universitario no graduado aquí en Leeds. ¿Es eso cierto?
– Sí-dijo Harry.
Esta vez, el jurado asintió con él. No hay nada más leal u orgulloso que un ciudadano de Yorkshire en lo tocante a cosas de Yorkshire, pensó sir Toby con satisfacción.
– Cuando se graduó en la Universidad de Leeds, ¿puede confirmar para que conste en acta que lo hizo con matrícula de honor?
– En efecto.
– ¿Y le ofrecieron una plaza en la Universidad de Harvard para hacer un máster, y a continuación un doctorado?
Harry se inclinó levemente y confirmó que así era. Tuvo ganas de decir: «No dejes de marear la perdiz, Toby», pero sabía que su viejo amigo iba a explotar los siguientes minutos por la cuenta que le traía.
– Y para su tesis doctoral, ¿escogió el tema de las armas de fuego en relación con los casos de asesinato?
– Correcto, sir Toby.
– ¿Es también cierto -continuó el distinguido QC- que cuando su tesis fue presentada ante el tribunal, suscitó tal interés que fue publicada por la Harvard University Press y ahora es lectura obligatoria para cualquiera que desee especializarse en ciencia forense?
– Es muy amable por su parte decirlo -dijo Harry, dando pie a Toby para su siguiente frase.
– Pero no fui yo quien lo dijo -contestó sir Toby, al tiempo que se alzaba en toda su estatura y miraba al jurado-. Esas fueron las palabras, nada más y nada menos, del juez Daniel Webster, miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero permítame que prosiga. Después de abandonar Harvard y regresar a Inglaterra, ¿sería correcto decir que la Universidad de Oxford trató de tentarle de nuevo, ofreciéndole la primera cátedra de Ciencia Forense, pero usted les rechazó por segunda vez, y prefirió volver a su alma máter, primero como conferenciante y después como profesor?
– Es correcto, sir Toby -dijo Harry.
– ¿Un puesto en el que ha permanecido durante los últimos once años, pese al hecho de que varias universidades de todo el mundo le han hecho lucrativas ofertas para abandonar su amado Yorkshire y engrosar sus filas?
Llegado a aquel punto, el juez Fenton, que ya lo había escuchado todo antes, bajó la vista y dijo:
– Creo que puedo afirmar, sir Toby, que ha establecido el hecho de que su testigo es un eminente experto en el campo de su especialidad. Me pregunto si podríamos ceñirnos ya al caso que nos ocupa.
– Con sumo placer, señor, sobre todo después de sus generosas palabras. No será necesario acumular más elogios sobre los hombros del buen profesor.
A sir Toby le habría encantado confesar al juez que había llegado al final de sus comentarios preliminares momentos antes de que le interrumpiera.
– Por consiguiente, y con su permiso, señor, me ceñiré a nuestro caso, ahora que admite que he establecido las credenciales de este testigo en particular.
Se volvió hacia el profesor, con el cual intercambió un guiño de inteligencia.
– Al principio de iniciarse la vista -continuó sir Toby-, mi docto amigo el señor Rodgers expuso con todo detalle el caso de la acusación, y dejó manifiesto que el caso descansaba sobre una sola prueba, es decir, la pistola humeante que nunca echó humo.
Harry había oído a su viejo amigo utilizar dicha expresión muchas veces en el pasado, y estaba convencido de que la utilizaría muchas más en el futuro.
– Me refiero a la pistola, cubierta de huellas dactilares del acusado, que fue descubierta cerca del cadáver de su infortunada esposa, la señora Valerie Richards. La acusación afirmó a continuación que, después de asesinar a su esposa, el acusado fue presa del pánico y huyó de la casa, abandonando el arma en mitad de la habitación. -Sir Toby giró en redondo hacia el jurado-. Sobre esta única y endeble prueba, y pienso demostrar que es endeble, se les pide a ustedes, el jurado, que condenen a un hombre por asesinato y le encierren en la cárcel durante el resto de su vida.
Hizo una pausa para dejar que el jurado asimilara la importancia de sus palabras.
– Bien, ahora vuelvo con usted, profesor Bamford, para formularle, como experto eminente en su campo, para utilizar las palabras de Su Señoría, una serie de preguntas.
Harry comprendió que el preámbulo había terminado por fin, y que ahora debería demostrar que estaba a la altura de su reputación.
– Permita que empiece preguntándole, profesor, si a juzgar por su experiencia es normal que, después de que un asesino haya disparado a su víctima, abandone el arma homicida en el lugar de los hechos.
– No, sir Toby, es muy poco frecuente -contestó Harry-. En nueve de cada diez casos relacionados con armas de fuego, el arma nunca se recupera, porque el asesino se encarga de hacer desaparecer la prueba.
– Muy bien -dijo sir Toby-. Y en ese caso de cada diez en que el arma se recupera, ¿es normal encontrar huellas dactilares repartidas por toda el arma homicida?
– Casi nunca -contestó Harry-. A menos que el asesino sea un completo idiota o que sea detenido in fraganti.
– Puede que el acusado sea muchas cosas -dijo sir Toby-, pero está claro que idiota no. Al igual que usted, se educó en la escuela de segunda enseñanza de Leeds. Y no fue detenido en el lugar de los hechos, sino en casa de una amiga, al otro lado de la ciudad.
Sir Toby se abstuvo de añadir, como el fiscal había subrayado varias veces en su exposición inicial, que el acusado había sido descubierto en la cama con su amante, que resultó ser su única coartada.
– Ahora me gustaría fijar nuestra atención en el arma, profesor. Una Smith y Wesson K4217 B.
– En realidad era una K4127 B -corrigió Harry a su viejo amigo.
– Me inclino ante sus superiores conocimientos -dijo sir Toby, complacido del efecto que su pequeña equivocación había causado en el jurado-. Bien, volviendo al arma, ¿ el laboratorio del Ministerio del Interior descubrió las huellas dactilares de la víctima en el arma?
– Sí, sir Toby.
– Como experto, ¿le lleva eso a formular alguna conclusión?
– Sí. Las huellas de la señora Richards se destacaban más en el gatillo y la culata del arma, lo cual me conduce a creer que fue la última persona en empuñar el arma. De hecho, la prueba física sugiere que fue ella quien apretó el gatillo.
– Entiendo -dijo sir Toby-. ¿Cabe la posibilidad de que el asesino colocara el arma en la mano de la señora Richards, con el fin de despistar a la policía?
– Me sumaría de buen grado a esa teoría, de no ser porque la policía encontró huellas de la señora Richards en el gatillo.
– No estoy seguro de haber comprendido por completo lo que está insinuando, profesor -dijo sir Toby, que lo comprendía muy bien.
– En casi todos los casos en que he colaborado, lo primero que hace un asesino es borrar sus huellas del arma homicida, antes de pensar en ponerla en la mano de la víctima.
– Entiendo, pero corríjame si me equivoco -dijo sir Toby-. El arma no fue encontrada en la mano de la víctima, sino a tres metros de su cuerpo, que fue donde cayó, según el fiscal, cuando el acusado huyó presa del pánico del hogar conyugal. Le pregunto, profesor Bamford: si alguien que va a suicidarse apoya una pistola en la sien y aprieta el gatillo, ¿dónde cree que terminará el arma?
– A una distancia del cuerpo de dos o tres metros -contestó Harry-. Un error muy común, cometido por lo general en películas de escasa entidad y programas de televisión, es mostrar a las víctimas aferrando todavía la pistola después de haberse disparado. Lo que sucede en realidad, en caso de suicidio, es que la fuerza del retroceso del arma la suelta de la presa de la víctima, y la proyecta a varios metros del cuerpo. En treinta años de investigar suicidios cometidos con pistolas, nunca supe de un arma que continuara en la mano de la víctima.
– Por lo tanto, en su opinión de experto, profesor, las huellas dactilares de la señora Richards y la posición del arma hablan más de suicidio que de asesinato.
– Exacto, sir Toby.
– Una última pregunta, profesor -dijo el QC, mientras se tiraba de las solapas-. Cuando ha prestado testimonio a petición de la defensa en casos como este en el pasado, ¿qué porcentaje de jurados han emitido un veredicto de no culpable?
– Las matemáticas nunca fueron mi fuerte, sir Toby, pero en veintiún casos de veinticuatro el resultado fue la absolución.
Sir Toby se volvió lentamente hacia el jurado.
– Veintiún casos de veinticuatro -dijo- terminaron en absolución después de que usted fuera llamado como testigo experto. Creo que eso ronda el ochenta y cinco por ciento, Su Señoría. No haré más preguntas.
Toby alcanzó a Harry en la escalera del tribunal. Palmeó a su viejo amigo en la espalda.
– Has estado sensacional, Harry. No me sorprende que la acusación se derrumbara después de que prestaras testimonio. Nunca te había visto en mejor forma. He de darme prisa, mañana tengo un caso en el Bailey, así que te veré el sábado a las diez en el primer hoyo. Vamos, si Valerie lo permite.
– Me verás mucho antes -murmuró el profesor, mientras sir Toby se precipitaba al primer taxi.
Sir Toby echó un vistazo a sus notas mientras esperaba al primer testigo. El caso había empezado mal. La acusación había podido presentar un montón de pruebas contra su cliente que no estaba en posición de refutar. No le hacía la menor gracia el contrainterrogatorio de una retahíla de testigos que, sin duda, corroborarían esas pruebas.
El juez en esa ocasión, el señor Fairborough, cabeceó en dirección al fiscal.
– Llame a su primer testigo, señor Lennox.
El señor Desmond Lennox, QC, se levantó poco a poco.
– Con sumo placer, Su Señoría. Llamo al profesor Harold Bamford.
Un sorprendido sir Toby alzó la vista de sus notas y vio que su viejo amigo caminaba con aire seguro hacia el estrado de los testigos. El jurado londinense miró intrigado al hombre de Leeds.
Sir Toby se vio forzado a admitir que el señor Lennox establecía bastante bien las credenciales de su testigo experto, sin referirse ni una sola vez a Leeds. A continuación, el señor Lennox procedió a ametrallar a Harry con una serie de preguntas, que terminaron convirtiendo a su cliente en un cruce entre Jack el Destripador y el doctor Crippen. [2]
– No haré más preguntas, Su Señoría -dijo por fin el señor Lennox, y se sentó con una expresión relamida en la cara.
El juez Fairborough miró a sir Toby.
– ¿Tiene más preguntas para este testigo? -preguntó.
– Desde luego, Su Señoría -contestó sir Toby, al tiempo que se levantaba-. Profesor Bamford -dijo, como si fuera su primer encuentro-, antes de entrar en el caso que nos ocupa, creo que sería justo decir que mi docto amigo el señor Lennox se ha preocupado con creces de establecer sus credenciales como testigo experto. Tendrá que perdonarme si vuelvo al tema, con el fin de aclarar un par de pequeños detalles que me han desconcertado.
– Por supuesto, sir Toby -dijo Harry.
– El primer título académico que recibió en… veamos, sí, la Universidad de Leeds. ¿Cuál fue la materia que estudió?
– Geografía.
– Qué interesante. No se me habría ocurrido considerar esa disciplina una buena preparación para alguien que llegaría a ser un experto en armas de fuego. Sin embargo -continuó-, permítame que pase a su doctorado, que le fue concedido por una universidad norteamericana. ¿Puedo preguntar si ese título académico está reconocido en Inglaterra?
– No, sir Toby, pero…
– Le ruego que se limite a contestar a las preguntas, profesor Bamford. Por ejemplo, ¿las universidades de Oxford o Cambridge reconocen su doctorado?
– No, sir Toby.
– Entiendo. Y, como el señor Lennox se ha encargado de subrayar, todo este caso puede depender de sus credenciales como testigo experto.
El juez Fairborough miró al defensor y frunció el ceño.
– Será el jurado quien tome esa decisión, basada en los hechos presentados, sir Toby.
– Estoy de acuerdo, Su Señoría. Solo deseaba establecer el crédito que los miembros del jurado deberían conceder a las opiniones del testigo experto de la Corona.
El juez volvió a fruncir el ceño.
– Pero si usted cree que he dejado claro este punto, Su Señoría, proseguiré -dijo sir Toby, y se volvió hacia su viejo amigo-. Ha dicho al jurado, profesor Bamford, como experto, que en este caso concreto la víctima no pudo cometer suicidio, porque la pistola fue encontrada en su mano.
– Exacto, sir Toby. Un error muy común, cometido por lo general en películas de escasa entidad y programas de televisión, es mostrar a las víctimas aferrando todavía la pistola después de haberse disparado.
– Sí, sí, profesor Bamford. Ya nos deleitó con sus grandes conocimientos sobre series televisivas cuando mi docto colega le estuvo interrogando. Al menos, hemos descubierto que es experto en algo. Pero me gustaría regresar al mundo real. Quiero aclarar una cosa, profesor. Usted no está insinuando, ni siquiera por un momento, al menos en eso confío, que su aportación demuestra que la acusada puso la pistola en la mano de su marido. En ese caso, profesor Bamford, usted no sería un experto, sino un vidente.
– No he llegado a esa suposición, sir Toby.
– Le agradezco su apoyo, pero dígame, profesor Bamford: debido a su experiencia, ¿se ha encontrado con algún caso en que el asesino pusiera la pistola en la mano de la víctima, con el fin de sugerir que la causa de la muerte era el suicidio?
Harry vaciló un momento.
– Tómese su tiempo, profesor Bamford. El resto de la vida de una mujer depende de su contestación.
– Me he encontrado con casos similares en el pasado -volvió a vacilar-, en tres ocasiones.
– ¿En tres ocasiones? -repitió sir Toby, intentando fingir sorpresa, pese al hecho de que él había intervenido en los tres casos.
– Sí, sir Toby -dijo Harry.
– ¿Y en estos tres casos, el jurado emitió un veredicto de no culpable?
– No -dijo Harry en voz baja.
– ¿No? -repitió sir Toby, y se volvió hacia el jurado-. ¿En cuántos de los casos fue declarado el acusado no culpable?
– En dos de los casos.
– ¿Y qué pasó en el tercero? -preguntó sir Toby.
– El hombre fue condenado por asesinato.
– ¿Y sentenciado…? -preguntó sir Toby.
– A cadena perpetua.
– Me gustaría saber algún detalle más de este caso, profesor Bamford.
– ¿Adónde nos conduce todo esto, sir Toby? -preguntó el juez Fairborough, con la vista fija en el abogado defensor.
– Sospecho que estamos a punto de descubrirlo, Su Señoría -dijo sir Toby, al tiempo que se volvía hacia el jurado, cuyos ojos estaban ahora clavados en el testigo experto-. Profesor Bamford, haga el favor de informar al tribunal sobre los detalles de este caso particular.
– En ese caso, la reina contra Reynolds -dijo Harry-, el señor Reynolds cumplió once años de su sentencia antes de que surgieran nuevas pruebas, y demostraran que no había podido cometer el crimen. Más tarde, fue absuelto.
– Espero que perdonará mi siguiente pregunta, profesor Bamford, pero la reputación de una mujer, para no hablar de su libertad, se halla en juego en esta sala. -Hizo una pausa y miró con semblante serio a su viejo amigo-. En este caso en particular, ¿prestó testimonio por la parte acusadora?
– Sí, sir Toby.
– ¿Como testigo experto de la Corona?
Harry asintió.
– Sí, sir Toby.
– ¿Y un hombre inocente fue condenado por un crimen que no había cometido, y terminó cumpliendo once años de cárcel?
Harry asintió de nuevo.
– Sí, sir Toby.
– ¿Sin «peros» en este caso concreto? -preguntó sir Toby.
Esperó una respuesta, pero Harry no habló. Sabía que había perdido toda credibilidad como testigo experto en aquel caso particular.
– Una última pregunta, profesor Bamford: en los otros dos casos, para ser justo, ¿los veredictos de los jurados apoyaron su interpretación de las pruebas?
– Sí, sir Toby.
– Recordará, profesor Bamford, que el fiscal ha hecho gran hincapié en el hecho de que, en el pasado, su testimonio ha sido crucial en casos como este; de hecho, para citar textualmente al señor Lennox, «el factor decisivo en demostrar las tesis de la acusación». No obstante, hemos averiguado que en los tres casos en los cuales fue encontrada una pistola en la mano de la víctima, usted alcanza un porcentaje de error del treinta y tres por ciento como testigo experto.
Harry no hizo ningún comentario, como ya esperaba sir Toby.
– Y como resultado, un hombre inocente pasó once años en la cárcel. -Sir Toby devolvió su atención al jurado-. Profesor Bamford -dijo con voz serena-, esperemos que una mujer inocente no vaya a pasar el resto de su vida en prisión por culpa de la opinión de un «testigo experto» que se equivoca el treinta y tres por ciento de las veces.
El señor Lennox se puso en pie para protestar por el trato que estaba soportando el testigo, y el juez Fairborough agitó un dedo admonitorio.
– Su comentario ha sido inapropiado, sir Toby -advirtió.
Pero los ojos de sir Toby seguían fijos en el jurado, que ya no estaban pendientes de todas las palabras del testigo experto, sino que susurraban entre sí.
Sir Toby se sentó lentamente.
– No haré más preguntas, Su Señoría.
– Estupendo golpe -dijo Toby, mientras la pelota de Harry desaparecía en la caja del agujero dieciocho-. Temo que me toca de nuevo invitarte a comer. ¿Sabes una cosa, Harry? Hace semanas que no te gano.
– Oh, yo no diría eso, Toby-dijo su compañero de golf, mientras se encaminaban hacia el club-. ¿Cómo describirías lo que me hiciste en el tribunal el martes?
– Sí, debo pedirte disculpas por ello, viejo amigo -dijo Toby-. No fue nada personal, como sabes bien. Date cuenta de que Lennox cometió una estupidez cuando te seleccionó como testigo experto.
– Estoy de acuerdo -dijo Harry-. Les advertí de que nadie me conocía mejor que tú, pero Lennox no estaba interesado en lo que sucedía en el North-Eastern Circuit.
– No me habría importado tanto -dijo Toby, mientras se sentaba para comer-, de no haber sido por el hecho…
– ¿De no haber sido por el hecho…? -repitió Harry.
– De que en ambos casos, el de Leeds y el del Bailey, cualquier jurado tendría que haberse dado cuenta de que mis clientes eran más culpables que el demonio.
FINAL DE PARTIDA
Cornelius Barrington vaciló antes de efectuar el siguiente movimiento. Continuó estudiando el tablero con sumo interés. La partida se prolongaba desde hacía más de dos horas, y Cornelius estaba seguro de que se encontraba a solo siete movimientos del jaque mate. Sospechaba que su oponente también era consciente del hecho.
Cornelius alzó la vista y sonrió a Frank Vintcent, que no solo era su amigo más antiguo, sino que, a lo largo de los años, como abogado de la familia, había demostrado ser su consejero más sabio. Los dos hombres tenían muchas cosas en común: su edad, que rebasaba la sesentena; su procedencia, ambos hijos de profesionales de clase media; habían estudiado en el mismo colegio y en la misma universidad. Pero sus similitudes terminaban ahí. Pues Cornelius era por naturaleza un empresario, amante de los riegos, que había hecho su fortuna con el negocio de las minas en Sudáfrica y Brasil. Frank era abogado de profesión, cauteloso, lento a la hora de tomar decisiones, un hombre fascinado por los detalles.
Cornelius y Frank también diferían en el aspecto físico. Cornelius era alto, corpulento, con una cabeza de cabello plateado que muchos hombres con la mitad de su edad habrían envidiado. Frank era delgado, de estatura mediana, y aparte de un semicírculo de mechones grises, estaba casi completamente calvo.
Cornelius había enviudado tras cuatro décadas de feliz matrimonio. Frank era un soltero empedernido.
Entre las cosas que habían afianzado su amistad se contaba su constante amor al ajedrez. Frank se encontraba con Cornelius en The Willows todos los jueves por la noche para echar una partida, cuyo resultado solía ser tablas.
La noche siempre empezaba con una cena ligera, pero solo se servían un vaso de vino cada uno (los dos hombres se tomaban muy en serio el ajedrez), y cuando la partida terminaba regresaban al salón para regalarse con una copa de coñac y un habano. No obstante, Cornelius estaba a punto aquella noche de romper esa rutina.
– Felicidades -dijo Frank, al tiempo que levantaba la vista del tablero-. Creo que esta vez me has ganado. Estoy seguro de que no tengo escapatoria.
Sonrió, dejó el rey rojo tumbado sobre el tablero, se levantó y estrechó la mano de su viejo amigo.
– Vamos al salón a tomar un coñac y un habano -sugirió Cornelius, como si fuera una idea inédita.
– Gracias -dijo Frank, mientras dejaban el estudio y se dirigían al salón.
Cuando Cornelius pasó junto al retrato de su hijo Daniel, su corazón se detuvo un momento, algo que no había cambiado desde hacía veintitrés años. Si su único hijo hubiera vivido, nunca habría vendido la empresa.
Cuando entraron en el espacioso salón, los dos hombres fueron recibidos por un alegre fuego que ardía en la chimenea, encendido por Pauline, el ama de llaves de Cornelius, tan solo momentos después de haber despejado la mesa donde habían cenado. Pauline también creía en las virtudes de la rutina, pero su vida también estaba a punto de saltar por los aires.
– Tendría que haberte acorralado varios movimientos antes -dijo Cornelius-, pero me pillaste por sorpresa cuando capturaste el caballo reina. Tendría que haberlo previsto -añadió, mientras se acercaba al aparador.
Sobre una bandeja de plata aguardaban dos generosos coñacs y dos Monte Cristo. Cornelius cogió el cortapuros y lo pasó a su amigo. Después, encendió una cerilla, se inclinó y miró a Frank mientras este tiraba del puro, hasta convencerse de que estaba bien encendido. Después, él también se adhirió a la misma rutina, antes de hundirse en su sofá favorito junto al fuego.
Frank alzó la copa.
– Bien jugado, Cornelius -dijo, insinuando una pequeña reverencia, aunque su anfitrión hubiera sido el primero en reconocer que, después de tantos años, era su invitado el que sumaba más puntos.
Cornelius permitió que Frank aspirara unas cuantas bocanadas de humo más antes de destrozar su velada. ¿Para qué darse prisa? Al fin y al cabo, hacía varias semanas que estaba preparando este momento, y no quería compartir el secreto con su amigo de toda la vida hasta que todo estuviera atado y bien atado.
Ambos permanecieron un rato en silencio, relajados en la mutua compañía. Por fin, Cornelius dejó su coñac en una mesilla auxiliar.
– Frank, hace más de cincuenta años que somos amigos. Igual de importante es que, como consejero legal, has demostrado ser un abogado astuto. De hecho, desde la prematura muerte de Millicent no hay nadie en quien confíe más.
Frank continuó dando bocanadas a su puro sin interrumpir a su amigo. A juzgar por la expresión de su cara, era consciente de que el cumplido no era otra cosa que un gambito de apertura. Sospechó que debería esperar un rato antes de que Cornelius revelara su siguiente movimiento.
– Cuando fundé la empresa, hace unos treinta años, fuiste tú el responsable de redactar las escrituras, y no creo que haya firmado un documento legal desde ese día que no haya pasado por tu escritorio, algo que ha sido, sin la menor duda, un factor fundamental de mi éxito.
– Es muy generoso por tu parte decir eso -dijo Frank, antes de tomar otro sorbo de coñac-, pero la verdad es que siempre fueron tu originalidad y carácter emprendedor los que hicieron posible el avance imparable de la empresa. Dones que los dioses decidieron no otorgarme, dejándome con la única elección de ser un simple funcionario.
– Siempre has subestimado tu contribución al éxito de la empresa, Frank, pero no me cabe la menor duda del papel que has tenido durante todos estos años.
– ¿Adonde quieres ir a parar? -preguntó Frank con una sonrisa.
– Paciencia, amigo mío -dijo Cornelius-. Aún he de hacer algunos movimientos antes de revelar la estratagema que tengo en mente. -Se reclinó en la butaca y dio una larga calada a su puro-. Como sabes, cuando vendí la empresa hace unos cuatro años, mi intención era tomarme el primer descanso desde hacía años. Había prometido a Millie que la llevaría a unas largas vacaciones por India y el Extremo Oriente -hizo una pausa-, pero no pudo ser.
Frank asintió.
– Su muerte sirvió para recordarme que yo también soy mortal, y que tal vez no me queden muchos años de vida.
– No, no, amigo mío -protestó Frank-. Aún te quedan un montón de años por delante.
– Puede que tengas razón -dijo Cornelius-, aunque por curioso que parezca, fuiste tú quien me hizo empezar a pensar seriamente en el futuro…
– ¿Yo? -preguntó Frank, con semblante perplejo.
– Sí. ¿No te acuerdas de hace unas semanas, cuando estabas sentado en esa butaca y me comentaste que había llegado el momento en que debía pensar en volver a redactar mi testamento?
– Sí -dijo Frank-, pero solo fue porque en el actual se lo dejas prácticamente todo a Millie.
– Soy consciente de eso -dijo Cornelius-, pero de todos modos me sirvió para concentrar la mente. Todavía me levanto a las seis cada mañana, pero como ya no tengo despacho al que ir, dedico muchas horas a reflexionar sobre cómo distribuir mi riqueza, ahora que Millie ya no puede ser la principal beneficiaría.
Cornelius dio otra larga calada a su habano antes de continuar.
– Durante el último mes he estado pensando en las personas que me rodean (parientes, amigos, conocidos y empleados), y empiezo a pensar en cómo me han tratado siempre, lo cual provocó que me preguntara cuáles de ellos seguirían demostrándome la misma devoción, atención y lealtad si no fuera millonario, si fuera un viejo arruinado.
– Tengo la sensación de que estoy siendo investigado -dijo Frank con una carcajada.
– No, no, querido amigo -dijo Cornelius-. Tú estás absuelto de estas dudas. De lo contrario, no compartiría estas confidencias contigo.
– Pero ¿no son un poco injustos esos pensamientos para con tu familia inmediata, por no hablar…?
– Puede que tengas razón, pero no deseo dejar eso al azar. Por lo tanto, he decidido averiguar la verdad por mí mismo, pues considero que la mera especulación es insatisfactoria. -Una vez más, Cornelius dio una calada a su habano antes de proseguir-. Ten paciencia conmigo un momento mientras te cuento lo que tengo en mente, pues confieso que sin tu colaboración será imposible llevar a cabo mi pequeño subterfugio. Pero antes, permite que vuelva a llenar tu copa.
Cornelius se levantó de la butaca, cogió la copa vacía de su amigo y se acercó al aparador.
– Como iba diciendo -continuó Cornelius, al tiempo que entregaba la copa llena a Frank-, me he estado preguntando recientemente cómo se comportarían las personas que me rodean si me quedara sin un penique, y he llegado a la conclusión de que solo hay una forma de averiguarlo.
Frank tomó un largo sorbo antes de preguntar:
– ¿Qué maquinas? ¿Un falso suicidio, tal vez?
– No será tan dramático como eso -contestó Cornelius-, pero casi, porque -hizo otra pausa- tengo la intención de declararme en bancarrota.
Miró a través de la neblina de humo, con la esperanza de observar la inmediata reacción de su amigo, pero, como tantas veces en el pasado, el viejo abogado se mantuvo inescrutable, sobre todo porque, pese a que su viejo amigo había hecho un movimiento atrevido, sabía que la partida estaba lejos de terminar.
Movió hacia adelante un peón vacilante.
– ¿Cómo piensas hacerlo? -preguntó.
– Mañana por la mañana -contestó Cornelius-, quiero que escribas a las cinco personas con más derecho a heredarme: mi hermano Hugh, su esposa Elizabeth, su hijo Timothy, mi hermana Margaret y, por fin, mi ama de llaves, Pauline.
– ¿Y cuál será el contenido de esa carta? -preguntó Frank, intentando disimular su incredulidad.
– Les explicarás a todos que, debido a una inversión imprudente que hice poco después de la muerte de mi esposa, me encuentro endeudado. De hecho, sin su ayuda me enfrento a la bancarrota.
– Pero… -protestó Frank.
Cornelius levantó una mano.
– Escúchame -rogó-, porque tu papel en esta partida dirimida en la vida real podría ser fundamental. En cuanto les hayas convencido de que ya no pueden esperar nada de mí, mi intención es poner en marcha la segunda fase de mi plan, que debería demostrar de una forma concluyente si sienten afecto por mí, o solo les mueve la perspectiva de hacerse con mi fortuna.
– Ardo en deseos de saber qué tienes en mente -dijo Frank.
Cornelius dio vueltas al coñac mientras reflexionaba.
– Como sabes muy bien, cada una de las cinco personas que he nombrado me han pedido un préstamo en algún momento del pasado. Nunca exigí ningún documento por escrito, pues siempre he considerado que la devolución de esas deudas era una cuestión de confianza. Esos préstamos oscilan entre las cien mil libras que mi hermano Hugh pidió para la opción de compra de la tienda que tenía alquilada, y que según tengo entendido va muy bien, hasta las quinientas libras que mi ama de llaves me pidió prestadas para la entrada de un coche de segunda mano. Incluso el joven Timothy necesitó mil libras para saldar su préstamo universitario, y como parece que está progresando muy bien en la profesión que ha elegido, no debería ser pedirle mucho, como a todos los demás, que pague su deuda.
– ¿Y la segunda prueba? -preguntó Frank.
– Desde la muerte de Millie, cada uno de ellos me ha prestado algún pequeño servicio. Siempre insistieron en que era un placer para ellos, no un deber. Voy a descubrir si querrán hacer lo mismo por un viejo sin dinero.
– Pero ¿cómo sabrán…? -empezó Frank.
– Sospecho que irán quedando en evidencia a medida que pasen las semanas. En cualquier caso, hay una tercera prueba, que según creo zanjará el asunto.
Frank miró a su viejo amigo.
– ¿Serviría de algo intentar disuadirte de esta loca idea? -preguntó.
– No -replicó Cornelius sin vacilar-. Estoy decidido, si bien acepto que no puedo efectuar el primer movimiento, y mucho menos llevarlo a una conclusión, sin tu colaboración.
– Si de veras es eso lo que quieres hacer, Cornelius, seguiré tus instrucciones al pie de la letra, como siempre he hecho en el pasado. Pero en esta ocasión, ha de existir una condición.
– ¿Y cuál será? -preguntó Cornelius.
– No presentaré factura por este encargo, para que pueda demostrar a cualquiera que lo pregunte que no he obtenido el menor beneficio de tu jugarreta.
– Pero…
– Nada de «peros», viejo amigo. Ya obtuve pingües beneficios de mis acciones cuando vendiste la compañía. Has de considerar esto un pequeño intento de darte las gracias.
Cornelius sonrió.
– Soy yo quien debería estar agradecido, y de hecho lo estoy, como siempre, consciente de tu valiosa asistencia durante tantos años. Eres un buen amigo, y juro que te legaría todas mis posesiones si no fueras soltero, y porque sé que no cambiarías ni un ápice tu modo de vivir.
– No, gracias -dijo Frank con una risita-. Si lo hicieras, debería llevar a cabo la misma prueba, solo que con diferentes personajes. -Hizo una pausa-. Bien, ¿cuál es tu primer movimiento?
Cornelius se levantó de la butaca.
– Mañana enviarás cinco cartas informando a los interesados de que me han enviado una notificación de bancarrota, y por lo tanto necesito que se me devuelvan todos los préstamos, lo más rápido posible.
Frank ya había empezado a tomar notas en una libretita que siempre llevaba consigo. Veinte minutos después, cuando hubo anotado las últimas instrucciones de Cornelius, guardó la libreta en un bolsillo interior, vació su copa y apagó el puro.
Cuando Cornelius se levantó para acompañarle hasta la puerta, Frank preguntó:
– ¿Cuál será la tercera prueba, la que consideras tan definitiva?
El viejo abogado escuchó con atención, mientras Cornelius bosquejaba una idea tan ingeniosa que se marchó con la sensación de que a las víctimas no les quedaría otro remedio que enseñar sus cartas.
La primera persona que llamó a Cornelius el sábado por la mañana fue su hermano Hugh. Debió hacerlo momentos después de abrir la carta de Frank. Cornelius tuvo la clara sensación de que alguien más estaba escuchando la conversación.
– Acabo de recibir una carta de tu abogado -dijo Hugh-, y no puedo creerlo. Dime que se trata de una espantosa equivocación, por favor.
– Me temo que no hay ninguna equivocación -contestó Cornelius-. Ojalá pudiera decirte lo contrario.
– Pero ¿cómo has podido permitir que algo así ocurriera, tú que siempre eres tan sagaz?
– Atribúyelo a la vejez -contestó Cornelius-. Unas semanas después de que Millie muriera, me persuadieron de que invirtiera una importante cantidad de dinero en una empresa especializada en suministrar maquinaria de perforación a los rusos. Todos hemos leído acerca de las inmensas cantidades de petróleo que hay allí, siempre que se pueda llegar a ellas, de manera que confié en que mi inversión obtendría una bonita recompensa. El viernes pasado, la secretaria de la empresa me informó de que ya no eran solventes.
– Pero no invertirías todo lo que tenías en esa empresa, ¿verdad? -preguntó Hugh, en un tono cada vez más incrédulo.
– Al principio no, por supuesto -dijo Cornelius-, pero me temo que desembolsaba cada vez que necesitaban una nueva inyección de dinero. Hacia el final, tuve que seguir invirtiendo, pues me parecía la única manera que tenía de recuperar la inversión inicial.
– Pero ¿esa empresa no tiene propiedades que puedas quedarte a cambio? ¿Qué me dices de la maquinaria de perforación?
– Se está oxidando todo en algún lugar de la Rusia central, y hasta el momento no hemos extraído ni un dedal de petróleo.
– ¿Por qué no abandonaste cuando las pérdidas aún eran soportables? -inquirió Hugh.
– Orgullo, supongo. Me negaba a admitir que había respaldado a un perdedor, y siempre creí que, a la larga, mi dinero estaría a salvo.
– Pero ofrecerán alguna compensación -dijo Hugh, desesperado.
– Ni un penique -contestó Cornelius-. Ni siquiera puedo permitirme volar a Rusia y pasar unos días allí para averiguar cuál es la verdadera situación.
– ¿Cuánto tiempo te han concedido?
– Ya me han enviado una notificación de bancarrota, de modo que mi supervivencia depende de lo que pueda reunir en el plazo más breve de tiempo. -Cornelius hizo una pausa-. Lamento refrescarte la memoria, Hugh, pero recordarás que hace tiempo te presté cien mil libras. Confiaba…
– Pero sabes que cada penique de esa cantidad se ha invertido en la tienda, y con las ventas de High Street a la baja, creo que, de momento, solo podría conseguir unos pocos miles de libras.
Cornelius creyó oír que alguien susurraba «Y nada más» en segundo plano.
– Sí, entiendo tu situación -dijo Cornelius-, pero te agradeceré toda la ayuda que me puedas prestar. Cuando hayas decidido una cantidad -hizo otra pausa-, y ya sé que deberás discutir con Elizabeth lo que os podéis permitir, quizá podrías enviar un cheque al despacho de Frank. El se ha hecho cargo de todo el asunto.
– Parece que los abogados siempre se llevan su parte, ganes o pierdas.
– Para ser sincero -dijo Cornelius-, Frank ha renunciado a sus emolumentos en esta ocasión. Y a propósito, Hugh, la gente que vas a enviar para remozar la cocina tenía que empezar a finales de semana. Ahora es todavía más importante que terminen el trabajo lo antes posible, porque voy a poner la casa en venta, y una nueva cocina me ayudará a obtener un precio mejor. Estoy seguro de que lo comprendes.
– Veré qué puedo hacer -dijo Hugh-, pero tal vez deba derivar esa cuadrilla a otro trabajo. En este momento se nos acumulan los encargos.
– Ah, ¿sí? ¿No has dicho que ibas un poco justo de dinero? -preguntó Cornelius, reprimiendo una risita.
– Sí -dijo Hugh, con demasiada precipitación-. Lo que quería decir es que todos hemos de trabajar horas extra para mantenernos a flote.
– Creo que lo entiendo -dijo Cornelius-. De todos modos, estoy seguro de que harás todo cuanto puedas por ayudarme, ahora que conoces mi situación.
Colgó el teléfono y sonrió. La siguiente víctima que se puso en contacto con él no se molestó en telefonear, sino que se presentó en su casa unos minutos más tarde, y no apartó el dedo del timbre hasta que la puerta se abrió.
– ¿Dónde está Pauline? -fue la primera pregunta de Margaret cuando su hermano abrió la puerta.
Cornelius miró a su hermana, que aquella mañana se había aplicado demasiado maquillaje.
– Temo que ha tenido que salir -dijo Cornelius, mientras se inclinaba para besar a su hermana en la mejilla-. El demandante de bancarrota contempla con desaprobación a las personas que no pueden pagar a sus acreedores, pero aún consiguen retener un séquito personal. Ha sido muy amable por tu parte dejarte caer por mi casa tan deprisa en mi hora de necesidad, Margaret, pero si esperabas tomar una taza de té, temo que tendrás que preparártela tú misma.
– No he venido a tomar una taza de té, como sospecho que sabes demasiado bien, Cornelius. Lo que quiero saber es cómo has conseguido pulirte toda tu fortuna. -Antes de que su hermano pudiera recitar unas cuantas líneas bien ensayadas de su guión, añadió-: Tendrás que vender la casa, por supuesto. Siempre he dicho que, desde la muerte de Millie, es demasiado grande para ti. Siempre puedes alquilar un piso de soltero en el pueblo.
– Decisiones como esa ya no están en mis manos -dijo Cornelius, en un tono que intentaba transmitir impotencia.
– ¿De qué estás hablando? -preguntó Margaret, al tiempo que giraba en redondo hacia él.
– Solo que la casa y su contenido ya están en poder de los demandantes de bancarrota. Con el fin de evitar la bancarrota, hemos de confiar en que la casa se venda por un precio mucho más elevado del que predicen los agentes de bienes raíces.
– ¿Me estás diciendo que no queda absolutamente nada?
– Menos que nada sería mucho más preciso -suspiró Cornelius-. Y en cuanto me hayan echado de The Willows, no tendré adonde ir. -Intentó imprimir un tono quejumbroso a sus palabras-. Por consiguiente, confío en que me permitas aceptar la oferta que me hiciste en el funeral de Millie, e ir a vivir contigo.
Su hermana volvió la cabeza, para que Cornelius no pudiera ver la expresión de su cara.
– Eso no sería conveniente en el momento actual -dijo sin más explicaciones-. Y en cualquier caso, Hugh y Elizabeth tienen mucho más espacio libre en su casa que yo.
– Tienes razón -dijo Cornelius. Tosió-. En cuanto al pequeño préstamo que te avancé el año pasado, Margaret… Lamento sacar a colación el tema, pero…
– El escaso dinero que poseo está cuidadosamente invertido, y mis corredores dicen que no es el momento adecuado para vender.
– Pero la asignación que te he pasado cada mes durante los últimos veinte años… Seguro que tienes algo ahorrado.
– Temo que no -replicó Margaret-. Has de comprender que, siendo tu hermana, se esperaba de mí que mantuviera cierto nivel de vida, y ahora que ya no puedo confiar en mi asignación mensual, tendré que ser mucho más cautelosa con mis ingresos mensuales.
– Por supuesto, querida -dijo Cornelius-, pero cualquier pequeña contribución ayudaría, si pudieras…
– Debo irme -dijo Margaret, al tiempo que consultaba su reloj-. Ya has conseguido que llegue tarde a mi peluquera.
– Una humilde petición más antes de que te vayas, querida -dijo Cornelius-. En el pasado, siempre has tenido la amabilidad de llevarme a la ciudad siempre que…
– Siempre he dicho, Cornelius, que habrías debido aprender a conducir hace muchos años. De haberlo hecho, no esperarías que todos estuviéramos a tu disposición día y noche. Veré lo que puedo hacer -añadió, mientras su hermano le abría la puerta.
– Es curioso, no recuerdo que hayas dicho nunca eso. Bien, tal vez mi memoria también está flaqueando -dijo, mientras seguía a su hermana hasta el camino particular. Sonrió-. ¿Coche nuevo, Margaret? -preguntó con expresión inocente.
– Sí -contestó su hermana, tirante, mientras él le abría la puerta.
Cornelius creyó detectar un leve rubor en sus mejillas. Rió para sí mientras el coche se alejaba. Estaba aprendiendo más acerca de su familia a cada minuto que pasaba.
Cornelius entró en casa y volvió a su estudio. Cerró la puerta, descolgó el teléfono del escritorio y marcó el número del despacho de Frank.
– Vintcent, Ellwood y Halfon -dijo una voz formal.
– Quisiera hablar con el señor Vintcent.
– ¿De parte de quién?
– Cornelius Barrington.
– Voy a ver si está ocupado, señor Barrington.
Muy bien, pensó Cornelius. Frank debía haber convencido incluso a su recepcionista de que los rumores eran fidedignos, porque antes su respuesta siempre era: «Le paso ahora mismo, señor».
– Buenos días, Cornelius -dijo Frank-. Acabo de hablar con tu hermano Hugh. Es la segunda vez que llama esta mañana.
– ¿Qué quería? -preguntó Cornelius.
– Que le explicara todas las implicaciones, y también sus obligaciones inmediatas.
– Bien -dijo Cornelius-. Por lo tanto, ¿puedo abrigar la esperanza de recibir un cheque por cien mil libras dentro de poco?
– Lo dudo -dijo Frank-. A juzgar por el tono de su voz, no creo que sea eso lo que tenga en mente, pero te informaré en cuanto vuelva a llamarme.
– Ardo en deseos, Frank.
– Creo que te lo estás pasando en grande, Cornelius.
– No lo dudes -contestó el anciano-. Ojalá Millie estuviera aquí para disfrutar de la diversión conmigo.
– Sabes lo que habría dicho, ¿verdad?
– No, pero presiento que me lo vas a decir de todas maneras.
– Eres un viejo perverso.
– Y, como siempre, habría acertado -confesó Cornelius con una carcajada-. Adiós, Frank.
Justo cuando colgaba, alguien llamó a la puerta.
– Adelante -dijo Cornelius, desconcertado.
La puerta se abrió y entró su ama de llaves, provista de una bandeja con una taza de té y un plato de galletas. Como siempre, iba impecable, sin un cabello fuera de sitio, sin mostrar señales de turbación. «No habrá recibido todavía la carta de Frank», fue el primer pensamiento de Cornelius.
– Pauline -dijo, mientras la mujer dejaba la bandeja sobre el escritorio-, ¿esta mañana has recibido una carta de mi abogado?
– Sí, señor -dijo Pauline-; venderé el coche de inmediato, señor, y le devolveré las quinientas libras. -Hizo una pausa antes de mirarle a la cara-. Me estaba preguntando, señor…
– ¿Sí, Pauline?
– ¿Sería posible devolverle la deuda a cambio de horas de trabajo? Necesito el coche para ir a buscar a mis hijas al colegio.
Por primera vez desde que se había embarcado en la empresa, Cornelius se sintió culpable. Pero sabía que, si accedía a la petición de Pauline, alguien lo averiguaría, y todo el proyecto se vendría abajo.
– Lo siento muchísimo, Pauline, pero no me queda otra alternativa.
– Eso es exactamente lo que explicaba el abogado en la carta -dijo Pauline, mientras manoseaba un pedazo de papel guardado en el bolsillo de su delantal-. ¿Sabe?, nunca he confiado demasiado en los abogados.
Esta afirmación consiguió que Cornelius se sintiera todavía más culpable, porque no conocía a una persona más digna de confianza que Frank Vintcent.
– Será mejor que le deje ahora, señor, pero volveré esta noche para comprobar que no haya demasiado desorden. ¿Sería posible, señor…?
– ¿Posible…? -repitió Cornelius.
– ¿Podría darme una referencia? Quiero decir, no es fácil para alguien de mi edad encontrar un empleo.
– Te daré una referencia que te conseguiría un empleo en el palacio de Buckingham -dijo Cornelius. Se sentó de inmediato a la mesa y escribió una fervorosa homilía sobre los servicios que Pauline Croft le había prestado durante más de dos décadas. La leyó de cabo a rabo, y después se la tendió-. Gracias, Pauline -dijo-, por todo lo que hiciste en el pasado por Daniel, Millie y, sobre todo, por mí.
– Ha sido un placer, señor -contestó Pauline.
Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Cornelius no pudo por menos que preguntarse si, a veces, el agua era más espesa que la sangre.
Se sentó a su escritorio y empezó a escribir algunas notas para recordar lo que había sucedido aquella mañana. Cuando hubo terminado, fue a la cocina para prepararse algo de comer y descubrió que una ensalada le estaba esperando.
Después de comer, Cornelius subió a un autobús para ir a la ciudad: una nueva experiencia. Le costó cierto tiempo localizar una parada, y luego descubrió que el conductor no tenía cambio de veinte libras. Después de bajar en el centro de la ciudad, su primera visita fue al agente de bienes raíces, que no pareció muy sorprendido de verle. Cornelius se quedó complacido al comprobar la rapidez con que se habían esparcido los rumores sobre su ruina económica.
– Enviaré a alguien a The Willows por la mañana, señor Barrington -dijo el joven, mientras se levantaba de detrás de su escritorio-, para que tome medidas y haga algunas fotos. ¿Me da su permiso para colocar un letrero en el jardín?
– Se lo ruego -dijo Cornelius sin vacilar, y estuvo a punto de añadir: «Cuanto más grande mejor».
Después de salir de la agencia, Cornelius caminó unos metros calle abajo y entró en la empresa de mudanzas local. Preguntó a otro joven si podía concertar una cita para que se llevaran todo el contenido de la casa.
– ¿Adónde, señor?
– A Bott's Storeroom, en High Street -le informó Cornelius.
– No habrá ningún problema, señor -dijo el joven empleado, al tiempo que cogía una libreta del escritorio. En cuanto Cornelius hubo rellenado el formulario por triplicado, el empleado dijo-: Firme aquí, señor -y señaló el pie del formulario. Después, algo nervioso, añadió-: Necesitaremos un depósito de cien libras.
– Por supuesto -dijo Cornelius, y sacó su talonario.
– Temo que ha de ser en metálico, señor -dijo el joven en tono confidencial.
Cornelius sonrió. Hacía más de treinta años que nadie le rechazaba un talón.
– Volveré mañana -dijo.
Camino de la parada del autobús, Cornelius echó un vistazo por el escaparate de la ferretería de su hermano, y observó que el personal no parecía muy ocupado. Cuando volvió a The Willows, fue a su estudio y tomó más notas sobre lo ocurrido por la tarde.
Mientras subía la escalera para ir a la cama, reflexionó que debía ser la primera tarde en años que nadie le llamaba para preguntar cómo estaba. Aquella noche durmió como un tronco.
Cuando Cornelius bajó a la mañana siguiente, recogió el correo abandonado sobre la esterilla y fue a la cocina. Mientras tomaba su cuenco de cereales, echó un vistazo a las cartas. En una ocasión, le habían dicho que, si era de conocimiento público una inminente bancarrota, un chorro de sobres marrón inundaría el buzón, pues tenderos y pequeños hombres de negocios intentaban adelantarse antes de que alguien fuera declarado acreedor preferente.
No había sobres marrones en el correo aquella mañana, porque Cornelius se había asegurado de abonar todas las facturas antes de adentrarse en aquel camino tan particular.
Aparte de circulares y correo comercial, solo había un sobre blanco con matasellos de Londres. Era una carta escrita a mano de su sobrino Timothy, expresando su pesar por los problemas de su tío, y añadía que, si bien ya no iba mucho por Chudley, haría lo imposible por desplazarse hasta Shropshire el fin de semana para verle.
Aunque el mensaje era breve, Cornelius observó en silencio que Timothy era el primer miembro de la familia que demostraba pesar por sus apuros.
Cuando oyó el timbre de la puerta, dejó la carta sobre la mesa de la cocina y salió al vestíbulo. Abrió la puerta y vio a Elizabeth, la mujer de su hermano. Tenía el rostro blanco, arrugado y desencajado, y Cornelius dudó de que hubiera dormido bien por la noche.
En cuanto Elizabeth entró en la casa empezó a pasear de habitación en habitación, casi como si estuviera comprobando que todo seguía en su sitio, como incapaz de aceptar las palabras que había leído en la carta del abogado.
Cualquier duda debió de disiparse cuando, unos minutos más tarde, apareció en la puerta el agente de bienes raíces, con una cinta métrica en la mano y un fotógrafo al lado.
– Si Hugh pudiera devolverme parte de las cien mil libras que le presté, me sería de gran ayuda -comentó Cornelius a su cuñada mientras la seguía por toda la casa.
Tardó un rato en contestar, pese al hecho de que había tenido toda la noche para meditar su respuesta.
– No es tan fácil -dijo por fin-. El préstamo se hizo a la empresa, y las acciones están distribuidas entre varias personas.
Cornelius conocía a tres de aquellas varias personas.
– Entonces, tal vez ha llegado el momento de que Hugh y tú vendáis algunas de vuestras acciones.
– ¿Y permitir que un desconocido se apodere de la empresa, después del trabajo y esfuerzos que le hemos dedicado durante todos estos años? No, no podemos permitir que eso suceda. En cualquier caso, Hugh preguntó al señor Vintcent cuál era la situación legal, y confirmó que no estábamos obligados a vender ninguna de nuestras acciones.
– ¿Habéis pensado que tal vez tenéis una obligación moral? -preguntó Cornelius, al tiempo que se volvía hacia su cuñada.
– Cornelius -dijo la mujer, sin mirarle a la cara-, ha sido tu irresponsabilidad, no la nuestra, la causante de tu ruina. No esperarás que tu hermano sacrifique todo aquello por lo que ha trabajado durante años, solo para colocar a mi familia en la misma situación peligrosa en que te encuentras ahora.
Cornelius comprendió por qué Elizabeth no había dormido aquella noche. No solo estaba actuando como portavoz de Hugh, sino que también estaba tomando las decisiones. Cornelius siempre había pensado que era la más enérgica de los dos, y dudó de poder ver a su hermano cara a cara antes de haber llegado a un acuerdo.
– Pero si pudiéramos ayudar de alguna otra forma… -añadió Elizabeth en un tono más amable, mientras apoyaba la mano sobre una trabajada mesa del salón, forrada de pan de oro.
– Bien, ahora que lo dices -contestó Cornelius-, pondré a la venta la casa dentro de un par de semanas, y espero…
– ¿Tan pronto? -preguntó Elizabeth-, ¿Qué va a ser de todos los muebles?
– Habrá que vender todo para hacer frente a las deudas. Pero, como iba diciendo…
– A Hugh siempre le gustó esta mesa.
– Luis XIV -dijo Cornelius en tono indiferente.
– Me pregunto cuál es su valor -musitó Elizabeth, como si no le importara demasiado.
– No tengo ni idea -dijo Cornelius-. Si no recuerdo mal, pagué por ella unas sesenta mil libras…, pero eso fue hace más de diez años.
– ¿Y el juego de ajedrez? -preguntó Elizabeth, mientras levantaba una de las piezas.
– Es una copia carente de todo valor -contestó Cornelius-. Podrías comprar un juego como ese en cualquier bazar árabe por doscientas libras.
– Oh, siempre había pensado… -Elizabeth vaciló antes de dejar la pieza en el escaque incorrecto-. Bien, debo irme -dijo, como si hubiera terminado su tarea-. Hemos de procurar recordar que aún tengo un negocio que dirigir.
Cornelius la acompañó, mientras la mujer empezaba a recorrer el largo pasillo en dirección a la puerta principal. Pasó sin detenerse ante el retrato de su sobrino Daniel. En el pasado, siempre se había parado para comentar cuánto le echaba de menos.
– Me estaba preguntando… -empezó Cornelius cuando entraron en el vestíbulo.
– ¿Sí? -dijo Elizabeth.
– Bien, como he de irme de aquí dentro de un par de semanas, confiaba en que podría mudarme con vosotros. Hasta que encuentre algo a la altura de mis posibilidades, quiero decir.
– Ojalá lo hubieras preguntado hace una semana -dijo Elizabeth sin pestañear-. Por desgracia, hemos decidido traer a mi madre, y la otra habitación es la de Timothy, que viene a casa casi todos los fines de semana.
– Ah, ¿sí? -preguntó Cornelius.
– ¿Y el reloj de pie? -preguntó Elizabeth, que aún daba la impresión de ir de tiendas.
– Victoriano. Lo compré en la subasta de las propiedades del conde de Bute.
– No, quería decir cuánto vale.
– Lo que se quiera pagar por él -contestó Cornelius cuando llegaron a la puerta principal.
– No olvides informarme, Cornelius, si puedo ayudarte en algo.
– Eres muy amable, Elizabeth -dijo el hombre.
Abrió la puerta y vio al agente de bienes raíces clavando un poste en el suelo, con un letrero que anunciaba EN VENTA. Cornelius sonrió, porque fue la única cosa que dejó a Elizabeth parada aquella mañana.
Frank Vintcent llegó el jueves por la mañana, cargado con una botella de coñac y dos pizzas.
– Si hubiera sabido que perder a Pauline era parte del trato, jamás habría accedido a secundar tu plan -dijo Frank mientras mordisqueaba su pizza calentada en el microondas-. ¿Cómo te las arreglas sin ella?
– Bastante mal -admitió Cornelius-, aunque todavía se deja caer una o dos horas cada noche. De lo contrario, esta casa parecería una pocilga. Ahora que lo pienso, ¿cómo te las arreglas tú?
– Siendo soltero -contestó Frank-, aprendes a sobrevivir desde muy joven. Bien, dejémonos de tonterías y centrémonos en el juego.
– ¿Qué juego? -preguntó Cornelius con una risita.
– El ajedrez -replicó Frank-. Después de una semana, ya estoy harto del otro juego.
– En ese caso, será mejor que vayamos a la biblioteca.
Los movimientos de apertura sorprendieron a Frank, pues nunca había visto tan osado a su viejo amigo. Ninguno de los dos habló durante más de una hora, y Frank dedicó la mayor parte de ese rato a intentar defender su reina.
– Tal vez esta sea la última vez que jugamos con este juego -dijo Cornelius en tono nostálgico.
– No, no te preocupes por eso -dijo Frank-. Siempre permiten que conserves algunos objetos personales.
– No cuando valen un cuarto de millón de libras -contestó Cornelius.
– No tenía ni idea -dijo Frank, al tiempo que levantaba la vista.
– Porque nunca has sido la clase de hombre interesado en los bienes mundanos. Es una obra de arte persa del siglo XVI, y suscitará un notable interés cuando vaya a subastarse.
– Pero a estas alturas ya habrás averiguado todo cuanto deseabas -objetó Frank-. ¿Para qué continuar, cuando podrías perder muchas cosas que amas?
– Porque todavía he de descubrir la verdad.
Frank suspiró, contempló el tablero y movió el caballo de la reina.
– Jaque mate -dijo-. Lo tienes merecido por no concentrarte.
Cornelius pasó casi todo el viernes por la mañana en una reunión privada con el director ejecutivo de Botts and Company, los subastadores locales de arte y muebles de primera calidad.
El señor Botts ya había accedido a que la subasta tuviera lugar en un plazo máximo de quince días. Había repetido con frecuencia que habría preferido un período más largo para preparar el catálogo y enviar un extenso mailing, puesto que se trataba de un lote excelente, pero al menos demostró cierta compasión por la situación en que se encontraba el señor Barrington. Con el paso de los años, la Lloyd's de Londres, los fallecimientos y las amenazas de bancarrota habían demostrado ser los mejores amigos del subastador.
– Será preciso que lo tengamos todo guardado en nuestro almacén lo antes posible -dijo el señor Botts-, con el fin de que haya tiempo suficiente para preparar el catálogo, y permitir a los clientes que echen un vistazo durante tres días consecutivos antes de la subasta.
Cornelius asintió.
El subastador también recomendó que se publicara un anuncio a toda página en el Chudley Advertiser del miércoles siguiente, dando los detalles de lo que iba a subastarse, con el fin de informar a la gente a la que no hubieran podido informar por correo.
Cornelius se despidió del señor Botts unos minutos antes de mediodía y camino del autobús se dejó caer por la empresa de mudanzas. Entregó cien libras en billetes de cinco y diez, para dar la impresión de que le había costado algunos días reunir el importe.
Mientras esperaba el autobús, no pudo por menos que reparar en las escasísimas personas que se molestaban en decirle buenos días, e incluso reparar en su existencia. Desde luego, nadie cruzó la calle para conversar con él.
Veinte hombres distribuidos en tres camionetas pasaron el día siguiente cargando y descargando, mientras iban y venían entre The Willows y el almacén del subastador, en High Street. Los últimos muebles abandonaron la casa a última hora de la tarde.
Mientras paseaba por las habitaciones vacías, a Cornelius le sorprendió el pensamiento de que, salvo una o dos excepciones, no iba a añorar sus posesiones terrenales. Se retiró al dormitorio (la única habitación de la mansión que seguía amueblada) y siguió leyendo la novela que Elizabeth le había recomendado antes de su ruina.
A la mañana siguiente solo recibió una llamada, de su sobrino Timothy, para decir que iba a venir el fin de semana, y preguntando si tío Cornelius encontraría tiempo para recibirle.
– Lo único que tengo a espuertas es tiempo -contestó Cornelius.
– Entonces, ¿te va bien que pase esta tarde? -preguntó Timothy-. ¿A eso de las cuatro?
– Siento no poder ofrecerte una taza de té -dijo Cornelius-, pero esta mañana terminé la última bolsa, y como es muy probable que abandone la casa la semana que viene…
– No importa -dijo Timothy, incapaz de disimular su desazón al encontrar la casa despojada de las posesiones de su tío.
– Subamos al dormitorio. Es la única habitación que todavía conserva algún mueble…, y la mayoría habrán desaparecido la semana que viene.
– No tenía ni idea de que se lo habían llevado todo. Hasta el retrato de Daniel -dijo Timothy cuando pasaron ante una mancha alargada de un tono crema más claro que el del resto de la pared.
– Y mi juego de ajedrez -suspiró Cornelius-. Pero no puedo quejarme. He vivido bien.
Empezó a subir la escalera que conducía al dormitorio.
Cornelius se sentó en la única silla, mientras Timothy se acomodaba en el borde de la cama. Se había convertido en un joven apuesto. Rostro franco, de ojos castaño claro capaces de revelar, a quien no lo supiera aún, que había sido adoptado. Debía tener unos veintisiete o veintiocho años, más o menos la edad que tendría Daniel si estuviera vivo. Cornelius siempre había tenido debilidad por su sobrino, y había imaginado que el afecto era recíproco. Se preguntó si iba a llevarse una nueva desilusión.
Timothy parecía nervioso, y movía los pies sin cesar.
– Tío Cornelius -empezó, con la cabeza algo inclinada-, como ya sabes, he recibido una carta del señor Vintcent, y pensé que debía venir para explicarte que no tengo mil libras a mi nombre, de modo que no puedo pagarte mi deuda en este momento.
Cornelius se llevó una decepción. Había confiado en que al menos un miembro de la familia…
– No obstante -continuó el joven, al tiempo que sacaba un sobre largo y delgado de un bolsillo interior de la chaqueta-, mi padre me regaló al cumplir los veintiún años acciones por valor del uno por ciento de la empresa; yo creo que deben equivaler a mil libras, como mínimo, y me pregunto si las aceptarías a cambio de mi deuda, hasta que pueda recuperarlas.
Cornelius se sintió culpable por haber dudado de su sobrino, siquiera por un momento. Quiso pedir disculpas, pero sabía que no podía, no fuera a desmoronarse el castillo de naipes montado con tanto esmero. Cogió el óbolo de la viuda y dio las gracias a Timothy.
– Soy consciente del sacrificio que esto debe significar para ti -dijo Cornelius-, pues me acuerdo de las numerosas veces que me has confesado tu ambición de hacerte cargo de la empresa cuando tu padre se jubile, y tus sueños de abarcar parcelas que él se ha negado incluso a considerar.
– Creo que no se jubilará nunca -dijo Timothy con un suspiro-, pero confiaba en que, después de la experiencia que he adquirido trabajando en Londres, me tomaría en serio como candidato a la gerencia cuando el señor Leonard se jubile a finales de año.
– Temo que tus posibilidades no aumentarán cuando se entere de que has entregado el uno por ciento de la empresa a tu tío arruinado.
– Mis problemas no se pueden comparar con los que tú estás afrontando, tío. Lo único que siento es no poder pagarte en metálico. Antes de que me vaya, ¿puedo hacer algo más por ti?
– Sí, Timothy -dijo Cornelius, ciñéndose a su guión-. Tu madre me recomendó una novela, que me gusta bastante, pero mis viejos ojos parecen cansarse cada vez más, y me preguntaba si serías tan amable de leerme algunas páginas. He puesto un punto en la página a la que he llegado.
– Recuerdo que me leías cuando era pequeño -dijo Timothy-. Guillermo y Golondrinas y amazonas -añadió mientras cogía el libro.
Timothy habría leído unas veinte páginas, cuando de repente paró y levantó la vista.
– Hay un billete de autobús en la página 450. ¿Lo dejo en su sitio, tío?
– Sí, por favor -dijo Cornelius-. Lo puse ahí para acordarme de algo. -Hizo una pausa-. Perdona, pero me siento un poco cansado.
Timothy se levantó.
– Volveré pronto y terminaré las últimas páginas.
– No hace falta que te molestes. Ya me las arreglaré.
– Ah, pero creo que será mejor, tío, pues de lo contrario nunca averiguaré cuál de ellos llega a ser primer ministro.
La segunda remesa de cartas, que Frank Vintcent envió el viernes siguiente, provocó otra avalancha de llamadas telefónicas.
– No estoy segura de comprender bien lo que significa -dijo Margaret, en la primera comunicación con su hermano desde que había ido a verle dos semanas antes.
– Significa exactamente lo que dice, querida -dijo Cornelius con serenidad-. Todos mis bienes mundanos van a ser subastados, pero permitiré que todos aquellos a quienes considero cercanos y queridos elijan un objeto, por razones sentimentales o personales, que quieran conservar en el seno de la familia. Podrán pujar por ellos en la subasta del viernes que viene.
– Pero podríamos perder la puja y terminar sin nada -objetó Margaret.
– No, querida mía-dijo Cornelius, procurando no parecer exasperado-. La subasta pública se celebrará por la tarde. Las piezas seleccionadas se subastarán por la mañana, y solo estarán presentes la familia y los amigos íntimos. Las instrucciones no podrían ser más claras.
– ¿Podremos ver las piezas antes de que empiece la subasta?
– Sí, Margaret -dijo su hermano, como si estuviera hablando con un retrasado mental-. Tal como el señor Vintcent deja bien claro en su carta: «Exposición el martes, miércoles y jueves, de diez de la mañana a cuatro de la tarde, antes de la subasta que se celebrará el viernes a las once de la mañana».
– Pero ¿solo podemos elegir una pieza?
– Sí-repitió Cornelius-, es lo único que permitirá el demandante. No obstante, te complacerá saber que el retrato de Daniel, que tantas veces has alabado en el pasado, estará entre los objetos disponibles.
– Sí, me gusta -dijo Margaret. Vaciló un momento-. ¿Y el Turner también estará a la venta?
– Desde luego -confirmó Cornelius-. Me veo obligado a venderlo todo.
– ¿Tienes idea de lo que les apetece a Hugh y Elizabeth?
– No, pero si quieres averiguarlo, ¿por qué no se lo preguntas? -sugirió Cornelius, sabedor de que apenas se dirigían la palabra.
La segunda llamada se produjo tan solo instantes después de haber colgado a su hermana.
– Buenos días, Elizabeth -dijo Cornelius, tras reconocer la voz al instante-. Me alegro de oírte.
– Es sobre la carta que he recibido esta mañana.
– Sí, ya me lo imaginaba -dijo Cornelius.
– Es que, bien, solo quería confirmar el valor de la mesa, la pieza Luis XIV, y de paso, el reloj de pie que perteneció al conde de Bute.
– Si vas a la casa de subastas, Elizabeth, te darán un catálogo, que te informará de los precios superior e inferior calculados para cada objeto en venta.
– Entiendo -dijo Elizabeth. Guardó silencio un rato-. Supongo que no sabrás si Margaret tiene la intención de pujar por alguna de ambas piezas…
– No tengo ni idea -contestó Cornelius-. Pero estaba hablando con Margaret cuando intentabas comunicar conmigo, y me hizo una pregunta similar. Te sugiero que la llames. -Otro largo silencio-. Por cierto, Elizabeth, ¿eres consciente de que solo puedes pujar por un objeto?
– Sí, eso dice la carta -contestó su cuñada, tirante.
– Lo pregunto porque pensaba que Hugh siempre estuvo interesado en el juego de ajedrez.
– Oh, no, no lo creo -dijo Elizabeth.
A Cornelius no le cupo la menor duda de quién pujaría en nombre de la familia el viernes por la mañana.
– Bien, buena suerte -dijo Cornelius-. Y no olvides el quince por ciento de comisión -añadió mientras colgaba el teléfono.
Timothy escribió al día siguiente para decir que esperaba asistir a la subasta, pues quería llevarse un pequeño recuerdo de The Willows y de sus tíos.
Por contra, Pauline dijo a Cornelius, mientras arreglaba el dormitorio, que no tenía la menor intención de ir a la subasta.
– ¿Por qué no? -preguntó el hombre.
– Porque me pondría en ridículo si pujara por algo que no me puedo permitir.
– Muy prudente -dijo Cornelius-. Yo mismo he caído en esa trampa una o dos veces. Pero ¿le habías echado el ojo a algo en particular?
– Sí, pero mis ahorros no dan para tanto.
– Oh, siempre hay sorpresas en las subastas -dijo Cornelius-. Si nadie se anima a pujar, puedes llevarte el gato al agua.
– Bien, me lo pensaré, ahora que tengo un nuevo trabajo.
– Me alegro mucho -dijo Cornelius, a quien la noticia entristeció sobremanera.
Ni Cornelius ni Frank fueron capaces de concentrarse en su partida de ajedrez semanal el jueves por la noche, y al cabo de media hora la abandonaron y acordaron tablas.
– Debo confesar que ardo en deseos de que todo vuelva a la normalidad -dijo Frank, mientras su anfitrión le servía una copa de coñac para cocinar.
– Oh, no lo sé. Considero que la situación tiene sus compensaciones.
– ¿Por ejemplo? -preguntó Frank, que frunció el ceño después de dar el primer sorbo.
– Bien, para empezar, tengo muchas ganas de que se celebre la subasta de mañana.
– Pero podría salir fatal -dijo Frank. -¿Por qué?
– Bien, para empezar, ¿te has parado a pensar…? No se molestó en terminar la frase, porque su amigo no le estaba escuchando.
A la mañana siguiente, Cornelius fue el primero en llegar a la casa de subastas. La sala contenía ciento veinte sillas alineadas en doce filas, preparada para la esperada aglomeración de la tarde, pero Cornelius pensó que el verdadero drama tendría lugar por la mañana, cuando solo acudirían seis personas.
La siguiente persona en aparecer, quince minutos antes de la hora prevista para iniciar la subasta, fue el abogado de Cornelius, Frank Vintcent. Al observar que su cliente estaba conversando con el señor Botts, encargado de dirigir la subasta, tomó un asiento situado al fondo de la sala, en la parte de la derecha.
Margaret, la hermana de Cornelius, fue la siguiente en aparecer, y no fue tan considerada. Cargó como una tromba hacia el señor Botts y preguntó con voz estridente:
– ¿Puedo sentarme donde quiera?
– Sí, señora, por supuesto -dijo el señor Botts.
Margaret se acomodó de inmediato en el asiento central de la primera fila, directamente bajo el estrado del subastador.
Cornelius saludó con un cabeceo a su hermana. A continuación, avanzó por el pasillo y se sentó en una silla situada tres filas delante de Frank.
Hugh y Elizabeth fueron los siguientes en llegar. Se quedaron un rato de pie al fondo, mientras examinaban la disposición de la sala. Por fin, caminaron por el pasillo y tomaron asiento en la octava fila, que les permitía una vista perfecta del estrado y, al mismo tiempo, de Margaret. Movimiento de apertura para Elizabeth, pensó Cornelius, que se lo estaba pasando en grande.
Mientras la manecilla del reloj de pared, situado justo detrás del estrado del subastador, avanzaba inexorablemente hacia las once, Cornelius pensó decepcionado que ni Pauline ni Timothy habían llegado.
Justo cuando el subastador empezaba a subir los peldaños que conducían al estrado, la puerta del fondo se abrió y asomó la cabeza de Pauline. El resto de su cuerpo permaneció escondido detrás de la puerta, hasta que sus ojos se posaron en Cornelius, quien le dirigió una sonrisa de aliento. La mujer entró y cerró la puerta, pero no mostró el menor interés en sentarse, y prefirió recluirse en un rincón.
El subastador sonrió a los invitados cuando el reloj dio las once.
– Damas y caballeros -empezó-, llevo en este negocio más de treinta años, pero es la primera vez que presido una subasta privada, de modo que se trata de una situación inusual para mí. Lo mejor será que les informe sobre las reglas de procedimiento, para que nadie albergue dudas si se suscita una discusión con posterioridad.
»Todos los aquí presentes mantienen una relación especial, sean familiares o amigos, con el señor Cornelius Barrington, cuyos efectos personales van a subastarse. Cada uno de ustedes ha sido invitado para elegir un artículo del inventario, por el cual se les permitirá pujar. En caso de ganar, no pueden pujar por otro objeto, pero si no consiguen el artículo elegido en primer lugar, pueden pujar por otro. Confío en que haya quedado claro -dijo, justo cuando la puerta se abría y entraba un apresurado Timothy.
– Lo siento mucho -dijo, casi sin aliento-, pero mi tren ha llegado con retraso.
Se sentó en la última fila. Cornelius sonrió. Ahora, todos sus peones estaban colocados en su sitio.
– Como solo cinco de ustedes van a pujar -continuó el señor Botts como si no se hubiera producido una interrupción-, solo se subastarán cinco artículos. No obstante, la ley establece que si alguien ha dejado previamente una puja por escrito, esa puja entra en la subasta. Intentaré facilitar las cosas diciendo que, si tengo una puja encima de la mesa, significa que un miembro del público la ha depositado en nuestra oficina. Creo que es justo anunciar -añadió- que tengo pujas externas sobre cuatro de los cinco artículos.
»Una vez explicadas las normas de procedimiento, iniciaré la subasta con su permiso.
Miró a Cornelius, que estaba al fondo de la sala, y este asintió.
– El primer lote que puedo ofrecer es un reloj de caja larga, de 1892, que fue adquirido por el señor Barrington en la subasta de las posesiones del difunto conde de Bute.
»Abriré la puja de este lote en tres mil libras. ¿Veo tres mil quinientas? -preguntó el señor Botts, enarcando una ceja.
Elizabeth parecía un poco sorprendida, pues tres mil estaba justo por debajo del valor mínimo calculado, y era la cifra que Hugh y ella habían acordado aquella mañana.
– ¿Hay alguien interesado en este lote? -preguntó el señor Botts, al tiempo que miraba directamente a Elizabeth, pero la mujer, por lo visto, seguía como hipnotizada-. Preguntaré de nuevo si alguien desea ofrecer tres mil quinientas libras por este magnífico reloj de caja larga. Última oportunidad. No veo ofertas, de modo que tendré que retirar este artículo y pasarlo a la subasta de la tarde.
Elizabeth parecía en estado de shock. Se volvió de inmediato hacia su marido y empezó a conversar con él entre susurros. El señor Botts, en apariencia algo decepcionado, procedió a la subasta del segundo lote.
– El siguiente lote es una encantadora acuarela del Támesis, obra de William Turner de Oxford. ¿Puedo abrir la puja en dos mil libras?
Margaret agitó su catálogo con furia.
– Gracias, señora -dijo el subastador, sonriente-. Tengo una puja externa por tres mil libras. ¿Alguien ofrece cuatro mil?
– ¡Sí! -gritó Margaret, como si la sala estuviera tan abarrotada que necesitara hacerse oír por encima del tumulto.
– Tengo una oferta de cinco mil sobre la mesa. ¿Sube a seis mil, señora? -preguntó, devolviendo su atención a la dama de la primera fila.
– Sí -replicó Margaret con igual firmeza.
– ¿Hay alguna otra oferta? -preguntó el subastador, al tiempo que paseaba la vista alrededor de la sala, una clara señal de que las pujas que aguardaban sobre la mesa se habían agotado.
– Siete -dijo una voz detrás de ella.
Margaret se volvió y vio que su cuñada se había sumado a la puja.
– ¡Ocho mil! -gritó Margaret.
– Nueve -dijo Elizabeth sin vacilar.
– ¡Diez mil! -aulló Margaret.
De repente, se hizo el silencio. Cornelius observó una sonrisa de satisfacción en el rostro de Elizabeth, después de haber endosado a su cuñada una factura de diez mil libras.
Cornelius tuvo ganas de reír. La subasta estaba siendo mucho más divertida de lo que había esperado.
– Como no hay más ofertas, esta deliciosa acuarela se vende a la señora Barrington por diez mil libras -dijo el señor Botts, y descargó un martillazo sobre la mesa. Sonrió a Margaret, como si hubiera hecho una sabia inversión-. El siguiente lote -continuó- es un retrato titulado sencillamente Daniel, obra de un artista desconocido. Es un trabajo bien ejecutado, y confiaba en abrir la puja en cien libras. ¿Veo una oferta de cien?
Ante la decepción de Cornelius, nadie manifestó el menor interés por aquel artículo.
– Puedo considerar una oferta inicial de cincuenta libras -dijo el señor Botts-, pero me es imposible bajar más. ¿Alguien ofrece cincuenta libras?
Cornelius paseó la vista alrededor de la sala, intentando adivinar por las expresiones de las caras quién había elegido aquel artículo, y por qué no deseaban pujar más si el precio era tan razonable.
– En ese caso, temo que también tendré que retirar este lote.
– ¿Significa eso que es mío? -pregunto una voz desde el fondo.
Todo el mundo se volvió.
– Si desea ofrecer cincuenta libras, señora -dijo el señor Botts, mientras se ajustaba las gafas-, el cuadro es suyo.
– Sí, por favor -dijo Pauline.
El señor Botts sonrió en su dirección mientras daba el martillazo.
– Vendido a la dama del fondo de la sala -anunció-, por cincuenta libras.
»Ahora, paso al lote número cuatro, un juego de ajedrez de procedencia desconocida. ¿Qué voy a decir de este artículo? ¿Puede empezar alguien con cien libras? Gracias, señor.
Cornelius se volvió para ver quién estaba pujando.
– Tengo doscientas sobre la mesa. ¿Puedo subir a trescientas?
Timothy asintió.
– Tengo una puja sobre la mesa de trescientas cincuenta. ¿Puedo subir a cuatrocientas?
Esta vez, Timothy pareció deshincharse, y Cornelius supuso que la cantidad estaba fuera de su alcance.
– En tal caso, tendré que retirar también esta pieza y trasladarla a la subasta de la tarde. -El subastador miró a Timothy, pero este ni siquiera parpadeó-. Retirado el artículo.
»Y por fin, vamos al lote número cinco. Una magnífica mesa Luis XIV, hacia 1712, en un estado casi perfecto. Se puede seguir el rastro de su procedencia hasta su anterior propietario, y ha estado en posesión del señor Barrington desde hace once años. Todos los detalles están consignados en el catálogo. Debo advertirles de que existe mucho interés por este artículo, y abriré la puja por cincuenta mil libras.
Elizabeth levantó de inmediato el catálogo sobre su cabeza.
– Gracias, señora. Tengo una puja sobre la mesa de sesenta mil. ¿Veo setenta? -preguntó, con los ojos clavados en Elizabeth.
Su catálogo se elevó de nuevo.
– Gracias, señora. Tengo una puja sobre la mesa de ochenta mil. ¿Veo noventa?
Esta vez, Elizabeth pareció vacilar, antes de alzar poco a poco el catálogo.
– Tengo una puja sobre la mesa de cien mil. ¿Veo ciento diez mil?
Todo el mundo estaba mirando ahora a Elizabeth, excepto Hugh, que tenía la vista fija en el suelo. Era evidente que carecía de la menor influencia en la puja.
– Si no hay más ofertas, tendré que retirar este lote y trasladarlo a la venta de la tarde. Última oportunidad -anunció el señor Botts. Cuando alzó el martillo, el catálogo de Elizabeth subió de repente-. Ciento diez mil. Gracias, señora. ¿Hay más pujas? Entonces, entregaré esta excelente pieza por ciento diez mil libras. -Bajó el martillo y sonrió a Elizabeth-. Felicidades, señora, es un magnífico ejemplar del período.
La mujer le devolvió la sonrisa, con una expresión de incertidumbre en la cara.
Cornelius se volvió y guiñó el ojo a Frank, que ni siquiera se inmutó. Después, se levantó y caminó hacia el estrado para agradecer al señor Botts su magnífico trabajo. Cuando dio la vuelta para marcharse, sonrió a Margaret y Elizabeth, pero ninguna de las dos se dio cuenta, porque parecían preocupadas. Hugh, con la cabeza apoyada en las manos, continuaba mirando el suelo.
Cuando Cornelius volvió al fondo de la sala, no vio señales de Timothy, y supuso que su sobrino había tenido que regresar a Londres. Cornelius se llevó una decepción, pues había confiado en que comería con él en un pub. Después de una mañana tan positiva, pensaba que valía la pena celebrarlo.
Ya había decidido que no iba a asistir a la subasta de la tarde, pues no albergaba el menor deseo de ver vendidos sus bienes materiales, aunque no tendría sitio para ellos una vez se mudara a una casa más pequeña. El señor Botts había prometido llamarle en cuanto terminara la subasta, para informarle sobre la cantidad alcanzada.
Después de disfrutar de la mejor comida desde que Pauline le había dejado, Cornelius empezó su viaje desde el pub hasta The Willows. Sabía la hora exacta en que aparecería el autobús que le llevaría a casa, y llegó a la parada con dos minutos de antelación. Ahora, ya daba por sentado que le gente evitaba su compañía.
Cornelius abrió la puerta de su casa cuando el reloj de la iglesia cercana daba las tres. Aguardaba con ansia el inevitable enfrentamiento que se produciría cuando Margaret y Elizabeth se dieran cuenta de lo mucho que habían pagado en realidad. Sonrió mientras se dirigía a su estudio y consultó su reloj, preguntándose cuándo recibiría la llamada del señor Botts. El teléfono empezó a sonar justo cuando entraba en la habitación. Rió para sí. Era demasiado temprano para el señor Botts, de modo que debían ser Margaret o Elizabeth, que necesitarían verle con urgencia. Descolgó el teléfono y oyó la voz de Frank al otro extremo de la línea.
– ¿Te acordaste de retirar el juego de ajedrez de la venta de la tarde? -preguntó Frank, sin molestarse en formalidades.
– ¿De qué estás hablando? -dijo Cornelius.
– De tu amado juego de ajedrez. ¿Has olvidado que, como no se vendió esta mañana, pasará automáticamente a la subasta de esta tarde? A menos que hayas dado orden de retirarlo, por supuesto, o advertido al señor Botts de su verdadero valor.
– Oh, Dios mío -exclamó Cornelius.
Colgó el teléfono y salió corriendo por la puerta, de modo que no oyó a Frank decir: «Estoy seguro de que una llamada al ayudante del señor Botts bastará».
Cornelius consultó su reloj mientras bajaba por el camino particular. Eran las tres y diez, de modo que la subasta acababa de empezar. Corrió hacia la parada del autobús, y trató de recordar cuál era el número de lote del juego de ajedrez. Solo pudo recordar que había ciento cincuenta y tres lotes en venta.
Mientras esperaba en la parada, moviendo los pies a causa del nerviosismo, escudriñó la calle con la esperanza de parar a un taxi. Al fin, vio con alivio que el autobús se dirigía hacia él. Aunque sus ojos no abandonaron ni un momento al conductor, no consiguió que corriera más.
Cuando frenó a su lado y las puertas se abrieron, Cornelius saltó y ocupó el asiento delantero. Quiso decirle al conductor que le llevara directamente a Botts and Co., en High Street, y al infierno la tarifa, pero dudó de que los otros pasajeros se lo permitieran.
Consultó su reloj (las tres y diecisiete minutos), e intentó recordar cuánto tiempo había tardado aquella mañana el señor Botts en liquidar cada lote. Un minuto, tal vez un minuto y medio, concluyó. El autobús se detuvo en cada parada del corto trayecto hasta la ciudad, y Cornelius dedicó ese tiempo a seguir el avance del minutero del reloj. El conductor llegó por fin a High Street a las tres y treinta y un minutos.
Hasta la puerta dio la impresión de abrirse con lentitud. Cornelius saltó a la acera, y pese a que no había corrido en años, practicó el deporte por segunda vez aquel día. Cubrió los doscientos metros que le separaban de la casa de subastas en un tiempo prudencial, pero aun así llegó agotado. Entró como una exhalación en la sala de subastas, justo cuando el señor Botts anunciaba:
– Lote número 32, un reloj de caja larga adquirido de las propiedades de…
Los ojos de Cornelius barrieron la sala, y se detuvieron en una empleada del subastador, de pie en un rincón con el catálogo abierto, donde iba apuntando el precio de cada lote una vez había sido subastado. Se acercó a ella, mientras una mujer que creyó reconocer se cruzaba con él y salía por la puerta.
– ¿Ya ha salido el juego de ajedrez? -preguntó un Cornelius falto de aliento.
– Deje que lo compruebe, señor-dijo la empleada, mientras pasaba las páginas del catálogo-. Sí, aquí está, lote 27.
– ¿Cuánto ha alcanzado? -preguntó Cornelius.
– Cuatrocientas cincuenta libras -contestó la joven.
El señor Botts llamó a Cornelius a última hora de la tarde para informarle de que la venta de la tarde había ascendido a novecientas dos mil ochocientas libras, mucho más de lo que él había calculado.
– ¿Sabe por casualidad quién compró el juego de ajedrez? -fue la única pregunta de Cornelius.
– No -contestó el señor Botts-. Solo puedo decirle que fue adquirido en representación de un cliente. El comprador pagó en metálico y se llevó el artículo.
Mientras subía la escalera para acostarse, Cornelius tuvo que admitir que todo había salido a pedir de boca, a excepción de la desastrosa pérdida del juego de ajedrez, y comprendió que el único culpable era él. Lo peor era que Frank, lo sabía muy bien, nunca volvería a referirse al incidente.
Cornelius estaba en la bañera cuando el teléfono sonó a las siete y media de la mañana siguiente. Era evidente que alguien se había pasado la noche despierto, preguntándose cuál sería la hora más temprana en que podría despertarle.
– ¿Eres tú, Cornelius?
– Sí -contestó, al tiempo que bostezaba ruidosamente-. ¿Quién es? -añadió, aunque lo sabía muy bien.
– Soy Elizabeth. Siento llamarte tan temprano, pero necesito verte con urgencia.
– Por supuesto, querida -contestó Cornelius-. ¿Por qué no vienes a tomar el té conmigo esta tarde?
– Oh, no, no puedo esperar hasta entonces. He de verte esta mañana. ¿Puedo pasarme a las nueve?
– Lo siento, Elizabeth, pero ya tengo una cita a las nueve. -Hizo una pausa-. Pero creo que puedo hacerte un hueco a las diez durante media hora, y así no llegaré tarde a mi cita de las once con el señor Botts.
– Puedo llevarte en coche a la ciudad, si te sirve de ayuda -sugirió Elizabeth.
– Es muy amable por tu parte, querida -dijo Cornelius-, pero me he acostumbrado a utilizar el autobús, y en cualquier caso no querría abusar de ti. Nos veremos a las diez.
Colgó el teléfono.
Cornelius seguía en la bañera cuando el teléfono sonó por segunda vez. Se refociló en el agua caliente hasta que el teléfono enmudeció. Sabía que era Margaret, y estaba seguro de que volvería a llamar dentro de pocos minutos.
Aún no había acabado de secarse, cuando el teléfono sonó de nuevo. Caminó con parsimonia hasta el dormitorio y descolgó el teléfono de la mesilla de noche.
– Buenos días, Margaret -dijo.
– Buenos días, Cornelius -dijo la mujer, en tono sorprendido. Se recuperó enseguida y añadió-: He de verte con suma urgencia.
– Ah, ¿sí? ¿Cuál es el problema? -preguntó Cornelius, muy consciente de cuál era el problema.
– No puedo hablar de un asunto tan delicado por teléfono, pero podría estar en tu casa a las diez.
– Temo que ya he quedado con Elizabeth a las diez. Parece que también necesita hablar conmigo de un asunto muy urgente. ¿Por qué no vienes a las once?
– Quizá sería mejor que fuera ahora mismo -dijo Margaret, confusa.
– No, temo que solo puedo hacerte un hueco a partir de las once, querida. O las once, o el té de la tarde. ¿Qué te va mejor?
– A las once -dijo Margaret sin vacilar.
– Ya me lo imaginaba -dijo Cornelius-. Hasta ahora -añadió, antes de colgar.
Cuando Cornelius terminó de vestirse, bajó a la cocina para desayunar. Un cuenco de cereales, un ejemplar del periódico local y un sobre sin sellos le estaban esperando, aunque no había ni rastro de Pauline.
Se sirvió una taza de té, abrió el sobre y extrajo un talón extendido a su nombre por la cantidad de quinientas libras. Suspiró. Pauline debía haber vendido su coche.
Empezó a pasar las páginas del suplemento de los sábados, y se detuvo cuando leyó «Casas en venta». Cuando el teléfono sonó por tercera vez aquella mañana, no tenía ni idea de quién podía ser.
– Buenos días, señor Barrington -dijo una voz jovial-. Soy Bruce, de la agencia de bienes raíces. He creído que debía llamarle porque tenemos una oferta por The Willows que supera el precio solicitado.
– Bien hecho -dijo Cornelius.
– Gracias, señor -dijo el agente, la voz más respetuosa que Cornelius había oído desde hacía semanas-, pero creo que deberíamos esperar un poco más. Estoy seguro de que podemos sacarles algo más. En tal caso, mi consejo sería aceptar la oferta y pedirles un diez por ciento de paga y señal.
– Me parece un buen consejo -dijo Cornelius-. En cuanto hayan firmado el contrato, necesitaré que me encuentren una casa nueva.
– ¿Qué clase de casa busca, señor Barrington?
– Quiero algo la mitad de grande de The Willows, con unas cincuenta hectáreas de terreno, y me gustaría que estuviera en la misma zona.
– No creo que sea muy difícil, señor. En este momento, tenemos una o dos casas excelentes en catálogo, y estoy seguro de que podré complacerle.
– Gracias -dijo Cornelius, encantado de haber hablado con alguien que había empezado bien el día.
Estaba riendo de un artículo de la primera plana, cuando sonó el timbre de la puerta. Consultó su reloj. Faltaban unos minutos para las diez, de modo que no podía ser Elizabeth. Cuando abrió la puerta principal, vio a un hombre uniformado de verde, que sujetaba una tablilla en una mano y un paquete en la otra.
– Firme aquí -dijo el mensajero, al tiempo que le tendía un bolígrafo.
Cornelius estampó su firma al pie del formulario.
Habría preguntado quién había enviado el paquete, pero la aparición de un coche que subía por el camino particular le distrajo.
– Gracias -dijo.
Dejó el paquete en el vestíbulo y bajó los peldaños para dar la bienvenida a Elizabeth.
Cuando el coche frenó ante la puerta principal, Cornelius se llevó una sorpresa al ver a Hugh en el asiento del copiloto.
– Has sido muy amable por recibirnos tan pronto -dijo Elizabeth, cuyo aspecto proclamaba que había pasado otra noche de insomnio.
– Buenos días, Hugh -dijo Cornelius, quien sospechaba que su hermano había pasado despierto toda la noche-. Haced el favor de acompañarme a la cocina. Temo que es la única habitación de la casa con calefacción.
Mientras les guiaba por el largo pasillo, Elizabeth se detuvo ante el retrato de Daniel.
– Me alegro mucho de verlo devuelto al lugar que le corresponde -dijo.
Hugh cabeceó en señal de asentimiento.
Cornelius contempló el retrato, que no había visto desde la subasta.
– Sí, el lugar que le corresponde -dijo, antes de entrar en la cocina-. Bien, ¿qué os trae por The Willows un sábado por la mañana? -preguntó, mientras llenaba el calentador de agua.
– Es por la mesa Luis XIV -dijo Elizabeth con timidez.
– Sí, la echaré de menos -dijo Cornelius-, pero fue un gesto formidable por tu parte, Hugh -añadió.
– Un gesto formidable… -repitió Hugh.
– Sí. Supuse que era tu manera de devolverme las cien mil libras -dijo Cornelius. Se volvió hacia Elizabeth-. Te juzgué mal, Elizabeth. Sospecho que fue idea tuya desde el principio.
Elizabeth y Hugh intercambiaron una mirada, y los dos se pusieron a hablar a la vez.
– Pero nosotros no… -dijo Hugh.
– Más bien esperábamos… -dijo Elizabeth.
Los dos callaron al mismo tiempo.
– Dile la verdad -dijo Hugh con firmeza.
– ¡Cómo! -dijo Cornelius-. ¿He entendido mal lo que ocurrió ayer en la subasta?
– Sí, temo que así es -dijo Elizabeth, cuyas mejillas habían perdido todo su color-. La verdad es que la situación se nos fue de las manos, y acabé pujando más de lo que habría debido. -Hizo una pausa-. Nunca había ido a una subasta, y cuando perdí el reloj de pie, y vi que Margaret compraba el Turner por un precio tan barato, temo que perdí el control.
– Bien, siempre puedes volver a ponerlo en venta -dijo Cornelius con tristeza burlona-. Es una pieza excelente, y no me cabe duda de que conservará su valor.
– Ya lo hemos preguntado -dijo Elizabeth-, pero el señor Botts dice que no habrá otra subasta de muebles hasta dentro de tres meses, como mínimo, y las condiciones de la venta estaban claramente impresas en el catálogo: liquidación antes de siete días.
– Pero estoy seguro de que si dejaras la pieza en sus manos…
– Sí, él lo sugirió -dijo Hugh-. Pero no nos percatamos de que los subastadores añaden un quince por ciento al precio de venta, de modo que la factura verdadera asciende a ciento veintiséis mil quinientas libras. Peor aún, si lo ponemos a la venta de nuevo, también se quedan el quince por ciento del precio al que se subasta, de modo que acabamos perdiendo más de treinta mil libras.
– Sí, así hacen fortuna los subastadores -dijo Cornelius con un suspiro.
– Pero nosotros no tenemos treinta mil libras, y mucho menos ciento veintiséis mil quinientas -gritó Elizabeth.
Cornelius se sirvió con parsimonia otra taza de té, fingiendo que estaba abismado en sus pensamientos.
– Mmmm -dijo por fin-. Lo que me desconcierta es por qué creéis que puedo ayudaros, teniendo en cuenta mis actuales apuros económicos.
– Pensamos que como la subasta ha recaudado casi un millón de libras… -empezó Elizabeth.
– Mucho más de lo calculado -remachó Hugh.
– Confiábamos en que le dijeras al señor Botts que habías decidido conservar la pieza. Nosotros confirmaríamos nuestra aceptación, por supuesto.
– No me cabe duda -dijo Cornelius-, pero eso no resuelve el problema de deber al subastador dieciséis mil quinientas libras, más una posible pérdida posterior si no alcanza el precio de ciento diez mil libras dentro de tres meses.
Ni Elizabeth ni Hugh hablaron.
– ¿Tenéis algo que pudierais vender para reunir el dinero? -preguntó por fin Cornelius.
– Solo nuestra casa, y la hipoteca ya es bastante alta -dijo Elizabeth.
– ¿Y vuestras acciones de la empresa? Si las vendéis, estoy seguro de que cubrirían con holgura el coste.
– Pero ¿quién querría comprarlas si no hay ganancias ni pérdidas? -preguntó Hugh.
– Yo -dijo Cornelius.
Los dos parecieron sorprenderse.
– A cambio de vuestras acciones -continuó Cornelius-, os exoneraría de vuestra deuda conmigo, y también resolvería cualquier dificultad que se le pudiera presentar al señor Botts.
Elizabeth empezó a protestar, pero Hugh preguntó:
– ¿Hay alguna alternativa?
– No se me ocurre ninguna -respondió Cornelius.
– Entonces, no nos queda otra elección -dijo Hugh, al tiempo que se volvía hacia su esposa.
– ¿Y todos estos años que hemos invertido en la empresa? -sollozó Elizabeth.
– Hace tiempo que la tienda no obtiene grandes beneficios, Elizabeth, y tú lo sabes. Si no aceptamos la oferta de Cornelius, puede que paguemos la deuda durante el resto de nuestras vidas.
Elizabeth guardó un silencio inusual.
– Bien, parece que hay acuerdo -dijo Cornelius-. ¿Por qué no vamos a ver a mi abogado? El se ocupará de todo.
– ¿También del señor Botts? -preguntó Elizabeth.
– En cuanto hayáis renunciado a las acciones, yo resolveré el problema del señor Botts. Confío en que todo esté arreglado el fin de semana.
Hugh bajó la cabeza.
– Creo que lo más prudente sería -continuó Cornelius, ante lo cual ambos levantaron la vista y le miraron con aprensión- que Hugh se quedara en la junta de la empresa como presidente, con la remuneración correspondiente.
– Gracias -dijo Hugh, mientras estrechaba la mano de su hermano-. Es muy generoso por tu parte, teniendo en cuenta las circunstancias.
Cuando volvieron a pasar por el pasillo, Cornelius miró una vez más el retrato de su hijo.
– ¿Has encontrado un sitio para instalarte? -preguntó Elizabeth.
– Parece que, al final, no habrá ningún problema. Gracias, Elizabeth. He recibido una oferta por The Willows que supera con creces el precio calculado, lo que sumado a las ganancias de la subasta me permitirá pagar todas mis deudas, dejándome una cantidad sustanciosa.
– Entonces, ¿para qué necesitas nuestras acciones? -preguntó Elizabeth, y se volvió hacia él.
– Por el mismo motivo que tú deseabas mi mesa Luis XIV, querida -dijo Cornelius, mientras les abría la puerta-. Adiós, Hugh -añadió, cuando Elizabeth subió al coche.
Cornelius estaba a punto de volver a casa, cuando vio que Margaret subía por el camino particular en su nuevo coche, de modo que la esperó. Cuando el pequeño Audi se detuvo, Cornelius abrió la puerta del coche para dejarla salir.
– Buenos días, Margaret -dijo, mientras la acompañaba hasta la casa-. Me alegra volver a verte en The Willows. No recuerdo cuándo fue la última vez que estuviste aquí.
– He cometido un espantoso error -admitió su hermana, mucho antes de llegar a la cocina.
Cornelius volvió a llenar el calentador de agua y esperó a que ella le dijera algo que ya sabía.
– No me iré por las ramas, Cornelius. No tenía ni idea de que había dos Turner.
– Ah, sí -dijo Cornelius sin inmutarse-. Joseph Mallord William Turner, sin duda el mejor pintor nacido en estos pagos, y William Turner de Oxford, sin parentesco alguno, y aunque es más o menos del mismo período, carece del genio del maestro.
– Pero yo no lo sabía… -repitió Margaret-. Así que terminé pagando demasiado por el otro Turner…, espoleada por las extravagancias de mi cuñada -añadió.
– Sí, me ha fascinado leer en el periódico local que has entrado en el Libro Guinnes de los Récords por haber pagado un precio desmedido por ese artista.
– Un récord del que podría pasar tranquilamente -dijo Margaret-. Confiaba en que pudieras hablar con el señor Botts, y…
– ¿Y qué? -preguntó Cornelius con ingenuidad, mientras servía a su hermana una taza de té.
– Explicarle que todo fue un tremendo error.
– Temo que no será posible, querida. En cuanto el martillo baja, la venta está consumada. Así es la ley.
– Quizá podrías ayudarme si pagaras el cuadro -sugirió Margaret-. Al fin y al cabo, los periódicos dicen que has ganado casi un millón de libras solo con la subasta.
– Pero he de pensar en muchos otros compromisos -dijo Cornelius con un suspiro-. No olvides que, en cuanto The Willows se venda, tendré que encontrar otro sitio donde vivir.
– Siempre podrías venir a instalarte conmigo…
– Es la segunda oferta que me hacen esta mañana -repuso Cornelius-, y tal como expliqué a Elizabeth, después de que las dos me rechazarais previamente, tuve que pensar en una alternativa.
– En ese caso, estoy arruinada -dijo Margaret en tono melodramático-, porque no tengo diez mil libras, por no hablar del quince por ciento. Otra cosa que ignoraba. Había confiado en obtener un pequeño beneficio si ponía la pintura a la venta en Christie's.
Por fin la verdad, pensó Cornelius. O quizá la verdad a medias.
– Cornelius, siempre has sido el listo de la familia -dijo Margaret con lágrimas en los ojos-. Seguro que se te ocurre alguna solución.
Cornelius paseó de un lado a otro de la cocina, como abismado en sus pensamientos, mientras su hermana seguía con la vista todos y cada uno de sus pasos. Por fin, se detuvo ante ella.
– Creo que he encontrado una solución.
– ¿Cuál es? -gritó Margaret-. Aceptaré lo que sea.
– ¿Lo que sea?
– Lo que sea -repitió la mujer.
– Bien, entonces te diré lo que haré -siguió Cornelius-. Pagaré el cuadro a cambio de tu coche nuevo.
Margaret se quedó sin habla durante un buen rato.
– Pero el coche me costó doce mil libras -dijo por fin.
– Es posible, pero no sacarías más de ocho mil si lo vendieras de segunda mano.
– ¿Y cómo voy a desplazarme?
– Prueba el autobús -contestó Cornelius-. Te lo recomiendo. En cuanto dominas los horarios, tu vida cambia. -Consultó su reloj-. De hecho, podrías empezar ahora mismo. El próximo llegará dentro de diez minutos.
– Pero… -dijo Margaret, mientras Cornelius extendía la mano. Exhaló un largo suspiro, abrió el bolso y le entregó las llaves del coche.
– Gracias -dijo Cornelius-. Bien, no quiero retenerte más, de lo contrario perderás el autobús, y el siguiente no pasa hasta dentro de media hora.
Salieron de la cocina y guió a su hermana por el pasillo. Sonrió cuando le abrió la puerta.
– Y no olvides ir a recoger el cuadro, querida -dijo Cornelius-. Quedará de maravilla sobre la chimenea de tu salón, e inspirará muchos recuerdos felices de los ratos que hemos pasado juntos.
Margaret, sin hacer comentarios, dio media vuelta y bajó por el camino de acceso.
Cornelius cerró la puerta, y ya estaba a punto de ir a su estudio y llamar a Frank para informarle de lo que había sucedido aquella mañana, cuando creyó oír un ruido procedente de la cocina. Cambió de dirección y volvió sobre sus pasos. Entró en la cocina, se acercó al fregadero, se inclinó y besó a Pauline en la mejilla.
– Buenos días, Pauline -dijo.
– ¿Y eso por qué? -preguntó la mujer, con las manos hundidas en agua jabonosa.
– Por devolver mi hijo a casa.
– Solo es un préstamo. Si no se comporta, volverá ahora mismo a mi casa.
Cornelius sonrió.
– Eso me recuerda… Me gustaría aceptar tu anterior oferta.
– ¿De qué está hablando, señor Barrington?
– Me dijiste que preferías pagar la deuda en horas de trabajo que vender tu coche. -Sacó el cheque de la mujer de un bolsillo interior-. Sé cuántas horas has trabajado aquí durante el último mes -dijo, mientras rasgaba el cheque por la mitad-, así que estamos en paz.
– Es usted muy amable, señor Barrington, pero ojalá me lo hubiera dicho antes de vender el coche.
– No te preocupes por eso, Pauline, pues resulta que soy el feliz poseedor de un coche nuevo.
– Pero ¿cómo? -preguntó Pauline, mientras empezaba a secarse las manos.
– Un inesperado regalo de mi hermana -dijo Cornelius, sin más explicaciones.
– Pero usted no conduce, señor Barrington.
– Lo sé. Te diré lo que voy a hacer: te lo cambiaré por el retrato de Daniel.
– No es un trueque justo, señor Barrington. Solo pagué cincuenta libras por el cuadro, y el coche debe de valer mucho más.
– En tal caso, tendrás que convenir en llevarme a la ciudad de vez en cuando.
– ¿Significa eso que he recuperado mi antiguo empleo?
– Sí…, siempre que quieras dejar el nuevo.
– No tengo uno nuevo -dijo Pauline con un suspiro-. Encontraron a alguien mucho más joven que yo el día antes de empezar.
Cornelius la estrechó en sus brazos.
– Tengamos las manos quietas, señor Barrington.
Cornelius retrocedió un paso.
– Pues claro que puedes recuperar tu antiguo empleo, y con aumento de sueldo.
– Lo que usted considere apropiado, señor Barrington. Al fin y al cabo, de tal patrón tal obrero.
Cornelius consiguió reprimir una carcajada.
– ¿Significa eso que todos los muebles volverán a The Willows?
– No, Pauline. Esta casa ha sido demasiado grande para mí desde la muerte de Millie. Tendría que haberme dado cuenta hace tiempo. Voy a mudarme y buscar algo más pequeño.
– Se lo podría haber dicho yo hace unos cuantos años -dijo Pauline. Vaciló-. ¿El amable señor Vintcent seguirá viniendo a cenar los jueves por la noche?
– Hasta que uno de los dos muera, te lo aseguro -dijo Cornelius con una risita.
– Bien, no puedo pasarme el día dándole al pico, señor Barrington. Al fin y al cabo, el trabajo de una mujer nunca termina.
– Tienes toda la razón -dijo Cornelius, y salió a toda prisa de la cocina.
Atravesó el vestíbulo, cogió el paquete y lo llevó a su estudio.
Solo había sacado la capa exterior de papel de envolver, cuando el teléfono sonó. Dejó el paquete a un lado y descolgó. Era Timothy.
– Te agradezco que vinieras a la subasta, Timothy. Me alegré mucho.
– Solo lamento que mis fondos no me llegaran para comprarte el juego de ajedrez, tío Cornelius.
– Ojalá tu madre y tu tía hubieran mostrado la misma contención…
– No estoy seguro de entenderte, tío Cornelius.
– Da igual. ¿Qué puedo hacer por ti, jovencito?
– Habrás olvidado que dije que volvería y te leería el resto del libro…, a menos que ya lo hayas terminado.
– No, lo había olvidado por completo, con todo ese drama de los últimos días. ¿Por qué no vienes mañana por la noche a cenar? Antes de que protestes, la buena noticia es que Pauline ha vuelto.
– Una noticia excelente, tío Cornelius. Nos veremos mañana sobre las ocho.
– No lo olvides -dijo Cornelius.
Colgó el teléfono y volvió al paquete abierto a medias. Antes de sacar la última capa de papel, adivinó lo que había en su interior. Su corazón se aceleró. Levantó por fin la tapa de la pesada caja de madera y contempló las treinta y dos exquisitas piezas de marfil. Había una nota dentro: «Un pequeño agradecimiento por todas tus bondades de estos años. Hugh».
Entonces, recordó el rostro de la mujer con la que se había cruzado en la sala de subastas. Era la secretaria de su hermano, por supuesto. La segunda vez que había juzgado erróneamente a alguien.
– Qué ironía -dijo en voz alta-. Si Hugh hubiera puesto a la venta el juego en Sotheby's, habría podido conservar la mesa Luis XIV, desembolsando la misma cantidad. De todos modos, como diría Pauline, la intención es lo que cuenta.
Estaba escribiendo una nota de agradecimiento a su hermano, cuando el teléfono sonó de nuevo. Era Frank, fiel como siempre, que quería informarle sobre su reunión con Hugh.
– Tu hermano ha firmado todos los documentos necesarios, y las acciones han sido transferidas tal como solicitaste.
– Un trabajo rápido -comentó Cornelius.
– La semana pasada, en cuanto me diste las instrucciones, redacté todos los documentos legales. Aun así, eres el cliente más impaciente que tengo. ¿Te traigo los certificados de las acciones el jueves por la noche?
– No -dijo Cornelius-. Me pasaré por ahí esta tarde y los recogeré. Bueno, suponiendo que Pauline esté libre y me pueda acompañar a la ciudad.
– ¿Me he perdido algo? -preguntó Frank, algo perplejo.
– No te preocupes, Frank. Te pondré al día cuando nos veamos el jueves por la noche.
Timothy llegó a The Willows poco después de las ocho de la noche siguiente. Pauline le puso a pelar patatas de inmediato.
– ¿Cómo están tus padres? -preguntó Cornelius, con el fin de averiguar cuánto sabía el joven.
– Creo que bien, tío. Por cierto, mi padre me ha ofrecido el puesto de gerente de la tienda. Empiezo a primeros de mes.
– Felicidades -dijo Cornelius-. Estoy muy contento. ¿Cuándo hizo la oferta?
– La semana pasada -contestó Timothy.
– ¿Qué día?
– ¿Es importante? -preguntó Timothy.
– Creo que sí -replicó Cornelius, sin dar más explicaciones.
El joven guardó silencio un rato.
– Sí, fue el sábado por la noche -dijo por fin-, después de que viniera a verte. -Hizo una pausa-. No estoy seguro de que mamá esté muy complacida. Quería escribirte para darte la noticia, pero como iba a personarme en la subasta, pensé que te lo diría en persona. La cuestión es que no encontré el momento de hablar contigo.
– De modo que te ofreció el empleo antes de que se celebrara la subasta…
– Oh, sí -dijo Timothy-. Casi una semana antes.
Una vez más, el joven miró a su tío con semblante perplejo, pero no obtuvo la menor explicación.
Pauline depositó un plato de rosbif ante cada uno de ellos, mientras Timothy empezaba a revelar sus planes para el futuro de la empresa.
– Aunque papá seguirá como presidente del consejo -dijo-, ha prometido no interferir demasiado. Me estaba preguntando, tío Cornelius, ahora que posees el uno por ciento de la empresa, si querrías formar parte del consejo.
Cornelius pareció sorprendido al principio, después complacido, después dudoso.
– Tu experiencia me sería muy útil -dijo Timothy-, si quiero llevar adelante mis planes de expansión.
– No creo que tu padre considere una buena idea tenerme en el consejo -dijo Cornelius con una sonrisa irónica.
– No veo por qué -dijo Timothy-. Al fin y al cabo, fue idea suya.
Cornelius permaneció un rato en silencio. No esperaba averiguar más cosas sobre los jugadores después de que la partida hubiera terminado de forma oficial.
– Creo que ha llegado el momento de que subamos y descubramos si es Simón Kerslake o Raymond Gould el que llega a ser primer ministro -dijo por fin.
Timothy esperó a que su tío se sirviera un generoso coñac y encendiera un puro (el primero desde hacía un mes), y luego empezó a leer.
La historia le absorbió hasta tal punto que no volvió a levantar la vista hasta pasar la última página, donde encontró un sobre pegado con celo a la parte interior de la cubierta. Iba dirigida al «Señor Timothy Barrington».
– ¿Qué es esto? -preguntó.
Cornelius se lo habría dicho, pero se había quedado dormido.
El timbre de la puerta sonó a las ocho, como cada jueves por la noche. Cuando Pauline abrió la puerta, Frank le tendió un enorme ramo de flores.
– Oh, al señor Barrington le gustarán mucho -dijo el ama de llaves-. Las pondré en la biblioteca.
– No son para el señor Barrington -dijo Frank, y le guiñó el ojo.
– Desde luego, no sé qué les pasa a ustedes dos -dijo Pauline, mientras huía a la cocina.
Mientras Frank escarbaba en su segundo plato de guisado irlandés, Cornelius le advirtió de que sería su última cena juntos en The Willows.
– ¿Significa eso que has vendido la casa? -preguntó Frank, y alzó la vista.
– Sí. Esta tarde hemos intercambiado contratos, pero con la condición de que me traslade de inmediato. Después de una oferta tan generosa, no estoy en situación de discutir.
– ¿Cómo va la busca de un nuevo lugar?
– Creo que hemos encontrado la casa ideal, y en cuanto los inspectores hayan dado el visto bueno, haré una oferta. Necesitaré que prepares la documentación lo antes posible, para no ser un sin techo demasiado tiempo.
– Por supuesto -dijo Frank-, pero entretanto, será mejor que te instales conmigo. Sé muy bien cuáles son las alternativas.
– El pub del barrio, Elizabeth o Margaret -dijo Cornelius con una sonrisa. Levantó la copa-. Gracias por la invitación. Acepto.
– Pero con una condición -dijo Frank.
– ¿Cuál? -preguntó Cornelius.
– Que Pauline vaya incluida en el lote, porque no tengo la menor intención de dedicar mi tiempo libre a limpiar tus cosas.
– ¿Qué opinas de eso, Pauline? -preguntó Cornelius, mientras la mujer empezaba a despejar la mesa.
– Accedo a cuidarles, caballeros, pero solo durante un mes. De lo contrario, usted nunca se trasladaría, señor Barrington.
– Prometo que aceleraré los trámites legales -dijo Frank.
Cornelius se inclinó hacia él con aire conspirador.
– Ella odia a los abogados, pero creo que tiene debilidad por ti.
– Puede que ese sea el caso, señor Barrington, pero no impedirá que me vaya al cabo de un mes, si no se ha trasladado a su nueva casa.
– Lo mejor será que entregues el depósito lo antes posible -aconsejó Frank-. Siempre hay buenas casas en venta, pero las buenas amas de llaves escasean.
– ¿No es hora de que ustedes dos empiecen la partida, caballeros?
– De acuerdo -dijo Cornelius-. Pero antes, un brindis.
– ¿Por quién? -preguntó Frank.
– Por el joven Timothy -dijo Cornelius, al tiempo que levantaba la copa-, quien será director gerente de Barrington's, Chudley, el primero de mes.
– Por Timothy -dijo Frank, y alzó la copa.
– ¿Sabes que me ha pedido ser miembro de la junta? -preguntó Cornelius.
– Te gustará, y él sacará provecho de tu experiencia. Pero eso no explica por qué le regalaste todas las acciones de la empresa, pese a que no consiguió hacerse con el juego de ajedrez.
– Precisamente por eso quise dejar que tomara el control de la empresa. Timothy, al contrario que sus padres, no permitió que el corazón gobernara su cabeza.
Frank asintió en señal de aprobación, mientras Cornelius apuraba la última gota de vino de la única copa que se permitían antes de la partida.
– Bien, creo que debería advertirte -dijo Cornelius mientras se levantaba- de que el único motivo de que hayas ganado las tres últimas partidas seguidas es que tenía otras cosas en la cabeza. Ahora que esos asuntos están solucionados, tu suerte va a terminarse.
– Eso ya lo veremos -dijo Frank, mientras avanzaban por el largo pasillo.
Los dos hombres se detuvieron un momento para admirar el retrato de Daniel.
– ¿Cómo lo recuperaste? -preguntó Frank.
– Tuve que llegar a un acuerdo con Pauline, pero al final los dos obtuvimos lo que deseábamos.
– Pero ¿cómo…? -empezó Frank.
– Es una larga historia -contestó Cornelius-, y te contaré los detalles mientras tomamos el coñac, después de que haya ganado la partida.
Cornelius abrió la puerta de la biblioteca y dejó que su amigo entrara, con el fin de observar su reacción. Cuando el inescrutable abogado vio el juego de ajedrez ante él, no hizo el menor comentario, sino que caminó hasta el otro lado de la mesa y se sentó en su lugar habitual.
– Tú eres el primero en mover, si no recuerdo mal.
– Estás en lo cierto -dijo Cornelius, mientras intentaba ocultar su irritación. Empujó el peón reina hacia Q4.
– Un gambito de apertura ortodoxo, una vez más. Ya veo que esta noche tendremos que concentrarnos.
Llevaban jugando una hora, sin haber intercambiado ni una palabra, cuando Cornelius ya no lo pudo soportar.
– ¿Es que no sientes la menor curiosidad por descubrir cómo recuperé el juego de ajedrez? -preguntó.
– No -dijo Frank, con los ojos fijos en el tablero-. En lo más mínimo.
– Pero ¿por qué no, viejo estúpido?
– Porque ya lo sé -dijo Frank, mientras movía el alfil de su reina.
– ¿Cómo es posible que lo sepas? -preguntó Cornelius, quien respondió moviendo un caballo hacia atrás para defender el rey.
Frank sonrió.
– Olvidas que Hugh también es cliente mío -dijo, mientras movía la torre de su rey dos casillas a la derecha.
Cornelius sonrió.
– Y pensar que nunca habría tenido que sacrificar sus acciones de haber sabido el verdadero valor del juego de ajedrez…
Devolvió su reina a la casilla de origen.
– Sí que sabía su verdadero valor -dijo Frank, en tanto meditaba sobre el último movimiento de su contrincante.
– ¿Cómo es posible que lo haya averiguado, si tú y yo éramos las únicas personas que lo sabíamos?
– Porque yo se lo dije -contestó Frank sin pestañear.
– ¿Por qué lo hiciste? -preguntó Cornelius, con la vista clavada en su más antiguo amigo.
– Porque era la única forma de averiguar si Hugh y Elizabeth estaban conchabados.
– Entonces, ¿por qué no pujó por el juego la mañana de la subasta?
– Precisamente porque no quería que Elizabeth supiera lo que estaba tramando. En cuanto descubrió que Timothy también aspiraba al juego, con el fin de devolvértelo, guardó silencio.
– Pero habría podido seguir pujando, después de que Timothy se retirara.
– No, no podía. Había accedido a pujar por la mesa Luis XIV, si te acuerdas, y ese fue el último artículo que se subastó.
– Pero Elizabeth no consiguió el reloj de caja larga, de modo que habría podido pujar por él.
– Elizabeth no es dienta mía -dijo Frank, mientras movía su reina por el tablero-. Por tanto, jamás descubrió el verdadero valor del juego. Creyó lo que tú le dijiste, que a lo sumo valdría unos cientos de libras, y por eso Hugh dio instrucciones a su secretaria para que pujara por el juego en la subasta de la tarde.
– A veces, no vemos lo más evidente, aunque esté a un palmo de nuestras narices -dijo Cornelius, al tiempo que adelantaba su torre cinco casillas.
– No puedo por menos que darte la razón -dijo Frank. Movió la reina para comer la torre de Cornelius. Miró a su oponente y dijo-: Creo que es jaque mate.
LA CARTA
Todos los invitados estaban sentados alrededor de la mesa del desayuno cuando Muriel Arbuthnot entró en la sala, con el correo de la mañana. Extrajo un largo sobre blanco de la pila y lo entregó a su amiga más antigua.
Una expresión de perplejidad cruzó el rostro de Anna Clairmont. ¿Quién podía saber que estaba pasando el fin de semana con los Arbuthnot? Entonces, vio la caligrafía familiar y sonrió admirada de su ingenio masculino. Confió en que Robert, su marido, sentado al otro extremo de la mesa, no se hubiera dado cuenta, y se quedó tranquilizada al ver que estaba absorto en su ejemplar de The Times.
Anna estaba intentando introducir el pulgar por debajo de la esquina del sobre, al tiempo que no dejaba de vigilar a Robert, cuando este levantó de repente la vista y le sonrió. Ella le devolvió la sonrisa, dejó caer el sobre en su regazo, cogió el tenedor y lo clavó en un champiñón tibio.
No hizo el menor intento de recuperar la carta hasta que su marido volvió a desaparecer detrás del periódico. En cuanto llegó a la sección de negocios, puso el sobre a su derecha, cogió el cuchillo de la mantequilla y lo deslizó bajo la esquina que había forzado con el pulgar.
Poco a poco, empezó a abrir el sobre. Una vez terminada la tarea, devolvió el cuchillo a su lugar, junto al plato de la mantequilla.
Antes de llevar a cabo su siguiente movimiento, miró de nuevo en dirección a su marido, para comprobar que continuaba escondido detrás del periódico. Así era.
Sostuvo el sobre con la mano izquierda, mientras extraía la carta con la derecha. Después, guardó el sobre en el bolso, que tenía al lado.
Echó un vistazo al familiar papel de carta color crema de Basildon Bond, doblado en tres. Otra mirada fugaz en dirección a Robert. Como seguía oculto, desdobló la carta de dos páginas.
Ni fecha, ni dirección, la primera página, como siempre, escrita en papel pautado.
Mi querida Titania:
La primera noche del Sueño en Stratford, seguida de la primera noche que habían dormido juntos. Dos primeras veces en la misma noche, había comentado él.
Estoy sentado en mi dormitorio, nuestro dormitorio, poniendo por escrito estos pensamientos apenas momentos después de que te hayas marchado. Este es el tercer intento, pues no encuentro las palabras precisas para expresarte lo que siento en realidad.
Anna sonrió. Para ser un hombre que había hecho su fortuna con las palabras, debía ser muy difícil para él admitirlo.
Anoche fuiste todo lo que un hombre puede pedir a una amante. Estuviste excitante, tierna, provocadora, descarada y, durante un exquisito momento, una puta desaforada.
Ha pasado más de un año desde que nos conocimos en la cena de los Selwyn en Norfolk y, como te he dicho a menudo, tuve ganas de que vinieras conmigo a casa aquella noche. Estuve despierto toda la noche imaginándote acostada junto al berzotas.
Anna miró a su marido y vio que había llegado a la última página del periódico.
Después se produjo aquel encuentro casual en Glyndebourne, pero aún tuvieron que pasar once días más hasta que fueras infiel por primera vez, y eso gracias a que el berzotas estaba en Bruselas. Aquella noche pasó demasiado deprisa para mí.
No sé qué habría pensado el berzotas si te hubiera visto vestida de criada. Supongo que habría dado por supuesto que siempre limpiabas el salón de Lonsdale Avenue con una blusa blanca transparente, sin sujetador, una falda de cuero negro ceñida con la cremallera en la parte de delante, medias de malla y tacones de aguja, sin olvidar el lápiz de labios rojo sangre.
Anna alzó la vista de nuevo y se preguntó si se había ruborizado. Si tanto le había gustado, tendría que ir de tiendas al Soho una vez más en cuanto regresara a la ciudad. Siguió leyendo la carta.
Querida, no hay aspecto de nuestro folleteo que no disfrute, pero confieso que lo que más me excita son los sitios que eliges cuando solo tienes una hora libre del trabajo, durante el descanso para comer. Recuerdo todos y cada uno de ellos. En el asiento trasero de mi Mercedes, en aquel aparcamiento de un NCP en Mayfair; el montacargas de Harrods; el lavabo del Caprice. Pero el más excitante de todos fue aquel pequeño palco de la galería principal del Covent Garden durante la representación de Tristán e Isolda. Una vez antes del primer entreacto, y después de nuevo, durante el último acto… Claro que es una ópera larga.
Anna lanzó una risita y dejó caer enseguida la carta sobre el regazo, porque Robert asomó la cara por un lado del periódico.
– ¿Qué te ha hecho reír, querida? -preguntó.
– La foto de James Bond aterrizando en la Cúpula -dijo Anna. Robert compuso una expresión de perplejidad-. En la primera página de tu diario.
– Ah, sí -contestó Robert, al tiempo que echaba un vistazo a la primera plana, pero no sonrió y volvió a la sección de negocios.
Anna recuperó la carta.
Lo que más me enfurece de que pases el fin de semana con Muriel y Reggie Arbuthnot es pensar que te acuestas en la misma cama que el berzotas. He intentado convencerme de que, como los Arbuthnot están emparentados con la familia real, es muy probable que os hayan asignado camas separadas.
Anna asintió, y deseó poder decirle que había acertado.
¿Es verdad que ronca como el Queen Elizabeth II cuando entra en el puerto de Southampton? Me lo imagino ahora, sentado al otro extremo de la mesa del desayuno. Chaqueta de tweed Harris, pantalones grises, camisa a cuadros, corbata MCC, del estilo que Haré and Hound consideraba elegante hacia 1966.
Esta vez, Anna estalló en carcajadas, y solo la rescató Reggie Arbuthnot, que se levantó de su extremo de la mesa y preguntó:
– ¿A alguien le apetece jugar unos dobles de tenis? El parte meteorológico predice que dejará de llover mucho antes de que termine la mañana.
– Será un placer -dijo Anna, al tiempo que ocultaba la carta debajo de la mesa.
– ¿Y tú, Robert? -preguntó Reggie.
Anna contempló a su marido mientras este doblaba el Times, lo dejaba sobre la mesa delante de él y negaba con la cabeza.
«Oh, Dios mío -pensó Anna-. Lleva una chaqueta de tweed y una corbata MCC.»
– Me encantaría -dijo Robert-, pero temo que he de hacer varias llamadas telefónicas.
– ¿Un sábado por la mañana? -preguntó Muriel, que estaba de pie junto al rebosante aparador, llenando su plato por segunda vez.
– Temo que sí -contestó Robert-. Los delincuentes no trabajan cuarenta horas a la semana durante cinco días, y por lo tanto tampoco esperan lo mismo de sus abogados.
Anna no rió. Al fin y al cabo, le había oído hacer la misma observación todos los sábados durante los últimos siete años.
Robert se levantó de la mesa, miró a su mujer y dijo:
– Si me necesitas, querida, estaré en mi dormitorio.
Anna asintió y esperó a que saliera de la sala.
Estaba a punto de volver a su carta, cuando reparó en que Robert había dejado las gafas encima de la mesa. Se las llevaría en cuanto hubiera terminado de desayunar. Dejó la carta sobre la mesa, delante de ella, y volvió la segunda página.
Déjame decirte lo que he planeado para nuestro fin de semana de aniversario, cuando el berzotas se haya ido a su conferencia en Leeds. He reservado una habitación en el Lygon Arms, la misma en la que pasamos nuestra primera noche juntos. Esta vez, tengo entradas para All's Well. Pero preparo un cambio de atmósfera una vez hayamos regresado de Stratford a la intimidad de nuestra habitación de Broadway.
Quiero que me ates a una cama imperial, y que te pongas encima de mí con un uniforme de sargento de la policía: porra, silbato, esposas, chaqueta negra ceñida con botones dorados en la pechera, que te desabrocharás lentamente hasta revelar un sujetador negro. Y no me liberarás, querida mía, hasta que te haya hecho gritar a pleno pulmón, como hiciste en aquel aparcamiento subterráneo de Mayfair.
Hasta entonces,
Tu amante Oberon
Anna levantó la vista y sonrió, mientras se preguntaba cómo podría conseguir un uniforme de sargento de la policía. Estaba a punto de volver a la primera página, para leer la carta de nuevo, cuando reparó en la postdata.
PS: Me pregunto qué estará haciendo el berzotas en estos momentos.
Anna levantó la vista y vio que las gafas de Robert ya no estaban sobre la mesa.
– ¿Qué sinvergüenza podría escribir una carta tan indecente a una mujer casada? -preguntó Robert, mientras se calaba las gafas.
Anna se volvió, horrorizada, y vio que su marido estaba detrás de ella leyendo la carta, con la frente perlada de gotas de sudor.
– A mí que me registren -dijo Anna con frialdad, justo cuando Muriel aparecía a su lado, con una raqueta de tenis en la mano. Anna dobló la carta, la entregó a su mejor amiga, guiñó un ojo y dijo:
– Fascinante, querida, pero espero por tu bien que Reggie no se entere nunca.
EL CRIMEN SE PAGA
Kenny Merchant (no era su nombre verdadero, pero Kenny tenía muy poco de verdadero) había seleccionado Harrods, un tranquilo lunes por la mañana, como el lugar adecuado para la primera parte de su operación.
Kenny iba vestido con un traje a rayas, camisa blanca y corbata del regimiento de la Guardia Real. Pocos clientes se darían cuenta de que era una corbata del regimiento de la Guardia Real, pero confiaba en que el dependiente que había elegido reconocería de inmediato las franjas púrpura y azul oscuro.
Un portero uniformado que había servido en los Coldstream Guards le abrió la puerta, y al ver la corbata le saludó militarmente. El mismo portero no le había saludado en ninguna de sus varias visitas de la semana anterior, pero para ser justos, Kenny había ido vestido con un traje usado, camisa sin corbata y gafas de sol. De todos modos, la semana anterior había servido para reconocer el terreno; hoy planeaba ser detenido.
Si bien Harrods recibe más de cien mil clientes a la semana, el momento más tranquilo es entre las diez y las once del lunes por la mañana. Kenny conocía todos los detalles sobre los grandes almacenes, del mismo modo que un fanático del fútbol conoce todas las estadísticas de su equipo favorito.
Sabía dónde estaban emplazadas todas las cámaras de vigilancia, era capaz de reconocer a cualquier guardia de seguridad a treinta pasos. Incluso conocía el nombre del dependiente que le atendería aquella mañana, aunque el señor Parker no tenía ni idea de que Kenny le había elegido para ser un diminuto engranaje en su bien lubricada maquinaria.
Cuando Kenny apareció en el departamento de joyería aquella mañana, el señor Parker estaba informando a un joven ayudante sobre los cambios que quería en la vitrina.
– Buenos días, señor -dijo, al tiempo que se volvía hacia el primer cliente del día-. ¿En qué puedo servirle?
– Estaba buscando un par de gemelos -dijo Kenny, en el tono seco que consideraba propio de un oficial de la Guardia Real.
– Sí, señor, por supuesto -dijo el señor Parker.
Kenny aceptó divertido el trato deferente que recibía, cortesía de la corbata del regimiento de la Guardia Real, que había comprado en el departamento de caballeros el día anterior por la módica cantidad de veintitrés libras.
– ¿Algún estilo en particular? -preguntó el ayudante.
– Prefiero de plata.
– Por supuesto, señor -dijo el señor Parker, que procedió a depositar sobre el mostrador varios estuches de gemelos de plata.
Kenny ya sabía los que quería, pues los había elegido el sábado anterior por la tarde.
– A ver esos -dijo, y señaló el estante de arriba.
Cuando el ayudante se volvió, Kenny echó un vistazo a la cámara de vigilancia y dio un paso a su derecha, para que le pudieran ver con más claridad. Mientras el señor Parker extendía la mano para alcanzar los gemelos, Kenny cogió los que había sobre el mostrador y los deslizó en el bolsillo de la chaqueta, antes de que el empleado se volviera.
Kenny vio por el rabillo del ojo que un guardia de seguridad avanzaba a toda prisa hacia él, mientras hablaba por el walkie-talkie.
– Perdone, señor -dijo el guardia, al tiempo que apoyaba la mano sobre su codo-. Me pregunto si sería tan amable de acompañarme.
– ¿A qué viene esto? -preguntó Kenny, fingiendo irritación, justo cuando un segundo guardia se materializaba a su otro costado.
– Lo mejor sería que nos acompañara, para poder hablar del asunto en privado -sugirió el segundo hombre, mientras aferraba su brazo con más firmeza.
– Nunca me he sentido tan insultado en mi vida -dijo Kenny, a voz en grito. Sacó los gemelos del bolsillo, los dejó sobre el mostrador y añadió-: Tenía la intención de pagarlos.
El guardia cogió el estuche. Ante su sorpresa, el airado cliente le acompañó a la sala de interrogatorios sin rechistar.
Al entrar en la pequeña habitación de paredes verdes, indicaron a Kenny que tomara asiento detrás de una mesa. Un guardia regresó a sus ocupaciones en la planta baja, mientras el otro se quedaba junto a la puerta. Kenny sabía que, en un día normal, cuarenta y dos personas eran detenidas por robar en Harrods, y más del noventa por ciento iban a juicio.
Pocos momentos después, la puerta se abrió y entró un hombre alto, delgado y de aspecto cansado. Se sentó al otro lado de la mesa y miró a Kenny, antes de abrir un cajón y sacar un formulario verde.
– ¿Nombre? -preguntó.
– Kenny Merchant -contestó Kenny sin la menor vacilación.
– ¿Dirección?
– St. Luke's Road 42, Putney.
– ¿Ocupación?
– Desempleo.
Kenny pasó varios minutos más contestando con exactitud a las preguntas del hombre alto. Cuando el inquisidor llegó a la última pregunta, examinó un momento los gemelos de plata y llenó la línea del pie. Valor: noventa libras. Kenny conocía muy bien el significado de aquella suma concreta.
Entregó el formulario a Kenny para que lo firmara, y se llevó una sorpresa al ver que lo hacía con toda desenvoltura.
A continuación, el guardia acompañó a Kenny a la habitación contigua, donde esperó durante casi una hora. El guardia se quedó estupefacto al ver que Kenny no preguntaba qué sucedería a continuación. Todos los demás lo hacían. Pero Kenny sabía exactamente lo que iba a pasar, pese al hecho de que nunca le habían detenido por robar en tiendas.
Una hora después, la policía llegó y le condujo, junto con cinco más, a Horseferry Road Magistrate's Court. Allí siguió otra larga espera, hasta que se presentó ante el magistrado. Le leyeron los cargos y se declaró culpable. Como el valor de los gemelos era inferior a cien libras, Kenny sabía que le impondrían una multa en lugar de una sentencia de cárcel, y esperó con paciencia a que el magistrado hiciera la misma pregunta que Kenny había escuchado la semana anterior en varios casos, sentado al fondo de la sala.
– ¿Desea que tome algo más en consideración antes de dictar sentencia?
– Sí, señor-dijo Kenny-. Robé un reloj de Selfridges la semana pasada. Pesa sobre mi conciencia desde entonces, y me gustaría devolverlo.
Dedicó una sonrisa radiante al magistrado.
El magistrado asintió, miró la dirección del acusado en el formulario que tenía delante de él y ordenó a un agente que acompañara al señor Merchant a su domicilio y recuperara la mercancía robada. Por un momento, casi dio la impresión de que el magistrado iba a alabar al delincuente convicto por su acto de ciudadano honrado, pero al igual que el señor Parker, el guardia y el inquisidor, no se daba cuenta de que era un simple engranaje en una gran rueda.
Kenny fue conducido a su casa de Putney por un joven agente, el cual le dijo que había empezado hacía pocas semanas. «Entonces, te vas a llevar una buena sorpresa», pensó Kenny mientras abría la puerta de su casa y le invitaba a entrar.
– Oh, Dios mío -dijo el joven en cuanto pisó la sala de estar.
Se volvió, salió corriendo del piso y llamó de inmediato al sargento de la comisaría por la radio del coche. Al cabo de escasos minutos, dos coches patrulla estaban aparcados frente a la casa de Kenny, en St. Luke's Road. El inspector jefe Travis entró por la puerta abierta y encontró a Kenny sentado en el vestíbulo, sosteniendo el reloj robado.
– Al infierno el reloj -dijo el inspector jefe-. ¿Qué me dice de todo esto? -dijo, mientras sus brazos abarcaban la sala de estar.
– Todo es mío -contestó Kenny-. Lo único que admito haber robado, y que ahora devuelvo, es un reloj. Timex Masterpiece, valorado en cuarenta y cuatro libras, robado en Selfridges.
– ¿A qué juega, jovencito? -preguntó Travis.
– No tengo ni idea de a qué se refiere -dijo Kenny con aire de inocencia.
– Sabe muy bien a qué me refiero -dijo el inspector jefe-. Este lugar está lleno de joyas caras, cuadros, objets d'art y muebles antiguos -valorados en unas trescientas mil libras, le habría gustado decirle Kenny-, y no creo que nada de esto le pertenezca.
– En ese caso, tendrá que demostrarlo, inspector jefe, porque si no lo consigue, la ley da por sentado que me pertenece. Y siendo ese el caso, podré disponer de ello como me venga en gana.
El inspector jefe frunció el ceño, informó a Kenny de sus derechos y le detuvo por robo.
Cuando Kenny apareció en un tribunal, fue en el Old Bailey, delante de un juez. Kenny iba vestido para la ocasión con un traje a rayas, camisa blanca y corbata del regimiento de la Guardia Real. Fue acusado de robos por valor de veinticuatro mil libras.
La policía había elaborado un exhaustivo inventario de todo lo que había encontrado en el piso, y dedicado los seis meses siguientes a seguir la pista de los propietarios del tesoro, pero a pesar de publicar anuncios en todos los periódicos importantes, e incluso mostrar los artículos robados en el programa de televisión Crimewatch, así como exhibirlos al público, más del ochenta por ciento de los artículos no fueron reclamados.
El inspector jefe Travis había intentado negociar con Kenny, diciendo que recomendaría una sentencia leve si colaboraba y revelaba el nombre de los propietarios.
– Todo me pertenece -repetía Kenny-Si ese va a ser su juego, no espere ninguna ayuda de nosotros -decía el inspector jefe.
Para empezar, Kenny no había esperado ninguna ayuda de Travis. Nunca había formado parte de su plan original.
Kenny siempre había creído que si eres tacaño a la hora de elegir un abogado, te puede costar muy caro. Por lo tanto, se presentó en el juicio representado por un importante bufete y un sedoso abogado llamado Arden Duveen, QC, que pedía diez mil libras por sus servicios.
Kenny se declaró culpable de los cargos, consciente de que, cuando la policía prestara declaración, no podría mencionar ninguno de los artículos que continuaban sin ser reclamados, y que la ley, por lo tanto, suponía pertenecientes a él. De hecho, la policía ya había devuelto, a regañadientes, las propiedades que no habían podido demostrar robadas, y que Kenny había vendido sin más dilación a un intermediario por un tercio de su valor, un buen trato comparado con la décima parte que le había ofrecido un perista seis meses antes.
El señor Duveen, QC, abogado defensor, subrayó al juez que no solo era el primer delito de su cliente, sino que había invitado a la policía a acompañarle a su casa, consciente de que descubrirían los artículos robados y sería detenido. ¿Podía existir una prueba mejor de un hombre arrepentido y lleno de remordimientos?, preguntó.
El señor Duveen hizo hincapié a continuación en que el señor Merchant había servido nueve años en las fuerzas armadas, y había sido distinguido con honores tras servir en el Golfo, pero desde que había dejado el ejército parecía incapaz de aclimatarse a la vida civil. El señor Duveen no aducía esto como excusa por el comportamiento de su cliente, pero deseaba que el tribunal supiera que el señor Merchant había jurado no volver a cometer semejante delito, y por lo tanto suplicaba al juez que le impusiera una sentencia leve.
Kenny estaba de pie en el banquillo de los acusados, con la cabeza gacha.
El juez le largó un sermón durante cierto rato por la maldad de sus delitos, pero añadió que había tomado en consideración todas las circunstancias atenuantes que concurrían en el caso, y había decidido una sentencia de cárcel de dos años.
Kenny le dio las gracias, y le aseguró que no volvería a molestarle. Sabía que el siguiente delito que había planeado no terminaría en una sentencia de cárcel.
El inspector jefe Travis contempló a Kenny mientras se lo llevaban, y después se volvió hacia el fiscal.
– ¿Cuánto calcula que ese maldito hombre habrá conseguido, ateniéndose a la letra de la ley? -preguntó.
– Yo diría que unas cien mil libras -dijo el abogado de la Corona.
– Más de lo que yo podría ahorrar en toda la vida -comentó el inspector jefe, antes de proferir una sarta de palabras que ninguno de los presentes osó repetir a su esposa durante la cena.
El fiscal no iba muy desencaminado. A principios de aquella semana, Kenny había depositado un cheque de ochenta y seis mil libras en el Hong Kong and Shanghái Bank.
Lo que el inspector jefe ignoraba era que Kenny solo había consumado la mitad de su plan, y ahora que el dinero obtenido había sido ingresado, estaba dispuesto a prepararse una jubilación anticipada.
Antes de que le llevaran a la prisión, hizo otra solicitud a su abogado.
Mientras Kenny estuvo alojado en Ford Open Prison, utilizó bien su tiempo. Dedicó todos los momentos libres a estudiar diversas leyes que se estaban debatiendo en la Cámara de los Comunes. No tardó en desechar varios proyectos de ley sobre sanidad, educación y servicios sociales, hasta topar con la Ley de Protección de Datos, y se puso a estudiar cada uno de los artículos con el mismo entusiasmo que un miembro de la Cámara de las Comunes durante la fase de información sobre la ley. Siguió cada enmienda presentada en la Cámara y cada nuevo artículo que se aprobaba. Cuando el acta se convirtió en ley en 1992, solicitó una nueva entrevista con su procurador.
El procurador escuchó con suma atención las preguntas de Kenny, y al descubrir que carecía de la información requerida, admitió que debería buscar opiniones más autorizadas.
– Me pondré en contacto de inmediato con el señor Duveen -dijo.
Mientras Kenny esperaba la opinión del QC, pidió que le proporcionaran ejemplares de todas las revistas de negocios que se publicaban en el Reino Unido.
El procurador intentó disimular su perplejidad ante la nueva solicitud, como había hecho cuando le pidió todas las leyes que se debatieran en la Cámara de los Comunes. Durante las siguientes semanas, paquetes y paquetes de revistas llegaron a la prisión, y Kenny pasó todo el tiempo libre recortando los anuncios que aparecían en tres revistas o más.
Justo un año después de que Kenny hubiera sido sentenciado, le fue concedida la libertad condicional, gracias a su ejemplar comportamiento. Cuando salió de Ford Open Prison, tras haber cumplido tan solo la mitad de su condena, lo único que se llevó fue un sobre marrón grande que contenía tres mil anuncios y la opinión escrita del abogado sobre el artículo 9, párrafo 6, apartado a de la Ley de Protección de Datos de 1992.
Una semana después, Kenny voló a Hong Kong.
La policía de Hong Kong informó al inspector jefe Travis de que el señor Merchant se había hospedado en un hotel modesto, y dedicado su estancia a visitar imprentas, pidiendo presupuestos para la publicación de una revista llamada Business Enterprise UK, así como el precio al por menor de papel de carta y sobres con membrete. No tardaron en descubrir que la revista contendría algunos artículos sobre finanzas y acciones, pero el grueso de sus páginas estaría ocupado por pequeños anuncios.
La policía de Hong Kong se confesó perpleja cuando descubrieron cuántos ejemplares de la revista había mandado imprimir Kenny.
– ¿Cuántos? -preguntó el inspector jefe Travis.
– Noventa y nueve.
– ¿Noventa y nueve? Tiene que existir un motivo -fue la inmediata respuesta de Travis.
Se quedó todavía más estupefacto cuando descubrió que ya existía una revista llamada Business Enterprise, y que publicaba diez mil ejemplares al mes.
La policía de Hong Kong informó después de que Kenny había pedido dos mil quinientas hojas de papel con membrete, y dos mil quinientos sobres marrón.
– ¿Qué está tramando? -preguntó Travis.
Nadie en Hong Kong dio con una sugerencia convincente.
Tres semanas después, la policía de Hong Kong informó que el señor Merchant había sido visto en la oficina de correos, enviando dos mil cuatrocientas cartas a direcciones repartidas por todo el Reino Unido.
A la semana siguiente, Kenny voló a Heathrow.
Aunque Travis mantuvo a Kenny bajo vigilancia, el joven agente fue incapaz de informar de algo irregular, aparte de que el cartero del barrio le había dicho que el señor Merchant recibía alrededor de veinticinco cartas al día, y que se presentaba puntual como un reloj a las doce de la mañana en el Lloyd's Bank de King's Road para depositar varios cheques cuyas cantidades oscilaban entre las doscientas y las dos mil libras. El agente no informó de que Kenny le saludaba cada mañana justo antes de entrar en el banco.
Al cabo de seis meses, el aluvión de cartas menguó, y las visitas de Kenny al banco casi se interrumpieron.
La única información nueva que el agente pudo comunicar al inspector jefe Travis fue que el señor Merchant había cambiado su pequeño piso de St. Luke's Road, en Putney, por una impresionante mansión de cuatro plantas en Chester Square, SWI.
Cuando Travis concentró su atención en casos más acuciantes, Kenny volvió a volar a Hong Kong.
– Hace casi justo un año -fue el único comentario del inspector jefe.
La policía de Hong Kong informó a su vez al inspector jefe Travis de que Kenny estaba siguiendo más o menos la misma rutina que el año anterior, y la única diferencia consistía en que esta vez se alojaba en una suite del Mandarín. Había elegido la misma imprenta, cuyo propietario confirmó que su cliente había encargado un nuevo número de Business Enterprise UK. La segunda entrega contenía nuevos artículos, pero tan solo mil novecientos setenta y un anuncios.
– ¿Cuántos ejemplares va a publicar esta vez? -preguntó el inspector jefe.
– Los mismos de antes -fue la respuesta-. Noventa y nueve. Pero solo ha encargado dos mil hojas de papel con membrete y dos mil sobres.
– ¿Qué está tramando? -repitió el inspector jefe.
No recibió respuesta.
En cuanto la revista salió de la imprenta, Kenny volvió a la oficina de correos y envió mil novecientas setenta y una cartas, antes de tomar un vuelo a Londres, en British Airways, primera clase.
Travis sabía que Kenny estaba violando la ley de alguna manera, pero no tenía ni el personal ni los recursos para investigarle.
Kenny habría continuado ordeñando aquella vaca indefinidamente de no ser porque una queja presentada por una de las principales corredurías de bolsa aterrizó un buen día sobre el escritorio del inspector jefe.
Un tal señor Cox, director financiero de la empresa, informaba de que había recibido una factura de quinientas libras por un anuncio que no había puesto.
El inspector jefe visitó al señor Cox en su oficina de la City. Tras una larga conversación, Cox accedió a colaborar con la policía presentando una denuncia.
La Corona tardó casi seis meses en preparar su caso, antes de enviarlo a la fiscalía para que lo tomara en consideración. Casi tardaron el mismo período de tiempo en decidir entablar juicio, pero en cuanto lo hicieron, el inspector jefe fue directamente a Chester Square y arrestó en persona a Kenny bajo la acusación de fraude.
El señor Duveen apareció a la mañana siguiente en el tribunal e insistió en que su cliente era un ciudadano modelo. El juez concedió a Kenny la libertad bajo fianza, pero pidió que depositara su pasaporte en el tribunal.
– Ningún problema -dijo Kenny a su abogado-. No lo necesitaré durante un par de meses.
El juicio se inició en el Old Bailey seis semanas después, y el señor Duveen representó una vez más a Kenny. Mientras Kenny se erguía en posición de firmes en el banquillo de los acusados, el secretario del tribunal leyó las siete acusaciones de fraude. Se declaró no culpable de los siete cargos. El fiscal pronunció su discurso de apertura, pero el jurado, como en muchos juicios de índole económica, no dio señales de comprender todos los detalles.
Kenny aceptó que los doce hombres y mujeres justos decidieran si creían o no al señor Cox, pues no existían muchas esperanzas de que comprendieran las sutilezas de la Ley de Protección de Datos de 1992.
Cuando el señor Cox leyó el juramento el tercer día, Kenny pensó que era el tipo de hombre al que se podía confiar hasta el último penique. De hecho, hasta pensó que invertiría unos miles de libras en su empresa.
El señor Matthew Jarvis, QC, representante de la Corona, formuló una serie de preguntas suaves al señor Cox, con el fin de demostrar que era un hombre de tal honradez que consideraba su deber procurar que el malvado fraude perpetrado por el acusado fuera castigado de una vez por todas.
El señor Duveen se levantó para contrainterrogarle.
– Para empezar, señor Cox, le preguntaré si alguna vez vio el anuncio de marras.
El señor Cox le miró con santa indignación.
– Por supuesto -contestó.
– ¿Era de una calidad que, en circunstancias normales, habría sido aceptable para su empresa?
– Sí, pero…
– Nada de «peros», señor Cox. ¿Era, o no era, de una calidad aceptable para su empresa?
– Lo era -respondió el señor Cox, mientras se humedecía los labios.
– ¿Su empresa terminó pagando el anuncio?
– Desde luego que no -dijo el señor Cox-. Un miembro de mi personal se fijó en el anuncio y me puso al instante sobre aviso.
– Muy loable -dijo Duveen-. ¿El mismo miembro de su personal se fijó en el texto concerniente al pago del anuncio?
– No, fui yo quien lo hizo -dijo el señor Cox, y dirigió al jurado una sonrisa de satisfacción.
– Impresionante, señor Cox. ¿Recuerda el texto exacto del anuncio?
– Sí, creo que sí -dijo el señor Cox. Vaciló, pero solo un momento-. «Si el producto no le satisface, no tiene ninguna obligación de pagar este anuncio.»
– «No tiene ninguna obligación de pagar este anuncio» -repitió Duveen.
– Sí -contestó el señor Cox-. Eso decía.
– ¿Pagó la factura?
– No.
– Permita que resuma su postura, señor Cox. Recibió un anuncio gratuito publicado en la revista de mi cliente, de una calidad que habría sido aceptable para su empresa de haber aparecido en otra publicación. ¿Es eso correcto?
– Sí, pero… -empezó el señor Cox.
– No haré más preguntas, Su Señoría.
Duveen había evitado mencionar a los clientes que sí habían pagado sus anuncios, pues ninguno de ellos deseaba aparecer en el tribunal por temor a la publicidad adversa que se derivaría. Kenny pensó que su QC había destruido al testigo estrella de la acusación, pero Duveen le advirtió de que Travis intentaría hacer lo mismo con él en cuanto saliera al estrado de los acusados.
El juez sugirió un receso para comer. Kenny no tomó nada. Se limitó a estudiar de nuevo la Ley de Protección de Datos.
Cuando el juicio se reanudó después de comer, el señor Duveen informó al juez de que solo llamaría al acusado.
Kenny subió al banquillo de los testigos vestido con un traje azul oscuro, camisa blanca y corbata del regimiento de la Guardia Real.
El señor Duveen dedicó un tiempo considerable a permitir que Kenny se extendiera sobre su carrera militar y el servicio que había prestado a su patria en el Golfo, sin mencionar el tiempo que había servido en fechas más recientes en los calabozos de Su Majestad. Después, procedió a guiar a Kenny por el mar encrespado de las pruebas presentadas. Cuando Duveen volvió a sentarse, el jurado estaba convencido de que el acusado era un hombre de negocios de rectitud impecable.
El señor Matthew Jarvis, QC, se levantó con parsimonia y ordenó sus papeles con ademanes teatrales, antes de formular su primera pregunta.
– Señor Merchant, permítame empezar interrogándole sobre la revista en cuestión, Business Enterprise UK. ¿Por qué eligió ese nombre para la publicación?
– Representa todo aquello en lo que creo.
– Sí, estoy seguro, señor Merchant, pero ¿no es cierto que intentó engañar a anunciantes en potencia para que confundieran su publicación con Business Enterprise, una revista con una antigüedad de muchos años y reputación intachable? ¿No era esa su intención?
– La misma de Woman respecto a Woman's Own, o de House and Garden respecto a Homes and Gardens -replicó Kenny.
– Pero todas las revistas que acaba de mencionar venden miles de ejemplares. ¿Cuántos ejemplares de Business Enterprise UK publicó usted?
– Noventa y nueve -contestó Kenny.
– ¿Solo noventa y nueve? No cabe pensar que fuera a encaramarse a la lista de las más vendidas, ¿verdad? Haga el favor de informar al tribunal sobre el motivo de haber elegido esa cifra en particular.
– Porque es inferior a un centenar, y la Ley de Protección de Datos de 1992 define publicación como la que tira más de un centenar de ejemplares, como mínimo. Artículo 2, apartado II.
– No lo discuto, señor Merchant, lo cual reafirma que esperar que los clientes pagaran quinientas libras por un anuncio no solicitado en su revista es ultrajante.
– Tal vez sea ultrajante, pero no es un delito -dijo Kenny, con una sonrisa desarmante.
– Permítame que continúe, señor Merchant. Quizá podría explicar al tribunal en qué basó su decisión a la hora de cobrar a cada empresa.
– Averigüé cuánto estaban autorizados a gastar sus departamentos de contabilidad sin tener que consultar con una autoridad superior.
– ¿Y qué estratagema utilizó para descubrir esa información?
– Llamé a los departamentos de contabilidad y pedí hablar con sus jefes respectivos.
Una oleada de carcajadas recorrió la sala. El juez carraspeó teatralmente y pidió al público que se comportara.
– ¿Sobre eso basó tan solo su decisión para fijar la tarifa?
– No. Tenía una lista de tarifas. Los precios oscilaban entre dos mil libras por una página a todo color y doscientas por un cuarto de página en blanco y negro. Descubrirá que somos muy competitivos, incluso algo por debajo de la media nacional.
– Teniendo en cuenta el número de ejemplares publicados, ya lo creo que estaban por debajo de la media nacional -replicó el señor Jarvis.
– Conozco revistas peores.
– Tal vez pueda proporcionar un ejemplo al tribunal -dijo el señor Jarvis, convencido de que había acorralado al acusado.
– El Partido Conservador.
– No le sigo, señor Merchant.
– Celebran una cena anual en Grosvenor House. Venden alrededor de cinco mil programas y cargan cinco mil libras por un anuncio a toda página en color.
– Pero al menos, permiten a los anunciantes en potencia negarse a pagar dicha tarifa.
– Y yo también -replicó Kenny.
– O sea, ¿no acepta que es contrario a la ley enviar anuncios a empresas a las que nunca ha mostrado el producto?
– Puede que la ley diga eso en el Reino Unido -dijo Kenny-, e incluso en Europa, pero no se aplica cuando la revista se edita en Hong Kong, una colonia británica, y los anuncios son enviados desde ese país.
El señor Jarvis empezó a repasar sus papeles.
– Si no me equivoco, es la enmienda 9, artículo 4, tal como la enmendaron los lores en la fase de información -explicó Kenny.
– Pero esa no era la intención de sus señorías cuando redactaron esa enmienda concreta -dijo Jarvis, momentos después de haber localizado el artículo en cuestión.
– No leo las mentes, señor Jarvis -dijo Kenny-, y no estoy seguro de cuál era la intención de sus señorías. Solo me interesa atenerme a la letra de la ley.
– Pero usted quebrantó la ley cuando recibió dinero en Inglaterra y no lo declaró a Hacienda.
– No es así, señor Jarvis. Business Enterprise UK es subsidiaria de la compañía madre, registrada en Hong Kong. En el caso de una colonia británica, la ley permite que las empresas subsidiarias reciban los ingresos en el país de distribución.
– Pero usted no intentó distribuir la revista, señor Merchant.
– Un ejemplar de Business Enterprise UK fue depositado en la Biblioteca Británica y en otras instituciones importantes, tal como estipula el artículo 19 de la ley.
– Tal vez sea cierto, pero el hecho incontrovertible, señor Merchant, es que usted pedía dinero con falsos pretextos.
– No cuando se deja bien claro en el anuncio que, si al cliente no le satisface el producto, no está obligado a pagar.
– Pero el texto del anuncio era tan diminuto que hacía falta una lupa para verlo.
– Consulte la ley, señor Jarvis, como hice yo. No encontré nada que fijara el tamaño de la letra.
– ¿Y el color?
– ¿El color? -fingió sorprenderse Kenny.
– Sí, señor Merchant, el color. Sus anuncios estaban impresos en papel gris oscuro, y las letras en gris claro.
– Son los colores de la empresa, señor Jarvis, como sabría cualquiera que hubiera echado un vistazo a la portada de la revista. En ningún párrafo de la ley se sugiere el color que debe utilizarse cuando se envían anuncios.
– Ah -dijo el fiscal-, pero un artículo de la ley deja claro, en términos nada ambiguos, que el texto ha de estar colocado en una situación prominente. Artículo 3, párrafo 14.
– Exacto, señor Jarvis.
– ¿Cree que el reverso del papel podría ser descrito como una situación prominente?
– Por supuesto -dijo Kenny-. Al fin y al cabo, no hay nada más en el reverso de la página. Intento atenerme también al espíritu de la ley.
– Y yo también -replicó Jarvis-. Porque cuando una empresa ha pagado por un anuncio publicado en Business Enterprise UK, ¿no es también cierto que la empresa ha de recibir un ejemplar de la revista?
– Solo si lo solicitan: artículo 42, párrafo 9.
– ¿Cuántas empresas solicitaron un ejemplar de Business Enterprise UK7-El año pasado, ciento siete. Este año bajó a noventa y una.
– ¿Recibieron todas sus ejemplares?
– No. Por desgracia, el año pasado se produjeron algunas excepciones, pero este año he podido satisfacer todas las solicitudes.
– ¿De modo que violó la ley en esa ocasión?
– Sí, pero porque no pude imprimir cien ejemplares de la revista, como he explicado antes.
El señor Jarvis hizo una pausa para permitir que el juez acabara de tomar nota.
– Creo que es el artículo 84, párrafo 6, Su Señoría.
El juez asintió.
– Por fin, señor Merchant, permítame centrar la atención en algo que, por desgracia, olvidó decir a su abogado defensor cuando le interrogó.
Kenny aferró el lado del estrado.
– El año pasado envió dos mil cuatrocientos anuncios. ¿Cuántas empresas enviaron un pago?
– Alrededor del cuarenta y cinco por ciento.
– ¿Cuántas, señor Merchant?
– Mil ciento treinta -admitió Kenny.
– Este año, envió tan solo mil novecientos anuncios. ¿Puedo preguntar por qué quinientas compañías fueron privadas de ellos?
– Decidí no anunciar a las empresas que habían declarado magros resultados anuales, sin repartir dividendos a sus accionistas.
– Muy loable, estoy seguro. De todos modos, ¿cuántas pagaron la cantidad?
– Mil noventa -dijo Kenny.
El señor Jarvis miró al jurado durante largo rato.
– ¿Cuántos beneficios obtuvo usted durante el primer año?
La sala guardó silencio, como había ocurrido durante los ocho días que duraba el juicio, mientras Kenny meditaba su respuesta.
– Un millón cuatrocientas doce mil libras -contestó por fin.
– ¿Y este año? -preguntó el señor Jarvis en voz baja.
– Han disminuido un poco, creo yo que debido a la recesión.
– ¿Cuánto? -preguntó el señor Jarvis.
– Poco más de un millón doscientas mil libras.
– No haré más preguntas, Su Señoría.
Ambos abogados lanzaron recias exposiciones finales, pero Kenny intuyó que el jurado esperaría a oír el resumen del juez al día siguiente, antes de emitir su veredicto.
El juez Thornton invirtió un tiempo considerable en resumir el caso. Señaló al jurado que era su responsabilidad explicarles cómo se aplicaba la ley a aquel caso concreto.
– Nos hallamos ante un hombre que ha estudiado la letra de la ley, no cabe duda. Lo cual es un privilegio, porque son los parlamentarios quienes hacen las leyes, y no corresponde a los tribunales intentar imaginar qué pasaba por sus mentes en aquel momento.
»A tal fin, debo decirles que el señor Merchant está acusado de siete cargos, y en seis de ellos debo aconsejarles que emitan un veredicto de no culpable, porque les aseguro que el señor Merchant no ha quebrantado la ley.
»Con respecto al séptimo cargo, el de no proporcionar ejemplares de su revista, Business Enterprise UK, a los clientes que habían pagado un anuncio y después solicitado un ejemplar, admitió que, en algunos casos, no lo había hecho. Miembros del jurado, tal vez piensen que sí quebrantó la ley en esa ocasión, aunque rectificó la situación un año después, y sospecho que solo porque el número de solicitudes era inferior a cien ejemplares. Tal vez los miembros del jurado recuerden ese artículo en particular de la Ley de Protección de Datos, así como su significado.
Doce expresiones perplejas indicaban que no tenían demasiada idea de lo que el juez estaba hablando.
– Confío en que no tomarán su decisión final a la ligera -terminó el juez-, pues en la calle hay varias partes que aguardan su veredicto.
El acusado no pudo por menos que compartir aquel sentimiento, mientras veía al jurado salir de la sala, acompañados por los ujieres. Fue devuelto a su celda, donde declinó comer, y pasó una hora tendido en la litera, hasta que tuvo que volver al banquillo de los acusados para conocer su suerte.
Una vez allí, solo tuvo que esperar unos minutos a que el jurado volviera a ocupar su sitio.
El juez se sentó, miró al secretario del tribunal y asintió. El secretario concentró su atención en el presidente del jurado y leyó los siete cargos.
En los seis primeros cargos de fraude y engaño, el presidente siguió las instrucciones del juez y emitió veredictos de no culpable.
A continuación, el secretario leyó el séptimo cargo: omisión de proporcionar un ejemplar de la revista a las empresas que, tras haber pagado un anuncio en la susodicha revista y solicitado un ejemplar de la susodicha revista, no la habían recibido.
– ¿Consideran al acusado culpable o no culpable de esta acusación? -preguntó el secretario.
– Culpable -dijo el presidente, y volvió a sentarse.
El juez se volvió hacia Kenny, que estaba de pie en el banquillo de los acusados.
– Al igual que usted, señor Merchant -empezó-, he dedicado un tiempo considerable a estudiar la Ley de Protección de Datos de 1992, y en particular las sanciones por incumplir el artículo 84, párrafo I. He decidido que no me queda otra alternativa que imponerle la máxima sanción que permite la ley en este caso concreto.
Miró a Kenny, con la expresión de quien va a dictar una sentencia de muerte.
– Pagará una multa de mil libras.
El señor Duveen no se levantó para solicitar una apelación o un aplazamiento del pago, porque era el veredicto exacto que Kenny había predicho antes de que el juicio empezara. Solo había cometido un error durante los dos últimos años, y estaba dispuesto a pagarlo. Kenny bajó del estrado, extendió un talón por la cantidad exigida y lo entregó al secretario del tribunal.
Después de dar las gracias a su equipo legal, consultó su reloj y abandonó a toda prisa la sala. El inspector jefe le estaba esperando en el pasillo.
– Bien, eso debería poner punto final a su pequeño negocio -dijo Travis, mientras caminaba a su lado.
– No veo por qué -contestó Kenny, mientras recorría a grandes zancadas el pasillo.
– Porque ahora el Parlamento tendrá que cambiar la ley -dijo el inspector jefe-, y esta vez solventarán todas las lagunas.
– Eso no sucederá en un futuro cercano, inspector jefe -dijo Kenny, mientras salía del edificio y empezaba a bajar la escalera del edificio-. Como el Parlamento está a punto de iniciar las vacaciones de verano, pienso que no encontrarán tiempo para añadir nuevas enmiendas a la Ley de Protección de Datos antes de febrero o marzo del año que viene.
– Pero si intenta repetir la jugarreta, le detendré en cuanto baje del avión -dijo Travis, al tiempo que Kenny se paraba en la acera.
– No lo creo, inspector jefe.
– ¿Por qué no?
– No imagino a la fiscalía enzarzándose en otro caro juicio, para terminar con una multa de mil libras. Piénselo, inspector jefe.
– Bien, ya le atraparé el año que viene -contestó Travis.
– Lo dudo. Verá, para entonces, Hong Kong ya no será una colonia de la Corona, y yo me habré trasladado -dijo Kenny mientras subía a un taxi.
– ¿Trasladado? -preguntó el inspector jefe, perplejo.
Kenny bajó la ventanilla del taxi y sonrió a Travis.
– Si no sabe qué hacer con su tiempo, inspector jefe, le recomiendo que estudie la nueva Ley de Medidas Económicas. No se creerá la cantidad de lagunas que encierra. Adiós, inspector jefe.
– ¿Adonde, jefe? -preguntó el taxista.
– A Heathrow, pero antes pare en Harrods. Quiero recoger un par de gemelos.
COMO LA NOCHE Y EL DÍA
– Es un chico de un enorme talento -dijo la madre de Robin, mientras servía a su hermana otra taza de té-. El director dijo el día del discurso que el colegio nunca había entregado al mundo un artista mejor en toda su historia.
– Debes estar muy orgullosa de él -dijo Miriam antes de beber el té.
– Sí, lo confieso -admitió la señora Summers, casi ronroneando-. Aunque todo el mundo sabía que ganaría el premio del fundador, por supuesto, hasta su profesor de arte se quedó sorprendido cuando le ofrecieron una plaza en la Slade [3] antes del examen de entrada. Es una pena que su padre no viviera lo bastante para disfrutar de su triunfo.
– ¿Cómo le va a John? -preguntó Miriam, mientras seleccionaba un pastelillo ae mermelada.
La señora Summers suspiró, al tiempo que pensaba en su hijo mayor.
– John terminará su curso de administración de empresas en Manchester este verano, pero de momento no logra tomar una decisión sobre lo que quiere hacer. -Hizo una pausa, que aprovechó para añadir otro terrón de azúcar a su té-. Dios sabe qué será de él. Habla de dedicarse a los negocios.
– Siempre fue un buen alumno en el colegio -dijo Miriam.
– Sí, pero nunca destacó en nada, y no consiguió ningún premio. ¿Te he dicho que a Robin le han ofrecido la posibilidad de exponer en octubre? Solo se trata de una galería local, por supuesto, pero como él mismo ha señalado, todo artista ha de empezar en algún sitio.
John Summers volvió a Peterborough para asistir a la primera exposición de su hermano en solitario. Su madre nunca le habría perdonado que no hiciera acto de presencia. Acababa de saber el resultado de sus exámenes de administración de empresas. Había obtenido un notable, que no era una mala nota, considerando que había sido el vicepresidente del sindicato de estudiantes, con un presidente que apenas había aparecido después de ser elegido. No habló a su madre de la nota, pues era el día especial de Robin.
Después de años de oír a su madre repetir que su hermano era un artista brillante, John había llegado a la conclusión de que el resto del mundo no tardaría en enterarse del hecho. Reflexionaba con frecuencia sobre lo diferentes que eran ambos, pero ¿alguien sabía cuántos hermanos había tenido Picasso? Seguro que uno de ellos se había dedicado a los negocios.
John tardó un rato en encontrar la callejuela donde estaba la galería, pero cuando lo hizo se quedó satisfecho al descubrir que estaba atestada de amigos y parientes. Robin se encontraba al lado de su madre, que estaba proponiendo las palabras «magnífico, «sobresaliente», «talento sin igual» e incluso «genio» al reportero del Peterborongh's Eco.
– Ah, mira, John ha llegado -dijo, y abandonó un momento su camarilla para saludar a su otro hijo.
John la besó en la mejilla.
– Robin no podría tener un mejor comienzo de carrera.
– Sí, estoy de acuerdo contigo -admitió su madre-. Y estoy segura de que no tardarás en solazarte en su gloria. Podrás decir a todo el mundo que eres el hermano de Robin Summers.
La señora Summers dejó a John para hacerse otra fotografía con Robin, lo cual le facilitó la oportunidad de pasear por la sala y estudiar los lienzos de su hermano. Consistían sobre todo en la colección que había reunido durante su último año en el colegio. John, que confesaba sin ambages su ignorancia en lo tocante al arte, pensó que debía ser su insuficiencia en dicho ámbito lo que le impedía no apreciar el evidente talento de su hermano, y se sintió culpable por pensar que no era el tipo de cuadros que querría ver colgados en su casa. Se detuvo frente al retrato de su madre, que tenía un punto rojo al lado para indicar que estaba vendido. Sonrió, convencido de que sabía quién lo había comprado.
– ¿No crees que capta muy bien la esencia de su alma? -preguntó una voz a su espalda.
– Desde luego -contestó John, y se volvió hacia su hermano-. Bien hecho. Estoy orgulloso de ti.
– Una de las cosas que más admiro de ti -dijo Robin- es que nunca has envidiado mi talento.
– Pues no -confesó John-, Tu talento me produce una gran satisfacción.
– Entonces, esperemos que algo de mi éxito se te contagie, sea cual sea la profesión que decidas seguir.
– Esperemos -dijo John, sin saber muy bien qué decir.
Robin se inclinó hacia adelante y bajó la voz.
– ¿Podrías prestarme una libra? Te la devolveré, por supuesto.
– Claro.
John sonrió. Al menos, algunas cosas no habían cambiado. Había empezado años antes, con seis peniques en el patio del colegio, y había terminado con un billete de diez libras el Día del Discurso. Ahora, necesitaba una libra. John solo podía estar seguro de una cosa: Robin jamás le devolvería ni un penique. Al fin y al cabo, no pasaría mucho tiempo antes de que los papeles se invirtieran. John sacó su cartera, que contenía dos billetes de una libra y un billete de tren de vuelta a Manchester. Extrajo uno de los billetes y se lo dio a Robin.
John iba a hacerle una pregunta acerca de otro cuadro (un óleo titulado Barrabás en el infierno), pero su hermano ya había dado media vuelta para reunirse con su madre y el cortejo de adoradores.
Cuando John dejó la Universidad de Manchester, le ofrecieron enseguida pasar un período de prácticas en Reynolds and Company, en un momento en que Robin se había trasladado a Chelsea. Se había mudado a un conjunto de habitaciones que su madre describía como pequeño, pero en la parte más de moda en la ciudad. No añadía que debía compartirlo con otros cinco estudiantes.
– ¿Y John? -preguntó Miriam.
– Trabaja para una empresa de Birmingham que fabrica ruedas, o eso me parece, al menos -dijo.
John buscó un piso en las afueras de Solihull, en una zona de la ciudad muy poco de moda. Estaba bien situado, cerca de una fábrica en la que debía fichar a las ocho de la mañana de lunes a sábado, mientras continuara de prácticas.
John no se molestó en precisar a su madre los detalles de lo que hacía Reynolds and Company, pues fabricar ruedas para la cercana planta de automóviles de Longbridge no tenía el mismo prestigio que ser un artista de avant garde residente en el bohemio Chelsea.
Si bien John vio poco a su hermano durante el tiempo que Robin pasó en la Slade, siempre viajaba a Londres para ver las exposiciones de fin de curso.
Durante el primer curso, los estudiantes eran invitados a exponer dos de sus obras, y John admitió, solo para sí, que en lo tocante a los esfuerzos de su hermano, no le interesaba ninguna de ambas. Eso sí, aceptaba que no sabía nada de arte. Cuando dio la impresión de que las críticas coincidían con la opinión de John, su madre explicó que Robin se había adelantado a su tiempo, y le aseguró que no pasaría mucho tiempo antes de que el resto del mundo llegara a la misma conclusión. También indicó que las dos obras se habían vendido el día de la inauguración, e insinuó que se las había quedado un coleccionista muy famoso, que reconocía un nuevo talento en cuanto lo veía.
John no tuvo oportunidad de sostener una larga conversación con su hermano, que parecía preocupado, pero regresó a Birmingham aquella noche con dos libras menos en el billetero de las que tenía al llegar.
Al final de su segundo año, Robin expuso dos nuevos cuadros en la exposición de final de curso: Cuchillo y tenedor en el espacio y Dolores de muerte. John se alejó unos pasos de las telas, y sintió alivio al descubrir que las demás personas que contemplaban la obra de su hermano parecían igualmente perplejas, sobre todo por los dos puntos rojos que estaban al lado desde el día de la inauguración.
Encontró a su madre sentada en una esquina de la sala, explicando a Miriam por qué Robin no había ganado el premio del segundo año. Aunque su entusiasmo por la obra de Robin no había disminuido un ápice,John pensó que parecía más frágil que la última vez que la había visto.
– ¿Cómo te va, John? -preguntó Miriam cuando vio a su sobrino.
– Me han nombrado gerente en prácticas, tía Miriam -contestó, en el momento que Robin se reunía con ellos.
– ¿Por qué no vienes con nosotros a cenar? -sugirió Robin-. Te proporcionará la oportunidad de conocer a algunos de mis amigos.
La invitación conmovió a John, hasta que dejaron ante él la cuenta de los siete.
– No tardaré mucho en poder invitarte al Ritz -anunció Robin después de que se hubiera consumido la sexta botella de vino.
Sentado en un compartimiento de tercera clase, en el viaje de regreso a Birmingham New Street, John dio gracias por haber comprado un billete de vuelta, pues después de haber prestado cinco libras a su hermano, su billetero estaba vacío.
John no volvió a Londres hasta la graduación de Robin. Su madre había escrito para insistirle en que asistiera, pues se anunciarían todos los ganadores de premios, y había oído el rumor de que Robin se contaría entre ellos.
Cuando John llegó a la exposición, ya estaba en pleno apogeo. Paseó con parsimonia por la sala y se detuvo a admirar algunos lienzos. Dedicó un tiempo considerable a estudiar los últimos esfuerzos de Robin. Ninguna placa indicaba que hubiera ganado un premio. De hecho, ni siquiera constaba una «mención especial». Tal vez lo más importante era que, en esta ocasión, no había puntos rojos. Sirvió para recordar a John que la pensión de su madre ya no estaba a la altura de la inflación.
– Los jueces tienen favoritos -explicó su madre, sentada sola en un rincón, con un aspecto todavía más frágil que la última vez.
John asintió, y pensó que no era el momento más apropiado para comunicarle que la empresa le había ascendido de nuevo.
– Turner nunca ganó premios cuando era estudiante -fue el único comentario de su madre sobre el tema.
– ¿Qué piensa hacer ahora Robin? -preguntó John.
– Se va a trasladar a un estudio en Pimlico, para poder continuar con su grupo. Es esencial cuando aún te estás haciendo un nombre.
John no tuvo que preguntar quién pagaría el alquiler mientras Robin «aún se estaba haciendo un nombre».
Cuando Robin invitó a John a ir a cenar, adujo la excusa de que debía volver a Birmingham. Los gorrones mostraron su decepción, hasta que John extrajo diez libras de su billetero.
Después de que Robin dejara la escuela, los dos hermanos se vieron en escasas ocasiones.
Unos cinco años después, cuando John fue invitado a pronunciar una conferencia en la CBI [4] de Londres, sobre los problemas que afrontaba la industria del automóvil, decidió hacer una visita sorpresa a su hermano e invitarle a cenar.
Cuando la conferencia finalizó, John tomó un taxi a Pimlico, de repente inquieto por el hecho de que no había avisado a Robin de que iría a verle.
Mientras subía la escalera hasta el último piso, empezó a sentirse todavía más aprensivo. Apretó el timbre, y cuando la puerta se abrió, tardó unos momentos en reconocer a su hermano. Sus ojos no daban crédito a la transformación sufrida en aquellos cinco años.
El cabello de Robín se había teñido de gris. Había bolsas bajo sus ojos, tenía la piel hinchada y moteada, y debía de haber engordado unos quince kilos.
– John -dijo-. Qué sorpresa. No tenía ni idea de que estabas en la ciudad. Entra.
Lo que más sorprendió a John cuando entró en el piso fue el olor. Al principio, se preguntó si podía ser la pintura, pero cuando paseó la vista a su alrededor, reparó en que los lienzos a medio terminar eran mucho menos numerosos que las botellas de vino vacías.
– ¿Estás preparando una exposición? -preguntó John, mientras contemplaba una de las obras inacabadas.
– No, no hay nada de momento -dijo Robin-. Mucho interés, por supuesto, pero nada definitivo. Ya sabes cómo son los marchantes de Londres.
– Para ser sincero, no -dijo John.
– Bien, has de estar de moda o ser un nuevo valor antes de que te ofrezcan un espacio. ¿Sabías que Van Gogh no vendió un solo cuadro en su vida?
Mientras cenaban en un restaurante cercano, John averiguó algo más sobre las excentricidades del mundo del arte, y lo que opinaban algunos críticos sobre la obra de Robin. Se quedó complacido al comprobar que su hermano no había perdido la confianza en sí mismo, o su convencimiento de que solo era cuestión de tiempo que su talento fuera reconocido.
El monólogo de Robin continuó durante toda la cena; solo al volver a su piso encontró John la ocasión de mencionar que se había enamorado de una chica llamada Susan, y que iban a casarse. Desde luego, Robin no había preguntado sobre sus progresos en Reynolds and Co., donde ahora era subdirector gerente.
Antes de que John se marchara a la estación, pagó las facturas pendientes de varias comidas sin pagar, y también entregó a su hermano un talón por cien libras, que ninguno de los dos se molestó en insinuar que era un préstamo. Las últimas palabras de Robin, mientras John subía a un taxi, fueron:
– Acabo de presentar dos cuadros en la Real Academia para la Exposición de Verano, y confío en que el comité seleccionador los aceptará, en cuyo caso has de venir a la inauguración.
En Euston, John entró en Menzies para comprar un periódico vespertino, y observó en lo alto de la pila de saldos un libro titulado Introducción al mundo del arte, desde Fra Angélico a Picasso. Cuando el tren salió de la estación, abrió la primera página, y cuando llegó a Caravaggio estaba entrando en New Street, Birmingham.
Oyó un golpecito en la ventanilla y vio que Susan le estaba sonriendo.
– Debe de ser un buen libro -comentó la muchacha, mientras se alejaban por el andén cogidos del brazo.
– Ya lo creo. Solo espero poder conseguir el segundo volumen.
Los dos hermanos se encontraron dos veces en el curso del año siguiente. La primera fue una triste ocasión, cuando asistieron al funeral de su madre. Después de terminado el funeral, volvieron a casa de Miriam para tomar el té, y Robin informó a su hermano de que la Academia había aceptado sus dos cuadros para la Exposición de Verano.
Tres meses más tarde, John se desplazó a Londres para asistir a la inauguración. Cuando atravesó los sagrados portales de la Academia por primera vez, había leído una docena de libros de arte, que abarcaban desde los inicios del Renacimiento al pop. Había visitado todas las galerías de Birmingham, y estaba impaciente por explorar las galerías de las callejuelas de Mayfair.
Mientras deambulaba por las espaciosas salas de la Academia, John decidió que había llegado el momento de invertir en su primer cuadro. «Escucha a los expertos, pero al final confía en tu ojo», había escrito Godfrey Barker en el Telegraph. Su ojo le dijo Bernard Dunstan, mientras los expertos sugerían William Russell Flint. Los ojos ganaron, porque el Dunstan le costó setenta y cinco libras, mientras que el Russell Flint más barato costaba seiscientas.
John fue de sala en sala en busca de los dos óleos de su hermano, pero sin la ayuda del librito azul de la Academia nunca los hubiera localizado. Los habían colgado en la galería central en la fila superior, casi tocando el techo. Observó que ninguno de los dos estaba vendido.
Después de recorrer la exposición dos veces y decidirse por el Dunstan, fue al mostrador de ventas y dio una paga y señal por los cuadros que deseaba. Consultó su reloj: faltaban unos minutos para las doce, la hora en que había quedado con su hermano.
Robin le dio un plantón de cuarenta minutos, y después, sin ni siquiera la insinuación de una disculpa, le guió por la exposición por tercera vez. Descartó a Dunstan y Russell Flint como pintores de sociedad, sin aclarar a quién consideraba bendecido por el talento. Robin no pudo ocultar su decepción cuando llegaron ante sus cuadros.
– ¿Qué posibilidades tengo de venderlos si están escondidos allí arriba? -dijo disgustado.
John intentó solidarizarse con él.
Mientras comían, ya tarde, John explicó a Robin las implicaciones del testamento de su madre, pues los abogados de la familia no habían conseguido obtener ninguna respuesta de las diversas cartas enviadas a la dirección del señor Robin Summers.
– Nunca abro sobres marrones, es una cuestión de principios -explicó Robin.
Bien, al menos esa no podía ser la razón de que Robin hubiera dejado de asistir a su boda, pensó John. Una vez más, volvió a los detalles del testamento de su madre.
– Las cláusulas son muy claras -dijo-. Te lo ha dejado todo a ti, a excepción de un cuadro.
– ¿Cuál? -preguntó de inmediato Robin.
– El que hiciste de ella cuando aún ibas al colegio.
– Es una de las mejores cosas que he hecho -dijo Robin-. Debe valer cincuenta libras, como mínimo, y siempre supuse que me lo dejaría a mí.
John extendió un talón por la cantidad de cincuenta libras. Cuando regresó a Birmingham aquella noche, no contó a Susan lo que había pagado por los dos cuadros. Colocó el Venecia de Dunstan en el salón, sobre la chimenea, y el de su madre en el estudio.
Cuando nació su primer hijo, John sugirió que Robin fuera uno de los padrinos.
– ¿Por qué? -preguntó Susan-. Ni siquiera se tomó la molestia de venir a nuestra boda.
John estuvo de acuerdo con el razonamiento de su mujer, y si bien Robin fue invitado al bautizo, ni contestó ni apareció, pese a que la invitación había sido enviada en un sobre blanco.
Unos dos años después, John recibió una invitación de la galería Crewe de Cork Street, para asistir a la esperada exposición en solitario de Robin. Resultó ser una exposición de dos artistas, y John habría comprado una obra del otro pintor, de no ser porque habría ofendido a su hermano.
De hecho, decidió adquirir un óleo que le gustaba, tomó nota del número, y a la mañana siguiente pidió a su secretaria que llamara a la galería y lo reservara a su nombre.
– Temo que el Peter Blake que quería fue vendido la noche de la inauguración -le informó la joven.
John frunció el ceño.
– ¿Puedes preguntar cuántos cuadros de Robin Summers han vendido?
La secretaria repitió la pregunta, tapó el auricular y dijo:
– Dos.
John frunció el ceño por segunda vez.
A la semana siguiente, John tuvo que regresar a Londres para representar a su empresa en la exposición de automóviles de Earls Court. Decidió dejarse caer por la galería Crewe para ver cómo iban las ventas de su hermano. Nada había cambiado. Solo dos puntos rojos en la pared, mientras Peter Blake casi lo había vendido todo.
John dejó la galería decepcionado por dos motivos diferentes, y se encaminó hacia Piccadilly. Casi pasó de largo, pero en cuanto reparó en el delicado color de sus mejillas y en su grácil figura, fue amor a primera vista. Estuvo un rato contemplándola, temeroso de que fuera demasiado cara.
Entró en la galería para inspeccionarla de cerca. Era menuda, delicada y exquisita.
– ¿Cuánto vale? -preguntó en voz baja, mirando a la mujer sentada tras la mesa de cristal.
– ¿El Vuillard? -preguntó ella.
John asintió.
– Mil doscientas libras.
Como en un sueño, sacó el talonario y escribió la cantidad que vaciaría su cuenta.
Colocó el Vuillard frente al Dunstan, y así empezó una historia de amor con varias damas pintadas de todo el mundo, aunque John nunca reveló a su esposa cuánto le costaban aquellas amantes enmarcadas.
Pese al cuadro ocasional colgado en algún oscuro rincón de la Exposición de Verano, Robin no hizo otra exposición en solitario durante varios años. En lo tocante a artistas cuyos lienzos no se venden, los marchantes suelen rechazar la opinión de que podrían representar una inteligente inversión, pues tal vez adquirirían fama después de muertos…, sobre todo porque, para entonces, los propietarios de las galerías también habrían muerto.
Cuando la invitación para la siguiente exposición en solitario de Robin llegó por fin, John sabía que no tenía otra alternativa que asistir a la inauguración.
En fecha reciente, John había comprado parte de Reynolds and Company. Como las ventas de coches aumentaban cada año en los setenta, así como la necesidad de ponerles ruedas, eso le permitió dedicarse a su nueva afición de coleccionista de arte. Había añadido hacía poco Bonnard, Dufy, Camoin y Luce a su colección, escuchando todavía el consejo de los expertos, pero confiando al final en el ojo.
John bajó del tren en Euston y dio al primer taxista de la cola la dirección a donde iba. El taxista se rascó la cabeza un momento, y luego arrancó en dirección al East End.
Cuando John entró en la galería, Robin corrió a recibirle con las siguientes palabras:
– Y aquí hay alguien que nunca ha dudado de mi verdadero talento.
John sonrió a su hermano, que le ofreció una copa de vino blanco.
John paseó la vista por la pequeña galería, y observó grupos de gente más interesada en beber vino mediocre que en pinturas mediocres. ¿Cuándo aprendería su hermano que la última cosa que se necesita en una inauguración son más artistas desconocidos, acompañados de los inevitables gorrones?
Robin le cogió del brazo y le guió de grupo en grupo, presentándole a gente que no habría podido permitirse comprar un marco, y mucho menos una tela.
Cuanto más se prolongaba la velada, más pena sentía John por su hermano, y en esta ocasión cayó de buen grado en la trampa de la cena. Acabó invitando a doce acompañantes de Robin, incluido el propietario de la galería, de quien John temía que no sacara otra cosa en limpio de la velada que una cena de tres platos.
– Oh, no -intentó tranquilizar a John-. Ya hemos vendido un par de cuadros, y mucha gente ha demostrado interés. La verdad es que la crítica nunca ha comprendido la obra de Robin, y creo que no hay nadie más consciente de ello que usted.
John miró con tristeza a los amigos de su hermano, que no paraban de añadir comentarios como «nunca ha recibido el reconocimiento merecido», «un talento poco apreciado» y «tendría que haber sido elegido para la Royal Academy hace años». Al oír esta sugerencia, un Robin tambaleante se levantó y afirmó:
– ¡Jamás! Seré como Henry Moore y David Hockney. Cuando llegue la invitación, la declinaré.
Más aplausos, seguidos por más libaciones del vino que John pagaba.
Cuando el reloj dio las once, John adujo la excusa de una reunión matutina. Se disculpó, pagó la cuenta y partió hacia el Savoy. En el asiento trasero del taxi, aceptó por fin algo que sospechaba desde hacía mucho tiempo: su hermano no poseía el menor talento.
Pasaron años antes de que John volviera a saber de Robin. Por lo visto, no había galerías en Londres que quisieran exponer sus obras, de modo que consideró un deber marchar al sur de Francia y sumarse a un grupo de amigos de igual talento e igualmente incomprendidos.
«Me hará renacer de nuevo -explicó en una insólita carta a su hermano-, una oportunidad de dar vía libre a mi verdadero talento, que ha sido constreñido demasiado tiempo por los pigmeos del arte oficial de Londres. Me pregunto si podrías…»
John transfirió cinco mil libras a una cuenta de Vence, para permitir que Robin emigrara a climas más cálidos.
La propuesta de fusión llegó para Reynolds and Co. como caída del cielo, aunque John siempre había aceptado que estaban en el punto de mira de las empresas automovilísticas japonesas que intentaban poner un pie en Europa. Pero hasta él se quedó sorprendido cuando sus mayores rivales de Alemania presentaron una contraoferta.
Vio que los valores de sus acciones subían cada día, y no aceptó que debía tomar una decisión hasta que Honda desbancó por fin a Mercedes. Optó por vender sus acciones y abandonar la empresa. Dijo a Susan que quería dar la vuelta al mundo, visitando solo las ciudades que poseían grandes galerías de arte. Primera parada, el Louvre, seguido del Prado, después los Uffizi, el Hermitage de San Petersburgo y al fin Nueva York, mientras los japoneses ponían ruedas a los coches.
John no se sorprendió al recibir una carta de Robin con matasellos francés, en la que le felicitaba por su buena suerte y le deseaba toda clase de éxitos en su jubilación, mientras señalaba que a él no le quedaba otro remedio que seguir luchando con la crítica hasta que recobrara la razón.
John transfirió otras diez mil libras a la cuenta de Vence.
John sufrió su primer ataque al corazón en Nueva York, mientras estaba admirando un Bellini de la colección Frick.
Aquella noche dijo a Susan, sentada junto a su cama, que daba gracias por haber visitado ya el Metropolitan y la Whitney.
El segundo infarto llegó cuando acababan de llegar a Warwickshire. Susan se sintió obligada a escribir a Robin al sur de Francia, para advertirle de que el diagnóstico de los médicos no era alentador.
Robin no contestó. Su hermano murió tres semanas después.
Al funeral asistieron todos los amigos y colegas de John, pero pocos reconocieron al hombre grueso que pidió sentarse en la primera fila. Susan y los chicos sabían muy bien para qué había hecho acto de aparición, y no era para dar el pésame.
– Prometió que no se olvidaría de mí en su testamento -dijo Robin a la afectada viuda, tan solo momentos después de haber abandonado el cementerio. Más tarde, se acercó a los dos hijos para comunicarles el mismo mensaje, aunque había tenido escaso contacto con ellos durante los últimos treinta años-. Vuestro padre era una de las pocas personas que comprendía mi verdadero talento.
Mientras tomaban el té en la casa, y en tanto los demás consolaban a la viuda, Robin paseó de habitación en habitación, estudiando los cuadros que su hermano había reunido a lo largo de los años.
– Una inversión astuta -aseguró al vicario-, aunque carecen de originalidad o pasión.
El vicario asintió por educación.
Cuando Robin fue presentado al abogado de la familia, preguntó de inmediato:
– ¿Cuándo espera anunciar los detalles del testamento?
– Aún no he hablado con la señora Summers de la lectura del testamento. Calculo que será a finales de la semana que viene.
Robin se hospedó en el pub local, y telefoneó al despacho del abogado todas las mañanas, hasta confirmar que anunciaría el contenido del testamento a las tres de la tarde del jueves siguiente.
Robin apareció en el despacho del abogado pocos minutos antes de las tres, la primera vez que llegaba pronto a una cita en años. Susan llegó poco después, acompañada de sus hijos, y los tres se sentaron al otro lado de la habitación sin saludarle.
Aunque el grueso de las posesiones de John Summers fue a parar a su mujer y a sus dos hijos, había dejado un legado especial para su hermano Robin.
A lo largo de mi vida tuve la suerte de reunir una colección de pinturas, algunas de las cuales poseen hoy un considerable valor. En el último inventario, había ochenta y una en total. Mi esposa Susan seleccionará veinte de su predilección, mis dos hijos, Nick y Chris, elegirán otras veinte cada uno, y mi hermano menor Robin recibirá las veintiuna restantes, que le permitirán llevar un estilo de vida digno de su talento.
Robin estaba henchido de satisfacción. Su hermano había ido a la tumba sin dudar de su verdadero talento.
Cuando el abogado terminó la lectura del testamento, Susan se levantó y cruzó la habitación para hablar con Robin.
– Elegiremos los cuadros que queremos conservar en el seno de la familia, y después, te enviaré los veintiún restantes a La Campana y el Pato.
Se volvió sin dar tiempo a Robin de contestar. Estúpida.mujer, pensó. Tan distinta de su hermano… No reconocería el auténtico talento ni que lo tuviera ante sus narices.
Mientras cenaba aquella noche en La Campana y el Pato, Robin empezó a hacer planes para gastar su recién conseguida fortuna. Después de haber consumido la mejor botella de clarete del hotelero, había tomado la decisión de que se limitaría a colocar un cuadro en Sotheby's y uno en Christie's cada seis meses, lo cual le permitiría llevar un estilo de vida digno de su talento, para citar las palabras exactas de su hermano.
Se retiró a la cama alrededor de las once, y se durmió pensando en Bonnard, Vuillard, Dufy, Camoin y Luce, y en lo que valdrían esas veintiuna obras de arte.
Aún estaba dormido como un tronco, a las diez de la mañana siguiente, cuando alguien llamó a la puerta.
– ¿Quién es? -gruñó irritado, debajo de la manta.
– George, el portero del vestíbulo, señor. Hay una camioneta afuera. El conductor dice que no podrá entregar los artículos hasta que haya firmado el recibo.
– ¡No deje que se vaya! -gritó Robin.
Saltó de la cama por primera vez en años, se puso la camisa, pantalones y zapatos del día anterior, bajó corriendo la escalera y salió al patio.
Un hombre con mono azul, tablilla en mano, estaba apoyado contra una camioneta.
Robin avanzó hacia él.
– ¿Es usted el caballero que espera una entrega de veintiuna pinturas? -preguntó el conductor de la camioneta.
– Soy yo -dijo Robin-. ¿Dónde he de firmar?
– Aquí -indicó el chófer, mientras colocaba el pulgar bajo la palabra «firma».
Robin garrapateó su nombre a toda prisa, y luego siguió al conductor hasta la parte trasera de la camioneta. El hombre abrió las puertas. Robin se quedó sin habla.
Contempló el retrato de su madre, amontonado sobre otros veinte cuadros de Robin Summers, realizados entre 1951 y 1999.
ALGO CAMBIÓ EN SU CORAZÓN
Texto. Hay un hombre de Ciudad del Cabo que se desplaza todos los días a la población negra de Crossroads. Pasa las mañanas dando clases de inglés en una de las escuelas locales, las tardes como entrenador de rugby o criquet según la estación, y las noches vagando por las calles, intentando convencer a los jóvenes de que no formen bandas ni cometan delitos, y de que no deberían probar las drogas. Se le conoce como el Converso de Crossroads.
Nadie nace con prejuicios en sus corazones, aunque a algunas personas se los inculcan a una edad temprana. Esto fue particularmente cierto en Stoffel van den Berg. Stoffel nació en Ciudad del Cabo, y nunca en su vida viajó al extranjero. Sus antepasados habían emigrado de Holanda en el siglo XVIII y Stoffel creció acostumbrado a tener criados negros que debían obedecer hasta el menor de sus caprichos.
Si los muchachos (ningún criado parecía tener nombre, fuera cual fuera su edad) no obedecían las órdenes de Stoffel, recibían una paliza o no se les daba de comer. Si realizaban bien un trabajo, no les daban las gracias, y nunca recibían alabanzas. ¿Para qué molestarse en dar las gracias a alguien que ha sido puesto en la tierra para servirte?
Cuando Stoffel asistió a su primera escuela primaria en El Cabo, este prejuicio irreflexivo se consolidó, con clases llenas de niños blancos cuyos profesores eran blancos. Los pocos negros con los que se cruzaba en la escuela eran las encargadas de limpiar los lavabos, que no podían utilizar.
Durante sus años de escuela, Stoffel se destacó en clase, sobre todo en matemáticas, pero era un superdotado en el campo de juego.
En su último año de escuela, aquel bóer rubio de metro ochenta y cinco jugaba en el primer equipo de rugby en invierno y en el primer equipo de criquet en verano. Ya se hablaba de que jugaría al rugby o al criquet con los Springboks antes de que solicitara una plaza en la universidad. Varios delegados de universidades le visitaron en su último año de colegio para ofrecerle becas, y por consejo de su director, apoyado por su padre, eligió la de Stellenbosch.
Los incesantes progresos de Stoffel continuaron desde el momento que pisó el recinto universitario. En el primer año fue elegido para batear en primer lugar por la universidad cuando uno de los bateadores oficiales se lesionó. No se perdió un partido durante el resto de la temporada. Dos años después, capitaneaba un equipo titular invicto, y logró cien puntos para la Provincia Occidental sobre Natal.
Al dejar la universidad, Stoffel fue contratado por el Barclays Bank para su departamento de relaciones públicas, aunque le dejaron claro en la entrevista que la principal prioridad era conseguir que el Barclays ganara la copa de criquet Interbancos.
Llevaba en el banco unas pocas semanas cuando los seleccionadores de Springbok le escribieron para informarle de que era candidato al equipo de criquet de Sudáfrica que se estaba preparando para la inminente gira por Inglaterra. El banco recibió la noticia con satisfacción, y le dijo que podía tomar todo el tiempo libre que necesitara para prepararse. Soñaba con lograr cien puntos en Newlands, y tal vez incluso, algún día, en Lord's. [5]
Siguió con interés las series de las Cenizas [6] que se estaban desarrollando en Inglaterra. Solo había leído acerca de jugadores como Underwood y Snow, pero sus reputaciones no le preocupaban.
Los periódicos de Sudáfrica también estaban siguiendo las series de las Cenizas con sumo interés, porque querían mantener informados a sus lectores de los puntos fuertes y débiles del enemigo al que se enfrentaría su equipo al cabo de pocas semanas. Después, de la noche a la mañana, estos artículos fueron trasladados de las últimas páginas a las portadas, cuando Inglaterra seleccionó a un todoterreno que jugaba para Worcester llamado Basil D'Oliveira. El señor D'Oliveira, como la prensa le llamaba, ocupó las portadas porque era lo que los sudafricanos calificaban de «Mestizo de El Cabo». Como no le habían dejado jugar al criquet en su nativa Sudáfrica, había emigrado a Inglaterra.
La prensa de ambos países empezó a especular sobre la actitud del gobierno de Sudáfrica, en el caso de que D'Oliveira fuera seleccionado por la MCC como miembro del equipo que visitaría Sudáfrica.
– Si los ingleses fueran tan estúpidos para seleccionarle -dijo Stoffel a sus amigos del banco-, la gira sería cancelada.
Al fin y al cabo, no esperarían que fuera a jugar contra un hombre de color.
La esperanza de los sudafricanos era que D'Oliveira fracasara en la prueba final en el Oval, y fuera descartado para la gira. Así, el problema se solucionaría sin más.
D'Oliveira participó en las primeras entradas, se anotó solo once carreras, sin llegar a la meta australiana, pero en las segundas entradas tuvo un papel destacado a la hora de ganar el partido y se apuntó una contundente puntuación de 158. Aun así, fue apartado, no sin controversia, del equipo que iría a Sudáfrica. Sin embargo, cuando otro jugador cayó lesionado, fue elegido en su lugar.
El gobierno sudafricano dejó clara su postura de inmediato: solo jugadores blancos serían bienvenidos en el país. Tensos intercambios diplomáticos tuvieron lugar durante las semanas siguientes, pero como la MCC se negó a quitar a D'Oliveira, la gira tuvo que ser cancelada. Hasta que Nelson Mandela fue elegido presidente en 1994 un equipo oficial inglés no pisó de nuevo Sudáfrica.
La decisión destrozó a Stoffel, y aunque jugó de manera regular para la Provincia Occidental y logró que Barclays retuviera la copa Interbancos, dudaba de que alguna vez se calara una gorra de la Prueba.
Pese a su decepción, Stoffel no albergaba la menor duda de que el gobierno había tomado la decisión correcta. Después de todo, ¿por qué imaginaban los ingleses que podían imponer su criterio sobre quién debía visitar Sudáfrica?
Conoció a Inga mientras jugaba contra Transvaal. No solo era la criatura más hermosa que había visto en su vida, sino que estaba agraciada con todas las características de la superioridad de la raza blanca. Se casaron un año después.
Cuando un país tras otro empezaron a imponer sanciones a Sudáfrica, Stoffel continuó apoyando al gobierno, y proclamó que los decadentes políticos europeos se habían convertido en apocados liberales. ¿Por qué no venían a Sudáfrica y veían por sí mismos el país?, preguntaba a cualquiera que visitaba Ciudad del Cabo. Así descubrirían muy pronto que no pegaba a sus criados, y que los negros recibían una paga justa, tal como recomendaba el gobierno. ¿Qué más podían pedir? De hecho, no entendía por qué el gobierno no colgaba a Mandela y a sus adláteres terroristas por traición.
Piet y Marike asentían siempre que su padre expresaba estas opiniones. Les explicaba durante el desayuno una y otra vez que no podían tratar como iguales a gente que acababa de bajar de los árboles. Al fin y al cabo, Dios no había planeado las cosas así.
Cuando Stoffel dejó de jugar al criquet, ya adentrado en la treintena, fue nombrado jefe del departamento de relaciones públicas del banco, y le invitaron a formar parte de la junta directiva. La familia se trasladó a una casa amplia, situada a pocos kilómetros de Ciudad del Cabo, con vistas al Atlántico.
Mientras el resto del mundo continuaba endureciendo las sanciones, se reforzó la convicción de Stoffel de que Sudáfrica era el único lugar de la tierra donde se hacían bien las cosas. Solía expresar con frecuencia estas opiniones, tanto en público como en privado.
– Deberías presentarte al Parlamento -le dijo un amigo-. El país necesita hombres que crean en el modo de vida de Sudáfrica y que no estén dispuestos a ceder ante una pandilla de extranjeros ignorantes, la mayoría de los cuales nunca han visitado el país.
Al principio, Stoffel no se tomó el consejo en serio, pero un día, el presidente del Partido Nacional voló a Ciudad del Cabo para verle.
– El Comité Político abriga la esperanza de que acceda a presentarse como candidato en las próximas elecciones generales -dijo a Stoffel.
Stoffel prometió que tomaría la idea en consideración, pero explicó que debería hablar con su esposa y los miembros de la junta directiva del banco antes de anunciar su decisión. Ante su sorpresa, todo el mundo le animó a aceptar la oferta.
– Al fin y al cabo, eres una figura nacional, popular en todas partes, y nadie puede poner en duda tu actitud con respecto al apartheid.
Una semana después, Stoffel telefoneó al presidente del Partido Nacional y dijo que sería un honor para él presentarse como candidato.
Cuando fue elegido para competir por el seguro escaño de Noordhoek, terminó su discurso al comité de adopción con las siguientes palabras:
– Iré a la tumba con el convencimiento de que el apartheid es justo, tanto para los blancos como para los negros.
El público se puso en pie para aplaudirle.
Todo cambió el 18 de agosto de 1989.
Aquella noche, Stoffel salió del banco con unos minutos de antelación, porque debía hablar en un mitin que se celebraría en el ayuntamiento de su ciudad. Faltaban escasas semanas para las elecciones y las encuestas de opinión indicaban que, con toda seguridad, sería elegido diputado por el distrito electoral de Noordhoek.
Cuando salió del ascensor se topó con Martinus de Jong, el director general del banco.
– ¿Otra media jornada, Stoffel? -preguntó con una sonrisa.
– No. Voy a participar en un mitin, Martinus.
– Muy bien, viejo amigo -contestó De Jong-. Y deja bien claro que, esta vez, no se puede desperdiciar ningún voto si no queremos que este país acabe gobernado por los negros. A propósito -añadió-, tampoco necesitamos plazas subvencionadas para negros en las universidades. Si permitimos que una pandilla de estudiantes ingleses dicten la política del banco, al final un negro aspirará a mi cargo.
– Sí, he leído el informe de Londres. Se comportan como un rebaño de avestruces. He de darme prisa, Martinus, o llegaré tarde al mitin.
– Sí, siento haberte demorado, viejo amigo.
Stoffel consultó su reloj y bajó corriendo la rampa del aparcamiento. Cuando salió al tráfico de Rhodes Street, comprendió que no había logrado evitar el atasco de la gente que huía de la ciudad para pasar fuera el fin de semana.
Una vez dejó atrás los límites de la ciudad, puso la quinta. Noordhoek distaba tan solo veintidós kilómetros, aunque el terreno era empinado y la carretera sinuosa. Como Stoffel conocía el camino como la palma de su mano, solía aparcar delante de su casa en menos de media hora.
Cuando se desvió hacia el sur, por la carretera que ascendía a las colinas, Stoffel pisó el acelerador, y empezó a adelantar camiones y coches que no conocían la carretera tanto como él. Frunció el ceño cuando adelantó a un conductor negro, cuya baqueteada camioneta no debería estar permitida en aquella carretera.
Stoffel aceleró al salir de una curva y vio un camión delante. Sabía que había un tramo recto antes de llegar a la siguiente curva, de modo que tenía tiempo de adelantar. Aceleró para adelantar, y se llevó una sorpresa al descubrir la velocidad del camión.
Cuando estaba a cien metros de la siguiente curva, apareció un coche en dirección contraria. Stoffel debía tomar una decisión instantánea. ¿Pisar el freno o el acelerador? Pisó el acelerador hasta el fondo, suponiendo que el otro vehículo frenaría. Adelantó al camión, y en cuanto lo hizo dio un volantazo, pero no pudo evitar cercenar el guardabarros del otro coche. Por un instante vio los ojos aterrorizados del otro conductor, que había pisado el freno, pero la pronunciada pendiente no le ayudó. El coche de Stoffel se estrelló contra la barrera de seguridad, cayó al otro lado de la carretera y chocó contra un grupo de árboles.
Esto fue lo último que recordó, hasta que recobró la conciencia cinco semanas más tarde.
Stoffel abrió los ojos y vio a su esposa Inga de pie junto a la cama. Cuando ella reparó en que abría los ojos, apretó su mano, y luego salió corriendo de la habitación para llamar al médico.
La siguiente vez que despertó, los dos estaban de pie junto a su cama, pero transcurrió otra semana antes de que el médico pudiera contarle lo que había pasado después de la colisión.
Stoffel escuchó en un horrorizado silencio cuando supo que el otro conductor había muerto como consecuencia de las heridas recibidas en la cabeza, al poco de llegar al hospital.
– Tienes suerte de estar vivo -fue lo único que dijo Inga.
– Ya lo creo -añadió el médico-, porque solo momentos después de que el otro conductor muriera, su corazón también dejó de latir. Tuvo suerte de que un donante apropiado estuviera en el quirófano de al lado.
– ¿No sería el conductor del otro coche? -preguntó Stoffel.
El médico asintió.
– Pero… ¿no era negro? -preguntó Stoffel con incredulidad.
– Sí-confirmó el médico-. Y tal vez le sorprenda, señor Van den Berg, que su cuerpo no se dé cuenta. Dele las gracias a la mujer del conductor, que accedió al trasplante. Si no recuerdo mal sus palabras… -hizo una pausa-, dijo: «Es absurdo que mueran los dos». Gracias a ella, conseguimos salvar su vida, señor Van den Berg. -Vaciló y se humedeció los labios-. Pero lamento decirle que otras lesiones internas eran tan graves que, pese al éxito del trasplante de corazón, el pronóstico no es muy bueno.
Stoffel calló durante un rato, y por fin preguntó:
– ¿Cuánto me queda?
– Tres, tal vez cuatro años -contestó el médico-. Pero solo si se toma la vida con calma.
Stoffel se sumió en un profundo sueño.
Stoffel tardó seis semanas más en salir del hospital, e incluso entonces Inga insistió en un largo período de convalecencia.
Algunos amigos fueron a visitarle a su casa, incluido Martinus de Jong, quien le aseguró que su empleo en el banco le estaría esperando hasta que se hubiera recobrado por completo.
– No volveré al banco -dijo Stoffel con voz serena-. Recibirás mi dimisión dentro de unos días.
– Pero ¿por qué? -preguntó De Jong-. Puedo asegurarte…
Stoffel agitó la mano.
– Es muy amable de tu parte, Martinus, pero tengo otros planes.
En cuanto el médico dijo a Stoffel que podía salir de casa, pidió a Inga que le llevara en coche a Crossroads, para visitar a la viuda del hombre al que había matado.
La alta y rubia pareja blanca caminó entre las cabañas de Crossroads, seguida por ojos hoscos y resignados. Cuando llegaron a la pequeña choza donde les habían dicho que vivía la viuda del conductor, se detuvieron.
Stoffel habría llamado a la puerta, de haber existido una. Escrutó la oscuridad y vio a una joven con un bebé en brazos, acurrucada en el rincón más alejado.
– Me llamo Stoffel van den Berg -dijo-. He venido para decirle cuánto lamento haber sido el causante de la muerte de su marido.
– Gracias, amo -contestó la mujer-. No hacía falta que viniera.
Como no había nada donde sentarse, Stoffel lo hizo en el suelo y cruzó las piernas.
– También quería darle las gracias por darme la oportunidad de vivir.
– Gracias, amo.
– ¿Puedo hacer algo por usted? -Hizo una pausa-. ¿Querrían usted y su hijo venir a vivir con nosotros?
– No, gracias, amo.
– ¿No puedo hacer nada? -preguntó Stoffel, impotente.
– Nada, gracias, amo.
Stoffel se levantó, consciente de que su presencia parecía turbarla. Inga y él atravesaron la ciudad en silencio, y no hablaron hasta llegar al coche.
– He estado tan ciego… -dijo, mientras Inga conducía.
– No solo tú -admitió su mujer, con los ojos anegados en lágrimas-. Pero ¿qué podemos hacer para remediarlo?
– Sé lo que he de hacer.
Inga escuchó, mientras su marido le contaba cómo iba a pasar el resto de su vida.
A la mañana siguiente, Stoffel se presentó en el banco, y con la ayuda de Martinus de Jong calculó cuánto dinero podía permitirse gastar durante los siguientes tres años.
– ¿Has dicho a Inga que quieres cobrar tu seguro de vida?
– Fue idea de ella -dijo Stoffel.
– ¿Cómo piensas gastar el dinero?
– Empezaré comprando libros de segunda mano, pelotas de rugby y bates de criquet viejos.
– Podríamos colaborar doblando la cantidad que has de gastar -sugirió el director general.
– ¿Cómo? -preguntó Stoffel.
– Utilizando el superávit que tenemos en el fondo para deportes.
– Pero está restringido a los blancos.
– Y tú eres blanco -replicó el director general.
Martinus guardó silencio un rato.
– No creas que eres la única persona a la que esta tragedia ha abierto los ojos. Y te encuentras en una situación mucho mejor para…
– ¿Para…? -repitió Stoffel.
– Para lograr que otros, con más prejuicios que tú, tomen conciencia de sus pasados errores.
Aquella tarde, Stoffel regresó a Crossroads. Caminó por la ciudad durante varias horas, antes de decantarse por un trozo de tierra rodeado de barracas de hojalata y tiendas.
Aunque no era liso, o de la forma y tamaño perfectos, empezó a delimitar la parte central de un campo de criquet, mientras cientos de niños le miraban.
Al día siguiente, algunos de esos niños le ayudaron a pintar las líneas laterales y a colocar los banderines de las esquinas.
Durante cuatro años, un mes y once días, Stoffel van den Berg se desplazó a Crossroads todas las mañanas, y allí daba clases de inglés a los niños en lo que hacía las veces de escuela.
Por las tardes, enseñaba a los mismos niños los rudimentos del rugby o el criquet, según la estación. Por las noches, deambulaba por las calles intentando convencer a los adolescentes de que no formaran bandas, cometieran delitos o probaran las drogas.
Stoffel van den Berg murió el 24 de marzo de 1994, solo unos días antes de que Nelson Mandela fuera elegido presidente. Al igual que Basil D'Oliveira, había aportado su granito de arena a la derrota del apartheid.
Al funeral del Converso de Crossroads asistieron más de dos mil personas, que habían venido de todas partes del país para rendirle homenaje.
Los periodistas no se pusieron de acuerdo a la hora de calcular si había más blancos o negros en la congregación.
DEMASIADAS COINCIDENCIAS
Siempre que Ruth rememoraba los tres últimos años (cosa que hacía con frecuencia), llegaba a la conclusión de que Max debía haberlo planeado todo hasta el último detalle, sí, incluso antes de que se conocieran.
La primera vez, toparon el uno con el otro por accidente (al menos, eso fue lo que supuso Ruth en aquel momento), y para ser justos con Max, no fueron ellos dos, sino sus barcos, los que toparon.
El Sea Urchin estaba entrando en el amarradero contiguo, a la media luz del anochecer, cuando las dos embarcaciones entraron en contacto. Los dos capitanes se apresuraron a comprobar si sus barcos habían sufrido algún desperfecto, pero como ambos contaban con boyas hinchables en los costados, no sucedió nada. El propietario del Scottish Belle hizo un saludo burlón y desapareció bajo la cubierta.
Max se sirvió un gin tonic, cogió un libro de bolsillo que había querido terminar el verano anterior y se acomodó en la proa. Empezó a pasar las páginas, intentando recordar el lugar exacto donde lo había abandonado, cuando el capitán del Scottish Belle volvió a aparecer en cubierta.
El hombre de mayor edad le dedicó el mismo saludo burlón, de modo que Max bajó el libro y dijo:
– Buenas noches. Lamento la colisión.
– No ha sido nada -contestó el capitán, al tiempo que alzaba su vaso de whisky.
Max se levantó, se acercó al costado del barco y extendió la mano.
– Me llamo Max Bennett.
– Angus Henderson -contestó el hombre de mayor edad, con un leve acento de Edimburgo.
– ¿Vives por aquí, Angus? -preguntó Max.
– No -contestó Angus-. Mi mujer y yo vivimos en Jersey, pero nuestros hijos gemelos van a un colegio de aquí, en la costa sur, de modo que nos hacemos a la mar al final de cada trimestre y nos los llevamos para pasar juntos las vacaciones. ¿Vives en Brighton?
– No, en Londres, pero vengo siempre que encuentro un poco de tiempo para navegar, cosa muy poco frecuente, me temo…, como ya habrás descubierto -añadió con una risita, mientras una mujer aparecía en la cubierta del Scottish Belle.
Angus se volvió y sonrió.
– Ruth, te presento a Max Bennett. Hemos chocado, literalmente.
Max sonrió a una mujer que habría podido pasar por la hija de Henderson, pues era unos veinte años más joven que su marido. No era bella, pero sí llamativa, y a juzgar por su cuerpo firme y atlético, debía hacer ejercicio todos los días. Dedicó a Max una sonrisa tímida.
– ¿Por qué no vienes a tomar una copa con nosotros? -sugirió Angus.
– Gracias -dijo Max, y subió al barco más grande. Se inclinó hacia adelante y estrechó la mano de Ruth-. Encantado de conocerla, señora Henderson.
– Ruth, por favor. ¿Vives en Brighton? -preguntó.
– No -dijo Max-. Estaba diciendo a tu marido que solo vengo algún fin de semana para navegar. ¿Qué haces en Jersey? -preguntó, volviéndose hacia Angus-. No creo que nacieras allí.
– No, nos mudamos desde Edimburgo cuando me jubilé, hace siete años. Dirigía una pequeña correduría de bolsa. Lo único que hago ahora es controlar una o dos propiedades de mi familia, para asegurar que rindan buenos beneficios, navegar un poco y jugar al golf de vez en cuando. ¿Y tú? -preguntó.
– Más o menos lo que tú, pero con una pequeña diferencia.
– ¿Cuál es? -preguntó Ruth.
– También controlo propiedades, pero de otra gente. Soy socio minoritario de un agente de bienes raíces del West End.
– ¿Cómo están los precios de las propiedades en Londres actualmente? -preguntó Angus, después de beber otro sorbo de whisky.
– Han sido dos años muy malos para la mayoría de agentes. Nadie quiere vender, y solo los extranjeros pueden permitirse el lujo de comprar. Y los que alquilan no paran de pedir que les bajen el alquiler, mientras otros dejan de pagar, directamente.
Angus rió.
– Quizá deberías trasladarte a Jersey. Al menos, así evitarías…
– Tendríamos que pensar en cambiarnos, si no llegaremos tarde al concierto de los chicos -interrumpió Ruth.
Henderson consultó su reloj.
– Lo siento, Max -dijo-. Ha sido un placer hablar contigo, pero Ruth tiene razón. Tal vez volveremos a chocar otro día.
– Eso espero -contestó Max.
Sonrió, dejó su vaso en una mesa cercana y volvió a su barco, mientras los Henderson desaparecían bajo la cubierta.
Una vez más, Max cogió la manoseada novela, y si bien encontró la página que deseaba, descubrió que no podía concentrarse en las palabras. Media hora después, los Henderson reaparecieron, vestidos para ir a un concierto. Max les saludó con la mano cuando bajaron al muelle y entraron en un taxi que les esperaba.
Cuando Ruth apareció en la cubierta a la mañana siguiente, con una taza de té en la mano, se llevó una decepción al ver que el Sea Urchin ya no estaba amarrado junto a ellos. Estaba a punto de bajar, cuando creyó reconocer una embarcación familiar que entraba en el puerto.
No se movió, mientras veía aumentar de tamaño la vela cada vez más, con la esperanza de que Max amarrara en el mismo sitio que la noche anterior. El la saludó cuando la vio en la cubierta. Ella fingió no darse cuenta.
– ¿Dónde está Angus? -gritó Max, una vez fijos los amarres.
– Ha ido a recoger a los chicos para llevarles a un partido de rugby. No le espero hasta esta noche -añadió innecesariamente.
Max ató una bolina al espigón y alzó la vista.
– ¿Por qué no vienes a comer conmigo, Ruth? -preguntó-. Conozco un pequeño restaurante italiano que los turistas aún no han descubierto.
Ruth fingió que meditaba sobre su oferta, y dijo por fin:
– Sí, ¿por qué no?
– ¿Nos encontramos dentro de media hora? -sugirió Max.
– Perfecto -contestó Ruth.
La media hora de Ruth se transformó en casi cincuenta minutos, de modo que Max regresó a su novela, pero de nuevo apenas hizo pequeños progresos.
Cuando Ruth volvió a aparecer, iba vestida con una minifalda de cuero negra, blusa blanca y medias negras, y se había puesto demasiado maquillaje, incluso para Brighton.
Max miró sus piernas. No estaban nada mal para una mujer de treinta y ocho años, pensó, aunque la falda era demasiado ceñida y, desde luego, demasiado corta.
– Estás guapísima -dijo-. ¿Vamos?
Ruth se reunió con él en el muelle, y los dos caminaron hacia la ciudad, hablando de trivialidades, hasta que se desviaron por una calle lateral y se detuvieron ante un restaurante llamado Venitici. Cuando Max abrió la puerta para dejarla entrar, Ruth no pudo ocultar su decepción al descubrir que la sala estaba abarrotada.
– Nunca conseguiremos una mesa -dijo.
– Oh, yo no estaría tan seguro -dijo Max, mientras el jefe de comedor se dirigía hacia ellos.
– ¿La mesa de siempre, señor Bennett?
– Gracias, Valerio -dijo Max, y les condujeron a un rincón tranquilo de la sala.
Una vez sentados, Max preguntó:
– ¿Qué te apetece beber, Ruth? ¿Una copa de champán?
– Estupendo -dijo la mujer, como si lo hiciera cada día.
De hecho, muy pocas veces tomaba champán antes de comer, pues jamás habría pasado por la mente de Angus tal extravagancia, salvo quizá el día de su cumpleaños.
Max abrió la carta.
– La comida de este lugar siempre es excelente, sobre todo los ñoquis, que prepara la mujer de Valerio. Se disuelven en la boca.
– Me parece fantástico -dijo Ruth, sin molestarse en abrir su carta.
– ¿Y una ensalada mixta para compartir, tal vez?
– Inmejorable.
Max cerró la carta y miró a Ruth.
– Los chicos no pueden ser tuyos -dijo-, si están en un internado.
– ¿Por qué no? -preguntó Ruth con timidez.
– Porque… Debido a la edad de Angus. Di por sentado que debían ser de su primer matrimonio.
– No -dijo Ruth con una carcajada-. Angus no se casó hasta pasados los cuarenta años, y me sentí muy halagada cuando me pidió que fuera su esposa.
Max no hizo ningún comentario.
– ¿Y tú? -preguntó Ruth, mientras un camarero le ofrecía una selección de cuatro tipos diferentes de pan.
– Me he casado cuatro veces -dijo Max.
Ruth pareció sorprenderse, hasta que él estalló en carcajadas.
– Nunca, la verdad sea dicha -explicó Max-. Supongo que no he encontrado la mujer de mi vida.
– Pero aún eres lo bastante joven para conquistar cualquier mujer que te guste -dijo Ruth.
– Soy mayor que tú -repuso Max.
– En los hombres es diferente -dijo Ruth en tono nostálgico.
El jefe de comedor se materializó de nuevo a su lado, libreta en ristre.
– Dos de ñoquis y una botella de tu Barolo -dijo Max, al tiempo que le devolvía la carta-. Y una ensalada para dos: espárragos, aguacate, cogollos…, ya sabes lo que me gusta.
– Por supuesto, señor Bennett -contestó Valerio.
Max devolvió la atención a su invitada.
– ¿Alguien de tu edad no encuentra Jersey un poco aburrida? -preguntó, mientras se inclinaba sobre la mesa y apartaba un mechón rubio de la frente de Ruth.
Ruth sonrió con timidez.
– Tiene sus ventajas -dijo, muy poco convencida.
– ¿Por ejemplo? -insistió Max.
– El veinte por ciento de impuestos.
Me parece un buen motivo para que Angus viva en Jersey, pero tú no. En cualquier caso, yo preferiría vivir en Inglaterra y pagar el cuarenta por ciento.
– Ahora que se ha jubilado y vive de unos ingresos fijos, nos va bien. Si se hubiera quedado en Edimburgo, no habríamos podido mantener el mismo tren de vida.
– Pues Brighton no está nada mal -dijo Max con una sonrisa.
El jefe de comedor regresó con dos platos de ñoquis, que dejó delante de ellos, mientras otro camarero depositaba una bandeja de ensalada en el centro de la mesa.
– No me quejo -dijo Ruth, mientras bebía champán-. Angus siempre ha sido muy considerado. No echo en falta nada.
– ¿Nada? -repitió Max, mientras su mano desaparecía bajo la mesa y se apoyaba sobre la rodilla de Ruth.
Ruth sabía que habría debido apartarla de inmediato, pero no lo hizo.
Cuando Max retiró la mano y se concentró en los ñoquis, Ruth intentó comportarse como si no hubiera pasado nada.
– ¿Hay algo que valga la pena ver en el West End? -preguntó-. Me han dicho que Llama un inspector es buena.
– Lo es -contestó Max-. Fui al estreno.
– ¿Cuándo fue? -preguntó Ruth en tono inocente.
– Hace unos cinco años -fue la respuesta de Max.
Ruth rió.
– Bien, ahora que sabes lo muy despistada que soy, dime qué debería ir a ver.
– El mes que viene se estrena un nuevo Stoppard. [7] -Hizo una pausa-. Si pudieras escaparte un par de días, podríamos ir a verla juntos.
– No es tan fácil, Max. Angus quiere que me quede con él en Jersey. No venimos tan a menudo.
Max contempló su plato vacío.
– Parece que los ñoquis estaban a la altura de mis expectativas.
Ruth asintió.
– Deberías probar la crême brulée, que también hace la mujer del dueño.
– Ni hablar. Este viaje significa que faltaré al gimnasio tres días, como mínimo, de modo que me conformaré con un café -dijo Ruth, mientras dejaban a su lado otra copa de champán. Frunció el ceño.
– Finge que es tu cumpleaños -dijo Max, al tiempo que su mano desaparecía bajo la mesa, y esta vez descansaba unos centímetros más arriba de la rodilla, sobre el muslo.
Pensándolo bien, fue en aquel momento cuando habría tenido que levantarse y marchar.
– ¿Desde cuándo eres agente de bienes raíces? -preguntó en cambio, fingiendo todavía que no estaba pasando nada.
– Desde que dejé el colegio. Empecé por abajo, preparando tés, y el año pasado me convertí en socio.
– Felicidades. ¿Dónde está tu oficina?
– En el centro de Mayfair. ¿Por qué no vienes algún día? La próxima vez que vayas a Londres, quizá.
– No voy a Londres con tanta frecuencia -dijo Ruth.
Cuando Max vio que un camarero se dirigía hacia su mesa, apartó la mano de su pierna. Después de que el camarero dejara dos capuchinos ante ellos, Max sonrió.
– La cuenta, por favor -dijo.
– ¿Tienes prisa? -preguntó Ruth.
– Sí -contestó él-. Acabo de recordar que tengo escondida una botella de coñac añejo en el Sea Urchin, y esta sería una ocasión ideal para abrirla. -Se inclinó sobre la mesa y cogió su mano-. He reservado esta botella en concreto para algo o alguien especial.
– No me parece prudente.
– ¿Siempre te comportas con prudencia? -preguntó Max, sin soltar su mano.
– Es que debería volver al Scottish Belle.
– ¿Vas a desperdiciar tres horas, esperando a que Angus vuelva?
– No. Es que…
– Tienes miedo de que intente seducirte.
– ¿Es esa tu intención? -preguntó Ruth, y liberó su mano.
– Sí, pero no antes de probar el coñac -dijo Max, justo cuando le entregaban la cuenta.
Repasó la factura, sacó la cartera y dejó un billete de diez libras en la bandeja de plata.
Angus le había dicho en una ocasión que quien paga en metálico en un restaurante no necesita tarjeta de crédito, o bien gana demasiado poco para merecer una.
Max se levantó, dio las gracias al jefe de camareros con excesiva ostentación y le deslizó un billete de cinco libras cuando les abrieron la puerta. No hablaron mientras regresaban al muelle. Ruth creyó ver que alguien bajaba del Sea Urchin, pero cuando volvió a mirar no había nadie a la vista. Al llegar al barco, Ruth había pensado decir adiós, pero se descubrió subiendo con Max a bordo y bajando al camarote.
– No pensaba que fuera tan pequeño -dijo, cuando llegó al último peldaño.
Describió un círculo completo y acabó en brazos de Max. Le apartó con suavidad.
– Ideal para un soltero -fue el único comentario del hombre, al tiempo que servía dos generosos coñacs.
Pasó uno de los vasos a Ruth, y rodeó su cintura con el brazo. La atrajo con delicadeza hacia él, y los dos cuerpos se tocaron. Se inclinó hacia adelante y la besó en los labios. Luego la soltó y tomó un sorbo de coñac.
La miró mientras se llevaba la copa a los labios, y la tomó de nuevo en sus brazos. Esta vez, cuando se besaron, ella abrió la boca, y no se resistió cuando Max le desabrochó el botón superior de la blusa.
Cada vez que intentaba resistirse, Max desistía, esperaba a que tomara otro sorbo de coñac y reemprendía la tarea. Tardó varios sorbos más en quitarle la blusa blanca y localizar la cremallera de la minifalda, pero para entonces Ruth ya no fingía que intentaba mantenerle a raya.
– Eres el segundo hombre con el que he hecho el amor -dijo Ruth después, tendida sobre el suelo.
– ¿Eras virgen cuando conociste a Angus? -preguntó Max con incredulidad.
– Si no lo hubiera sido, no se habría casado conmigo -contestó Ruth con absoluta sinceridad.
– ¿Y no ha habido nadie más en tu vida durante estos veinte años? -preguntó Max, mientras se servía otro coñac.
– No -contestó Ruth-, aunque tengo la sensación de que Gerald Prescott, el director de la escuela preparatoria de los chicos, tiene debilidad por mí, pero nunca ha pasado del beso en la mejilla, y de mirarme con ojos de cordero degollado.
– ¿A ti te gusta?
– Sí, la verdad. Es muy agradable -admitió Ruth por primera vez en su vida-. Pero no es la clase de hombre que da el primer paso.
– Peor para él -dijo Max, y la estrechó entre sus brazos de nuevo.
Ruth consultó su reloj.
– Dios mío, ¿de veras es tan tarde? Angus podría regresar en cualquier momento.
– Que no cunda el pánico, querida -dijo Max-. Aún nos queda tiempo para otro coñac, y tal vez incluso para otro orgasmo… Lo que tú prefieras.
– Ambos, pero no me gustaría que nos descubriera juntos.
– En ese caso, tendremos que aplazarlo para otro momento -dijo Max, y volvió a ponerle el corcho a la botella.
– O para otra chica -dijo Ruth, al tiempo que empezaba a vestirse.
Max cogió un bolígrafo de la mesilla auxiliar y escribió en la etiqueta de la botella: «Solo para beber cuando esté con Ruth».
– ¿Nos veremos otra vez? -preguntó ella.
– Eso depende de ti, querida -contestó Max, y la besó de nuevo.
Cuando la soltó, Ruth dio media vuelta, subió a la cubierta y desapareció de vista.
De vuelta en el Scottish Belle, intentó borrar el recuerdo de las dos últimas horas, pero cuando Angus regresó por fin con los chicos, se dio cuenta de que olvidar a Max no iba a resultar tan fácil.
Cuando subió a cubierta al día siguiente, el Sea Urchin había desaparecido.
– ¿Estabas buscando algo en concreto? -preguntó Angus cuando se reunió con ella.
Ruth se volvió hacia él y sonrió.
– No. Es que me muero de ganas de volver a Jersey -contestó.
Más o menos un mes después descolgó el teléfono y descubrió a Max al otro lado de la línea. Experimentó la misma sensación de quedarse sin aliento que la primera vez que hicieron el amor.
– Voy a Jersey mañana, para echar un vistazo a una propiedad que interesa a un cliente. ¿Alguna oportunidad de verte?
– ¿Por qué no vienes a cenar con nosotros? -se oyó decir Ruth.
– ¿Por qué no vienes a mi hotel? -contestó Max-. No nos molestaremos en cenar.
– No, creo que lo más prudente es que vengas a cenar. En Jersey, hasta los buzones hablan.
– Si es la única forma de verte, pues iré a cenar.
– ¿A las ocho?
– A las ocho -dijo Max, y colgó.
Cuando Ruth oyó el clic, se dio cuenta de que no le había dado la dirección, y no podía telefonearle, porque no sabía su número. Cuando avisó a Angus de que tendrían un invitado a cenar la noche siguiente, su marido pareció complacido.
– Qué coincidencia -dijo-. Necesito que Max me aconseje sobre una cosa.
Ruth dedicó la mañana siguiente a ir de compras a St. Helier. Seleccionó los mejores cortes de carne, las verduras más frescas y una botella de clarete que Angus habría considerado una extravagancia.
Pasó la tarde en la cocina, explicando a la cocinera cómo quería que preparara la carne, y un rato muy prolongado en el dormitorio, eligiendo y luego rechazando lo que llevaría aquella noche. Aún estaba desnuda cuando el timbre de la puerta sonó unos minutos después de las ocho.
Ruth abrió la puerta del dormitorio y escuchó desde lo alto de la escalera que su marido daba la bienvenida a Max. Qué viejo sonaba Angus, pensó, mientras escuchaba a los dos hombres conversar. Aún no había descubierto de qué quería hablar con Max, pues no deseaba aparentar excesivo interés.
Volvió al dormitorio y se decidió por un vestido que una amiga había descrito en cierta ocasión como seductor. «Entonces, en esta isla será un desperdicio», recordó que había contestado.
Los dos hombres se levantaron de sus asientos cuando Ruth entró en el salón. Max avanzó y la besó en ambas mejillas, como hacía Gerald Prescott.
– Estaba hablando a Max de nuestra casa en las Ardenas -dijo Angus,-antes incluso de sentarse otra vez-, y de nuestros planes de venderla, ahora que los gemelos irán a la universidad.
Muy típico de Angus, pensó Ruth. Liquidar el negocio antes incluso de ofrecer una copa a su invitado. Se acercó al aparador y sirvió a Max un gin tonic, sin darse cuenta de lo que hacía.
– He preguntado a Max si sería tan amable de ir a ver la casa, tasarla y aconsejarme cuándo sería el mejor momento de ponerla a la venta.
– Eso me parece muy sensato -dijo Ruth.
No miró a Max, por temor a que Angus se diera cuenta de lo que sentía por su invitado.
– Podría ir a Francia mañana -dijo Max-, si quieres. No tengo nada planeado para el fin de semana -añadió-. El lunes podría volver a informarte.
– Me parece estupendo -contestó Angus. Hizo una pausa y sorbió el whisky de malta que su esposa le había servido-. Estaba pensando, querida, que podrías ir tú también para acelerar las cosas.
– No, estoy segura de que Max puede encargarse…
– Oh, no -dijo Angus-. Fue él quien sugirió la idea. Al fin y al cabo, podrías enseñarle el lugar, y así no tendría que ir llamando si se le plantearan dudas.
– Bien, en este momento estoy muy ocupada, con…
– La sociedad de bridge, el gimnasio y… No, creo que lograré sobrevivir sin ti unos cuantos días -dijo Angus con una sonrisa.
Ruth detestó que la dejara como una provinciana delante de Max.
– De acuerdo -dijo-. Si crees que será útil, acompañaré a Max a las Ardenas.
Esta vez sí le miró. Los chicos se habrían quedado impresionados por la inescrutabilidad de la expresión de Max.
El viaje a las Ardenas les ocupó tres días, pero lo más memorable fueron las tres noches. Cuando regresaron a Jersey, Ruth confió en que no fuera demasiado evidente que eran amantes.
Después de que Max presentara a Angus un informe y tasación detallados, el anciano aceptó el consejo de poner la propiedad en venta unas semanas antes de que empezara la estación veraniega. Los dos hombres se estrecharon la mano para cerrar el trato, y Max dijo que se pondría en contacto en cuanto alguien demostrara cierto interés.
Ruth le acompañó en coche al aeropuerto, y sus palabras finales antes de atravesar la aduana fueron:
– ¿Podrías conseguir que pasara menos de un mes antes de volver a vernos?
Max llamó al día siguiente para informar a Angus de que había puesto la propiedad en manos de dos respetables agencias de París con las que su compañía trabajaba desde hacía muchos años.
– Antes de que lo preguntes -añadió-, cobraré la mitad de mi comisión, para que no haya cargos extra.
– Eres de los míos -dijo Angus.
Colgó el teléfono antes de que Ruth tuviera la oportunidad de hablar con Max.
Durante los días siguientes, Ruth siempre descolgaba antes de que Angus pudiera llegar al teléfono, pero Max no llamó en toda la semana. Cuando al fin telefoneó el lunes siguiente, Angus estaba sentado en la misma habitación.
– Ardo en deseos de arrancarte la ropa otra vez, querida -fueron las primeras palabras de Max.
– Me alegra saberlo, Max -contestó ella-, pero te paso a Angus para que le comuniques la noticia.
Cuando tendió el teléfono a su marido, confió en que Max tuviera alguna noticia que transmitir.
– ¿Cuáles son estas noticias que tienes para mí? -preguntó Angus.
– Hemos recibido una oferta de novecientos mil francos por la propiedad -dijo Max-, que equivalen casi a cien mil libras. Pero no voy a aceptar aún, pues otras dos personas han pedido verla. Los agentes franceses recomiendan que aceptemos cualquier oferta que supere el millón de francos.
– Si tú también lo aconsejas, te haré caso -dijo Angus-. Si cierras el trato, Max, cogeré un avión y firmaré el contrato. Hace tiempo que le tengo prometido a Ruth un viaje a Londres.
– Estupendo. Tengo ganas de veros a los dos -dijo Max antes de colgar.
Telefoneó otra vez el fin de semana, y aunque Ruth consiguió pronunciar una frase completa antes de que Angus apareciera a su lado, no tuvo tiempo de responder a sus sentimientos.
– ¿Ciento siete mil seiscientas libras? -dijo Angus-. Esto es mucho más de lo que esperaba. Bien hecho, Max. Redacta los contratos, y en cuanto tengas el depósito en el banco, cogeré el avión. -Angus colgó el teléfono y se volvió hacia Ruth-. Bien, parece que no pasará mucho tiempo antes de que hagamos ese viaje prometido a Londres.
Después de alojarse en un pequeño hotel de Marble Arch, Ruth y Angus se reunieron con Max en un restaurante de South Audley Street, del que Angus nunca había oído hablar. Y cuando vio los precios de la carta, supo que jamás lo habría elegido. Pero el personal era muy atento, y parecía conocer bien a Max.
Ruth consideró la cena frustrante, porque lo único que Angus deseaba era hablar del negocio, y en cuanto Max le satisfizo al respecto, siguió hablando de sus propiedades de Escocia.
– Parece que la inversión de capital no consigue los dividendos apetecidos -dijo Angus-. ¿Podrías ir a echarles un vistazo, y aconsejarme sobre lo que debo hacer?
– Será un placer -dijo Max, mientras Ruth levantaba la vista del foie gras y miraba a su marido.
– ¿Te encuentras bien, querido? -preguntó-. Te has puesto blanco.
– Me duele el costado derecho -se quejó Angus-. Ha sido un día largo, y no estoy acostumbrado a estos restaurantes sofisticados. Estoy seguro de que una buena noche de sueño lo curará todo.
– Es posible, pero creo que deberíamos volver ahora mismo al hotel -dijo Ruth, preocupada.
– Sí, estoy de acuerdo con Ruth -remachó Max-. Yo me ocuparé de la cuenta y pediré al portero que llame a un taxi.
Angus se levantó y caminó con paso inseguro, apoyado en el brazo de Ruth. Cuando Max salió a la calle unos momentos después, Ruth y el portero estaban ayudando a Angus a subir al taxi.
– Buenas noches, Angus -dijo Max-. Espero que mañana te sientas mejor. No dudes en llamarme si os puedo ayudar en algo.
Sonrió y cerró la puerta del taxi.
Cuando Ruth consiguió acostar a su marido, su aspecto no había mejorado. Aunque sabía que él no aprobaría aquel gasto extra, llamó al médico del hotel.
El médico llegó al cabo de una hora, y después de un completo examen sorprendió a Ruth cuando se interesó por los detalles de lo que Angus había tomado para cenar. Ruth intentó recordar los platos que había elegido, pero solo recordó que había seguido las sugerencias de Max. El doctor recomendó que el señor Henderson fuera visitado por un especialista a la mañana siguiente.
– Paparruchas -dijo Angus con voz débil-. No me pasa nada que nuestro médico de cabecera no pueda solucionar en cuanto volvamos a Jersey. Cogeremos el primer vuelo a casa.
Ruth estaba de acuerdo con el médico, pero era inútil discutir con su marido. Cuando por fin se quedó dormido, bajó para telefonear a Max y avisarle de que regresarían a Jersey por la mañana. Max parecía preocupado, y repitió su oferta de ayudarles en lo que fuera necesario.
Cuando subieron al avión de la mañana, y el contramaestre vio el estado en que se encontraba Angus, Ruth tuvo que acudir a todos sus poderes de persuasión para convencerle de que dejara viajar a su marido.
– He de llevarle a su médico lo antes posible -suplicó.
El empleado aceptó a regañadientes.
Ruth ya había telefoneado para que un coche les esperara, algo que Angus tampoco habría aprobado. Pero cuando el avión aterrizó, Angus ya no estaba en estado de emitir opiniones.
En cuanto Ruth le llevó a casa y acostó, llamó de inmediato a su médico de cabecera. El doctor Sinclair llevó a cabo el mismo examen que su colega de Londres, y también preguntó qué había comido Angus la noche anterior. Llegó a la misma conclusión: Angus debía ver a un especialista de inmediato.
Una ambulancia llegó para recogerle aquella misma tarde, y le trasladó al Cottage Hospital. Cuando el especialista hubo terminado su examen, pidió a Ruth que le acompañara a su despacho.
– Temo que tengo malas noticias, señora Henderson -dijo-. Su marido ha sufrido un ataque al corazón, posiblemente agravado por un largo día y algo que comió y le sentó mal. Dadas las circunstancias, creo que lo más prudente sería llamar a sus hijos para que volvieran.
Ruth regresó a casa por la noche, sin saber a quién acudir. Sonó el teléfono, descolgó y reconoció la voz de inmediato.
– Max -exclamó-, me alegro mucho de que hayas llamado. El especialista dice que Angus no vivirá mucho tiempo, y que debería traer los chicos a casa. -Hizo una pausa-. Me siento incapaz de contarles lo sucedido. Adoran a su padre.
– Déjalo de mi cuenta -dijo Max-. Telefonearé al director del colegio, iré a recogerles mañana por la mañana y volaré a Jersey con ellos.
– Eres muy amable, Max.
– Es lo menos que puedo hacer, dadas las circunstancias -dijo Max-. Intenta descansar un poco. Pareces agotada. Llamaré en cuanto sepa cuál es nuestro vuelo.
Ruth volvió al hospital y pasó casi toda la noche sentada junto a la cama de su marido. El único otro visitante, que Angus insistió en ver, fue el abogado de la familia. Ruth consiguió que el señor Craddock se personara en el hospital a la mañana siguiente, mientras ella iba al aeropuerto para recoger a Max y los gemelos.
Max salió de la aduana flanqueado por los dos muchachos. Ruth descubrió con alivio que estaban mucho más serenos que ella. Max les llevó en coche al hospital. Ruth sufrió una decepción cuando averiguó que Max pensaba volver a Inglaterra en el vuelo de la tarde, pero él consideraba que Ruth debía estar con su familia.
Angus murió apaciblemente en el St. Helier Cottage Hospital el viernes siguiente. Ruth y los gemelos estaban a su lado.
Max acudió al funeral, y al día siguiente acompañó a los gemelos al colegio. Cuando Ruth se despidió de ellos, se preguntó si volvería a ver a Max.
Telefoneó a la mañana siguiente para saber cómo estaba Ruth.
– Me siento sola, y un poco culpable por echarte de menos más de lo que debería. -Hizo una pausa-. ¿Cuándo piensas volver a Jersey?
– Tardaré un tiempo. Intenta no olvidar que fuiste tú quien me dijo que hasta los buzones hablan en Jersey.
– Pero ¿qué voy a hacer? Los chicos están en el colegio, y tú ocupado en Londres.
– ¿Por qué no vienes a la ciudad? Será mucho más fácil perdernos por aquí, y no creo que nadie te reconozca en Londres.
– Quizá tengas razón. Déjame pensarlo, y ya te diré algo.
Ruth voló a Heathrow una semana después, y Max fue a recibirla al aeropuerto. Ella se sintió conmovida por su dulzura y consideración, por no quejarse ni una vez de sus largos silencios, ni del hecho que no tenía ganas de hacer el amor.
Cuando la devolvió al aeropuerto el lunes por la mañana, ella se apretó contra él.
– Ni siquiera he conseguido ver tu piso o tu oficina -dijo.
– Creo que ha sido muy sensato que te alojaras en un hotel, al menos esta vez. Ya verás mi oficina la próxima vez que vengas.
Ella sonrió por primera vez desde el funeral. Cuando se separaron en el aeropuerto, Max la estrechó en sus brazos.
– Ya sé que es muy pronto, querida, pero quiero que sepas lo mucho que te quiero, y confío en que algún día me consideres merecedor de ocupar el puesto de Angus.
Ruth regresó a St. Helier aquella noche, repitiendo sin cesar sus palabras, como si fuera la letra de una canción que no pudiera quitarse de la cabeza.
Una semana más tarde, recibió una llamada telefónica del señor Craddock, el abogado de la familia, quien le sugirió que fuera a su oficina para discutir las implicaciones del testamento de su difunto marido. Ruth quedó con él a la mañana siguiente.
Ruth había supuesto que, como Angus y ella habían llevado una existencia confortable, su nivel de vida continuaría como antes. Al fin y al cabo, Angus no era el tipo de hombre que dejaría sus asuntos sin resolver. Recordó lo mucho que había insistido en que el señor Craddock fuera a verle al hospital.
Ruth nunca había demostrado el menor interés por los negocios de Angus. Si bien siempre era cauteloso con su dinero, si ella había deseado algo no se lo había negado nunca. En cualquier caso, Max había depositado un cheque por más de cien mil libras en la cuenta de Angus, de modo que partió hacia la oficina del abogado con la confianza de que su difunto marido le había dejado lo suficiente para mantenerla de por vida.
Llegó unos minutos antes. Pese a ello, la recepcionista la acompañó de inmediato al despacho del socio mayoritario. Cuando entró, vio a tres hombres sentados alrededor de la mesa de juntas. Se levantaron de inmediato, y el señor Craddock los presentó como socios de la firma. Ruth supuso que habían venido para darle el pésame, pero se sentaron y continuaron estudiando los gruesos expedientes que tenían ante ellos. Por primera vez, Ruth se puso nerviosa. ¿Estaría todo en orden?
El socio mayoritario tomó asiento en la presidencia de la mesa, desató un fajo de documentos y extrajo un grueso pergamino. Después, miró a la esposa de su fallecido cliente.
– En primer lugar, permítame expresarle en nombre del bufete la tristeza que nos embargó a todos cuando nos enteramos de la muerte del señor Henderson -empezó.
– Gracias -dijo Ruth, inclinando la cabeza.
– Le hemos pedido que viniera esta mañana para poder comunicarle los detalles del testamento de su difunto marido. Después, responderemos con mucho gusto a las preguntas que nos haga.
Ruth se puso a temblar. ¿Por qué no la había advertido Angus de que habría problemas?
El abogado leyó el preámbulo y llegó por fin a las cláusulas.
– Dejo todos mis bienes materiales a mi esposa Ruth, con la excepción de las siguientes donaciones:
»a) doscientas libras para cada uno de mis hijos, Nicholas y Ben, que me gustaría que gastaran en algo que me recuerde.
»b) quinientas libras a la Scottish Royal Academy, que utilizarán para adquirir la pintura que elijan, siempre que sea de un artista escocés.
»c) mil libras al George Watson College, mi antiguo colegio, y dos mil libras más a la Universidad de Edimburgo.
El abogado continuó leyendo una lista de donaciones más modestas, finalizando con un obsequio de cien libras al Cottage Hospital, que tan bien había cuidado a Angus durante los últimos días de su vida.
El socio mayoritario miró a Ruth y preguntó:
– ¿Quiere hacer alguna pregunta, señora Henderson? ¿O permitirá que sigamos administrando sus asuntos tal como hicimos con su difunto marido?
– Para ser sincera, señor Craddock, Angus nunca hablaba de sus negocios conmigo, así que no estoy segura de lo que esto significa. Mientras haya lo suficiente para que mis hijos y yo sigamos viviendo tal como estábamos acostumbrados mientras él vivía, será un placer para mí que continúen administrando nuestros asuntos.
El socio sentado a la derecha del señor Craddock dijo:
– Tuve el privilegio de asesorar al señor Henderson cuando llegó por primera vez a la isla, hará unos siete años, señora Henderson, y me complacerá responder a todas las preguntas que haga.
– Es usted muy amable -dijo Ruth-, pero no tengo ni idea de qué preguntar, salvo para saber más o menos el valor del legado de mi marido.
– No es tan fácil responder a esa cuestión -dijo el señor Craddock-, porque ha dejado muy poco en metálico. No obstante, ha sido responsabilidad mía calcular una cifra aproximada -añadió, mientras abría el expediente que tenía delante-. Mi cálculo inicial, tal vez algo conservador, sugeriría una cantidad que oscilaría entre dieciocho y veinte millones.
– ¿De francos? -dijo Ruth en un susurro.
– No, de libras, señora -dijo el señor Craddock sin pestañear.
Después de reflexionar durante horas, Ruth decidió que no informaría a nadie de su buena fortuna, incluidos los muchachos. Cuando voló a Londres el siguiente fin de semana, dijo a Max que los abogados de Angus le habían comunicado el contenido del testamento de Angus y el valor de sus propiedades.
– ¿Alguna sorpresa? -preguntó Max.
– No. Deja a los chicos un par de cientos de libras a cada uno, y con las cien mil que conseguiste con la venta de la casa de las Ardenas, debería ser suficiente para vivir sin problemas, pero también sin extravagancias. Temo que deberás seguir trabajando, si aún quieres que sea tu mujer.
– Todavía más. Habría detestado la idea de vivir del dinero de Angus. De hecho, tengo buenas noticias para ti. La firma me ha pedido que investigue la posibilidad de abrir una sucursal en St. Helier a principios del año que viene. Les he dicho que solo tomaré en consideración la oferta con una condición.
– ¿Cuál? -preguntó Ruth.
– Que una habitante de la isla acceda a ser mi esposa.
Ruth le estrechó entre sus brazos, más convencida que nunca de que había encontrado al hombre con el que deseaba pasar el resto de sus días.
Max y Ruth se casaron en la oficina del registro civil de Chelsea tres meses después, con los gemelos como únicos testigos, y que habían asistido a regañadientes.
– Nunca ocupará el lugar de nuestro padre -dijo Ben a su madre con mucho sentimiento. Nicholas asintió para mostrar su acuerdo.
– No te preocupes -dijo Max, mientras iban hacia el aeropuerto-. Solo el tiempo solucionará ese problema.
Cuando partieron de Heathrow, camino de su luna de miel, Ruth expresó su decepción por el hecho de que ningún amigo de Max hubiera acudido a la ceremonia.
– No hace falta provocar comentarios desagradables, transcurrido tan poco tiempo desde la muerte de Angus -dijo Max-. Lo mejor será esperar un poco, antes de que te lance a la sociedad de Londres.
Sonrió y cogió su mano. Ruth aceptó sus explicaciones y dejó a un lado sus angustias.
El avión aterrizó en el aeropuerto de Venecia tres horas después, y les trasladaron en lancha motora a un hotel que daba a la plaza de San Marcos. Todo parecía muy bien organizado, y Ruth se sorprendió de la paciencia de su nuevo marido, que pasaba horas en tiendas de modas, ayudándola a elegir numerosas prendas de ropa. Hasta escogió un vestido que ella consideraba demasiado caro. Durante toda una semana de pasear en góndola, no la abandonó ni un solo momento.
El viernes, Max alquiló un coche y llevó a su mujer a Florencia, donde pasearon juntos por los puentes, visitaron los Uffizi, el palacio Pitti y la Accademia. Por las noches, comían demasiada pasta y bailaban en la plaza del mercado, y con frecuencia regresaban a su hotel cuando el sol despuntaba en el horizonte. Volaron de mala gana a Roma para pasar la tercera semana. La habitación del hotel, el Coliseum, la ópera y el Vaticano ocuparon casi todos sus momentos libres. Las tres semanas transcurrieron con tal rapidez, que Ruth era incapaz de recordar los días por separado.
Escribía a los muchachos todas las noches antes de acostarse, describía las maravillosas vacaciones que estaba pasando, subrayaba lo amable que era Max. Deseaba que le aceptaran, pero temía que hiciera falta algo más que tiempo.
Cuando Max y ella regresaron a St. Helier, el hombre continuó siendo considerado y atento. La única decepción que sufrió Ruth fue que no encontraba un lugar adecuado para la sucursal de la firma. Desaparecía a eso de las diez de la mañana, pero daba la impresión de que pasaba más tiempo en el club de golf que en la ciudad.
– Es para establecer contactos -explicó Max-, porque será lo único que importe cuando la sucursal se abra.
– ¿Y cuándo será eso? -preguntó Ruth.
– Ya no falta mucho -la tranquilizó él-. Has de recordar que lo más importante en mi negocio es abrir en el sitio apropiado. Es mucho mejor esperar a conseguir un emplazamiento de primera que conformarse con otro de segunda.
Pero a medida que pasaban las semanas, Ruth empezó a angustiarse porque Max no parecía haber avanzado ni un centímetro en su propósito. Cada vez que ella sacaba el tema a colación, Max la acusaba de acosarle, lo cual significaba que Ruth se contenía durante otro mes, como mínimo.
Cuando llevaban casados seis meses, ella sugirió que fueran a pasar un fin de semana a Londres.
– Así podría conocer a algunos de tus amigos y ver un poco de teatro, y tú podrías informar a tu empresa.
Cada vez, Max encontraba una nueva excusa para no acceder a sus planes. Pero aceptó regresar a Venecia para celebrar su primer aniversario.
Ruth confiaba en que el corte de dos semanas reviviría los recuerdos de su visita anterior, e incluso inspiraría a Max, cuando regresara a Jersey, para decidirse por un local. En realidad, el aniversario no pudo ser más diferente de la luna de miel que habían compartido el año anterior.
Estaba lloviendo cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Venecia, y se sumaron, temblorosos, a una larga cola para esperar taxi. Cuando llegaron al hotel, Ruth descubrió que Max pensaba que ella se había encargado de la reserva. Perdió los nervios con el inocente encargado y salió como una tromba del edificio. Después de vagar bajo la lluvia durante una hora, cargados con el equipaje, acabaron en un hotel apartado que solo pudo proporcionarles una habitación pequeña con camas individuales, encima del bar.
Aquella noche, mientras tomaban unas copas, Max confesó que se había dejado sus tarjetas de crédito en Jersey, y esperaba que a Ruth no le importaría abonar las facturas hasta que volvieran a casa. Ruth pensó que, en los últimos tiempos, daba la impresión de que solo era ella la que abonaba las facturas, pero decidió que no era el momento más adecuado para hablar del asunto.
En Florencia, Ruth mencionó con cierta vacilación durante el desayuno que confiaba en que la suerte de Max mejoraría al llegar a Jersey, y que encontraría el local para la empresa. Preguntó con toda inocencia si la firma se estaba inquietando por la falta de progresos.
Max montó en cólera de inmediato y salió del comedor, mientras le decía que dejara de acosarle en todo momento. No le vio durante el resto del día.
En Roma continuó lloviendo, y Max tomó la costumbre de marchar sin avisar, y a veces llegaba al hotel cuando ella ya estaba acostada.
Ruth se sintió aliviada cuando el avión despegó con destino a Jersey. En cuanto regresaron a St. Helier, se esforzó por no acosarle, intentó prestar todo su apoyo a Max y comprender su falta de progresos, pero todos sus esfuerzos eran recibidos con un silencio hosco o estallidos de cólera.
A medida que transcurrían los meses, se iban distanciando más y más, y Ruth ya no se molestaba en preguntar cómo iba la búsqueda de local. Ya había dado por sentado que la idea había sido abandonada, y se preguntaba por qué habían asignado a Max aquella misión.
Una mañana, durante el desayuno, Max anunció de repente que la firma había decidido olvidar la apertura de una sucursal en St. Helier, y había escrito para decirle que, si quería seguir como socio, debía regresar a Londres y recuperar su antiguo cargo.
– ¿Y si te niegas? -preguntó Ruth-. ¿Hay alguna alternativa?
– Han dejado muy claro que sería presentar mi dimisión.
– Me gustaría mucho mudarme a Londres -sugirió Ruth, con la esperanza de que un cambio de ambiente solucionaría sus problemas.
– No, creo que eso no funcionaría -dijo Max, quien por lo visto ya había decidido cuál era la mejor solución-. Lo más práctico será que pase la semana en Londres, y luego me reúna contigo los fines de semana.
Ruth pensó que no era una buena idea, pero sabía que cualquier protesta sería inútil.
Max voló a Londres al día siguiente.
Ruth ya no recordaba la última vez que habían hecho el amor, y cuando Max no volvió a Jersey para su segundo aniversario de boda, aceptó una invitación a cenar de Gerald Prescott.
El antiguo director del colegio de los gemelos fue, como siempre, amable y considerado, y cuando estuvieron solos se limitó a besar a Ruth en la mejilla. Ella decidió hablarle de sus problemas con Max, y él la escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Cuando Ruth miró a su viejo amigo, pasaron por su mente los primeros y tristes pensamientos de divorcio. Los expulsó de su mente al instante.
Cuando Max volvió a casa el siguiente fin de semana, Ruth decidió hacer un esfuerzo especial. Por la mañana, fue de compras al mercado, eligió ingredientes frescos para el plato favorito de Max, coq au vin, y un clarete de reserva como complemento. Llevaba el vestido que él le había elegido en Venecia, y fue en coche al aeropuerto para recibirle. No llegó en su vuelo habitual, sino que atravesó la barrera dos horas más tarde, explicando que había sufrido una retención en Heathrow. No se disculpó por las horas que ella había pasado dando vueltas en el salón del aeropuerto, y cuando llegaron a casa y se sentó a cenar, no hizo el menor comentario sobre la comida, el vino o su vestido.
Cuando Ruth terminó de despejar la mesa, subió corriendo al dormitorio y descubrió que Max fingía dormir como un tronco.
Max pasó casi todo el sábado en el club de golf, y el domingo tomó el vuelo de la tarde a Londres. Sus últimas palabras antes de partir fueron que no estaba seguro de cuándo volvería.
Segundos pensamientos de divorcio.
A medida que transcurrían las semanas, marcadas por alguna llamada ocasional desde Londres y algún fin de semana juntos, Ruth empezó a ver con más frecuencia a Gerald. Aunque nunca intentó hacer algo más que besarla en la mejilla al principio y fin de sus encuentros clandestinos, y nunca le puso la mano sobre el muslo, fue ella quien decidió que «había llegado el momento» de seducirle.
– ¿Te casarás conmigo? -preguntó, mientras le veía vestirse a las seis de la mañana siguiente.
– Pero tú ya estás casada -le recordó con delicadeza Gerald.
– Sabes muy bien que es una farsa, desde hace meses. El encanto de Max me cegó, y me comporté como una colegiala. La de novelas que he leído sobre eso de casarse por despecho.
– Me casaría contigo mañana, se me dieras la mitad de una oportunidad -dijo Gerald, sonriente-. Sabes que te he adorado desde el primer día que nos conocimos.
– Aunque no te has puesto de rodillas, Gerald, consideraré eso una aceptación -rió Ruth. Miró a su amante, que estaba de pie a la tenue luz-. La próxima vez que vea a Max, le pediré el divorcio -añadió en voz baja.
Gerald se quitó la ropa y volvió a la cama.
Pasó otro mes antes de que Max regresara a la isla, y aunque tomó el último vuelo, Ruth le estaba esperando cuando entró por la puerta. Cuando se inclinó para besar su mejilla, Ruth la apartó.
– Quiero el divorcio -dijo sin más.
Max la siguió al salón sin decir palabra. Se derrumbó en una butaca y permaneció un rato en silencio. Ruth esperó con paciencia su respuesta.
– ¿Hay otro hombre? -preguntó por fin.
– Sí -contestó ella.
– ¿Le conozco?
– Sí.
– ¿Gerald? -preguntó, y alzó la vista para mirarla.
– Sí.
Una vez más, Max guardó un malhumorado silencio.
– Te facilitaré las cosas con mucho gusto -dijo Ruth-. Puedes solicitar el divorcio alegando mi adulterio con Gerald, y yo no me opondré.
La respuesta de Max la sorprendió.
– Dame un poco de tiempo para pensarlo -dijo-. Quizá lo más sensato sería no hacer nada hasta que los chicos vuelvan a casa por Navidad.
Ruth accedió de mala gana, pero estaba perpleja, porque no recordaba la última vez que Max había hablado de los chicos en su presencia.
Max pasó la noche en el cuarto de invitados, y volvió a Londres a la mañana siguiente, acompañado de dos maletas llenas.
No volvió a Jersey durante varias semanas, durante las cuales Ruth y Gerald empezaron a trazar planes para su futuro en común.
Cuando los gemelos regresaron de la universidad para las vacaciones de Navidad, no expresaron sorpresa ni decepción por la noticia del divorcio de su madre.
Max no hizo el menor intento de reunirse con la familia durante las festividades, sino que voló a Jersey el día después de que los muchachos regresaran a la universidad. Cogió un taxi para ir a casa, pero se quedó solo una hora.
– Voy a acceder al divorcio -dijo a Ruth-, e iniciaré los trámites en cuanto vuelva a Londres.
Ruth asintió en señal de acuerdo.
– Si quieres que todo vaya rápido y sin problemas, recomiendo que designes a un abogado de Londres. Así no tendré que hacer vuelos de ida y vuelta a Jersey, pues solo serviría para retrasarlo todo.
Ruth no se opuso a la idea, pues había llegado a la fase en la que no deseaba poner ningún obstáculo a Max.
Pocos días después de que Max volviera a Londres, Ruth recibió los papeles del divorcio, de una firma londinense de la que nunca había oído hablar. Dio instrucciones a los antiguos abogados de Angus para que se encargaran de los trámites, y explicó por teléfono a un socio minoritario que quería liquidar el asunto lo antes posible.
– ¿Espera conseguir una pensión de algún tipo? -preguntó el abogado.
– No -dijo Ruth, conteniendo una carcajada-. Lo único que deseo es acabar de una vez por todas, sobre la base de mi adulterio.
– Si esas son sus instrucciones, señora, redactaré los documentos necesarios y los tendré preparados para su firma dentro de pocos días.
Cuando le enviaron la sentencia provisional, Gerald sugirió que lo celebraran marchándose de vacaciones. Ruth accedió a la idea, siempre que fuera lejos de Italia.
– Hagamos un crucero por las islas griegas -dijo Gerald-. Así habrá menos probabilidades de encontrarme con algún alumno, para no hablar de sus padres.
Volaron a Atenas al día siguiente.
Cuando entraron en el puerto de Skyros, Ruth dijo:
– Nunca pensé que pasaría mi tercer aniversario de bodas con otro hombre.
Gerald la estrechó entre sus brazos.
– Intenta olvidar a Max -dijo-. Ya es historia.
– Bueno, casi -dijo Ruth-. Confiaba en que el divorcio fuera definitivo antes de irnos de Jersey.
– ¿Tienes idea de qué ha causado el retraso? -preguntó Gerald.
– Quién sabe -contestó Ruth-, pero sea lo que sea, Max tendrá sus motivos. -Hizo una pausa-. Nunca conseguí ver su despacho de Mayfair, ni conocer a sus compañeros o amigos. Es casi como si todo fuera un producto de mi imaginación.
– O de la de él -dijo Gerald, y pasó el brazo por su cintura-. Pero no perdamos más tiempo hablando de Max. Pensemos en los griegos y en las bacanales.
– ¿Es eso lo que enseñas a niños inocentes durante sus años de formación?
– No, es lo que ellos me enseñan a mí -contestó Gerald.
Durante las tres semanas siguientes, los dos navegaron por las islas griegas, comieron demasiada musaka, bebieron demasiado vino, con la esperanza de que un exceso de sexo mantendría su peso a raya. Al final de sus vacaciones, Gerald estaba demasiado congestionado y Ruth temía someterse a la prueba de la balanza del baño. Las vacaciones no habrían podido ser más divertidas, no solo porque Gerald era un buen marino, sino porque, como Ruth descubrió, la hacía reír incluso durante una tormenta.
Cuando regresaron a Jersey, Gerald acompañó a Ruth a su casa. Cuando ella abrió la puerta de la casa, descubrió una montaña de cartas. Suspiró. Podían esperar a mañana, decidió.
Ruth pasó una noche de insomnio dando vueltas. Después de conseguir dormir unas pocas horas, decidió que lo mejor era levantarse y prepararse una taza de té. Empezó a ojear el correo, y solo se detuvo cuando encontró un sobre grande con matasellos de Londres y el marchamo de «Urgente».
Lo abrió y extrajo un documento que la hizo sonreír: «Una sentencia definitiva se ha acordado entre las antedichas partes: Max Donald Bennett y Ruth Ethel Bennett».
– Eso lo arregla de una vez por todas -dijo en voz alta, y llamó de inmediato a Gerald para darle la buena noticia.
– Decepcionante -dijo él.
– ¿Decepcionante? -repitió ella.
– Sí, querida. No tienes ni idea del prestigio que ha logrado mi calle desde que los chicos del colegio descubrieron que me había ido de vacaciones con una mujer casada.
Ruth rió.
– Compórtate, Gerald, e intenta acostumbrarte a la idea de que vas a ser un respetable hombre casado.
– Estoy impaciente -dijo Gerald-, pero hay que darse prisa. Una cosa es vivir en pecado, y otra muy distinta llegar tarde a los rezos de la mañana.
Ruth fue al cuarto de baño y se subió a la báscula. Gimió cuando vio dónde se detenía la flecha. Decidió que aquella mañana tendría que pasarse una hora en el gimnasio, como mínimo. El teléfono sonó cuando entraba en el baño. Salió y cogió una toalla, pensando que debía ser Gerald otra vez.
– Buenos días, señora Bennett -dijo una voz bastante oficial. Odiaba hasta el sonido de aquel apellido.
– Buenos días -contestó.
– Soy el señor Craddock, señora. He intentado ponerme en contacto con usted durante las tres últimas semanas.
– Oh, lo siento muchísimo -dijo Ruth-. Anoche regresé de pasar unas vacaciones en Grecia.
– Ya entiendo. Bien, tal vez podríamos reunimos lo antes posible -dijo el abogado, sin demostrar el menor interés por sus vacaciones.
– Sí, por supuesto, señor Craddock. Podría pasarme por su despacho a eso de las doce, si le va bien.
– Cuando usted quiera, señora Bennett -dijo la voz formal.
Ruth se esforzó aquella mañana en el gimnasio, decidida a perder los kilos de más que había ganado en Grecia. Mujer casada respetable o no, quería seguir estando delgada. Cuando bajó de la cinta continua, el reloj del gimnasio estaba dando las doce. Pese a que se duchó y cambió con la mayor rapidez posible, llegó con treinta y cinco minutos de retraso a su cita con el señor Craddock.
Una vez más, la recepcionista la condujo a la sala de los socios mayoritarios, sin necesidad de pasar por la sala de espera. Cuando entró, encontró al señor Craddock paseando por la habitación.
– Lamento haberle hecho esperar -dijo Ruth, que se sentía un poco culpable, mientras dos de los socios se levantaban.
Esta vez, el señor Craddock no le ofreció una taza de té, sino que la invitó a tomar asiento en una silla situada en un extremo de la mesa. En cuanto Ruth se sentó, él hizo lo mismo, echó un vistazo a un montón de papeles que había frente a él y extrajo una sola hoja.
– Señora Bennett, hemos recibido una notificación de los abogados de su marido, solicitando una conciliación posterior a su divorcio.
– Pero nosotros nunca hablamos de una conciliación -dijo Ruth con incredulidad-. Nunca entró en el trato.
– Tal vez -dijo el socio mayoritario, mientras contemplaba los papeles-, pero por desgracia, usted accedió a que el divorcio se concediera sobre la base de su adulterio con un tal señor Gerald -comprobó el apellido- Prescott, mientras su marido estaba trabajando en Londres.
– Eso es cierto, pero lo acordamos con tal de acelerar los trámites. Ambos deseábamos divorciarnos lo antes posible.
– No me cabe la menor duda, señora Bennett.
Ruth siempre odiaría aquel apellido.
– No obstante, al acceder a las condiciones del señor Bennett, él se convirtió en la parte inocente de este litigio.
– Pero eso ya no importa -dijo Ruth-, porque esta mañana he recibido la confirmación de mis abogados de Londres de que me han concedido una sentencia definitiva.
El socio sentado a la derecha del señor Craddock se volvió hacia ella y la miró fijamente.
– ¿Puedo preguntarle si encargó los trámites del divorcio a un abogado de Inglaterra por sugerencia del señor Bennett?
«Ah, de modo que ese es el motivo de toda esta farsa -pensó Ruth-. Están molestos porque no les consulté.»
– Sí -replicó con firmeza-. Fue una cuestión de comodidad, porque Max vivía en Londres en aquel tiempo, y no quería tener que volar a la isla una y otra vez.
– Fue muy conveniente para el señor Bennett, desde luego -dijo el socio mayoritario-. ¿Su marido negoció con usted alguna vez un acuerdo económico?
– Nunca -respondió Ruth, con mayor firmeza todavía-. No tenía ni idea de a cuánto ascendía mi fortuna.
– Tengo la sensación -continuó el socio sentado a la izquierda del señor Craddock- de que el señor Bennett sabía muy bien a cuánto ascendía su fortuna.
– Pero eso no es posible -insistió Ruth-. Nunca hablé de mis finanzas con él.
– No obstante, ha presentado una demanda contra usted, y da la impresión de que conoce a fondo la cuantía del legado de su difunto esposo.
– En tal caso, nos negaremos a pagar ni un penique, porque nunca entró en nuestro acuerdo.
– Acepto que nos está diciendo la verdad, señora Bennett, pero temo que, al ser usted la parte demandada, no podemos presentar defensa alguna.
– ¿Cómo es posible? -preguntó Ruth.
– La ley sobre el divorcio de Jersey es taxativa en ese aspecto -dijo el señor Craddock-. Tal como le habríamos advertido, si se hubiera tomado la molestia de consultarnos.
– ¿Qué ley? -preguntó Ruth, haciendo caso omiso del mordaz comentario.
– Según la ley de Jersey, una vez aceptada la inocencia de una de las dos partes en un juicio por divorcio, esa persona, sea cual sea su sexo, tiene derecho a un tercio de las propiedades de la otra parte.
Ruth se puso a temblar.
– ¿No hay excepciones? -preguntó en voz baja.
– Sí -contestó el señor Craddock.
Ruth le miró esperanzada.
– Si usted hubiera estado casada menos de tres años, la ley no se aplica. Sin embargo, señora Bennett, usted estuvo casada durante tres años y ocho días. -Hizo una pausa y se ajustó las gafas-. Tengo la impresión de que el señor Bennett no solo sabía exactamente la cuantía de su fortuna, sino que también conoce las leyes sobre el divorcio que se aplican en Jersey.
Tres meses más tarde, después de que los abogados de ambas partes hubieran llegado a un acuerdo sobre la cuantía de la fortuna de Ruth Ethel Bennett, Max Donald Bennett recibió un cheque por seis millones doscientas setenta mil libras, como pensión única y definitiva.
Siempre que Ruth rememoraba los tres últimos años (cosa que hacía con frecuencia), llegaba a la conclusión de que Max debía haberlo planeado todo hasta el último detalle. Sí, incluso antes de que se conocieran.
AMOR A PRIMERA VISTA
Andrew iba con retraso, y habría cogido un taxi de no ser porque era una hora punta. Entró en el abarrotado metro y se abrió paso entre las hordas de usuarios que bajaban por la escalera mecánica camino de casa.
Andrew no iba a casa. Después de solo cuatro paradas, volvería a emerger de las entrañas de la tierra para reunirse con Ely Bloom, el presidente del Chase Manhattan Bank en París. Aunque Andrew no conocía a Bloom, como sus colegas del banco, conocía muy bien su reputación. No se «citaba» con cualquiera si no tenía buenos motivos.
Andrew había pasado las últimas cuarenta y ocho horas, desde que la secretaria de Bloom le había llamado para concertar la cita, intentando averiguar cuáles podían ser esos buenos motivos. Un simple cambio del Crédit Suisse al Chase parecía ser la respuesta evidente, pero no podía ser algo tan sencillo, si Bloom estaba de por medio. ¿Iba a presentar a Andrew una oferta imposible de rechazar? ¿Esperaba que regresara a Nueva York, después de haber pasado dos años en París? Montones de preguntas se agolpaban en su mente. Sabía que debía dejar de especular, pues obtendría todas las respuestas a las seis en punto. Habría bajado la escalera mecánica corriendo, pero había demasiada gente.
Andrew sabía que tenía algunas fichas amontonadas en su lado de la mesa. Había dirigido el departamento de cambio extranjero del Crédit Suisse durante casi dos años, y era bien sabido que estaba superando a todos sus rivales. Los banqueros franceses se habían encogido de hombros cuando les hablaron del éxito de Andrew, en tanto sus rivales norteamericanos intentaron convencerle de que abandonara su actual cargo y fichara por ellos. Fuera cual fuera la oferta de Bloom, Andrew estaba seguro de que Crédit Suisse la igualaría. Siempre que había recibido otras ofertas durante los últimos doce meses, las había desechado con la misma sonrisa educada y juvenil…, pero sabía que esta vez sería diferente. Bloom no era un hombre al que se pudiera dar calabazas con una sonrisa educada y juvenil.
Andrew no quería cambiar de banco, pues estaba satisfecho con el acuerdo al que había llegado con Crédit Suisse, y a su edad, ¿a qué hombre joven no le gustaría trabajar en París? Sin embargo, era la época del año en que se discutían las primas anuales, de modo que estaba contento de reunirse con Ely Bloom en el American Bar del Georges V. Sería cuestión de horas que alguien informara a sus superiores de que les habían visto juntos.
Cuando Andrew pisó el andén del metro, estaba tan abarrotado que se preguntó si podría coger el primer tren que entrara en la estación. Consultó su reloj: las cinco y treinta y siete minutos. Iba bien de tiempo para llegar a la cita, pero como no tenía la menor intención de presentarse con retraso ante el señor Bloom, empezó a aprovechar los huecos que aparecían para situarse delante de la muchedumbre, en una excelente posición para subir al siguiente tren. Aunque no llegara a un acuerdo con el señor Bloom, el hombre iba a ser una figura importante del mundo bancario en los años venideros, de modo que era absurdo llegar tarde y dar una mala impresión.
Andrew esperaba con impaciencia a que el siguiente tren saliera del túnel. Miró al andén de enfrente y trató de concentrarse en las preguntas que el señor Bloom le plantearía.
¿Cuál es su sueldo actual?
¿Puede romper su contrato?
¿Está acogido a los beneficios de las primas?
¿Le apetece regresar a Nueva York?
El andén del lado sur estaba tan abarrotado como el suyo, pero la concentración de Andy se rompió cuando sus ojos se posaron en una joven que estaba consultando su reloj. Tal vez ella también tenía una cita a la que no podía llegar con retraso.
Cuando ella levantó la cabeza, Andy olvidó de inmediato a Ely Bloom. Clavó la vista en aquellos profundos ojos castaños. La joven no había reparado en su admirador. Debía medir un metro setenta, tenía la más perfecta cara ovalada, piel olivácea que nunca necesitaría maquillaje y una mata de cabello negro rizado que ninguna peluquera podría domeñar. «Me he equivocado de andén -pensó Andrew- y es demasiado tarde para remediarlo.»Llevaba un impermeable de color beige, y el apretado cinturón no dejaba lugar a dudas sobre la gracia y esbeltez de su figura, y sus piernas, o lo que podía ver de ellas, completaban un perfecto envoltorio. Mejor que cualquier oferta que pudiera presentar el señor Bloom.
La joven consultó su reloj de nuevo y alzó la vista, consciente de repente de que él la estaba mirando.
Andy sonrió. Ella enrojeció y bajó la cabeza, justo cuando dos trenes entraban en la estación por extremos diferentes del andén. Todos los que estaban detrás de Andrew se lanzaron adelante para conseguir un lugar en el tren.
Cuando salió de la estación, Andrew era la única persona que quedaba en el andén. Miró al andén de enfrente y vio que el tren correspondiente aceleraba poco a poco. Cuando hubo desaparecido en el túnel, Andrew volvió a sonreír. Solo una persona quedaba en el otro andén, y esta vez la joven le devolvió la sonrisa.
Tal vez se preguntarán cómo sé que esta historia es verdadera. La respuesta es simple. Me la contaron a principios de este año, en el décimo aniversario de la boda de Andrew y Claire.
ENTRE DOS FUEGOS
– Hay un problema que aún no he abordado -dijo Billy Gibson-. Pero antes, permite que vuelva a llenar tu vaso.
Durante la última hora, los dos hombres habían estado sentados en un rincón del King William Arms, comentando los problemas de dirigir una comisaría de policía en la frontera de Irlanda del Norte con el Eire. Billy Gibson estaba a punto de jubilarse después de treinta años en el cuerpo, los últimos seis como jefe de policía. Su sucesor, Jim Hogan, había venido de Belfast, y se decía que, si hacía un buen trabajo, su siguiente cargo sería el de jefe de policía de Irlanda del Norte.
Billy tomó un largo sorbo y se reclinó en su silla antes de empezar su historia.
– Nadie puede estar muy seguro de la verdad sobre la casa que se alza justo en medio de la frontera, pero como en todas las buenas historias irlandesas, siempre hay verdades a medias circulando en todo momento. He de hablarte un poco sobre la historia de la casa antes de abordar el problema que tengo con sus actuales propietarios. Con este fin, debo mencionar, siquiera de pasada, a un tal Patrick O'Dowd, que trabajaba en el departamento de planificación del ayuntamiento de Belfast.
– Un nido de víboras, en su mejor momento -comentó el nuevo jefe.
– Y aquellos no eran los mejores momentos -dijo el jefe que estaba a punto de jubilarse, antes de tomar otro sorbo de Guinnes.
Una vez saciada su sed, continuó su relato.
– Nadie ha comprendido nunca por qué O'Dowd concedió el permiso para construir una casa en la frontera, para empezar. Hasta que estuvo terminada nadie del departamento de impuestos municipales de Dublín consiguió un plano catastral y señaló a las autoridades de Belfast que la frontera pasaba por el centro de la sala de estar. Algunos ex presidiarios dicen que el constructor local interpretó mal los planos, pero otros me aseguran que sabía muy bien lo que estaba haciendo.
»En aquella época, a nadie le importó mucho, porque el hombre para el que construyeron la casa, Bertie O'Flynn, un viudo, era un hombre temeroso de Dios que asistía a misa en St. Mary's, en el sur, y bebía su Guinnes en el Volunteer del norte. Creo que vale la pena mencionar -dijo el jefe- que Bertie carecía de ideales políticos.
»Dublín y Belfast consiguieron llegar a un peculiar compromiso y acordaron que, como la puerta principal de la casa estaba en el norte, Bertie pagaría sus impuestos a la Corona, pero como la cocina y el pequeño terreno del jardín estaban en el sur, pagaría sus impuestos municipales al ayuntamiento del otro lado de la frontera. Este acuerdo no causó dificultades durante años, hasta que el viejo Bertie abandonó esta vida y legó la casa a su hijo, Eamonn. Para abreviar una larga historia, Eamonn era, es y siempre será un mal bicho.
»Habían enviado al chico a una escuela del norte, aunque asistía a la iglesia en el sur, y mostraba escaso interés en ambas. De hecho, a la edad de once años, lo único que no sabía del contrabando era deletrear la palabra correctamente. Cuando cumplió trece años, compraba cartones de cigarrillos en el norte y los cambiaba por cajas de Guinnes en el sur. A la edad de quince años, ganaba más dinero que el director de su colegio, y cuando dejó la escuela ya dirigía un floreciente negocio, consistente en importar licores y vino del sur, y exportar cannabis y condones del norte.
»Siempre que su oficial de libertad vigilada llamaba a la puerta principal del norte, el chico se recluía en la cocina del sur. Si veía a la guardia local subir por el camino de acceso, Eamonn desaparecía en el comedor, y se quedaba allí hasta que los guardias se aburrían y desaparecían. Bertie, que siempre terminaba abriendo la puerta, se cansó del juego, y creo que ese fue el motivo de que su fantasma nunca hiciera acto de aparición.
Bien, cuando fui nombrado jefe de policía hace seis años, decidí convertir en mi ambición personal meter entre rejas a Eamonn O'Flynn. Pero con los problemas de vigilar la frontera, además de los otros deberes de la policía, la verdad es que nunca me dediqué a ello. Incluso había empezado a hacer la vista gorda, hasta que O'Flynn conoció a Maggie Crann, una famosa prostituta del sur, quien quería extender su negocio al norte. Una casa con cuatro dormitorios en la primera planta, dos a cada lado de la frontera, parecía ser la respuesta a sus oraciones, aunque de vez en cuando uno de sus clientes semidesnudo tuviera que trasladarse de un lado de la casa a otro a toda prisa, para evitar que le detuvieran.
Cuando los problemas se intensificaron, mi colega del sur de la frontera y yo decidimos declarar la casa como una zona «intocable», hasta que Eamonn abrió un casino en el sur en un nuevo invernadero que jamás albergó una flor (permiso de construcción concedido por Dublín), con la oficina del cajero situada en un garaje recién construido, capaz de albergar una flota de autobuses, pero que todavía no ha alojado ni un solo vehículo (permiso de construcción concedido por Belfast).
– ¿Por qué no te opusiste al permiso de construcción? -preguntó Hogan.
– Lo hicimos, pero pronto quedó claro que Maggie tenía clientes en ambos departamentos. -Billy suspiró-. Pero el golpe definitivo llegó cuando la tierra de labranza que rodeaba la casa salió a la venta. Nadie fue a echar un vistazo, y O'Flynn terminó con treinta hectáreas de terreno en su posesión, en las cuales apostó vigilantes. Esto le concede tiempo más que suficiente para trasladar cualquier prueba acusadora de un lado de la casa al otro, mucho antes de que podamos llegar a la puerta principal.
Los vasos estaban vacíos.
– Mi ronda -dijo el hombre más joven.
Fue a la barra y pidió dos pintas más.
Cuando volvió, hizo su siguiente pregunta antes incluso de que los vasos tocaran la madera de la mesa.
– ¿Por qué no has pedido una orden de registro? Con la cantidad de leyes que estará violando, ya habrías podido cerrarle el chiringuito hace años.
– Estoy de acuerdo -dijo el jefe-, pero siempre que pido una orden, él es el primero en enterarse. Cuando llegamos, lo único que encontramos es a una pareja felizmente casada que vive sola en una pacífica granja.
– ¿Y tu colega del sur? Debe de interesarle trabajar contigo y…
– Sería lo normal, ¿no? Pero se han sucedido cinco durante los últimos siete años, y debido a que no quieren poner en peligro sus posibles ascensos, su deseo de una vida fácil, y los sobornos que reciben, ninguno de ellos ha querido colaborar. El actual jefe de la Garda se jubila dentro de pocos meses y no hará nada que ponga en peligro su pensión. No -continuó Billy-, lo mires por donde lo mires, he fracasado. Y te aseguro, al contrario que mi colega del sur, que si pudiera quitar de en medio a Eamonn O'Flynn de una vez por todas, no me importaría renunciar a mi pensión.
– Bien, aún te quedan seis semanas, y después de todo lo que me has contado, sería un alivio para mí deshacerme de O'Flynn antes de asumir el mando. Vamos a ver si encontramos una solución para nuestros problemas.
– Accedería a todo, salvo al asesinato, y no creas que no me ha pasado por la cabeza.
Jim Hogan rió y consultó su reloj.
– He de volver a Belfast.
El viejo jefe asintió, vació su Guinnes y acompañó a su colega hasta el aparcamiento, situado en la parte posterior del pub. Hogan no volvió a hablar hasta que estuvo sentado tras el volante de su coche. Encendió el motor y bajó la ventanilla.
– ¿Vas a celebrar una fiesta de despedida?
– Sí -dijo el jefe-. El sábado antes de jubilarme. ¿Por qué lo preguntas?
– Porque siempre he opinado que una fiesta de despedida es una excelente ocasión para echar pelillos a la mar -contestó Jim, sin más explicaciones.
El jefe puso una expresión de perplejidad, mientras Jim salía del aparcamiento, giraba a la derecha y se dirigía al norte, hacia Belfast.
Eamonn O'Flynn se quedó sorprendido cuando recibió la invitación, pues no había esperado constar en la lista de invitados del jefe de policía.
Maggie estudió la tarjeta repujada en que se les invitaba a la fiesta de despedida del jefe Gibson en el Queen's Arms de Ballyroney.
– ¿Vas a aceptar? -preguntó la mujer.
– No sé para qué -contestó Eamonn-, considerando que ese viejo bastardo ha pasado los seis últimos años intentando meterme entre rejas.
– Tal vez es su forma de enterrar el hacha de guerra -sugirió Maggie.
– Sí, en mitad de mi espalda, diría yo. En cualquier caso, no querrás que te vean entre esa gente.
– Por una vez, te equivocas -dijo Maggie.
– ¿Por qué?
– Porque me divertiría ver las caras de las esposas de esos concejales, por no hablar de los agentes de policía, con quienes me he encamado.
– Pero podría ser una trampa.
– No se me ocurre por qué -repuso Maggie-, cuando sabemos con toda seguridad que los del sur no nos darán problemas, y todos los que puedan del norte acudirán a la fiesta.
– Lo cual no les impediría irrumpir en casa mientras estábamos fuera.
– Se llevarían una gran decepción -dijo Maggie-, cuando descubrieran que al personal se le había concedido la noche libre, y no había nadie más en la casa que dos ciudadanos decentes y respetuosos de la ley.
Eamonn siguió escéptico, y hasta que Maggie llegó de Dublín con un vestido nuevo, con el que quería que todo el mundo la viera, no se rindió y accedió a acompañarla a la fiesta.
– Pero no nos quedaremos más de una hora, y es mi última palabra sobre el tema -la advirtió.
Cuando salieron de casa la noche de la fiesta, Eamonn comprobó que todas las ventanas y puertas estaban cerradas con llave y luego conectó la alarma. Después, condujo el coche poco a poco por el perímetro de la propiedad y advirtió a todos los guardias de que estuvieran especialmente atentos, y le llamaran al móvil si veían algo sospechoso, fuera lo que fuera.
Maggie, que se estaba retocando el pelo en el espejo retrovisor, le dijo que si se demoraba más llegarían cuando la fiesta ya hubiera terminado.
Cuando entraron en el salón de baile del Queen's Arms media hora más tarde, Billy Gibson pareció muy complacido de verlos, lo cual acrecentó todavía más las sospechas de Eamonn.
– Creo que aún no conoces a mi sucesor -dijo el jefe, antes de presentar a Eamonn y Maggie a Jim Hogan-. Pero estoy seguro de que ya conoces su reputación.
Eamonn conocía demasiado bien su reputación y quiso volver a casa de inmediato, pero alguien dejó en su mano una pinta de Guinnes, y un joven agente preguntó a Maggie si quería bailar.
Mientras ella bailaba, Eamonn paseó la vista por la sala, por si veía a algún conocido. Demasiados, concluyó, y pensó que sería incapaz de esperar a que pasara una hora para volver a casa. Pero entonces sus ojos se posaron en Mick Burke, un carterista local que estaba sirviendo detrás de la barra. Eamonn se quedó sorprendido de que, con el historial de Mick, le hubieran dejado entrar. Bien, al menos había encontrado a alguien con quien charlar.
Cuando la orquesta dejó de tocar, Maggie se sumó a la cola de la comida y llenó un plato con salmón y patatas nuevas. Se lo entregó a Eamonn, quien por unos minutos casi dio la impresión de estar divirtiéndose. Después de un segundo plato, empezó a intercambiar anécdotas con uno o dos miembros de la Garda, que parecían pendientes de todas sus palabras.
Pero en cuanto Eamonn oyó que daban las once en el reloj de la sala de baile, tuvo ganas de escapar.
– Ni siquiera Cenicienta se fue del baile antes de las doce -le dijo Maggie-. En cualquier caso, sería una grosería marcharse justo cuando el jefe está a punto de pronunciar su discurso de despedida.
El maestro de ceremonias golpeó con su mazo y pidió silencio. Una cálida salva de aplausos recibió a Billy Gibson cuando se adelantó para situarse ante el micrófono. Dejó su discurso sobre el atril y sonrió a los congregados.
– Amigos míos -empezó-, por no hablar de uno o dos contrincantes. -Levantó su copa en dirección a Eamonn, satisfecho al ver que aún seguía entre ellos-. Comparezco ante vosotros esta noche con el corazón dolorido, consciente de lo mucho que os debo a todos. -Hizo una pausa-. Y me refiero a todos sin excepción.
Vítores y aplausos siguieron a estos comentarios, y Maggie se alegró al ver que Eamonn se unía a las carcajadas.
– Recuerdo bien el día que entré en el cuerpo. En aquellos tiempos, las cosas estaban muy duras.
Siguieron más vítores y silbidos estridentes de los más jóvenes. El tumulto se desvaneció cuando el jefe continuó su discurso, pues nadie deseaba negarle la oportunidad de rememorar viejas anécdotas en su fiesta de despedida.
Eamonn aún estaba lo bastante sobrio para observar al joven agente que entraba en la sala, con una expresión angustiada en la cara. Se encaminó a toda prisa hacia el escenario, y aunque no se sintió capaz de interrumpir el discurso de Billy, obedeció las instrucciones del señor Hogan y dejó una nota en mitad del atril.
Eamonn buscó el móvil de inmediato, pero no lo encontró en ninguno de sus bolsillos. Habría jurado que lo llevaba encima al llegar.
– Cuando a medianoche entregue mi placa… -dijo Billy, mientras bajaba la vista hacia su discurso y veía la nota que le habían dejado delante. Hizo una pausa y se ajustó las gafas, como si intentara calibrar el significado del mensaje. Después, frunció el ceño y miró a sus invitados-. Debo pediros disculpas, amigos míos, pero parece que se ha producido un incidente en la frontera que requiere mi atención personal. No me queda otro remedio que irme ahora mismo, y pido a todos los oficiales que se reúnan conmigo afuera. Espero que nuestros invitados continúen disfrutando de la fiesta, con la seguridad de que volveremos en cuanto hayamos solucionado el problemilla.
Solo una persona llegó a la puerta antes que el jefe, y ya estaba saliendo del aparcamiento antes de que Maggie se diera cuenta de que había abandonado la sala. Sin embargo, el jefe, con la sirena a toda pastilla, todavía consiguió adelantar a Eamonn cuando faltaban tres kilómetros para la frontera.
– ¿Le hago parar por exceso de velocidad? -preguntó el chófer del jefe.
– No, mejor que no -dijo Billy Gibson-. ¿De qué serviría toda esta representación si el actor principal no pudiera hacer su entrada gloriosa?
Cuando Eamonn frenó su coche en el límite de su propiedad, unos minutos después, la encontró rodeada por una gruesa cinta azul y blanca que anunciaba: PELIGRO. NO ENTRAR.
Saltó del coche y corrió hacia el jefe, al que estaban informando un grupo de agentes.
– ¿Qué coño está pasando? -preguntó Eamonn.
– Ah, Eamonn, me alegro de que hayas conseguido llegar. Estaba a punto de llamarte, por si aún estabas en la fiesta. Al parecer, hace más p menos una hora vieron a una patrulla del IRA en tus tierras.
– De hecho, aún no lo han confirmado -dijo un joven agente, que estaba escuchando con mucha atención a alguien por un teléfono móvil-. Informes contradictorios procedentes de Ballyroney sugieren que podrían ser paramilitares lealistas.
– Bien, sean quienes sean, mi interés primordial ha de ser la protección de vidas y propiedades, y con ese objetivo he enviado a los artificieros para comprobar que Maggie y tú podéis volver a casa sin el menor peligro.
– Eso es una chorrada, Billy Gibson, y lo sabes muy bien -dijo Eamonn-. Te ordeno que salgas de mis tierras, antes de que mis hombres te echen por la fuerza.
– Bien, no es tan sencillo -dijo el jefe-. Acabo de recibir un mensaje de los artificieros, anunciando que ya han entrado en tu casa. Te tranquilizará saber que no han encontrado a nadie, pero están muy preocupados porque han descubierto un paquete no identificado en el invernadero, y otro similar en el garaje.
– Pero no son nada más que…
– ¿Nada más qué? -preguntó el jefe en tono inocente.
– ¿Cómo ha conseguido tu gente burlar a mis guardias? -preguntó Eamonn-. Tenían órdenes de expulsarte si ponías un pie en mi tierra.
– Ahí está la cuestión, Eamonn. Habrán salido un momento de tu propiedad sin darse cuenta, y debido al inminente peligro que corrían sus vidas, consideré necesario ponerlos a todos bajo custodia. Para protegerlos, ¿comprendes?
– Apuesto a que ni siquiera tienes una orden de registro para entrar en mi propiedad.
– No la necesito -dijo el jefe-, si soy de la opinión de que la vida de alguien está en peligro.
– Bien, ahora que ya sabes que ninguna vida corre peligro, ni lo corrió en ningún momento, ya puedes salir de mi propiedad y volver a tu fiesta.
– Este es mi siguiente problema, Eamonn. Acabamos de recibir otra llamada, esta vez de un informante anónimo, para avisarnos de que ha puesto una bomba en el garaje y otra en el invernadero, y serán detonadas justo antes de medianoche. En cuanto me informaron de esta amenaza, comprendí que era mi deber repasar el manual de seguridad, con el fin de averiguar cuál es el procedimiento correcto en circunstancias como las actuales.
El jefe extrajo un grueso opúsculo verde de un bolsillo interior, como si siempre lo llevara encima.
– Te estás echando un farol -dijo O'Flynn-. Careces de autoridad para…
– Ah, aquí está lo que buscaba -dijo el jefe, después de pasar unas cuantas páginas. Eamonn miró y vio un párrafo subrayado con tinta roja-. Deja que te lea en voz alta las palabras exactas, Eamonn, para que puedas comprender el terrible dilema al que me enfrento. «Si un oficial de rango superior a mayor o inspector jefe cree que vidas de civiles corren peligro en el escenario de un supuesto ataque terrorista, y está presente un miembro cualificado de los artificieros, lo primero que ha de hacer es evacuar a todos los civiles de la zona, y a continuación, si lo considera apropiado, provocar una explosión controlada.» No podría estar más claro -dijo el jefe-. Bien, ¿puedes informarme de qué hay en esas cajas, Eamonn? De lo contrario, he de asumir lo peor, y proceder de acuerdo con el manual.
– Si dañas mi propiedad en cualquier forma, Billy Gibson, te advierto que te demandaré y te sacaré hasta el último penique.
– Tus preocupaciones son innecesarias, Eamonn. Te aseguro que en el manual hay páginas enteras dedicadas a la compensación por víctimas inocentes. Consideraríamos nuestra obligación, por supuesto, reconstruir tu bonita casa, ladrillo a ladrillo, recreando un invernadero del que Maggie se sentiría orgullosa y un garaje capaz de albergar todos tus coches. No obstante, si tuviéramos que gastar esa cantidad de dinero de los contribuyentes, deberíamos asegurarnos de que la casa estaba construida en un lado u otro de la frontera, para que un desdichado incidente como este no pudiera ocurrir jamás.
– No te saldrás con la tuya -dijo Eamonn, mientras un hombre corpulento aparecía junto al jefe, cargando un detonador.
– Te acordarás del señor Hogan, por supuesto. Te lo presenté en la fiesta de despedida.
– Si apoyas un dedo en ese detonador, Hogan, haré que pases el resto de tu vida laboral ante los tribunales. Así olvidarás cualquier idea de llegar a ser jefe de policía.
– El señor O'Flynn tiene toda la razón, Jim -dijo el jefe, al tiempo que consultaba su reloj-, y no quisiera ser responsable de perjudicar tu carrera en ningún sentido. Veo que no tomas el mando hasta dentro de siete minutos, de modo que será mi triste deber cargar con esta pesada responsabilidad.
Cuando el jefe se agachó para apoyar la mano sobre el detonador, Eamonn saltó a su garganta. Hicieron falta tres agentes para reducirle, mientras gritaba obscenidades con toda la fuerza de sus pulmones.
El jefe suspiró, consultó su reloj, aferró la palanca del detonador y la bajó poco a poco.
La explosión se escuchó en kilómetros a la redonda, mientras el tejado del garaje (¿o era el invernadero?) saltaba por los aires. Al cabo de unos momentos, el edificio quedó reducido a escombros, y en su lugar solo quedó humo, polvo y un montón de cascotes.
Cuando el estruendo se desvaneció por fin, las campanas de St. Mary's dieron las doce a lo lejos. El ex jefe de policía lo consideró el final de un día perfecto.
– ¿Sabes una cosa, Eamonn? -dijo-. Creo que ha valido la pena sacrificar mi pensión.
UN FIN DE SEMANA INOLVIDABLE
Conocí a Susie hace seis años, y cuando me llamó para preguntar si me apetecía tomar una copa con ella, no debió sorprenderse de que mi respuesta fuera un poco fría. Al fin y al cabo, mi recuerdo de nuestro último encuentro no era muy feliz que digamos.
Los Keswick me habían invitado a cenar, y como toda buena anfitriona, Kathy Keswick consideraba poco menos que su deber emparejar a cualquier soltero superviviente de más de treinta años con una de sus amigas más presentables.
Con esto en mente, me decepcionó descubrir que me había sentado al lado de la señora Ruby Collier, la esposa de un parlamentario conservador, que estaba sentado a la izquierda de mi anfitriona, al otro extremo de la mesa. Solo momentos después de haber sido presentados, la mujer dijo:
– Supongo que habrá leído sobre mi marido en la prensa.
A continuación, procedió a contarme que ninguna de sus amigas comprendía por qué su marido aún no estaba en el gobierno. Me sentí incapaz de ofrecer una opinión sobre el tema, porque hasta aquel momento no había oído hablar de él.
El nombre de la tarjeta del otro lado era SUSIE, y la dama en cuestión tenía un aspecto que te hacía desear estar sentado frente a ella en una mesa para dos. Incluso después de una mirada de reojo al largo pelo rubio, los ojos azules, la sonrisa cautivadora y la figura esbelta, no me habría sorprendido averiguar que era modelo. Una fantasía que ella disipó al cabo de pocos minutos.
Me presenté y expliqué que había ido a Cambridge con nuestro anfitrión.
– ¿De qué conoce a los Keswick? -pregunté.
– Estaba en el mismo despacho que Kathy cuando ambas trabajábamos para Vogue en Nueva York.
Recuerdo que me sentí decepcionado al saber que vivía al otro lado del Atlántico. Desde cuándo, me pregunté.
– ¿Dónde trabaja ahora?
– Sigo en Nueva York -contestó-. Me acaban de nombrar subeditora de Art Quarterly.
– La semana «pasada renové mi suscripción -dije, bastante complacido conmigo mismo.
Ella sonrió, sorprendida hasta de que hubiera oído hablar de la publicación.
– ¿Cuánto tiempo estará en Londres? -pregunté, al tiempo que echaba un vistazo a su mano izquierda, para comprobar que no llevaba anillo de prometida ni de casada.
– Unos cuantos días. Llegué la semana pasada para celebrar con mis padres su aniversario de bodas, y confiaba en ir a ver la exposición de Lucian Freud en la Tate antes de regresar a Nueva York. ¿Y usted qué hace? -preguntó.
– Soy propietario de un pequeño hotel en Jermyn Street -dije.
Habría pasado encantado el resto de la noche charlando con Susie, y no solo debido a mi pasión por el arte, pero mi madre me había enseñado desde muy pequeño que, por mucho que te guste la persona que tengas al lado, has de ser igualmente atento con la que está sentada al otro.
Me volví hacia la señora Collier, que me recibió con las palabras:
– ¿Ha leído el discurso que mi marido pronunció ayer en los Comunes?
Confesé que no, lo cual fue una equivocación, porque ella me lo recitó de cabo a rabo.
En cuanto terminó su monólogo sobre el tema, comprendí de inmediato por qué su marido no era miembro del gobierno. De hecho, tomé nota mental de evitarle cuando pasáramos al salón a la hora del café.
– Será un placer conocer a su marido después de la cena -le dije, antes de devolver mi atención a Susie, pero descubrí que estaba mirando a alguien sentado al otro lado de la mesa. Vi que el hombre en cuestión estaba absorto en su conversación con Mary Ellen Yare, una mujer norteamericana sentada a su lado, y parecía no ser consciente de la atención que suscitaba.
Recordaba que se llamaba Richard algo, y que había venido con la chica sentada al otro extremo de la mesa. Observé que ella también estaba mirando en la dirección de Richard. Tuve que confesar que tenía el tipo de facciones esculpidas y espeso cabello ondulado que hacía innecesario poseer una licenciatura en física cuántica.
– ¿Qué está pasando de importante en Nueva York en este momento? -pregunté, intentando volver a capturar la atención de Susie.
Ella se volvió y sonrió.
– Vamos a tener un nuevo alcalde en cualquier momento -me informó-, y hasta podría ser republicano. La verdad, votaría por cualquiera que hiciera algo por reducir la tasa de criminalidad. Uno de los candidatos, no me acuerdo cómo se llama, no para de hablar sobre tolerancia cero. Sea quien sea, se llevará mi voto.
Aunque la conversación de Susie era ágil e informativa, su atención solía desviarse hacia el otro lado de la mesa. Habría supuesto que Richard y ella eran amantes, si él le hubiera lanzado al menos una mirada.
Mientras tomábamos el budín, la señora Collier despellejó al gobierno, y explicó con pelos y señales por qué deberían ser sustituidos todos sus miembros. No tuve que preguntarle por quién. Cuando llegó al ministro de Agricultura, pensé que había cumplido mi deber, volví la vista y descubrí a Susie fingiendo que estaba preocupada por su budín de verano, cuando en realidad estaba mucho más interesada por Richard.
De pronto, miró en mi dirección. Sin previo aviso, Susie cogió mi mano y empezó a hablar con entusiasmo de una película de Eric Rohmer que había visto en Niza hacía poco.
Pocos hombres se oponen a que una mujer les coja la mano, sobre todo si está agraciada con el aspecto de Susie, pero es mejor que no lo haga mientras está mirando a otro hombre.
En cuanto Richard reanudó la conversación con su anfitriona, Susie soltó mi mano y pinchó con el tenedor su budín de verano.
Me sentí aliviado de ahorrarme un tercer asalto con la señora Collier, pues Kathy se levantó y propuso que pasáramos todos al salón. Eso significaba, me temo, que iba a perderme los detalles sobre el proyecto de ley que el marido de la señora Collier iba a presentar en los Comunes la semana siguiente.
Mientras tomábamos café me presentaron a Richard, que resultó ser un banquero de Nueva York. Siguió sin hacer caso a Susie, o tal vez, por inexplicable que fuera, no era consciente de su presencia. La chica cuyo nombre yo ignoraba vino a reunirse con nosotros, y murmuró en su oído:
– No deberíamos irnos demasiado tarde, querido. No olvides que tenemos pasajes en el primer vuelo a París.
– No lo había olvidado, Rachel -contestó el hombre-, pero preferiría no ser el primero en marchar.
Otro más que había sido educado por una madre exigente.
Sentí que alguien tocaba mi brazo, me volví y vi que la señora Collier me estaba sonriendo.
– Le presento a mi marido, Reginald. Le dije que estaba usted muy interesado en saber algo más sobre su proyecto de ley.
Unos diez minutos después, aunque a mí se me antojó una eternidad, Kathy acudió en mi rescate.
– Tony, me pregunto si serías tan amable de acompañar a Susie a casa. Está diluviando, y encontrar un taxi a estas horas de la noche no será fácil.
– Será un placer -contesté-. Debo darte las gracias por incluirme en una compañía tan encantadora. Todo ha sido fascinante -dije, y sonreí a la señora Collier.
La esposa del parlamentario me devolvió la sonrisa. Mi madre habría estado orgullosa de mí.
Ya en el coche, camino de su piso, Susie me preguntó si había visto la exposición de Freud.
– Sí-dije-. Me pareció espectacular, y pienso verla otra vez antes de que termine.
– Estaba pensando en ir mañana por la mañana -dijo, y tocó mi mano-. ¿Por qué no vienes conmigo?
Accedí de buen grado, y cuando la dejé en Pimlico me dio el tipo de abrazo que sugiere «Me gustaría conocerte mejor». Bien, no soy un experto en muchas cosas, pero me considero una autoridad mundial en lo concerniente a abrazos, pues los he experimentado todos, desde un apretón hasta un abrazo de oso. Sé interpretar cualquier mensaje, desde «Ardo en deseos de desnudarte» hasta «Piérdete».
Llegué a la Tate temprano, suponiendo que habría una cola larga, y me concedí tiempo para comprar las entradas antes de que Susie llegara. Solo llevaba unos pocos minutos esperando en la escalera, cuando ella apareció. Llevaba un vestido amarillo corto que subrayaba su figura esbelta, y cuando subió la escalera, observé que algunos hombres la seguían con la mirada. En cuanto me vio, empezó a subir corriendo los peldaños y me saludó con un largo abrazo. Un abrazo del tipo «Creo que ya te conozco mejor».
La exposición me gustó todavía más esta segunda vez, en especial gracias a los conocimientos de Susie sobre la obra de Lucian Freud, pues me condujo por las diferentes etapas de su carrera. Cuando llegamos al último cuadro de la exposición, Mujeres desnudas mirando por la ventana, comenté con cierta vacilación:
– Bien, una cosa es segura, nunca acabarás con ese aspecto.
– Oh, yo no estaría tan segura -dijo-. Pero si lo hiciera, nunca permitiría que lo descubrieras. -Cogió mi mano-. ¿Tienes tiempo para comer?
– Por supuesto, pero no he reservado en ningún sitio.
– Yo sí -dijo Susie con una sonrisa-. La Tate tiene un restaurante soberbio, y he reservado una mesa para dos, por si acaso…
Sonrió de nuevo.
No recuerdo mucho de la comida, salvó que, cuando llegó la cuenta, solo quedábamos nosotros dos en la sala.
– Si pudieras hacer cualquier cosa en el mundo ahora mismo -dije, una frase hecha que había utilizado mucho en el pasado-, ¿cuál sería?
Susie guardó silencio unos segundos antes de contestar.
– Tomar el tren a París, pasar el fin de semana contigo y visitar la exposición de Picasso «Su primera época», que está en el Musée d'Orsay. ¿Y tú?
– Tomar el tren a París, pasar el fin de semana contigo y visitar la exposición de Picasso «Su primera época», que…
Ella estalló en carcajadas, cogió mi mano y dijo:
– ¡Hagámoslo!
Llegué a Waterloo veinte minutos antes de la salida del tren. Ya había reservado una suite en mi hotel favorito y una mesa en un restaurante que se enorgullece de no aparecer en las guías turísticas. Compré dos billetes de primera clase y me quedé bajo el reloj, tal como habíamos convenido. Susie solo llegó un par de minutos tarde, y me dio un abrazo que era un paso definitivo hacia «Ardo en deseos de desnudarte».
Retuvo mi mano mientras atravesábamos la campiña inglesa. En cuanto estuvimos en Francia (siempre me irrita que los trenes aceleren en el lado francés), me incliné y la besé por primera vez.
Habló de su trabajo en Nueva York, las exposiciones que eran «obligatorias», y me dio un adelanto de lo que podía esperar cuando visitáramos la exposición de Picasso.
– El retrato a lápiz de su padre sentado en una silla, que dibujó cuando solo tenía dieciséis años, fue un presagio de todo lo que se avecinaba.
Continuó hablando de Picasso y su obra con una pasión que no se obtenía leyendo simplemente un libro sobre el tema. Cuando el tren entró en la Gare du Nord, cogí las dos maletas y salté a toda prisa para estar entre los primeros en la cola de taxis.
Susie pasó casi todo el trayecto hacia el hotel mirando por la ventanilla del taxi, como una colegiala en su primera visita al extranjero. Recuerdo que lo consideré muy extraño, en alguien que había viajado a lo largo y ancho del mundo.
Cuando el taxi dobló por la entrada del Hotel du Coeur, le dije que era el tipo de lugar del que me gustaría ser dueño, confortable pero sin pretensiones, y que además ofrecía un nivel de servicios que los anglosajones estaban muy lejos de alcanzar.
– Y el propietario, Albert, es un encanto.
– Tengo muchas ganas de conocerle -dijo, mientras el taxi se detenía ante la puerta.
Albert nos estaba esperando en la escalera para darnos la bienvenida. Sabía que lo haría, pues yo le habría recibido del mismo modo si hubiera ido a Londres acompañado de una bella mujer para pasar el fin de semana.
– Le hemos reservado su habitación de siempre, señor Romanelli -dijo, y me dio la impresión de que quería guiñarme un ojo.
Susie se adelantó, miró a Albert y dijo:
– ¿Dónde estará mi habitación?
El hombre sonrió, sin pestañear.
– Hay una habitación contigua que sin duda le irá como anillo al dedo, señora.
– Es usted muy considerado, Albert -dijo Susie-, pero preferiría una habitación en otro piso.
Esta vez, pilló a Albert por sorpresa, aunque se recuperó al instante, buscó el libro de reservas y estudió las entradas unos momentos.
– Veo que tenemos una habitación libre que da al parque, en el piso situado bajo la habitación del señor Romanelli.
Chasqueó los dedos y entregó dos llaves a un botones que esperaba cerca.
– Habitación 574 para la señora, y la suite Napoleón para el señor.
El botones mantuvo abierto el ascensor para que pasáramos, y en cuanto estuvimos dentro oprimió los botones 5 y 6. Cuando las puertas se abrieron en el quinto piso, Susie dijo con una sonrisa:
– ¿Nos encontramos en el vestíbulo un poco antes de las ocho?
Asentí, como mi madre nunca me había dicho que hiciera en tales circunstancias.
Una vez deshecha la maleta, tomé una ducha y me derrumbé sobre la innecesaria cama doble. Encendí el televisor y me decanté por una película francesa en blanco y negro. El argumento me absorbió tanto que a las ocho menos diez aún no me había vestido, cuando estaba a punto de descubrir quién había ahogado a la mujer en el baño.
Maldije, me vestí a toda prisa, sin ni siquiera echar un vistazo a mi apariencia en el espejo, y salí corriendo, preguntándome todavía quién podía ser el asesino. Entré en el ascensor y maldije de nuevo cuando las puertas se abrieron en la planta baja, porque Susie ya me estaba esperando en el vestíbulo.
Tuve que admitir que, con aquel vestido negro largo, con un elegante corte en el costado que dejaba al descubierto el muslo a cada paso que daba, casi estaba dispuesto a perdonarla.
En el taxi, camino del restaurante, se apresuró a decirme lo agradable que era su habitación y lo atento que era el personal.
Durante la cena (debo confesar que la comida era sensacional), habló sobre su trabajo en Nueva York, y se preguntó si alguna vez volvería a Londres. Intenté mostrarme interesado.
Después de que yo pagara la cuenta, cogió mi brazo y sugirió que, como hacía una noche tan agradable y había comido demasiado, tal vez deberíamos volver andando al hotel. Apretó mi mano, y empecé a preguntarme si tal vez…
No soltó mi mano durante todo el trayecto de vuelta al hotel. Cuando entramos en el vestíbulo, el botones se precipitó hacia el ascensor y mantuvo abiertas las puertas.
– ¿Qué piso, por favor?
– Quinto -dijo Susie con firmeza.
– Sexto -dije a regañadientes.
Susie se volvió y me besó en la mejilla, justo cuando la puerta se abría.
– Ha sido un día memorable -dijo, y se marchó.
Para mí también, quise decir, pero me callé. Permanecí despierto en mi habitación, intentando dilucidar qué pasaba. Comprendía que debía ser un peón en una partida mucho más importante. ¿Sería un alfil o un caballo quien me echaría del tablero al final?
No recuerdo cuánto tiempo pasó antes de que me durmiera, pero cuando desperté pocos minutos antes de las seis, salté de la cama y me alegró ver que ya habían pasado por debajo de la puerta Le Fígaro. Lo devoré desde la primera página hasta la última, y me enteré de los últimos escándalos franceses (ninguno sexual, debería añadir), y luego lo dejé para ir a ducharme.
Bajé a eso de las ocho y encontré a Susie sentada en una esquina del salón de desayunos, bebiendo un zumo de naranja. Estaba arrebatadora, y aunque yo no era la víctima elegida, estaba más decidido que nunca a descubrir quién era.
Me senté delante de ella, y como ninguno de los dos habló, los demás huéspedes debieron suponer que llevábamos años casados.
– Espero que hayas dormido bien -probé por fin.
– Sí, gracias, Tony -contestó-. ¿Y tú? -preguntó con aire inocente.
Se me ocurrieron cientos de respuestas, pero sabía que si optaba por alguna de ellas, nunca averiguaría la verdad.
– ¿A qué hora quieres ir a ver la exposición? -pregunté.
– A las diez -dijo con firmeza, y luego añadió-: Si te va bien.
– Me va perfecto -contesté, al tiempo que consultaba mi reloj-. Encargaré un taxi para las nueve y media.
– Nos encontraremos en el vestíbulo -dijo, y cada vez parecíamos más una pareja casada.
Después de desayunar, volví a mi habitación, empecé a hacer la maleta y telefoneé a Albert para decirle que no íbamos a quedarnos otra noche.
– Lo siento mucho, monsieur -contestó-. Espero que no haya sido…
– No, Albert, no ha sido culpa tuya, eso te lo puedo asegurar. Si alguna vez descubro de quién ha sido, te lo comunicaré. Por cierto, necesitaremos un taxi a eso de las nueve y media para ir al Musée d'Orsay.
– Por supuesto, Tony.
No les aburriré con la conversación mundana que tuvo lugar en el taxi, entre el hotel y el museo, porque haría falta un escritor mucho más hábil que yo para retener su atención. Sin embargo, sería muy poco elegante por mi parte dejar de admitir que los cuadros de Picasso bien valieron el viaje. Y debería añadir que los comentarios de Susie consiguieron que nos siguiera una pequeña multitud.
– El lápiz -dijo- es la más cruel de las herramientas de un artista, porque no deja nada al azar.
Se detuvo ante el dibujo que Picasso había hecho de su padre sentado en una silla. Me quedé hechizado, incapaz de moverme durante un rato.
– Lo más destacable de este retrato -dijo Susie- es que Picasso lo dibujó a la edad de dieciséis años. Ya estaba claro que los temas convencionales le aburrirían mucho antes de abandonar la escuela de arte. Cuando su padre lo vio, y también era un artista… -Susie no terminó la frase. Agarró mi mano de repente y me miró a los ojos-. Eres una compañía deliciosa, Tony -dijo. Se inclinó hacia adelante como si fuera a besarme.
Estaba a punto de decir: «¿Qué demonios estás tramando?», cuando le vi por el rabillo del ojo.
– Jaque -dije.
– ¿Qué quiere decir «jaque»? -preguntó.
– El caballo ha cruzado el tablero, o para ser más preciso, el Canal, y tengo la sensación de que está a punto de entrar en juego.
– ¿De qué estás hablando, Tony?
– Creo que sabes muy bien de qué estoy hablando -contesté.
– Qué coincidencia -dijo una voz detrás de ella.
Susie giró en redondo y fingió una sorpresa convincente cuando vio a Richard.
– Qué coincidencia -repetí yo.
– ¿No te parece una exposición maravillosa? -preguntó Susie, sin hacer caso de mi sarcasmo.
– Ya lo creo -dijo Rachel, a la que evidentemente no habían informado de que, al igual que yo, no era más que un peón en aquella partida particular, y que estaba a punto de ser comida por la reina.
– Bien, ahora que nos volvemos a encontrar, ¿por qué no vamos todos a comer? -sugirió Richard.
– Temo que ya hemos hecho otros planes -dijo Susie, al tiempo que cogía mi mano.
– Oh, nada que no pueda arreglarse, querida -dije, con la esperanza de que me dejaran permanecer en el tablero un rato más.
– Pero no encontraremos una mesa en un restaurante mínimamente decente a esta hora -insistió Susie.
– No creo que haya ningún problema -le aseguré con una sonrisa-. Conozco un pequeño bistró donde seremos bienvenidos.
Susie frunció el ceño cuando yo burlé el jaque, y se negó a hablar conmigo mientras salíamos del museo y paseábamos juntos por la orilla izquierda del Sena. Empecé a hablar con Rachel. Al fin y al cabo, pensé, solidaridad entre peones.
Jacques alzó los brazos al cielo, en señal de desesperación gala, cuando me vio en la puerta.
– ¿Cuántos, señor Tony? -preguntó, con un suspiro de resignación en la voz.
– Cuatro -le dije con una sonrisa.
Resultó ser la única comida de aquel fin de semana que disfruté de verdad. Pasé casi todo el rato hablando con Rachel, una chica bastante agradable, aunque en una línea diferente a la de Susie. No tenía ni idea de qué estaba pasando al otro lado del tablero, donde la reina negra estaba a punto de comerse a su caballero blanco. Era un placer contemplar a la dama en plena acción.
Mientras Rachel hablaba conmigo, yo me esforzaba por escuchar la conversación que se desarrollaba al otro lado de la mesa, pero solo pude captar algunas frases dispersas.
«¿Cuándo esperas volver a Nueva York…?»
«Sí, planeé este viaje a París hace semanas…»
«Ah, irás a Ginebra solo…»
«Sí, me lo pasé bien en la fiesta de los Keswick…»
«Conocí a Tony en París. Sí, otra coincidencia, apenas le conozco…»
Muy cierto, pensé. De hecho, me gustó tanto su actuación que no me supo mal acabar pagando la cuenta.
Después de despedirnos, Susie y yo volvimos paseando junto al Sena, pero no cogidos de la mano. Esperé hasta estar seguro de que Richard y Rachel se habían perdido de vista para detenerme e interrogarla. Para ser justo, su aspecto era de lo más culpable mientras esperaba mi sermón.
– Ayer te pregunté, también después de comer: «Si pudieras hacer cualquier cosa en el mundo en este momento, ¿cuál sería?». ¿Qué contestarías esta vez?
Susie pareció insegura por primera vez aquel fin de semana.
– Ten la seguridad -añadí, con la vista clavada en aquellos ojos azules- de que nada de lo que digas me sorprenderá u ofenderá.
– Me gustaría volver al hotel, hacer las maletas y salir hacia el aeropuerto.
– Así se hará -dije, y paré un taxi.
Susie no habló durante el trayecto de vuelta al hotel, y en cuanto llegamos, desapareció escaleras arriba, mientras yo pagaba la cuenta y preguntaba si podían bajar mis maletas, que ya estaban preparadas.
Incluso entonces, tuve que admitir que cuando salió del ascensor y me sonrió, casi deseé que mi nombre fuera Richard.
Ante la sorpresa de Susie, la acompañé al Charles de Gaulle, y expliqué que regresaría a Londres en el primer vuelo disponible. Nos dijimos adiós bajo el panel de salidas con un abrazo, una especie de «Tal vez volveremos a encontrarnos, pero entonces tal vez no nos abrazaremos».
Me despedí agitando la mano y me alejé, pero no pude resistir la tentación de averiguar a qué mostrador de líneas aéreas se dirigía Susie.
Se puso en la cola de Swissair. Sonreí y me encaminé hacia el mostrador de British Airways.
Han pasado seis años desde aquel fin de semana en París, y no me encontré con Susie en todo ese tiempo, aunque su nombre surgía de vez en cuando en alguna fiesta.
Descubrí que había sido nombrada editora de Art Nouveau, y se había casado con un inglés llamado Ian, que se dedicaba a la publicidad deportiva. Por despecho, dijo alguien, después de una relación con un banquero norteamericano.
Dos años después, me contaron que había tenido un hijo, seguido de una hija, pero nadie parecía saber cómo se llamaban. Y por fin, hace un año, me enteré de su divorcio por las columnas de chismorreo.
Y después, sin previo aviso, Susie llamó por sorpresa un día y propuso que nos encontráramos para tomar una copa juntos. Cuando escogió el lugar, comprendí que no había perdido el temple. Me oí decir sí, y me pregunté si la reconocería.
Cuando la vi subir la escalera de la Tate, me di cuenta de que solo había olvidado lo guapa que era. En todo caso, era aún más cautivadora que antes.
Llevábamos solo unos minutos en la galería, cuando recordé el placer que me proporcionaba escucharla hablar sobre el tema que elegía. Nunca había acabado de gustarme Damien Hirst, y había aceptado hacía muy poco que Warhol y Lichtenstein eran algo más que dibujantes, pero abandoné la exposición con un nuevo respeto por su obra.
Supongo que no habría debido sorprenderme que Susie hubiera reservado una mesa en el restaurante de la Tate, ni que en ningún momento se refiriera a nuestro fin de semana en París, hasta que, mientras tomábamos café, dijo:
– Si pudieras hacer cualquier cosa en el mundo ahora mismo, ¿cuál sería?
– Pasar el fin de semana en París contigo -reí.
– Pues hagámoslo -dijo-. Hay una exposición de Hockney en el Centre Pompidou que ha recibido críticas muy elogiosas, y conozco un hotel pequeño pero sin pretensiones al que no voy desde hace años, para no hablar de un restaurante que se enorgullece de no aparecer en ninguna guía turística.
Siempre he considerado indigno de un hombre hablar de una dama como si fuera un simple trofeo o conquista, pero debo confesar que, el lunes siguiente por la mañana, mientras veía desaparecer a Susie por la puerta de salidas para coger su vuelo de vuelta a Nueva York, pensé que había valido la pena esperar años.
Nunca me ha vuelto a llamar desde entonces.
ALGO A CAMBIO DE NADA
Jake empezó a marcar el número con parsimonia, como había hecho cada tarde a las seis en punto desde el día en que su padre falleciera. Se dispuso a escuchar durante los siguientes quince minutos lo que su madre había hecho aquel día.
Llevaba una vida tan monacal y ordenada que casi nunca tenía algo interesante que contarle. Y los sábados, menos aún. Tomaba café cada mañana con su más antigua amiga, Molly Schultz, y algunos días lo prolongaba hasta la hora de comer. Los lunes, miércoles y viernes jugaba al bridge con los Zacchari, que vivían al otro lado de la calle. Los martes y los jueves iba a ver a su hermana Nancy, que al menos le proporcionaba algo sobre lo que quejarse cuando su hijo llamaba por las tardes.
Los sábados, descansaba de su rigurosa semana. Su única actividad extenuante era comprar la voluminosa edición dominical del Times justo después de comer, una extraña tradición de Nueva York, lo cual le proporcionaba la oportunidad de informar a su hijo sobre qué artículos debía leer al día siguiente.
Para Jake, la conversación de cada tarde consistía en algunas preguntas adecuadas, en función del día. Lunes, miércoles y viernes: ¿cómo ha ido el bridge? ¿Cuánto has ganado/perdido? Los martes y los jueves: ¿cómo está tía Nancy? ¿De veras? ¿Tan mal? Los sábados: ¿algo interesante en el Times que deba mirar mañana?
Los lectores observadores habrán caído en la cuenta de que todas las semanas tienen siete días, y querrán saber qué hacía los domingos la madre de Jake. Los domingos siempre se reunía con su familia para comer, de modo que aquella tarde no hacía falta telefonearla.
Jake marcó la última cifra del número de su madre y esperó a que descolgara el teléfono. Ya estaba preparado para saber qué debía leer mañana en el New York Times. Por lo general, la mujer tardaba dos o tres timbrazos en contestar al teléfono, el tiempo que le hacía falta para desplazarse desde la butaca situada junto a la ventana al teléfono que estaba al otro lado de la sala. Cuando el teléfono sonó cuatro, cinco, seis, siete veces, Jake empezó a preguntarse si habría salido. Pero eso no era posible. Nunca salía después de las seis de la tarde, fuera verano o invierno. Se ceñía a una rutina tan regular que habría conseguido arrancar una sonrisa a un sargento de marines.
Por fin, oyó un clic. Estaba a punto de decir «Hola, mamá, soy Jake», cuando oyó una voz que no era la de su madre, y que había sorprendido además en mitad de su conversación. Pensando que era un cruce, estaba a punto de colgar cuando la voz dijo:
– Dentro habrá cien mil dólares para ti. Todo lo que has de hacer es aparecer y cogerlos. Está en un sobre que te espera en Billy's.
– ¿Dónde está Billy's? -preguntó una nueva voz.
– En la esquina de Oak Street con Randall. Te estarán esperando a eso de las siete.
Jake procuró no respirar mientras anotaba «Oak y Randall» en un bloc que había junto al teléfono.
– ¿Cómo sabrán que el sobre es para mí? -preguntó la segunda voz.
– Tú limítate a pedir un ejemplar del New York Times y paga con un billete de cien dólares. Te devolverá veinticinco centavos, como si le hubieras dado un dólar. De esa forma, si hay alguien más en la tienda, no sospechará. No abras el sobre hasta llegar a un lugar seguro. Hay mucha gente en Nueva York a la que le gustaría meterle mano a cien mil dólares. Hagas lo que hagas, no vuelvas a ponerte en contacto conmigo. Si lo haces, la próxima vez no recibirás un pago.
La línea se cortó.
Jake colgó, tras haber olvidado por completo que debía llamar a su madre.
Se sentó y pensó en lo que debía hacer a continuación… si es que iba a hacer algo. Su esposa Ellen había llevado a los críos al cine, como casi todos los sábados por la tarde, y no les esperaba hasta las nueve. Su cena estaba en el microondas, con una nota diciéndole cuántos minutos tardaba en cocinarse. El siempre añadía un minuto más.
Jake se descubrió pasando las páginas de la guía telefónica, hasta llegar a la B: Bi… Bil… Billy's. Y allí estaba, en el 1127 de Oak Street. Cerró la guía y fue a su estudio, donde registró la librería en busca de un callejero de Nueva York. Lo encontró encajado entre Las memorias de Elizabeth Schwarzkopf y Cómo perder diez kilos cuando pesas veinte de más.
Buscó el índice y encontró enseguida la referencia de Oak Street. Al fin, apoyó el dedo sobre el cuadrado correcto. Calculó que, en el caso de que fuera, tardaría una media hora en llegar al West Side. Consultó su reloj. Las seis y catorce minutos. ¿En qué estaba pensando? No tenía intención de ir a ningún sitio. Para empezar, no tenía cien dólares.
Jake sacó el billetero del bolsillo interior de la chaqueta y contó poco a poco: treinta y siete dólares. Fue a la cocina para examinar la calderilla de Ellen. La caja estaba cerrada con llave, y no recordaba dónde había escondido ella la llave. Sacó un destornillador del cajón que había al lado de la cocina y forzó la caja: otros veintidós dólares. Paseó de un lado a otro de la cocina, intentando pensar. A continuación, se dirigió al dormitorio y registró los bolsillos de todas las chaquetas y pantalones. Otro dólar con setenta y cinco en monedas. Salió del dormitorio y fue a la habitación de su hija. La hucha de Hesther, con la efigie de Snoopy, estaba sobre su tocador. La cogió y se acercó a la cama. Volcó el contenido sobre el cubrecama: seis dólares con setenta y cinco.
Se sentó en el borde de la cama, mientras intentaba concentrarse con desesperación, y entonces recordó el billete de cincuenta dólares que siempre guardaba doblado dentro de su permiso de conducir para emergencias. Sumó todas sus posesiones: ascendían a ciento diecisiete dólares con cincuenta centavos.
Jake consultó su reloj. Eran las seis y veintitrés minutos. Iría a echar un vistazo. Nada más, se dijo.
Cogió su viejo abrigo del armario del vestíbulo y salió del apartamento, sin olvidarse de comprobar que los tres cerrojos de la puerta estuvieran bien cerrados. Apretó el botón del ascensor, pero no se oyó ningún sonido. Averiado de nuevo, pensó Jake, y bajó la escalera a pie. Al otro lado de la calle había un bar al que iba con frecuencia cuando Ellen llevaba a los niños al cine.
El camarero sonrió cuando entró.
– ¿Lo de siempre, Jake? -preguntó, algo sorprendido de verle vestido con un pesado abrigo, cuando solo tenía que cruzar la calle.
– No, gracias -dijo Jake, procurando adoptar un tono distendido-. Quería saber si tienes un billete de cien dólares.
– No estoy seguro -contestó el camarero. Rebuscó en una pila de billetes, y después se volvió hacia Jake-. Estás de suerte. El único.
Jake le entregó el billete de cincuenta, uno de veinte y las monedas, y recibió a cambio un billete de cien. Dobló el billete en cuatro con mucho cuidado, lo guardó en el billetero y devolvió este al bolsillo interior de la chaqueta. Después, salió a la calle.
Deambuló con parsimonia hacia el oeste durante dos manzanas, hasta que llegó a una parada de autobús. Tal vez llegaría demasiado tarde, y el problema se solucionaría por sí solo, pensó. Un autobús paró en el bordillo. Jake subió los peldaños, pagó el billete y se sentó casi al final, todavía sin saber muy bien qué pensaba hacer cuando llegara al West Side.
Estaba tan abismado en sus pensamientos que se pasó de parada y tuvo que volver caminado casi un kilómetro hasta Oak Street. Miró la numeración. Faltaban otras tres o cuatro manzanas para el cruce de Oak Street con Randall.
A medida que se acercaba, descubrió que aminoraba la velocidad a cada paso. Pero de pronto, lo vio en la siguiente esquina, a mitad de una farola: un letrero blanco y verde que anunciaba RANDALL STREET.
Echó un rápido vistazo a las cuatro esquinas, y después volvió a consultar su reloj. Eran las seis y cuarenta y nueve minutos.
Mientras observaba desde el otro lado de la calle, una o dos personas entraron y salieron de Billy's. El semáforo destelló «Pasen», y se encontró cruzando con los demás peatones.
Consultó su reloj una vez más: las seis y cincuenta y un minutos. Se detuvo ante la puerta de Billy's. Detrás del mostrador había un hombre que estaba amontonando periódicos. Llevaba una camiseta negra y vaqueros, debía tener unos cuarenta años, un poco menos de metro ochenta, con unos hombros que solo podía haber conseguido a base de unas cuantas horas a la semana en un gimnasio.
Un cliente pasó al lado de Jake y pidió un paquete de Marlboro. Mientras el hombre de detrás del mostrador le tendía el cambio, Jake entró y fingió interesarse en las revistas expuestas.
Cuando el cliente dio media vuelta para salir, Jake deslizó la mano en el bolsillo interior de la chaqueta, sacó la cartera y tocó el borde del billete de cien. En cuanto el cliente salió de la tienda, Jake devolvió la cartera al bolsillo y dejó el billete en la palma de la mano.
El hombre de detrás del mostrador esperó impasible, mientras Jake desdoblaba lentamente el billete.
– El Times -se oyó decir Jake, mientras dejaba el billete de cien dólares sobre el mostrador.
El hombre de la camiseta negra contempló el dinero y consultó su reloj. Pareció dudar un momento, y luego buscó debajo del mostrador. Jake se puso tenso al ver el movimiento, hasta que vio aparecer un sobre blanco, largo y grueso. El hombre lo metió entre los pliegues de la sección de negocios del periódico, y después lo entregó a Jake, siempre impasible. Cogió el billete de cien dólares, marcó setenta y cinco centavos en la caja registradora y devolvió a Jake veinticinco centavos de cambio. Jake se volvió y salió a toda prisa de la tienda, y casi estuvo a punto de derribar a un hombrecillo que parecía tan nervioso como él.
Jake empezó a correr por Oak Street, y de vez en cuando miraba hacia atrás para ver si le seguían. Vio que un taxi se dirigía hacia él y lo paró enseguida.
– Al East Side -dijo en cuanto subió.
Mientras el conductor se zambullía en el tráfico, Jake sacó el sobre del abultado periódico y lo trasladó a un bolsillo interior. Notó que el corazón golpeaba contra su pecho. Dedicó los siguientes quince minutos a mirar angustiado por la ventanilla trasera del taxi.
Cuando divisó una entrada de metro a su derecha, dijo al taxista que parara en el bordillo. Le dio diez dólares, y sin esperar el cambio, saltó del taxi y bajó a toda prisa la escalera del metro, para emerger al cabo de unos segundos al otro lado de la calle. Después, paró a otro taxi que iba en dirección contraria. Esta vez, dio al conductor la dirección de su casa. Se felicitó por este pequeño subterfugio, que había visto realizar a Gene Hackman en «La película de la semana».
Jake, nervioso, tocó el bolsillo interior para asegurarse de que el sobre seguía en su sitio. Convencido de que nadie le había seguido, ya no se molestó en mirar por la ventanilla trasera del taxi. Estuvo tentado de echar un vistazo al interior del sobre, pero habría tiempo suficiente para eso cuando estuviera a salvo en su apartamento. Consultó su reloj: las siete y veintiún minutos. Ellen y los niños tardarían en llegar del cine otra media hora, como mínimo.
– Déjeme unos cincuenta metros más adelante, a la izquierda -dijo Jake, contento de encontrarse en territorio conocido.
Echó un último vistazo por la ventanilla posterior cuando el taxi paró en el bordillo, delante del bloque de apartamentos. No se veía tráfico cercano. Pagó al conductor con las monedas que había sacado de la hucha de su hija, salió y entró con la mayor calma posible en el edificio.
Una vez dentro, atravesó corriendo el vestíbulo y golpeó el botón del ascensor con la palma de la mano. Aún no funcionaba. Maldijo y empezó a subir los siete tramos de escalera que conducían a su apartamento, más despacio en cada piso, hasta que por fin se detuvo. Sin aliento, abrió los tres cerrojos, casi se derrumbó en el interior y cerró la puerta con celeridad. Se apoyó contra la pared mientras recuperaba el aliento.
Estaba sacando el sobre de su bolsillo interior cuando sonó el teléfono. Su primera idea fue que le habían seguido y querían que les devolviera su dinero. Contempló el teléfono un momento, y después descolgó con movimientos nerviosos.
– Hola, Jake, ¿eres tú?
Entonces, se acordó.
– Sí, mamá.
– No me has llamado a las seis -dijo la anciana.
– Lo siento, mamá. Lo hice, pero…
Decidió que no debía decirle por qué no había insistido por segunda vez.
– He estado llamándote toda esta última hora. ¿Has salido o qué?
– Solo al bar de enfrente. A veces voy a tomar una copa cuando Ellen lleva a los chicos al cine.
Dejó el sobre junto al teléfono, desesperado por sacársela de encima, pero consciente de que debería padecer la acostumbrada rutina de los sábados.
– ¿Algo interesante en el Times, mamá? -se oyó preguntar, con excesiva rapidez.
– No mucho -contestó la mujer-. Parece seguro que Hillary conseguirá la nominación demócrata para el Senado, pero aun así voy a votar a Giuliani.
«Siempre lo he hecho, y siempre lo haré», dijo Jake sin emitir ningún sonido, repitiendo el acostumbrado comentario de su madre sobre el alcalde. Cogió el sobre y lo apretó, para saber cuál era el tacto de cien mil dólares.
– ¿Algo más, mamá? -preguntó, intentando que continuara.
– Hay un reportaje en la sección de estilo sobre las viudas que redescubren el sexo a los setenta años. En cuanto sus maridos están bien enterrados en sus tumbas, parece que siguen la terapia de sustitución hormonal y vuelven a la vieja rutina. Citan a una que dice: «No intento tanto recuperar el tiempo perdido como atraparlo».
Mientras escuchaba, Jake empezó a abrir una esquina del sobre.
– Lo probaría -estaba diciendo su madre-, pero no puedo permitirme el lifting facial que parece una parte esencial del asunto.
– Mamá, creo que oigo a Ellen y los chicos en la puerta, de modo que te dejo. Nos veremos mañana a la hora de comer.
– Pero aún no te he hablado de un artículo fascinante que hay en la sección de negocios.
– Te escucho -dijo Jake, distraído, mientras empezaba a abrir poco a poco el sobre.
– Es un reportaje sobre una nueva estafa que se ha puesto de moda en Manhattan. Ya no sé qué se les ocurrirá la próxima vez.
El sobre estaba a medio abrir.
– Por lo visto, una banda ha descubierto una nueva forma de pinchar tu teléfono mientras estás marcando otro número…
Unos centímetros más y Jake podría ir sacando lentamente el contenido del sobre.
– Cuando marcas, crees que hay un cruce.
Jake sacó el dedo del sobre y empezó a escuchar con más atención.
– Después, te tienden una trampa, y te hacen creer que estás oyendo una conversación auténtica.
La frente de Jake empezó a perlarse de sudor, mientras contemplaba el sobre casi abierto.
– Te inducen a pensar que si viajas al otro extremo de la ciudad y entregas un billete de cien dólares, recibirás a cambio un sobre que contiene cien mil dólares.
Jake se sintió enfermo cuando pensó en la alegría con que se había desprendido de sus cien dólares, en la facilidad con que había caído en la trampa.
– Usan estancos y quioscos para llevar a cabo la estafa -continuó su madre.
– ¿Y qué hay en el sobre?
– Eso sí que es realmente ingenioso -dijo su madre-. Ponen un pequeño folleto que da consejos sobre cómo ganar cien mil dólares. Y ni siquiera es ilegal, porque el precio que pone en la cubierta son cien dólares. Tienes que dárselos.
«Ya lo he hecho, mamá», quiso decir Jake, pero colgó el teléfono y contempló el sobre. El timbre de la puerta empezó a sonar. Ellen y los chicos debían haber regresado del cine, y ella habría vuelto a olvidar la llave.
El timbre sonó por segunda vez.
– ¡Ya voy, ya voy! -gritó Jake.
Cogió el sobre, decidido a no dejar ningún rastro de su embarazosa existencia. Mientras el timbre sonaba por tercera vez, entró corriendo en la cocina, abrió el incinerador y tiró el sobre por el conducto.
El timbre continuaba sonando. Esta vez, el que llamaba no se molestó en apartar el dedo del timbre.
Jake corrió a la puerta. La abrió y descubrió a tres hombres muy corpulentos en el pasillo. El que llevaba la camiseta negra saltó sobre él y apoyó una navaja en su garganta, mientras los otros dos inmovilizaban sus brazos. La puerta se cerró con estrépito detrás de ellos.
– ¿Dónde está? -aulló Camiseta, apretando el cuchillo contra la garganta de Jake.
– ¿Dónde está qué? -jadeó Jake-. No sé de qué está hablando.
– No juegues con nosotros -gritó el segundo hombre-. Queremos nuestros cien mil dólares.
– Pero si no había dinero en el sobre, solo un libro. Lo tiré por el conducto del incinerador. Si se callan un momento, podrán oírlo.
El hombre de la camiseta negra ladeó la cabeza, mientras los otros dos callaban. En la cocina se oían unos crujidos.
– Muy bien, pues tú seguirás el mismo camino -dijo el hombre del cuchillo.
Asintió, y sus dos cómplices levantaron a Jake como un saco de patatas y lo cargaron hasta la cocina.
Justo cuando la cabeza de Jake estaba a punto de desaparecer en el conducto del incinerador, el teléfono y el timbre de la puerta empezaron a sonar al mismo tiempo…
UN ESFUERZO MALOGRADO
Todo empezó de una forma bastante inocente, cuando Henry Pascoe, primer secretario del Alto Comisionado británico para Aranga, recibió una llamada de Bill Paterson, el director del Barclays Bank. Fue un viernes a última hora de la tarde, y Henry supuso que Bill llamaba para proponer una partida de golf el sábado por la mañana, o tal vez una invitación para comer con él y su esposa Sue el domingo. Pero en cuanto oyó la voz al otro extremo de la línea, supo que la llamada era de naturaleza oficial.
– Cuando vengas a comprobar la cuenta de la Alta Comisión el lunes, descubrirás que vuestro crédito es más cuantioso de lo habitual.
– ¿Algún motivo en particular? -preguntó Henry, con su tono más formal.
– Muy sencillo, viejo amigo -dijo el director del banco-. El tipo de cambio ha revertido en vuestro favor de la noche a la mañana. Siempre lo hace cuando hay rumores de golpe de estado -añadió con indiferencia-. Llámame con toda libertad el lunes, si tienes alguna duda.
Henry no se molestó en preguntar a Bill si le apetecía jugar una partida de golf al día siguiente.
Fue la primera experiencia de Henry en lo tocante a golpes de estado rumoreados, y el tipo de cambio no fue lo único que contribuyó a un pésimo fin de semana. El viernes por la noche, el jefe del estado, el general Olangi, apareció en la televisión vestido de uniforme para advertir a los buenos ciudadanos de Aranga de que, debido a cierto malestar entre un pequeño grupo de disidentes del ejército, se había demostrado necesario imponer un toque de queda en la isla, pero confiaba en que no se prolongaría más de unos pocos días.
El sábado por la mañana, Henry sintonizó el Servicio Mundial de la BBC para averiguar qué estaba sucediendo en realidad en Aranga. El corresponsal de la BBC, Roger Parnell, siempre estaba mejor informado que la televisión y las emisoras de radio locales, que se limitaban a transmitir una advertencia a los ciudadanos de la isla cada pocos minutos, en el sentido de que no debían haraganear por las calles de día, porque si lo hacían serían detenidos. Y si eran lo bastante idiotas como para hacerlo de noche, serían fusilados.
Eso puso punto final a cualquier partida de golf el sábado, o la comida con Bill y Sue el domingo. Henry pasó un tranquilo fin de semana leyendo, contestando las cartas recibidas de Inglaterra y que dormían el sueño de los justos, liberando la nevera de comida caducada, y limpiando por fin aquellos rincones de su apartamento de soltero que la criada siempre parecía pasar por alto.
El lunes por la mañana dio la impresión de que el jefe del estado continuaba sano y salvo en su palacio. La BBC informó de que varios oficiales jóvenes habían sido arrestados, y se rumoreaba que uno o dos habían sido ejecutados. El general Olangi volvió a aparecer en la televisión para anunciar que el toque de queda se había levantado.
Cuando Henry llegó a su despacho aquella mañana, descubrió que Shirley, su secretaria (que había experimentado varios golpes de estado), ya había abierto el correo y lo había dejado sobre su escritorio. Había una pila clasificada «Urgente, se requiere intervención», una segunda pila más grande clasificada «Para considerar», y una tercera, la mayor de todas, clasificada «Mirar y tirar».
El itinerario de la inminente visita del subsecretario de estado británico de Asuntos Exteriores estaba encima de la pila de «Urgente, se requiere intervención», aunque el ministro solo visitaba St. George, la capital de Aranga, porque era una escala muy conveniente para repostar en su desplazamiento de vuelta a Londres, después de un viaje a Yakarta. Pocas personas se tomaban la molestia de visitar el diminuto protectorado de Aranga, a menos que les viniera de paso.
Este ministro en particular, el señor Will Whiting, conocido en Asuntos Exteriores como Will el Tonto, iba a ser sustituido, aseguraba el Times a sus lectores, en la siguiente remodelación del gabinete por alguien que sabía escribir sin separar las letras. No obstante, pensó Henry, como Whiting pernoctaba en la residencia del Alto Comisionado, esta sería su oportunidad de arrancar una decisión al ministro sobre el proyecto de la piscina. Henry estaba empeñado en empezar a trabajar en la nueva piscina, que tanto necesitaban los niños nativos. Había subrayado, en un largo informe a Asuntos Exteriores, que habían prometido el visto bueno cuando la princesa Margarita había visitado la isla cuatro años antes para colocar la primera piedra, pero temía que el proyecto se perdiera en el archivo de «pendientes» de Asuntos Exteriores, a menos que no dejara de machacar al respecto.
En la segunda pila de cartas estaba el estado de cuentas bancario prometido por Bill Paterson, el cual confirmaba que la cuenta externa de la Alta Comisión registraba mil ciento veintitrés koras más de lo que cabía esperar, debido al golpe de estado que nunca había tenido lugar el fin de semana. A Henry le interesaban poco los asuntos financieros del protectorado, pero como primer secretario era su deber contrafirmar cada cheque en nombre del gobierno de Su Majestad.
Solo había otra carta de cierta importancia en la pila de «Para considerar»: una invitación para pronunciar el discurso de respuesta de los invitados en la cena anual del Rotary Club, que se celebraba en noviembre. Cada año, un miembro de rango superior de la Alta Comisión se encargaba de esta tarea. Por lo visto, había llegado el turno de Henry. Rezongó, pero puso una marca en la esquina superior derecha de la carta.
Había las cartas habituales en «Mirar y tirar»: gente que enviaba ofertas gratuitas, circulares e invitaciones para acontecimientos a los que nadie acudía. Ni siquiera se molestó en echarles un vistazo, sino que devolvió su atención a la pila «Urgente», y empezó a examinar el programa del ministro.
27 de agosto
15.30: el señor Will Whiting, subsecretario de estado de Asuntos Exteriores, será recibido en el aeropuerto por el Alto Comisionado, sir David Fleming, y el primer secretario, el señor Henry Pascoe.
16.30: té en la Alta Comisión con el Alto Comisionado y lady Fleming.
18.00: visita al Queen Elizabeth College, donde el ministro entregará los premios de final de curso (se adjunta discurso).
19.00: cóctel en la Alta Comisión. Se calculan unos cien invitados (se adjuntan nombres).
20.00: cena con el general Olangi en los Cuarteles Victoria (se adjunta discurso).
Henry levantó la vista cuando su secretaria entró en el despacho.
– Shirley, ¿cuándo podré enseñar al ministro el emplazamiento de la nueva piscina? -preguntó-. No se menciona en el itinerario.
– He conseguido hacer un hueco de quince minutos mañana por la mañana, cuando el ministro se dirija al aeropuerto.
– Quince minutos para hablar de algo que afectará a las vidas de diez mil niños -dijo Henry, y bajó la vista de nuevo hacia el itinerario del ministro. Volvió la página.
28 de agosto
08.00: desayuno en la Residencia con el Alto Comisionado y principales representantes financieros del país (se adjunta discurso).
09.00: partida hacia el aeropuerto.
10.30: vuelo 0177 de la British Airways a Londres Heathrow.
– Ni siquiera consta en su agenda oficial -gruñó Henry, quien volvió a mirar a su secretaria.
– Lo sé -dijo Shirley-, pero el Alto Comisionado pensó que, como la visita del ministro es tan breve, debía concentrarse en las prioridades más importantes.
– Como el té con la esposa del Alto Comisionado -resopló Henry-. Asegúrate de que se siente a desayunar a tiempo, y de que el párrafo que te dicté el viernes sobre el futuro de la piscina esté incluido en el discurso. -Henry se levantó-. He examinado las cartas y las he marcado. Voy a ir a la ciudad, a ver en qué estado se encuentra el proyecto de la piscina.
– Por cierto -dijo Shirley-, Roger Parnell, el corresponsal de la BBC, acaba de llamar, pues quería saber si el ministro hará alguna declaración oficial cuando visite Aranga.
– Telefonéale y dile que sí, después le envías por fax el discurso que el ministro pronunciará durante el desayuno, y subraya el párrafo sobre la piscina.
Henry abandonó el despacho y subió a su pequeño Austin Mini. El sol caía de plano sobre su techo. Aun con las dos ventanillas bajadas, ya estaba cubierto de sudor cuando tan solo había recorrido unos cientos de metros. Algunos nativos le saludaron cuando reconocieron el Mini y al diplomático de Inglaterra que tan preocupado parecía por su bienestar.
Aparcó el coche al otro lado de la catedral, que habría sido descrita como una iglesia parroquial en Londres, y recorrió a pie los trescientos metros que distaba el emplazamiento de la futura piscina. Maldijo, como siempre que veía la parcela de tierra yerma. Los niños de Aranga contaban con muy pocas instalaciones deportivas: un campo de fútbol de tierra, que se transformaba en campo de criquet cada primero de mayo; un ayuntamiento que hacía las veces de pista de baloncesto cuando el consistorio no celebraba sesión; más una pista de tenis y un campo de golf en el Britannia Club, del que los nativos no podían ser socios, y donde no se permitía entrar a los niños… a menos que fuera para barrer la pista. En los Cuarteles Victoria, que distaban apenas un kilómetro, el ejército tenía un gimnasio y media docena de pistas de squash, pero solo tenían permiso para utilizarlos los oficiales y sus invitados.
Henry decidió en aquel mismo momento imponerse la misión de que la piscina quedara terminada antes de que Asuntos Exteriores le enviara a otro país. Utilizaría su discurso en el Rotary Club para animar a los miembros a entrar en acción. Debía convencerles de que adoptaran el proyecto de la piscina como la Caridad del Año, y persuadiría a Bill Paterson de que aceptara el cargo de presidente de la Petición. Al fin y al cabo, como director del banco y secretario del Rotary Club, era el candidato idóneo.
Pero antes estaba la visita del ministro. Henry empezó a meditar en los temas que le comentaría, y recordó que solo contaría con quince minutos para convencer al maldito hombre de que presionara a Asuntos Exteriores para recaudar más fondos.
Dio la vuelta para marcharse, y vio a un niño que estaba de pie en el borde del solar, intentando leer las palabras grabadas en la primera piedra: «Piscina de St. George. Esta primera piedra fue colocada por su Alteza Real la princesa Margarita el 12 de septiembre de 1987».
– ¿Esto es una piscina? -preguntó el niño con inocencia.
Henry se repitió las palabras mientras caminaba de vuelta a su coche, y tomó la decisión de incluirlas en su discurso al Rotary Club. Consultó su reloj, y pensó que aún tenía tiempo para pasarse por el Britannia Club, con la esperanza de que Bill Paterson estuviera comiendo allí. Cuando entró en el club, vio a Bill, sentado en su habitual taburete de la barra, leyendo un ejemplar atrasado del Financial Times.
Bill levantó la vista cuando Henry se acercó a la barra.
– ¿No tenías que ocuparte hoy de la visita del ministro?
– Su avión no toma tierra hasta las tres y media -dijo Henry-. He venido porque quería hablar contigo.
– ¿Necesitas algún consejo sobre cómo gastar el excedente conseguido con el tipo de cambio del viernes?
– No. Tendré que recaudar algo más si quiero poner en marcha el proyecto de la piscina.
Henry se fue del club veinte minutos después, tras haber arrancado la promesa a Bill de que presidiría el Comité de Petición, abriría una cuenta en el banco y preguntaría al director de la central de Londres si haría la primera donación.
Camino del aeropuerto, en el Rolls-Royce del Alto Comisionado, Henry refirió a sir David las últimas noticias sobre el proyecto de la piscina. El Alto Comisionado sonrió.
– Bien hecho, Henry -dijo-. Confiemos en que tengas tanta suerte con el ministro como con Bill Paterson.
Los dos hombres aguardaban en la pista del aeropuerto de St. George, con los dos metros de alfombra roja ya colocados, cuando el Boing 727 aterrizó. Como era raro que aterrizara más de un avión diario en St. George, y como solo había una pista, «Aeropuerto Internacional» era, en opinión de Henry, un término desacertado.
El ministro resultó ser un tipo bastante cordial, e insistió en que todos debían llamarle Will. Aseguró a sir David que había esperado con impaciencia el momento de visitar St. Edward.
– St. George, ministro -susurró en su oído el Alto Comisionado.
– Sí, por supuesto, St. George -contestó Will, sin ni siquiera ruborizarse.
En cuanto llegaron a la Alta Comisión, Henry dejó al ministro para que tomara el té con sir David y su esposa, y regresó a su despacho. Aunque el trayecto había sido muy breve, ya estaba convencido de que Will el Tonto no debía tener mucha influencia en Whitehall, pero eso no le impediría interceder por su caso. Al menos, el ministro había leído las notas informativas, porque le dijo que tenía muchas ganas de ver la nueva piscina.
– Aún no está empezada -le recordó Henry.
– Curioso -dijo el ministro-. Creía haber leído en alguna parte que la princesa Margarita la había inaugurado.
– No, solo puso la primera piedra, ministro, pero tal vez todo cambiará cuando el proyecto reciba la bendición de usted.
– Haré lo que pueda -prometió Will-, pero recuerde que nos han aconsejado realizar recortes presupuestarios en los fondos para ultramar.
Durante el cóctel de aquella noche, Henry no pudo decir otra cosa que «Buenas noches, ministro», pues el Alto Comisionado estaba decidido a presentar a Will a todos los invitados en menos de sesenta minutos. Cuando los dos marcharon para cenar con el general Olangi, Henry volvió a su despacho para repasar el discurso que el ministro pronunciaría en el desayuno de la mañana siguiente. Le satisfizo ver que el párrafo redactado por él sobre proyecto de la piscina se conservaba en el bordador final, de modo que constaría oficialmente. Repasó el reparto de asientos, para asegurarse de que le habían colocado junto al director del St. George's Echo. Así, podía estar seguro de que la siguiente edición del periódico destacaría el apoyo del gobierno británico al proyecto de la piscina.
Henry se levantó temprano a la mañana siguiente y estuvo entre los primeros en llegar a la residencia del Alto Comisionado. Aprovechó la oportunidad para informar a la mayoría de hombres de negocios presentes sobre la importancia que el gobierno británico concedía al proyecto de la piscina, y subrayó que el Barclays Bank había accedido a abrir el fondo con una generosa donación.
El ministro llegó al desayuno unos minutos tarde.
– Una llamada de Londres -explicó, de modo que no se sentaron a la mesa hasta las ocho y cuarto.
Henry ocupó su asiento junto al director del periódico local y esperó con impaciencia a que el ministro pronunciara su discurso.
Will se levantó a las ocho y cuarenta y siete minutos. Dedicó los cinco primeros minutos a hablar de las bananas, y dijo a continuación:
– Permítanme asegurarles que el gobierno de Su Majestad no ha olvidado el proyecto de la piscina que fue inaugurado por la princesa Margarita, y confiamos en hacer una declaración sobre sus progresos en un futuro cercano. Me complació saber por boca de sir David -miró a Bill Paterson, que estaba sentado frente a él- que el Rotary Club ha adoptado el proyecto como su Caridad del Año, y varios hombres de negocios locales ya han accedido generosamente a apoyar la causa.
Sus palabras fueron saludadas con una salva de aplausos, instigada por Henry.
Cuando el ministro volvió a sentarse, Henry entregó al director del periódico un sobre que contenía un artículo de mil palabras, junto con varias fotos del solar. Henry estaba convencido de que constituiría la doble página central del St. George's Echo de la semana siguiente.
Henry consultó su reloj cuando el ministro se sentó: las ocho y cincuenta y seis minutos. Muy justo. Cuando Will subió a su habitación, Henry empezó a pasear arriba y abajo del vestíbulo, consultando su reloj a cada minuto que pasaba.
El ministro subió al Rolls-Royce a las nueve y veinticuatro minutos, se volvió hacia Henry y dijo:
– Temo que me veré obligado a declinar el placer de visitar el solar de la piscina. No obstante -prometió-, tenga la seguridad de que leeré su informe en el avión, e informaré al ministro de Asuntos Exteriores en cuanto regrese a Londres.
Cuando el coche pasó a toda velocidad junto a un pedazo de terreno baldío, Henry señaló el solar al ministro. Will miró por la ventanilla.
– Espléndido, magnífico, maravilloso -dijo, pero no se comprometió en ningún momento a gastar ni un penique del gobierno.
– Haré denodados esfuerzos por convencer a los mandarines de Hacienda -fueron sus últimas palabras cuando subió al avión.
Henry no necesitaba que nadie le dijera que los «denodados esfuerzos» de Will no convencerían ni al funcionario más pardillo de Hacienda.
Una semana después, Henry recibió un fax de Asuntos Exteriores, detallando los cambios que el primer ministro había llevado a cabo en su última remodelación ministerial. Habían echado a Will Whiting, y su sustituto era alguien del que Henry nunca había oído hablar.
Henry estaba repasando su discurso al Rotary Club cuando el teléfono sonó. Era Bill Paterson.
– Henry, corren rumores de otro golpe de estado, de modo que me parece más prudente esperar hasta el viernes para cambiar las libras de la Alta Comisión en koras.
– Siempre confío en tu consejo, Bill. El mercado del dinero me sobrepasa. A propósito, ya tengo ganas de que llegue esta noche, cuando por fin contemos con la oportunidad de lanzar el proyecto.
El discurso de Henry fue bien recibido por los rotarianos, pero cuando descubrió el importe de las donaciones que algunos de sus miembros tenían en mente, temió que pasarían años antes de que el proyecto se terminara. Recordó que solo faltaban dieciocho meses para que lo destinaran a un nuevo puesto.
Fue en el coche, camino de su casa, cuando recordó las palabras de Bill en el Britannia Club. Una idea empezó a formarse en su mente.
Henry nunca se había interesado en los pagos trimestrales que el gobierno británico destinaba a la diminuta isla de Aranga. El ministerio de Asuntos Exteriores asignaba cinco millones de libras al año de su fondo de contingencia, y efectuaba cuatro pagos de un millón doscientas cincuenta mil libras, que eran transformadas automáticamente en koras al tipo de cambio en curso. En cuanto Bill Paterson informaba a Henry del tipo de cambio, el jefe de administración de la Alta Comisión se responsabilizaba de todos los pagos de la Comisión durante los siguientes tres meses. Eso estaba a punto de cambiar.
Henry permaneció despierto toda la noche, muy consciente de que carecía de los conocimientos y experiencia necesarios para llevar a cabo un proyecto tan osado, y de que debía adquirir los conocimientos requeridos sin que nadie sospechara lo que estaba tramando.
Cuando se levantó a la mañana siguiente, un plan empezaba a forjarse en su mente. Pasó el fin de semana en la biblioteca local, estudiando viejos ejemplares del Financial Times, y centró su atención en las causas de la fluctuación de tipos de cambio y en si seguían alguna pauta.
Durante los tres meses siguientes, en el club de golf, en las fiestas del Britannia Club, y siempre que se reunía con Bill, fue acumulando más y más información, hasta que al fin se sintió preparado para hacer su primer movimiento.
Cuando Bill llamó el lunes por la mañana para decir que había un pequeño excedente de veintidós mil ciento siete koras en la cuenta, debido a los rumores de un golpe de estado, Henry dio la orden de transferir el dinero a la cuenta de la piscina.
– Por lo general, lo transfiero al Fondo de Contingencia -objetó Bill.
– Hay una nueva directiva de Asuntos Exteriores, K14792 -dijo Henry-. Dice que los excedentes pueden utilizarse ahora en proyectos locales, si han sido aprobados por el ministro.
– Pero al ministro lo cesaron -recordó el director del banco al primer secretario.
– En efecto, pero mis superiores me han informado de que la orden aún se aplica.
De hecho, la directiva K14792 existía, había descubierto Henry, aunque dudaba de que Asuntos Exteriores tuviera piscinas en mente cuando la promulgó.
– Por mí, encantado -dijo Bill-. ¿Quién soy yo para contradecir una directiva de Asuntos Exteriores, sobre todo cuando lo único que he de hacer es transferir dinero de una cuenta de la Alta Comisión a otra, dentro del mismo banco?
El jefe de administración no hizo comentarios sobre ningún dinero extraviado durante la semana siguiente, pues había recibido el mismo número de koras que cabía esperar. Henry dio por sentado que se había salido con la suya.
Como no habría otro pago hasta dentro de tres meses, Henry tenía mucho tiempo para perfeccionar su plan. Durante el siguiente trimestre, algunos hombres de negocios nativos aportaron sus donaciones, pero Henry se dio cuenta enseguida de que, incluso con aquella inyección de dinero, solo podrían empezar a excavar. Tendría que aportar algo mucho más sustancioso si esperaba terminar con algo más que un agujero en el suelo.
Entonces, tuvo una idea en plena noche, pero para que el golpe personal de Henry fuera efectivo, debería calcular muy bien el momento preciso.
Cuando Roger Parnell, el corresponsal de la BBC, hizo su llamada semanal para preguntar si había alguna información, aparte del proyecto de la piscina, Henry preguntó si podía hablar con él de manera extraoficial.
– Por supuesto -dijo el corresponsal-. ¿De qué quieres hablar?
– El gobierno de Su Majestad está algo preocupado porque hace días que no se ve al general Olangi, y corren rumores de que su último chequeo médico descubrió que era seropositivo.
– Santo Dios -exclamó el hombre de la BBC-. ¿Tienes pruebas?
– No puedo afirmarlo -admitió Henry-, pero oí sin querer a su médico personal cuando fue un poco indiscreto con el Alto Comisionado. Aparte de eso, nada.
– Santo Dios -repitió el hombre de la BBC.
– Esto es estrictamente extraoficial, por supuesto. Si se descubriera que he sido yo el propagador del rumor, no podríamos volver a hablar nunca.
– Jamás revelo mis fuentes -le tranquilizó el corresponsal.
El reportaje de aquella noche en el Servicio Mundial fue vago y poco preciso. Sin embargo, al día siguiente, cuando Henry fue a la pista de golf, al Britannia Club y al banco, descubrió que la palabra «sida» estaba en todos los labios. Incluso el Alto Comisionado le preguntó si había oído los rumores.
– Sí, pero no me lo creo -dijo Henry sin sonrojarse.
La kora bajó un cuatro por ciento al día siguiente, y el general Olangi tuvo que aparecer en la televisión para asegurar a su pueblo que los rumores eran falsos, y estaban siendo propagados por sus enemigos. Todo lo que consiguió su aparición en televisión fue informar de los rumores a los pocos que aún no se habían enterado, y como parecía que el general había perdido un poco de peso, la kora bajo un dos por ciento más.
– Te ha ido bastante bien este mes -dijo Bill a Henry el lunes-. Después de esa falsa alarma sobre el sida de Olangi, pude transferir ciento dieciocho mil koras a la cuenta de la piscina, lo cual significa que mi comité podrá encargar a los arquitectos unos planos más detallados.
– Bien hecho -dijo Henry, cediendo a Bill las alabanzas por su golpe personal.
Colgó el teléfono, consciente de que no podía correr el riesgo de repetir la misma estratagema.
Pese a que los arquitectos trazaron los planos y se instaló una maqueta de la piscina en el despacho del Alto Comisionado, pasaron otros tres meses sin recibir otra cosa que pequeñas donaciones de los hombres de negocios nativos.
En circunstancias normales, Henry no habría visto el fax, pero estaba en el despacho del Alto Comisionado, repasando un discurso que sir David debía pronunciar en la convención anual de plantadores de bananas, cuando la secretaria del Alto Comisionado lo dejó sobre el escritorio. El Alto Comisionado frunció el ceño y apartó el discurso a un lado.
– No ha sido un buen año para las bananas -gruñó.
El ceño siguió fruncido mientras leía el fax. Lo pasó a su primer secretario.
A todas las embajadas y Altas Comisiones: el gobierno ha decidido que Inglaterra dejará de ser miembro del mecanismo de Tipos de Cambio. Se espera un anuncio oficial a última hora de hoy.
– Si las cosas van así, el ministro de Hacienda no acabará el día como tal -comentó sir David-. No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores continuará en su puesto, de modo que no es nuestro problema. -Miró a Henry-. De todos modos, sería mejor que no hablaras del asunto durante un par de horas, al menos.
Henry asintió y dejó que el Alto Comisionado siguiera trabajando en su discurso. En cuanto hubo cerrado la puerta del despacho del Alto Comisionado, salió corriendo por el pasillo, la primera vez en dos años. En cuanto llegó a su escritorio, marcó un número que no necesitaba consultar.
– Bill Paterson al habla.
– Bill, ¿cuánto tenemos en el Fondo de Contingencia? -preguntó, como sin darle importancia.
– Concédeme un segundo y te lo diré. ¿Quieres que te llame?
– No, me espero -dijo Henry.
Vio que el segundero de su reloj describía un círculo casi completo antes de que el director del banco le hablara de nuevo.
– Algo más de un millón de libras -dijo Bill-. ¿Por qué lo quieres saber?
– Acabo de recibir instrucciones de Asuntos Exteriores de cambiar de inmediato todo el dinero disponible en marcos, francos suizos y dólares norteamericanos.
– Os cargarán una buena comisión por eso -dijo el director del banco, en un tono mucho más oficial-. Y si el tipo de cambio os fuera desfavorable…
– Soy consciente de las implicaciones -dijo Henry-, pero el telegrama de Londres no me deja otra alternativa.
– Muy bien -dijo Bill-. ¿El Alto Comisionado ha dado su aprobación?
– Acabo de salir de su despacho -dijo Henry.
– En ese caso, será mejor que ponga manos a la obra, ¿verdad?
Henry estuvo sudando veinte minutos en su despacho, pese al aire acondicionado, hasta que Bill volvió a llamar.
– Hemos convertido toda la cantidad en francos suizos, marcos y dólares norteamericanos, tal como dijiste. Te enviaré los detalles por la mañana.
– Sin copias, por favor -pidió Henry-. El Alto Comisionado insistió en que nadie del personal debía verlo.
– Lo comprendo muy bien, amigo mío -dijo Bill.
El ministro de Hacienda anunció la retirada de Inglaterra del mecanismo de Tipos de Cambio desde los escalones del ministerio a las siete y media de la tarde, en cuyo momento todos los bancos de St. George ya habían cerrado.
Henry se puso en contacto con Bill en cuanto los mercados abrieron a la mañana siguiente, y le dio instrucciones para que convirtiera los francos, marcos y dólares en libras esterlinas lo antes posible, y luego le informara del resultado.
Otros veinte minutos de sudores hasta que Bill llamó.
– Tenéis un beneficio de sesenta y cuatro mil trescientas doce libras. Si todas las embajadas del mundo han hecho el mismo ejercicio, el gobierno podrá bajar los impuestos antes de las próximas elecciones.
– Tienes toda la razón -dijo Henry-. Por cierto, ¿podrías convertir el superávit en koras, e ingresarlo en la cuenta de la piscina? Además, Bill, aseguré al Alto Comisionado que no volvería a hablarse más del asunto.
– Te doy mi palabra -contestó el director del banco.
Henry informó al director del St. George's Echo de que seguían llegando contribuciones para la piscina, gracias a la generosidad de los hombres de negocios nativos y de muchos ciudadanos. En verdad, las donaciones exteriores solo alcanzaban la mitad de lo recaudado hasta el momento.
Al cabo de un mes del segundo golpe de Henry, habían seleccionado un contratista de una breve lista de tres, y camiones, rasadoras y excavadoras se dirigieron al solar. Henry lo visitaba todos los días para observar los progresos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Bill le recordara que, a menos que entraran más fondos, no podrían tomar en consideración su idea de un trampolín y casetas para un centenar de niños.
El St. George's Echo no dejaba de recordar a sus lectores el proyecto, pero al cabo de un año, todo el mundo que había podido dar algo ya lo había hecho. El goteo de donaciones se había secado casi por completo, y los ingresos obtenidos de ventas benéficas, rifas y reuniones sociales con fines benéficos eran insignificantes.
Henry empezó a temer que le enviarían a su nuevo puesto antes de que el proyecto estuviera finalizado, y que en cuanto abandonara la isla, Bill y su comité perderían el interés y el trabajo nunca se terminaría.
Henry y Bill visitaron el solar al día siguiente, y vieron un agujero en el suelo de cincuenta por veinte metros, rodeado de maquinaria pesada que llevaba días parada, y que pronto sería trasladada a otro solar.
– Será necesario un milagro para reunir fondos suficientes que permitan finalizar el proyecto, a menos que el gobierno cumpla su promesa por fin -comentó el primer secretario.
– Y el hecho de que la kora se haya mantenido estable durante los seis últimos meses no nos ha ayudado para nada -añadió Bill.
Henry empezó a desesperar.
El lunes siguiente, durante su reunión matinal con el Alto Comisionado, sir David dijo a Henry que tenía buenas noticias.
– No me diga. El gobierno ha cumplido por fin su promesa, y…
– No, nada tan asombroso ni mucho menos -rió sir David-. Pero estás en la lista para el ascenso del año que viene, y es probable que te concedan una Alta Comisión. -Hizo una pausa-. Me han dicho que van a quedar vacantes uno o dos puestos buenos, de modo que cruza los dedos. Por cierto, cuando mañana Carol y yo volvamos a Inglaterra para pasar las vacaciones, procura mantener a Aranga alejado de las primeras planas, es decir, si quieres ir a las Bermudas antes que a las islas Ascensión.
Henry volvió a su despacho y empezó a investigar la prensa matutina con su secretaria. En la pila de «Urgente, se requiere intervención» había una invitación para acompañar al general Olangi a su pueblo natal. Era un rito que el presidente celebraba cada año para demostrar al pueblo que no olvidaba sus raíces. En circunstancias normales, el Alto Comisionado le habría acompañado, pero como estaría en Inglaterra, el primer secretario asistiría en representación suya. Henry se preguntó si sir David lo había organizado a posta.
De la pila de «Para considerar», Henry tuvo que decidir entre acompañar a un grupo de hombres de negocios en una gira de investigación bananera por la isla o dirigirse a la Sociedad Política de St. George sobre el futuro del euro. Puso una marca en la carta de los hombres de negocios y escribió una nota a la Sociedad Política, en la que sugería que el tesorero era la persona idónea para hablar sobre el euro.
Después dedicó su atención a la pila de «Mirar y tirar». Una carta de la señora Davidson, donando veinticinco koras para el fondo de la piscina; una invitación a la tómbola de la iglesia el viernes; y un recordatorio de que el domingo Bill cumplía cincuenta años.
– ¿Algo más? -preguntó Henry.
– Solo una nota de la oficina del Alto Comisionado, sugiriendo que en su viaje a las montañas con el presidente se lleve una caja de agua mineral, algunas tabletas contra la malaria y un teléfono móvil. De lo contrario, podría deshidratarse, padecer fiebres y quedarse sin contacto con el mundo exterior durante todo el viaje.
Henry rió.
– Sí, sí y sí -dijo, mientras el teléfono de su escritorio sonaba.
Era Bill, quien le advirtió de que el banco ya no podía pagar cheques de la cuenta de la piscina, pues no quedaban apenas fondos desde hacía más de un mes.
– No hace falta que me lo recuerdes -dijo Henry, mientras contemplaba el cheque por veinticinco koras de la señora Davidson.
– Temo que los contratistas han abandonado el solar, pues no pudimos cubrir el pago de la siguiente fase. Más aún, vuestro pago trimestral de un millón doscientas cincuenta mil libras no producirá ningún superávit, mientras el presidente tenga un aspecto tan saludable.
– Felices cincuenta el sábado, Bill -dijo Henry.
– No me lo recuerdes -contestó el director del banco-. Ahora que lo dices, espero que vengas a celebrar lo con Sue y conmigo por la noche.
– Allí estaré -dijo Henry-, Nada me lo impedirá.
Aquella noche, Henry empezó a tomar sus tabletas contra la malaria cada noche antes de acostarse. El jueves, el supermercado local le envió una caja de botellas de agua mineral. El viernes por la mañana, su secretaria le entregó un teléfono móvil justo antes de marchar. Hasta comprobó que conocía su funcionamiento.
A las nueve en punto, Henry abandonó su despacho y se acercó en su Mini a los Cuarteles Victoria, tras haber prometido a su secretaria que se pondría en contacto con ella en cuanto llegaran al pueblo del general Olangi. Aparcó su coche en el recinto y le escoltaron hasta un Mercedes, adornado con la bandera británica, que aguardaba cerca de la cola de la caravana de automóviles. A las nueve y media, el presidente salió de su palacio y caminó hacia el Rolls-Royce de techo descubierto que encabezaba la comitiva. Henry pensó que nunca había visto al general con un aspecto más saludable.
Una guardia de honor se puso firmes y presentó armas cuando la comitiva salió del recinto. Mientras atravesaban poco a poco St. George, las calles estaban flanqueadas de niños que agitaban banderas, entregadas en las escuelas el día anterior para que vitorearan a su líder al partir en el largo viaje hacia su pueblo natal.
Henry se acomodó para el viaje de cinco horas montaña arriba, dormitó de vez en cuando, pero le despertaban con brusquedad cada vez que atravesaban un pueblo, donde se repetían los vítores rituales de los niños provistos de banderitas.
A mediodía, la caravana se detuvo en una aldea de la montaña, donde los habitantes habían preparado la comida para el honorable invitado. Una hora después, volvieron a ponerse en marcha. Henry temió que los miembros de la tribu hubieran sacrificado la mejor parte de sus reservas alimentarias invernales en las legiones de soldados y funcionarios que acompañaban al presidente en su peregrinaje.
Cuando la comitiva se puso en marcha de nuevo, Henry se sumió en un sueño profundo y empezó a soñar con las Bermudas, donde, confiaba, no sería necesario construir ninguna piscina.
Despertó sobresaltado. Creía haber oído un disparo. ¿Lo habría soñado? Alzó la vista y vio que su conductor saltaba del coche y se precipitaba hacia el interior de la espesa selva. Henry abrió con calma la puerta trasera, salió de la limusina y, al ver que se había producido un alboroto delante de él, decidió ir a investigar. Había caminado tan solo unos pasos, cuando se topó con la enorme figura del presidente, desplomado inmóvil en un charco de sangre a un lado de la carretera, rodeado de soldados. Se volvieron de repente y, cuando vieron al representante del Alto Comisionado, alzaron los rifles.
– ¡Armas al hombro! -dijo una voz autoritaria-. Intenten recordar que no somos unos salvajes. -Un capitán del ejército vestido con elegancia se adelantó y saludó militarmente-. Lamento las inconveniencias que haya podido sufrir, primer secretario -dijo, con un fuerte acento de Sandhurst-, [8]pero le aseguro que no deseamos hacerle ningún daño.
Henry no hizo comentarios, sino que continuó mirando al presidente muerto.
– Como puede ver, señor Pascoe, el fallecido presidente ha sufrido un trágico accidente -continuó el capitán-. Nos quedaremos con él hasta que haya sido enterrado con todos los honores en el pueblo donde nació. Estoy seguro de que él lo habría deseado así.
Henry miró el cuerpo postrado, y lo dudó.
– ¿Puedo sugerirle, señor Pascoe, que regrese a la capital de inmediato e informe de lo sucedido a sus superiores?
Henry guardó silencio.
– Tal vez quiera decirles también que el nuevo presidente es el coronel Narango.
Henry tampoco dio su opinión. Comprendió que su primer deber era enviar un mensaje a Asuntos Exteriores lo antes posible. Cabeceó en dirección al capitán y empezó a caminar con parsimonia hacia su coche, ahora desprovisto de chófer.
Se sentó detrás del volante, aliviado al ver que las llaves seguían puestas. Encendió el motor, dio media vuelta y empezó el largo camino de regreso por la carretera sinuosa hasta la capital. Sería de noche cuando llegara a St. George.
Después de recorrer unos tres kilómetros y estar seguro de que nadie le seguía, paró el coche a un lado de la carretera, sacó el teléfono móvil y marcó el número de su despacho.
Su secretaria contestó.
– Me alegro mucho de que haya telefoneado -dijo Shirley-. Han sucedido muchas cosas esta tarde, pero antes de todo, la señora Davidson acaba de llamar para decir que la tómbola de la iglesia podría recaudar hasta doscientas koras, y si podría pasarse usted por allí cuando vuelva, para entregarle el cheque. A propósito -añadió Shirley antes de que Henry pudiera hablar-, ya nos hemos enterado de la noticia.
– Sí, por eso llamaba -dijo Henry-. Hemos de ponernos en contacto con Asuntos Exteriores lo antes posible.
– Ya lo he hecho -dijo Shirley.
– ¿Qué les has dicho?
– Que usted estaba con el presidente en un asunto oficial, y que se pondría en contacto con ellos nada más llegar, Alto Comisionado.
– ¿Alto Comisionado? -preguntó Henry.
– Sí, ya es oficial. Supongo que ha llamado por eso. Su nuevo puesto. Felicidades.
– Gracias -dijo Henry como si tal cosa, sin preguntar siquiera adonde le habían destinado-. ¿Alguna otra noticia?
– Poca cosa más. La típica tranquilidad del viernes por la tarde. De hecho, me estaba preguntando si podría irme a casa un poco antes. Prometí a Sue Paterson que la ayudaría a preparar la celebración del cincuenta cumpleaños de su marido.
– Sí, cómo no -dijo Henry, que intentaba conservar la calma-. Informe a la señora Davidson de que procuraré pasarme por la tómbola. Doscientas koras podrían ser decisivas.
– A propósito -dijo Shirley-, ¿cómo está el presidente?
– A punto de participar en una ceremonia de remover la tierra -dijo Henry-, de modo que será mejor que la deje.
Henry tocó el botón rojo y tecleó de inmediato otro número.
– Bill Paterson al habla.
– Bill, soy Henry. ¿Has cambiado ya nuestro cheque trimestral?
– Sí, hará una hora. Conseguí el mejor cambio que pude, pero temo que la kora siempre se fortalece cuando el presidente realiza su viaje oficial de vuelta a su pueblo de nacimiento.
«Y de muerte», quiso añadir Henry, pero se limitó a decir:
– Quiero que conviertas toda la cantidad en libras.
– Debo advertirte en contra de esa idea -dijo Bill-. La kora se ha fortalecido más durante la pasada hora. En cualquier caso, tal decisión debería ser autorizada por el Alto Comisionado.
– El Alto Comisionado se encuentra en Dorset, pasando sus vacaciones anuales. En su ausencia, soy el diplomático de mayor rango, al mando de la misión.
– Es posible -repuso Bill-, pero de todos modos he de hacer un completo informe para que el Alto Comisionado lo estudie a su regreso.
– No esperaría menos de ti, Bill -dijo Henry.
– ¿Estás seguro de lo que haces, Henry?
– Sé muy bien lo que hago -fue la respuesta inmediata-. Y ahora que lo dices, también quiero que las koras depositadas en el Fondo de Contingencia sean convertidas en libras.
– No estoy seguro… -empezó Bill.
– Señor Paterson, no debo recordarle que hay otros bancos en St. George, que durante años han manifestado su interés por agenciarse la cuenta del gobierno británico.
– Cumpliré sus órdenes al pie de la letra, primer secretario -replicó el director del banco-, pero desearía que constara en acta mi desacuerdo.
– Aun así, deseo que esta transacción sea llevada a cabo antes del cierre del banco -dijo Henry-. ¿Me he expresado con claridad?
– Perfectamente -dijo Bill.
Henry tardó cuatro horas más en llegar a la capital. Como todas las calles de St. George estaban vacías, supuso que la noticia de la muerte del presidente ya habría sido anunciada, y que se había impuesto el toque de queda. Le detuvieron en varios controles (agradeció el hecho de que la bandera británica ondeara en el capó) y le ordenaron que volviera a casa de inmediato. Lo cual significaba que no tendría que pasar por la tómbola de la señora Davidson para recoger el cheque de doscientas koras.
En cuanto Henry llegó a casa, encendió la televisión, y vio que el presidente Narango, vestido de uniforme, se dirigía a su pueblo.
– Tengan la seguridad, amigos míos -estaba diciendo-, de que no hay nada que temer. Es mi intención levantar el toque de queda lo antes posible. Pero hasta entonces, no salgan a las calles, pues el ejército ha recibido órdenes de tirar a matar.
Henry abrió una lata de judías estofadas y no salió de casa en todo el fin de semana. Lamentó faltar al cumpleaños de Bill, pero creyó que, en conjunto, era lo mejor.
Su Alteza Real la princesa Margarita inauguró la nueva piscina de St. George en su viaje de regreso de los Juegos de la Commonwealth, celebrados en Kuala Lumpur. En su discurso desde el borde de la piscina, dijo que estaba impresionada por el altísimo trampolín y por las modernas casetas.
Destacó el trabajo del Rotary Club y les felicitó por el liderazgo que habían demostrado durante toda la campaña, en particular el presidente, el señor Bill Paterson, que había recibido la Orden del Imperio Británico por sus servicios, con motivo del cumpleaños de la reina.
Por desgracia, Henry Pascoe no estuvo presente en la ceremonia, pues había ocupado recientemente su puesto de Alto Comisionado en las Ascensión, un grupo de islas que no están de paso a ningún sitio.
LA MUJER RECLINADA
– Tal vez se preguntarán por qué esta estatua lleva el número «13» -dijo el conservador, y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro.
Yo me encontraba detrás del grupo y supuse que nos iban a endilgar una conferencia sobre bocetos preliminares de artistas.
– Henry Moore -continuó el conservador, con una voz que no dejaba lugar a dudas sobre su convencimiento de que se estaba dirigiendo a un puñado de turistas ignorantes, capaces de confundir cubismo con terrones de azúcar, y que no tenían otra cosa mejor que hacer en un día de fiesta que visitar un local del National Trust [9]-ejecutaba sus obras, por lo general, en copias de doce. Para ser justo con ese gran hombre, murió antes de dar la aprobación al único vaciado de un decimotercer ejemplar de una de sus obras maestras.
Miré el inmenso bronce de una mujer desnuda que dominaba la entrada de Huxley Hall. La magnífica figura curvilínea, con la marca de fábrica del agujero en mitad de su estómago, la cabeza apoyada en una mano, contemplaba impertérrita a un millón de visitantes al año. Para citar el catálogo, era un Henry Moore clásico, 1952.
Continué admirando a la dama inescrutable, con el deseo de acercarme y tocarla, una segura señal de que el artista había conseguido su propósito.
– Huxley Hall -continuó el conservador- ha sido administrado por el National Trust durante los últimos veinte años. Esta escultura, La mujer reclinada, es considerada por los especialistas uno de los más perfectos ejemplos de la obra de Moore, ejecutada cuando estaba en la plenitud de sus facultades. La sexta copia de esta escultura fue adquirida por el quinto duque, un hombre de Yorkshire, como Moore, por la principesca suma de mil libras. Cuando el edificio pasó al sexto duque, descubrió que no podía asegurar la obra maestra, porque no podía permitirse el lujo de pagar la prima.
»El séptimo duque se encontró en una situación todavía peor: ni siquiera podía permitirse el mantenimiento del edificio, ni de los terrenos que lo rodeaban. Poco antes de su fallecimiento, evitó legar al octavo duque la carga de los impuestos de herencia cediendo el edificio, su contenido y las quinientas hectáreas de terreno al National Trust. Los franceses nunca han entendido que, para eliminar la aristocracia, los impuestos de herencia son mucho más eficaces que la revolución.
El conservador rió de su bon mot, y una o dos personas que se hallaban delante del grupo le corearon cortésmente.
– Bien, volvamos al misterio de la decimotercera copia -continuó el conservador, al tiempo que apoyaba la mano sobre el amplio trasero de La mujer reclinada-. Antes, debo explicar uno de los problemas que el National Trust afronta cada vez que asume la propiedad de una casa ajena. El Trust es una empresa de beneficencia registrada. En la actualidad, posee y administra más de doscientos cincuenta edificios y jardines históricos en las islas británicas, además de trescientas mil hectáreas de tierra y ochocientos cincuenta kilómetros de línea costera. Cada propiedad ha de cumplir el criterio de ser «de interés histórico o belleza natural». Al asumir la responsabilidad de mantener las propiedades, también aseguramos y protegemos su estructura y contenidos sin arruinar al Trust. En el caso de Huxley Hall, hemos instalado los sistemas de seguridad más avanzados disponibles, y contratado guardias que trabajan día y noche. Aun así, es imposible proteger todos nuestros cuantiosos tesoros las veinticuatro horas del día, todos los días del año.
»Cuando se denuncia un robo, informamos a la policía de inmediato, por supuesto. En nueve ocasiones de cada diez, el objeto es devuelto al cabo de pocos días.
El conservador hizo una pausa, convencido de que alguien preguntaría el motivo.
– ¿Por qué? -preguntó una mujer norteamericana, vestida con unos bermudas a cuadros, que estaba delante del grupo.
– Una buena pregunta, señora -dijo el conservador con aire condescendiente-. La razón es que a la mayo ría de los delincuentes de poca monta les resulta imposible desprenderse de un botín tan valioso, a menos que haya sido robado por encargo.
– ¿Robado por encargo? -preguntó la misma norteamericana al instante.
– Sí, señora -dijo el conservador, muy contento de poder explayarse-. Hay bandas de delincuentes que operan en todo el mundo, y se dedican a robar obras maestras para clientes que se refocilan en el hecho de que nadie pueda volver a verlas jamás, mientras puedan disfrutar de ellas en privado.
– Eso debe de ser muy caro -sugirió la norteamericana.
– Tengo entendido que la tarifa actual es la quinta parte del valor en el mercado de la obra -confirmó el conservador.
Esto pareció silenciar por fin a la mujer.
– Pero eso no explica por qué muchos tesoros son devueltos con tanta rapidez -dijo una voz desde el centro de la multitud.
– Ahora iba a abordar el tema -dijo el conservador, con cierta brusquedad-. Si una obra de arte no ha sido robada por encargo, hasta el perista más inexperto la rechazará.
Añadió a toda prisa «Porque», antes de que la norteamericana preguntara «por qué».
– … todos los subastadores, marchantes y galeristas tendrán una completa descripción de la pieza desaparecida sobre su escritorio a las pocas horas del robo. Esto deja al ladrón en posesión de algo que nadie quiere tocar, porque si saliera al mercado la policía haría acto de presencia al cabo de pocas horas. Muchas de nuestras obras maestras robadas son devueltas a los pocos días, o abandonadas en un lugar donde no cueste nada encontrarlas. Tan solo la Dulwich Art Gallery ha sufrido no menos de tres robos durante los últimos diez años, y aunque parezca sorprendente, muy pocos tesoros han sido devueltos estropeados.
Esta vez, varios «¿Por qué?» se elevaron del grupo.
– Por lo visto -contestó el conservador-, tal vez el público se sienta inclinado a perdonar un robo audaz, pero no olvidarán un atentado contra un tesoro nacional. Debería añadir que la probabilidad de que un delincuente sea denunciado, si los bienes robados son devueltos intactos, es muy reducida.
»Pero continuemos con mi pequeña historia sobre la decimotercera copia. El 6 de septiembre de 1997, el día del funeral de Diana, princesa de Gales, justo cuando el ataúd estaba entrando en la abadía de Westminster, una furgoneta frenó y aparcó ante la entrada principal de Huxley Hall. Seis hombres vestidos con monos del National Trust salieron y dijeron al guardia que tenían órdenes de llevarse La mujer reclinada y transportarla a Londres, para una exposición de Henry Moore que se inauguraría poco después en Hyde Park.
»Habían informado al guardia de que, debido al funeral, la recogida sería aplazada hasta la semana siguiente. Pero como todos los papeles parecían en orden y como quería volver corriendo a ver la televisión, permitió que los seis hombres se llevaran la escultura.
»Huxley Hall estuvo cerrado durante los dos días posteriores al funeral, de modo que nadie volvió a pensar en el incidente, hasta que una segunda furgoneta apareció el martes siguiente con las mismas instrucciones, llevarse La mujer reclinada y transportarla a la exposición de Moore en Hyde Park. Una vez más, los papeles estaban en orden, y durante algún tiempo los guardias supusieron que era un error administrativo. Una llamada telefónica a los organizadores de la exposición de Hyde Park les disuadió de la idea. Estaba claro que la obra había sido robada por una banda de delincuentes profesionales. Informamos a Scotland Yard al instante.
»El Yard -continuó el conservador- tiene un departamento dedicado a los robos de obras de arte, con los detalles de muchos miles de piezas introducidos en el ordenador. Al cabo de pocos momentos de denunciar un robo, avisan a todos los subastadores y marchantes de arte de la nación.
El conservador hizo una pausa y volvió a apoyar la mano sobre el trasero de bronce de la dama.
– Durante semanas, no supimos nada de La mujer reclinada, y Scotland Yard empezó a temer que se trataba de un robo «por encargo» coronado con el éxito. Pero algunos meses después, cuando un delincuente de poca monta llamado Sam Jackson fue detenido cuando intentaba llevarse un pequeño óleo de la segunda duquesa de la Royal Robing Room, la policía obtuvo la primera pista. Cuando el sospechoso fue conducido a la comisaría local para ser interrogado, ofreció al agente que lo había arrestado un trato.
»"¿Qué puedes ofrecerme, Jackson?", preguntó el sargento con incredulidad.
»"Le conduciré hasta La mujer reclinada -dijo Jackson-, si a cambio solo me acusa de intento de escalo", pues sabía que tenía la posibilidad de salirse con una suspensión de condena.
»"Si recuperamos La mujer reclinada -le dijo el sargento-, trato hecho."
Como el retrato de la segunda duquesa era una mala copia que solo habría alcanzado unos cientos de libras en una tómbola, se aceptó el trato. Metieron a Jackson en el asiento trasero de un coche y guió a tres agentes de policía al otro lado de la frontera de Yorkshire, hasta Lancashire, donde se internaron más y más en la campiña hasta llegar a una granja desierta. Desde allí, atravesaron a pie varios campos y se adentraron en un valle, donde encontraron una dependencia escondida detrás de un bosquecillo. La policía forzó la cerradura y abrió la puerta, y descubrió que se encontraban en una fundición abandonada. Varios fragmentos de tuberías de plomo estaban tirados en el suelo, seguramente robados de los tejados de iglesias y casas antiguas de los alrededores.
»La policía registró el edificio, pero no encontró ni rastro de La mujer reclinada. Estaban a punto de acusar a Jackson de entorpecer la labor de la policía, cuando le vieron de pie ante un gran pedazo de bronce.
»"Yo no dije que lo recuperarían en su estado original -dijo Jackson-. Solo prometí que les conduciría hasta la obra."El conservador hizo una pausa para permitir a los más lentos que se unieran a los coros de «ahs» y «ohs» de los demás, o cabecearan para expresar que habían entendido.
– Desprenderse de la obra de arte se había demostrado muy difícil, y como los delincuentes no albergaban el menor deseo de ser detenidos en posesión de objetos robados por un valor superior a un millón de libras, habían fundido La mujer reclinada. Jackson negó que conociera al responsable, pero admitió que alguien había intentado venderle el pedazo de bronce por mil libras… irónicamente, la cantidad exacta que el quinto duque había pagado por la obra maestra original.
»Unas semanas después, un enorme pedazo de bronce fue devuelto al National Trust. Recibimos con abatimiento la noticia de que la compañía de seguros se negaba a pagar ni un penique en compensación, afirmando que nos habían devuelto el bronce robado. Los abogados del Trust estudiaron la póliza de cabo a rabo, y descubrieron que teníamos derecho a reclamar el coste de devolver objetos dañados a su estado original. La compañía de seguros se rindió y accedió a pagar todos los gastos de la restauración.
»Nuestro siguiente paso fue acudir a la Fundación Henry Moore, para preguntar si podían ayudarnos de alguna manera. Estudiaron el pedazo de bronce durante varios días, y después de pesarlo y someterlo a análisis químicos, admitieron, en concordancia con el laboratorio de la policía, que bien podía ser el metal que fue vaciado en la escultura original comprada por el quinto duque.
»Tras muchas deliberaciones, la Fundación accedió a hacer una excepción sin precedentes en la práctica habitual de Henry Moore, siempre que el Trust cubriera los gastos de la fundición. Accedimos a esta condición, naturalmente, y terminamos con una factura de unos miles de libras, que cubrió nuestra póliza de seguros.
»Sin embargo, la Fundación añadió otras dos condiciones antes de acceder a crear esta decimotercera copia única. En primer lugar, insistieron en que nunca deberíamos permitir que la escultura se pusiera a la venta, pública o privada. En segundo, si la copia robada reaparecía en cualquier parte del mundo, devolveríamos de inmediato la decimotercera a la Fundación, para que pudiera fundirla.
«El Trust aceptó las condiciones, y por eso hoy pueden disfrutar de esta obra maestra que tienen ante los ojos.
Estalló una salva de aplausos, y el conservador hizo una pequeña reverencia.
Me acordé de esta historia años después, cuando asistí a una subasta de arte moderno en la Sotheby Parke-Bernet de Nueva York, donde se subastó la tercera copia de La mujer reclinada por un millón seiscientos mil dólares.
Estoy seguro de que Scotland Yard ha cerrado el caso de la sexta copia desaparecida de La mujer reclinada, obra de Henry Moore, porque considera el delito resuelto. Sin embargo, el inspector jefe que se había ocupado de la investigación admitió ante mí en privado que, si un delincuente emprendedor fuera capaz de convencer a una fundición de que vaciara otra copia de La mujer reclinada, y la marcara «6/12», podría venderla a un cliente de los que «encargan robos» por un cuarto de millón de libras, aproximadamente. De hecho, nadie puede estar absolutamente seguro de cuántas sextas copias de La mujer reclinada se encuentran hoy en manos privadas.
LA HIERBA SIEMPRE ES MÁS VERDE …
Bill despertó con un sobresalto. Siempre sucedía lo mismo después de dormir a pierna suelta todo el fin de semana. El lunes por la mañana, en cuanto el sol salía, llegaba la hora de marcharse, como todo el mundo daba por sentado. Había dormido bajo la arcada del Critchley's Bank durante más años de los que muchos empleados llevaban trabajando en el edificio.
Bill aparecía cada noche a las siete de la tarde para reclamar su rincón. Claro que nadie osaría ocupar su puesto después de tantos años. Durante la pasada década les había visto ir y venir, algunos con corazones cié oro, otros de plata y algunos de bronce. Casi todos los de bronce solo estaban interesados en la otra clase de oro. Había deducido quién era quién, y no solo por la forma de tratarle.
Echó un vistazo al reloj que había sobre la puerta: las seis menos diez. El joven Kevin aparecería por la puerta en cualquier momento y preguntaría si era tan amable de marcharse. Un buen chico, Kevin. De vez en cuando le daba uno o dos chelines, lo cual debía ser un sacrificio para él, ahora que esperaba otro hijo. Lo único cierto era que los arrogantes que llegaban más tarde no le tratarían con la misma consideración.
Bill se permitió soñar un momento. Le habría gustado ocupar el puesto de Kevin, vestido con aquel abrigo pesado y confortable, y el sombrero picudo. Aun así, seguiría en la calle, pero con un trabajo de verdad y una paga fija. Algunas personas tenían toda la suerte del mundo. Lo único que Kevin debía hacer era decir: «Buenos días, señor. Espero que haya pasado un fin de semana agradable». Ni siquiera tenía que abrirles la puerta, porque eran automáticas.
Pero Bill no se quejaba. No había sido un mal fin de semana. No había llovido, y ahora la policía nunca intentaba echarle, desde que había visto al hombre del IRA aparcando su furgoneta delante del banco, tantos años antes. Eso fue gracias a su experiencia militar.
Había conseguido hacerse con un ejemplar del Financial Times del viernes y del Daily Mail del sábado. El Financial Times le recordó que debería haber invertido en las empresas de Internet, en detrimento de los fabricantes de ropa, porque sus acciones estaban bajando a la velocidad del rayo, como consecuencia del descenso de ventas en High Street. Debía ser la única persona relacionada con el banco que leía el Financial Times de cabo a rabo, y desde luego la única que lo utilizaba como manta.
Había rescatado el Mail del cubo de basura situado detrás del edificio. Era sorprendente lo que algunos yuppies tiraban en aquel cubo. Había encontrado de todo, desde un Rolex a un paquete de condones. Claro que ni uno ni otro le hacían la menor falta. Había suficientes relojes en la City sin necesidad de otro, y en cuanto a los condones… No los había necesitado desde que abandonara el ejército. Había vendido el reloj y regalado los condones a Vince, quien tenía la exclusiva del Bank of America. Vince siempre estaba alardeando de sus últimas conquistas, lo cual parecía improbable dadas las circunstancias. Bill había decidido aceptar su farol y darle los condones como regalo de Navidad.
Las luces se estaban encendiendo en todo el edificio, y cuando Bill miró por la ventana de cristal vio que Kevin se estaba poniendo el abrigo. Había llegado el momento de recoger sus pertenencias y largarse. No quería poner a Kevin en un aprieto, sobre todo porque confiaba en que el chico pronto conseguiría el ascenso que merecía.
Bill enrolló su saco de dormir, un regalo del presidente, que no había esperado a Navidad para dárselo. No, ese no era el estilo de sir William. Un caballero nato, con debilidad por las mujeres. ¿Quién podía culparle? Bill había visto a una o dos subir en el ascensor a altas horas de la noche, y dudó de que fueran a pedirle consejo sobre sus acciones. Quizá debería haberle regalado a él el paquete de condones.
Dobló sus dos mantas, una que había comprado con la venta del reloj, y la que había heredado cuando Irish murió. Echaba de menos a Irish. Media barra de pan por la puerta trasera del City Club, después de que hubiera aconsejado al gerente vender fabricantes de ropa y comprar Internet, aunque aquel se había reído. Embutió sus escasas posesiones en la bolsa de QC, otro botín de un cubo de basura, esta vez detrás del Old Bailey.
Por fin, como todos los hombres de la City, debía comprobar su situación económica. Siempre era importante ser solvente cuando había más vendedores que compradores. Rebuscó en su bolsillo, el que no estaba agujereado, y extrajo una libra, dos monedas de diez peniques y una de un penique. Gracias a los impuestos del gobierno, hoy no podría permitirse cigarrillos y mucho menos su pinta acostumbrada. A menos, por supuesto, que Maisie estuviera detrás de la barra de The Reaper. Le habría gustado cosecharla, [10] pensó, aunque era lo bastante viejo para poder ser su padre.
Los relojes de toda la ciudad empezaron a dar las seis.
Ató los cordones de sus zapatillas Reebok, otro obsequio yuppy. Ahora, los yuppies gastaban Nike. Una última mirada en el momento en que Kevin salió a la acera. Cuando Bill regresara a las siete de la tarde (más digno de confianza que cualquier guardia de seguridad), Kevin ya estaría en su casa de Peckham con su mujer embarazada, Lucy. Un hombre afortunado.
Kevin observó a Bill mientras el vagabundo se alejaba arrastrando los pies y desaparecía entre los trabajadores de aquellas primeras horas de la mañana. Era un buen hombre, Bill. Nunca avergonzaría a Kevin, ni querría ser motivo de que le echaran del trabajo. Entonces, vislumbró un penique bajo la arcada. Lo recogió y sonrió. Aquella noche, lo devolvería a su lugar, junto con una moneda de una libra. Después de todo, ¿no se suponía que los bancos debían hacer eso con el dinero de sus clientes?
Kevin regresó a la puerta principal justo cuando las limpiadoras se estaban marchando. Llegaban a las tres de la mañana y tenían que estar fuera del recinto a las seis. Después de cuatro años, sabía los nombres de todas, y siempre se despedían de él con una sonrisa.
Kevin tenía que estar en la acera a las seis en punto, con los zapatos relucientes, una camisa blanca impoluta, la corbata con el emblema del banco y el abrigo largo azul con botones de latón reglamentario, grueso en invierno, ligero en verano. Los banqueros se atienen a las normas y las ordenanzas. Debía saludar a todos los miembros de la junta cuando entraban en el edificio, pero había añadido a uno o dos más que, según los rumores, pronto pasarían a formar parte de ella.
Los yuppies llegaban entre las seis y las siete con un «Hola, Kev. Apuesto a que hoy voy a ganar un millón». De siete a ocho, con un paso más calmo, llegaban los mandos intermedios, que ya habían perdido su entusiasmo después de lidiar con los problemas de los hijos pequeños, la mensualidad de los colegios, un nuevo coche o una nueva esposa. «Buenos días», sin molestarse en establecer contacto visual. De ocho a nueve, el paso digno de los altos cargos, que habían aparcado sus coches en los espacios reservados del aparcamiento. Aunque los domingos iban a los partidos de fútbol como todos los demás, pensó Kevin, tenían asientos en el palco presidencial. Casi todos se habían dado cuenta ya de que no accederían a la junta, y se habían decantado por una vida más tranquila. Entre los últimos en llegar estaría el director ejecutivo, Phillip Alexander, sentado en el asiento posterior de un Jaguar conducido por un chófer, mientras leía el Financial Times. Kevin debía acudir corriendo y abrir la puerta para que el señor Alexander saliera, el cual pasaría a su lado sin dirigirle una mirada y mucho menos darle las gracias.
Por fin, sir William Selwyn, presidente del banco, bajaría de su Rolls-Royce, que le habría trasladado desde algún lugar de Surrey. Sir William siempre encontraba tiempo para intercambiar una palabra con él.
– Buenos días, Kevin. ¿Cómo está su mujer?
– Bien, gracias, señor.
– Avíseme cuando nazca el niño.
Kevin sonrió cuando los yuppies empezaron a aparecer. Las puertas automáticas se abrieron ante su avance. Ya no era necesario empujar puertas pesadas desde que habían instalado aquel invento. Le sorprendía que aún le mantuvieran en nómina, al menos esa era la opinión de Mike Haskins, su inmediato superior.
Kevin miró hacia Haskins, que estaba de pie tras el mostrador de recepción. Mike el afortunado. Al resguardo de la calefacción, tazas de té de vez en cuando, alguna propinilla, para no hablar de un aumento de sueldo. Aquel era el puesto que Kevin perseguía, el siguiente peldaño en el escalafón del banco. Se lo había ganado. Y ya tenía ideas sobre cómo mejorar la eficacia de la recepción. Se volvió en cuanto Haskins levantó la vista, y se recordó que al jefe solo le faltaban cinco meses, dos semanas y cuatro días para la jubilación. Entonces, Kevin ocuparía su puesto, siempre que no le puentearan y ofrecieran el puesto al hijo de Haskins.
Ronnie Haskins aparecía con regularidad en el banco desde que había perdido el trabajo en la fábrica de cerveza. Procuraba ser útil, transportaba paquetes, entregaba cartas, paraba taxis, e incluso iba a buscar bocadillos al Prêt-à-manger cercano para los que no querían o no podían correr el riesgo de abandonar sus mesas.
Kevin no era estúpido. Sabía exactamente cuál era el juego de Haskins. Intentaba conseguir que Ronnie consiguiera el puesto que correspondía por derecho a Kevin, y que este continuara en la acera. No era justo. Había servido al banco con lealtad, no había fallado ni un día, había soportado al aire libre toda clase de temperaturas.
– Buenos días, Kevin -dijo Chris Parnell, que pasó casi corriendo a su lado.
Tenía una expresión de angustia en la cara. «Debería traspasarle mis problemas», pensó Kevin, y al volverse vio que Haskins ya estaba dando vueltas con la cucharilla a su primer té de la mañana.
– Ese es Chris Parnell -dijo Haskins a Ronnie, antes de beber su té-. Otra vez tarde. Le echará la culpa a la British Rail, como siempre. Tendrían que haberme dado su trabajo hace años, y lo habría conseguido, si hubiera sido sargento en el Pay Corps como él, y no cabo en los Greenjackets. Pero la dirección no tuvo en consideración mis méritos.
Ronnie no hizo ningún comentario, pues había oído a su padre expresar esta opinión cada jornada laboral de las últimas seis semanas.
– Una vez le invité a una reunión de mi regimiento, pero dijo que estaba demasiado ocupado. Maldito snob.
Fíjate bien en él, no obstante, porque influirá en el nombramiento de mi sucesor.
«Buenos días, señor Parker -continuó Haskins, y entregó al recién llegado un ejemplar del Guardian-. El periódico que lee un hombre dice mucho sobre él -se dirigió Haskins a Ronnie, mientras Roger Parker desaparecía en el ascensor-. Bien, fíjate en el joven Kevin, el de ahí afuera. Lee el Sun, y eso lo dice todo sobre él. Otro motivo más para no sorprenderme si no consigue el ascenso al que aspira. -Guiñó el ojo a su hijo-. Yo, por mi parte, leo el Express. Siempre lo he hecho y siempre lo haré.
»Buenos días, señor Tudor-Jones -se interrumpió, al tiempo que entregaba un ejemplar del Telegraph al jefe de administración del banco. No volvió a hablar hasta que las puertas del ascensor se cerraron-. Un momento importante para el señor Tudor-Jones -informó a su hijo-. Si este año no es ascendido a la junta, apuesto a contará los días que le quedan para jubilarse. A veces, miro a estos payasos y creo que podría hacer su trabajo. Al fin y al cabo, no fue culpa mía que mi padre fuera albañil y que no tuviera la oportunidad de ir a la escuela primaria. De lo contrario, es posible que hubiera terminado en la sexta o séptima planta, con un escritorio y una secretaria.
»Buenos días, señor Alexander -dijo Haskins cuando el director ejecutivo pasó ante él sin contestar a su saludo-. No hace falta que le entregue un periódico. La señorita Franklyn, su secretaría, compra todos antes de que él llegue. Ahora quiere ser presidente. Si consigue el cargo, habrá muchos cambios, te lo aseguro. -Miró a su hijo-. ¿Has tomado nota de la hora de llegada de todos, tal como te enseñé?
– Claro, papá. El señor Parnell, 7.47; el señor Parker, 8.09; el señor Tudor-Jones, 8.11; el señor Alexander, 8.23.
– Bien hecho, hijo. Aprendes rápido. -Se sirvió otra taza de té, y tomó un sorbo. Demasiado caliente, así que siguió hablando-. Nuestro siguiente trabajo es ocuparnos del correo, que al igual que el señor Parnell llega con retraso. Sugiero…
Haskins escondió a toda prisa su taza de té debajo del mostrador y atravesó corriendo el vestíbulo. Apretó el botón de subida y rezó para que uno de los ascensores volviera a la planta baja antes de que el presidente entrara en el edificio. Las puertas se abrieron con escasos segundos de anticipación.
– Buenos días, sir William. Espero que haya pasado un fin de semana agradable.
– Sí, gracias, Haskins -dijo el presidente, mientras las puertas se cerraban.
Haskins se colocó ante la puerta para que nadie entrara con sir William en el ascensor y subiera sin interrupciones hasta la planta catorce.
Haskins anadeó hasta el mostrador de recepción y vio que su hijo estaba separando el correo de la mañana.
– Una vez, el presidente me dijo que el ascensor tarda treinta y ocho segundos en llegar a la última planta, y que había calculado que había pasado una semana de su vida dentro, de modo que siempre lee el editorial del Times al subir y las notas de su siguiente reunión cuando baja. Si pasa una semana atrapado dentro, yo supongo que debo pasar media vida -añadió, mientras recuperaba su té y tomaba un sorbo. Estaba frío-. En cuanto hayas separado el correo, súbelo al señor Parnell. Es a él a quien corresponde clasificarlo, no a mí. Su trabajo ya es bastante cómodo, y no veo motivos para hacerlo yo en su lugar.
Ronnie cogió el cesto lleno de correspondencia y se encaminó hacia el ascensor. Subió al segundo piso, fue al despacho del señor Parnell y depositó el cesto ante él.
Chris Parnell alzó la vista y vio que el muchacho desaparecía por la puerta. Contempló la pila de cartas.
Como siempre, no las habían clasificado. Tendría que hablar con Haskins. El hombre no se mataba a trabajar, precisamente, y ahora quería que el chico ocupara su lugar. Si él podía intervenir, no sería así.
¿No comprendía Haskins que su trabajo acarreaba una verdadera responsabilidad? Debía procurar que la oficina funcionara como un reloj suizo. Cartas en las mesas correspondientes antes de las nueve, comprobación de ausencias antes de las diez, reparación de cualquier avería a los pocos momentos de haber sido informadas, disponer y organizar todas las reuniones del personal, en cuyo momento ya habría llegado la segunda remesa de correo. La verdad, todo el banco se paralizaría si se tomaba un día de asueto. Solo había que pensar en el caos que encontraba cada vez que regresaba de las vacaciones de verano.
Contempló la carta que coronaba la pila. Iba dirigida al «Señor Roger Parker». «Rog» para él. Tendrían que haberle dado el trabajo de Rog, jefe de personal, hacía años. Podría realizarlo en sueños, como su esposa Janice nunca dejaba de recordarle: «Rog no es más que un enchufado. Solo porque fue al mismo colegio que el jefe de caja». No era justo.
Janice había querido invitar a Roger y su mujer a cenar, pero Chris rechazó la idea desde el primer momento.
– ¿Por qué no? -había preguntado ella-. Al fin y al cabo, ambos sois del Chelsea. ¿Es porque tienes miedo de que el muy engreído rechace la invitación?
Para ser justo con Janice, había cruzado por la mente de Chris invitar a Roger a tomar una copa, pero no a cenar en su casa de Romford. No podía explicar a su mujer que cuando Roger iba a Starnford Bridge no se sentaba en el extremo del Shed con los chicos, sino en los asientos reservados a los miembros.
Una vez clasificadas las cartas, Chris las depositó en diferentes bandejas, correspondientes a los diferentes departamentos. Sus dos ayudantes se ocupaban de las diez primeras plantas, pero nunca permitía que se acercaran a las últimas cuatro. Solo él entraba en los despachos del presidente y del director ejecutivo. Janice nunca dejaba de recordarle que mantuviera los ojos bien abiertos cuando estaba en los pisos de los altos mandos. «Nunca se sabe qué oportunidades pueden surgir, qué agujeros se pueden presentar.»
Rió para sí cuando pensó en Gloria, de Archivo, y en los agujeros que ofrecía. Las cosas que aquella chica podía hacer detrás de un archivador. Pero eso era algo que su esposa no necesitaba saber.
Cogió las bandejas de las cuatro últimas plantas y se encaminó hacia el ascensor. Cuando llegó al piso once, llamó con suavidad a la puerta antes de entrar en el despacho de Roger. El jefe de personal levantó la vista de la carta que estaba leyendo, con una expresión preocupada en el rostro.
– Buen resultado del Chelsea el sábado, Rog, aunque solo fuera contra el West Ham -dijo Chris, mientras dejaba un montón de cartas en la bandeja de su superior.
No obtuvo ninguna respuesta, así que se marchó a toda prisa.
Roger levantó la vista cuando Chris desapareció. Se sintió culpable por no haber hablado con él sobre el partido del Chelsea, pero no quería explicar por qué se había perdido un partido en casa por primera vez durante la liga. Ojalá hubiera podido pensar solo en el Chelsea.
Devolvió su atención a la carta que había estado leyendo. Era una factura de mil seiscientas libras, la primera mensualidad de la residencia geriátrica de su madre.
Roger había aceptado de mala gana que la mujer ya no estaba lo bastante bien para vivir con ellos en Croydon, pero tampoco había esperado una factura que significaba casi veinte mil libras al año. Había confiado en que se quedaría con ellos otros veinte años, pero como Adam y Sarah aún estaban en el colegio, y Hazel no quería volver a trabajar, necesitaba un aumento de sueldo, en un momento en que solo se hablaba de recortes y prejubilaciones.
Había sido un fin de semana desastroso. El sábado había empezado a leer el informe McKinsey, el cual perfilaba lo que el banco debería hacer si quería continuar siendo una institución financiera líder en el siglo XXI.
El informe sugería que al menos setenta empleados deberían participar en un programa de optimización de recursos, un eufemismo de «Estás despedido». ¿Ya quién se adjudicaría la poco envidiable tarea de explicar a aquellos setenta individuos el significado preciso de la expresión «optimización de recursos»? La última vez que Roger había tenido que despedir a alguien, no había dormido durante días. Se había sentido tan deprimido cuando dejó el informe que no tuvo ganas de ir al partido del Chelsea.
Comprendió que debería concertar una cita con Geoffrey Tudor-Jones, el jefe de administración del banco, aunque sabía que Tudor-Jones se lo quitaría de encima con un «Mi departamento no, amigo mío, la gente es problemática. Además, tú eres el jefe de personal, Roger, así que es competencia tuya».
Tampoco era que hubiera podido entablar una relación personal con el hombre, aunque ahora podía recurrir a ella. Lo había intentado con todas sus fuerzas durante años, pero el jefe de administración había dejado muy claro que no mezclaba el trabajo con el placer… a menos que fueras miembro de la junta, por supuesto.
– ¿Por qué no le invitas a un partido del Chelsea? -sugirió Hazel-. Al fin y al cabo, pagaste bastante por los dos asientos de temporada.
– No creo que le guste el fútbol -le había dicho Roger-. Me parece que se inclina más por el rugby.
– Entonces, invítale a cenar a tu club.
No se molestó en explicar a Hazel que Geoffrey era miembro del Carlton Club, e imaginaba que no se sentiría a gusto en una reunión de la Sociedad Fabiana.
El golpe final había llegado el sábado por la noche, cuando el director del colegio de Adam le había telefoneado para decir que necesitaba verle con urgencia, sobre un asunto del que no podía hablar por teléfono. Había ido en coche al colegio el domingo por la mañana, temiendo qué podría ser lo que no se podía hablar por teléfono. Sabía que Adam debía aplicarse más en los estudios si quería que le ofrecieran una plaza en cualquier universidad, pero el director le dijo que habían sorprendido a su hijo fumando marihuana, y que las normas de la escuela eran muy estrictas sobre ese tema: expulsión inmediata y un detallado informe a la policía local al día siguiente. Cuando oyó la noticia, Roger experimentó la sensación de estar de nuevo en el estudio del director de su colegio.
Padre e hijo apenas habían intercambiado una palabra durante el regreso a casa. Cuando Hazel supo por qué Adam había vuelto a mitad de trimestre, se había echado a llorar y no pudieron consolarla. Temía que la noticia se publicara en el Croydon Advertiser y que se vieran obligados a trasladarse a otro lugar. Roger no se lo podía permitir en aquel momento, pero pensó que aquella no era la circunstancia más adecuada para explicarle a Hazel el significado de capital negativo.
Aquella mañana, en el tren, Roger pensó que nada de aquello habría sucedido si hubiera conseguido el puesto de jefe de administración. Durante meses se había hablado de que Geoffrey aterrizaría en la junta y, cuando lo hiciera, Roger sería el candidato lógico para el cargo. Pero ahora necesitaba una inyección de dinero, para pagar la residencia de su madre y encontrar un colegio que aceptara a Adam. Hazel y él tendrían que olvidarse de celebrar su vigésimo aniversario de boda en Venecia.
Sentado ante su mesa, pensó en las consecuencias de que sus colegas se enteraran de lo de Adam. No perdería su empleo, por supuesto, pero ya no necesitaría preocuparse por ningún ascenso futuro. Ya podía oír los estentóreos susurros en el lavabo, que llegarían con prístina claridad a sus oídos.
«Bien, siempre ha sido un poco izquierdoso, ¿no? ¿De qué os sorprendéis?» Le habría gustado explicarles que solo porque leyera el Guardian no se deducía automáticamente que participara en manifestaciones, experimentara con el amor libre y fumara marihuana los fines de semana.
Volvió a la primera página del informe McKinsey, y se dio cuenta de que debería entrevistarse cuanto antes con el jefe de administración. Sabía que no serviría de nada, pero al menos habría cumplido con su deber hacia los compañeros.
Marcó un número interior y la secretaria de Geoffrey Tudor-Jones descolgó el teléfono.
– Oficina del jefe de administración -dijo Pamela, con una voz que parecía producto de un resfriado.
– Soy Roger. Necesito ver a Geoffrey con bastante urgencia. Es por el informe McKinsey.
– Tiene citas durante casi todo el día -contestó Pamela-, pero podría hacerte un hueco de quince minutos a las cuatro y cuarto.
– Estaré ahí a las cuatro y cuarto.
Pamela colgó el teléfono y tomó nota en la agenda de su jefe.
– ¿Quién era? -preguntó Geoffrey.
– Roger Parker. Dice que tiene un problema y que ha de verte con urgencia. Le he hecho un hueco a las cuatro y cuarto.
«Ese no sabe lo que es un problema», pensó Geoffrey, y siguió examinando sus cartas por si había alguna clasificada como «Confidencial». No había ninguna, de modo que cruzó el despacho y las devolvió a Pamela.
Ella las cogió sin decir palabra. Nada había sido lo mismo desde aquel fin de semana en Manchester. Jamás habría debido quebrantar la regla de oro acerca de acostarse con la secretaria. Si no hubiera llovido durante tres días, o si hubiera conseguido una entrada para el partido del United, o si su falda no hubiera sido tan corta, tal vez nunca habría sucedido. Si, si, si. Y no fue como si la tierra hubiera temblado, o se la hubiera beneficiado más de una vez. Qué maravilloso fin de semana cuando le dijo que estaba embarazada.
Como si no tuviera problemas suficientes en aquel momento. Era un mal año para el banco, de modo que la bonificación sería la mitad de lo que había calculado. Peor aún, ya había gastado el dinero mucho antes de que ingresara en su cuenta.
Miró a Pamela. Todo lo que había dicho después de su estallido inicial era que aún no había tomado la decisión de tener o no tener el niño. Justo lo que él necesitaba ahora, con dos hijos en Tonbridge y una hija que no acababa de decidir si quería un piano o un poni, y no entendía que no pudiera tener ambos, para no hablar de una esposa que se había convertido en una adicta a ir de tiendas. Ya no recordaba la última vez que su saldo había sido positivo. Miró a Pamela de nuevo cuando salió de la oficina. Un aborto provocado no sería barato, pero resultaría mucho más económico que la alternativa.
Todo habría sido diferente si le hubieran nombrado director general. Había estado en la lista, y al menos tres miembros de la junta habían dejado claro que apoyaban su nombramiento. Pero la junta, con gran visión de futuro, había ofrecido el puesto a una persona ajena a la empresa. Había quedado entre los tres últimos aspirantes, y por primera vez comprendió lo que significaba ganar una medalla olímpica de plata cuando eras el claro favorito. Maldición, estaba tan cualificado para el puesto como Phillip Alexander, con la ventaja de que había trabajado para el banco durante los últimos doce años. Habían insinuado que le harían un hueco en la junta a modo de compensación, pero eso se iría al carajo en cuanto se enteraran de lo de Pamela.
¿Cuál había sido la primera recomendación que Alexander había hecho a la junta? Que el banco debía invertir con denuedo en Rusia, con el desastroso resultado de que setenta personas perderían sus empleos y habría que reajustar las bonificaciones de todo el personal. Lo peor era que Alexander estaba intentando echar la culpa de su decisión al presidente.
Una vez más, los pensamientos de Geoffrey se centraron en Pamela. Tal vez debería llevarla a comer y tratar de convencerla de que un aborto sería lo mejor. Estaba a punto de descolgar el teléfono para sugerirle la idea, cuando el aparato sonó.
Era Pamela.
– La señorita Franklyn acaba de llamar. ¿Podría pasarse por el despacho del señor Alexander?
Era una estratagema que Alexander utilizaba con regularidad, con el fin de que nunca olvidara su rango. La mitad de las veces, se trataba de temas que hubieran podido discutir tranquilamente por teléfono. El hombre tenía un supercomplejo de poder.
Camino del despacho de Alexander, Geoffrey recordó que su mujer había querido invitarle a cenar, para conocer al hombre que le había robado su nuevo coche.
– No querrá venir -había intentado explicar Geoffrey-. Es una persona muy solitaria.
– Preguntar no cuesta nada -había insistido ella.
Pero resultó que Geoffrey estaba en lo cierto: «Phillip Alexander agradece a la señora Tudor-Jones su amable invitación a cenar, pero lamenta que debido a…».
Geoffrey intentó concentrarse en el motivo de que Alexander deseara verle. Era imposible que supiera lo de Pamela, y además, no era su problema. Sobre todo si los rumores sobre sus preferencias sexuales eran creíbles. ¿Había descubierto que Geoffrey había sobrepasado con creces el crédito del banco? ¿O iba a tratar de convencerle de que se pasara a su bando, en relación con el fiasco de Rusia? Geoffrey notó las palmas de sus manos sudorosas cuando llamó con los nudillos a la puerta.
– Entre -dijo una voz profunda.
Geoffrey entró y fue recibido por la secretaria del director general, la señorita Franklyn, que procedía de la Morgans. La mujer no habló, sino que cabeceó en dirección al despacho del jefe.
Geoffrey llamó por segunda vez, y cuando oyó «Entre», obedeció. Alexander levantó la vista.
– ¿Has leído el informe McKinsey? -preguntó.
Nada de «Buenos días, Geoffrey», ni de «¿Qué tal ha ido el fin de semana?». Solo: «¿Has leído el informe McKinsey?».
– Sí -contestó Geoffrey, que solo lo había leído por encima, deteniéndose en los encabezados de los párrafos, para luego estudiar más en detalle las secciones que le afectaban directamente. Para colmo, no necesitaba contarse entre los que iban a ser superfluos.
– El meollo de la cuestión es que podemos ahorrar tres millones al año. Significará el despido de setenta empleados y reducir a la mitad las bonificaciones. Necesito que me entregues un análisis por escrito de cómo hay que proceder, y qué personal correríamos el riesgo de perder si redujéramos a la mitad las bonificaciones. ¿Puedes tenerlo preparado para la reunión de la junta de mañana por la mañana?
El bastardo le estaba cargando el muerto de nuevo, pensó Geoffrey. «Y le da igual quién caiga, mientras él sobreviva. Quiere presentar a la junta un fait accompli, basándose en mis recomendaciones. Ni hablar.»
– ¿Tienes alguna prioridad en este momento?
– No, nada que no pueda esperar -contestó Geoffrey.
Ni se le ocurrió hablar de su problema con Pamela, o de que su mujer se pondría histérica si no iba a la función de la escuela de aquella noche, en la que su hijo menor interpretaba el papel de ángel. Como si hubiera encarnado a Jesucristo, la verdad. Geoffrey tendría que pasar la noche en vela para preparar su informe a la junta.
– Bien. Propongo que volvamos a encontrarnos mañana por la mañana a las diez, para que me informes sobre cómo podríamos presentar el informe.
Alexander bajó la cabeza y devolvió su atención a los papeles que tenía sobre la mesa: la señal de que la reunión había terminado.
Phillip Alexander levantó la vista una vez más cuando la puerta se cerró. «Un hombre afortunado -pensó-, no tiene verdaderos problemas.»
El estaba hundido hasta las cejas en ellos. Lo más importante en aquel momento era continuar distanciándose de la desastrosa decisión del presidente de invertir tanto en Rusia. Había apoyado la maniobra en la reunión de la junta del año anterior, y el presidente se había asegurado de su apoyo. Pero en cuanto averiguó lo que estaba sucediendo en el Bank of America y en el Barclays, paralizó de inmediato la segunda intervención del banco, como no dejaba de recordar a la junta.
Desde aquel día, Phillip había inundado el edificio de informes, advirtiendo a todos los departamentos para cubrirse las espaldas, al tiempo que los apremiaba a recuperar todo el dinero que pudieran. Todos los días enviaba informes, con el resultado de que casi todo el mundo, incluidos varios miembros de la junta, estaba convencido de que se había mostrado escéptico sobre el resultado desde el primer momento.
La impresión que había conseguido transmitir a uno o dos miembros de la junta, poco afines a sir William, era que no se había atrevido a contrariar los deseos de sir William porque hacía muy pocas semanas que ocupaba el cargo de director general, y que por ese motivo no se había opuesto a la recomendación de sir William de prestar quinientos millones de libras al banco Nordsky de San Petersburgo. La situación aún podía favorecerle, pues si el presidente se veía obligado a dimitir, la junta tal vez llegaría a la conclusión de que lo mejor era nombrar como sustituto a alguien de dentro, dadas las circunstancias. Al fin y al cabo, cuando habían nombrado a Phillip director general, el vicepresidente, Maurice Kington, había dejado claras sus dudas sobre la posibilidad de que sir William terminara su mandato, y eso fue antes del desastre de Rusia. Un mes después, Kington había dimitido. Todo el mundo sabía en la City que solo dimitía cuando oteaba problemas en el horizonte, pues no tenía intención de abandonar sus treinta cargos directivos.
Cuando el Financial Times publicó un artículo desfavorable sobre sir William, tuvo la precaución de empezar con las palabras: «Nadie negará que los resultados de sir William Selwyn como presidente del Critchley's Bank han sido positivos, incluso impresionantes en algunos momentos. No obstante, en los últimos tiempos se han producido algunos errores desafortunados, que al parecer se han originado en el despacho del presidente». Alexander había informado con pelos y señales al periodista sobre aquellos «errores desafortunados».
Algunos miembros de la junta ya empezaban a susurrar «Mejor temprano que tarde», pero Alexander aún tenía que solucionar uno o dos problemas personales.
Otra llamada la semana anterior, y exigencias de un nuevo pago. Daba la impresión de que el muy maldito sabía cuánto podía pedir cada vez. Bien sabía Dios que la opinión pública ya no era tan hostil con los homosexuales, pero con un chapero era diferente. La prensa conseguía dar la impresión de que era mucho peor que un heterosexual pagara a una prostituta. ¿Cómo demonios iba a saber que el chico era menor de edad en aquel momento? En cualquier caso, la ley había cambiado desde entonces, si bien la prensa amarilla no se había dejado influir por dicha circunstancia.
Además, perduraba el problema de quién sería vicepresidente ahora que Maurice Kington había dimitido. Era crucial para él conseguir que se nombrara a la persona adecuada, porque esa persona presidiría la junta cuando esta nombrara al nuevo presidente. Phillip ya había alcanzado un pacto con Michael Butterfield, quien apoyaría su causa, y ya había empezado a dejar caer insinuacio nes en los oídos de otros miembros de la junta acerca de los méritos de Butterfield para el puesto: «Necesitamos a alguien de los que votó contra el préstamo a Rusia… Alguien que no fuera nombrado por sir William… Alguien de opinión independiente… Alguien que…».
Sabía que el mensaje estaba circulando, porque uno o dos directores ya se habían pasado por su despacho para sugerir que Butterfield era el candidato idóneo para el cargo. Phillip se había mostrado de acuerdo con su sabia opinión.
Y ahora, estaba llegando al final del camino, porque en la reunión de la junta de mañana se tomaría una decisión. Si Butterfield era nombrado vicepresidente, todas las demás piezas encajarían en su sitio.
Sonó el teléfono de su mesa. Lo descolgó y gritó:
– He dicho que nada de llamadas, Alison.
– Es Julián Blurr otra vez, señor Alexander.
– Pásemelo -dijo Phillip en voz baja.
– Buenos días, Phil. Se me ha ocurrido llamarte para desearte lo mejor en la reunión de la junta de mañana.
– ¿Cómo demonios sabes eso?
– Oh, Phil, has de ser consciente de que no todo el mundo en el banco es heterosexual. -La voz hizo una pausa-. Y uno de ellos en particular ya no te ama.
– ¿Qué quieres, Julián?
– Que seas presidente, por supuesto.
– ¿Qué quieres? -repitió Alexander, y su voz se alzó un poco más con cada palabra.
– Un pequeño descanso al sol mientras tú subes de piso. Niza, Montecarlo, tal vez una semana o dos en St. Tropez.
– ¿Cuánto imaginas que costará eso? -preguntó Alexander.
– Oh, he pensado que diez mil cubrirían con holgura todos mis gastos.
– Con demasiada holgura -masculló Alexander.
– No lo creo -dijo Julián-. Intenta recordar que sé con exactitud lo que ganas, y eso sin contar el aumento de sueldo que supondrá el nombramiento de presidente. Desengáñate, Phil, es mucho menos de lo que el News of the World me ofrecería por una exclusiva. Ya veo los titulares: «La noche de un chapero con el presidente de un banco familiar».
– Eso es canallesco -dijo Alexander.
– No. Como yo era menor de edad en aquel tiempo, me parece que el canalla serás tú.
– Eso sería ir demasiado lejos -advirtió Alexander.
– No, porque tus ambiciones aún van más lejos -rió Julián.
– Necesitaré unos días.
– No puedo esperar tanto. Quiero coger el primer vuelo a Niza de mañana. Procura que el dinero esté transferido a mi cuenta antes de que entres en la reunión de la junta a las once. No olvides que fuiste tú quien me dio lecciones sobre transferencias electrónicas.
La comunicación se cortó, pero el teléfono sonó de nuevo.
– ¿Quién es esta vez? -preguntó Alexander.
– El presidente por la línea dos.
– Pásamelo.
– Phillip, necesito las últimas cifras sobre los préstamos a Rusia, además de tu análisis del informe McKinsey.
– Dentro de una hora tendrá los últimos datos acerca de Rusia sobre su mesa. En cuanto al informe, estoy plenamente de acuerdo con sus recomendaciones, pero he pedido a Geoffrey Tudor-Jones que me dé su opinión por escrito sobre cómo podríamos llevarlas a la práctica. Presentaré el informe en la reunión de la junta de mañana. Espero que sea satisfactorio, presidente.
– Lo dudo. Tengo la sensación de que mañana será demasiado tarde -dijo el presidente sin más explicaciones, y colgó el teléfono.
Sir William sabía que no le favorecía el hecho de que las últimas pérdidas de Rusia sobrepasaran los quinientos millones de libras. Y ahora, el informe McKinsey había llegado a las mesas de todos los directores, recomendando un recorte de setenta empleos, tal vez más, con el fin de ahorrar unos tres millones de libras al año. ¿Cuándo empezarían a comprender los consultores financieros que estaban tratando con seres humanos, en lugar de números en una hoja de balance, entre ellos setenta leales miembros del personal, algunos de los cuales habían servido al banco durante más de veinte años?
No se mencionaba el préstamo a Rusia en el informe McKinsey, porque no era de su competencia, pero no habría podido llegar en un momento peor. Y en la banca, el momento lo es todo.
Las palabras de Phillip Alexander a la junta estaban grabadas indeleblemente en la memoria de sir William: «No debemos permitir que nuestros rivales se aprovechen de esta oportunidad única. Si Critchley quiere seguir ocupando un lugar destacado en el marco internacional, hemos de proceder con rapidez mientras haya oportunidad de conseguir beneficios». Las ganancias a corto plazo podrían ser enormes, había asegurado Alexander a la junta, cuando en verdad había sido al revés.
Y a los pocos momentos de despeñarse, aquel saco de mierda había empezado a escalar el pozo ruso para salir, al tiempo que arrojaba al presidente al fondo. En aquel momento se encontraba de vacaciones, y Alexander le había telefoneado a su hotel de Marrakech para decirle que lo tenía todo controlado, y no había necesidad de que volviera a casa. Cuando lo hizo, descubrió que Alexander ya había llenado el pozo, y le había dejado en el fondo.
Después de leer el artículo del Financial Times, sir William sabía que sus días como presidente estaban contados. La dimisión de Maurice Kington había sido el golpe definitivo, del que sabía que no se recuperaría. Había intentado disuadirle, pero a Kington solo le interesaba el futuro de una persona.
El presidente contempló su carta escrita de dimisión, una copia de la cual enviaría a cada miembro de la junta aquella noche.
Su leal secretaria Claire le había recordado que tenía cincuenta y siete años, y había hablado con frecuencia de jubilarse a los sesenta para dejar paso a un hombre más joven. Era irónico cuando pensaba en quién sería aquel hombre más joven.
Cierto, tenía cincuenta y siete años, pero el último presidente no se había jubilado hasta los setenta, y eso era lo que la junta y los accionistas recordarían. Olvidarían que había heredado un banco achacoso de un presidente achacoso, y aumentado sus beneficios año tras año durante la pasada década. Aun incluyendo el desastre de Rusia, iban en una posición adelantada.
Aquellas insinuaciones del primer ministro, en el sentido de que estaban pensando concederle un título de par, pronto serían olvidadas. La docena aproximada de cargos de dirección, que no son más que rutina para el presidente jubilado de un banco importante, se evaporarían de la noche a la mañana, junto con la invitación a Buck House, el Guildhall y la pista central de Wimbledon, la única salida oficial que a su mujer le gustaba.
La noche anterior, había comentado a Katherine durante la cena que iba a dimitir. Ella había dejado sobre la mesa el cuchillo y el tenedor, y doblado la servilleta.
– Gracias a Dios -dijo-. Ahora ya no será necesario continuar con esta farsa de matrimonio. Esperaré un tiempo decente, por supuesto, antes de solicitar el divorcio.
Se había levantado de la mesa y abandonado la sala sin pronunciar ni una palabra más.
Hasta entonces, no había tenido ni idea de los sentimientos de Katherine. Había asumido que conocía la existencia de otras mujeres, aunque ninguna de sus relaciones había sido muy seria. Pensaba que habían llegado a un entendimiento, un pacto. Al fin y al cabo, así ocurría en muchos matrimonios de su edad. Después de cenar, se había trasladado a Londres para dormir en su club.
Desenroscó el capuchón de su pluma y firmó las doce cartas. Las había dejado sobre su mesa todo el día, con la esperanza de que antes del cierre se produjera un milagro y pudiera romperlas en mil pedazos. Pero en el fondo sabía que eso nunca pasaba.
Cuando al fin entregó las cartas a su secretaria, la mujer ya había escrito a máquina los nombres en los doce sobres. Sonrió a Claire, la mejor secretaria que había tenido nunca.
– Adiós, Claire -dijo, y le dio un beso en la mejilla.
– Adiós, sir William -contestó la mujer, y se mordió el labio.
Sir William volvió a su despacho, cogió su maletín vacío y un ejemplar del Times. Al día siguiente sería el artículo principal de la sección de Negocios. No era tan famoso para ocupar la primera plana. Paseó la vista por el despacho del presidente una vez más, antes de abandonarlo definitivamente. Cerró la puerta en silencio a su espalda y caminó poco a poco por el pasillo hasta el ascensor. Apretó el botón y esperó. Las puertas se abrieron y entró, aliviado de que estuviera vacío y de que no parara hasta llegar a la planta baja.
Salió al vestíbulo y desvió la vista hacia el mostrador de recepción. Haskins se habría marchado a casa bastante antes. Cuando las puertas de cristal se abrieron, pensó en Kevin, sentado en su casa de Peckham con su mujer embarazada. Le habría gustado desearle suerte en el trabajo de recepcionista. Al menos, el informe McKinsey no le afectaría.
Cuando pisó la acera, algo llamó su atención. Se volvió y vio a un viejo vagabundo que se acomodaba para pasar la noche bajo la arcada.
Bill se tocó la frente en un saludo burlón.
– Buenas noches, presidente -dijo con una sonrisa.
– Buenas noches, Bill -contestó sir William, devolviéndole la sonrisa.
Ojalá pudieran intercambiarse, pensó sir William, mientras se volvía y caminaba hacia el coche que le esperaba.
Jeffrey Archer

***
