Premio Nobel 2000
Gao Xingjian señala que "un autor tiene que encontrar su propio lenguaje, pero mi lenguaje no es un estilo para mí. En La montaña del alma se encuentran todos los géneros de la literatura. Es una búsqueda del estilo. Pero es el lenguaje lo que cuenta. Tienes que respetar este viaje lineal. Incluso si cambias los pronombres yo, tú, él, una novela sigue siendo un monólogo".
Es el alma de China la que se descubre en las páginas de esta montaña literaria, que aunque deba ser respetada en la linealidad espacio temporal del viaje, puede ser abierta en cualquier parte, pues siempre, en cada hoja habrá una nueva razón, una nueva historia, un contenido profundo.
El autor ganador del Nobel 2000 a la Literatura, recoge con precisión de rayos X lo que es la vida, la cultura, la filosofía, el rostro, el alma, el arte, la gente, las costumbres, los olores, sonidos, colores y diálogos de China, el país que construye su historia en el reconocimiento y respeto del pasado, en la valoración de las raíces y en la preocupación por los detalles, aquellos mínimos guiños que marcan la diferencia.
Descrita como la novela de China, el viaje que el lector inicia junto al Xingjian, es un acto de inmersión en un ambiente donde la sencillez abisma, sorprende y encanta. Es un tiempo sin tiempo, un espacio donde las horas pasan a otro ritmo, donde las palabras son menos y dicen más.
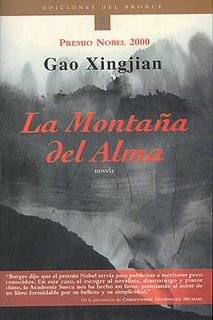
Gao Xingjian
La Montaña del Alma
TÍTULO ORIGINAL: LINGSHAN
Traducción de Liao Yanping y José Ramón Monreal
Nota de los traductores
Los traductores quieren expresar su agradecimiento a las personas que han colaborado para un mejor resultado de su trabajo: a Inés Blanca, por su eficaz coordinación y atenta corrección de pruebas; a Oskar Aragonés, por su paciencia y buen hacer; y a Laura Robecchi, por su inestimable ayuda a lo largo de todo el proceso de traducción.
1
Te has subido a un autobús de línea. Y, desde la mañana, el viejo bus reconvertido para la ciudad ha traqueteado durante doce horas seguidas por las carreteras de montaña, mal conservadas, llenas de resaltes y de baches, antes de llegar a este pueblecito del sur.
Con la mochila a cuestas y una bolsa en la mano, paseas la mirada por el párking sembrado de envoltorios de polos y de desechos de caña de azúcar.
Hombres cargados de sacos de todos los tamaños y mujeres con bebés en los brazos descienden del autobús o atraviesan el párking mientras una pandilla de jóvenes, sin sacos ni cestas, sacan de una bolsita pipas de girasol que se llevan una tras otra a la boca y cuya cáscara escupen acto seguido. Se las comen con elegancia emitiendo una especie de silbido, con una distinción y un aire desenvuelto típicos del estilo local. Aquí, en su tierra natal, nada les impide vivir con total libertad, sus raíces ahondan en este suelo generación tras generación. Es inútil que vengas tú de lejos en busca aquí de unas raíces en su lugar. Pero, para los que abandonaron este pueblo hace mucho tiempo, no existía evidentemente aún esta estación de autobuses y menos aún estos autocares. Por río era preciso tomar una barca recubierta de esterillas de bambú y por tierra alquilar una carreta. Si uno no tenía realmente un fen, no había más remedio que ir a pie. Ahora, todos cuantos siguen aún con vida regresan aquí quién más quién menos, incluso desde la otra orilla del océano Pacífico, ya con un pequeño utilitario, ya con un cochazo con aire acondicionado. Algunos han hecho fortuna, unos pocos se han vuelto famosos, otros no son nada, pero todos retornan aquí debido a su avanzada edad. Llegado al final de su vida, ¿quién puede escapar a esta nostalgia? Aquellos que nunca tuvieron las menores ganas de abandonar este lugar deambulan con mayor naturalidad, balanceando los brazos, riendo y charlando en voz alta, sin la menor traba. Su entonación es dulce y familiar, casi conmovedora. Cuando dos conocidos se encuentran, no se intercambian como en la ciudad hueras palabras de cortesía sacudiendo la cabeza o estrechándose la mano. Unas veces se interpelan por sus nombres, otras se dan una gran palmada en la espalda, encantándoles estrecharse mutuamente contra su pecho, no sólo las mujeres entre sí, sino tal vez aún más los varones. Cerca de la alberca de cemento para el lavado de los autobuses, hay justamente dos mujeres muy jóvenes. Parlotean por los codos, cogidas de la mano. El lenguaje de las mujeres de este lugar resulta tan encantador que uno no puede dejar de echarles una mirada. Vistos de espaldas, sus pañuelos confeccionados en una tela azul con motivos transmitidos de generación en generación, y la manera como los llevan atados, parecen de una originalidad extraordinaria. Te acercas involuntariamente. El pañuelo está anudado debajo de la barbilla, en triángulo, subrayando sus bonitos rostros de finos rasgos que están en consonancia con sus graciosas figuras. Pasas muy cerca de ellas. Sus dos manos que siguen unidas son del mismo color encarnado, igual de toscas, con recias articulaciones. Sin duda se trata de unas recién casadas de visita a casa de unos amigos o bien de regreso a la de sus padres. Sin embargo, aquí el término de «recién casada» no designa más que a la mujer del propio hijo. Si se utilizara este término a la manera de los palurdos del norte para designar a cualquier muchacha que acabara de contraer matrimonio, uno se ganaría enseguida una andanada de insultos. Una vez casada, la joven llama a su esposo «el viejo», tanto para indicar «mi marido» como «tu marido». Aquí las gentes poseen su propio vocabulario, por más que todos ellos sean chinos que desciendan de los emperadores fundadores, que pertenezcan a la misma etnia y que posean la misma cultura.
Ni tú mismo sabes a ciencia cierta por qué has venido aquí. Ha sido por pura casualidad que en el tren has oído hablar a alguien de un lugar llamado Lingshan, la Montaña del Alma. Aquel hombre estaba sentado enfrente de ti, con tu taza de té puesta al lado de la suya y las vibraciones del tren hacían tintinear una contra otra las tapaderas de vuestras tazas. La cosa no hubiera pasado de aquí de haber seguido tintineando o de haber parado de hacerlo al cabo de un instante, pero la casualidad ha querido que en un momento en que las dos tapaderas entrechocaban, has tenido, al mismo tiempo que él, la intención de desplazarlas y que, en ese preciso instante, las dos enmudecieran. Pero, apenas habéis desviado la mirada, se han puesto de nuevo a hacer ruido. Habéis alargado el dedo al mismo tiempo y se han detenido. Sin cruzar palabra, os habéis echado a reír los dos. Entonces simplemente habéis corrido un poco las tapaderas y entablado conversación. Le has preguntado adonde iba.
– A Lingshan.
– ¿Qué?
– A Lingshan, a la Montaña del Alma.
Aunque también tú has recorrido la China de norte a sur y has ido a numerosas montañas famosas, sin embargo nunca habías oído mencionar antes este lugar.
Enfrente de ti, tu compañero ha cerrado ligeramente los ojos, descansa. Animado por una curiosidad comprensible, querrías saber qué laguna subsiste en tu conocimiento de los parajes célebres. En tu vanidad, no puedes soportar la idea de que todavía quede algún lugar del que no hayas oído hablar nunca. Entonces, le preguntas dónde se encuentra Lingshan.
– En las fuentes del You -responde él abriendo los ojos.
No tienes ni idea de dónde se encuentra el tal río You, pero no te atreves a preguntárselo. Te limitas a sacudir la cabeza, lo cual puede ser interpretado de dos maneras: «Sí, gracias», o bien: «Ah, sí, ya sé». Tu amor propio se siente satisfecho, pero no por supuesto tu curiosidad. Un momento más tarde, terminas por preguntarle cómo se puede ir hasta allí y por dónde hay que penetrar en esta montaña.
– Puede tomarse el autobús hasta el pequeño pueblo de Wuyi, y luego remontar el You en barca.
– ¿Y qué hay allí? ¿Pueden verse paisajes, templos? ¿Vestigios? -preguntas adoptando un aire indiferente.
– Allí todo se conserva en su estado original.
– ¿Y hay selvas vírgenes?
– Por supuesto, pero no sólo eso.
– ¿Hombres salvajes también? -preguntas en tono de broma.
Él ríe, pero sin asomo de burla, cosa que te excita aún más. Tienes que saber quién es este amigo sentado enfrente de ti.
– ¿Se dedica usted a la ecología? ¿Es usted biólogo? ¿Paleontólogo? ¿Arqueólogo?
– Me interesan más los seres vivos -dice él negando con la cabeza a cada una de tus preguntas.
– ¿Se dedica usted a investigar las tradiciones populares? ¿Es usted sociólogo? ¿Especialista en folclore? ¿Etnólogo? ¿O bien periodista? ¿Aventurero?
– Soy todo eso, pero como aficionado.
Os habéis echado a reír los dos.
– ¡Eso no impide pasárselo en grande!
Aún os habéis reído más abiertamente. El ha encendido un cigarrillo y se ha puesto a hablar como un sacamuelas, contando toda clase de maravillas sobre Lingshan. Luego, en tono de invitación, ha desgarrado una cajetilla de cigarrillos vacía y ha dibujado un mapa que indica la carretera que hay que seguir para llegar hasta allí.
En el norte, es ya pleno otoño. Aquí, la canícula estival no ha aflojado en absoluto. Antes de ponerse tras las montañas, el sol conserva aún toda su fuerza y, cuando pega fuerte, el sudor corre por la espalda. Sales de la estación de autobuses, inspeccionas los alrededores. Enfrente, no hay más que una pequeña posada de una planta, de estilo antiguo, con la fachada de madera. Las tablas crujen cuando uno camina por el piso, pero lo más terrible son las almohadas y las esterillas de un negro grasiento. Para lavarse es menester esperar a la noche para quitarse el pantalón y rociarse con agua con una cubeta en el pequeño patio exiguo y húmedo. Es una parada obligada para todos aquellos que recorren la campiña, comerciantes y artesanos.
Falta aún un rato para que anochezca, tienes tiempo de encontrar un hotel más limpio. Andas errante por las calles, con la mochila a la espalda, pensando descubrir en esta localidad una señal, un letrero, aunque no sea más que un nombre compuesto con los dos caracteres de Lingshan que serían la prueba de que no has errado el camino, que no has hecho este largo trayecto en vano. Por más que miras por todas partes, no das con el menor rastro de él. Entre las personas que se han apeado del autobús al mismo tiempo que tú, ninguna tiene aspecto de turista. Tampoco tú, por supuesto, pero nadie lleva tu misma indumentaria: un par de ligeros pero resistentes zapatos de montaña, una mochila a la espalda. No es éste, por supuesto, el típico sitio turístico famoso al que vienen los recién casados y los jubilados, donde todo está pensado para el turismo, donde por doquier hay aparcados autocares, donde pueden comprarse planos turísticos en todas las esquinas de las calles y donde se exponen en todas las tiendas gorras, vestidos de punto, camisas, tee-shirts, pañuelos con el nombre del lugar, con hoteles donde descienden los extranjeros que pagan en divisas, centros de acogida o de reposo en los que sólo se permite la entrada si se está provisto de una carta de recomendación, sin olvidar los pequeños hoteles privados que se disputan la clientela, que ostentan todos como letrero este nombre sagrado. No has venido a este tipo de lugar para distraerte en grupo por el sendero de una colina donde las gentes se observan, se empujan, se apretujan y arrojan al suelo trozos de corteza de sandía, botellas de agua mineral, latas de conserva, papeles sucios y colillas. También aquí, un día u otro, pasará lo mismo. Crees haber venido antes de que se construyan encantadores pabellones, quioscos, terrazas o pequeñas torres, antes de tener que apretujarte delante de la frase de algún hombre célebre o antes que la cámara fotográfica de algún periodista. En tu fuero interno te alegras por ello, no sin alimentar algunas dudas. En esta calle no hay ni la menor señal para atraer a los turistas, ¿has sido burlado? No te has fiado más que de un itinerario bosquejado en una cajetilla de cigarrillos que llevas escondida en la chaqueta y de esa persona conocida por casualidad en el tren. Nada te prueba que lo que dijera fuese cierto. No has consultado ningún relato de viaje auténtico, y ni siquiera en la gran guía de lugares turísticos recientemente publicada aparece ninguna entrada con tal nombre. Desde luego que se encuentran fácilmente lugares llamados Lingtai, Lingqiu, Lingyan e incluso Lingshan, hojeando el atlas de China por provincias. Tampoco ignoras que en los innumerables libros y textos históricos antiguos, desde el Clásico de los mares y de las montañas, obra de adivinación y de magia antigua, hasta el viejo tratado de geografía titulado Anotaciones al Clásico de los ríos, se menciona el lugar de Lingshan. Buda despertó allí de su sueño al venerable Mahakasyapa. No eres tonto, debes apelar a tu inteligencia, buscar en primer lugar ese pequeño pueblo de nombre Wuyi que está indicado en la cajetilla de cigarrillos y el camino que se adentra hacia Lingshan, la Montaña del Alma.
Vuelves a la estación de autobuses y entras en la sala de espera, el lugar más animado de esta pequeña ciudad de montaña, que está ya completamente vacía a estas horas. Las ventanillas de venta de billetes y de la consigna tienen el cierre metálico echado. Llamas, sin obtener el menor resultado. No te queda más remedio que levantar la cabeza para contar los nombres de las estaciones, a cuál más evocador, alineados encima de la ventanilla: la aldea de los Zhang, el Almacén de Arena, la Fábrica de Cemento, el Viejo Horno, Caballo de Oro, Buen Año, Inundación, la Bahía del Dragón, la Cuenca de las Flores de Melocotonero…, pero ninguno corresponde al lugar que tú buscas. Pese a que se trata de un pueblo pequeño, los destinos y los autobuses son numerosos. En un mismo día, salen hasta cinco o seis autobuses, pero el destino para la Fábrica de Cemento no es ciertamente turístico. La línea menos frecuentada cuenta únicamente con un servicio de autobús diario. Debe de ser éste el lugar más remoto, pero Wuyi se halla efectivamente al final del trayecto. No llama tu atención, parecido al resto de nombres de localidades, sin un «alma» especial. Pero tú, como si finalmente hubieras encontrado el cabo del hilo de una liada madeja que no esperases ya desenredar, aunque no te pones loco de alegría, al menos te quedas más tranquilo. Tendrás que comprar tu billete una hora antes de la salida del autobús. La experiencia te dice que, en estas líneas de montaña de un solo servicio diario, hay que pegarse para subir al autobús, y que, si no te preparas con antelación, tendrás que hacer cola muy temprano.
En este momento, tienes tiempo por delante, pero la mochila de viaje comienza a pesar sobre tus hombros. Callejeas y los camiones cargados de madera pasan casi rozándote, con los cláxones aullando. Observas que, en la angosta carretera que atraviesa el pueblo, los camiones, de todos los tamaños, no paran de hacer sonar sus bocinas. En los autobuses, los cobradores mantienen el brazo sacado por la ventanilla y golpean sin cesar en la carrocería, aumentando el guirigay reinante en la calle. Y ésta es la única manera de que los peatones terminen por hacerse a un lado.
Las viejas casas situadas a ambos lados de la calle tienen todas fachadas de madera. En la planta baja se practica el comercio y en la de arriba se pone a secar la ropa: desde pañales de bebé a sujetadores, pasando por calzoncillos apedazados y sábanas floreadas, ondean en medio del polvo y del ruido de los coches, como otras tantas banderas de todos los países del mundo. Al borde de la carretera, de los postes de cemento, a la altura de los ojos, cuelgan anuncios publicitarios de todo tipo. Uno de ellos, que pondera las excelencias de un producto contra los malos olores de las axilas, llama particularmente tu atención. No es que tú sufras de este problema, pero te sientes atraído por la originalidad de su escritura. Tras el término «bromidrosis» figura una explicación entre corchetes:
[La bromidrosis (también llamada Olor de los Inmortales) es una desagradable enfermedad que produce un olor nauseabundo. Debido a ella, son numerosos quienes han tenido que aplazar su boda o que han tenido dificultades a la hora de hacer amigos. A menudo, chicos y chicas, ante la dificultad de encontrar trabajo o ingresar en el ejército, han sufrido terriblemente por su culpa sin llegar a superar sus problemas. Ahora, gracias a un nuevo procedimiento sintético, es posible erradicar totalmente el mal olor. Su eficacia es del 97,5 %. Para alcanzar el placer en la vida y su felicidad finura, venga a tratarse con nuestro producto…]
Luego llegas a un puente de piedra. Ningún mal olor. Una fresca brisa sopla suavemente, refrescante y agradable. El puente de piedra une un ancho río. Aunque la calle está asfaltada, se distinguen aún vagamente unos leones esculpidos en las columnas acanaladas. Debe de ser seguramente muy antiguo. Apoyado en el pretil de piedra reforzada con hormigón, contemplas las dos partes de este pueblo unidas por el puente. De cada lado, innumerables tejados de tejas negras dispuestos en apretadas hileras se extienden hasta donde se pierde la vista. Entre las montañas se abre un valle con campos de arroz amarillo dorado moteados de cañaverales de verdes bambúes. El agua del río de un azul puro fluye tranquilamente entre los arenales de su lecho y, seguidamente, una vez llegada hasta los pilares del puente de piedra tallada que lo divide, se vuelve más profunda, tirando a verde oscuro. Una vez pasado el arco del puente, produce un fragor, y se forma una espuma blanca por encima de sus violentos remolinos. El agua ha dejado su marca en diferentes niveles del dique de piedra de más de diez metros de alto. El más reciente, de un amarillo grisáceo, data de la última inundación del verano. ¿Es el río You? ¿Tiene su nacimiento en Lingshan?
El sol va a ponerse. Su semiesfera semeja una tapadera de color anaranjado. Sigue siendo brillante, pero no deslumbra. Diriges la mirada hacia el lugar donde las dos vertientes del valle se unen, allí donde las cimas se encabalgan en medio de la bruma y de las nubes. Este marco ilusorio de un negro vivísimo comisquea paulatinamente la parte inferior del astro deslumbrante que parece dar vueltas. Cuanto más se tiñe de rojo el ocaso, más dulce resulta. Lanza sus reflejos dorados sobre el agua del río. El azul oscuro y los rayos dorados se mezclan en las ondas y las salpicaduras del agua. La bola purpúrea desprende todavía más serenidad, pero, al descender en la hondonada del valle, no deja de tener cierta seducción. Y luego están los sonidos. Oyes uno, difícil de captar, que se pone a resonar en el fondo de tu corazón y se expande progresivamente, se estremece un poco, como sobre la punta de los pies, se escapa y desaparece en el paisaje negro de la montaña, llenando los cielos de la bruma del crepúsculo. El viento del atardecer silba en tus oídos así como también el sonido incesante de los cláxones de los coches. Al atravesar el puente, descubres en su extremo una placa recién grabada con los caracteres realzados en rojo: Puente Yongning, construido durante el año 3 de la era Kai-yuan de los Song, restaurado en 1962. Placa colocada en 1983. He aquí una señal anunciadora de la llegada del turismo.
Al final del puente se encuentran dos filas de tabernas. En una de las de la izquierda, tomas un cuenco de queso de soja en gelatina, ese tipo de queso de soja tierno y delicioso, muy especiado, que se vendía en las calles y callejones y que durante un tiempo había desaparecido, pero que en la actualidad se elabora de nuevo gracias a una receta transmitida de padres a hijos. Luego, en una de las de la derecha, te tomas dos galletas de sésamo y cebolla recién salidas de la sartén, calientes y aromáticas; por último, te comes también -¿dónde?, ya no lo recuerdas- unas albóndigas de arroz glutinoso fermentado, apenas más gruesas que unas perlas, azucaradas al gusto. Por supuesto, no has sido tan exagerado como el señor Ma Segundo cuando viajó al lago del Oeste, pero tienes no obstante bastante buen apetito. Mientras degustas estos manjares de nuestros antepasados, escuchas las conversaciones de los clientes y patrones que son buenos conocedores del lugar. Quisieras acercarte y mezclarte con ellos utilizando su dulce lenguaje de acento campesino. Has vivido largo tiempo en la ciudad y experimentas la necesidad de conservar en ti una gran nostalgia del terruño, quisieras que te proporcionara un poco de consuelo, para poder retornar a los tiempos de tu infancia y reencontrar tus recuerdos perdidos.
Terminas por encontrar un hotel de este lado del puente, en una vieja calle empedrada. El suelo está más o menos limpio. En la habitación individual que has tomado, hay una tabla recubierta con una esterilla de bambú y una manta de algodón gris, de la que es imposible saber si está sucia o bien si se trata de su color original. La metes debajo de la estera, apartas la almohada grasienta. Felizmente aquí hace calor, y la ropa de cama resulta inútil. En ese momento, sientes la necesidad de dejar en el suelo la mochila que se ha vuelto muy pesada y de sacudirte de encima todo el polvo y quitarte el sudor del cuerpo. Te tiendes con el torso desnudo en la cama, con las piernas abiertas. En la habitación de al lado, hay gente que se interpela. Están jugando a las cartas. Oyes claramente el ruido de los naipes lanzados sobre la mesa. Únicamente una pared medianera hecha de tablas y, por las hendiduras de la desgarrada tapicería, puedes distinguir vagamente a algunos mozarrones con el torso desnudo. No estás tan cansado como para dejarte vencer enseguida por el sueño y llamas al tabique. Del otro lado se alza un gruñido. No es contra ti, sino contra ellos mismos contra quienes gruñen. Están los ganadores y los perdedores, y los perdedores tardan en saldar sus deudas. En este hotel se juega abiertamente dinero pese a la advertencia de la policía del distrito pegada en las habitaciones, que estipula la prohibición del juego y de la prostitución. Tienes verdaderas ganas de ir a ver si este reglamento es respetado en un lugar tan pequeño como éste. Te vistes, sales al pasillo y llamas a la puerta entreabierta de la habitación. El alboroto prosigue, nadie te presta atención. Entras directamente empujando la puerta. Los cuatro mozarrones sentados alrededor de una cama colocada en medio del cuarto se vuelven para mirarte. No muestran la menor sorpresa, el más asombrado eres tú. Cuatro rostros extraños con unos pedacitos de papel pegados en cejas, labios, nariz y mejillas. Resultan tan despreciables como cómicos. Pero ellos no ríen y se limitan a mirarte. Has venido a importunarles, y están claramente enojados.
– Ah, estabais jugando a las cartas… -No puedes sino disculparte.
Y ellos siguen lanzando sus naipes. Son éstos muy alargados, con unos dibujos rojos o negros, como en el juego del mah-jong. Incluyen también la puerta celestial y la cárcel terrestre. El perdedor es castigado por el ganador, que le pega un pedacito de papel de periódico en un lugar determinado. Imposible saber desde fuera si no se trata más que de una broma pesada, una especie de liberación, o bien de una señal establecida por los apostantes que permite a los perdedores o a los ganadores saldar sus cuentas.
Sales retrocediendo y regresas a tu habitación. Te tumbas de nuevo en la cama y contemplas en el techo las manchas concentradas alrededor de la bombilla, que son en realidad innumerables mosquitos en espera de que la luz sea apagada para venir a picarte. A toda prisa, bajas el mosquitero. Fijada en el techo por una tira de bambú en forma de círculo, la gasa recubre un espacio cilíndrico. Hace mucho tiempo que no has dormido bajo este tipo de mosquitero y ya has pasado con creces la edad en que te perdías en tus ensoñaciones, con los ojos abiertos clavados en lo alto de la gasa. Hoy no sabes qué impulso te animará mañana, a ti que te tienes bien aprendido todo lo que es menester aprender, ¿qué vas a seguir buscando? Llegado a la edad madura, ¿no deberías llevar una vida tranquila, cumplir sin prisas tu tarea en un puesto ni demasiado bajo ni demasiado alto, hacer tu papel de marido y de padre, instalarte en un mullido nido, ahorrar en el banco un poco de dinero que daría su fruto con el paso de los meses y que te dejaría un pequeño capital que, además de servirte para tu vejez, podrías luego legar?
2
A mitad de camino entre las altas mesetas tibetanas y la cuenca de Sichuan, en el país de la etnia qiang, en la parte media de los montes Qionglai, he presenciado la adoración del fuego y una supervivencia de la civilización original de la humanidad. Los antepasados de cada etnia han venerado el fuego que les trajo los comienzos de la civilización. Es un dios.
Sentado delante del fuego, él bebe aguardiente, pero, antes de probarlo, remoja un dedo en su cuenco y lo agita por encima de las brasas que se ponen a silbar despidiendo un humo azulado. En ese instante, me doy cuenta de que existo realmente.
– Hago esta ofrenda al dios del hogar porque es gracias a él que tenemos de comer y de beber.
La luz del fuego ilumina sus mejillas chupadas, su prominente nariz y sus pómulos salientes. Me dice que pertenece a la etnia qiang, que es oriundo de la aldea de Gengda. Dado que me incomoda hacerle preguntas de entrada sobre los dioses y los demonios, me limito a decirle que he venido a estudiar las canciones populares de estas montañas y le pregunto si se sigue practicando la danza llamada gezhuang. Él declara que él mismo es capaz de bailarla, que antaño hombres y mujeres bailaban en torno al fuego hasta la hora del amanecer, pero que, más tarde, fue prohibida.
– ¿Por qué? -Conozco perfectamente la respuesta, pero le hago la pregunta no obstante.
– Debido a la Revolución Cultural. Decían que las letras de las canciones no resultaban adecuadas y fueron sustituidas por citas de Mao.
– ¿Y qué pasó a continuación? -hago la pregunta a propósito, se está volviendo ya una vieja costumbre.
– Pues a continuación ya nadie las cantó. Ahora se empieza a bailar de nuevo, pero raros son los jóvenes que la saben. Yo les enseño.
Le ruego que me haga una demostración. Él se levanta al punto y, sin la menor vacilación, se pone a danzar cantando. Su voz es grave y fuerte, una hermosa voz natural. Estoy convencido de que es de etnia qiang, pero los policías encargados del estado civil tienen sus dudas. Piensan que todos aquellos que declaran pertenecer a las etnias tibetana o qiang lo hacen exclusivamente para verse libres de la limitación de los nacimientos y poder traer más hijos al mundo.
Él canta una canción, luego otra. Me dice que le gusta mucho pasárselo bien, de lo cual no me cabe la menor duda. Acaba de quitarse de encima el cargo de jefe de aldea y se diría de nuevo un montañés, un viejo montañés lleno de brío. Por desgracia, ha rebasado la edad de las aventuras amorosas.
Es capaz asimismo de decir numerosos encantamientos, procedimientos mágicos que utilizan los cazadores a la hora de salir a la montaña, llamados «método de la montaña negra» o bien «brujería». Él no niega el hecho. Cree firmemente que dichos encantamientos pueden empujar a las presas a los fosos o bien incitarlas a caer en las trampas. La magia no sólo se utiliza con animales, sino también entre los hombres con fines vengativos. Si el «método de la montaña negra» es utilizado contra un hombre, éste se ve abocado a no poder salir ya de la montaña. Esto me recuerda una historia que oí contar de niño: el fantasma que levanta un muro. Un hombre camina de noche por un sendero de montaña, camina que te camina, y de repente aparece delante de él un muro, una muralla escarpada o bien un profundo río que le es imposible cruzar. Si no consigue romper el encantamiento, no puede dar ya el menor paso adelante y vuelve sin cesar a su punto de partida. Así, a la salida del sol, advierte que no ha hecho más que dar vueltas en el mismo sitio. Y algo más grave aún: la magia puede llevar a un callejón sin salida y entonces es la muerte.
Dice encantamiento tras encantamiento. Éstos no son lánguidos y apacibles como las canciones, sino por el contrario muy precipitados, a modo de un jadeo. No soy capaz de comprender todo cuanto dice, pero el encanto de esta lengua, el aliento imponente de los monstruos y demonios que invoca llenan la estancia renegrida por el humo. Las llamas lamen la olla donde se cuece a fuego lento la carne de cordero, haciendo relampaguear sus ojos: ésta sí que es una escena auténtica.
En cuanto a ti, andas en busca del camino que lleva a Lingshan, yo, paseándome a lo largo del Yangtsé, busco la verdad. Acabo de pasar por un serio trance. Los médicos me diagnosticaron por error un cáncer de pulmón. La muerte me ha gastado una mala pasada y finalmente he conseguido superar el obstáculo que ha puesto en mi camino. En mi fuero interno, me alegro. La vida me ha devuelto una inmensa frescura. Hubiera tenido que abandonar hace ya mucho tiempo mi entorno polucionado y volver a la naturaleza en busca de una vida auténtica.
En mi entorno, me enseñaban que la vida era la fuente de la literatura y que la literatura debía ser fiel a la vida, fiel a su verdad. Y mi error era precisamente el haberme apartado de la vida, el haber ido en contra de su verdad. La verdad de la vida no se parece a su imagen externa. La verdad de la vida, es decir, la naturaleza de la vida, debe ser tal como es y no de otro modo. Si me he apartado de la verdad es porque no he expuesto más que una serie de fenómenos de la vida que no pueden, claro está, reflejarla como es debido. El resultado es que no he hecho más que seguir un camino equivocado deformando la realidad.
No sé si, ahora, sigo realmente el buen camino; en cualquier caso, quiero abandonar el mundo literario en plena efervescencia y escapar de mi habitación siempre llena de humo de tabaco. Los libros que se amontonan en ella me agobian, hasta el punto de impedirme respirar. Exponen toda suerte de verdades, desde la verdad histórica hasta la verdad sobre el comportamiento humano, y ya no sé qué utilidad tienen. Sin embargo, me estorban y me debato en sus redes, viviendo como un insecto presa en una tela de araña. Felizmente, el médico que equivocó su diagnóstico me ha salvado la vida. Era un hombre sincero. Me dio a comparar las dos radiografías del pecho que había sacado. En el extremo del pulmón izquierdo, una sombra de contornos imprecisos se extendía hasta la tráquea. Aun cuando me hubiera extraído totalmente el lóbulo del pulmón izquierdo, no hubiera servido de nada. Esta conclusión aparecía como una evidencia. Mi padre también murió de cáncer de pulmón, y no habían pasado más que tres meses desde que le fue diagnosticada la enfermedad y su fallecimiento. Era el mismo médico el que había hecho el diagnóstico. Yo tenía confianza en él y él la tenía en la ciencia. Las radiografías que me habían hecho en dos hospitales distintos eran semejantes de todo punto, no podía haber error técnico en ellas. El médico me extendió también un volante para que me hicieran una fibroscopia quince días más tarde. Yo no tenía prisa, porque sin ninguna duda iba a confirmar el tamaño de dicho tumor. Antes de la muerte de mi padre, se había procedido de igual modo, y yo no hacía más que seguir sus pasos, cosa que no tenía nada de original. Y sin embargo, me he escabullido de entre los dedos de la muerte, no puedo negar que he tenido suerte. Creo en la ciencia, pero también en el destino.
He visto un trozo de madera tallada, de más de trece centímetros de largo, recogido durante los años treinta por un etnólogo en la región de la etnia qiang, que representaba a un hombre cabeza abajo descansando sobre sus dos manos y con los rasgos del rostro resaltados en negro. En su cuerpo había grabados dos caracteres: «larga vida». Le conocían como el «wiichang cabeza abajo». Tenía realmente algo de maléfico. Le pregunto a este jefe de aldea retirado si es posible encontrar aún este tipo de dioses protectores. El me dice que se conocen como «laogen»: las «viejas raíces». Esta figurita debe permanecer con el recién nacido a lo largo de toda su vida, hasta el día de su muerte. Luego es llevada junto con el cadáver y, una vez enterrado éste, la figurita es depositada en plena montaña a fin de ayudar al alma del difunto a retornar a la naturaleza. Al preguntarle yo si podía encontrarme una para llevarla encima, me ha respondido entre risas que eran los cazadores quienes se la metían entre sus ropas para conjurar la mala fortuna, pero que no tenían ninguna utilidad para la gente como yo.
– ¿Sería posible encontrar a algún viejo cazador que conozca la brujería, con quien pudiera ir a cazar?
– El mejor de todos es el viejo padre Shi -responde él tras pensárselo un instante.
– ¿Dónde se le puede encontrar?
– Está en la casa de piedra del padre Shi *.
– ¿Y dónde se encuentra ésta?
– Si sigues subiendo diez lis desde aquí, llegarás al Barranco de la Mina de Plata. Una vez allí prosigue hasta el final del torrente que pasa por el barranco y verás una casa de piedra.
– ¿Es un nombre de lugar, o realmente la casa de piedra del padre Shi?
Me explica que es un nombre de lugar, pero que realmente existe una casa de piedra donde vivía el padre Shi.
– ¿Podrías llevarme hasta allí? -le pregunto también.
– El murió. Murió mientras dormía, acostado en su cama. Era muy viejo, pasaba de los noventa años, e incluso de más de cien según algunos. De hecho, nadie sabía muy bien qué edad tenía.
No puedo dejar de preguntarle:
.-¿Viven todavía sus descendientes?
– Era de la generación de mi abuelo… Siempre he oído decir que vivió solo.
– ¿No tenía mujer?
– Vivía solo en el Barranco de la Mina de Plata, sin familia ni hogar, en una casita para él solo. Ah, en su casa, su fusil ha permanecido colgado.
Le pregunto qué quiere decir con ello.
Me explica que era un buen cazador, gran apasionado de la magia, como ya no quedan. Todo el mundo sabe que su fusil sigue colgado en la pared de su casa, un arma que jamás ha fallado un tiro, pero nadie se atreve a cogerla.
No comprendo por qué.
– El camino que lleva al Barranco de la Mina de Plata está cortado.
– ¿No se puede entrar ya allí?
– No. En otro tiempo alguien abrió una mina de plata en ese lugar y una sociedad de Chengdu contrató a unos mineros para trabajar allí. A continuación, fue saqueada y los mineros se fueron. La pasarela que llevaba a la mina por el barranco se hundió en algunos tramos o bien se pudrió.
– ¿Cuándo tiempo hace de eso?
– Mi abuelo todavía vivía, por lo tanto debe de hacer unos cincuenta años.
No es de extrañar que ahora esté jubilado. Pertenece a la historia, una historia real.
– ¿Y nadie ha vuelto a entrar jamás allí?
Tengo cada vez más ganas de conocer la clave del misterio.
– No se sabe a ciencia cierta, pero en cualquier caso no resulta fácil ir hasta allí.
– Esa casa, ¿está podrida también?
– ¿Cómo podría pudrirse una casa de piedra?
– Me refería a las vigas.
– Ah, sí, por supuesto.
En mi opinión, intenta intimidarme, pues no tiene ninguna intención de llevarme hasta allí o de presentarme a un cazador.
– Pero ¿cómo sabes tú que el fusil sigue colgado en la pared? -he preguntado yo de nuevo.
– Eso dicen, alguien ha debido de verlo. También cuentan que el anciano padre Shi era muy extraño. Su cuerpo no se descompuso y las bestias salvajes no se atrevieron a tocarlo. Estaba tendido cuan largo era en su cama, en los huesos, seco, con su fusil colgado en la pared.
– Eso es imposible, hay demasiada humedad en la montaña, el cadáver seguramente se ha descompuesto y el fusil ha debido de transformarse en un amasijo de chatarra herrumbrada.
– No lo sé, pero eso es lo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo.
Él sigue diciendo lo que se le antoja sin tener en cuenta mi opinión. Las llamas relucen en sus ojos. Éstos me parecen llenos de malicia.
Vuelvo a la carga:
– Tú no lo has visto, ¿no es así?
– Algunos lo han visto. Parecía dormir. En los huesos, seco, con su fusil colgado en la pared -prosigue en el mismo tono-. Era un buen entendido en magia. No sólo los hombres no se han atrevido a coger su fusil, sino que incluso las bestias no se han atrevido a tocar su cuerpo.
Este cazador había sido ya deificado. La historia y los rumores se mezclaban, había nacido una leyenda popular. La verdad no existe más que en la experiencia e incluso sólo en la experiencia personal, y aun en este caso, una vez que ha sido contada, se convierte en historia. Es imposible demostrar la verdad de los hechos y tampoco es preciso hacerlo. Dejemos a los hábiles dialécticos debatir sobre la verdad de la vida. Lo que importa es la vida en sí misma. Lo que es real es que estoy sentado al amor del fuego, en esta habitación renegrida por el humo del aceite, que veo esas llamas danzando en sus ojos, lo que es cierto soy yo mismo, es la sensación fugitiva que acabo de experimentar, imposible de transmitir al prójimo. Fuera, se ha levantado la niebla, las oscuras montañas se han difuminado, el murmullo del raudo río resuena en ti y eso basta.
3
Ya has llegado al pueblo de Wuyi, a esta larga callejuela empedrada de losas con las roderas de las carretillas profundamente marcadas, y de golpe vuelves a tu infancia, a esa aldehuela de montaña en la que pasaste casi toda tu infancia. Pero ya no ves carretillas empujadas a mano. El tintineo de los timbres de las bicicletas ha reemplazado al crujir de los ejes de azufaifo engrasados con aceite de soja. Aquí, para ir en bicicleta, es preciso tener verdadero talento de equilibrista para colarse, con una gran bolsa colgada del sillín, entre los transeúntes, las palancas, las carretas tiradas a fuerza de brazos, los puestos de las tiendas. Es difícil evitar los juramentos, pero en este guirigay de risas, de gritos de los vendedores ponderando sus productos y de los clientes regateando, parecen llenos de vida. Respiras los olores mezclados de legumbres en conserva, de tripas de cerdo, de cuero recién curtido, de terebinto, de paja de arroz, de cal. Tu mirada se vuelve a ambos lados de la calle, a las tiendas de frutos secos, de soja, de aceite, de arroz, a la farmacia que expende medicamentos chinos y occidentales, a la tienda de telas y sederías, al puesto de calzado, al vendedor de té, al puesto del carnicero, al sastre, al hornillo para hervir el agua, a la alfarería y a las cuerdas, a los bazares de incienso y de moneda funeraria de papel. Todos los tenderetes se tocan uno a otro, sin grandes cambios sin duda desde los tiempos de los Qing. El viejo restaurante «La Prosperidad Auténtica» donde se entrechocan constantemente las perolas de fondo plano llenas de raviolis fritos ha recuperado su letrero que había sido roto, y su banderola que anuncia un restaurante de «primera categoría» ondea al viento. El centro comercial gestionado por el Estado es evidentemente el que tiene más y mejor presencia. El edificio de cemento de dos plantas ha sido remozado y un escaparate ha reemplazado a la antigua fachada, pero el polvo que lo recubre parece no haber sido quitado jamás. Los escaparates de los fotógrafos son también muy llamativos. Están llenos de fotos de chicas en actitudes coquetas o que van trajeadas y maquilladas. Son bellezas locales que parecen menos lejanas para el público que las estrellas de los carteles de cine. Y este lugar ha sido realmente cuna de bellezas más hermosas que el jade, de perfumadas mejillas, con pintadas cejas minuciosamente retocadas por el fotógrafo, con unos rojos demasiado rojos y unos verdes demasiado verdes. Se ofrecen también ampliaciones de fotos en color. Un anuncio indica que pueden tenerse en veinte días, pero se silencia el hecho de que hay que ir a la cabeza de distrito a revelarlas. De no haber sido afortunado, acaso habrías nacido en este pueblo, habrías crecido aquí, habrías creado una familia casándote con una de estas bellezas que ya haría tiempo que te hubiese dado hijos e hijas. Te sonríes ante la idea y te apartas a toda prisa para evitar que la gente se crea que te interesas por alguna de ellas y se llamen a engaño. Dejas vagar tu mente observando las buhardillas que hay por encima de los escaparates. De las ventanas cuelgan unas cortinas y sus antepechos están adornados con tiestos de flores o bonsáis. No puedes dejar de preguntarte cómo vive la gente que habita aquí. Hay una alta torre cerrada con candado. Sus pilares inclinados, sus remates de cabrios y su barandilla de madera tallada totalmente podridos hablan bien a las claras del poder que disfrutaban antaño sus moradores: el destino del propietario de esta casa y de sus descendientes deja pensativo. En la tienda de al lado, en cambio, se venden pantalones vaqueros y camisetas estilo Hong Kong, así como medias de nailon. Unos anuncios publicitarios que muestran a unas mujeres extranjeras enseñando las piernas están pegados en la pared. Sobre la puerta hay colgado un rótulo en caracteres dorados: Nueva sociedad de explotación tecnológica, sin que se sepa muy bien de qué tecnología se trata. Un poco más lejos, un escaparate lleno de un montón de cal viva. Es el final de la calle, y el edificio que hay más lejos debe de ser una fábrica de fideos de arroz. Un espacio vacío se halla plantado de postes entre los que hay tendidos unos alambres de los que cuelgan los fideos. Vuelves la cabeza y te introduces por una calleja que arranca al lado del puesto del vendedor de té. Te pierdes de nuevo en tus recuerdos.
Detrás de una entrada medio oculta, un pequeño patio húmedo. Un jardincillo yermo, desierto. En una esquina, un montón de escombros. Te acuerdas de este patio situado cerca de tu casa y cuya tapia de piedra se había venido abajo. Te asustaba y te atraía a la vez. Pensabas que las zorras que aparecen en los cuentos venían de allí. Después de clase, no podías evitar el ir allí solo, atenazado por la angustia. Nunca viste zorra alguna, pero este sentimiento de misterio ha acompañado siempre tus recuerdos de infancia. Había allí un banco de piedra roto y un pozo sin duda seco. En pleno otoño, el viento soplaba sobre el tejado donde crecían unas hierbas de un amarillo dorado y el sol brillaba en todo su esplendor. Estas mansiones cuya puerta permanece cerrada tienen su historia. Se parece en todo a una historia antigua. En invierno, el viento silbaba en las callejuelas. Calzado con unos zapatos nuevos forrados, venías con otros niños a golpear los pies en el suelo para calentarlos en la esquina de este muro y, por supuesto, te acuerdas de esta canción infantil:
Durante la luna llena, a caballo, quemo el incienso, a la Gran Hermana Lou he matado, a la señorita del guisante he puesto nerviosa, los guisantes ella ha recogido, pero tenían su vaina vacía, con el padre Ji ella se ha casado, el padre Ji es demasiado pequeño, con el cangrejo ella se ha casado, el cangrejo el foso ha atravesado, la babosa ella ha pisado, la babosa la ha denunciado, ante el monje se ha quejado, las sutras ha recitado, a Guanyin ha rezado, a Guanyin ella ha meado, un diablillo ha meado, eso le ha provocado dolor de tripa, al santo de la Riqueza yo he llamado, y en trance él ha entrado, pero de nada ha servido, pues doscientas monedas he malgastado.
Sobre el tejado, las hierbas secas o vivas, blancas o verdes, se mecen suavemente al viento. ¿Cuántos años hace que no habías vuelto a ver estas hierbas en los tejados? Descalzo, haces resonar tus pasos sobre estas losas de piedra profundamente marcadas por las roderas de las carretillas y emerges de tu infancia, emerges en el presente. La planta de tus pies descalzos y sucios resuena delante de ti. Pero que hayas taconeado realmente los pies en el suelo no es lo más importante. De lo que tienes necesidad es de esta imagen interior.
Terminas por salir de este dédalo de callejuelas y llegas a la carretera principal; allí, el autobús procedente de la cabeza de distrito da media vuelta y vuelve a partir al instante. Al borde de la carretera, la estación de autobuses. En el interior, una ventanilla de venta de billetes y unos largos bancos. Ha sido allí donde has bajado del autobús hace un rato. Casi enfrente, una casa baja, un hotel de paredes encaladas con una inscripción: Bonitas habitaciones en el interior. Vas a ver y lo encuentras limpio. En cualquier caso, tienes que encontrar un alojamiento. Entras. Una sirvienta de avanzada edad está barriendo el pasillo. Le preguntas si hay alguna habitación libre. Ella se limita a responder que sí. Le preguntas a qué distancia se encuentra Lingshan. Ella te mira con cara de pocos amigos, lo cual significa que estás en un hotel público. Ella viene aquí a ganarse su salario mensual, no tiene nada que añadir.
– La número dos. -Con el mango de su escoba te señala una puerta abierta.
Entras, con tu mochila en la mano. En el interior, dos camas. En una de ellas hay tumbado un hombre, con las piernas encogidas y un libro entre las manos. Su título, Biografía no oficial de la zorra, está escrito en el papel de embalar con que están forradas las tapas. Haces una seña a este hombre. Él deja su libro y te dirige a su vez un cabeceo.
– Buenos días.
– ¿Acabas de llegar?
– Sí.
– ¿Fumas? -Y te lanza un pitillo.
– Gracias. -Te sientas en la cama de enfrente de la suya. Tiene necesidad de alguien con quien charlar.
– ¿Cuánto tiempo llevas por aquí?
– Unos diez días. -Se sienta y enciende su pitillo.
– ¿Has venido de compras? -preguntas tú como por casualidad.
– Me dedico al negocio de la madera.
– ¿Es fácil la cosa por aquí?
– ¿No conoces las normas? -replica él, muy interesado.
– ¿Qué normas?
– Las normas del plan nacional.
– No.
– Pues, entonces, es difícil. -Se despereza de nuevo.
– ¿Escasea también por estas regiones forestales la madera?
– De madera hay, pero por lo que se refiere a los precios es otro cantar. -Ha advertido que no eres entendido en la materia y responde con desgana.
– ¿Esperas que bajen los precios, no es así?
– Hmm -asiente él vagamente, luego vuelve a coger el libro.
Tienes que hacerle uno o dos cumplidos para poder sacarle un poco de información:
– ¡Muchas cosas debéis de saber vosotros, que vais a todas partes a comprar material!
– En absoluto -responde él con modestia.
– ¿Cómo puede ir uno hasta Lingshan?
No hay respuesta. No te queda más remedio que explicarle que has venido a ver el paisaje y le preguntas dónde se encuentran bellos parajes.
– A orillas del río hay un pabellón. Si uno se sienta allí para contemplar la montaña de enfrente, no está mal.
– Te dejaré descansar -digo en un tono neutro.
Dejas la mochila y te vas a apalabrar el alquiler de la habitación con la sirvienta antes de salir. En el extremo de la carretera principal se encuentra el embarcadero. Unos pronunciados escalones de piedra descienden más de diez metros. Hay atracadas allí unas barcas cubiertas de esterillas negras, provistas de largos bicheros de bambú. El escaso caudal del río fluye en un anchísimo lecho. Salta a la vista que no es la estación de las crecidas. En la orilla de enfrente hay una barcaza en la que la gente se apretuja. Todas las personas sentadas en los escalones de tu lado también la esperan.
Por encima del muelle, en el dique, se alza efectivamente un pabellón de tejado curvo. Alrededor, no se ven más que cestas de bambú trenzado. En el interior hay sentados unos campesinos de la margen opuesta que han terminado de vender su mercancía. En su charla, tienes la impresión de reconocer la lengua de los cuentos de los tiempos de los Song. El pabellón ha sido pintado recientemente. Bajo el alero, unos motivos de dragones y de fénix de vivos colores, y en las dos columnas delanteras, frente por frente, dos sentencias pararelas:
Sentado, de charla, no conviene criticar los defectos ajenos.
En el camino, contemplas las aguas puras de los ríos maravillosos.
Pasas por detrás de estas columnas. Hay allí escritas otras dos sentencias:
Cuando partas, no olvides los deseos que te susurran, al oído. Date la vuelta y contempla el emplazamiento del fénix en la Montaña del Alma.
Al punto el entusiasmo te transporta. La barcaza ha debido de llegar: los hombres que toman el fresco se han marchado, palanca al hombro. Únicamente se ha quedado un anciano.
– Por favor, anciano, este par de frases…
– ¿Te refieres a estas sentencias? -rectifica el anciano al punto.
– Sí, anciano, ¿podría decirme quién es el autor de estas sentencias? -sigues preguntando respetuosamente.
– ¡El gran maestro licenciado Chen Xianning! -responde él diligente, en un tono de manifiesto reproche. Abre una boca que deja ver algunos raros dientes negruzcos.
– Nunca he oído hablar de él. -No puedes sino confesar abiertamente tu ignorancia-. ¿En qué universidad enseña ese maestro?
– Es normal que no le conozca, pues vivió hace más de mil años -responde él en un tono de profundo desdén.
– No se burle usted de mí, anciano -dices tú para tratar de justificarte.
– ¿Acaso eres miope? -dice él señalando el saledizo de la viga.
Levantas la cabeza hacia una viga horizontal que no ha sido repintada. En efecto, es posible leer una inscripción en tinta encarnada: Edificado el primer día del mes de la primavera del año Gengjia, décimo año de la era Shaoxing de los Song, restaurado el veintinueve del tercer mes del año Jiaxit, decimonoveno del reinado de Quianlong de los Qing.
4
Salgo del centro de acogida de la reserva natural y regreso a casa del jefe de aldea jubilado, de la etnia qiang. En la puerta pende un gran candado. He ido ya tres veces sin poder encontrarle. Pienso que esta puerta que podría abrirme un mundo misterioso estará cerrada en adelante.
Me voy callejeando bajo una llovizna. No he caminado por un paisaje semejante de lluvia y de bruma desde hace años. Paso cerca del centro de asistencia médica cantonal de Wolong que parece abandonado; en el bosque, reina una perfecta calma tan sólo interrumpida en la lejanía por el ruido continuo y ensordecedor de un torrente. No sentía una despreocupación semejante desde hace mucho tiempo. Ya no tengo ninguna necesidad de pensar, dejo vagar mi espíritu. Ni sombra de hombre o de coche por la carretera principal, todo está verde, es primavera.
Al borde de la carretera, una gran casa solitaria y vacía. ¿Acaso se tratará de la guarida del cabecilla de los bandidos Song Guotai, de quien me habló ayer por la noche el comisario político de la reserva natural? Hace cuarenta años, únicamente un sendero de montaña que tomaban las caravanas pasaba por aquí. Hacia el norte, atravesaba los montes Balang a más de cinco mil metros de altitud y se adentraba en las regiones de etnia tibetana de las altiplanicies del Qinghai y del Tibet; hacia el sur, seguía el río Minjiang para adentrarse en la cuenca del Sichuan. Los contrabandistas que llegaban del sur cargados de opio y los que venían del norte cargados de sal tenían todos obedientemente que pechar aquí su tributo y considerar esto como un honor, puesto que a los que se rebelaban se les laceraba el rostro. Era entonces el viaje sin retorno a la morada del rey de los infiernos.
Es una vieja casa toda de madera; los dos pesados batientes de la puerta están abiertos de par en par y dan a un amplio patio yermo rodeado de edificios, con capacidad para albergar a toda una caravana de varias decenas de caballos. Pienso que, en aquella época, bastaba que la gran puerta estuviera cerrada y que los bandidos se mantuvieran armados con fusiles en los balcones de madera corridos de la parte superior de los edificios para que las caravanas que hacían noche allí cayeran en la trampa. Incluso en caso de tiroteo, el patio no tenía ningún ángulo muerto innacesible a las balas.
En el patio, dos escaleras. Subo, haciendo crujir los escalones. Avanzo con paso pesado, para indicar mi llegada, pero la planta superior está asimismo desierta. Empujo las puertas de estancias vacías, una tras otra, sin descubrir más que polvo y olor a moho. Sólo un pañuelo grisáceo colgado de un alambre y un zapato estropeado denotan que se ha vivido aquí, varios años antes sin duda. Desde que se creó una reserva natural, todos los organismos y el personal que ocupaban este caserón, como la cooperativa de abastecimiento y de venta, la central de compra de productos locales, el almacén de aceites y de cereales, el centro veterinario, han sido trasladados a la callejuela de un centenar de metros de largo construida por la oficina de gestión. Por lo que se refiere al centenar de hombres que se reunían en la primera planta de este caserón a las órdenes de Song Guotai, queda menos rastro aún, de ellos o de sus fusiles. En aquel tiempo, tumbados sobre esterillas de paja, fumaban opio mientras bromeaban con las mujeres que habían raptado. Durante el día, éstas tenían que prepararles la comida y, por la noche, yacer con ellos por turno. A veces, por un reparto de botín poco equitativo o por una de las muchachas, estallaba una disputa, que se solucionaba a tiro limpio. Pienso en la animación que debía de reinar sobre este suelo.
– Sólo su jefe Song Guotai era capaz de tenerles en un puño. Era célebre por su ferocidad y astucia.
El hombre que dice esto, el comisario político, resulta de lo más convincente cuando toma la palabra. Afirma que, en los cursillos, consigue arrancar lágrimas a los estudiantes durante sus charlas sobre la protección de los pandas o incluso sobre el patriotismo.
Cuenta que una de las mujeres raptadas por los bandidos, una combatiente del Ejército Rojo, todavía vive. En 1936, cuando la Larga Marcha pasó por la estepa Mao'ergai, un regimiento del Ejército Rojo cayó en una emboscada de los bandidos. Una decena de jóvenes lavanderas del Jiangxi fueron raptadas y violadas. La más joven tenía diecisiete o dieciocho años, y fue la única superviviente. Pasó por varias manos antes de ser comprada por un viejo montañés de la etnia qiang, que la tomó por esposa. Ella vive ahora en un valle de los alrededores. Todavía es capaz de enumerar los nombres de toda su compañía y de su unidad así como el nombre de su instructor, que actualmente es un alto funcionario. Suspirando profundamente, el comisario añade que, por supuesto, no puede contarles eso a los estudiantes, y acto seguido vuelve a hablar del jefe de los bandidos Song Guotai.
Al principio, dice, Song Guotai no era más que un traficante de poca monta que se dedicaba al tráfico de opio con un comerciante. Este último fue abatido por el cabecilla de los bandidos instalado aquí y Song Guotai se puso a las órdenes de este nuevo jefe. Tras mil peripecias, se convirtió en el hombre de confianza de su jefe y vivía en un pequeño patio trasero de la casa. Posteriormente, el pequeño patio fue destruido por los morteros del Ejército de Liberación, y ahora está invadido de árboles. Era en aquellos tiempos un verdadero pequeño Chongqing. * El viejo Chen, cabecilla de los bandidos, se entregaba día y noche al libertinaje en su antro lleno de concubinas. Song Guotai era el único hombre autorizado a servirle en el interior de la casa. Un buen día llegó una caravana de Ma'erkang, en realidad una cuadrilla de malhechores, que le echó el ojo a esta guarida ya acondicionada. Las dos bandas se batieron por espacio de dos días, causando bajas y heridos por ambos bandos sin que ninguno saliera vencedor ni vencido. Se negoció y selló la reconciliación frotándose la boca con la sangre de un animal. Entonces se abrió la gran puerta para recibir a los adversarios. Los bandidos se diseminaron por toda la casa, entregándose a la bebida y al juego. En realidad, se trataba de un ardid del viejo jefe que deseaba embriagar a sus enemigos. Asimismo ordenó a sus jóvenes mujeres descubrirse los pechos y revolotear, cual mariposas, entre las mesas. ¿Quién habría sido capaz de acabar con esta cuadrilla de malhechores? Todo el mundo bebió hasta la completa embriaguez. Únicamente los dos cabecillas permanecían sentados a la mesa. A una señal convenida por el viejo Chen, Song Guotai sirvió de beber. Pero en el momento en que escanciaba el vino, echó mano al revólver que el jefe adversario había dejado a su lado, y, en menos de lo que cuesta decirlo, descerrajó dos tiros, dando muerte al viejo Chen y a su enemigo, y acto seguido preguntó al resto de los bandidos: «¿Quién es el que se niega a someterse?». Los bandidos se miraron sin atreverse a decir esta boca es mía. Tras estos acontecimientos, Song Guotai se instaló en la pequeña corte del viejo Chen y todas las mujeres pasaron a su dominio.
Me cuenta esta historia con verdadero ardor. No debe de alardear cuando afirma arrancar lágrimas a los estudiantes durante sus charlas. Luego explica que, en 1950, los soldados de dos compañías rodearon de noche el edificio y el pequeño patio, y al alba, lanzaron un llamamiento para que los bandidos depusieran las armas y se rindieran. La gran puerta estaba bloqueada por el fuego de varias metralletas y no habría podido escapar nadie. Se hubiera dicho que había tomado parte personalmente en el combate.
– ¿Y después?
– Al principio opusieron resistencia, por supuesto, y el pequeño patio fue destruido con morteros. Los supervivientes arrojaron sus fusiles y se rindieron, pero no así Song Guotai. Los otros entraron a registrar el patio, pero no encontraron más que a algunas mujeres sumidas en el desconsuelo. Se cuenta que, en su habitación, un pasadizo secreto conducía a la montaña, pero nadie lo ha descubierto, y él desapareció. Ahora han pasado cuarenta años de todo aquello. Algunos afirman que sigue todavía con vida, otros que ha muerto, pero sin que exista prueba alguna de ello. No son más que suposiciones.
El se apoya en una silla de bejuco y prosigue enumerando con sus dedos:
– Existen tres hipótesis acerca de su suerte: una pretende que huyó a otra provincia en la que habría conseguido ser olvidado y que se habría hecho campesino. La segunda sería que murió en combate, pero que los bandidos no dijeron nada acerca de ello. Éstos tienen sus propias reglas. Son capaces de batirse entre sí con la mayor ferocidad, pero jamás se confiarán a la gente ajena. Tienen su propia ética -el espíritu caballeresco de las personas al margen de la ley-, pese a conservar una crueldad extrema. Los bandidos tienen también una doble personalidad. En cuanto a las mujeres, aunque hubieran sido raptadas, una vez caídas en esta guarida, pasaban a ser propiedad de la banda y no les traicionaban jamás, por más que tuvieran que soportar sus vejámenes.
Sacude la cabeza, no por incomprensión, sino más bien pensando tal vez en lo complejo de los seres humanos.
– Por supuesto, tampoco cabe excluir la tercera posibilidad: que habría huido a la montaña, sin poder salir de ella, y que se habría muerto de hambre.
– ¿Ha sucedido alguna vez que alguien se perdiera en la montaña y muriera en ella?
– ¡Ya lo creo! Y no tan sólo campesinos venidos de otras regiones para recoger plantas medicinales, sino también cazadores de la región que han muerto allí de agotamiento.
– ¿De veras? -Siento el más vivo interés por esta última afirmación.
– Hace un año, uno de ellos pasó más de diez días en la montaña sin regresar. Sus familiares avisaron al alcalde de la cabeza de cantón que vino a solicitar nuestra ayuda. Nos pusimos en contacto con la oficina de policía de la región forestal que dio suelta a un perro policía para buscarle. Le dieron a oler las prendas del hombre y él siguió su rastro. Finalmente, le encontraron muerto, atrapado en la quebradura de una roca.
– ¿Cómo es posible?
– Todo es posible. El pánico, la caza furtiva… La caza está formalmente prohibida en la zona protegida. También hubo un hombre que mató a su hermano pequeño.
– ¿Y por qué?
– Le confundió con un oso. Los dos hermanos ponían trampas en la montaña para cazar al almizclero. Eso da mucho dinero. Ahora, las trampas se han modernizado. Desatando los cables de los depósitos de madera de desmonte, se obtienen unos alambres que permiten poner en la montaña en un solo día varios cientos de trampas. El espacio es tan inmenso que resulta imposible vigilarlo enteramente y, ante su codicia, no hay nada que hacer. Estos dos hermanos pusieron un buen número de trampas en la montaña y luego se separaron. Si hemos de dar crédito a las supersticiones que corren por esta montaña, habrían sido víctimas de un hechizo. Estaban rodeando una cima y quiso la casualidad que se topasen de manos a boca. En medio de la densa niebla, el hermano mayor confundió a su hermano pequeño con un oso y lo abatió. Regresó a su casa en plena noche llevándose con él el fusil de su hermano. Dejó los dos fusiles apoyados contra la puerta de la tapia del chiquero de su casa para que su madre los viera cuando fuera a dar de comer a los animales de madrugada. Y sin entrar siquiera en su casa, regresó a la montaña, volvió a localizar el lugar donde su hermano había caído muerto y se cortó el gaznate.
Bajo del edificio vacío y me quedo un instante en este patio con capacidad para albergar a una caravana entera, y luego me dirijo hacia la carretera principal. Sigue sin haber ni coches ni paseantes. Contemplo la verde montaña perdida en medio de la bruma enfrente de mí. Se distingue una pronunciada bajada de madera de color grisáceo. El manto vegetal está ya totalmente destruido. En otro tiempo, antes de que la carretera llegara hasta aquí, las dos vertientes debían de estar cubiertas de frondosos bosques. Siempre he sentido ganas de ir al bosque primitivo, sin que sepa muy bien por qué me atrae tanto.
La llovizna no cesa de caer, cada vez más densa, formando una pantalla ligera que recubre las crestas montañosas, y difumina los vallecitos y barrancos. Una tormenta sorda e indistinta ruge tras las cumbres. Caigo en la cuenta de repente de que el ruido que más oigo es el del río que hay más abajo de la carretera. No cesa nunca, rugiendo en todo momento, con la misma corriente violenta. El río que desciende de las montañas nevadas para desembocar en el Minjiang discurre con una impetuosidad rebosante de una energía peligrosa y opresiva que los cursos de agua de las llanuras jamás poseen.
5
La has conocido cerca de este pabellón. Era una espera difusa, una esperanza vaga, un encuentro fortuito, inesperado. A la hora del crepúsculo has vuelto a la orilla del río. Al pie de los escalones de piedra tallada, el claro sonido de las palas de lavar la ropa flota en la superficie de las aguas. Ella está de pie, al lado del pabellón. Al igual que tú, contempla las montañas que se extienden hasta donde se pierde la vista en la margen opuesta y no puedes dejar de mirarla. En este pueblecito de montaña, ella se sale mucho de lo corriente: su silueta, su actitud, su aire perdido no pueden ser los propios de alguien del lugar. Te alejas, pero en tu fuero interno piensas en ella y, cuando vuelves delante del pabellón, ella ha desaparecido. Ya oscurece. Dos puntos rojos de unos cigarrillos brillan intermitentemente en el interior, unas gentes hablan y ríen en voz baja. No distingues sus rostros, pero puedes reconocer por el timbre de su voz que se trata de dos chicos y dos chicas. No parecen ser tampoco del lugar. Su tono es decidido y sus voces sonoras, tanto cuando bromean como cuando discuten. Prestando oído, oyes que las dos parejas se explican las argucias empleadas para burlar a sus padres y a los jefes de sus respectivos trabajos, los pretextos que han encontrado para largarse con total libertad. Satisfechos de sí mismos, no paran de partirse de risa. Tú ya has rebasado esa edad, no tienes que sufrir ya este tipo de trabas, no sientes ya la misma alegría que ellos. Tal vez acaban de llegar en un autobús esa misma tarde, pero te acuerdas de que no hay más que uno por la mañana, que viene de la cabeza de distrito. Han debido de llegar, pues, por sus propios medios. Ella seguramente no debe ir con ellos, ni tiene tampoco un aire tan alegre. Abandonas el pabellón, bordeas el río y desciendes todo recto. Conoces ya los lugares: entre la decena de entradas de casas situadas a la ribera del río, sólo la última es una tienda que vende aguardiente, cigarrillos y papel higiénico, luego la calle empedrada tuerce en dirección al pueblo. A continuación, se bordean los altos muros que circundan los patios de las casas, y, a la derecha, bajo el farol que difunde una luz amarillenta, una puerta negra: la entrada del Ayuntamiento de la cabeza de cantón. Debe de ser éste una antigua mansión de gente adinerada, a juzgar por las dimensiones del patio y la altura de los edificios flanqueados por torres de vigía. Más lejos, una huerta cerrada por un murete de ladrillos rotos y, enfrente, el hospital. Separada por una callejuela, una sala de espectáculos de reciente construcción, donde pasan una película de kung-fu. Has recorrido ya este pueblo varias veces sin acercarte a ella y sabes el horario de la sesión nocturna del cine. Si se toma la callejuela que rodea el hospital, puede desembocarse directamente en la calle principal, justo enfrente del imponente centro comercial. Todo está claro en tu cabeza, como si fueras un viejo habitante de este pueblo. Podrías incluso hacer de guía si alguien lo precisara. Y vuelves a sentir realmente una necesidad de comunicación.
Lo que no previste es que esta calleja estaría todavía tan animada de noche. Únicamente el centro comercial tienen su cierre metálico echado, y las rejas de los escaparates herrumbradas. Las restantes tiendas permanecen abiertas. Simplemente, los muestrarios que exponen durante el día delante de las puertas han sido retirados, siendo sustituidos por mesas, sillas o tumbonas de bambú. La gente come y charla en la calle, o bien mira la televisión instalada en el interior de las tiendas. En la primera planta, se perfilan las sombras movedizas de los moradores de la casa. Unos tocan la flauta, unos niños lloran. Se diría que rivalizan para ver quién arma más ruido. Los radiocasetes difunden canciones de moda en la ciudad varios años antes. Cantadas de manera meliflua y afectada, siguen a pesar de ello el ritmo agresivo de la música electrónica. Sentado en el umbral de su puerta, un hombre discute con la persona que tiene enfrente. En ese momento, una mujer casada vestida simplemente con una camiseta y unos pantalones cortos, calzada con sandalias de goma a medio poner, sale llevando una cubeta de agua sucia que vacía en medio de la calle. Unos chiquillos pasan en cuadrilla y rozan con el hombro a unas muchachas cogidas de la mano que callejean. Y tú, de repente, la vuelves a ver, delante de un puesto de frutas. Aprietas el paso. Ella compra unos pomelos, unos pomelos recién llegados al mercado. Tú te acercas. Y preguntas también su precio. Ella palpa un bonito pomelo perfectamente redondo, de un verde vivo, luego se va. Tú dices también: es cierto, están demasiado verdes. La alcanzas. ¿Está usted de vacaciones? Te parece oírle pronunciar un vago sí y menea la cabeza haciendo moverse su pelo. Estás un tanto inquieto, temiendo que te trate con aspereza. No pensabas que ella te respondiera con tanta naturalidad. Al punto, te detienes y coges su paso.
– ¿Ha venido usted también para ir a Lingshan? -Tienes que dar prueba de un poco más de ingenio. Ella ha vuelto a agitar sus cabellos. Así, tenéis un lenguaje común.
– ¿Está usted sola?
Ella no contesta. Delante de una peluquería provista de un fluorescente, ves su rostro, muy joven, pero marcado por el cansancio. No resulta sino más conmovedor por ello. Mirando a una mujer encasquetada con un secador eléctrico, dices que la modernización es realmente rápida en este lugar. Sus ojos se mueven ligeramente, luego se ríe. Tú la imitas. Sus cabellos de un negro brillante caen sobre sus hombros. Tienes ganas de decirle que tiene un pelo perfecto, luego piensas que es un tanto exagerado y no dices nada. Caminas con ella, sin abrir ya la boca, no porque no tengas ganas de acercarte a ella, pero de repente no encuentras ya las palabras. Algo incómodo, quieres salir cuanto antes de esta situación.
– ¿Puedo acompañarla un poco? -Otra frase tonta.
– ¡Vaya un tío gracioso! -te parece oírle farfullar.
Tanto puede ser una frase de aprobación como todo lo contrario. Pero notas que ella se muestra deliberadamente alegre y coges el ritmo de su ágil paso. En realidad, es apenas una niña, y tú no eres ya un jovenzuelo. Tienes ganas de tratar de atraerla.
– Puedo hacerle de guía -dices tú-. Esta es una construcción que data de los tiempos de los Ming, de unos quinientos años de antigüedad como mínimo. -Lo que tú señalas es ese recinto cerrado detrás de la farmacia tradicional, cuyos alzados aleros, que descansan sobre unos aguilones, se ven realzados en la oscuridad por la claridad de las estrellas-. Esta noche no hay luna. Y, hace quinientos años, en la época de los Ming, no, hace nada más que algunas décadas, había que ir provisto de una linterna para salir de noche por esta calle. Si no me cree, sólo tiene que dejar la calle y adentrarse por las callejuelas oscuras y solitarias, y podrá retrotraerse en el tiempo a tan sólo unos pocos pasos de aquí.
Así hablando, llegáis ante la casa de té conocida como «El Supremo Perfume». Delante de su puerta y en la esquina de la pared se apretujan numerosas personas, tanto niños como adultos. Cuando echáis una mirada al interior, os detenéis también vosotros. En la larga y estrecha sala, las mesas han sido retiradas. Las cabezas se alinean de forma regular por encima de los bancos dispuestos a lo largo, y en medio hay instalada una mesa cuadrada. Una tela roja con bordados amarillos cuelga de la mesa, y detrás, sobre un banco encaramado sobre unas altas patas, se halla sentado un narrador de historias ataviado con un largo traje de anchas mangas.
«Al oeste se pone el sol, unas pesadas nubes ocultan la luna, a la cabeza de los demonios, Padre y Madre Serpientes han ido como de costumbre al gran templo de la Inmensidad Azul. A la vista de los niños y niñas bien gorditos de piel lozana, a la vista de los cerdos, de los bueyes y de los corderos expuestos a cada lado, grande fue su alegría. Padre Serpiente dijo a Madre Serpiente: "Gracias os seas dadas, oh esposa mía, si estos regalos de aniversario son hoy tan abundantes". Respondió Madre Serpiente: "Como el día de hoy es el aniversario de vuestra Señora Madre, debemos ocuparnos de que no falten los instrumentos musicales”». ¡Pam! Para despertar a la concurrencia, golpea en la mesa con la palmeta que lleva en su mano: «¡Muy bien!».
Dejando su palmeta, coge un palillo con el que percute de continuo un tambor de piel algo destensada, produciendo un sonido monótono y, con la otra mano, coge una pandereta con unas sonajas que tiene ensartadas unas chapitas metálicas. La agita lentamente, haciendo tintinear las sonajas, luego prosigue con su voz ronca:
«Inmediatamente, Padre Serpiente dio unas órdenes y todo el mundo se puso manos a la obra. En un instante el templo estuvo adornado y los instrumentos se pusieron a sonar.» Levanta brutalmente la voz: «Y la rana cantaba a voz en grito, la lechuza agitaba la batuta». Adopta deliberadamente el tono declamatorio de los actores de televisión, provocando una carcajada entre el público.
Tú la miras y os reís los dos. Era esa risa la que tú esperabas.
– ¿Entramos? -Has encontrado alguna cosa que decir. La conduces rodeando las mesas, los bancos y los pies de la gente. Eliges un banco en el que queda sitio y os apretáis para sentaros. Comprobáis que el narrador de historias ha conseguido de modo perfecto entusiasmar a la sala. Se levanta, golpea una vez más su palmeta contra la mesa con un ruido ensordecedor.
«¡Comienza el aniversario! Los demonios…» Lanzando ayes y huyes, se vuelve hacia la izquierda alzando un puño cubierto con su otra mano en señal de felicitación, luego hacia la derecha agitando las dos manos, imitando a un viejo demonio: «¡Por favor, por favor!».
– Se diría que ha contado esta historia durante mil años -le susurras al oído.
– Aún puede continuar -responde ella a modo de eco.
– ¿Mil años más?
– Hmm -asiente ella, con los labios fruncidos, como un niño malicioso. Te sientes realmente de buen humor.
«Luego el tal Chen Fatong hizo en tres jornadas el viaje que normalmente dura largo tiempo hasta el pie de los montes Donggong. Allí se encontró con el taoísta Wang. Fatong se prosternó ante él: "Os saludo, venerable maestro". El taoísta replicó: "Os saludo, honorable visitante". "¿Podríais decirme dónde se encuentra el templo de la Inmensidad Azul?" "¿Y por qué me lo preguntáis? Han aparecido allí unos feroces demonios, son terribles, ¿quién se atrevería a ir allí?" "Vuestro servidor, el llamado Chen, de nombre de pila Fatong, ha venido expresamente a apresar a esos demonios". El taoísta dice lanzando un suspiro: "¡Ay, los niños y las niñas han partido para allí hoy mismo!, ¿quién sabe si no habrán sido ya devorados?". A estas palabras, Fatong exclamó: "¡Ay, conviene darse prisa para salvarles!".»
¡Pam! El narrador de historias coge en la mano derecha el palillo del tambor y, con la izquierda, agita sus sonajas. Pone los ojos en blanco mientras murmura algo y unos estremecimientos recorren todo su cuerpo… Notas un sutil perfume que penetra en medio de los fuertes olores a tabaco y a sudor. Se desprende de sus cabellos, se desprende de ella. Y oyes también el crujir de las pipas de sandía que casca tu vecino, que no aparta sus ojos del narrador ataviado con un traje de ceremonia. Con su mano derecha aferra el cuchillo sagrado y, con la izquierda, el cuerno del dragón. Habla cada vez más rápido, como si escupiera de sus labios una sarta de perlas:
«Por tres veces, hace pam, pam, pam, e imparte tres órdenes de marcha para reunir a los soldados y generales divinos de los montes Lushan, Maoshan y Longhushan, oye-yo, haha ta, kulong tongchiang, enya… ya… ya… wuhu… "Señor Celestial, Emperatriz Terrenal, soy el discípulo de Zhenjun que me envía a dar muerte a los demonios. Espada en mano, vuelo por todas partes con mis ruedas de fuego y de viento…"»
Ella se da la vuelta y se levanta. La sigues salvando los pies de los espectadores que os dirigen miradas furiosas.
– ¡Tienen más prisa que un decreto imperial!
Una carcajada detrás de vosotros.
¿Qué te pasa?
¿Nada?
¿Por qué no te quedas?
Me siento un poco mareada.
¿Te encuentras mal?
No, ya estoy mejor. Allí dentro me faltaba el aire.
Camináis por la calle y las gentes que charlan sentadas a cada lado os miran.
Busquemos un lugar tranquilo, ¿de acuerdo?
Sí.
La llevas a una callejuela, dejando detrás de vosotros el ruido y las luces. En la callejuela, ningún farol, tan sólo la luz amarillenta que se filtra a través de las ventanas de las casas. Ella demora el paso. El espectáculo que acabáis de ver te vuelve a la mente.
¿No dirías que nos parecemos tú y yo a los demonios que querían ahuyentar?
Ella se echa a reír.
No podéis contener el ataque de risa. Ella ha de doblarse en dos.
Sus zapatos de piel resuenan de modo particular sobre las losas de piedra. Al final de la calle, un arrozal. En un débil resplandor, se distinguen vagamente a lo lejos algunas casas. Sabes que se trata del único colegio de este pueblo. Más lejos, en la noche gris negruzca, bajo la pálida claridad de las estrellas, se alzan las montañas. Se levanta viento. Se pone a soplar un aire fresco, como una palpitación, luego vuelve a subsumirse en el dulce perfume de las cañas de arroz. Tú te apoyas en su hombro, ella no se aparta. No os decís nada, avanzáis siguiendo las márgenes blanquecinas de los arrozales.
¿Te gusta?
Sí.
¿No lo encuentras maravilloso?
No sé, no puedo decirlo. No me lo preguntes.
Tú te estrechas contra su brazo, ella se aprieta también contra ti. Bajas la cabeza para mirarla. No distingues sus rasgos y sus ojos, te parece únicamente que su nariz es prominente. Respiras su tibio aliento que ya te es familiar. Ella se para de repente.
Volvamos, murmura ella.
¿Adonde?
Tengo que descansar.
Te acompaño.
No quiero que nadie me acompañe.
Ella se ha vuelto obstinada.
¿Tienes amigos o familia aquí? ¿O has venido solamente para distraerte?
Ella no responde. Tú no sabes de dónde viene ella ni adonde va. No puedes sino acompañarla hasta la calle. Ella se marcha bruscamente y desaparece, como una historia o como un sueño.
6
El campamento de observación de los pandas, situado a dos mil quinientos metros de altitud, está embebido de agua por todas partes. Mi ropa de cama está saturada de humedad. He pasado aquí ya dos noches. Por el día, llevo el anorak que me ha sido proporcionado por el campamento. Mi cuerpo está empapado de humedad. El único momento grato es cuando comemos delante del fuego saboreando una sopa caliente. Un gran caldero de aluminio está colgado por medio de un alambre de la viga del refugio que sirve de cocina. Debajo de él, las ramas que hay apiladas no han sido partidas. Arden poco a poco sobre las cenizas. De ellas se alzan unas altas llamas, que hacen las veces también de iluminación. Cada vez que nos ponemos al amor del fuego para comer, una ardilla viene indefectiblemente al lado de la cocina y hace juegos de ojos, que tiene totalmente redondos. Y no es hasta la hora de la cena cuando los hombres pueden reunirse.
Se bromea. Al final de la cena, el cielo está totalmente negro, el campamento se halla rodeado por el profundo bosque sombrío y los hombres se guarecen en sus refugios para entregarse a sus ocupaciones a la luz de las lámparas de petróleo.
Llevan largos años en lo profundo de las montañas. Se han contado todo lo que tenían que contarse. No reciben ninguna noticia del exterior. Sólo un montañés qiang al que tienen empleado trae cada dos días en una cesta sobre su espalda verduras frescas y piezas de carne de cerdo o de cordero desde la última aldea que hay en la montaña, el Paso de Wolong, situado a dos mil cien metros de altitud. El centro de gestión de la reserva natural está más alejado aún que la aldea. Ellos no bajan por turno más que una sola vez al mes, o incluso menos, para descansar allí uno o dos días. Van a dicho lugar para cortarse el pelo, lavarse, o disfrutar de una buena comida. Cuando han acumulado unos días de permiso, cogen el coche de la reserva natural para ir a ver a sus amiguitas a Chengdu o bien para regresar con sus familias instaladas en otras ciudades. La vida no comienza para ellos más que a partir de ese momento. En el campamento, no reciben prensa, ni tampoco escuchan la radio. Reagan, la reforma del sistema económico, la inflación, la supresión de la contaminación espiritual, el premio cinematográfico de las Cien Flores, etc., ese mundo ruidoso, demasiado lejano para ellos, ha quedado en las ciudades. Tan sólo un licenciado universitario que fue destinado el año pasado aquí no se quita en ningún momento los auriculares. Al acercarme a él, caigo en la cuenta de que está aprendiendo inglés. Otro joven estudia a la luz de su lámpara de petróleo. Los dos se están preparando para presentarse a exámenes de posgrado con el fin de poder dejar este lugar. Otro también anota una a una en un plano topográfico aéreo las señales de radio que ha reunido durante el día. Estas señales son emitidas por los emisores de que están equipados los collares de los pandas capturados y posteriormente dejados en libertad en el inmenso bosque.
El viejo botánico que ha recorrido conmigo estas montañas durante dos días se ha echado ya en la cama. Ignoro si se ha dormido. Entre mis mantas húmedas, acostado totalmente vestido, no consigo entrar en calor. Tengo la impresión de que también mi cerebro está helado. Sin embargo, fuera de las montañas, hace ya un tiempo primaveral, pues estamos en el mes de mayo. Siento que una garrapata me está chupando la sangre en la parte interior de mi muslo. Ha debido de subir durante el día por la pernera de mi pantalón cuando caminábamos por entre las hierbas. Es gruesa como la uña del dedo meñique y dura como una cicatriz. La pellizco con fuerza sin conseguir arrancármela. Sé que tirando de ella más fuerte corro el riesgo de partirla en dos, pues su boca agarra firmemente mi carne. No me queda más remedio que pedirle a un trabajador del campamento tumbado en su litera cerca de mí que me preste ayuda. Me hace desnudarme y me asesta un violento manotazo en el muslo apuntando contra este vampiro. La arroja sobre la lámpara que desprende entonces un olor a crepé rellena de carne. Para el día siguiente, me promete unas vendas de paño que me sirvan de polaina.
Dentro del refugio reina una calma absoluta. Tan sólo se oye gotear el agua en el exterior, en el bosque. A lo lejos, el viento se acerca, pero sin llegar hasta aquí, como si diera media vuelta, aullando en los pequeños valles lejanos y profundos. Luego, el agua se pone a rezumar por la pared de tablas, por encima de mi cabeza, hasta caer encima de mi manta. ¿Llueve? Me hago instintivamente la pregunta. Fuera, dentro, todo está igual de húmedo, y el agua cae gota a gota… Más tarde también oigo una detonación a la vez clara y fuerte que se expande por el valle.
– Eso viene de la Peña Blanca -dice uno.
– Mierda, son furtivos cazando -maldice otro.
Los hombres se despiertan todos, a menos que no se hayan dormido aún.
– ¿Qué hora es?
– Faltan cinco minutos para medianoche.
Nadie dice ya palabra, como si se esperara una nueva detonación. Pero no se oye nada más. En el silencio roto que permanece en suspenso, tan sólo resuenan en el exterior del refugio las gotas de agua y los remolinos que se desvanecen en el pequeño valle. Uno tiene la súbita impresión de oír los pasos de un animal salvaje. Este es el mundo de las bestias salvajes y, sin embargo, el hombre no las deja en paz. Por doquier, en la oscuridad, se adivina agitación y movimiento. La noche no parece por ello sino más peligrosa y despierta en ti ese temor permanente de ser espiado, seguido, a punto de caer en una trampa. Imposible recuperar la serenidad que tan ardientemente reclamas…
– ¡Está allí!
– ¿Quién?
– ¡Beibei está allí! -grita el estudiante.
Un gran ajetreo en el refugio. Todo el mundo salta de la cama.
En el exterior, la respiración y los gruñidos de un hocico. ¡El panda que había caído enfermo tras parir y que ellos habían salvado estaba de vuelta, hambriento, en busca de comida! Esperaban su venida. Confiaban en su vuelta. Desde hacía más de diez días, contaban los días afirmando que volvería. Tenía que volver antes de que salieran los nuevos brotes de bambú, y en efecto así ha sido. Su pequeño tesoro adorado arañaba con sus garras los maderos de la pared.
Uno de los hombres entreabre primero la puerta y desaparece, con un cubo en la mano lleno de gachas de maíz. Todo el mundo le sigue. En la noche que difumina formas y colores, una gran mole negra avanza contoneándose. El hombre vierte de inmediato su cubo en una cubeta y el panda se adelanta, gruñendo ruidosamente con su fuerte respiración. Todas las linternas enfocan al animal salvaje, con su cuerpo de un gris blancuzco, su cintura negra y sus ojos circundados de negro. Él no presta ninguna atención y no piensa más que en comer, sin levantar la cabeza. Alguien quiere sacarle una foto: la luz del flash taladra la noche. Todos se acercan a él por turno, llamándole, tocándole, acariciando su pelaje tan áspero como cerdas de puerco. Él levanta la cabeza y los hombres se apartan de él a toda prisa para regresar al refugio. Se trata de una bestia salvaje: un panda robusto es capaz de batirse con una pantera. La primera vez que vino a comer en el cubo de aluminio lleno de comida, devoró al propio tiempo el recipiente que luego evacuó a pequeños trozos. Los hombres siguieron entonces el rastro de sus deyecciones. En la granja de crías de pandas situada en el centro de gestión, al pie de la montaña, un periodista que quería demostrar que los pandas eran tan inofensivos como gatitos trató de que le sacaran una foto con uno de ellos sosteniéndole en sus brazos. De un zarpazo, éste le arrancó los órganos genitales y hubo que enviar al pobre hombre en jeep a Chengdu para salvarle la vida.
Cuando ha terminado de comer, muerde en una caña de azúcar mientras agita su enorme cola y desaparece en los bosquecillos de bambúes-flechas de las inmediaciones del campamento.
– Ya dije yo que Beibei volvería hoy.
– Por regla general viene siempre a esta hora, entre las dos y las tres.
– He oído sus gruñidos cuando arañaba la puerta.
– ¡Sabe mendigar, el muy cerdo!
– Estaba muerto de hambre, ha devorado todo el cubo.
– Le he tocado y se ha engordado.
Discuten con entusiasmo, volviendo sobre cada detalle: quién le ha oído primero, quién ha sido el primero en abrir la puerta, cómo le han visto por la rendija de la puerta, cómo les ha seguido, cómo ha metido la cabeza en el cubo, cómo se ha sentado al lado del recipiente, cómo ha comido con voracidad. Uno de ellos explica también que han puesto azúcar en las gachas de maíz destinadas al panda. ¡También él prefiere las cosas dulces! Estos hombres que normalmente se comunican muy poco parecen hablar de su propia amante cuando se refieren a Beibei.
He consultado mi reloj, todo ello no ha durado más que unos diez minutos, pero hablan del asunto interminablemente. Las lámparas de aceite están encendidas y varios de ellos se sientan resueltamente en las camas. Este acontecimiento constituye por supuesto un paliativo en su vida monótona y solitaria en la montaña. Luego se ponen a hablar de Hanhan, otro panda. El disparo que acaba de resonar les ha inquietado. Hanhan había sido abatido en la montaña por un campesino llamado Leng Zhizhong. A la sazón, habían recibido señales de Hanhan que indicaban siempre el mismo punto, como si ya no se moviera. Pensando que tal vez había caído enfermo y que la situación era grave, partieron en su busca. Desenterraron en el bosque el cadáver de Hanhan sepultado bajo la tierra recién removida, así como su collar provisto del emisor de radio. Luego, acompañados de un perro de caza, prosiguieron su búsqueda hasta la casa del tal Leng Zhizhong, donde encontraron la piel enrollada del animal que colgaba del alero. Las señales de otro panda de nombre Lili, que había sido capturado y equipado con un collar emisor, se perdieron definitivamente en la inmensidad del bosque. Imposible saber si había sido una pantera la que rompió el collar a dentelladas o bien si había caído en manos de un cazador más astuto que rompió el collar con la culata de su fusil.
Cuando está a punto de despuntar el día, resuenan de nuevo dos disparos por encima del campamento. Su eco, opresivo, se prolonga largamente en el pequeño valle, como el humo del cañón que flota en el momento de la descarga, sin querer disiparse.
7
Lamentas no haber fijado una cita con ella, lamentas no haberla seguido, lamentas no haber tenido el valor de engatusarla de romántica pasión, de espíritu quimérico, sin los cuales la aventura no podía tener lugar. En pocas palabras, lamentas haber errado el tiro. Tú que raramente sufres de insomnio, no has dormido en toda la noche. Por la mañana, te has sentido absurdo, pero felizmente no has sido temerario. Esta indecisión ha herido tu amor propio, pero deploras tu lucidez exagerada. No sabes amar, eres tan débil que has perdido la virilidad, has perdido la capacidad de actuar. Finalmente, has decidido pese a todo ir a la orilla del río a probar suerte.
Te sientas en el pabellón y contemplas el paisaje que tienes enfrente, tal como te había aconsejado el experto en compras de material de madera. Por la mañana, el embarcadero está en plena efervescencia. La gente se amontona en la barcaza cuya línea de flotación llega hasta la misma borda. Acaba de atracar, y no están aún amarrados sus cordajes, cuando ya los pasajeros se empujan para descender al muelle. Las cestas de bambú suspendidas en las palancas y las bicicletas empujadas a mano se entrechocan, la gente lanza juramentos, se apresura hacia el pueblo. La barcaza cruza el río una y otra vez para pasar a los que aguardan en la orilla opuesta. Por fin, el embarcadero recobra su calma. Tú estás solo en el pabellón, como un idiota, aparentando esperar una cita que nunca ha sido fijada, a una mujer que ha desaparecido sin dejar ni rastro, como si hubieras tenido un sueño despierto. En el fondo, llevas una vida tediosa, ningún destello viene a turbar tu vida banal, ninguna pasión, no haces sino aburrirte. ¿Tienes aún la intención de volver a empezar tu vida, de conocer, de experimentar?
De repente, la orilla se anima de nuevo, pero esta vez son unas mujeres. Pegadas unas contra otras, en los escalones de piedra que tocan el agua, están haciendo la colada, limpiando verduras o arroz. Una barca cubierta de esterillas de bambú va a atracar y el hombre que maneja el bichero de proa grita en dirección suya. Ellas se ponen a cotorrear sin dejarle sitio. Tú no llegas a distinguir si se trata de un juego amoroso o bien si discuten realmente. Y, por fin, vuelves a ver su silueta. Y le dices que pensabas que volvería, que volvería cerca de ese pabellón cuya historia tú te complaces en contarle. Afirmas que la conoces de boca de un anciano, que estaba sentado también allí, enjuto como un leño, moviendo sus labios resecos por el viento, mascullando como un fantasma. Ella dice que tiene miedo de los fantasmas, por lo que tú prefieres afirmar que sus murmullos parecían silbidos del viento en una línea de alta tensión. Dices que este pueblo se menciona ya en las Memorias históricas de Sima Qian * y que el embarcadero que tenéis enfrente se llamaba antaño el Paso de Yu, pues fue aquí, según cuentan, donde Yu el Grande domeñó las aguas. En la ribera, una roca redonda con unas incisiones, en la cual se leen vagamente diecisiete caracteres arcaicos en forma de renacuajos. Como nadie conseguía descifrarlos, se hizo saltar por los aires la roca para construir un puente, pero como los fondos resultaron insuficientes, finalmente no fue construido. Le muestras en las columnas las sentencias paralelas que fueron trazadas a mano por un maestro de la época de los Song. Esta Montaña del Alma que has venido a buscar es mencionada desde hace muchos siglos por los antiguos. Los campesinos que viven aquí generación tras generación no conocen la historia de este lugar, pero tampoco es que conozcan mejor su propia historia. De ser puesta por escrito, sin nada de invención, la historia secreta de las gentes que viven en los patios y buhardillas de este pueblo, los novelistas se quedarían boquiabiertos. Le preguntas si ella se lo cree o no. Por ejemplo, esa anciana desdentada, con la piel arrugada como un nabo en conserva, cual una momia viviente, que mira a lo lejos sentada en el umbral de su puerta, y de la que únicamente sus dos pupilas apagadas se mueven aún en el fondo de sus rehundidas cuencas. En otro tiempo, conoció su momento de gloria y, en varias decenas de lis a la redonda, figuraba entre las bellezas más destacadas del lugar. ¿Quién hubiera podido no admirarla? Pero ahora, ¿quién puede imaginar su pasada donosura? Y menos aún en la época en que era la esposa de un bandido. El cabecilla de los malhechores era el Segundo Señor de este pueblo. En aquel tiempo, jóvenes y viejos le llamaban todos Segundo Señor, en parte con intención de halagarle, pero sobre todo por respeto, «segundo» tanto por su rango en el seno de su familia como porque era «hermano juramentado», en el seno de una banda de malhechores. Aunque el patio ante el cual se halla sentada sea pequeño, una vez que se penetra en su interior, los patios se suceden uno tras otro y, en el pasado, los bandidos descargaban en ellos cestas enteras de monedas de plata. En este momento, ella tiene la mirada clavada en las barcas cubiertas de esterillas de bambú. Fue con una embarcación de este tipo con la que fue raptada en otro tiempo. En aquel entonces era como estas muchachas de largas trenzas que restriegan la ropa blanca en los escalones de piedra. Con la sola diferencia de que, el día en que ella descendió hacia el río para lavar unas verduras, con una cesta de bambú colgada del brazo, llevaba unos zuecos de madera y no un calzado de goma. Una barca cubierta de esterillas atracó cerca de ella. Antes de comprender qué le pasaba, dos hombres le retorcieron un brazo y la empujaron dentro de la barca: antes de que hubiera podido pedir socorro, la amordazaron. No había recorrido la barca cinco lis, cuando ya había sido poseída por varios bandidos. En esa barca, semejante a todas las que recorren el río desde hace mil años, bajo la estera de bambú, tales atropellos tenían lugar a la luz del día. La primera noche, se quedó tumbada completamente desnuda sobre la cubierta, pero a partir de la segunda noche encendía ya el fuego en la proa de la embarcación y preparaba la comida…
Sigue hablando, pero ¿hablando de qué? Cuenta cómo pudo convertirse en la mujer del Segundo Señor. ¿Siempre ha permanecido así, sentada en el umbral de su puerta? Bueno, en esa época no tenía una mirada tan mortecina. Llevaba siempre consigo un bastidor de bambú y hacía labores de punto. Con sus blancos y regordetes dedos, cuando no bordaba un motivo de «patos mandarines retozando en el agua», era el de un «pavo real haciendo la rueda». Había sustituido su trenza negra por un moño que sostenía con una aguja de plata engastada de jade, sus cejas pintadas realzaban su rostro y, pese a su aire seductor, nadie se habría atrevido a dirigirle la palabra. La gente sabía perfectamente que en su bastidor de bambú había alineados unos hilos de seda multicolores, pero que debajo llevaba ocultos un par de revólveres siempre cargados. Bastaba con que de un barco atracado en la orilla bajasen unos soldados regulares para que esas dos manos tan diestras en el bordado los abatieran uno tras otro mientras el Segundo Señor, capaz de aparecer y desaparecer como por arte de magia, dormía el sueño de los justos. Si el Segundo Señor se había reservado para sí a esta mujer, no era sino porque respetaba el proverbio que define la condición femenina: «Casada con un gallo, se sigue al gallo; casada con un perro, se sigue al perro». Pero ¿en el pueblo nadie les había denunciado? Hasta la misma liebre comprende que no debe comer de la hierba que hay cerca de su madriguera. Había, así pues, sobrevivido, era como un milagro. En vida del célebre y caritativo cabecilla de los bandidos Segundo Señor, ninguno de los amigos que venían a verle por los caminos, el río u otros medios, intentó jamás obtener sus favores, pues habría encontrado la muerte a manos de esta mujer. ¿Y por qué? El Segundo Señor era cruel, pero más aún lo era su mujer. En este terreno, las mujeres exceden a los hombres. Si no me crees, puedes ir a preguntárselo al profesor Wu que enseña en el instituto de este pueblo. Está preparando una recopilación de anécdotas históricas locales. Es un encargo de la oficina de turismo que acaba de abrirse en la cabeza de distrito. El jefe de esta oficina es el tío materno de la mujer del sobrino del profesor Wu, pues de lo contrario no le habría sido confiado este encargo. Todos los que tienen raíces en esta tierra conocen anécdotas históricas sobre ella y él no es el único que sabe escribir, pero ¿quién no desearía ser recordado como historiador? Máxime cuando ello permite ganarse una remuneración no como anticipo sobre derechos de autor, sino como una retribución de horas extra. Además, el profesor Wu nació en el seno de una vieja familia de mandarines locales y, durante la Revolución Cultural, los registros forrados de seda amarilla que fueron sacados de su casa y quemados públicamente formaban una ringlera de unos cuatro metros de largo. Sus antepasados se habían hecho ilustres, ya como general de la guardia de la corte imperial del emperador Wendi de los Han, ya como académico durante la era Guangxu de los Qing, pero los problemas habían empezado unas décadas antes, en la generación de su padre, en el momento del reparto de las tierras durante la reforma agraria, cuando recibieron el apelativo de «terratenientes». En la actualidad, casi ha llegado a la edad de la jubilación. Su hermano mayor, que se había marchado a vivir al extranjero y que finalmente se hizo profesor, y de quien no se tenían noticias, volvió de visita a su tierra en un pequeño coche, acompañado del jefe adjunto del distrito. Le trajo un televisor en color; ahora, los mandos del pueblo le miran con otros ojos. No hablemos más de eso. Bueno, en plena noche, los campesinos alzados se armaron con unas antorchas y prendieron fuego a casi toda la calle. Antaño, la calle principal del pueblo era la del muelle que bordea el río, y la actual estación de autobuses se encuentra en el emplazamiento del templo del Rey Dragón, al final de esta calle. En los tiempos en que el templo no era aún el montón de ladrillos que es hoy, el día quince del primer mes lunar, durante la noche de fiesta, era un verdadero milagro que uno pudiera encontrar un sitio en el palco para contemplar a los dragones-linternas, venidos de todos los pueblos de ambas orillas. Cada equipo lucía una cinta de un solo color, rojo, amarillo, azul, blanco o negro en consonancia con el color de su dragón. Gongs y tambores resonaban cadenciosamente, en la calle las cabezas se apretujaban unas contra otras. A lo largo de la orilla, las tiendas colgaban en la punta de una caña de bambú un envoltorio rojo provisto de una suma de dinero más o menos considerable, con el propósito de atraer cada una de ellas la prosperidad sobre su negocio ofreciendo este presente. Por regla general, era el envoltorio rojo del patrón de la tienda de arroz, situada casi enfrente del templo del Rey Dragón, el que más repleto estaba y unas ristras de petardos dobles de quinientas detonaciones descendían desde lo alto de su tejado hasta el mismo suelo. En un chisporroteo de destellos crepitantes, los jóvenes gastaban toda su energía en agitar las linternas, formando una danza que acababa en un verdadero torbellino. El que llevaba la cabeza del dragón y hacía juegos malabares con una bola bordada de colores multicolores tenía que redoblar sus esfuerzos. Cuando se presentaron los dos dragones, uno de la aldea de Gulai, rojo, y el otro, azul, que venía del mismo pueblo, llevado por Wu Guizi… No hables más, sí, continúa. ¿Quieres que te hable de ese dragón azul? ¿Quieres que te diga que ese Wu Guizi era un campeón célebre en el pueblo? Al verle, ninguna joven, por poco casquivana que fuera, podía evitar que le relucieran los ojos. Bien le llamaban para invitarle a tomar un poco de té, bien le ofrecían un cuenco de aguardiente de arroz… ¡Escucha! ¿Cómo? Vamos, di lo que quieras. El tal Wu Guizi hacía bailar el dragón azul a todo lo largo de la carretera. Un vaho caliente subía de todo su cuerpo. Al llegar delante del templo del Rey Dragón, se desabotonó resueltamente su traje sin mangas y se lo lanzó a los que estaban presenciando la escena, descubriendo su pecho tatuado con un dragón azul. Al punto los jóvenes que le rodeaban le aclamaron a grandes gritos. En ese instante, el dragón rojo de la aldea de Gulai se presentó por el otro lado de la calle. Veinte jóvenes de la misma edad, llenos de ardor, venían también a apoderarse del envoltorio rojo del patrón de la tienda de arroz. Los dos dragones se pusieron enseguida en movimiento, pues ninguno de ellos quería ceder ante el otro. En las linternas que formaban los dos dragones, el rojo y el azul, ardían unas velas. Entonces no se vio ya más que dos dragones de fuego remolineando entre el gentío, alzando la cabeza y agitando la cola. Wu Guizi hacía malabarismos con su bola de fuego, dando vueltas con los brazos desnudos sobre las losas de piedra del camino, arrastrando al dragón azul en una ronda fulgurante. Pero el dragón rojo no se quedaba a la zaga. Sin apartar los ojos de su bola de tela bordada, reptaba y serpenteaba, como un ciempiés apretando en sus fauces una presa viva. Cuando el doble petardo de quinientas detonaciones terminó de estallar, los jóvenes dispararon nuevos explosivos. Los dos equipos resoplaban muchísimo, con sus cuerpos chorreantes de sudor que les hacían asemejarse a unos peces recién sacados del estanque. Se acosaban delante del establecimiento para disputarse el envoltorio rojo colgado en la punta de la caña, que un joven del pueblo de Gulai terminó por coger de un salto. El equipo de Wu Guizi no pudo soportar esta afrenta. Los insultos que estallaban de ambos bandos ahogaban el ruido de los petardos y los dos dragones se enmarañaron de forma inextricable. Los espectadores fueron incapaces de decir quién había sido el primero en empezar, pero en cualquier caso los puños les pedían guerra. A menudo era así como comenzaban las trifulcas. Estallaban gritos de terror, lanzados por mujeres y niños, las que estaban sentadas en los bancos delante de sus casas cogían a sus pequeños y se los llevaban dentro de casa, dejando los asientos como armas a los combatientes. Había en este pueblo un agente de policía, pero en aquel momento no se le vio el pelo, ya fuera porque había sido invitado a tomar algo, ya porque estaba siguiendo una partida de cartas, sacándose un porcentaje por el juego, pues nadie mantiene el orden de balde. Este tipo de altercados públicos no acarreaban ningún proceso. El resultado del combate fue un muerto en el equipo del dragón azul y dos en el del dragón rojo, sin contar al hermano de Xiao Yingzi que fue derribado sin motivo por la multitud, pisoteado y abandonado con tres costillas rotas. Felizmente, le devolvieron a la vida gracias al emplasto de «piel de perro» transmitido por los antepasados de Tang el Viruelas que regentaba una tienda al lado de la Casa de la Alegre Primavera, donde brillaba permanentemente una linterna roja. Todo esto son chismes, pero pueden considerarse también historias, tú puedes seguir contándoselas. Pero ella ya no quiere escucharte.
8
Abajo del campamento, en el bosque de tilos y arces, el viejo botánico que me ha acompañado a la montaña ha descubierto un haya gigantesca, de más de cuarenta metros de alto, único fósil vegetal superviviente de la era glacial, de más de un millón de años de antigüedad. Hay que levantar la cabeza para ver, en lo alto de sus desnudas ramas, unas tiernas hojas minúsculas. El tronco tiene un gran hueco que podría servir de madriguera a un oso. El viejo botánico me hace entrar en él asegurándome que, aunque se albergue allí un oso, sólo sería posible encontrarle en invierno. Me meto dentro: las paredes están tapizadas de musgo. También en el exterior el gran árbol se halla recubierto de aterciopelados musgos. Sus raíces y ramas enmarañadas se insinúan cual dragones y serpientes entre los matorrales y las altas hierbas.
– Joven, aquí tiene la naturaleza en estado realmente virgen -dice golpeando el tronco con su piolet. Llama a todos los miembros de la reserva «jóvenes». Ya sexagenario, conserva una salud envidiable. Valiéndose de su piolet a modo de bastón, no para de recorrer las montañas.
– Talan los árboles de madera preciosa para hacer materiales con ella. De no haber tenido este hueco, también éste hubiera caído. No puede decirse, en sentido estricto, que sea éste ya un bosque primitivo. Todo lo más es un bosque primitivo de «segundo orden» -suspira él.
Ha venido a recoger ejemplares de bambúes-flechas, el alimento de los pandas. Yo le acompaño introduciéndome entre la espesura de bambúes secos, más altos que un hombre. No encontramos ningún bambú vivo. Me explica que han de pasar sesenta años desde el momento que florecen y germinan y el que se secan, luego vuelven a echar brotes otra vez antes de un nuevo florecimiento. Tal es exactamente la duración de un kalpa, la sucesión de las existencias y de los renacimientos en la religión budista.
– El hombre sigue las vías de la Tierra, la Tierra sigue las vías del Cielo, el Cielo sigue las vía de la Vía, y la Vía sigue sus propias vías -recita con fuerte voz-, no hay que llevar a cabo actos en contra de la naturaleza, no hay que aspirar a lo imposible.
– ¿Qué valor científico reviste la salvación de los pandas?
– No es más que un símbolo, un consuelo, el hombre tiene necesidad de engañarse a sí mismo. Por un lado, salva una especie que ha perdido su capacidad de supervivencia, pero por otro, acelera la destrucción del entorno que le permite subsistir. Fíjate en las dos orillas del Minjiang, todos los bosques han sido talados y el mismo río no es más que una corriente de negro lodo. Y no hablemos ya del Yangtsé. ¡Y encima quieren hacer un lago artificial construyendo una presa a la altura de las Tres Gargantas! Por supuesto que es muy romántico tener proyectos fantásticos. La historia atestigua que ha habido varias veces hundimientos del terreno en esta región de falla geológica y la construcción de la presa va a destruir todo el equilibrio ecológico de la cuenca del Yangtsé. ¡Si nunca hay un gran terremoto, los cientos de millones de habitantes que viven en el curso inferior y medio del río se verán convertidos en peces! Por supuesto, nadie quiere escuchar las palabras de un viejo como yo. ¡El hombre saquea la naturaleza, pero la naturaleza acabará por tomarse venganza!
Estoy en el bosque en medio de los helechos que nos llegan hasta la cintura y cuyas enrolladas hojas se asemejan a inmensos embudos. De un verde esmeralda aún más vivo, las rodgersia aescidifolia son de siete hojas verticiladas. Por todas partes hay una atmósfera saturada de humedad. No puedo evitar preguntarle:
– ¿No hay serpientes en esta maleza?
– Aún no es la estación, pero al comienzo del verano, cuando el tiempo se suaviza, se vuelven peligrosas.
– ¿Y bestias salvajes?
– ¡No es a ellas a las que hay que temer, sino más bien al hombre!
Me explica que en su juventud, se topó un día con tres tigres. La madre y su cría pasaron cerca de él. El tercero, el macho, levantó la cabeza y se acercó. Se miraron, luego el animal desvió la mirada y se alejó a su vez.
– Normalmente, el tigre no ataca al hombre más que cuando éste le persigue por todas partes con intención de exterminarlo. No se encuentra ya rastro de tigres en la China meridional. Tendrías que ser realmente afortunado para encontrar uno ahora.
Lo dice en un tono burlón.
– ¿Y el licor de huesos de tigres que venden por todas partes?
– ¡Es un puro camelo! Ni siquiera los museos consiguen tener ya ejemplares. En estos diez últimos años, no se ha comprado una sola piel de tigre en todo el país. Alguien fue a la aldea de Fujian para comprar un esqueleto de tigre, pero una vez analizado ¡se vio que se trataba de huesos de cerdo y de perro!
Se echa a reír, después, ahogándose, descansa un momento apoyado en su bastón de montañero:
– He escapado en varias ocasiones a la muerte en mi vida, pero nunca a causa de las garras de los animales salvajes. En cierta ocasión, fui secuestrado por unos bandidos que pretendían intercambiarme por un lingote de oro, creyendo que había nacido en una familia adinerada. No se imaginaban que un pobre estudiante como yo, que investigaba en las montañas, no tenía otros bienes que un reloj prestado por un amigo. Otra vez, fue durante un bombardeo japonés. La bomba cayó sobre la cumbrera de la casa donde yo vivía, haciendo volar todas las tejas del tejado, pero no estalló. La tercera vez fue cuando me denunciaron, acusado de ser «derechista» y enviado a una granja para ser reeducado. Durante el período de catástrofes naturales, no había ya nada que comer, mi cuerpo estaba cubierto de edemas y a punto estuve de palmarla. Joven, no es la naturaleza la que causa espanto, sino el propio hombre! Te bastará con familiarizarte con la naturaleza y ella se acercará a ti. El hombre, si es inteligente, por supuesto, es capaz de inventarlo todo, desde las calumnias hasta los bebés probeta, pero al mismo tiempo extermina a diario dos o tres especies en el mundo. Este es el gran autoengaño de los hombres.
En el campamento, sólo le tenía a él para charlar, tal vez porque era el único que provenía del mundo urbano; el resto, que trabajaban año tras año en estas montañas, eran tan taciturnos y parcos en el hablar como los mismos árboles. Al cabo de algunos días, partió a su vez. Yo estaba un tanto preocupado ante la idea de no poder comunicarme con los demás. Sabía que, a sus ojos, yo no era más que un viajero movido por la curiosidad. ¿Por qué, en el fondo, había venido a estas montañas? ¿Era para experimentar la vida en esos campamentos de investigación científica? ¿Qué sentido tenía este tipo de experiencia? Si era únicamente para huir de las dificultades que encontraba, había un medio aún más fácil. ¿Pensaba acaso descubrir otra vida? Alejarme lo más posible del mundo terriblemente aburrido de los humanos. Dado que huía del mundo, ¿para qué comunicarme con los hombres? La verdadera preocupación nacía de que no sabía lo que andaba buscando. ¡Demasiada reflexión, lógica, sentido! La vida misma no obedece a ninguna lógica, ¿por qué querer inferir su significado a fuerza de lógica? Y luego, ¿qué es la lógica? Yo creo que debería apartarme de la reflexión, pues ésta es la raíz de mi mal.
Pregunto a Lao Wu, el hombre que me ayudó a desembarazarme de una garrapata, si existen bosques primitivos aún por aquí.
El me responde que en otro tiempo los alrededores no estaban poblados más que de bosques primitivos.
Le digo que es evidente, pero que me gustaría saber dónde puedo encontrar todavía alguno.
– Pues bien, ve a la Peña Blanca. Hemos trazado un sendero.
Le pregunto si se trata de la roca blanca que surge en medio del mar de bosques, en lo alto de un acantilado al que se accede por el sendero que atraviesa un barranco, en la parte baja del campamento.
Él asiente con la cabeza.
Yo he ido ya allí, el bosque es mucho más frondoso, pero en los barrancos yacen troncos de árboles negros inmensos que no han sido arrastrados aún por las crecidas de los ríos.
– También allí han talado árboles -le digo.
– Fue antes de que se creara la reserva natural -aclara.
– A fin de cuentas, ¿existe todavía en esta reserva natural algún bosque primitivo que no haya sufrido los estigmas del trabajo humano?
– Por supuesto, pero para ello hay que ir hasta el río Zheng.
– ¿Se puede?
– Incluso nosotros, con todo nuestro material y nuestro equipamiento, no hemos llegado más allá de su zona central. Son inmensas gargantas de complejo relieve rodeadas de altas montañas nevadas de más de cinco o seis mil metros de altitud.
– ¿Qué hay que hacer para conseguir ver un verdadero bosque primitivo?
– El punto más cercano adonde hay que ir es el 11M 12M.
Se refiere a los puntos geodésicos señalados en el mapa, utilizados en topografía aérea.
– Pero no puedes ir allí solo.
Y me explica que el año pasado, dos licenciados universitarios que acababan de ser destinados al campamento se fueron, provistos de una brújula y de una bolsa de galletas, convencidos de que nada podía pasarles, pero que, por la noche, no regresaron. No fue hasta el final del cuarto día cuando uno de ellos, tras haber conseguido subir hasta la carretera, fue visto por un convoy que se dirigía hacia el Qinghai. Bajaron a buscar a su compañero, que ya se había desvanecido de hambre. Me aconseja que nunca me aleje solo y me advierte de que, si realmente tengo ganas de ir a ver ese bosque primitivo, me bastará con esperar a que uno de ellos se dirija en una operación hasta el punto 11M 12M para recoger las señales de actividad de los pandas.
9
¿Estás preocupada por algo?
Tratas de pincharla.
¿En qué lo notas?
Es evidente, una muchacha que se escapa hasta un lugar como éste.
Tú también estás solo, ¿no?
Lo tengo por costumbre. Me gusta pasearme solo, uno puede enfrascarse en sus propios pensamientos. Pero una muchacha como tú…
¡Ya basta! No sólo los hombres pensáis.
Yo nunca he dicho que tú no pensaras.
¡Y precisamente hay hombres que no piensan jamás!
Tú debes de haber tenido problemas.
Todo el mundo piensa, y no sólo cuando se tienen problemas.
No era mi intención discutir contigo.
Tampoco la mía.
Espero poder serte de ayuda.
Cuando la necesite.
¿No la necesitas ahora?
No, gracias. Lo único que necesito es estar sola y que no vengan a incordiarme.
Eso prueba que has tenido problemas.
Si tú lo dices.
Sufres de melancolía.
Es menos grave que eso.
Así pues, ¿reconoces que tienes problemas?
Todo el mundo los tiene.
Pero tú te los buscas.
¿Por qué?
No hay que ser muy sagaz para adivinarlo.
Eres verdaderamente astuto, tú.
Pero no hasta el punto de resultar molesto.
Lo que no es lo mismo que caer bien.
Pero espero que no te niegues a dar un paseo por la orilla del río.
Necesitas demostrarte a ti mismo que eres capaz aún de atraer a las jovencitas. Y ella termina por seguirte. Seguís el dique remontando el río. Tú necesitas buscar la felicidad, ella necesita buscar el sufrimiento.
Ella dice que no se atreve a mirar hacia abajo, tú dices que sabes muy bien que ella tiene miedo.
¿Miedo a qué?
Miedo al agua.
Ella se echa a reír, pero tú adviertes que su risa es un tanto forzada.
No te atreverías a saltar, dices mientras caminas deliberadamente muy cerca de la orilla. Debajo del dique, el agua del río espumea.
¿Y si saltara?, dice ella.
Yo me zambulliría para salvarte. Sabes que hablando así te ganarás sus favores.
Ella dice que tiene un poco de vértigo, y acto seguido añade que es muy fácil saltar, que basta con cerrar los ojos, que es la manera de morir menos dolorosa, y que además es algo embriagador. Tú dices que a este río ha saltado ya una muchacha como ella, llegada también de la ciudad. Ella era más joven, todavía más simple. No pretendes decir que ella sea especialmente complicada, sino que la gente de hoy no es ni más ni menos tonta que la de antes, y que tampoco ese antes está tan lejos. Dices que era una noche sin luna, el río parecía más profundo aún. La mujer del barquero Wang el Jorobado declaró con posterioridad que aquella noche zarandeó ligeramente a su marido que estaba durmiendo, diciéndole que había oído tintinear las cadenas que retenían las amarras. Ella quiso levantarse para ir a ver, y luego oyó como un aullido, creyendo que se trataba del viento. Pensó que no era posible que fuera un hombre que estuviera robando la embarcación, pues el aullido era muy fuerte y los perros no habían ladrado en esa noche profunda y en calma. Así pues, se volvió a acostar. Mientras dormía, el grito resonó otra vez. Ella se despertó y prestó oído. Dijo que, en aquel momento, de haber acudido alguien, la muchacha no se habría suicidado. La culpa no era sino de ese viejo diablo que dormía como un tronco. Sucedía a menudo que alguien golpeaba a la ventana o bien llamaba cuando quería cruzar urgentemente el río en plena noche. Lo que ella no alcanzaba a comprender era por qué la muchacha había quitado las cadenas para suicidarse, ¿acaso había sido porque quería coger la barca a fin de ir a la cabeza de partido del distrito y desde allí regresar a la ciudad a casa de sus padres? Habría podido tomar a mediodía el autobús del distrito, a menos que temiera ser vista. Nadie podía saber qué le rondaba por la cabeza antes de morir. De hecho, esta muchacha muy formal vino sin razón aparente a trabajar la tierra en esa aldea donde no tenía ni parientes ni amigos. Fue violada por un secretario del partido, ¡qué atrocidad! De amanecida, los ocupantes de una balsa se la encontraron en un banco de arena a treinta lis de aquí. Tenía el torso desnudo, sus ropas debían de haber quedado enganchadas en las ramas de algún árbol en un recodo del río. Sin embargo, sus zapatillas de deporte habían quedado, debidamente ordenadas, sobre una roca, sobre esa roca donde estaban esculpidos los caracteres realzados con pintura roja: «Paso de Yu». En el futuro, cuando los turistas trepen a esa roca para hacerse una foto, conservarán el recuerdo de estos dos caracteres y los males de la muchacha víctima de una injusticia serán olvidados para siempre.
¿Me escuchas?, preguntas.
Continúa, responde ella en voz baja.
En el pasado, siempre hubo aquí muertos, niños, muchachas. Los niños se lanzan desde la roca. Si no vuelven a salir a flote, se llama a eso «buscarse la muerte» y se dice que son recuperados por los padres que tuvieron en vidas pasadas. Las víctimas de las injusticias son siempre mujeres. Cuando no se trata de jóvenes instruidas expulsadas de la ciudad, son jóvenes casadas que han sufrido malos tratos por parte de su madrastra y de su marido, y también enamoradas que vienen a suicidarse por algún desengaño amoroso. Tal es la razón de que, antes incluso de las investigaciones del profesor Wu sobre el pueblo, los campesinos conocieran este Paso de Yu como el «Acantilado de los fantasmas en pena» y, cuando los niños van a bañarse allí, los adultos no están nunca tranquilos. Cuentan asimismo que a medianoche se ve aparecer allí a una mujer fantasma ataviada con un traje blanco que canta una canción cuyas palabras no acaban de entenderse. Podría ser tanto una canción infantil campesina como la endecha de un mendigo. Por supuesto que no se trata más que de supersticiones, la gente se teme a menudo a sí misma. Pero, en ese lugar, vive realmente un ave acuática a la que los hombres del lugar llaman «cabeza-azul», y que la gente cultivada dice que se trata del Pájaro Azul mencionado en la poesía de la época de los Tang. Son los campesinos quienes la llaman «cabeza-azul» debido a sus largas plumas azules. Tú has visto ya ese ave, por supuesto, pequeña, con un cuerpo azul oscuro con dos copetes esmeralda en la cabeza, muy diestra y ágil, de bello aspecto. Se posa siempre en los lugares frescos y umbríos, al pie del dique, o bien en la linde del frondoso bosque de bambúes, al borde del agua, espiando a derecha e izquierda, tan tranquila. Tú puedes fijar la mirada en ella para admirarla, pero al menor movimiento emprende de inmediato el vuelo. El ave azul que picotea para la Reina Madre de Occidente mencionada en el Clásico de los mares y de las montañas es una especie de ave fabulosa. No es la misma que la «cabeza-azul» de los campesinos, pero tiene su mismo aspecto mágico. Dices que este ave azul se asemeja a una mujer. Por supuesto que existen mujeres estúpidas, pero tú te refieres a las mujeres más refinadas, a las más sentimentales. Éstas raramente conocen una vida dichosa, pues los hombres quieren una mujer para su exclusivo placer, los maridos una esposa para que lleve la casa y haga la comida, y los viejos una nuera que les asegure la descendencia. Ninguno busca el amor. Luego, cuando le hablas de otra muchacha, una joven campesina, ella te escucha atentamente. Cuando dices que murió, víctima de una injusticia, en este mismo río, cuando explicas lo que dice la gente, ella sacude la cabeza. Alelada, te escucha. Ese aire alelado la vuelve más encantadora aún a tus ojos.
Tú dices que esta joven campesina fue prometida a un hombre, pero cuando el enviado de su futura suegra vino a buscarla, ella había desaparecido. Se fue con su enamorado, un joven chaval del campo.
¿Llevaba también las linternas-dragones?, pregunta ella.
La pandilla de jóvenes que venían al pueblo para el combate de las linternas-dragones era de la aldea de Gulai. La familia de este chaval vivía en Wangnian, a cincuenta lis de aquí y eso sucedió bastante tiempo antes. Era un excelente joven pero sin dinero ni poder. Su familia no poseía más que algunas hectáreas de tierra y menos aún de arrozal. Allí, si trabajaban duro, no corrían el peligro de morirse de hambre. A condición, claro está, de que no se produjera ninguna catástrofe natural ni tampoco estallara una guerra que redujese la aldea poco menos que a la nada, cosa que ya había sucedido. Y este joven, el enamorado de la muchacha, no poseía bienes suficientes para desposar a una chica tan inteligente y hermosa. Una prometida semejante vale un precio perfectamente establecido: un par de brazaletes de plata a modo de anticipo, dieciséis cajas de pasteles como regalo de pedida, dos arcas y dos armarios de ropa dorados como dote, todo a cargo del adquiriente de la prometida. El hombre que la compró vivía en una callejuela situada detrás del actual estudio de fotografía. La casa ha cambiado de propietario desde hace mucho tiempo. En aquel entonces, la esposa de su ocupante no trajo al mundo más que hembras. Y como deseaba tener un hijo varón, se decidió a tomar una concubina. Por su parte, la madre de la muchacha, una viuda de lo más sensata, pensaba que era preferible, para ésta, convertirse en la concubina de una rica familia que acabar con un pelagatos obligado a cultivar la tierra toda su santa vida. El desposorio fue arreglado gracias a un casamentero. Se decidió prescindir del palanquín, y estaban ya confeccionados los vestidos y las prendas interiores, pero el día fijado para venir a buscar a la prometida la muchacha huyó por la noche. Cargada simplemente con un hatillo en el que llevaba unas pocas ropas, fue a llamar en plena noche a la ventana de su amigo, le hizo salir y, encendida de pasión, se entregó a él allí mismo. Luego, secándose las lágrimas, ambos se juraron fidelidad eterna y decidieron escapar a las montañas y subsistir trabajando allí la tierra. Pero al llegar al embarcadero, mientras contemplaba las aguas espumeantes del río, al joven le entraron dudas, diciendo que tenía que volver a su casa a coger un hacha y otros útiles de trabajo. Y sus padres le sorprendieron mientras robaba algunas cosas para poder sobrevivir. El padre golpeó a este hijo indigno con una estaca, y la madre tenía el corazón roto, pero no fue capaz de decidirse a dejarle marchar. El padre siguió golpeándole y la madre estuvo llorando hasta el amanecer. Unas personas que habían tomado la barcaza a primera hora del día manifestaron haber visto a una mujer con un hatillo a cuestas, antes de que se levantara una densa niebla. Cuanto más avanzaba el día, más densa se volvía ésta, flotando en cendales por encinta del río. Incluso el sol se había vuelto como un ascua de color rojo oscuro. El barquero redoblaba la vigilancia: si chocar con otra embarcación no era cosa grave, ser golpeado por una armadía que transportara madera sería una auténtica catástrofe. En la orilla había concentrada una multitud que se dirigía al mercado, tal como venía haciéndolo desde hace por lo menos tres mil años. Alguien de entre ellos debió seguramente de oír algún grito taladrando la niebla y desvaneciéndose a lo lejos. Luego el ruido de un cuerpo que cae al agua. Pero todos se pusieron a parlotear de nuevo y ya ningún ruido resultó perceptible. Era aquel un embarcadero muy animado, pues en caso contrario Yu el Grande no habría cruzado el río por este lugar. La barca iba cargada de madera, carbón vegetal, mijo, batatas, setas aromáticas, flores de lis secas, orejas de Judas, té, huevos, hombres y cerdos, el bichero de bambú se curvaba bajo el peso, el nivel del agua alcanzaba la borda del barco, y, por encima de la superficie blancuzca del agua, no se distinguía más que la sombra gris de la roca del Acantilado de los Fantasmas. Las comadres del lugar pudieron decir que aquella mañana, muy temprano, habían oído el grito del cuervo, señal de mal augurio. Un cuervo evolucionaba en el cielo graznando. Sin duda había sentido el olor a muerte. Justo antes de desaparecer, el hombre exhala cierto olor, pero es como la mala suerte, que no la ves venir, es simplemente una cuestión de sensación.
¿Es que traigo yo mala suerte?, pregunta ella.
Simplemente, sientes rencor hacia ti misma. Tienes tendencia a hacerte daño a ti misma.
La pinchas expresamente.
En absoluto, ¡la vida está llena de sufrimientos!, la oyes exclamar.
10
En el musgo de los troncos de los árboles, en las ramas de encima de mi cabeza, en los líquenes que penden cual largos mechones de cabello, en el mismo aire, el agua chorrea por todas partes, sin que se sepa de dónde procede. Unos goterones, brillantes y resplandecientes, caen sobre mi rostro, uno tras otro, y corren por mi cuello, helados. A cada paso, piso el espeso musgo aterciopelado y mullido que se ha acumulado, capa tras capa. Éste vive parasitariamente en los troncos de los árboles gigantescos que descansan en el suelo, muriendo y renovándose sin cesar. Mis zapatos empapados de agua se hunden en él a cada paso produciendo un ruido de succión. Mi gorra, mi pelo, mi anorak, mis pantalones están empapados, mi ropa interior está también embebida de sudor y se pega a mi piel. No siento calor más que en mi bajo vientre.
Él se para delante de mí sin volver la cabeza. Detrás de su nuca, la antena formada de tres varillas metálicas sigue vibrando. Cuando llego a su altura, después de haber salvado los troncos de árbol que yacen en el suelo, vuelve a ponerse en camino antes incluso de que haya tenido yo tiempo de recuperar el aliento. Más bien bajo, el hombre es de una delgadez que le hace asemejarse a un ágil simio; teme fatigarse tomando las curvas del camino, y sin dudarlo se lanza derecho pendiente arriba. Tras salir de madrugada del campamento, hemos andado dos horas seguidas, sin que me dirija la palabra. He pensado que tal vez utiliza esta táctica para desembarazarse de mí, para que me bata en retirada. Me esfuerzo en seguirle, pero la distancia que nos separa es cada vez mayor. Entonces él se detiene por momentos para esperarme y aprovecha el tiempo en que yo recupero el aliento para desplegar su antena, ponerse los auriculares y buscar las señales, y acto seguido garabatea algo en su cuaderno de notas.
En un claro del bosque hay instalados unos instrumentos de meteorología. Él los observa, toma algunos apuntes y me anuncia que el grado de humedad ha alcanzado ya la saturación. Es la primera palabra que me dirige, cosa que me tomo como una muestra de amistad. Inmediatamente después de habernos puesto de nuevo en camino, me hace señal de que le siga a un bosquecillo de bambués-flechas secos, donde ha sido construida con unas estacas una gran jaula de la altura de un hombre. La puerta está abierta. El resorte del interior está destensado. Los pandas son atraídos a la jaula, y acto seguido neutralizados con una bala de narcótico. Se les coloca un collar emisor antes de volver a soltarlos en el bosque. Él me señala la cámara fotográfica que llevo colgada del pecho. Se la alargo y me saca una foto delante de la jaula. No en su interior, por suerte.
Penetramos en una sombría floresta de tilos y de arces. El piar incesante de los pájaros en los bosquecillos de catalpas hacen desvanecerse todo sentimiento de soledad. A la altitud de 2,700-2.800, comienza la zona de los bosques de coníferas, cada vez menos tupidos. Se alzan allí unos inmensos tsugas de un negro metálico, con sus gruesas ramas extendidas a modo de sombrilla. Los abetos pardo grisáceos los sobrepasan en treinta o cuarenta metros, algunos incluso en cincuenta o sesenta. Su puntiaguda cumbrera donde nacen jóvenes agujas de un gris vesdusco les confiere un plus de elegancia. En el bosque, la maleza ha desaparecido, la mirada alcanza lejos. Entre los grandes troncos de los abetos, algunas azaleas de montaña de más de cuatro metros de alto están cubiertas de lozanísimas flores rojas. Los tallos que penden se diría que no pueden soportar ya tanta lujuriante belleza. Siembran sus enormes pétalos al pie del árbol, exponiendo serenamente el esplendor infinito de su color. Esta maravilla de la naturaleza en estado bruto hace nacer sin embargo en mí una pena indefinible. Pero esta pena sólo tiene que ver, evidentemente, con mi persona, y nada con la naturaleza misma.
Por todas partes, inmensos árboles muertos quebrados a media altura por el viento y la nieve. Paso por entre estos enormes troncos alzados que me fuerzan al silencio. Sufriendo de ganas de expresarme, delante de tanta solemnidad, me quedo sin habla.
Canta un cuclillo, invisible; arriba, abajo, a izquierda, a derecha, como si diera vueltas sin cesar para desorientarme. Se diría que llama: «¡Hermano mayor, espérame! ¡Hermano mayor, espérame!». No puedo dejar de pensar en la historia de los dos hermanos que fueron al bosque a plantar sésamo. Refiere que una madrastra quiere desembarazarse del hijo de su marido, nacido de un primer matrimonio, pero el destino se venga en su propio hijo. Pienso también en los dos estudiantes que se perdieron en este bosque y siento ascender dentro de mí una irreprimible inquietud.
Él se detiene de repente y alza la mano para hacerme una seña. Yo le doy alcance a toda prisa. Tira de mí violentamente para obligarme a agacharme, luego se levanta al punto. Entre los troncos de los árboles, dos grandes aves de un ceniciento blancuzco, pintado, de patas rojas, andan a paso apresurado por la pendiente. Yo avanzo despacio y de inmediato el silencio se ve roto por el ruido de un aleteo.
– Unos faisanes de las nieves -dice él.
En un instante, el aire parece detenerse de nuevo; la pareja de faisanes de las nieves de un ceniciento blancuzco, pintado, de patas rojas, llenos de vida, parece no haber existido nunca, como una alucinación. No hay más que el inmenso bosque inmóvil e interminable, mi existencia se me antoja tan efímera que no tiene ya sentido.
Él se vuelve más amigable conmigo y ya no me deja atrás. Avanza, luego se detiene para esperar que le alcance. La distancia entre él y yo se ha reducido, pero seguimos sin hablar. Luego se detiene para consultar su reloj, levanta el rostro hacia el cielo cada vez más despejado. Se diría que oye alguna cosa. Comienza a trepar todo recto por la pendiente tirándome una vez más de la mano.
Sin aliento, llego a una zona llana. Delante de mí se extiende un bosque integrado únicamente de abetos, todos de la misma especie.
– ¿Estamos a más de 3.000, no?
Él asiente con un cabeceo y corre bajo un árbol situado en el lugar más elevado de la zona llana. Da la vuelta a su alrededor, con los auriculares puestos, tras haber orientado la antena a los cuatro puntos cardinales. También yo miro a mi alrededor. Estamos rodeados de troncos de árboles de un mismo grosor, separados por la misma distancia, todos tan altos y rectos unos como otros, con unas ramas que parten todas de la misma altura con igual elegancia. Aquí no hay ningún tronco quebrado, los que se han podrido yacen en el suelo, sin la menor excepción, víctimas de la selección rigurosa de la naturaleza.
No hay aquí ni líquenes, ni bosquecillos de bambúes-flechas, ni maleza, los amplios espacios entre los árboles vuelven el bosque más claro y la vista alcanza lejos. Y, a la distancia, una azalea de una blancura inmaculada, esbelta y llena de gracia, provoca un incontenible entusiasmo por su extraordinaria perfección. Crece a medida que me acerco. Ostenta unos grandes corimbos de flores con unos pétalos más gruesos aún que los de la azalea roja que he visto más abajo. Unos pétalos de un blanco puro que no llegan a marchitarse siembran el suelo al pie del árbol. Su fuerza vital es inmensa, expresa un irresistible deseo de exhibirse, sin contrapartida, sin objeto, sin recurrir al símbolo ni a la metáfora, sin hacer ninguna aproximación forzada ni ninguna asociación de ideas: es la belleza natural en estado puro.
Blancas como la nieve, relucientes cual jade, las azaleas se suceden de vez en cuando, aisladas, fundidas con el bosque de abetos esbeltos, como incansables aves invisibles que atraen cada vez más lejos al alma de los hombres. Respiro profundamente el aire puro del bosque. Estoy sin aliento, pero no malgasto energías. Mis pulmones parecen haber sido purificados, el aire penetra hasta la planta de mis pies. Mi cuerpo y mi espíritu han entrado en el gran ciclo de la naturaleza, estoy en un estado de serenidad que nunca había conocido anteriormente.
La bruma flota a un metro del suelo y se abre delante de mis pasos. Con la mano, la agito retrocediendo, como si de humo se tratara. Corro un poco tras ella, pero no consigo darle alcance y tan sólo me roza. Delante de mí, el paisaje se difumina. Los colores se borran, la niebla asciende. La veo claramente que flota remolineando. Retrocedo y me vuelvo instintivamente para seguirla. Llegado a la pendiente, escapo de ella, cuando veo de repente a mis pies una profunda garganta. Enfrente se alza una cadena de majestuosas montañas, azul pálido, coronada de blancas nubes. La densa capa de nubes corre en todos los sentidos, pero en la garganta únicamente flotan algunas brumas que no tardan en disiparse. Ese curso blanco como la nieve es un torrente impetuoso que atraviesa el bosque en medio de la garganta. Sin lugar a dudas no es el pequeño valle que seguí para penetrar en la montaña hace algunos días. Había en él al menos una aldea y algunos campos de cultivo con un puente de cadenas suspendido sumamente ingenioso, enganchado a ambas vertientes. En este sombrío valle, no veo más que bosquecillos espesos y extrañas peñas escarpadas, ni el menor rastro humano. Su sola vista hace que le recorra a uno un estremecimiento por el espinazo.
El sol reaparece pronto e ilumina la cadena de montañas que tengo enfrente. El aire es tan puro, el bosque de árboles de resina por debajo de la capa de nubes ofrece en este instante un toque verde oscuro tan nítido, que me hace sentirme embelesado. Es como un canto apacible que subiera del fondo de los pulmones y se expandiera siguiendo las sombras y las luces, cambiando de tonalidad en un abrir y cerrar de ojos. Corro, salto, persiguiendo la sombra cambiante de las nubes, sacando una foto tras otra.
La niebla gris ha vuelto tras mi espalda, sin preocuparse de los fosos, de las anfractuosidades del terreno, de los troncos de los árboles tendidos. No hay manera humana de escapar de ella y me da alcance, sin prisas. Estoy sumergido en la niebla. El paisaje ha desaparecido delante de mí, todo es indistinto.
Únicamente quedan en mi cabeza las sensaciones que acabo de experimentar. Al quedarme perplejo, un rayo de sol penetra por encima de mí e ilumina el musgo que cubre el suelo. Entonces descubro bajo mis pies un extraño mundo vegetal también con sus cadenas de montañas, sus praderas y sus bosquecillos de un verde resplandeciente. Tan pronto como me pongo en cuclillas, la niebla vuelve y se expande por doquier, como salida de la mano de un prestidigitador, sin dejar más que una extensión grisácea indistinta.
Me levanto de nuevo. Espero, perdido. Llamo, sin respuesta. Llamo otra vez, pero tan sólo oigo mi propia voz triste y trémula que se apaga. Sigue sin haber respuesta. Al punto me atenaza el miedo. Éste asciende desde la planta de mis pies y mi sangre se hiela. Llamo de nuevo, siempre sin respuesta. A mi alrededor, nada más que la sombra negra de los abetos, todos idénticos. Echo a correr, grito, me precipito a "izquierda y derecha, pierdo la razón. He de calmarme, volver a mi punto de partida, no, primero tengo que tratar de orientarme, pero, por todas partes a mi alrededor, se alza la sombra de los abetos negros. Ni un solo punto de referencia. Ya lo he visto todo, pero es como si no hubiera visto nada. Las venas de mis sienes palpitan con fuerza. Comprendo que la naturaleza me ha jugado una mala pasada, a mí, el hombre insignificante sin creencias que no le teme a nada y se da grandes aires.
– ¡Eh! ¡Eh!
Grito. No le he preguntado su nombre al hombre que me acompaña. No puedo sino dar alaridos, de manera histérica, como una bestia salvaje. Mis propios gritos me ponen los pelos de punta. Creía que en la montaña siempre había el eco. Incluso el eco más triste y más solitario sería preferible a este silencio aterrador. Aquí, el sonido se pierde en la atmósfera saturada de humedad y en la densa niebla. Entonces me doy cuenta de que ni tan siquiera conseguiré hacer oír mi voz y caigo en el más completo descorazonamiento.
En el cielo grisáceo se destaca la silueta singular de un árbol; está inclinado, su tronco está dividido en dos partes de igual tamaño que crecen juntas, sin ramas ni hojas. Completamente despojado, debe de estar muerto; se asemeja a un arpón gigantesco y monstruoso que señalara el cielo. Me dirijo hacia él. En realidad, está situado en el límite del bosque. Por debajo debe de encontrarse la garganta sombría, oculta por la niebla: así pues, es una dirección de lleva derecho a la muerte. Pero no puedo ya abandonar este árbol, mi único punto de referencia. Me esfuerzo por hacer acopio en mi memoria de los paisajes que he visto a lo largo de todo el camino. Primero debo encontrar unas imágenes fijas, como este árbol, y no meras impresiones fugitivas. Todo está presente en mi espíritu y trato de poner orden en él, a fin de utilizar estos recuerdos como puntos de referencia para el regreso. Pero mi memoria se muestra incapaz de ello y, como si fueran unos naipes borrados, cuanto más trato de ordenar estas imágenes, más confuso se vuelve su orden. Agotado, termino por dejarme caer sobre el húmedo musgo.
Así, he perdido el contacto con mi guía y me he extraviado en un bosque primitivo en la zona del punto geodésico de navegación aérea 12M, a más de tres mil metros de altitud. En primer lugar, no llevo conmigo este mapa geodésico. En segundo lugar, no tengo ninguna brújula. En mi bolsillo, no encuentro más que un puñado de caramelos que me diera el botánico que me ha abandonado. Me había aconsejado, para ir a la montaña, llevarme una bolsa de caramelos, para salir del mal paso si me extraviaba. Con las yemas de los dedos, cuento los caramelos en mi bolsillo: siete en total. No puedo hacer otra cosa que sentarme y esperar a que mi guía venga a buscarme.
Todos los relatos sobre personas que murieron extraviadas en la montaña, que me han contado estos últimos días, retornan a mi mente y me aterrorizan. Me siento atrapado en una trampa. En ese instante, me asemejo a un pez apresado en las redes del miedo, traspasado por un gigantesco arpón: se debate sin poder cambiar su destino, salvo por puro milagro. Pero, en mi vida, ¿acaso no he esperado siempre un milagro?
11
Ella lo dice, lo ha dicho más tarde. Quiso morir realmente, la cosa era muy fácil. De pie en el elevado dique del río, ¡le bastaba con cerrar los ojos y arrojarse al vacío! Pero la idea de que podía caer sobre el reborde de piedra de la ribera la helaba de terror. No se atrevía a imaginar el espectáculo espantoso de su cerebro saltando fuera de su cráneo hendido. Sería algo demasiado repugnante. Si moría, debía ser sin perder la belleza, para inspirar compasión y simpatía en los demás.
Dice que habría tenido que remontar el río siguiendo la orilla. Una vez encontrada una zona arenosa, habría bajado a la ribera. Por supuesto, no debía verla nadie ni tampoco saberlo. Se habría adentrado en el agua negra en plena noche, sin quitarse siquiera los zapatos. No quería dejar huellas. Por tanto, habría avanzado, con los zapatos en los pies. Paso a paso, habría entrado, y, una vez que el agua le hubiera llegado a la cintura, incluso antes de llegarle a la altura del pecho e impedirle respirar, la corriente se habría vuelto impetuosa y de golpe la habría arrastrado y hecho rodar en medio del río. No habría conseguido volver a salir ya a flote, pero, a pesar suyo, se habría debatido. Este deseo instintivo de supervivencia no servía de nada. Todo lo más, habría movido débilmente pies y manos. Todo hubiera sucedido muy deprisa, todo hubiera terminado sin darle tiempo a sufrir. Sin poder gritar. No habría tenido ya la menor esperanza, pues aunque hubiese gritado, el agua la habría ahogado al instante. Nadie habría podido oírla ni tampoco habría habido ya manera de salvarla. Y esta vida superflua se habría borrado de la faz de la tierra sin dejar el menor rastro. Dado que no existe ningún medio de desembarazarse de este sufrimiento, es preferible liberarse merced a la muerte, atajando el mal de raíz, limpiamente. Convendría que también la muerte fuese pura. Estaría bien si pudiera morir en la pureza, pero si el cuerpo henchido de agua embarrancaba río abajo en una ensenada, se secaría al sol, comenzaría a corromperse y sería presa de una nube de moscas. Involuntariamente, la había embargado de nuevo una impresión de asco. Nada resulta más repugnante que la muerte. Y nada puede hacer uno para librarse de este asco, nada, pero nada.
Ella dice que nadie puede reconocerla, que nadie sabe su nombre ni apellido. Los que dio al llenar la ficha del hotel son falsos. Dice que nadie de su familia conseguiría dar con su paradero, que nadie puede imaginarse que haya huido hasta este pueblecito de montaña. En cambio, sí se imagina perfectamente la actitud de su familia. Su madrastra debe de haber hecho una llamada al hospital donde ella trabaja, con su voz sorda, como si estuviera acatarrada, sollozando incluso un poco, y también sin duda porque su padre debe de habérselo pedido con apremio. Sabe perfectamente que si ella se muriera, su madrastra en realidad no lloraría. No es más que una carga para esta familia. Su madrastra tiene a su propio hijo, un mozo ya bastante mayorcito. Cuando ella volvía a casa para pasar la noche allí, su hermanito tenía que dormir en una cama plegable en el pasillo. Esperaban poder disponer de su habitación, deseando que ella se casara cuanto antes. Pero ella no quería vivir en el hospital. En esas habitaciones habilitadas para el descanso de las enfermeras de guardia siempre reina un olor a desinfectante. Durante todo el día, en ese universo de sábanas blancas, de camisas blancas, de mosquiteros blancos, de mascarillas blancas, ella parece no tener suyos más que sus ojos y sus cejas. El alcohol, las pinzas, las pincitas, el ruido de las tijeras y de los bisturíes, el lavado repetido de las manos, los brazos continuamente sumergidos en el desinfectante hasta el punto de que la piel se torna blanca y mate, pierde el color de la sangre. A medida que los hombres y las mujeres del quirófano envejecen, la piel de sus manos adquiere el color de un ratón blanco. También a ella no le quedarán algún día más que unas manos completamente descoloridas. Y estas manos embarrancarán en la playa de arena y se cubrirán de moscas. Ella vuelve a sentir asco. Detesta su trabajo, a su familia, e incluso a su padre, un ser inútil que no pinta nada tan pronto como su madrastra levanta algo la voz. Habla un poco menos, ¿de acuerdo? Aunque se enfrente a ella, él no quiere que se sepa. Pues bien, dime, ¿en qué te has gastado el dinero? Si estás hecho un tonto de capirote, ¿cómo quieres que la gente encima te deje dinero? Una frase provoca otras diez, la voz de la madrastra resuena siempre así de fuerte. Él no rechista. Una vez él le tocó el pie, por debajo de la mesa, a tientas, cuando su madrastra y su hermano pequeño no estaban allí y se encontraban ellos dos solos, él bebió demasiado. Ella le perdonó, pero al propio tiempo era incapaz de hacerlo. No sirve para nada, detesta su debilidad. No es un padre que despierte admiración, un verdadero hombre, en el que ella pueda encontrar apoyo y del que se sienta orgullosa. Ella quiere dejar a los suyos desde hace mucho tiempo, siempre ha deseado tener su propia familia. Pero resulta que también de esto está asqueada. En el bolsillo de él, encontró un preservativo. Ella tomaba la píldora y nunca había estado preocupada a este respecto. No puede decir que tuviera un flechazo con él. Pero él fue el primer hombre que conoció que se atreviera a hacerle la corte. La besó. Comenzó a pensar en él. Se habían vuelto a ver, y luego fijado una cita. Él la deseaba, y ella se le entregó. Se habían esperado con impaciencia, se habían embriagado juntos. Ella estaba turbada, con el corazón palpitándole, temerosa, pero consintiendo plenamente. Todo era normal, lleno de felicidad, de belleza, lleno de pudor, sin vulgaridad. Dice que lo primero era amarle y ser amada por él, luego ser su mujer, y convertirse en madre, una joven madre, pero que vomitó. Afirma que no fue porque ella estuviera encinta. Pero, justo después de haber hecho el amor, ella notó algo en el bolsillo trasero del pantalón que él se había quitado. El no quería que registrase nada, pero ella lo hizo pese a todo y vomitó. Aquel día, después del trabajo, ella no volvió a su dormitorio común y no comió nada para ir a toda prisa a casa de él. Apenas hubo entrado, él la besó y le hizo hacer el amor sin dejarle recuperar siquiera el aliento. Él afirmaba que había que aprovechar la juventud, aprovechar todo el amor de su corazón. Teniéndolo acaramelado contra su pecho, ella asintió. Al principio, no querían tener hijos para poder así divertirse algunos años libres de toda preocupación. Ahorrarían para viajar un poco. No montarían una casa de entrada. Les bastaría con tener una pequeña habitación y él ya disponía de una, y ella no deseaba otra cosa que tenerle a él. Estaban loquitos el uno por el otro, nada iba a poder detenerles jamás, jamás de los jamases… Ella no tuvo tiempo de aprovecharlo, y únicamente le quedaba el asco. Un asco irreprimible que daba náuseas. Más tarde, ¡se echó a llorar y a insultar al hombre como una histérica! Su amor por él se había acabado. Le gustaba tanto el olor a transpiración de su camiseta… Hasta cuando iba limpio, era capaz de notarlo. Y, sin embargo, se merecía tan poco ser amado, él que podía hacer esas cosas en cualquier momento y con cualquier mujer. ¡Qué cerdos son los hombres! Una vida que acababa de empezar y ya estaba mancillada, como las sábanas de ese hotelito al que todo el mundo iba a acostarse. Nunca las cambian y huelen a sudor de hombre. ¡Ella no hubiera tenido que ir a este tipo de sitios!
¿Adonde hubieras ido si no, entonces?, preguntas tú.
Ella dice que no lo sabe, no comprende cómo ha podido venir aquí sola. Dice que andaba buscando un lugar como éste donde nadie pudiera reconocerla y totalmente sola había seguido el río remontándolo sin pensar en nada, siguiendo todo derecho hasta el agotamiento, hasta caer rendida en la carretera…
Tú dices que ella es una niña caprichosa.
¡No! Ella dice que nadie la comprende. Y tú tampoco.
Le preguntas si quiere cruzar el río contigo. En la otra orilla se encuentra Lingshan, la Montaña del Alma, donde pueden verse unas maravillas que ayudan a olvidar los sufrimientos y a conseguir la liberación. Tú te esfuerzas por seducirla.
Ella dice que le explicó a su familia que su hospital organizaba un viaje, y en el hospital dijo que su padre había caído enfermo. Pidió algunos días de permiso para cuidarle.
Tú dices que es una persona verdaderamente astuta.
Ella dice que no es ninguna estúpida.
12
Antes de emprender este largo viaje, durante esos días en que el médico me diagnosticó un cáncer de pulmón, lo único que podía hacer era pasearme por los parques del extrarradio. Todo el mundo decía que, en aquella ciudad polucionada, sólo el aire de los parques resultaba respirable, y particularmente el de los parques de las afueras. Los pequeños cerros que se alzan cerca de las murallas de la ciudad eran en otro tiempo lugares de incineración y tumbas. No han sido transformados en parques más que recientemente. Y como la urbanización ha llegado estos últimos años hasta las laderas de las colinas, de no haber sido protegidas, los vivos hubieran construidos casas en ellas disputándole el terreno a los muertos.
Ahora, únicamente su cima permanece yerma; y se amontonan allí losas de piedra inutilizadas que debían de servir de lápidas. Los ancianos de los alrededores vienen aquí cada mañana a hacer su gimnasia tradicional y a pasear sus pájaros. Pasadas las nueve, cuando el sol da en la cima de la colina, regresan todos a sus casas, jaula en mano. Una vez estoy por fin solo, tranquilo, saco de mi bolsillo un ejemplar del Libro de las mutaciones. Leo y leo, y bajo el tibio sol otoñal, siento que me vence el sueño. Me tumbo sobre una losa de piedra y apoyo la cabeza sobre mi libro a modo de almohada. Repaso mentalmente los trazos de los hexámetros * que acabo de leer y su imagen de un azul brillante flota sobre mi rostro enrojecido por el calor del sol.
En principio, no tenía ninguna intención de leer. Que lea un libro más o menos, que lea o no, ello no va a retrasar la hora de mi incineración. Si leo el Libro de las mutaciones no es sino por mera casualidad. Un amigo de infancia que se enteró de mi situación vino expresamente a verme para brindarme su ayuda. Y me habló de las prácticas respiratorias del qigong. Oyó decir que algunos las utilizan para curar el cáncer y conocía a un hombre que practicaba un arte relacionado con los ocho trigramas. Me aconsejó que lo intentara yo también, y comprendí sus buenos propósitos. Una vez llegado a este estadio, un hombre está dispuesto a todo con tal de lograr salir del mal trance. Le pregunté si podía conseguirme un ejemplar del Libro de las mutaciones que yo no había leído todavía. Me lo trajo al día siguiente. Muy emocionado, yo le confié que cuando era pequeño, le consideré sospechoso de haberme robado una armónica que acababa de comprarme. Le había acusado injustamente, pues volví a encontrar la armónica. ¿Se acordaba él de eso? Una sonrisa iluminó su rostro redondo y regordete y me dijo un tanto molesto: ¿Para qué hablar de ello de nuevo? A fin de cuentas, era él el que estaba incómodo, no yo. Era evidente que no lo había olvidado, pero pese a todo había seguido siendo mi amigo. Me di cuenta entonces de que también yo había cometido errores y que no sólo eran los demás los que me habían acusado injustamente. ¿Era un acto de arrepentimiento por mi parte? ¿Era el estado de ánimo que precede a la muerte?
No sabía si, en el curso de mi vida, era yo quien después de todo me había mostrado más ingrato con los demás, o bien los demás conmigo. Sabía que algunos me habían querido de verdad, como mi madre hoy ya fallecida, que otros me habían odiado, como mi mujer de la que me había separado, pero ¿para qué saldar viejas cuentas, ahora que me quedaba tan poco de vida? Para aquellos con quienes me había mostrado ingrato, mi muerte sería ya compensación suficiente, y por los demás nada podía ya hacer. La vida no es al fin y al cabo más que un nudo de rencores inextricables, ¿tendría por casualidad algún otro significado? Pero ponerle punto final así era realmente prematuro. Me di cuenta de que no había vivido jamás de forma conveniente y que, de poder prolongar mi existencia, cambiaría a buen seguro mi forma de vivir, a condición de se produjera un milagro.
Yo no creía en los milagros de la misma manera que no creía, en principio, en el destino, pero cuando uno se encuentra en una situación desesperada, no se puede confiar más que en los milagros.
Quince días más tarde, en la fecha fijada, me dirigí al hospital para que me hicieran, tal como estaba previsto, una fibroscopia. Inquieto, mi hermano se empeñó en acompañarme, en contra de mi voluntad. Yo no quería dejar traslucir mis sentimientos delante de mis allegados. Solo, podía controlarme más fácilmente, pero no conseguí disuadirle. En el hospital trabajaba también un viejo compañero de instituto que me condujo directamente ante el responsable de las radiografías.
Con las gafas puestas, sentado en una silla giratoria, después de la lectura del diagnóstico que figuraba en mi ficha médica y del examen de las radiografías de mi pecho, declaró que había que proceder aún a una radiografía lateral. Redactó al instante un volante para que fuera a hacerme esta radiografía a otra sección, precisando que se la trajera para que la examinara antes incluso de que estuvieran secas.
Lucía un bonito sol de otoño. En el interior, hacía particularmente fresco. Sentado en este cuarto mirando por la ventana el césped inundado de sol, tenía una sensación de belleza infinita. Nunca en el pasado había observado el sol de este modo. Mientras esperaba que fuese revelada la radiografía lateral en el cuarto oscuro, contemplaba el sol por la ventana. Y sin embargo el sol estaba verdaderamente demasiado lejos, debía de pensar en lo que iba a sucederme ahora, en ese mismo instante. Pero ¿exigía ello aún reflexión? Mi situación era como la del homicida contra quien los cargos son abrumadores y que espera que el juez pronuncie la sentencia de muerte. Uno sólo puede esperar que se produzca un milagro. ¿Mis dos malditas radiografías efectuadas en hospitales distintos no constituían acaso la prueba de mi condena a muerte?
No sé cuándo, sin yo darme cuenta, tal vez en el momento en que contemplaba el sol por la ventana, oí que en mi interior decía el nombre de Buda Amithaba, desde hacía ya un rato. Estaba rezando desde el momento que me había vuelto a vestir y había salido de esa sala de aparatos donde se hace subir a los enfermos tendidos, como en un matadero.
Con anterioridad a ese momento, de haber pensado que un día también yo rezaría, seguro que lo hubiera encontrado totalmente ridículo. Cuando veía, en los templos, a ancianos y ancianas quemar incienso y prosternarse murmurando el nombre de Buda Amithaba, siempre sentía compasión por ellos. Hay que decir que esta compasión no tenía nada que ver con ningún tipo de simpatía. Si tuviera que expresar esta sensación con palabras, sería más o menos así: «¡Ah! Estas pobres gentes son dignas de lástima, son débiles. Cuando su esperanza, por ínfima que ésta sea, no tiene visos de hacerse realidad, no saben hacer otra cosa que rezar para que su deseo se vea cumplido». Encontraba inconcebible que un hombre en la plenitud de su vigor o una hermosa mujer pudieran rezar. Cuando acertaba a oír, en boca de jóvenes fieles, pronunciar el nombre de Buda, tenía ganas de echarme a reír y hacer alarde de manifiesta maldad. Era incapaz de comprender que un hombre en plena prosperidad se entregase a ese tipo de tonterías y sin embargo, ese día, yo había rezado también, con el mayor fervor, con todo mi corazón. ¡El destino es tan duro y el hombre tan débil! Frente a la adversidad, ya no somos nada.
Y, en la espera de mi sentencia de muerte, me encontraba en esta situación en que no era ya nada, contemplando el sol otoñal por la ventana y rezando silenciosamente a Buda.
Mi viejo compañero de clase no podía aguantarse más. Entró en el cuarto oscuro, seguido por mi hermano. Hicieron salir a este último, que no pudo más que acechar por el ventanillo hacia allí donde estaban revelando las radiografías. Instantes después, mi compañero salió a su vez para esperar ante el mismo ventanillo. Habían desviado su atención del condenado para dirigirla hacia su sentencia de muerte. Esta metáfora no era del todo exacta. Yo les miraba entrar y salir como un observador totalmente ajeno, únicamente pendiente de repetir sin cesar dentro de mí el nombre de Buda. De repente, les oí exclamar:
– ¿Qué?
– ¿No hay nada?
– ¡Compruébenlo de nuevo!
– Este mediodía sólo está prevista esta radiografía lateral del pecho -respondieron con irritación desde dentro del cuarto oscuro.
Levantaron los dos la radiografía con unas pincitas para examinarla. El técnico salió también del cuarto oscuro, le echó una ojeada, pronunció unas vagas palabras y luego no les prestó más atención.
Gracias sean dadas a Buda. Estas palabras que primero habían reemplazado la invocación a Buda Amithaba se convirtieron en la expresión más banal de la alegría. Tal era mi primera disposición de ánimo tras haber escapado a esta situación desesperada. Buda había escuchado mis ruegos y se había obrado el milagro. Pero yo me alegraba en mi interior, sin atreverme a desvelar mis sentimientos a la ligera.
Aún no las tenía todas conmigo. Cogí la radiografía aún húmeda entre dos dedos y fui a hacerla verificar ante el responsable de las gafas.
Con gesto muy teatral, él dijo abriendo los brazos:
– Perfecto, ¿no?
– ¿Conviene hacer algo más? -Le estaba preguntando sobre el asunto de la fibroscopia.
– ¿Hacer el qué? -me preguntó él en tono de reprensión. Estaba en su derecho, se dedicaba a salvar vidas humanas.
Luego me hizo ponerme de pie delante del aparato de rayos X, me pidió que respirara hondo, toser, darme la vuelta, a izquierda, luego a derecha.
– Usted mismo puede verlo -dijo mostrándome la pantalla de control-. Mire, mire.
En realidad, yo no veía nada muy claro: en mi cerebro, una masa informe, y en la pantalla negra y blanca, el armazón óseo de mi pecho.
– No hay nada, ¿no? -prosiguió él en tono de reproche, como si yo tratara expresamente de buscarle problemas.
– Pero ¿cómo explicar lo que se veía en estas radiografías del pecho? -No pude evitar hacerle la pregunta.
– Si no hay nada, es que no hay ya nada. Ha desaparecido. ¿Cómo explicarlo? Una gripe, una neumonía pueden hacer aparecer una sombra. Y desaparece al curarse.
No hice ninguna pregunta respecto a los estados de ánimo. ¿Podían hacer aparecer una sombra?
– ¡Viva tranquilo, joven! -Hizo girar su sillón y se desentendió de mí.
Era cierto, acababa de volver a la vida, me sentía más joven que un recién nacido.
Mi hermano se fue a toda prisa en su bicicleta, pues tenía aún una reunión.
La luz del sol me pertenecía de nuevo. Me tocaba disfrutarla. Sentado en una silla, al borde del césped, mi compañero de clase se puso a hablar del destino con elocuencia. No se habla del destino más que en los momentos en que ya no es necesario.
– La vida es algo admirable -declaró-, un fenómeno absolutamente del azar. Puede calcularse el número de posibilidades existentes en el orden de los cromosomas, pero las oportunidades que se ofrecen a un recién nacido, ¿cabe preverlas?
Era inagotable. Estudiaba para ingeniero genético. Al escribir su tesis de final de carrera, la conclusión a la que había llegado como fruto de sus experiencias no se correspondía con la opinión de su tutor, decano de la Facultad, y, durante una entrevista, contradijo al secretario del comité del Partido de esta misma sección. Una vez licenciado, había sido enviado, por consiguiente, a una granja de los montes Daxing'an a criar ciervos. Más tarde, consiguió un puesto de profesor en una universidad de reciente construcción en Tangshan sólo tras un sinfín de complicaciones. No se esperaba ser «desalojado» de allí y condenado como «lacayo de la mano negra de los contrarrevolucionarios». Luego hubo de padecer todo tipo de tormentos durante cerca de diez años antes que llegaran a la siguiente conclusión: «Falta de pruebas». ¿Quién se hubiera imaginado que sería trasladado diez días antes del gran terremoto de Tangshan, mientras que sus torturadores perecerían todos al derrumbarse su inmueble? Fue por la noche, nadie logró escapar a la muerte.
– ¡Que se los trague la tierra, a cada uno su destino! -dijo.
Y yo debía reflexionar sobre mi forma de vivir, ahora que acababa de nacer a una nueva vida.
13
Delante de ti, una aldehuela con sus casas todas parecidas, de ladrillos azules y negras tejas, dispersas a lo largo de la orilla, al pie de bancales en terraza y de colinas. Por la entrada de la aldehuela, pasa un riachuelo recubierto de largas losas de piedra. Y ves también allí una calle, que lleva a la aldea, empedrada con piedras de un gris azulado en las que se advierten las profundas roderas de las carretillas. Y oyes de nuevo el resonar de tus pies descalzos golpeando contra la piedra y dejando una húmeda huella. Te incita a entrar. Es una callejuela parecida a la de tu infancia, con rastros de barro en las losas. Y finalmente descubres entre los intersticios el arroyuelo que atraviesa la aldea por debajo del camino. En la puerta de cada casa, una losa en realce permite sacar agua y hacer la colada. En las olitas centelleantes flotan restos de hojas de col. Oyes también, detrás de las puertas de las casas, el cacareo de las gallinas que se pelean para picotear. En las callejuelas, no ves ni un alma, ni niños, ni perros, el lugar es tranquilo y solitario.
En la esquina de una casa, el sol ilumina la pared-pantalla encalada. Su luz, cegadora por contraste, resalta en la calle oscura. Encima del dintel de una puerta, brilla un espejo decorado con los ocho trigramas. De pie bajo el alero, descubres que este espejo, destinado a mantener alejadas las influencias nocivas, está vuelto hacia la esquina de la pared-pantalla adonde reenvía las malas vibraciones que llegan de enfrente. Si sacaras una foto desde allí, el contraste de tonos de la pared-pantalla inundada de la luz amarilla del sol, de la sombra gris azulada de la callejuela y de las losas de piedra grisáceas, daría una sensación de calma y felicidad. Las tejas rotas de los aleros de los curvos tejados, las grietas de las paredes despertarían también una especie de nostalgia. O bien, una foto tomada desde otro ángulo de la gran puerta de esta casa, con la luz reflejada por el espejo de los ocho trigramas, el umbral de piedra, desgastado a fuerza de ser pulido por el trasero de los niños, daría una imagen viva de la que desaparecería toda sombra del odio que ha animado a estas dos familias de generación en generación.
No me cuentas más que historias crueles y espantosas, dice ella, no quiero escucharlas.
¿Qué quieres escuchar, entonces?
Cuéntame bonitas historias con atractivos personajes.
¿Quieres que te hable de las mujeres de la camelia?
No quiero oír hablar de brujas.
No son ningunas brujas. Las brujas son unas viejas arpías repugnantes, mientras que las mujeres de la camelia son siempre jóvenes y bellas.
¿Como la mujer del bandido Segundo Señor? No quiero escuchar este tipo de historia cruel.
Las mujeres de la camelia son tan hechizantes como benévolas.
A la salida de la aldea, remontando el lecho del arroyo, las enormes rocas se vuelven resbaladizas, pulidas por las aguas.
Ella avanza con sus zapatos de piel sobre las rocas húmedas cubiertas de musgo. Tú le dices que no podrá ir muy lejos, pero ella te pide que la cojas de la mano. Pese a que la has avisado, se resbala. La atraes hacia ti, diciendo que no lo has hecho expresamente, pero ella dice que eres un canalla, frunce el ceño. En las comisuras de su boca se dibuja, sin embargo, una sonrisa. Ella aprieta fuertemente los labios. No puedes dejar de besarlos. Ella los afloja al punto y tú te asombras de su dulzura. Disfrutas de su dulce aliento. Dices que este tipo de cosas sucede a menudo en la montaña. Ella es la seductora y tú el seducido. Apoyada contra ti, ella cierra los ojos.
¡Háblame!
¿De qué?
Háblame de las mujeres de la camelia.
Ellas seducen a los hombres, en las montañas, en los umbrosos senderos, en los recodos de los caminos, y a menudo en los pabellones terminados en punta…
¿Tú has visto alguna?
Por supuesto. Estaba sentada muy derecha en el banco de piedra de un pabellón construido en medio de un camino. Imposible evitarla. Era una montañesa muy joven, vestida con una camisa azul claro de lino, los botones de tela a un lado, el cuello y las mangas bordadas de blanco; llevaba un pañuelo de batik elegantemente anudado. Sin quererlo, aflojaste el paso y fuiste expresamente a descansar en el banco de piedra, frente a ella. Como quien no quiere la cosa, ella te observó sin volver la cabeza, manteniendo apretados sus finos labios de un rojo brillante. Había realzado sus cejas y sus ojos de un negro de jade con un trozo de madera de sauce pasado por el fuego. Era perfectamente consciente de su atractivo y, sin el menor disimulo, con sus relucientes ojos echaba unas miradas embelesadoras. Es siempre el hombre quien se siente incómodo frente a ella. Tú también, incómodo, te levantaste para irte. En ese umbroso camino desierto, ella ya había conseguido hacerte perder el tino. Sabías perfectamente que no tenías más que tres oportunidades sobre diez de poder amar a un tipo de mujer como éste, y las siete restantes temerla, no te atrevías a precipitar las cosas. Dices que fueron los picapedreros los que te advirtieron. Pasaste la noche en su refugio. Ellos se dedican a extraer piedra de la montaña y, durante toda la velada, bebisteis aguardiente y hablaste de mujeres con ellos. Le dices que no puedes llevarla allí, pues no podrías garantizar su seguridad. Únicamente una mujer de la camelia es capaz de dominar a esos picapedreros. Afirmaban que todas ellas saben practicar la acupuntura simplemente con sus dedos. Un arte que les fue transmitido por sus antepasados, y sus ágiles manos logran curar las graves enfermedades que los hombres no pueden sanar, desde las convulsiones de los niños hasta la hemiplegia. Y por lo que se refiere a los matrimonios, a las defunciones, a los secretos entre hombres y mujeres, todos recurren a sus buenos oficios para que medien y arreglen las cosas. Cuando uno se encuentra, en la montaña, una flor silvestre semejante, conviene contemplarla sin arrancarla jamás. Cuentan los picapedreros que, en cierta ocasión, tres hermanos confabulados no les hicieron caso. Se encontraron, en un sendero, a una mujer de la camelia y se les ocurrió una maldad. ¿Que ellos tres no iban a conseguir someter a una mujer? Tras ponerse de acuerdo, sé abalanzaron sobre ella y la arrastraron hasta una cueva. Como era una mujer sola, no pudo presentar resistencia a estos tres mozarrones. Una vez que los dos primeros terminaron de satisfacerse con ella, la mujer imploró al tercero: «El bien es recompensado con el bien, el mal con el mal. Tú eres joven aún, no te comportes igual que ellos. Libérame, te lo ruego, y te enseñaré una receta secreta. Descubrirás su utilidad más tarde. Podrás casarte y vivir a tus anchas». Presa de la duda, el hombre se apiadó de ella y la dejó irse.
¿Tú la ofendiste también o dejaste que se fuera?, pregunta ella.
Tú dices que te levantaste para irte, pero que no pudiste evitar volverte para dirigirle una mirada y que entonces viste sus dos mejillas y una flor roja de camelia prendida en su sien. El extremo de sus cejas y las comisuras de sus labios brillaban cual relámpagos, iluminando de repente el pequeño valle sombrío. Tu corazón se inflamó. Comprendiste al punto que habías conocido a una mujer de la camelia. Ella estaba allí sentada, perfectamente viva, y su pecho henchía su camisa de lino azul claro. Llevaba en un brazo una cesta de bambú, cubierta con un paño bordado nuevecito. Iba calzada con un par de zapatos nuevos también, de tela azul floreada. Se destacaba como un papel recortado en una ventana.
¡Acércate! Ella te hace una seña.
Sentada en una piedra, se saca con una mano sus zapatos de tacón alto y, con su pie descalzo, tantea los guijarros con precaución. Los dedos de sus pies blancos ondean en el agua pura, como gruesos gusanos. Tú no comprendes cómo ha empezado la cosa. Inclinas de repente su cabeza sobre los verdes juncos salvajes de la orilla del agua. Ella endereza el talle. Buscas con tus dedos el clip de su sujetador y liberas sus redondos senos, de un blanco diáfano bajo la luz del sol de mediodía. Ves brotar el rojo pezón de sus pechos y destacarse claramente bajo las areolas unas finas venillas azuladas. Ella lanza un gritito y sus dos pies se introducen en el agua. Un pájaro negro de blancas patas, sabes que este pájaro se llama alcaudón, se posa sobre una roca pardusca, redonda como un pecho justo en medio del riachuelo. A su alrededor, brilla la cristalina luz de la onda. Os metéis los dos en el agua, a ella le sabe mal mojarse la falda. Sus ojos húmedos y brillantes se asemejan a la luz del sol que se refleja en el agua del arroyo. Terminas por apoderarte de ella, esa bestezuela salvaje que se debate obstinadamente se vuelve de repente dócil entre tus brazos y se pone a llorar sin ruido.
El alcaudón mira a derecha e izquierda, levanta la cola, alza y baja su pico rojo cereza. Tan pronto como te acercas, emprende el vuelo a ras de agua; se va a posar un poco más lejos sobre una roca, continúa agitándose. Se vuelve hacia ti, alzando la cabeza y la cola. Te deja acercarte, luego emprende el vuelo, y a continuación te espera lanzando pequeños pio-píos. Este espíritu astuto de color negro no es otro que ella.
¿Quién?
Su alma.
¿Y quién es ella?
Tú dices que ella ya ha muerto. Esos bastardos se la llevaron durante la noche para darse un baño a orillas del río. De regreso, dijeron que no habían advertido su desaparición hasta que no estuvieron en la orilla. Pura mentira, por supuesto, pero eso fue lo que dijeron. Y también dijeron que si no les creían, que no había más que ir a buscar al médico forense para que procediera a la autopsia. Sus padres no quisieron que se le hiciera. La muchacha, al morir, acababa de cumplir dieciséis años. Y en esa época, tú eras aún más joven que ella, pero sabías que fue un crimen premeditado. Sabías que ellos le dieron varias veces una cita por la noche, que la ahogaron bajo el pilar de un puente y que abusaron de su cuerpo uno tras otro antes de volverse a reunir para intercambiar sus experiencias. Se burlaron de ti diciendo que eras un imbécil por no tocarla ni aprovecharte de ella. Desde hacía tiempo, estaban tramando poseerla. Oíste en varias ocasiones sus repugnantes conversaciones en las que siempre salía a relucir su nombre. Tú la avisaste a escondidas de que no se fiara y que no fuera con ellos por la noche. Ella dijo que sí, que les temía, pero no se atrevía a negarse y continuaba siguiéndoles. Ella les temía tanto como tú. ¡Qué cobarde fuiste! Y esos bastardos la mataron, y se negaron a confesar su crimen. Y tú no te atreviste a denunciarles. Desde hace muchos años, ella pesa sobre tu conciencia, igual que una pesadilla. Su alma en pena te atormenta y se te aparece bajo mil aspectos, únicamente la última imagen que guardas de ella al sacarla de debajo del pilar del puente ha permanecido intacta. La tienes siempre delante, chiss…, chiss…, ese pequeño espíritu astuto, ese alcaudón de blancas patas y de rojos labios. Arrancas una brizna de mimbre, coges una raíz de boj en los intersticios de una roca y tomas el sendero que sube hacia la orilla del río.
Cogiéndola de la mano, le aconsejas que pose sus pies sobre una piedra.
Ella lanza un grito.
¿Qué pasa?
Me he torcido un pie.
Con sus zapatos de tacón alto, no hay manera de caminar por la montaña.
Pero no voy calzada para caminar por la montaña.
Pero, ya que estás en la montaña, ¡prepárate para sufrir!
14
Si uno mira por la ventana de la planta superior de una vieja casa de esta callejuela tortuosa, es posible contemplar hasta donde se pierde la vista tejados de tejas al sesgo. También se divisa el tragaluz de un granero encajado entre dos tejados. Sobre las tejas, delante del tragaluz, hay secándose unos zapatos. En la buhardilla, un lecho de dosel de dura madera tallada protegido por un mosquitero, un armario ropero de palisandro adornado con un espejo redondo y, delante de la ventana, un sillón de bejuco. Cerca de la puerta, un estrecho banco en el que ella me hace sentarme. Resulta casi imposible moverse en él. La conocí la víspera, en casa de un amigo periodista. Fumamos juntos, tomamos aguardiente, charlamos, bromeamos a propósito de sexo sin que ella se mostrara en ningún momento esquiva, lo cual no es nada común en este pueblo de montaña. Luego acabamos hablando de mi problema y mi amigo dijo que yo necesitaba una mujer para que me hiciera de guía. Ella aceptó llevarme aquí sin dudarlo.
Susurra en mi oído unos ruegos apremiantes en dialecto local: «Cuando ella llegue, deberás ofrecerle incienso, luego arrodillarte y prosternarte tres veces. Es imprescindible que sigas estas normas». Su entonación y su comportamiento son de todo punto los de las mujeres de este lugar. Apretado contra ella en este estrecho y corto banco, tengo durante un instante la impresión de estar haciendo algo indebido, como si mantuviera con esta mujer, en este pequeño pueblo, una relación adúltera, como si, dado que todo el mundo se conoce, uno no pudiera venir aquí más que para una cita. De repente, siento subir el ácido hedor de las verduras en conserva. Sin embargo, en esta buhardilla, ni una mota de polvo, el piso ha sido tan fregado en su parte central que ha acabado apareciendo el color original de la madera. La puerta está cubierta de una tapicería muy pulcra. No hay aquí ningún lugar para guardar verduras en conserva.
Sus cabellos rozan mi rostro. Ella se acerca a mi oído:
– ¡Aquí la tienes!
Entra una mujer gruesa de cierta edad, seguida de una anciana. La mujer gruesa se despoja del delantal, se sacude el polvo de sus ropas de colores desteñidos, pero también perfectamente limpias. Acaba de preparar su comida. La anciana delgada y bajita me dirige un cabeceo.
– Síguela -me advierte mi amiga.
Me levanto y subo tras ella por la escalera, luego abre una puerta secreta. En el interior, un cuarto minúsculo con tan sólo una mesa, un altar para quemar incienso y unas tablillas en honor del Viejo Señor, del Gran Emperador de la Claridad y de la diosa Guanyin. Delante del altar hay depositadas unas ofrendas de dulces, de fruta, de agua pura y de aguardiente.
En las paredes de tablas penden unas bandeloras rojas bordadas con un galón negro o festones amarillos e inscripciones propiciatorias. El sol se refleja en las tejas brillantes del tejado, el humo de una varilla de incienso que se consume se alza entre los rayos de luz del tragaluz, creando una atmósfera de recogimiento. Comprendo por qué mi amiga ha estado cuchicheando desde que entrara en la estancia. De unos casilleros de debajo de la mesa, la anciana saca un paquetito de varillas de incienso envueltas en papel amarillo. Le ofrezco inmediatamente un yuan, siguiendo los consejos de mi amiga. Tomo el incienso que enciendo con los rollos de papel de arroz que ella ha prendido con unas cerillas y, juntando las manos, me arrodillo sobre el cojín de delante del altar. Luego me prosterno tres veces. La anciana hace una seña para mostrarme que aprueba este signo de piedad. Vuelve a coger el incienso, lo separa en tres manojitos que inserta en el pebetero.
Cuando volvemos a la habitación, la mujer gruesa lo ha preparado ya todo y se mantiene sentada derecha en el sillón de bejuco, con los párpados caídos. Es evidente que es la médium que entra en comunicación con los espíritus. La anciana se sienta al pie del lecho y le cuchichea algunas palabras, luego se vuelve hacia mi amiga para preguntarle la hora y el lugar de mi nacimiento. Le doy la fecha según el calendario solar. No recuerdo muy bien cuál es según el calendario lunar, pero no obstante puede calcularse. La anciana me pregunta a continuación mi hora de nacimiento. Yo respondo que la ignoro, pues mis padres ya han muerto. Ella parece sumamente incómoda y se pone de nuevo a discutir en voz baja con la médium, que murmura alguna cosa. Comprendo que dice que no es muy grave. A renglón seguido, pone las manos sobre sus rodillas y se queda sentada tranquilamente, con los ojos cerrados. A su espalda, un palomo se posa sobre las tejas del tejado y se pone a arrullar alborotando el plumón que lanza unos destellos violáceos en su cuello. Naturalmente, comprendo que se trata de un palomo en plena parada nupcial. De repente la médium deja escapar un suspiro que espanta al palomo.
Observo las tejas del tejado portadoras de melancolía. Apretadas cual escamas de pescado, despiertan en mí recuerdos de infancia. Pienso en los días de lluvia, cuando unas gotas de agua brillantes impregnaban las telarañas en un rincón de la casa, temblando en medio del viento. Luego pienso que no sé por qué he venido a este mundo; las tejas tienen como una fuerza de atracción que debilita y paraliza. Tengo unas ligeras ganas de llorar, pero ya no sé llorar.
La médium suelta un hipido. Sin duda, el alma de un espíritu se une a su cuerpo. Ella no cesa de hipar para expulsar el aire contenido en su estómago. Tanto es el que tiene que expulsar, que las ganas de hipar se apoderan a su vez de mí. Pero no me atrevo y me ahogo interiormente. Temo hacerle perder sus facultades y que se imagine que he venido a crearle problemas y a burlarme de ella. Soy realmente persona de buena fe, aun cuando no crea en absoluto en esto. Los hipidos son cada vez más frecuentes, su cuerpo es presa de las convulsiones, pero ella no parece hacerlo expresamente. En mi opinión, sus convulsiones espontáneas son el efecto de prácticas respiratorias. Su cuerpo entero se pone a temblar. De repente, alza un dedo en el aire en dirección a mí, pero mantiene los ojos cerrados y me apunta con el dedo índice. A mi espalda está el tabique de tablas, no puedo retroceder, me limito a incorporarme y no me atrevo a mirar a mi amiga. Ella siente sin duda mayor devoción que yo, si bien no ha hecho más que acompañarme. El sillón de bejuco chirría sin cesar bajo los balanceos del cuerpo de la mujer gruesa. Ella dice unas imprecaciones incomprensibles, algo así como: «Reina Madre de Occidente, Señores del Cielo y de la Tierra, un pino en la casa de los espíritus ha hollado las ruedas terrestres y celestiales mientras que los demonios y los monstruos han quebrantado todos los tabúes». Habla cada vez más rápido. Ha de tener por fuerza un entrenamiento especial. Estoy convencido de que ahora ya está preparada. La anciana se acerca a su oído y me anuncia, con cara sombría:
– ¡No le sonríe la fortuna a usted, ándese con cuidado!
La médium sigue murmurando, sus palabras se han vuelto totalmente ininteligibles.
– ¡Dice que se ha encontrado usted con la Estrella del Tigre Blanco! -me explica la anciana.
Sé que el Tigre Blanco designa a la mujer extremadamente atractiva de la que es dificilísimo escapar si uno cae en sus redes. En realidad, deseo ardientemente caer en sus redes, pero también quiero saber si puedo escapar a mi infortunio.
– No -dice la anciana sacudiendo la cabeza-, le va a costar mucho.
Es evidente que no soy un hombre con suerte: nunca he sido, por otra parte, persona afortunada. Lo que deseo no se realiza jamás, mientras que lo que temo se cumple siempre. En el curso de mi vida, las catástrofes han sucedido a las catástrofes y nunca he dejado de tener problemas con las mujeres, pero las amenazas que he sufrido no han venido necesariamente de ellas. En realidad, nunca he tenido un conflicto muy serio con nadie, no sé a quién he podido causar daño y lo único que deseo es que nadie me lo cause a mí.
– Atraviesa usted actualmente por grandes dificultades -prosigue la anciana-, está rodeado de hombrecitos.
Conozco perfectamente a estos hombrecitos. En el Canon taoísta se les llama sanshi, los «tres cadáveres», viven desnudos, habitan a menudo en los cuerpos de los hombres, se esconden en su garganta y se alimentan de su saliva. Esperan a que éstos estén dormidos para ascender a la corte celestial a fin de informar al Señor del Cielo de los vicios en que han caído.
La anciana dice también que un hombre malvado de ojos inyectados en sangre quiere castigarme y que me costará mucho escapar de él, por más que haga votos y queme incienso.
La mujer gruesa se desliza del sillón al suelo, rueda sobre el piso. No es de extrañar que éste se halle limpio; enseguida advierto que mis pensamientos son impuros y ella reanuda sus imprecaciones contra mí. Me asegura que los tigres blancos que me rodean son un total de por lo menos nueve.
– ¿Me queda alguna posibilidad de salvación? -digo yo mirándola.
Ella escupe una espuma blancuzca, pone los ojos en blanco, con una expresión aterradora. Está probablemente en trance, en un estado de histeria. La habitación no le brinda sitio suficiente para rodar por el suelo y su cuerpo choca contra mis pies. Yo los retiro instintivamente y me levanto, con los ojos clavados en ese cuerpo grueso que se revuelca frenéticamente por el suelo.
Me invade el temor. No sé si es el miedo a mi propio destino o a sus imprecaciones. Me he gastado dinero simplemente para burlarme de ella, por lo que he de ser castigado de una u otra forma. A veces, las relaciones entre los seres humanos provocan realmente pavor.
La médium no cesa de murmurar y me vuelvo hacia la anciana para conocer el sentido de sus palabras. Ella se limita a sacudir la cabeza sin más explicaciones. Veo entonces a mis pies el cuerpo grueso, retorcido por las convulsiones, curvarse ligeramente y luego acurrucarse lentamente bajo las patas del sillón de bejuco, como una bestia malherida. De hecho, el hombre pertenece a esas especies de animales que, una vez heridos, pueden volverse particularmente feroces. Lo que le aterra es su propia locura, y, una vez enloquecido, se tortura a muerte, esto es lo que yo creo.
Lanza un largo suspiro sordo que remolinea en su garganta, un grito de bestia salvaje. Con los ojos cerrados, se levanta a tientas. La anciana se acerca a ella a toda prisa para sostenerla y ayudarla a sentarse en el sillón. Estoy convencido de que ha tenido una verdadera crisis de histeria.
Su impresión no es falsa. Dado que he venido en busca de una simple distracción, ella no puede sino vengarse y maldecir mi destino. Pero la amiga que me acompaña está de lo más inquieta y parlamenta con la anciana para organizar una nueva sesión a fin de quemar incienso y hacer votos por mí. La anciana le pregunta a la médium que murmura algo, con los ojos en todo momento cerrados.
– Dice que una sesión no sirve de nada.
– ¿Hubiera tenido que comprar más incienso? -inquiero yo.
Mi amiga pregunta entonces a la anciana cuánto dinero tendría que ofrecerle. Veinte yuanes, responde ella. Mentalmente, calculo que eso equivale a invitar a un amigo a un restaurante. Acepto con tanta más razón cuando que es para mí sólo. La anciana reanuda su discusión con la médium y responde:
– Aunque lo hiciera, no resultaría.
– Entonces, ¿no puedo escapar a mi fatídico destino?
La anciana transmite una vez más la pregunta. La médium murmura y la anciana añade:
– Eso depende.
¿De qué depende? ¿De mi devoción?
El arrullo del palomo se reanuda detrás del tragaluz. En mi opinión, ese palomo seguramente ha saltado ya sobre la hembra. Una vez más, no obtendré el perdón.
15
En la entrada de la aldea, el follaje de un sebo de China negro tira ya al rojo oscuro, abrasado por la escarcha. De pie bajo el árbol, apoyado en su azada, hay un hombre de semblante ceniciento, pálido como la muerte. Le preguntas cómo se llama esta aldea. Él te dirige una mirada penetrante, sin responderte. Te vuelves hacia ella para decirle que este individuo es un ladrón de tumbas. Ella no puede aguantarse la risa y, una vez que le habéis dejado atrás, te susurra al oído que debe de haberse envenenado con mercurio. Dices que permaneció demasiado tiempo en la fosa de una tumba que estaba saqueando y que su compinche murió. Él fue el único superviviente.
Dices que su bisabuelo hizo eso mismo durante toda su vida, y también el bisabuelo de su bisabuelo. Cuando se tiene un antepasado que se ha dedicado a este tipo de tráfico, resulta difícil tener las manos limpias. Pero no es como fumar opio, que termina uno por dilapidar su fortuna entera y por arruinar a la propia familia. Los ladrones de tumbas obtienen inmensas ganancias sin realizar la menor inversión. Les basta con mostrarse resueltos a la hora de ponerse manos a la obra. Cuando se ha hecho una vez, se dedican a ello generación tras generación. Hablando así, provocas su alegría. Ella te coge de la mano, está dispuesta a seguirte a cualquier parte.
Cuentas que en la época del bisabuelo del bisabuelo del bisabuelo de este hombre, el emperador Quianlong efectuó una ronda de inspección. ¿Quién, entre los funcionarios locales, no habría deseado halagar al emperador? Cualquier medio era bueno para escoger las más bellas mujeres del lugar y hacerse con los tesoros de las pasadas dinastías. El padre de su bisabuelo no poseía más herencia que un poco de árida tierra. En la buena temporada, se dedicaba a cultivar la tierra, pero en la de poco trabajo, recorría las aldeas y los pueblos, palanca al hombro, vendiendo figuritas que fabricaba él mismo poniendo a cocer algunas libras de azúcar mezcladas con toda clase de colores. ¿Acaso podía sacar realmente grandes beneficios fabricando silbatos para los niños y unos personajes como el famoso cerdo que lleva a una chica sobre su lomo? El apodo de su antepasado era Li el Tercero. Se pasaba los días callejeando sin pensar ni por asomo en aprender a fabricar figuritas de azúcar, pero sí empezaba a pensar en cómo echarse también él una chica a sus espaldas. Cuando veía a una mujer, entablaba conversación con ella y todos los aldeanos le tildaban de golfo. Un buen día, llegó a la aldea un curandero de picaduras de serpiente. Provisto de un tubo de bambú, de un atizador y de un gancho metálico, con un saco de arpillera a la espalda lleno de serpientes, se introducía entre las tumbas. Li el Tercero lo encontraba divertido y había seguido sus pasos, convirtiéndose en su acólito. El curandero le dio un remedio contra las picaduras de serpiente semejante a una negra cagarruta, recomendándole que se la guardara en la boca. Muy azucarada, esa cosa debía refrescarle la boca y aclararle la voz. Al cabo de quince días pasados con él, Li el Tercero descubrió el engaño. Las serpientes no eran más que un mero pretexto, saquear tumbas su verdadera actividad. Y como el criador de serpientes tenía necesidad realmente de un ayudante, Li el Tercero comenzó así su carrera.
De vuelta a la aldea, Li iba tocado con un gorro acanalado de seda negra rematado en un botón de jade. Era un sombrero de segunda mano obtenido a bajo precio en la casa de empeños de Chen el Canijo, en una calle del pueblo de Wuyi, una calle antigua que aún no había sido incendiada por los rebeldes Tai-ping. Tenía una magnífica estampa, como decían los aldeanos, todo el aspecto de haber «hecho fortuna». Algunos incluso habían franqueado el umbral de su casa para hacerle a su padre propuestas de matrimonio para él. Finalmente, se casó con una joven viuda, sin que se haya sabido nunca a ciencia cierta si fue ella la que trató primero de seducirle o bien si fue él el que se interesó por ella. Sea como fuere, decía, alzando el índice, que, él, Li el Tercero, había frecuentado La Casa de la Alegre Primavera, con su linterna roja, en la calle baja del pueblo de Wuyi, donde se gastó un lingote de reluciente plata. No podía explicar, por supuesto, que dicha plata había sufrido durante mucho tiempo en la tumba el ataque de la cal y del arsénico. Por suerte, la había frotado una y otra vez en el empeine de sus zapatos.
Esta tumba se encontraba sobre un montículo pedregoso, a dos lis de la colina del Fénix. Después de un día de lluvia, su maestro descubrió un manantial que corría derecho a un agujero. Cuanto más profundizaba él en este agujero con un bastón, más ancho se volvía éste. Desde el comienzo de la tarde hasta la caída del sol, estuvo excavando, hasta hacer un hoyo por el que pudiera pasar un hombre y, por supuesto, no fue otro que él el primero en introducirse en dicho hoyo. Reptó y reptó y de pronto, ¡me cago en la puta!, cayó medio desvanecido. Acabó por encontrar, buscando a tientas en el barro, jarras y vasos que no dudó en romper. Asimismo descubrió un espejo que extrajo de entre las tablas de un ataúd podrido, blando cual restos de queso de soja. Dicho espejo era aún de un negro brillante, sin el menor rastro de verdín; ¡era un espejo ideal para las muchachas! «¡A fe de Li el Tercero -decía él-, tachadme de hijo de perra si miento!» Por desgracia, su amo se lo cogió y no le dejó más que una bolsa repleta de plata. Escarmentado por la aventura, se dio cuenta de que podía volar con sus propias alas.
Te has dirigido entonces al templo de los antepasados de la familia Li, en el centro de la aldea. Sobre el dintel de la puerta restaurada, ha sido colocada de nuevo una piedra dañada, que tiene grabados unos motivos de grullas, de ciervos, de pinos y de prunus. Has empujado la gran puerta entreabierta. Al punto, una voz que llegaba del fondo de los tiempos te pregunta: «¿Qué hace usted aquí?». Dices que has venido simplemente a echar un vistazo. Un anciano de pequeña estatura, pero en absoluto raquítico, ha salido de una habitación resguardada por la galería. Es evidente que guardar el templo de los antepasados es también una tarea gloriosa.
«A los extraños no les está permitido pasearse por aquí», manifiesta él rechazándote. Tú le dices que te llamas también Li, que eres un descendiente de este clan, que has andado errante por tierras lejanas durante mucho tiempo, y que vuelves de visita a tu tierra natal. Él enarca sus largas y canas cejas y te observa de la cabeza a los pies. Le preguntas si sabe que mucho tiempo antes vivía en esta aldea un ladrón de tumbas. Las arrugas de su rostro se vuelven más pronunciadas, como si sufriera. Los recuerdos no están nunca, por regla general, exentos de sufrimiento. Ignoras si él está buceando en sus recuerdos o si bien se esfuerza por identificarte. En cualquier caso, te incomoda seguir mirando fijamente este viejo rostro demudado. Él refunfuña durante un largo rato, sin atreverse a dar crédito a las palabras de este descendiente que va calzado con zapatos de viaje y no con zapatos de cáñamo. Termina por pronunciar una frase: «¿No has muerto?». Pero no consigues saber quién es el muerto. De todas formas, debe de ser un viejo, no un niño.
Cuando tú le dices que los descendientes de la familia Li han hecho fortuna en el extranjero, él se queda con la boca abierta, luego te deja pasar, haciendo una inclinación para saludarte y conducirte delante del altar de los antepasados, igual que un viejo intendente. Va calzado con unos zapatos negros y lleva en la mano una llave. Se pone a hablar de la época en que este templo aún no había sido transformado en escuela, y a renglón seguido cuenta cómo recuperó su antigua función, pues la escuela se ha trasladado de sitio.
Te muestra una tablilla horizontal de laca desconchada, parecida a una pieza arqueológica, pero cuya inscripción en estilo regular «A la gloria de los antepasados» no se halla en absoluto borrada. Bajo la tablilla hay un gancho de hierro que debía de servir para colgar los registros de los antepasados. En tiempos normales no se exponen, pues corresponde al viejo jefe de aldea conservarlos.
Tú le dices que era un rollo vertical pegado sobre seda amarilla. «Así es, así es», declara él. Fue quemado en tiempos de la reforma agraria y del reparto de tierras, pero más tarde fue reconstituido en secreto y conservado en el desván. En la época del movimiento de «clarificación del origen de las clases», se arrancaron las tablas del entarimado y fue descubierto, siendo quemado de nuevo. El que tienen ahora fue reconstituido de memoria por los tres hermanos de la familia Li y restaurado por el padre de Maowar, el instructor de estudios de la aldea. Maowar tiene una hija de ocho años, pero le gustaría tener también un hijo. «¿Es que ahora no hay control de natalidad?» «¡No sólo hay que pagar una multa si se tiene un segundo hijo, sino que además no te conceden el permiso de residencia!» Tú asientes y añades que te gustaría ver ese registro. «Seguro que tú figuras en él, seguro -repite-, todas las personas que se llaman Li en esta aldea figuran en él.» También dice que no hay más que tres nombres extranjeros, hombres que se casaron con muchachas de la familia Li; si no, no habrían podido quedarse en la aldea. Pero las gentes que tienen un apellido extranjero serán siempre personas ajenas a la familia y, por norma general, las mujeres no tienen acceso a este registro.
Tú dices que lo comprendes, que el gran emperador de los Tang, Li Shimin, se llamaba también Li antes de convertirse en emperador, pero que los Li de esta aldea no han llegado en ningún caso hasta el extremo de pretender que eran de la familia del emperador. Sin embargo, son numerosos los antepasados que llegaron a generales o ministros, pues no sólo hubo entre ellos ladrones de tumbas.
A la salida del templo, te ves rodeado de niños que no sabes de dónde salen, cada vez más numerosos. Te siguen por todas partes. Tú les dices que son como tábanos, pero ellos continúan siguiéndote mientras ríen tontamente. Cuando blandes tu cámara, escapan entre gritos. Sólo uno de ellos se te planta delante, afirmando que no hay ningún carrete en tu cámara, que tú mismo puedes comprobarlo. Es un chiquillo inteligente, esbelto, vivo como un gobio que conduce a su bandada.
– Eh, ¿qué hay aquí de interesante que ver? -le preguntas.
– El gran escenario del teatro.
– ¿Qué escenario de teatro es ése?
Se introducen entonces corriendo por una callejuela. Tú les sigues. En la esquina de una casa, en una piedra erigida en la entrada de la calle, hay grabados los caracteres: Digno de una piedra del monte Taishan. Nunca podrás comprender el sentido exacto de esta inscripción y en este momento nadie puede explicártelo con claridad. De todas formas, es algo vinculado a tus recuerdos de infancia. En esta pequeña calle vacía que sólo permite el paso de una persona llevando unos cubos de agua en su palanca, oyes aún el seco taconeo de unos pies descalzos sobre las losas de piedras verdes en las que se secan al sol unos regueros de agua.
Sales de la calle y desembocas en una zona de desecamiento cubierta de paja de arroz. Flota en el aire el dulce y almibarado aroma de la paja recién cortada. Al final de la zona de desecamiento se encuentra, efectivamente, un antiguo estrado de teatro enteramente construido en madera. El estrado tiene la altura de un hombre. Hay allí amontonadas unos haces de paja atados. La pandilla de monitos trepa a él escalando una columna y vuelve a caer sobre la zona de desecamiento, dando volteretas sobre los haces de paja. En el escenario abierto a todos los vientos, cuatro grandes pilares sostienen un amplio tejado de ángulos curvos. Bajo el tejado, algunas vigas horizontales debían de servir en otro tiempo para colgar las banderolas, las cuerdas de las linternas, así como las de los números acrobáticos. Las vigas horizontales y verticales han sido pintadas, pero la laca está desconchada.
Aquí se han representado comedias, se han cortado cabezas, se han realizado asambleas, celebrado acontecimientos. También se han arrodillado y prosternado hombres, y, en tiempo de recolección, se amontonaba aquí la paja y los niños trepaban encima a cuál mejor. Entre los que trepaban y descendían de la paja otrora, algunos han envejecido, otros han muertos y no se sabe ya de cierto quiénes se encuentran en los registros familiares. ¿Coincide con el original la genealogía reconstituida de memoria? No existe después de todo una gran diferencia entre los que poseen registros y los que no. Si no se han marchado lejos, deben cultivar todos la tierra para vivir y todo cuanto les queda son los hijos y la paja.
Frente al estrado del teatro, ha sido reconstruido un templo sobre las ruinas del antiguo, pimpante con sus deslumbrantes colores. Sobre la puerta principal escarlata hay pintados dos espíritus guardianes, el uno verde y el otro rojo, blandiendo el sable y el hacha, con los ojos como cascabeles de cobre. En las paredes enjalbegadas hay trazado a pincel: Templo Huaguang restaurado gracias a la contribución de: Tal cien yuanes, Tal ciento veinte yuanes, Tal ciento veinticinco yuanes, Tal cincuenta yuanes, Tal sesenta yuanes, Tal doscientos yuanes…, luego viene la firma y la dedicatoria del calígrafo: Publicado por los representantes de los jóvenes, de los menos jóvenes y de los viejos de Lingyan.
Entras. En el templo, al pie de la estatua del Emperador de la Claridad, una fila de ancianas, todas vestidas con chaqueta y pantalón negros, todas desdentadas, se arrodillan o se levantan por turno y se prosternan delante del altar quemando incienso. El Emperador de la Claridad tiene un ancho rostro reluciente y unas mejillas mofletudas. Es la viva imagen de la felicidad que las volutas del humo del incienso vuelve más benevolente aún sí cabe. En la larga y estrecha mesa colocada enfrente de él hay puestos unos pinceles y unos tinteros como en la oficina de un funcionario civil. Delante de las mesas de ofrenda donde reposan palmatorias y pebeteros, pende una tela roja con una inscripción bordada con sedas multicolores: Proteger el país y ayudar al pueblo. Por encima de las colgaduras y de los doseles, una tablilla horizontal ostenta una inscripción en negro: Revelación divina, y en el borde, una serie de pequeños caracteres: Donación de los letrados y de los habitantes de Lingyan, sin que se sepa exactamente de cuándo data esta antigüedad.
Reconoces que este lugar se llama Lingyan, la Roca del Alma. Así pues, puede haber otros destinos que llevan el nombre de ling, el alma. No te has equivocado poniéndote en camino hacia Lingshan, la Montaña del Alma. Preguntas a las ancianas que te responden con sus desdentadas bocas emitiendo unos silbidos. Ninguna te indica claramente el camino hacia Lingyan.
– Está al lado de esta aldea, ¿no?
– Sí, sí, así es…
– ¿No está lejos de la aldea?
– Sí, sí, así es…
– ¿Hay que torcer, no?
– Sí, sí, así es…
– ¿Quedan todavía dos lis?
– Así es, sí, sí…
– ¿Cinco lis?
– Sí, sí, así es…
– ¿Cinco lis o siete lis?
– Sí, sí, sí…
¿Hay un puente de piedra? ¿No hay ningún puente de piedra? ¿Se va siguiendo el lecho del río? ¿O bien por la carretera? ¿Lleva más tiempo por la carretera? Si lleva más tiempo, ¿el camino resulta más fácil? Si resulta más fácil, ¿se encuentra fácilmente? ¿Lo importante es la sinceridad? ¿Conduce la sinceridad a la precisión? Y la precisión conduce a la Roca del Alma. * Precisión o no, todo es cuestión simplemente de suerte, ¿no es cierto acaso que los que tienen suerte encuentran sin buscar? ¡Uno podría pasarse la vida buscándola sin encontrarla, como toparse con ella por pura casualidad! ¿No es esta Roca del Alma más que un fragmento de dura roca? Si no está bien hablar así, ¿cómo hay que hacerlo, entonces? ¿Está mal hablar así o bien no se puede hacerlo? Eso depende enteramente de ti, ella será como tú la veas, si piensas que es una mujer hermosa, pues será una mujer hermosa, si en tu corazón alimentas malos pensamientos, no verás más que un monstruo.
16
Al llegar a Dalingyan, la Gran Roca del Alma, no había anochecido aún del todo. Había estado caminando durante todo el día por un sendero de montaña, siguiendo una larga garganta, profunda, bordeada de escarpados y pardos acantilados, y sólo en aquellos lugares que corre agua están cubiertos de verdes musgos. Al final del barranco, los últimos resplandores del sol poniente, rojos cual lenguas de fuego, llameaban en la cresta de las montañas.
Al pie del acantilado, detrás de un bosque de secoyas, bajo unos ginkgos milenarios, se alza un templo transformado en centro de acogida para los viajeros. Más allá de la gran puerta, el suelo está sembrado de hojas de ginkgo amarillo pálido. Ninguna voz humana. Me dirijo derecho hacia el patio trasero, a la izquierda del edificio, donde encuentro por fin a un cocinero que está limpiando sus perolas. Le ruego que me prepare algo de comer, pero él me responde sin siquiera levantar la cabeza que la hora de comer ya ha pasado.
– En general, ¿a qué hora terminan de servir aquí la comida?
– A las seis.
Le invito a consultar su reloj. No son más que las seis menos veinte.
– No sirve de nada discutir -dice él sin dejar de fregar sus perolas-. Vaya a ver al encargado. Yo no preparo de comer sin la presentación del correspondiente ticket.
Recorro de nuevo las galerías que serpentean a lo largo del gran edificio vacío, sin encontrar a nadie. Finalmente, me decido a llamar:
– ¡Eh! ¿Hay alguien aquí de guardia?
Al cabo de numerosas llamadas, me responde una voz en un tono arrastrado, resuena un ruido de pasos y una sirvienta con una bata blanca aparece en el pasillo. Me cobra el dinero por la habitación y la comida, así como la fianza por la llave. Me abre una habitación y se aleja. La cena se compone nada más que de un plato de sobras y una sopa de huevo fría, de la que no se eleva el menor vapor. Lamento no haber ido a dormir a casa de ella.
Me la encontré por el sendero de montaña, a la salida de Longtan, El Abismo del Dragón. Caminaba tranquilamente delante de mí, vestida con un pantalón de tela floreada, con dos grandes manojos de helechos cargados en su palanca. A las dos o tres de la tarde, el sol de pleno otoño conservaba toda su fuerza. Tenía la espalda bañada en sudor y su ropa se pegaba a cada una de sus vértebras. Mantenía la espalda muy erguida, moviendo nada más que la cintura. Yo la seguí de cerca. Era evidente que había oído mis pasos. Hizo girar su palanca, que estaba provista de una punta de hierro, para dejarme pasar, pero los manojos de helechos seguían impidiendo el paso por el angosto sendero.
– Descuide -digo yo-, siga usted y no se preocupe por mí.
Más tarde, para atravesar un arroyo, tuvo que bajar su palanca. Entonces pude ver los mechones de su pelo pegoteados por el sudor en sus mejillas, sus labios carnosos y su rostro infantil, pese a tener ya desarrollado el pecho.
Le pregunté su edad. Me dijo que tenía dieciséis años; sin embargo, no tenía en absoluto ese aire de timidez que lucen las muchachas de montaña cuando se encuentran con un desconocido. Le dije:
– ¿No tiene miedo de andar sola por este sendero? No hay nadie por aquí y tampoco ninguna aldea a la vista.
Ella echó un vistazo a su palanca en la que transportaba los manojos de helecho:
– Cuando se camina sola por los senderos, basta con llevar un palo para espantar a los lobos.
Me dijo también que no vivía lejos, justo en la hondonada de la montaña.
Le pregunté si iba aún a la escuela.
Me dijo que había hecho la enseñanza primaria, pero que ahora le tocaba a su hermano pequeño.
Yo inquirí:
– ¿Por qué no la deja seguir estudiando su padre?
Ella dijo que su padre había muerto.
Le pregunté, entonces, que quién quedaba de su familia.
Me respondió que tenía aún a su madre.
Interrogué yo:
– Esta palanca debe pesar más de cien libras, ¿no?
Ella dijo que usaban el helecho para hacer fuego cuando ya no quedaba leña.
Me dejó pasar delante. Una vez franqueada la cresta, divisé una solitaria casa de ladrillo, emboscada en la ladera de la montaña.
– ¡Mire! Esa casa con un ciruelo delante es la mía.
El follaje del árbol había caído casi por completo. Únicamente algunas hojas de un rojo anaranjado seguían temblando en las ramas de un color violeta brillante.
– Este ciruelo que tenemos delante de casa es muy curioso. Ha florecido una vez en primavera, luego ha vuelto a hacerlo en otoño y sus flores blancas como la nieve no han caído hasta estos últimos días. Sin embargo, no ha sido como en primavera, no ha dado ni una sola ciruela.
Al pasar junto a su casa, quiso que entrara a tomar té. Subí los escalones de piedra y me senté sobre la muela, delante de la puerta. Ella llevó sus manojos de helechos detrás de la casa.
Un instante más tarde, volvió a salir con una tetera de gres y llenó un gran cuenco de borde azul. La tetera debía de llevar bastante en el fuego del hogar, porque el agua estaba aún hirviendo.
Apoyado contra la cama de fibras de palmera en la habitación del centro de acogida, siento frío. La ventana está cerrada, pero en la planta superior, donde está mi habitación, las paredes de tablas dejan pasar un aire helado. Al fin y al cabo, es una noche de pleno otoño en un pequeño valle de montaña. Recuerdo aún cómo ella se sonrió al servirme el té, viendo cómo me llevaba el cuenco con ambas manos a la boca. Sus labios se entreabrieron. Su labio inferior era muy carnoso, como hinchado. Seguía sin quitarse su chaquetilla corta impregnada de sudor. Le dije:
– Así va a coger frío.
– Ustedes, la gente de la ciudad, son distintos. Incluso en invierno, yo me lavo con agua fría -dijo ella-. ¿No quiere quedarse a dormir aquí?
Viendo mi cara de sorpresa, añadió enseguida:
– En verano, cuando los viajeros son muy numerosos, nosotros alojamos a algunos.
Y entré en la casa, guiado por su mirada. Las paredes de tablas estaban medio recubiertas de ilustraciones a todo color que contaban la historia de Fan Lihua. Yo había oído hablar de esta historia en mi infancia, pero la tenía olvidada.
– ¿Le gusta leer novelas? -le pregunté pensando en las novelas tradicionales que hacían referencia a esas imágenes.
– Prefiero el teatro cantado.
Comprendí que se refería a los programas radiofónicos de óperas.
– ¿Quiere lavarse usted la cara? ¿Le traigo una cubeta con agua caliente? -me preguntó.
Dije que no valía la pena, que podía ir a la cocina. Me condujo al punto allí y cogió una cubeta que, con gesto resuelto, enjuagó con agua de la jarra. La llenó de agua caliente, me la presentó y dijo mientras me miraba:
– Vaya a ver las habitaciones, está todo reluciente.
Yo no podía resistir su húmeda mirada. Había decidido ya quedarme.
– ¿Quién es?
Una voz queda de mujer se elevó detrás del tabique de tablas.
– Mamá, es un huésped -exclamó ella antes de dirigirse a mí-. Está enferma, sabe, lleva en cama desde hace un año.
Yo cogí la toalla caliente que ella me alargaba y entré en la habitación. Las oí murmurar. Me lavé la cara y recobré los ánimos. Recogí mi mochila y fui a sentarme sobre la muela del patio. Al salir ella, le pregunté:
– ¿Cuánto le debo por el agua?
– Nada.
Saqué de mi bolsillo un poco de dinero suelto que le puse en la mano. Ella me miró frunciendo el ceño. Descendí por el sendero y no me volví hasta encontrarme un poco más lejos.
Ella seguía delante de la muela, con el dinero apretado en la mano.
Necesito encontrar a alguien con quien desahogarme. Desciendo de mi cama y me pongo a andar por la habitación. También al lado el piso cruje. Llamo al tabique:
– ¿Hay alguien?
– ¿Quién es? -pregunta una voz grave masculina.
– ¿Ha venido también usted a pasear por la montaña?
– No, he venido por trabajo -responde la voz tras un momento de vacilación.
– ¿Le molesto?
– En absoluto.
Salgo para llamar a su puerta. Cuando él abre, descubro varias telas al óleo y unos bocetos colocados sobre la mesa y el antepecho de la ventana. No debe de haberse arreglado la barba y el pelo desde hace tiempo. Es probablemente algo deliberado. Digo:
– ¡Qué frío hace!
– Con un poco de aguardiente se pasaría mejor, pero no hay nadie en la tienda.
Maldigo:
– ¡Qué jodido lugar perdido éste!
– ¡Pero qué sensualidad la de las muchachas de aquí! -replica él mostrando un boceto de una muchacha de labios carnosos.
– ¿Se refiere usted a sus labios?
– Una lascivia sin perversidad.
– ¿Cree usted en la lascivia sin perversidad?
– Todas las mujeres son lascivas, pero siempre le dan a uno una impresión de belleza y el arte tiene necesidad de eso -dice.
– Pero ¿no cree usted que existe una belleza libre de perversidad?
– ¡Eso sería engañarse a uno mismo! -dice él sin ambages.
– ¿No le apetecería salir a dar una vuelta, a ver un poco la montaña de noche?
– Por supuesto, por supuesto -dice él-. Pero fuera ya no se ve nada, he ido ya a dar una vuelta.
Él contemplaba los labios carnosos.
Salgo al patio. Los inmensos ginkgos que se elevan desde el arroyo ocultan los faroles cuya luz da a las hojas un color lívido. Me vuelvo: la montaña y el cielo se difuminan en la bruma oscura de la noche en la que brillan débilmente los faroles. Únicamente se destaca el voladizo del edificio. Sumergido en esta luz extraña, la cabeza me da vueltas.
La puerta principal está ya cerrada. A tientas, descorro el cerrojo. Una vez cruzado el umbral, penetro en las tinieblas. A mi izquierda, oigo el murmullo de una fuente.
Al cabo de algunos pasos, me vuelvo. Al pie del acantilado, los faroles desaparecen y la bruma de un gris azulado envuelve las cimas de las montañas. Del fondo del barranco, un grillo lanza su estridor vacilante. El canto de la fuente se eleva a merced del viento que se abisma en el oscuro arroyo.
Una húmeda bruma invade el barranco y, en la lejanía, las siluetas de los gruesos ginkgos iluminados por los faroles se funden en la niebla. La sombra de la montaña se perfila poco a poco. Desciendo por la garganta de los acantilados escarpados. Detrás de la masa negruzca de la montaña flota una tenue luz, pero estoy rodeado de una densa oscuridad que me envuelve paulatinamente.
Miro hacia arriba: una gigantesca forma negra se alza en los cielos; mira hacia abajo y me siento aterrorizado. En su centro, la cabeza de un águila inmensa, con las alas replegadas, como si fuera a emprender el vuelo. Bajo las garras monstruosas de este feroz espíritu de la montaña, contengo el aliento.
Más lejos aún, en el bosque de secoyas que se alzan a una altura vertiginosa, la oscuridad es total, tan densa que forma un espeso muro contra el cual se corre el peligro de golpearse con sólo avanzar un paso más. De repente, me vuelvo bruscamente. Detrás de mí, a través de la sombra de los árboles, penetra la minúscula luz de un farol, indistinta, como una parcela de conciencia poco clara, un recuerdo lejano difícil de recuperar. Es como si observara el lugar de donde vengo, desde un lugar indeterminado, sin que existiera camino; esta conciencia que no ha desaparecido todavía no hace sino flotar delante de mis ojos.
Levanto la mano para cerciorarme de que existo, pero no veo nada. Enciendo mi mechero y distingo mi brazo alzado, como si enarbolara una antorcha. Pero la llama se apaga enseguida, a pesar de la ausencia de viento. La oscuridad que me rodea se vuelve más densa aún, sin límite alguno. Incluso el estridor continuo del grillo ha enmudecido. Mis oídos están invadidos de oscuridad, una oscuridad primordial. Si el hombre ha adorado instintivamente el fuego no ha sido más que para vencer el miedo interior que sentía a las tinieblas.
Vuelvo a encender mi mechero. Su débil y trémulo resplandor se ve enseguida aniquilado por un viento siniestro, invisible. En esta oscuridad salvaje se apodera poco a poco de mí el terror, me hace perder confianza en mí mismo y la capacidad de orientación. Temo, si sigo todo derecho, caer en el abismo. Dubitativo, doy algunos pasos. En el bosque, una fila de débiles luces, como una empalizada, parpadea en dirección hacia mí y luego se apaga. Me doy cuenta de que estoy en medio de los árboles, fuera del sendero que debería estar a mi derecha. A tientas, trato de corregir mi dirección; he de volver a localizar ante todo la oscura roca del águila, escarpada y negruzca.
En la bruma rasante y brumosa como una humareda, en forma de cinta caída al suelo, resplandecen por momentos algunas luces. Termino por regresar bajo la roca del águila cuyo negro color me resulta oprimente. Descubro de súbito, entre sus dos alas desplegadas, un pecho grisáceo, con forma de anciana, con un gran manto echado sobre los hombros. Ella no tiene nada de benévola, con un aspecto más bien de tarasca. La cabeza gacha, un cuerpo enjuto. Bajo el manto, una mujer desnuda arrodillada. En su espalda, la marca de las vértebras resulta apenas visible. Con el rostro vuelto hacia este ser demoníaco, parece suplicar, las manos juntas, los codos muy separados del busto, desvelando su talle desnudo. Su rostro permanece indistinto, pero el contorno de su mejilla es gracioso y seductor.
Su larga mata de pelo cae sobre sus hombros y brazos, realzando su talle. Está arrodillada sobre sus talones, con la cabeza baja, es una muchacha. Aterrorizada, parece rezar, implorar. A veces, cambia de forma, pero al punto recobra su apariencia de joven, una mujer implorante, con las manos juntas. Basta con volverse para que ella se trueque de nuevo en una muchacha de líneas más bellas aún. La curva de su seno izquierdo aparece un instante, inaccesible.
Pasada la puerta del templo, la oscuridad se difumina por completo. Vuelvo a encontrar las luces macilentas de los faroles. Las últimas hojas de los ginkgos que se elevan desde el arroyo se han fundido con la noche. Únicamente las galerías y los voladizos iluminados son perfectamente reales.
17
Cuando llegas al extremo de la aldea, una mujer entrada en años, con un delantal atado encima del vestido, está acuclillada en la orilla del río que corre delante de su puerta. Cuchillo en mano, limpia unos pescados apenas más largos que un dedo. Arde allí una tea de pino cuya danzarina luz se refleja en la hoja del cuchillo. Más lejos aún, la montaña, perdida en la sombra. Algunas nubes cárdenas se arrastran por las cumbres. Ni un ser humano. Vuelves sobre tus pasos. La tea de pino te atrae, sin duda. Te diriges hacia la anciana para preguntarle si puedes hospedarte en su casa.
– Las gentes vienen a menudo a descansar en mi casa.
Ella ha comprendido tus intenciones. Deja su cuchillo, se seca las manos en el delantal, te echa una mirada y te guía sin decir una palabra. Entra en la casa y enciende una lámpara de petróleo. Tú la sigues. El entarimado cruje bajo nuestros pasos. En la planta superior, flota un olor inequívoco a paja de arroz recién cortada.
– Todas las habitaciones de la planta superior están libres. Voy a buscar una manta. Por la noche hace frío en nuestras montañas.
La anciana deja la lámpara de petróleo en el antepecho de la ventana y baja otra vez.
Dice que no quiere pasar la noche abajo, que tiene miedo. Tampoco quiere dormir en la misma habitación que tú, también esto le da miedo. Tú le dejas la lámpara, acomodas con el pie la paja de arroz sobre el suelo y te vas a la habitación de al lado. Dices que no tienes ganas de dormir en una cama de tablas, que prefieres echarte sobre la paja. Ella dice que dormirá con la cabeza orientada hacia la tuya, que podréis hablar a través del tabique. Las tablas no llegan hasta el techo. El círculo de su lámpara ilumina el techo.
– Es algo original -dices tú.
La anciana trae las mantas. Quiere también agua y vuelve con un pequeño cubo de agua caliente.
Luego la oyes echar el cerrojo a la puerta de su habitación.
Con el torso desnudo, una toalla sobre los hombros, bajas. Ninguna luz. La única lámpara de petróleo de la casa se ha quedado en la habitación de la planta superior. La dueña de la casa está delante del horno de la cocina. Su rostro inexpresivo es débilmente iluminado por las llamas. Las ramas crepitan y sube un olor a arroz cocido.
Coges un cubo y bajas hacia el arroyo. En las cumbres, las últimas nubes cárdenas han desaparecido, por todas partes reina la oscuridad crepuscular. Unos destellos de luz centellean sobre las rizadas aguas cristalinas. Aparecen unas estrellas en el cielo, las ranas croan por doquier.
Enfrente, unas risas de niños taladran la profunda sombra de la montaña. Más allá del río se extienden unos arrozales, una era se destaca en la oscuridad. Los niños están jugando en ella tal vez a la gallina ciega. Una franja oscura la separa de los arrozales. Resuena la risa de una muchacha. Seguramente es ella. En la penumbra que tienes enfrente, tu olvidada juventud recobra vida. Un día, uno de estos niños se acordará también de su infancia. Un día, la voz penetrante de estos diablillos se volverá más bronca, más gutural, más grave. Esos dos pies desnudos que golpean las losas de la era dejando húmedas huellas les sacarán de la infancia y le abrirán el vasto mundo. Y oyes entonces el taconeo de los pies descalzos sobre las losas. En la orilla un niño juega a los barcos con el bastidor de su abuela. Ella le llama a gritos, él se vuelve y sale corriendo a escape. El sonido de los pies descalzos sobre las losas es cristalino. Y entonces vuelves a ver su silueta con su trenza negra como el azabache en una callejuela. En las callejuelas del pueblo de Wuyi, el viento invernal es glacial. Ella lleva al hombro una palanca cargada con agua y camina pasito a paso por las losas de piedra. Los cubos pesan sobre sus endebles hombros de adolescente. Le duelen los riñones. A tu llamada, se detiene. El agua se agita en los cubos y se derrama una poca sobre las losas de piedra. Ella vuelve la cabeza y ríe mientras te mira. Luego prosigue su camino con sus menudos pasitos. Lleva unos zapatos de tela violeta. En la oscuridad, los niños lanzan gritos muy claros, pero no captas su sentido. Diríase un eco incesante… yaya…
En un instante, han resurgido tus recuerdos de infancia. Rugiendo, los aviones descienden en picado. Raudas como el rayo, sus negras alas rozan tu cabeza. Te acurrucas contra el pecho de tu madre bajo un pequeño azufaifo silvestre cuyas espinas han desgarrado su chaqueta de algodón, dejando al descubierto sus torneados brazos. Luego tu nodriza te toma en sus brazos, te gusta acaramelarte contra ella. Balanceando sus grandes pechos, ella te añade un poco de sal en un oloroso pedazo de pan de harina de arroz amarillo oscuro, tostado al amor de la lumbre; te gusta refugiarte en su cocina. En la oscuridad, relampaguean los dos pares de ojos de un rojo vivo del par de conejos blancos que crías. Uno de ellos ha muerto en su jaula, mordido por una comadreja, y el otro ha desaparecido. Más tarde, lo encuentras, con el pelaje mojado, flotando en la taza del retrete. Detrás de la casa, en el patio, crece un árbol entre los ladrillos rotos y los trozos de tejas cubiertas de musgo. Tu mirada nunca ha pasado de la horcadura de las ramas, al nivel de lo alto de la tapia. Si se extendiera más allá, ignoras lo que descubrirías. Únicamente puedes ponerte de puntillas para alzarte a la altura de un agujero que hay en el tronco del árbol. Has tirado unas cuantas piedras allí. Dicen que los árboles pueden trocarse en espíritus, unos espíritus como las personas: ellos temen las cosquillas. Si hundes un bastón en este agujero, el árbol rompe a reír, como cuando tú la cosquilleas a ella bajo las axilas; entonces aprieta los brazos y ríe hasta quedarse sin aliento. También recuerdas que le faltaba un diente. «¡Ella ha perdido un diente! ¡Ella ha perdido un diente! ¡Y la llaman Yaya!» Tan pronto como gritabas eso, ella se ponía furiosa. Se alejaba dándote la espalda. La tierra se levantó como una negra humareda y recubrió las cabezas, los cuerpos, los rostros. Tu madre se puso en pie y te limpió el polvo, no te había pasado nada. Pero oíste un largo aullido estridente lanzado por otra mujer, como inhumano. Luego fuiste zarandeado sin fin por los caminos de montaña, sentado dentro de un camión entoldado, apretado entre las piernas de las personas mayores, en medio de las maletas y de los baúles mundo. Las gotas de lluvia corrían por tu nariz. ¡Coño! ¡Bajad todos para empujar! Las ruedas del camión patinaban en el barro y salpicaban a los hombres. ¡Coño!, imitas los juramentos del conductor, es tu primer taco. ¡Maldices el barro que te ha hecho que se te saliera el zapato! Ya ya… los gritos de los niños resuenan aún en la era. Ríen y gritan persiguiéndose. Ya no hay infancia, frente a ti sólo queda la negra sombra de la montaña…
Cuando regresas delante de su puerta, le suplicas que la abra. Ella te dice que no hagas tonterías, ahora está bien. Necesita tranquilidad, no siente deseo, necesita tiempo, necesita olvidar, necesita comprensión y no amor, sólo quiere encontrar a alguien con quien desahogar su corazón. Ella espera que no vayas a estropear vuestra relación, acaba de brindarte su confianza, dice que quiere continuar viajando contigo, entrar en la Montaña del Alma, va a pasar tiempo contigo. Pero no ahora. Te ruega que la perdones, ella no quiere, no puede.
Tú dices que no quieres nada, que simplemente has observado por la rendija del tabique una lucecita al lado. Por tanto no estáis solos, otra persona habita en la planta superior. Le dices que venga a ver.
– ¡No! No me vengas con cuentos, no me metas miedo.
Tú dices que distingues claramente una luz que brilla a través de la rendija del tabique, puedes asegurar que hay otra habitación al otro lado. Sales de tu habitación, la paja extendida sobre el piso molesta tus pasos. Levantando el brazo, puedes tocar desde el interior las tejas del techo. Para avanzar más lejos, habría que asomarse al exterior.
Tú dices buscando a tientas:
– Hay una pequeña puerta.
– ¿Qué ves? -pregunta ella desde su habitación.
– Nada en absoluto. No hay ninguna rendija en la puerta. ¡Oh!, tiene el cerrojo echado.
– Es espantoso.
La oyes hablar detrás del tabique.
Vuelves a tu habitación. Encuentras una gran cesta de bambú, la pones bocabajo encima del montón de paja. Te subes encima sosteniéndote en la viga horizontal.
– Vamos, dime, ¿qué has visto? -Ella insiste, en la habitación de al lado.
– He visto una lámpara de aceite, una mecha que arde en su interior, está puesta en una hornacina abierta en la pared. Una tablilla de los antepasados se alza al fondo. La dueña de estos lugares es sin duda una bruja que invoca los espíritus de los muertos y apresa las almas de los humanos. Ella debe de hipnotizar a los vivos para que los fantasmas posean sus cuerpos y hablen por sus bocas.
– ¡Cállate! -suplica ella. Y oyes deslizarse su cuerpo apoyado contra el tabique.
Tú dices que esta mujer, cuando era joven, probablemente no tenía nada de bruja. Era, como todas las mujeres de su edad, perfectamente normal. A los veinte años, justo a la edad en que tenía necesidad de un gran amor, su marido murió.
Ella pregunta en voz baja: ¿Y cómo murió?
Tú dices que él fue de noche, con un primo suyo, a robar unos alcanforeros al bosque de una aldea vecina. Justo en el momento en que iba a caer un árbol, su pie quedó enganchado en una raíz. Al oír crujir el árbol, para escapar, erró de dirección y se decantó del lado hacia el cual iba a caerse el tronco. Antes de que hubiera podido gritar, quedó hecho papilla.
– ¿Me estás escuchando? -preguntas tú.
– Te escucho -dice ella.
Tú dices que el primo de su marido tuvo tanto miedo que salió pitando sin atreverse a anunciar su muerte. Luego la joven encontró en la montaña a un carbonero que había colgado de la punta de su palanca un zapato de cáñamo y le rogaba a la gente con la que se encontraba en su camino que fueran a reconocer el cadáver. Ella misma le hizo esos zapatos bordados de hilo rojo en la parte superior y en el talón. ¿Cómo no reconocerlos? En ese momento, se desvaneció, golpeándose la nuca contra el suelo. Echó una espuma blanca por la boca y rodó por tierra gritando: «¡Demonios y aparecidos, hacedles venir! ¡Hacedles venir a todos!».
– También yo tengo ganas de gritar -te dice ella.
– Pues bien, entonces grita.
– Imposible.
Su voz ronca resulta penosa. La llamas de nuevo, pero se sigue negando a través del tabique. Sin embargo, quiere que sigas contando.
– ¿Contar el qué?
– Háblame de ella, háblame de esa loca.
Explicas que las mujeres de la aldea no conseguían dominarla, que fue necesario que varios hombres se abalanzaran sobre su cuerpo y le sostuvieran los brazos para poder atarla. A partir de ese día se volvió loca y predijo las catástrofes y los cambios que habían de abatirse sobre la aldea. Anunció, por ejemplo, que la madre de Ximao enviudaría, y así fue.
– También a mí me gustaría vengarme.
– ¿Vengarte de quién? ¿De tu amigo? ¿O bien de la chica que tenía relaciones con él? ¿Quieres que la rechace después de haberse divertido con ella? ¿Como hizo contigo?
– Decía que me amaba. No hizo más que juguetear un poco con ella.
– ¿Es joven? ¿Más bonita que tú?
– ¡Tiene la cara llena de pecas y una gran boca!
– ¿Es más seductora que tú?
– ¡Él dijo que ella iba detrás de los hombres, que no se negaba a hacer nada, quería que yo hiciera lo mismo que ella!
– ¿Hacer qué como ella?
– ¡No me preguntes eso!
– ¿Sabías, así pues, todo lo que hacían ellos juntos?
– Sí.
– ¿Y ella sabía lo que hacíais vosotros dos?
– ¡Oh, no hables más de eso!
– ¿Entonces de qué quieres que hablemos? ¿De esa mujer de la camelia?
– ¡Me gustaría realmente vengarme!
– ¿Como esa bruja?
– ¿Qué hizo ella?
– Las mujeres temían sus maldiciones, pero todos los hombres venían a charlar con ella. Ella les atraía para luego rechazarlos. Se empolvaba a continuación en exceso, instalaba un altar para entregarse a todo tipo de gesticulaciones aterradoras a fin de implorar a los dioses y a los demonios.
– ¿Y por qué hacía eso?
– Es preciso saber que fue prometida a la edad de seis años a un niño que ni siquiera había nacido todavía. A los doce, vivía con la familia de su futuro esposo, cuando este último no era aún más que un mocoso. Y un día, en este mismo piso, sobre este montón de paja, su suegro abusó de ella. Acababa de cumplir catorce años. Luego, cada vez que estaba sola en casa con él, se ponía a temblar. Más tarde también tuvo que acunar a su maridito que no dejaba de morderle cruelmente el pecho. Tenía que aguantarlo quieras que no, hasta que su marido pudiera llevar la palanca, cortar madera y empujar la carreta. Finalmente, cuando él fue ya mayor, y estaba en edad de merecer, murió aplastado. Sus suegros eran ya viejos, el trabajo de los campos y de la casa recaía completamente sobre sus espaldas. Ellos no se atrevían a vigilarla ya de muy cerca, temiendo que les abandonara para volver a casarse. En la actualidad, los dos están muertos. Y ella está realmente convencida de que se comunica con los espíritus, que puede dispensar a su antojo la felicidad y la desgracia por medio de sus imprecaciones. Naturalmente, cobra a los que vienen a quemar incienso. Lo más extraordinario es que ahora es capaz, por medio de la magia, de hacer perder el conocimiento en el acto a una chiquilla de diez años y de hacer hablar por su boca, con su voz original, a su abuela muerta hace mucho tiempo, a la que la chiquilla nunca conoció. Y ni que decir tiene, por supuesto, que esto pone la piel de gallina a su clientela. -Ven -me suplica-, tengo miedo.
18
Cuando llego a la orilla del lago Cao, en las fuentes del Wujiang, el Río Negro, el tiempo es desapacible y frío. A orillas del lago hay un pequeño edificio de reciente construcción. Es el centro de gestión de la reserva natural que ha sido abierto recientemente. Se alza completamente solitario en medio de esta inmensa extensión de lodo, encaramado sobre los altos cimientos hechos a base de piedras apiladas. Se llega hasta allí por un sendero fangoso y de tierra blanda; el lago se ha retirado muy lejos, pero a lo largo de la antigua ribera crecen todavía aquí y allá unas pocas hierbas acuáticas. Subiendo por la escalera lateral de la casa, se llega a unas habitaciones perfectamente iluminadas gracias a sus ventanales. Ejemplares de pájaros, de peces y reptiles se hacinan allí.
El responsable del centro de gestión es un tipo alto, de ancho rostro. Enchufa un hornillo eléctrico para preparar té en una gran tetera esmaltada. Me hace seña de que me acerque al fuego para tomarlo al amor de la lumbre.
Dice que diez años antes, en torno al lago, a varios cientos de kilómetros a la redonda, las montañas estaban aún cubiertas de árboles. Veinte años antes, un espeso y sombrío bosque se extendía hasta la orilla y a menudo podían verse tigres. En la actualidad, incluso los matorrales han desaparecido de estas montañas y colinas. El bosque ha servido para poder cocinar y sobre todo para calentarse. Estos diez últimos años, la primavera y el invierno han sido particularmente fríos, las heladas precoces y la sequía en primavera muy extrema. Durante la Revolución Cultural, el nuevo comité revolucionario quiso introducir innovaciones canalizando el agua para transformar el lago en arrozales. Se movilizó a cien mil trabajadores para abrir con explosivos decenas de canales de drenaje y transformarlo en tierras de cultivo. Pero el desecamiento del lago con sus sedimentos de varios millones de años de antigüedad no fue tarea fácil. Ese año se levantó un tornado sobre las aguas, y los campesinos afirmaron que el dragón negro del lago Cao se había sentido molestado y había huido. Las aguas se redujeron a un tercio y las inmediaciones se convirtieron en terrenos pantanosos. No se consigue desecar estas tierras ni tampoco devolverles su aspecto original.
En la ventana hay instalado un catalejo de largo alcance. En el objetivo, la extensión de agua que dista varios kilómetros se transforma en una inmensa y deslumbrante superficie blanca. Se distingue a simple vista un puntito oscuro. Es una barca con las siluetas de dos hombres en la proa, cuyos rostros no acaban de verse bien del todo. En la popa, un hombre se agita, como si estuviera echando las redes.
– Con semejante superficie, una vigilancia exhaustiva resulta imposible. Cuando se llega hasta allí, hace ya rato que han salido volando -dice.
– ¿Abundan los peces en este lago?
– Normalmente se cogen cientos o incluso miles de libras de peces. El problema es que se emplean explosivos. Los hombres son codiciosos, no hay nada que hacer.
Y sacude la cabeza, pues es él quien tiene la responsabilidad del centro de gestión de la zona de protección natural.
Me dice que al comienzo de los años cincuenta, una persona en posesión del doctorado vino voluntariamente aquí a su regreso del extranjero. Era natural de Shanghai y fue a petición suya que se instaló en este lugar, lleno de entusiasmo, a la cabeza de un equipo de cuatro estudiantes licenciados en biología y en acuacultura para fundar una central de cría de animales salvajes. Había conseguido criar castores, zorros plateados, ocas de cabeza manchada, así como numerosas aves acuáticas y peces. Pero no tardó, sin embargo, en entrar en conflicto con los cazadores furtivos. Un día que pasaba por un campo de maíz, un campesino emboscado le molió a palos atacándole por la espalda y le pasó alrededor del cuello una cesta de maíz recién cogido para que fuera acusado de robo. El campesino le golpeó hasta hacerle escupir sangre. Ninguno de los mandos del distrito quiso salir en defensa de un intelectual y él se murió de pena. La central de cría desapareció por sí sola y los castores fueron repartidos entre los diferentes organismos del distrito para que se los comieran.
– ¿Tenía familia?
– Nadie comentó nada al respecto. Los estudiantes que le habían acompañado encontraron un puesto en la universidad, en Chongqing o Guiyarig.
– ¿Y nadie vino a preguntar nada al respecto?
Dice que sólo con ocasión de la clasificación de los informes relacionados con los viejos asuntos del distrito fueron descubiertos una decena de sus cuadernos de notas donde figuraba numerosa información sobre el entorno de este lago. Sus observaciones eran detalladas y escribía con gracia. Si me interesa, puede mostrármelos.
Sube un ruido, procedente de no sé dónde, como la fuerte tos de un anciano.
– ¿Qué es ese ruido?
– Es una grulla -dice.
Me hace bajar a la planta inferior. En la sala de cría cerrada con una reja metálica hay una grulla de cuello negro y cabeza roja, de más de un metro de alto, y varias grullas grises que, intermitentemente, lanzan gritos. Me dice que la grulla de cuello negro estaba herida en una pata y que la capturaron para alimentarla, mientras que las grullas grises nacidas este año han sido capturadas en el nido antes de que supieran volar. En otro tiempo, en otoño, las grullas venían a invernar aquí. Por todas partes se las veía en los cañaverales a orillas del lago, pero luego casi desaparecieron por completo debido a la caza. Tras la fundación de la zona natural, hace de eso dos años, una sesentena de ellas regresaron y, el año pasado, más de trescientas grullas de cuello negro. Las más numerosas siguen siendo las grullas grises, pero no se ha vuelto a ver todavía grullas de cabeza roja.
Le pregunto si puedo ir a la orilla del lago. Él dice que mañana, si hace sol, hinchará la lancha neumática y me acompañará a dar una vuelta. Hoy el viento sopla demasiado fuerte y hace demasiado frío.
Me despido de él y voy a pasear en dirección al lago.
Siguiendo un pequeño sendero en la falda de la montaña, llego a una aldehuela habitada por siete u ocho familias. Las vigas y los pilares de las casas están todos hechos de piedra. Unos árboles aún jóvenes están plantados delante de las casas y en los patios. Hace algunas décadas, un profundo bosque negro debía de bordear aún esta aldehuela.
Desciendo hasta el lago, tomando por los blandos y lodosos terraplenes entre los campos. Debe sentir uno frío andando por aquí descalzo. A cada paso mío, la capa de barro se espesa bajo mis zapatos. Delante de mí, al final del campo, una barca, y un muchacho. Éste lleva un cubo y una caña de pesca. Tengo ganas de acercarme, de empujar la embarcación dentro del agua. Le pregunto:
– ¿Se puede meter esta barca en el agua?
Va descalzo, con los pantalones arremangados por encima de las rodillas. Debe de tener trece o catorce años. Su mirada se pierde detrás de mí, a lo lejos. Al volver la cabeza, diviso una silueta que le llama desde la orilla de delante del pueblo. Desde muy lejos, la silueta parece llevar una chaqueta de vivos colores, se trata sin duda de una chiquilla. Doy un paso en dirección al chico. Mis zapatos se han hundido completamente en el barro.
– ¡Ay… ya, ya… yo…!
No he captado claramente el sentido de estos gritos lejanos, pero la voz es clara y agradable. Está llamando ciertamente al chico. Con la caña de pesca al hombro, él se aleja pasando por mi lado.
Avanzo cada vez con mayor dificultad, pero dado que estoy muy cerca del lago, quiero ir a echar un vistazo. La barca está a lo sumo a diez pasos de mí. Para alcanzarla, no tengo más que atravesar el lugar donde estaba el muchacho hace un instante, un lugar aparentemente más firme. En la proa de la barca se alza una pértiga de bambú. Ya he localizado en los cañaverales unos pájaros que vuelan a ras de agua. Tal vez sean unos patos salvajes. Seguro que no cesan de chillar, pero, como el viento sopla de la orilla, no los oigo aunque están muy cerca de mí, mientras que distingo a lo lejos las llamadas de los dos niños.
Me digo que no tengo más que empujar la barca fuera de los cañaverales para ganar esta vasta extensión. Flotando solo en medio de este lago, en estas altiplanicies solitarias y tranquilas, no me veré obligado a hablar con nadie. Y me gustaría fundirme con el paisaje para no ser más que uno con la luz, el cielo y los colores de la montaña.
Libero mi pie para avanzar un paso, pero me hundo hasta media pierna en el légamo. No me atrevo a llevar mi peso hacia delante. Sé que tan pronto como mi rodilla se hunda, no habrá ya modo de que consiga salir. Tampoco me atrevo a desplazar mi pie hacia atrás. Incapaz de avanzar ni de retroceder, no sé ya qué hacer. Situación cómica, por supuesto, pero como nadie me ve, nadie puede reírse de mí y menos aún prestarme ayuda. Es lo más preocupante.
De la misma manera que yo he visto a los hombres en su barca, tal vez ellos podrán localizar mi silueta gracias al catalejo del centro de gestión. Pero, con el catalejo, lo único que yo puedo parecer es una sombra fugitiva, de rostro difuso. Aunque lo dirijan hacia mí, sólo creerán que se trata de un campesino que se dispone a ir al lago a recoger algunos productos para redondear sus ingresos, y nadie prestará a ello verdadera atención.
En la superficie silenciosa del agua, incluso las aves acuáticas han desaparecido. Imperceptiblemente, las aguas brillantes comienzan a oscurecerse. A partir de los cañaverales, se extienden los colores del crepúsculo, un aire glacial sube bajo mis pies. Me siento transido. Ni estridores de grillos, ni croar de ranas. Tal vez esté aquí, por fin, esa soledad original desprovista de sentido que yo buscaba.
19
Una noche glacial, en pleno otoño. Una densa y profunda oscuridad inunda la extensión caótica primigenia, el cielo y la tierra, los árboles y las rocas se funden, la carretera es invisible, no puedes sino quedarte en el sitio sin poder mover los pies, el busto inclinado hacia delante, los brazos extendidos para tantear en esta noche negra, oyes moverse algo, pero no es el viento, es la oscuridad en la que no hay ni arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha, ni lejos ni cerca, ni ningún orden determinado, te fundes totalmente con este caos, únicamente sabes que tu cuerpo posee un contorno, pero incluso este contorno se difumina poco a poco en tus pensamientos, un resplandor asciende en tu interior, como el brillo solitario de una vela en la oscuridad, su llama desprende luz pero no calor, una luz glacial que llena tu cuerpo, desborda sus contornos, esos contornos que conservas en el pensamiento, tus dos brazos se estrechan para preservar este fuego, esta conciencia glacial y transparente, tienes necesidad de esta sensación, te esfuerzas por protegerla, delante de ti aparece la superficie tranquila del lago y, en la orilla opuesta, se alzan unos bosquecillos de árboles, unos árboles que han perdido sus hojas y otros no despojados todavía del todo de ellas, de esbeltos álamos de los que cuelgan aún algunas hojas amarillas, de azufaifos de un negro metálico en los que sólo una o dos hojas de un amarillo pálido tiemblan al viento, de sebos de China de un color púrpura, frondosos unos, ralos otros, semejantes a unos cendales de niebla, en la superficie del lago ninguna ola, tan sólo reflejos, claros y brillantes, de colores tornasolados, que oscilan del rojo oscuro al púrpura, pasando por el anaranjado, el amarillo pastel, el verde oscuro, el pardo ceniciento, el blanco lunar, en diferentes niveles, reflexionas intensamente y luego de súbito los colores desaparecen para fundirse en innumerables matices de gris, de negro y de blanco de distintas tonalidades, como una vieja foto en blanco y negro, de la que sólo las figuras permanecieran nítidas, mejor sería decir que en vez de en la tierra estás en otro espacio, conteniendo el aliento observas la imagen de tu propio cuerpo, todo está sumido en una gran calma, una calma tal que resulta inquietante, y tienes la impresión de que se trata de un sueño, que no hay que inquietarse, pero no puedes evitar hacerlo, justamente porque la calma es demasiado perfecta, una calma excepcional.
Tú le preguntas si ella ha visto esta figura.
Ella dice que la ha visto.
Le preguntas si ella ha visto la barquichuela.
Ella dice que es precisamente esta barca la que trae esta calma a la superficie del lago.
De repente oyes su respiración, alargas la mano para tocarla, tu mano titubea sobre su cuerpo, ella te frena, tú aprietas su muñeca, la atraes contra ti, ella se vuelve y se acaramela contra tu pecho, tú percibes el dulce perfume que exhalan sus cabellos y buscas sus labios, ella te evita y se vuelve, su cuerpo tibio y vivo respira más fuerte, su corazón se pone a latir más rápido bajo la palma de tu mano.
Tú dices que quieres que esa barca se hunda.
Ella dice que la barca ya está llena de agua.
Tú la has abierto y has entrado en su cuerpo húmedo.
Sabía que sería así, suspira y su cuerpo se relaja, ya no es más que carne.
¡Tú quieres que diga que es un pez!
¡No!
Quieres que diga que es libre.
¡Ah!, no.
Quieres que se hunda, que lo olvide todo.
Ella dice que tiene miedo.
Le preguntas de qué tiene miedo.
Ella dice que no sabría decirlo, y también dice que tiene miedo de la oscuridad, que teme hundirse.
A continuación, están las mejillas ardientes, las lenguas de fuego danzarinas, tragadas al punto por las tinieblas, los cuerpos que se retuercen, ella te dice que no seas brusco, ¡grita que le duele! ¡Se debate, te trata de bestia salvaje! Está acorralada, acosada, desgarrada, se siente engullida. Ah… esta oscuridad densa, tangible, este caos cerrado, ni cielo ni tierra, ni espacio ni tiempo, ni ser del no-ser, ni no-ser del ser, ni ser del ser, el fuego ardiente del carbón vegetal, los ojos húmedos, la caverna abierta, las volutas de humo, los labios ardientes, los gritos guturales, el hombre y la bestia, la llamada de la oscuridad original, la angustia del tigre feroz en la selva, la avidez, las llamas han ascendido, ella llora lanzando agudos gritos, la bestia salvaje muerde, ruge, está embrujada, brinca hacia adelante, da vueltas alrededor del fuego, la luz es cada vez más clara, las llamas cambiantes, informes, en la cueva de donde se elevan en volutas de humo una lucha a muerte se entabla, ella se precipita al suelo, lanza unos gritos estridentes, brinca de nuevo, ruge, estrangula y devora… el ladrón de fuego ha huido, a lo lejos la antorcha penetra en la oscuridad, decrece, la llama no es ya más que un pequeño punto vacilante en medio del siniestro viento. Se apaga.
Tengo miedo, dice ella.
¿De qué?, preguntas.
No tengo miedo de nada concreto, pero quiero decir que tengo miedo.
Niña estúpida,
la otra orilla,
¿qué dices?
No comprendes.
¿Me quieres?
No lo sé,
¿Me odias?
No lo sé.
¿No lo habías hecho jamás?
Sólo sabía que más pronto o más tarde este día llegaría,
¿eres feliz?
Soy toda tuya ahora, dime cosas tiernas, háblame de las tinieblas,
Pan Gu * blande su hacha para abrir el cielo,
no me hables de Pan Gu,
¿contarte el qué?
habíame de esa barca,
una pequeña barca que va a irse a pique,
uno creería que va a zozobrar, pero no zozobra,
finalmente, ¿se ha hundido?
No lo sé.
Eres verdaderamente una cría.
Cuéntame una historia,
tras la gran inundación, entre cielo y tierra, no quedó más que una barquichuela, en esa barca únicamente un hermano y una hermana, que no soportaban ya la soledad y se mantenían estrechamente abrazados, sólo la carne del otro atestiguaba su propia existencia,
me quieres,
la chica ha sido seducida por la serpiente,
la serpiente era mi hermano.
20
Un cantor yi me ha llevado a la montaña, detrás del lago Cao, a las aldeas de su etnia. Cuanto más se avanza, más redondeadas parecen las cumbres, más frondosos son los árboles, exhalando una especie de olor femenino primigenio.
De tez muy morena, nariz recta, ojos rasgados, las mujeres yi son soberbias. Muy raramente miran a un desconocido a la cara. Si uno se topa con ellas, en el recodo de un sendero de montaña, mantienen los ojos gachos y, sin decir una palabra, se detienen para ceder el paso.
Mi guía ha tarareado para mí algunas canciones populares yi, endechas rebosantes de tristeza, incluso las canciones de amor.
Si sales una noche de luna,
no enciendas la antorcha por el camino,
si enciendes la antorcha por el camino,
triste estará la luna.
En la estación que florece la colza,
no lleves la cesta para coger flores,
si llevas la cesta para coger flores,
triste se pondrá la colza.
Si quieres a una muchacha de verdad,
no dudes,
si dudas,
triste se pondrá la muchacha.
Me informa de que aún hoy en día los compromisos matrimoniales entre chicos y chicas yi son arreglados por los padres. Los jóvenes que quieren amarse libremente se ven a escondidas en la montaña. Si son descubiertos, son detenidos y ejecutados por sus propias familias.
Juntos picotean la tórtola y el pollo,
el pollo tiene un amo, no así la tórtola,
el amo del pollo ha venido en su busca,
sola se ha quedado la tórtola.
Juntos retozan la muchacha y el zagal,
la muchacha tiene un amo, no así el muchacho,
el amo de la muchacha ha venido en su busca,
solo se ha quedado el zagal.
Él no puede cantar estas canciones de amor en su casa, delante de su mujer y de sus hijos. Viene al centro de hospedaje donde estoy alojado y, a puerta cerrada, las canta con dulce voz en lengua yi a medida que las va traduciendo.
Vestido con una larga túnica, con el talle ceñido por un cinturón, tiene unos ojos tristes y las mejillas demacradas. El mismo ha traducido estas canciones al chino, en una lengua llena de sinceridad que brota de forma espontánea de su corazón. Es un poeta nato.
Pese a que no es mucho mayor que yo, afirma que ya es viejo. Para gran asombro mío, dice que no sirve ya para nada, pero que tiene dos hijos, una chica de doce años y un chico de dieciséis, y que tiene que trabajar duro por ellos. Más tarde, cuando he ido a su pueblo natal, una aldea de montaña, he podido comprobar que, en el corral de los animales anejo a su casa, cría dos cerdos. En el interior de la casa, el suelo es de tierra batida, y en la cama no hay más que una delgada manta raída de negruzco algodón. Su mujer está enferma. Salta a la vista que la vida es para él una pesada carga.
Es también él quien me lleva a ver a un bimo, un sacerdote yi. Entramos en una casa muy profunda y recorremos unos estrechos y sombríos pasillos antes de llegar a un pequeño patio lateral solitario, con una sola entrada. Él empuja la puerta del patio y llama. Al punto resuena una voz de hombre. Me dice que entre. En su interior, delante de una mesa al lado de la ventana, hay sentado un hombre ataviado con una larga túnica azul. Se levanta. Lleva también el talle ceñido por un cinturón y va tocado con un turbante negro.
El cantor me presenta en lengua yi, y acto seguido me explica que el hombre es originario de la región de Kele. Nació en el seno de una gran familia y le hicieron venir de su aldea para ocuparse de las ceremonias religiosas de las poblaciones yi de la cabeza de distrito. Tiene cincuenta y tres años. Sin pestañear, me mira fijamente con sus claros y penetrantes ojos. Tiene una mirada ausente. Por más que me mira fijamente, es a otro lugar adonde dirige su mirada, sin duda a otro mundo, un mundo de bosques, de montañas, de espíritus y de fantasmas.
Me siento en la mesa enfrente de él. El cantor explica la razón de mi venida. Está copiando un texto sagrado en lengua yi, a pincel, como un han. Cuando ha terminado de escuchar al cantor, menea la cabeza, mete su pincel dentro de un bote y cierra el tintero. Acto seguido instala bien alzado delante de él el texto sagrado, caligrafiado en un basto y grueso papel, lo abre por el comienzo de un capítulo y se pone de sopetón a salmodiar con fuerte voz.
Su voz resulta demasiado sonora para una estancia tan pequeña. Surge en una tonalidad pareja, muy sobreaguda, para modularse acto seguido entre la tercera y la quinta, transportándole a uno de golpe a las altas tierras de las altiplanicies.
En esta habitación oscura, a través de la ventana que tiene detrás de él, la luz del sol parece particularmente resplandeciente, y el suelo fangoso del patio, cegador. Un gallo alza la cabeza, como para escucharle, luego se pone de nuevo a picotear, cabizbajo, habituado a esta voz, como si la salmodia de los textos sagrados fuera para él algo habitual.
Pregunto a mi guía:
– ¿Qué canta?
Él me dice que son textos sagrados reservados para el gran recogimiento, tras la muerte de un hombre. Pero están escritos en antigua lengua yi y no comprende gran cosa de ellos. Yo me había informado con él sobre las costumbres de los yi en materia de casamientos y de duelos, y le había preguntado sobre todo si yo tendría ocasión de asistir a algún funeral como aquellos que me había contado. En nuestros días constituye un espectáculo más bien raro. Esta voz masculina, continua y modulada, que sube de la garganta del sacerdote, resuena en sus cavidades nasales y surge de su máscara, esta voz de viejo pero llena de vida evoca en mí la imagen de una procesión funeraria con unos personajes que tocan el tambor, que tañen el oboe, enarbolando banderolas y llevando estatuillas de duelo de papel. Las muchachas van montadas a caballo, los chicos llevan un fusil al hombro cuyas detonaciones resuenan a lo largo de todo el camino.
Veo también la casa del alma del difunto. Instalada sobre su féretro, está hecha de bambúes trenzados cubiertos de papeles de color. Un seto de ramas entrecruzadas lo rodea. En el lugar de las exequias, se consumen altas pilas de leña. Los allegados del difunto están sentados en corro en torno a uno de ellos; las llamas se elevan cada vez más alto, mientras resuenan en la noche las salmodias de los textos sagrados; la multitud corretea y salta, se percuten tambores y gongs y se hacen disparos al aire.
El hombre viene al mundo entre lloros y gritos, lo deja en medio de un gran estruendo. Así es la naturaleza humana.
Esta costumbre no es exclusiva de las aldeas de montaña de la etnia yi. Puede encontrarse en toda la vasta cuenca del Yangtsé, pero la mayor parte de la veces está cargada de una gran vulgaridad y ha perdido su significado original. En Fengdu, en Sichuan, una ciudad llamada la «ciudad de los fantasmas», el antiguo país de los hombres de Ba, he asistido a los funerales del padre del director de un gran establecimiento comercial de la cabeza de distrito. Sobre su ataúd, habían depositado una casa de papel para el alma del difunto. Delante de la puerta de su domicilio, había alineadas las innumerables bicicletas de las gentes venidas para presentar sus condolencias y, del otro lado, se amontonaban coronas de flores, hombres y caballos de papel. En la acera, tres compañías de trompetistas tocaban alternándose desde la mañana hasta la noche, pero ninguno de los allegados ni de los conocidos del difunto, que habían venido a llorarle, entonaron cantos de piedad filial o bailaron las danzas de duelo. Permanecían en el patio jugando a las cartas, apiñados en torno a unas mesas. Quise sacar una foto de estas costumbres modernas, pero el director cogió mi cámara y exigió ver mis documentos.
Por supuesto, todavía existen hombres que conocen los cantos de piedad filial. En la región de Jingzhou, en Jiangling, cuna de los hombres del país de Chu, se han perpetuado hasta nuestros días. Dichos cantos son cantados en el curso de una ceremonia mágica organizada por el sacerdote taoísta de la aldea. Se llama a eso «golpear la olla cantando». Una referencia escrita a ello pueden encontrarse en el Zhuangzi: * cuando Zhuangzi pierde a su mujer, se pone a cantar golpeando una olla, transformando sus funerales en un acontecimiento alegre gracias a ese sonoro canto.
Algunos especialistas actuales de la etnia yi han demostrado que el antepasado fundador de los Han, Fuxi, está relacionado con el tótem del tigre de los Yi, del que se encuentran vestigios un poco por todas partes en los países de Ba y de Chu. En los ladrillos de la dinastía de los Han descubiertos en Sichuan, la Reina Madre de Occidente está representada bajo el aspecto de una tigresa de rostro humano. Cuando estaba en la aldea del cantor yi, observé a dos niños que jugaban en el suelo, delante de un seto de mimbre trenzado. Iban tocados con sombreros de cabeza de tigre, bordados con hilo rojo, semejantes a los de los niños de las regiones de Sud-Jiangxi y de Sud-Anhui. En los emplazamientos antiguos de Wu y de Yue, en el curso inferior del Yangtsé, los hombres del Jiangsu y del Zhejiang, conocidos por su inteligencia y delicadeza, han conservado este temor hacia la tigresa. ¿Es una reminiscencia perdida en el inconsciente de hombres que adoraban unos tótemes de tigresa en la época de la sociedad matriarcal? Nadie lo sabe. La historia, al fin y al cabo, no es más que una densa niebla. Aquí, sólo la voz del sacerdote es perfectamente clara y nítida.
Le pregunto a mi guía si puede traducirme el sentido general de estos textos sagrados. Él dice que le indican al muerto el camino en las tinieblas. Hablan del dios del cielo, de los dioses de las cuatro direcciones, de los dioses de la montaña y del agua, y revelan el origen de los antepasados del difunto. El alma del muerto puede entonces retornar a su tierra natal siguiendo el camino que le es mostrado.
A continuación le pregunto al sacerdote cuántos fusiles había en la ceremonia más importante que él haya organizado. Hace memoria un instante y responde por mediación del cantor que su número era de más de cien. Pero que, para las exequias de un jefe de tribu, presenció ceremonias con mil doscientos fusiles. En aquel entonces tenía quince años y ayudaba a su padre, pues el sacerdocio se transmite de padres a hijos.
Con entusiasmo, un mando yi del distrito pone a mi disposición un pequeño jeep para llevarme a Yancang a visitar la gigantesca tumba, que se alza hacia el cielo, del antiguo rey de los yi. Se trata de una colina redondeada con la cima cóncava, de unos cincuenta metros de alto. En la época de la «revalorización de las tierras para la revolución», las gentes se volvieron como locas. Para hacer cal, se llevaron las tres hiladas de piedras funerarias que rodean la colina, desenterraron y rompieron las urnas, para sembrar luego maíz en este espacio despoblado. Actualmente, sólo unos pocos y desmedrados hierbajos, inclinados por el viento, crecen aún allí. Según los investigadores yi, las terrazas de los muertos del antiguo país de Ba, de las que contamos con un testimonio en los documentos chinos de los Anales del país de Huayang, se asemejan mucho a esta tumba que se alza hacia el cielo. Estaban consagradas al culto de los antepasados y destinadas a la observación del cielo.
Afirma que los antepasados de los yi son originarios de la región de Aba en el noroeste de Sichuan y que tienen antepasados comunes con los antiguos qiang. Ése es precisamente el lugar de nacimiento de Yu el Grande, descendiente de los qiang. Comparto, por consiguiente, su punto de vista. Los qiang y los yi están muy próximos por su color de piel, su rostro y su constitución física; puedo atestiguarlo dado que acabo de volver de esas regiones. Me da una palmada en la espalda para invitarme a tomar algo en su casa. Nos hemos hecho amigos. Le pregunto si es cierto que, entre los yi, hay que beber siempre aguardiente mezclado con sangre para sellar una amistad. Él asiente: hay que matar un gallo y mezclar su sangre con el aguardiente. Por lo que a él se refiere, ya la ha puesto en la olla, así que la tomaremos mientras comamos. Acaba de mandar a su hija a Pekín para que estudie allí. Me la recomienda con el ruego de que la tome bajo mi cuidado. Él ha escrito también un guión cinematográfico. Si pudiera ayudarle a encontrar un estudio de realización, sería capaz de desplazar allí a todo un regimiento de jinetes yi para que participasen en el rodaje. Intuyo que pertenece a la clase de los aristócratas propietarios de esclavos, los yi de piel oscura. No me desmiente. Me cuenta que el año pasado fue a los montes Daliang. Llegó a remontarse hasta la décima o incluso varias decenas de generaciones -ya no recuerdo- de antepasados de la rama que tiene en común con un mando local yi.
Le pregunto si, en la sociedad yi de otro tiempo, la jerarquía de los clanes era muy rigurosa. A un muchacho y una muchacha de un mismo clan que deseasen casarse o que tuvieran relaciones sexuales,- ¿se les mataba por ello? ¿Y ocurría lo mismo con los primos hermanos? Si un esclavo yi blanco mantenía relaciones sexuales con una aristócrata yi de piel oscura, ¿debía ser el muchacho condenado a muerte y la mujer obligada a suicidarse?
– Es exacto -dice él-, pero ¿acaso no ocurre lo mismo entre vosotros los han?
Tras pensarlo un poco, caigo en la cuenta de que lo que dice es cierto. He oído decir que las condenas al suicido podían ser ejecutadas bajo forma de ahorcamiento, envenenamiento, harakiri, ahogamiento, salto al vacío. Las penas de muerte consistían en el estrangulamiento, el apaleamiento, el ahogamiento con una piedra atada al cuerpo, la caída desde lo alto de una roca, el ser pasado a cuchillo y el fusilamiento. Le pregunto si puede confirmarlo.
– Más o menos, pero ¿no ocurre lo mismo entre vosotros los han?
Tras pensarlo un poco, confieso que tiene razón.
También quisiera saber si se practicaban torturas más crueles. El hecho de cortar los talones, por ejemplo, o de cortar los dedos y las orejas, sacar los ojos, reventar la pupila, agujerear la nariz.
– Sí, todo eso existió en el pasado, por supuesto, poco más o menos como durante la Revolución Cultural.
Tiene razón, ¿a qué viene tanto asombro por mi parte?
Cuenta que, en los montes Daliang, conoció a un antiguo oficial del Kuomintang que seguía presentándose como licenciado de tal promoción de no sé qué año de la Academia Militar de Huangpu y como coronel de no recuerdo qué regimiento del ejército nacionalista. Tras ser hecho prisionero y reducido a la esclavitud por el jefe de una tribu, se escapó, y posteriormente fue capturado de nuevo. Le llevaron a un mercado, encadenado de la clavícula, y vendido por cuarenta cartuchos de plata a otro amo. Con la llegada del Partido Comunista, su condición de antiguo esclavo le libró de toda persecución, pues nadie conocía su historia. Ahora, dado que vuelve a hablarse de una nueva alianza entre el Partido Comunista y el Kuomintang, se ha atrevido a contarla. Han querido nombrarle miembro de la Conferencia Consultiva del pueblo chino, pero él ha declinado el ofrecimiento. Cuenta ya setenta años y tiene cinco hijos, de los tiempos en que era esclavo. Su amo le proporcionó dos mujeres, que le dieron nueve hijos, cuatro de los cuales fallecieron. Vive todavía en las montañas y no tiene ningunas ganas de saber lo que ha sido de su primera mujer y de sus hijos. El mando me pregunta si escribo novelas. ¡Está dispuesto a ofrecerme esta historia gratis!
Tras la comida, cuando salgo de su casa, la callejuela está sumida en la oscuridad; el cielo se recorta entre dos hileras de tejados en un largo rectángulo gris oscuro. En un día de mercado, la calle estaría llena de yi con la cabeza tocada con turbantes y de miao con su pañuelo anudado a la cabeza, pero esa calle apenas se diferenciaría de cualquier otra del interior del país.
De camino al centro de acogida donde me hospedo, paso por delante de un cine. No sé si están proyectando alguna película. Un llamativo cartel, que representa a una mujer espléndida de turgente pecho, es iluminado por un proyector. En el título de la película debe figurar un nombre de mujer o la palabra amor. Es todavía pronto, no tengo ningunas ganas de volver a mi habitación con cuatro camas vacías. Vuelvo sobre mis pasos para ir a casa de un amigo que acabo de conocer. Ha estudiado arqueología en la universidad. No sé cómo llegó aquí y tampoco se lo he preguntado. Él me ha dicho simplemente de mala gana que no tenía el doctorado hecho.
Según su punto de vista, la etnia yi vive principalmente en la cuenca del Jinshajiang y de su afluente el Yagongjiang. Sus antepasados son los qiang, que fueron emigrando paulatinamente aquí al desaparecer el sistema esclavista de la llanura central de la época de los Shang y de los Zhou. En la época de los Reinos Combatientes, cuando el reino de Qin y el de Chu se batieron en el actual Guizhou, sus antepasados volvieron a emigrar hacia el Yunnan. Éste es un hecho atestiguado fehacientemente por el texto antiguo en lengua yi, los Anales yi del suroeste. Sin embargo, el año pasado, descubrió a orillas del lago Cao más de cien herramientas de piedra que datan del Paleolítico, y posteriormente, en el mismo lugar, unas herramientas del Neolítico cuyo pulimento se asemeja mucho al de las herramientas del emplazamiento de Hemudu en el curso inferior del Yangtsé. También han sido sacados a la luz vestigios de edificaciones que se asemejan a casas construidas sobre pilotes en el vecino distrito de Hezhang. Piensa, por ello, que en el Neolítico existía una relación entre el lugar donde nosotros estamos y la cultura de los antepasados de las tribus baiyue.
Cuando me ve llegar, saca de debajo de una camita de niño una cesta llena de piedras, creyendo que vengo a ver las herramientas que ha encontrado. Nos miramos riendo. Le digo:
– No he venido por las piedras.
– ¡Es cierto, las piedras no son lo prioritario, vamos, ven, ven!
Deja al punto la cesta detrás de la puerta y llama a su mujer:
– ¡Trae de beber!
Yo le digo que acabo de beber.
– ¡No te preocupes, si te emborrachas, puedes pasar la noche aquí!
Debe de ser del Sichuan. Al oír su manera de hablar, me siento próximo a él y adopto su acento. Su mujer prepara inmediatamente unos platos para acompañar un aguardiente con un aroma maravillosamente aterciopelado. Desbordante de entusiasmo, mi amigo se lanza a grandes discursos: sobre los fragmentos de fósiles de machairodm extraídos de las zonas pantanosas del lago Cao, que se venden como huesos de dragón; sobre los mandos locales capaces de reunirse una mañana entera para decidir la simple compra de un ábaco.
«Antes de comprarlo, conviene pasarlo un instante por el fuego para ver si las bolas son de cuerno de buey o bien de madera pintada.»
«¿Es auténtico o de imitación?»
Nos reímos los dos hasta quedarnos sin respiración. Nos duele la tripa, nadamos en plena euforia.
Cuando salgo de su casa, me parece tener los pies de una ligereza desacostumbrada, típica de las altiplanicies. Sé que he bebido justo lo necesario, sin pasarme. Más tarde, me acuerdo de que he olvidado coger de su cesta un hacha de piedra utilizada por los descendientes del hombre de Yuanmou. * Él había exclamado mientras me mostraba las piedras de la cesta colocada tras la puerta:
– ¡Coge tantas como quieras, son talismanes transmitidos de generación en generación!
21
Ella dice que tiene miedo de los ratones, del ruido de los ratones que corretean por el piso. También tiene miedo de las serpientes. En estas montañas las hay por todas partes, tiene miedo de las serpientes coloradas que se desprenden de las vigas y se introducen entre las mantas, quiere que la tengas estrechamente apretada entre tus brazos, dice que tiene miedo de la soledad.
Dice que quiere oír tu voz, que tu voz la tranquiliza. También quiere descansar su cabeza en tu hombro. Quiere oírte hablar, hablar sin cesar, sin parar, así ya no se sentirá sola.
Dice que quiere oírte contarle historias, quiere saber cómo el Segundo Señor poseyó a la muchacha que los bandidos raptaron precisamente delante de la puerta de su casa, cómo se sometió a él, cómo se convirtió en la dueña y señora de la casa y cómo acabó a continuación, mediante sus propias manos, con la vida del Segundo Señor.
Dice que no quiere oír hablar de la historia de la muchacha llegada de la ciudad que se arrojó al río, que no debes describir el cadáver hinchado que fue repescado completamente desnudo, ella no quiere suicidarse ya, no quiere oír tampoco la historia de los hombres que llevaban los dragones-linternas y que se molieron a palos. Ya ha visto bastante sangre en el quirófano del hospital. Tiene ganas de escuchar historias divertidas, como la de la mujer de la camelia, no quiere más historias violentas.
Te pregunta si eres igual con las demás chicas. No quiere saber lo que haces con ellas. Lo único que desea es saber si ella es la primera a la que has llevado así a la montaña. Le preguntas qué piensa ella al respecto. Dice que no tiene ni idea. Tú dejas que lo adivine. Ella dice que no puede adivinarlo y que tú no se lo dirás, aun en el caso de que ya hubiera sucedido. No quiere tampoco saberlo, lo único que sabe es que ha venido de buen grado, ha sido culpa suya si ha sido engañada, dice que lo único que te pide ahora es que la comprendas, que la protejas, que te ocupes de ella, que veles por ella.
Dice que la primera vez que la poseyó un hombre fue muy brutal, no se refiere a ti, sino a ese amigo suyo, que no tenía ninguna consideración con ella. En aquel tiempo era completamente pasiva, no sentía el menor deseo, ni tampoco ninguna emoción. Él le quitó la falda a toda prisa, mientras ella mantenía un pie apoyado en el suelo al lado de la cama. Era un tipo particularmente egoísta, un cerdo, que lo único que quería era violarla. Ella consintió, por supuesto, pero se sintió muy mal, la hizo sufrir. Sabía que se exponía a sufrir y lo hizo como quien cumple con una tarea, para incitarle a él a amarla, para que se casase con ella.
Dice que no sintió ningún placer con él y que vomitó al ver chorrearle su esperma por el muslo. Más tarde, este olor le producía siempre náuseas. Dice que para él no era más que un objeto con que satisfacer su deseo. Sentía asco hacia su propia carne cuando era mancillada por él.
Dice que es la primera vez que se entrega, que es la primera vez que se sirve de su cuerpo para amar a un hombre. No ha vomitado. Te está agradecida por haberle dado ese placer. Dice que lo que ella quería era precisamente vengarse de él de este modo, vengarse de su amigo, le dirá que se ha acostado también con otro hombre. Un hombre mucho mayor que ella, un hombre que ha sabido gozar de ella y darle a su vez placer.
Dice que sabía que sucedería así, que sabía que te dejaría entrar en ella, que sabía que todas sus prevenciones no eran en realidad más que una forma de engañarse a sí misma. Pero ¿por qué quiere castigarse a sí misma? ¿Acaso es porque no es capaz de disfrutar también a su antojo? Ella afirma que tú le has devuelto las ganas de vivir y la esperanza, quiere seguir viviendo, siente de nuevo deseo.
También dice que, cuando era pequeña, tenían un perro en casa al que le gustaba despertarla con su húmedo hocico y que, a veces, saltaba sobre su cama. A ella le encantaba estrechar a este perro entre sus brazos. Su mamá decía, su verdadera mamá que vivía todavía, decía que los perros tienen pulgas que pican. Hubo un tiempo en que no paraban de salirle unas manchas rojas en el cuerpo que le picaban. Su madre decía que le había mordido el perro. Más adelante se prohibió criar perros en la ciudad y, un día en que ella no estaba en casa, un equipo de recogida de animales domésticos se llevó a su perro y le dio muerte, ella lloró y se negó a comer aquella noche. En aquel tiempo, dice, sólo conocía la bondad. No comprendía por qué el mundo de los hombres era tan malvado, por qué las relaciones humanas adolecían tanto de compasión. Ella dice que no sabe por qué te cuenta todo esto.
Tú dices que continúe.
Ella afirma que tiene la impresión de ser una cotorra, que habla por los codos.
Tú dices que ella se expresa muy bien.
Ella dice que tenía a la vez ganas de seguir siendo pequeña y de crecer, deseaba ser amada, deseaba que todo el mundo la mirase, no sin temer al mismo tiempo la mirada de los hombres. Le parecía que en la mirada de los hombres había siempre un no sé qué de sucio, que no miraban nunca el bello rostro de las mujeres, sino siempre otra cosa.
Tú dices que también eres un hombre.
Ella dice que eres una excepción, que tú la has apaciguado, ha querido permanecer entre tus brazos.
Tú le preguntas si le parece que también eres sucio.
No digas eso, dice ella. No se lo parece, te ama. Le parece que todo en ti es tan tierno, dice que sólo ahora conoce la vida. Pero dice que a veces tiene particularmente miedo y le parece que la vida se asemeja a un abismo sin fondo.
Dice que nadie la ama de verdad, se pregunta qué sentido tiene la vida en este mundo si nadie la ama. Dice que le teme a eso. El amor de los hombres es tan egoísta, no piensan más que en poseer a las mujeres, ¿y qué dan a cambio de ello?
También dan, dices tú.
Precisamente cuando quieren eso.
Pero las mujeres son, no obstante, incapaces de prescindir de los hombres, ¿no? Dices que es la voluntad del cielo que ha juntado en un mismo molde dos piedras pulidas yin y yang, que es algo inherente a la naturaleza humana, no debe tener ningún miedo.
Dice que eres tú quien la ha empujado.
Le preguntas si eso le disgusta.
No, a condición de que todo sea natural, dice ella.
Sí, cuando una cosa se presenta, conviene aceptarla con cuerpo y alma. La provocas tú.
Ah, dice que tiene ganas de cantar.
¿Cantar el qué?, le preguntas.
Cantar que estoy contigo, dice ella. '
Canta lo que quieras. La animas a cantar a plena voz.
Ella quiere que la acaricies.
Tú dices que quieres que se relaje.
Ella quiere que le beses los pezones…
Y tú se los besas.
Ella dice que ama también tu cuerpo, nada de él la espanta ya, ella hará lo que tú quieras, oh, dice que quiere ver cómo entras en ella.
Tú dices que ella se ha vuelto una verdadera mujer.
Sí, dice ella, una mujer a la que un hombre ha poseído, dice que no sabe ya lo que se dice, asegura que nunca ha disfrutado así, dice que flota en una barca, no sabe hasta dónde va a flotar, su cuerpo ya no le pertenece. Se mece en la superficie del mar de un color negro de laca, ella y tú, no, ella sola, no tiene en absoluto miedo, sólo se siente vacía, quiere morirse, la muerte también la seduce, tiene ganas de caer en el mar para que las negras olas la traguen, te necesita, así como el calor de tu cuerpo, tu presión sobre ella, es una especie de consuelo, te pregunta si lo sabes. ¡Lo necesita de verdad!
¿Necesidad de un hombre? La tientas tú.
¡Sí, necesidad del amor de un hombre, necesidad de ser poseída! ¡Dice que sí, quiere ser poseída, quiere entregarse, olvidarlo todo, ah, ella te está agradecida, dice que la primera vez tenía un poco de miedo, sí, dice que ella quería, sabía que quería pero tenía mucho miedo, no sabía qué hacer, tenía ganas de llorar, de gritar, ganas de que la tempestad la arrojase en un campo desierto, de que la desnudara enteramente, de que las ramas de los árboles la desollasen, de sufrir sin poder liberarse, de que las bestias salvajes la desgarrasen! Dice que ella la vio, a ella, a esa mujer depravada vestida de negro que se acariciaba los pechos con ambas manos, con su risa burlona, su forma de caminar contoneando las caderas, una mujer desvergonzada, dice, tú no comprendes eso. no lo comprendes ciertamente, no comprendes nada, ¡qué idiota estás hecho!
22
Abandono en autocar la región yi en los confines del Yun-nan y del Guizhou y, una vez llegado a Shuicheng, he de esperar el tren durante un largo rato. Desde la estación hasta la cabeza de distrito queda un buen trecho de camino. No sé ya dónde estoy en esta región ni urbana ni rural, sobre todo cuando veo, al borde de lo que se diría una calle, dos sentencias paralelas pegadas en el enrejado de la ventana de una antigua casa de negras vigas: «Los niños juegan afuera, por doquier reina la paz entre los hombres». No tengo ya la impresión de avanzar, sino de volver a mi infancia, como si no hubiera conocido ni guerra, ni revolución, ni luchas sucesivas, ni críticas ni contracríticas, ni, ahora, la vuelta a las reformas que no es tal, como si mi padre y mi madre no estuvieran muertos, como si yo mismo no hubiera sufrido, como si no hubiese crecido; emocionado, he estado a punto de deshacerme en lágrimas.
Voy a sentarme sobre un montón de madera descargado al borde de la vía férrea, para reflexionar un poco acerca de mi situación. Una mujer de unos treinta años, con la desgracia pintada en el rostro, se me acerca. Quiere que yo la ayude para poder comprar un billete de tren. Ha debido de oír, un momento antes, en la ventanilla de la estación, que no hablo el dialecto local. Me dice que quiere ir a Pekín para presentar una queja, pero que no tiene dinero para comprar un billete. Le pregunto contra quién quiere presentar la queja. Me explica largo y tendido, de manera confusa, que su marido murió, víctima de una injusticia, pero que ahora nadie quiere reconocerlo, y que no ha recibido ninguna indemnización por ello. Le doy un yuan para quitármela de encima y me alejo resueltamente para sentarme en la orilla del río. Durante varias horas contemplo el paisaje que tengo enfrente.
Al atardecer, pasadas las ocho, llego por fin a Anshun. Comienzo por dejar en consigna mi mochila cada vez más pesada. Esta contiene un ladrillo decorado que me he traído de Kezhang. Allí los campesinos utilizan los ladrillos de las tumbas de los han para construir chiqueros. Hay una lámpara encendida en la ventanilla de la consigna, pero no se ve a nadie. Llamo varias veces, se presenta una empleada. Toma el dinero que le doy, pega una etiqueta en mi mochila y la coloca en un estante vacío antes de darse media vuelta. La vasta sala de espera desierta no se parece en nada a las salas de espera habitualmente abarrotadas de gente y ruidosas donde las personas se echan incluso en los antepechos de las ventanas, se tumban en los bancos, se sientan sobre sus equipajes, andan de aquí para allá sin objeto y se dedican a mil asuntos. Al salir de esta estación desierta, oigo incluso mis pasos.
Unas negras nubes pasan rápidamente por encima de mi cabeza, pero la noche es de una gran luminosidad. La bruma del crepúsculo, alta en el cielo, se mezcla con las nubes y resplandece de intensos colores. En el fondo de la explanada que se extiende delante de mí se alzan unos montes totalmente redondeados. Dominando las altas mesetas, se asemejan a unas grandes tetas de mujer. Pero, como están tan cerca, parecen gigantescos y se tornan opresivos. No sé si es a causa de las nubes negras que galopan por encima de mi cabeza, pero lo cierto es que tengo la impresión de que la superficie del suelo también se inclina, y titubeo, como si tuviera una pierna más corta que la otra. Sin embargo, no he bebido. Esta velada en Anshun me deja una extraña impresión.
Frente a la estación, encuentro una pequeña posada. En la penumbra, no se distingue muy bien cómo está construida. En realidad, las habitaciones son tan pequeñas que se asemejan a jaulas de palomos, con la cabeza casi se toca el techo. No se puede estar más que echado.
En la calle se suceden unas fondas, con unas mesas fuera, iluminadas por unas lámparas eléctricas deslumbrantes. Cosa extraña, no hay en ellas ningún cliente. Todo anda torcido esta noche, e, instintivamente, desconfío de estos establecimientos. Varias decenas de metros más lejos, dos clientes están sentados ante una mesa cuadrada. Voy a instalarme enfrente de ellos y pido un cuenco de tallarines de arroz picantes con carne de buey.
Son dos hombres flacos y secos. Delante de uno de ellos, una cantimplora de estaño llena de aguardiente, el otro tiene un pie apoyado sobre el banco. Cada uno sostiene en su mano una copita de gres, y no parece que hayan pedido ningún plato. Cogen unos palillos que colocan cabo contra cabo. En ese mismo instante, dice uno: «¡gamba!», y el otro: «¡palanca!», y los palillos se separan sin que se sepa quién de los dos ha ganado. En realidad, no es más que una excusa para ponerse a beber. Una vez que se han vuelto a concentrar, ponen de nuevo sus palillos cabo contra cabo. El uno dice: «¡palanca!», y el otro: «¡perro!» y, por supuesto, la palanca golpea al perro, el que ha dicho «perro» ha perdido. El ganador desenrosca entonces el tapón de la cantimplora y sirve un poco de aguardiente en la copa de su contrincante. El perdedor vacía su vaso de un trago y los dos palillos son vueltos a poner cabo contra cabo. Su calma y aire refinado me hacen pensar irresistiblemente en dos inmortales. Pero, al examinarlos más de cerca, compruebo que su rostro es de lo más común. Me imagino, sin embargo, que los inmortales beben de este modo.
Después de haberme tomado mi plato de tallarines con carne de buey, me levanto y me alejo. Les sigo oyendo interpelarse con sus voces que resuenan de modo especial en esta calle desierta.
Llego a una vieja calle. A ambos lados, no hay más que casas destartaladas cuyo tejado se extiende hasta medio pasaje. La calle se angosta a medida que avanzo. Los tejados casi se tocan. Parecen a punto de desmoronarse. Delante de cada puerta hay instalados unos puestos que exponen mercancías: algunas botellas de aguardiente, pomelos y frutos secos. También ropas, que se agitan al viento cual fantasmas de ahorcados. La calle es interminable, prolongándose hasta el confín del mundo. Mi abuela materna, ahora ya muerta, me llevó un día a comprarme una peonza. La que los hijos de los vecinos lanzaban había despertado mi envidia, pero no se podía comprar este tipo de juguete más que para la fiesta de Primavera. En tiempo normal, era imposible encontrar ninguna en la sección de juguetes de los grandes centros comerciales. Tuvimos que ir al templo protector del sur de la ciudad. Era posible encontrar peonzas en ese lugar donde podían verse números de monos amaestrados y de artes marciales y donde se vendían asimismo emplastos de piel de perro. Recuerdo que, la única vez que fui allí, fue para comprar este juguete. Y ahora hace ya mucho tiempo que no he vuelto a jugar con ese objeto que gira cada vez más rápido a medida que se lo azota. Pero, en esta calle, nadie vende peonzas. En los puestos de venta se presentan siempre los mismos artículos, tan insípidos unos como otros. Me pregunto quién, al fin y al cabo, compra en estas tiendas. ¿Se trata de verdaderos comerciantes? ¿O tienen otra ocupación más respetable? De igual manera que hace algunos años la gente pegaba en las puertas de sus casas las citas de Mao para dar un poco de lustre a su fachada, ahora instala puestos de venta delante de ellas.
Después de no sé cuántas vueltas y revueltas, llego a una gran calle. Esta vez son tiendas oficiales del Estado, ya todas cerradas. Los verdaderos comerciantes han echado los cierres metálicos, mientras que en la calle la gente sigue circulando. Naturalmente, destacan sobre todo muchachas con los labios pintados y zapatos de tacón alto que resuenan sobre la acera. Llevan unos vestidos ceñidos, de abigarrados colores, que descubren sus hombros y cuello. Son importados de Hong Kong, merced a algún comercio, o incluso de contrabando. Tal vez no todas vayan a un club nocturno, pero tienen siempre el aire de tener una cita.
En el cruce de una calle hay todavía más gente, toda la ciudad parece desembocar allí. Caminan decididamente por en medio de la vía pública dejada desierta por los coches, como si esta gran avenida hubiera sido construida nada más que para ellos. Viendo el espacio ocupado por este cruce de calles y el aspecto de sus casas, me pregunto si no he llegado a la Gran Encrucijada. El centro de las ciudades de las altiplanicies es a menudo llamado así. Sin embargo, por contraste con la estrecha calle comercial totalmente iluminada, parece sumergida en la oscuridad. ¿Es por falta de electricidad o bien debido a un olvido del encargado de mantenimiento del alumbrado en el momento del relevo? Imposible saberlo. Para leer la placa de la calle, tengo que acercarme a una casa de donde sale luz. Efectivamente, es «La Gran Encrucijada», el centro de la ciudad donde se desarrollan las ceremonias oficiales y las manifestaciones.
En la acera, oigo en la oscuridad voces de hombres que llaman mi curiosidad. Me acerco para echar un vistazo y descubro que hay unas personas sentadas al pie de un muro, apretadas unas contra otras. Inclinándome para observarlas de cerca, advierto que se trata únicamente de personas de edad. Las hay a centenares, pero no parece que sean manifestantes haciendo una sentada. Ríen, cantan. Un hombre sostiene sobre sus piernas tapadas con un paño un violín de dos cuerdas, desafinado, de bronca sonoridad. Este viejo músico se asemeja a un zapatero remendando unas suelas. A su lado, un anciano apoyado contra la pared canta incansablemente una melodía, «Las cinco vigilias del día». Canta que una mujer loca de amor espera ardientemente a su ingrato enamorado. Las dos filas de ancianos le escuchan, fascinados. No sólo hay ancianos, sino también viejas mujeres, como sombras, acurrucadas sobre sí mismas. Su tos resuena más fuerte aún. Parece salida de unas figuritas de duelo de papel. Algunos hablan bajito, con una voz que parece delirar o, mejor dicho, no dirigirse más que a sí mismos. Sin embargo, en eco, resuenan unas risas. Prestando oído, comprendo que un anciano le está haciendo la corte a una anciana. «¿Cuánta madera has recogido en la montaña, hermano?» «¿Cuántos zapatos has bordado con tus propias manos, querida hermana?» Se preguntan y se responden como en las canciones que los montañeses cantan a dúo. Probablemente aprovechan la oscuridad de la noche para transformar esa Gran Encrucijada en una era de canto semejante a las que frecuentaban en su juventud. Tal vez es aquí donde venían en otro tiempo a cortejarse. Una pareja de ancianos entona canciones de amor, otros charlan y se ríen a carcajadas. No comprendo lo que dicen, ni lo que les hace tanta gracia. El silbido que emiten por entre sus desdentadas encías no resulta comprensible más que para ellos solos. Creo estar soñando, pero observo a mi alrededor: las gentes que me rodean están vivitas y coleando. Me pellizco por encima del pantalón y el dolor es el mismo que de costumbre. Todo es real, en verdad estoy en estas altiplanicies, vengo del norte, me encuentro en el sur y mañana tomaré el primer autobús de línea para ir más al sur aún, a Huangguoshu. Allí, en los saltos de agua, me sacudiré de encima esta extraña impresión y no podré dudar ni de la realidad de mi entorno ni de mí mismo.
De camino hacia los saltos de agua de Huangguoshu, paso primeramente por Longguan. Una barquita de recreo de colores flota en un agua tersa como un espejo de una insondable profundidad. Irreflexivamente, los pasajeros se han peleado para subir en la embarcación. No han debido de ver la gruta situada al lado del oscuro acantilado escarpado. Cuando la embarcación se acerca, la tersa superficie del agua se pone a rugir y fluye irresistiblemente en dirección a ella. Se comprende hasta qué punto es peligroso acercarse a estos saltos de agua una vez que se ha circunvalado la montaña. A veces la barca se aproxima a tres o cuatro metros de la gruta, como para un último esparcimiento antes de sumergirse en una pena infinita. Todo transcurre bajo el sol. Cuando me siento en la barca, no puedo dejar de dudar de la realidad.
A lo largo de la carretera, el caudaloso torrente deja correr con impetuosidad sus espumeantes aguas, las montañas redondeadas y el cielo rutilante resultan deslumbrantes, los tejados de las casas de piedras planas relucen al sol, sus contornos son nítidos, como una serie de dibujos coloreados de finos trazos. Sentado en un autocar que da tumbos a toda marcha por la carretera, me embarga una sensación de ligereza, tengo la impresión de estar flotando con todo mi cuerpo sin saber hasta dónde voy a llegar. Y no sé lo que busco.
23
Tú dices que acabas de soñar, dormido contra ella. Ella dice que es cierto, hace un instante hablaba todavía contigo, tú no dormías, ella dice que te acariciaba y mientras tú soñabas, ella te ha tomado el pulso, hace apenas un minuto. Tú dices que es cierto, todo era claro aún, sentías la dulzura de sus pechos, la respiración de su vientre. Ella dice que te estrechaba, que te ha tomado el pulso. Tú dices que has visto alzarse la negra superficie del mar, la superficie perfectamente plana se ha elevado de manera lenta, inexorable. Comprimida, la línea entre cielo y tierra ha desaparecido y la superficie negra ha ocupado el espacio entero. Ella dice que has dormido, pegado contra su pecho. Tú dices que has sentido sus pechos subir, como una marea negra, que el flujo era como un deseo que crece, cada vez más intenso; cuando iba a tragársete, dices que sentiste una especie de inquietud. Dice ella: estabas sobre mi pecho como un niño bueno, sólo tu pulso estaba acelerado. Tú dices que has sentido una especie de opresión, esa marea que subía y se extendía de manera incontenible se convertía en una inmensa superficie llana que rompía contra ti, sin la menor ola, lisa y resbaladiza como una seda negra desplegada sin fin, fluía, sin que hubiera nada que pudiera contenerla, puesto que se transformaba en un salto de agua negro cayendo desde un punto invisible situado muy alto hacia un abismo insondable, sin encontrar la menor resistencia en su camino. Ella dice: mira que eres estúpido, déjame acariciarte. Tú dices que has visto ese océano negro con sus olas rompiendo, esa superficie que se ha levantado para ocupar el espacio entero, inexorablemente. Estabas sobre mi pecho, dice ella, he sido yo quien te ha apretado entre mis brazos, con mi dulce perfume, sabías que eran mis pechos, mis pechos que se hinchaban. Tú dices que no. Ella dice que sí, era yo quien te estrechaba, quien te ha tomado el pulso que latía cada vez más rápido. Tú dices que en estas olas negras que saltaban flotaba una anguila húmeda y escurridiza como un relámpago, pero que fue tragada enseguida por la negra ola. Ella dice que la ha visto y sentido. Luego, tras pasar la ola, no quedaba más que la ilimitada playa, vasta extensión llana formada de minúsculos granos de arena, e inmediatamente después de retirarse la marea no han quedado más que burbujas y has visto entonces unos cuerpos humanos negros, arrodillados, trepando, retorciéndose, enroscados juntos, rechazándose y luego mezclándose de nuevo, enfrentados en medio de un absoluto silencio en la inmensa playa de la orilla del mar, sin ruido de viento, encabalgándose unos sobre otros, se alzaban, caían, con las cabezas y piernas, los brazos y pies inextricablemente entremezclados. Hubiéranse dicho unos elefantes marinos, pero no del todo, rodaban, se alzaban y caían, rodaban de nuevo, se alzaban y caían. Ella dice que lo ha sentido en ti, tras unas violentas palpitaciones, tu pulso se ha calmado, luego, intermitentemente, las palpitaciones han vuelto, y acto seguido se han calmado, ella lo ha percibido todo. Tú dices que has visto unos cuerpos de animales marinos de aspecto humano o bien cuerpos humanos de aspecto animal, cuerpos negros y lisos, un poco brillantes, como una seda negra, como un abrigo de piel reluciente, se retorcían y volvían a caer tan pronto como se habían alzado, rodando sin cesar, inextricablemente encabalgados, imposible decir si se batían o se mataban entre sí, sin ruido, has visto claramente sobre esta playa desierta, sin la menor brisa, en la distancia, esos cuerpos que rodaban y se retorcían en medio de un absoluto silencio. Ella dice que era tu pulso. Tras unas violentas palpitaciones, éste se ha apaciguado, luego se ha puesto de nuevo a latir más fuerte, hasta que se ha calmado nuevamente. Tú dices que has visto estos cuerpos lisos y negros de animales marinos de aspecto humano o estos cuerpos humanos de aspecto animal, brillando con una lucecita, como una seda negra, una piel reluciente, que se retorcían y rodaban, inextricablemente encabalgados, sin nunca cesar, lenta, tranquilamente, batiéndose o matándose entre sí, lo has visto muy claramente sobre la playa en calma, a lo lejos, los has visto rodar con la mayor nitidez. Ella dice que descansabas tu cabeza sobre su cuerpo, pegado contra sus pechos, como un niño bueno, tu cuerpo estaba cubierto de sudor. Dices que lo has visto todo claramente, y que has visto también la superficie negra del mar alzarse y romper lenta, irresistiblemente, has sentido una especie de inquietud. Ella dice que eres un niño estúpido, que no comprendes nada de nada. Pero tú dices que lo has visto todo muy claramente, con la mayor nitidez, ella rompía así, ha ocupado el espacio entero, esa impetuosa ola negra sin límites rompía inexorablemente, sin un ruido, lisa como una seda negra desplegada, fluía como un salto de agua, negro también, sin ninguna resistencia, sin espuma, precipitado en una sima insondable, lo has visto todo. Ella dice que te estrechaba contra su pecho, tu espalda estaba cubierta de sudor. Ese muro negro vertical y resbaladizo que se derramaba te ha inquietado, a tu pesar, cerrando los ojos has seguido sintiendo su presencia, pero lo has dejado fluir sin poder retenerlo, lo has visto todo, no has visto nada, este mar encabritado, te has hundido, has vuelto a salir a flote, las bestias negras batiéndose o matándose entre sí, retorciéndose sin cesar sobre la playa desierta y sin viento. Ella ha reposado tu cabeza contra su pecho, tú conservas estos pequeños detalles grabados en tu memoria, pero no has podido repetirlos. Ella dice que quiere tomarte el pulso de nuevo, lo quiere, y quiere también a esas bestias salvajes de rostro humano que se retuercen, ese combate silencioso, como una carnicería, inextricablemente enmarañadas unas con otras, ellas se desplazan por la playa en calma formada de minúsculos granos de arena, no quedan más que burbujas, ella lo quiere, lo quiere de nuevo. Cuando esta marea negra se haya retirado, ¿qué quedará sobre la playa?
24
Es una máscara de animal con rostro humano tallada en madera, dos cuernos en lo alto de la cabeza y otros dos más pequeños a los lados. No puede, pues, tratarse de la representación de un buey o de un cordero doméstico. Debe de ser una bestia feroz, pues ese rostro extraño y diabólico no tiene la dulzura de un ciervo. En lugar de ojos, dos redondos agujeros abiertos, rodeados por un cerco. Debajo de cada ceja, una profunda incisión. La frente es pronunciada y los motivos grabados por encima de las cejas hacen resaltar las cuencas. Los ojos son amenazadores, como los de una bestia salvaje que se enfrentara a un hombre.
En los agujeros negros de salientes órbitas, las pupilas del que lleva la máscara deben de lanzar chispas, como una mirada de animal feroz. Y dos mediaslunas, con las puntas aguzadas, ahuecadas bajo los ojos, añaden crueldad a la mirada. La nariz, la boca, los pómulos y la mandíbula inferior están perfectamente dibujados, una boca de anciano desdentado, en la que no se ha omitido ni el hoyuelo en medio de la barbilla. La piel está reseca, los pómulos son salientes. Los rasgos del rostro son nítidos y vigorosos. Es el de un anciano, pero posee una gran fuerza. En las comisuras de los labios, fuertemente apretados, hay tallados dos afilados colmillos que suben por ambos lados de la nariz. Las ventanillas de ésta son achatadas, dando una impresión de burla y de desprecio. No tiene dientes, no a causa de la vejez, sino porque han sido colocados unos colmillos en su lugar. En las comisuras de los apretados labios, han sido abiertos dos agujeritos probablemente para hacer salir por ellos unos bigotes de tigre. Este rostro humano, rebosante de inteligencia, está animado al propio tiempo del carácter salvaje de la bestia.
La observación de las aletas de la nariz, de las comisuras de la boca, de los labios, de los pómulos, de la frente y del entrecejo, prueba que el escultor debía de conocer perfectamente la morfología del esqueleto y de los músculos del rostro humano. Únicamente las órbitas y los cuernos sobre la cabeza son exagerados, mientras que el diseño de los músculos del rostro crea una especie de tensión. Sin los bigotes de tigre, éste podría ser el rostro de un hombre primitivo tatuado, cuyo conocimiento de sí mismo y de la naturaleza se halla enteramente contenido en los negros orificios de sus redondas órbitas. Los dos agujeros en las comisuras de los labios expresan la desconfianza de la naturaleza hacia el hombre al mismo tiempo que el respeto que siente por él. Este rostro refleja también de modo perfecto el temor del hombre hacia la bestialidad de sus semejantes y la suya propia.
El hombre no puede deshacerse de esta máscara, es la proyección de su carne y de su alma. Se le pega a la piel, jamás podrá liberarse de ella, pero está sumido en un profundo asombro, como si no pudiera creer que se trate de sí mismo.
Esta imposibilidad de abandonar la máscara le causaba inmensos sufrimientos. Una vez que se la ha puesto, es imposible arrancársela porque depende de ella, porque no tiene voluntad personal, o, si la tiene, no conoce el modo de expresarla y prefiere no mostrarla. La máscara deja así la impresión de un hombre que se contempla eternamente en el más profundo de los asombros.
Es una verdadera obra maestra. La encontré en un museo de Guiyang. Por aquella época, el museo estaba cerrado por reformas. Gracias a unos amigos que me consiguieron una carta de recomendación, y otros que hicieron algunas llamadas telefónicas por mí con tal o cual pretexto, me atreví a molestar a un conservador adjunto del museo, un mando muy amable, rechoncho, siempre con una taza de té en la mano. Pienso que ahora debe de estar jubilado. Hizo que abrieran dos reservados y me dejó pasearme entre las estanterías llenas de bronces, de armas y de todo tipo de piezas de alfarería. Era por supuesto todo magnífico, pero no encontraba nada que pudiera dejarme un recuerdo imperecedero. Aprovechándome de su generosidad, volví una segunda vez. Él me confió que sus reservados estaban sobrecargados y que no sabía en realidad muy bien qué quería ver yo. Lo mejor era que me dejara el catálogo en el que cada pieza iba acompañada de una pequeña foto. Terminé por encontrar esta máscara nuo clasificada entre los objetos de religión y de superstición. Me explicó que permanecían siempre guardadas bajo llave, que nunca habían sido expuestas, que si quería de verdad verlas tendría previamente que cumplir con cierto número de formalidades. Cuando volví una tercera vez, el amable conservador hizo subir para mí un gran baúl mundo. Al sacar las máscaras una por una, me quedé boquiabierto.
Había una veintena de ellas, confiscadas en los años cincuenta como objetos de superstición. Me pregunto quién fue el que llevó a cabo esta buena obra, pues, de este modo, no fueron quemadas como madera de calefacción y escaparon a la Revolución Cultural. Según las estimaciones de un arqueólogo de este museo, se trataba de piezas de las postrimerías de la dinastía Qing. Los colores habían desaparecido todos, los únicos rastros de laca que subsistían habían ennegrecido y perdido su brillo. En las fichas se mencionaba su procedencia: los distritos de Huangping y de Tianzhu, en el curso superior de los ríos Wushui y Qingshui, una región poblada de han, de miao, de tong y de rujia.
Me dirigí, así pues, hacia allí.
25
En la luz anaranjada de la mañana, los colores de las montañas son puros y frescos, el aire límpido y claro, no pareces haber pasado una noche en blanco, estrechas un hombro suave, su cabeza está apoyada contra ti. No sabes si es la muchacha que has visto en sueños esta noche, no distingues ya cuál es la más real de las dos. Todo cuanto sabes en este momento es que ella te sigue obedientemente sin interesarse por tu destino final.
Al tomar este sendero de montaña, tras haber subido la pendiente, no pensabas llegar a una vasta meseta cubierta hasta el infinito de campos en terraza. Dos pilares se alzan allí, que en otro tiempo debían de formar una puerta de piedra. De cada lado yacen unos fragmentos de leones y de tambores de piedra. Dices que antaño vivía allí una familia de gran renombre. Una vez cruzado el portal, los patios se sucedían unos a otros. La residencia debía de medir como mínimo un li de largo, pero ahora no son más que arrozales.
Todo ardió cuando los Taiping se rebelaron y vinieron a este pueblo de Wuyi, ¿no? Ella hace esta pregunta expresamente.
Tú dices que el incendio se produjo más tarde. En otro tiempo, el Segundo Señor, nieto del primogénito de la familia, era un gran mandarín en la corte. Nombrado presidente del Ministerio de los Castigos, se vio involucrado en un asunto de contrabando de sal. En realidad, más que afirmar que infringió la ley por un soborno, sería mejor decir que el emperador, en su estupidez, dio crédito a unas falsas acusaciones lanzadas por los eunucos. Sospechaba que él estaba implicado en una conjura urdida por la familia de la emperatriz para usurpar el trono; siguió a ello la confiscación de todos sus bienes y la decapitación de todos los miembros de su familia. De las trescientas personas que ocupaban esta inmensa residencia, todos los hombres, incluso los niños menores de un año, fueron exterminados, y las mujeres entregadas como sirvientas. Fue realmente lo que se llama poner fin a la descendencia. ¿Cómo hubiera podido evitarse que esta residencia fuera arrasada?
Habrías podido contar la historia de otro modo. Considerando el conjunto arquitectónico que forman esta tortuga de piedra negra medio rota que surge del suelo, estas puertas, estos tambores y estos leones de piedra, el lugar podía no haber sido otrora la residencia de una familia, sino más bien una tumba. Evidentemente, con su alameda de un li, esta tumba debía de ser de una gran magnificencia, pero ahora era difícil probar su existencia. La estela erigida sobre el caparazón de la tortuga de piedra fue robada por un campesino durante el período de la reforma agraria, y transformada en muela de molino, mientras que los restantes pedestales fueron enterrados en el lugar mismo, pues su peso no permitía su reutilización o bien exigía demasiada mano de obra para desplazarlos. Pero no era ciertamente un hombre del pueblo el que fue enterrado allí, ni tampoco un hidalgo del lugar que no habría osado permitirse semejante lujo, por más que hubiera poseído gran cantidad de tierras. Sólo príncipes y ministros tenían ese privilegio.
Y precisamente, aquel del que tú hablas, es uno de los fundadores de un Estado que, a consecuencia de la rebelión de Zhu Yuanzhang, hostigó a los tártaros; tanto combatió que puede decirse que prácticamente ninguno de sus hombres murió de muerte natural como él. Sólo los que daban prueba de un excepcional valor podían morir en su lecho y disfrutar de unas grandes exequias. Evidentemente, el futuro ocupante de la tumba vio que los viejos generales, que estaban al lado del emperador, desaparecían uno tras otro a causa de las intrigas. Helado de espanto desde la mañana a la noche, finalmente se atrevió a presentar su carta de dimisión al emperador: «Ahora que reina la paz en el país y el pueblo está tranquilo -escribía-, la clemencia del emperador es inmensa, ministros y generales abarrotaban la corte, pero a mí, pequeño ministro sin talento, de más de cincuenta años de edad, con una anciana madre viuda derrengada por el trabajo, sola en casa y enferma, no me quedan muchos años por delante y sería mi deseo regresar a mi tierra natal para servir aún un poco a mi madre». Cuando la carta de dimisión llegó a manos del emperador, él había abandonado ya la capital imperial. Su Majestad el Hijo del Cielo no pudo dejar de lamentarlo y ordenó que se le entregara un valioso presente. A su muerte, el emperador consintió en firmar de su puño y letra un edicto según el cual tendría derecho a ser enterrado en una gran tumba, para que sus méritos fuesen eternamente exaltados por las futuras generaciones.
Esta anécdota tiene también otra versión, muy alejada de lo que se menciona en los libros de historia, pero que encaja mucho más con un «escrito a vuelapluma». Cuando el ocupante de la tumba vio que el emperador eliminaba a los veteranos so capa de «introducir rectificaciones en el programa de la corte», afirmó que debía partir para las exequias de su padre y abandonó su puesto para refugiarse en el campo. A continuación, simuló la locura y no quiso ver ya a nadie. El emperador alimentaba alguna sospecha y no estaba tranquilo. Envió a un emisario que cruzó los montes y valles para llegar a su casa, pero encontró la puerta cerrada. Arguyendo que era portador de una orden imperial, penetró a la fuerza en la mansión. ¿Quién se hubiera imaginado que nuestro hombre saldría a cuatro patas ladrando furiosamente? El emisario permanecía escéptico. Cubriéndole de injurias, le ordenó, en nombre del emperador, que se cambiase de ropa para regresar con él a la capital. Nuestro hombre se puso entonces a oler unas cagarrutas de perro que había en una esquina de la pared, y acto seguido se las tragó al tiempo que sacudía la cabeza. El emisario no pudo sino regresar a la corte para dar cuenta de ello al emperador, cuyas sospechas se desvanecieron. Tras la muerte del hombre, se le dispensaron unos grandes funerales. En realidad, las cagarrutas de perro habían sido elaboradas por su doncella favorita con azúcar mezclado con granos de sésamo majados, pero ¿como hubiera podido el emperador imaginar semejante cosa?
Vivió también aquí un letrado de aldea que perseguía el mérito y la gloria. Estuvo toda su vida tratando de pasar los exámenes hasta alcanzar la edad madura y, con más de cincuenta y dos años, terminó por aprobar, siendo el último de su promoción. Esperaba cada día con impaciencia ser nombrado para un puesto. ¿Quién hubiera dicho que su hija aún célibe miraría con ternura a su joven cuñado y acabaría embarazada?
Esta estúpida muchacha creía que el bezoar de buey la ayudaría a abortar y cogió unos cólicos que duraron dos meses. Enflaquecía cada día más, mientras que su vientre se hinchaba. Finalmente, sus padres descubrieron la cosa y quedaron trastornados. Para salvar su reputación, el anciano imitó el método utilizado por el emperador con sus ministros y los hijos rebeldes cuya muerte ordenaba. No dudó en encerrar a su hija deshonrada en un ataúd de tablas. El asunto no tardó en difundirse y llegó hasta la cabeza de distrito. Temiendo siempre perder su bonete de mandarín, el jefe de distrito, que se hacía ya mala sangre debido a las prácticas poco ortodoxas corrientes en esta región, quiso en este caso aplicar un castigo ejemplar y transmitió el asunto a la prefectura que, a su vez, lo transmitió a la corte imperial.
El emperador, totalmente ocupado con su favoritas, desatendía desde hacía tiempo los asuntos de la corte, pero un día que se aburría mortalmente quiso conocer los sentimientos del pueblo para con él. Los ministros le informaron entonces de esta historia ejemplar que no dejó de provocar sus suspiros, pues era un hombre de buen sentido. «He aquí una familia que conocía bien los ritos», dijo. Estas palabras se convirtieron al punto en una declaración oficial y fueron transmitidas a la prefectura. Allí, el prefecto añadió una anotación a la misma: esta declaración debía ser grabada inmediatamente en una tablilla y difundida entre toda la población sin más demora. A continuación fue transmitida con urgencia por medio de un correo hasta la cabeza de distrito. El jefe de distrito no dudó en montar en un palanquín, acompañado de sus hombres que golpeaban el gong y gritaban para hacer apartarse a la gente a lo largo del camino. Y, una vez arrodillado para recibir la declaración emanada del emperador, ¿cómo hubiera podido este viejo letrado contener las lágrimas de gratitud? El jefe de distrito le dijo solemnemente: «Esta declaración que emana del Hijo del Cielo vale más que mil onzas de oro. Id inmediatamente a erigir un pórtico en su honor y hacedla grabar para que no sea olvidada jamás. ¡Este acontecimiento extraordinario reportará gloria a vuestros antepasados y conmoverá a cielo y tierra!». El viejo pidió en préstamo varias decenas de miles de libras de arroz y contrató a unos picapedreros cuyo trabajo supervisó día y noche. Al cabo de seis años, el pórtico minuciosamente esculpido fue acabado antes del solsticio de invierno. Para su inauguración, el viejo ofreció un gran convite a todos sus vecinos y, al final del año, hizo sus cuentas. Debía aún cuarenta onzas de plata y ciento sesenta monedas de oro. Terminó por resfriarse y caer enfermo. Ya no se levantó y murió antes de la siembra de primavera.
El pórtico conmemorativo se alza aún hoy en la entrada de la aldea y los indolentes pastores lo utilizan para atar sus bueyes en él. Sin embargo, la inscripción horizontal entre los dos pilares no pareció adecuada al presidente del comité revolucionario cuando vino de inspección por estos pagos, y ordenó al secretario de la aldea reemplazarla por el eslogan: «Que la agricultura tome ejemplo de Dazhai». * Las sentencias paralelas de los pilares: «Desde siempre, fidelidad y piedad filial se transmiten de padres a hijos», «Eternamente, el Shijing y el Shujing se extenderán por el mundo» debían ser sustituidas por «Cultivar la tierra para la revolución, sin egoísmo y por el bien común». ¿Quién podía saber en aquel entonces que el modelo de Dazhai sería puesto en entredicho y que la tierra sería devuelta a los campesinos? Ahora, cuanto más trabaja uno más se enriquece. Nadie presta ya atención a estos eslóganes. Por otra parte, todos los descendientes de esta familia han hecho fortuna con el comercio; ¿cuál de entre ellos tendría tiempo de volver para cambiar estas máximas?
Detrás del pórtico, en la puerta de la primera casa, hay sentada una anciana. Maja alguna cosa en un almirez de madera. A su lado, un perro amarillento olisquea en todos los sentidos. La anciana esgrime la mano de mortero y cubre al animal de maldiciones:
– ¡Largo, despeja!
Tú, en cualquier caso, no eres perro. Continúas avanzando para poder dirigirle la palabra:
– ¿Qué, anciana, está haciendo pasta de queso picante?
Sin responderte, ella te dirige una mirada y se pone de nuevo a moler pimiento picante fresco.
– Disculpe, ¿hay por aquí algún lugar llamado la Roca del Alma?
Sabes perfectamente que sería inútil preguntarle sobre un arduo asunto como la Montaña del Alma, por lo que le explicas que vienes de una aldea situada más abajo, la aldea de la familia Meng, y que alguien te ha hablado de una tal Roca del Alma.
Ella interrumpe su labor y te mira fijamente. De hecho, es sobre todo a tu amiga a quien ella examina, luego vuelve la cabeza y te pregunta en tono de gran misterio:
– ¿Busca tener un hijo, no es así?
Ella te coge furtivamente de la mano para atraerte hacia sí, pero le preguntas sin comprender:
– ¿Qué relación existe entre esta roca y el hecho de querer un hijo?
– ¿Qué relación, dices? -exclama ella con voz aguda-. Son siempre las mujeres las que van allí. ¡Van a quemar incienso cuando no consiguen tener un hijo varón!
Y se echa a reír ahogadamente, como si le hicieran cosquillas.
– ¿Y esta joven quiere tener un hijo varón?
Agresiva, la anciana se dirige a ella.
Tú le explicas:
– Estamos de viaje, vamos un poco por todas partes.
– Pero ¿qué hay de interesante aquí? Estos últimos días ha ocurrido lo mismo, han venido varias parejas de la ciudad. Han alborotado la aldea.
No puedes evitar preguntarle:
– ¿Qué han venido a hacer?
– Llevaban un aparato eléctrico, que no paraba de berrear y resonaba por toda la montaña. En la era se apretaban abrazados unos con otros, sin parar de menear las caderas. ¡Qué vergüenza!
– Ah, bueno, ¿buscaban también ellos la Montaña del Alma?
Tú estás cada vez más interesado.
– ¡La montaña de la desgracia dirás! Ya te lo he dicho, es allí donde las mujeres que quieren un hijo varón van a quemar incienso.
– ¿Por qué no pueden ir los hombres hasta allí?
– Si no le temes a la negra, puedes ir allí. ¿Quién te lo impide?
Ella tira otra vez de ti, pero tú dices que sigues sin comprender.
– ¡Te verás manchado por la sangre!
No sabes si la vieja te pone en guardia o bien te maldice.
– Ella dice que es tabú para los hombres.
Quiere justificar lo que dice la anciana.
Tú dices que no existe ningún tabú.
– Ella se refiere a la sangre menstrual de las mujeres -te dice al oído, como si quisiera incitarte a que os fuerais.
– Pues bien, ¿qué pasa con la sangre menstrual de las mujeres?
Tú dices que te importa un comino esa sangre.
– Vamos a ver lo que hay en esa Montaña del Alma.
Ella dice que ya basta, que no tiene ganas de ir allí. Tú le preguntas de qué tiene miedo, ella dice que tiene miedo de las palabras de la anciana.
– Pero ¿cómo van a existir tales prácticas? ¡Vayamos allí! -le dices tú.
Y le preguntas el camino a la vieja.
– No hacéis bien, vais a atraer a los demonios.
La anciana está a tus espaldas. Esta vez está claro que se trata de unas imprecaciones.
Ella dice que tiene miedo, que tiene como un presentimiento. Tú le preguntas si tiene miedo de encontrarse con una bruja. Y añades que en esas aldeas de montaña todas las ancianas son unas brujas y las jóvenes unas zorras.
– ¿También yo, en ese caso? -te pregunta ella.
– ¿Por qué lo preguntas? ¿No eres una mujer?
– ¡Y tú un demonio! -dice ella con ánimo vengativo.
– A los ojos de las mujeres, todos los hombres son unos demonios.
– ¿Así que estoy con un demonio? -pregunta ella levantando la cabeza hacia ti.
– El demonio se lleva a la zorra -dices tú.
Ella suelta una alegre carcajada. Pero te suplica de nuevo que no vayáis allí.
– ¿Qué pasará si vamos allí? -preguntas deteniéndote-. ¿Atraeremos la mala fortuna? ¿Provocaremos una catástrofe? ¿Qué hay que temer?
Acaramelada contra ti, dice que contigo está tranquila, pero tú adviertes que una sombra cruza por su rostro. Te esfuerzas por disiparla hablando en voz muy alta.
26
No sé si has reflexionado sobre esta cosa extraña que es el yo. Cambia a medida que se lo observa, como cuando fijas la mirada en las nubes del cielo, tumbado en la hierba. Al principio se asemejan a un camello, luego a una mujer, y por último se transforman en un anciano de luenga barba. Nada sin embargo es fijo, puesto que en un abrir y cerrar de ojos vuelven a cambiar de forma.
Es como cuando vas al retrete de una casa vieja y observas las paredes con manchones. Vas allí todos los días, pero las manchas, por más que sean antiguas, cambian en cada ocasión. La primera vez, distingues un rostro humano, luego un perro muerto, desventrado. La vez siguiente se transforman en un árbol bajo el cual una chiquilla monta un jamelgo enjuto. Diez o quince días más tarde, tal vez varios meses después, una mañana, estás estreñido y descubres de repente que las manchas de agua han vuelto a tomar la forma de un rostro humano.
Echado en la cama, miras al techo. La sombra de la lámpara transforma también el blanco techo. Si concentras tu atención en tu yo, te das cuenta de que se aleja paulatinamente de la imagen que te es familiar, que se multiplica y reviste rostros que te asombran. Es por ello por lo que me sentiría presa de un terror irreprimible si tuviera que expresar la naturaleza esencial de mi yo. No sé cuál de mis múltiples rostros me representa mejor y, cuanto más los observo, más evidentes me parecen sus transformaciones. Finalmente, sólo queda la sorpresa.
También puedes esperar, esperar que las manchas de agua en la pared retornen a su forma original, se vuelvan de nuevo un rostro humano, puedes también desear que un día tu imagen adquiera tal o cual forma. Pero por experiencia sé que cuanto más tiempo pasa, menos evoluciona esta imagen según tus deseos y que, a menudo, por el contrario, se vuelve monstruosa. No puedes ya aceptarla, pero, como se trata de tu yo, al final no te queda más remedio que hacerlo.
Un día vi la foto pegada en mi carnet de autobús que había dejado sobre la mesa. En un primer momento, encontré mi sonrisita más bien agradable, pero acto seguido me pareció más exactamente burlona, un tanto altanera y fría, delatando cierto amor propio mezclado con no poca autosatisfacción, indicaba que me tomaba por un personaje superior. En realidad, percibí en ella una especie de afectación acompañada de una expresión de gran soledad y de vago terror; no era en absoluto el rostro de un triunfador. Podía leerse amargura en ella. Por supuesto que no podía haber en ella la vaga sonrisa habitual que nace de la felicidad involuntaria, sino que era más bien una expresión de duda ante la felicidad. Eso se volvía un poco aterrador e incluso inútil. La sensación de caer sin que pueda encontrarse ningún asidero seguro. Nunca más he querido volver a ver esa foto.
A continuación, me puse a observar a los demás, pero al hacerlo, descubría que ese yo detestable y omnipresente también se entrometía, sin poder dejar de intervenir en la percepción del rostro ajeno. Era algo lamentable: cuando observaba a otra persona, continuaba observándome yo mismo. Buscaba rostros que me gustaran, o una expresión que me resultase aceptable. Si un rostro no conseguía emocionarme, si no conseguía encontrar gentes con las que identificarme entre los que pasaban por delante de mí, los observaba, pues, sin verles. En una sala de espera, en un vagón de tren, en la cubierta de una embarcación, en una fonda o en un parque, o incluso dando un paseo por la calle, no elegía más que los rostros o las siluetas próximas a aquellos que me resultaban familiares y en los que buscaba algún indicio que pudiera hacer resurgir un recuerdo enterrado. Cuando observo a los otros, los considero como espejos que me devuelven mi propia imagen y esta observación depende enteramente de mi estado de ánimo del momento. Incluso cuando miro a una muchacha, trato de aprehenderla con mis propios sentidos, la imagino con mi propia experiencia antes de formular un juicio. Mi comprensión del prójimo, incluidas las mujeres, es de hecho superficial y arbitraria. A través de mi mirada, las mujeres no son nada más que meras ilusiones que me he creado yo mismo y que utilizo para mistificarme. Esto me entristece. Por eso mis relaciones con las mujeres conducen siempre, en última instancia, al fracaso. Y a la inversa, si fuera yo una mujer, no por ello me costaría menos el contacto con los hombres. El problema radica en la toma de conciencia interior de mi yo, ese monstruo que me atormenta sin cesar. El amor propio, la autodestrucción, la reserva, la arrogancia, la satisfacción y la tristeza, los celos y el odio, provienen de él, el yo es de hecho la fuente de la desdicha de la humanidad. ¿Acaso la solución a esta desdicha tiene que pasar por el ahogo del yo consciente?
He aquí porqué Buda enseñó la iluminación: todas las imágenes son mentiras, la ausencia de imagen también lo es.
27
Ella dice que tiene realmente ganas de volver a su infancia, una época en que no sabía lo que eran ni las penas ni las preocupaciones. Para ir a la escuela cada día, su abuela materna le hacía trenzas. Dos largas trenzas, brillantes, ni demasiado apretadas ni demasiado sueltas. Todo el mundo decía que eran muy bonitas. Al morir su abuela, ella se cortó el pelo muy corto, por propia voluntad, en señal de protesta, no habría podido hacerse ni siquiera las dos pequeñas coletas de moda entre los guardias rojos. En aquella época, su padre, objeto de una investigación, fue separado de ellas y encerrado en el gran edificio de su unidad de trabajo. Le habían negado el derecho a volver a casa, y su madre le llevaba cada quince días unas mudas de recambio, pero ella nunca le permitió ir a verle. A continuación, su madre y ella fueron mandadas al campo. Ella no tenía la menor aptitud para convertirse en guardia rojo. Dice que la época más feliz de su vida fue aquella en que llevaba sus largas trenzas. Su abuela se asemejaba a un viejo gato, dormía siempre a su lado, y esto la tranquilizaba enormemente.
Dice que ahora es ya vieja, que su corazón es viejo, que no se siente ya afectada tan fácilmente por las pequeñas cosas. En otro tiempo, era capaz de llorar sin el menor motivo. Derramaba abundantes lágrimas, unas lágrimas que brotaban directamente del corazón, sin que tuviera que forzarse, a tal punto se sentía bien.
Dice que tenía una amiga llamada Lingling. Eran amigas desde su más tierna infancia. Ella era adorable, con sus hoyuelos que ahuecaban sus mejillas redondeadas tan pronto como te miraba. Ahora es ya madre, indolente, con una entonación característica en la voz, arrastra la última sílaba de cada palabra, como si tuviera siempre sueño. Cuando era todavía adolescente, su incesante charlatanería la hacía asemejarse a un gorrión. Decía cualquier cosa, sin parar ni un instante, decía que quería salir, que estaba triste tan pronto se ponía a llover, que no sabía porqué, que iba a estrangularte, y efectivamente, te apretaba violentamente el cuello hasta provocarte tos.
Una tarde de verano, estaban las dos sentadas a orillas de un lago contemplando la noche. Ella dijo que tenía muchas ganas de apoyarse sobre su pecho y Lingling repuso que quería hacer de mamacita, se pusieron a armar jaleo partiéndose de risa, y, antes de que se alzara la luna, ella te preguntó si sabías que aquella noche era de un gris azulado y se alzó la luna, oh, la claridad que fluía de la luna, te preguntó si ya habías visto este tipo de paisaje, esa luz que fluye en espirales y se extiende por el suelo, como si te enfrentaras a una remolineante niebla. Ella dice que oyeron también susurrar la luz de la luna, al filtrarse a través de las ramas de los árboles como hierbas acuáticas ondeando a merced de la corriente. Se pusieron a llorar. Sus lágrimas fluían como dos manantiales, igual que la luz de la luna. Se sentían tan bien, los cabellos de Lingling rozaban su rostro, los sentía aún ahora, sus rostros estaban pegados el uno al otro, el de Lingling estaba ardiendo. Existe una especie de flor de loto que se abre por la noche, no un nenúfar, es más pequeña que la flor de loto, más grande que la flor de nenúfar. Tiene un pistilo rojo dorado que irradia en la oscuridad, sus pétalos rosas como los del sebo de China, como las orejas rosas de Lingling cuando era pequeña, pero con menos pelusilla, brillantes como la uña de su dedo meñique, ¡ah!, en esa época ella se dejaba crecer la uña del dedo meñique como una concha, pero no, estos pétalos rosas no brillan en absoluto, son tan gruesos y recios como una oreja y se abren lentamente temblando.
Tú dices que también has visto, has visto abrirse esos pétalos temblequeantes con un pistilo amarillo dorado en su centro que se estremece. Eso es, dice ella. Tú has cogido su mano. Oh, no lo hagas, dice ella, quiere que continúes escuchándola. Ella dice que es persona seria, ¿es que no te das cuenta? ¿Es que no quieres darte cuenta? ¿No quieres comprenderla? Dice que esta seriedad es como la música sacra. Ella adora a la Virgen, la figura de la Virgen con el niño, los párpados caídos, las dos manos llenas de dulzura con los dedos tan finos. Dice que espera también convertirse en madre y sostener entre sus brazos a su pequeño tesoro, esa carne viviente y tierna, que mamará la leche de sus pechos. Es un sentimiento puro, ¿lo comprendes? Tú dices que crees comprender. Pues bien, si todavía no lo comprendes, ¡es que realmente eres un estúpido!, dice ella.
También dice que penden unas gruesas colgaduras, unas tras otras. Cuando se avanza entre ellas, se tiene la impresión de estar deslizándose. Apartando con delicadeza las colgaduras de terciopelo verde oscuro y metiéndose entre ellas, no se ve a nadie, no hay ningún ruido, la tela absorbe los sonidos, no hay más que música, perfectamente pura, tamizada por las colgaduras, una música que fluye dulcemente, que llega de una fuente cristalina llena de dulzura; por allí por donde pasa, aparece una débil luz.
Ella dice que tenía una tía muy guapa que se paseaba a menudo por delante de ella en casa, vestida únicamente con un minúsculo sujetador y unas exiguas bragas. Siempre tuvo ganas de tocar sus relucientes muslos, pero nunca se atrevió a hacerlo. Dice que en aquel entonces era aún una niña flacucha. Pensaba que nunca podría llegar a ser tan guapa como su tía, que tenía numerosos amigos y recibía a menudo al mismo tiempo varias cartas de amor. Ella era actriz y eran muchos los hombres que la perseguían con sus proposiciones. Siempre decía que la importunaban terriblemente, pero en realidad eso le gustaba. Más tarde, se casó con un oficial que la vigilaba estrechamente. Si regresaba a casa con un poco de retraso, él la acosaba a preguntas e incluso a veces le pegaba. Dice que en aquella época no había comprendido por qué su tía no le dejó, ni cómo pudo soportar esta humillación.
También dice que amó a un profesor, su profesor de matemáticas, oh, no se trataba más que del sentimiento de una chiquilla. A ella le gustaba su voz cuando daba las clases, las matemáticas son un hueso, no tienen ningún sentido para ella, pero le gustaba su voz y ella hacía los deberes muy concienzudamente. Un día sacó un noventa y nueve sobre cien en un examen y se deshizo en lágrimas. En pleno curso, a la hora de devolverles los ejercicios, estalló en sollozos al ver el suyo. El profesor le quitó el examen diciendo que lo revisaría, luego le añadió algún punto. Ella dijo que no quería eso, no, no quería eso, y tiró su examen al suelo. Delante de todos sus compañeros de clase, no pudo evitar deshacerse en lágrimas. Por supuesto, se cubrió de vergüenza y, tras, esto, dejó de prestarle atención y no le llamó nunca más profesor. Después de las vacaciones de verano, él ya no siguió enseñando en su clase, pero ella seguía pensando en él, le gustaba su voz, esa voz teñida de honestidad y de sencillez.
28
Entre Shigan y Jiangkou, la carretera está cortada por un cordón rojo. Un minibús impide el paso del autobús de línea en el que yo viajo. Brazalete rojo al brazo, un hombre y una mujer suben al vehículo. Tan pronto como alguien lleva este tipo de brazalete, disfruta de un estatuto especial y ostenta un aire terrible. Yo creía que andaban buscando a alguien, pero por suerte no se trata más que de un simple control de billetes efectuado por unos inspectores encargados de la vigilancia de las carreteras nacionales.
El conductor había revisado ya los billetes poco después de la salida, desde la primera parada. Un campesino quiso esquivarlo, pero su bolsa quedó atrapada en la puerta del autobús que el conductor cerró a tiempo. Tras haberle hecho desembolsar diez yuanes, le arrojó su bolsa. Sin preocuparse del campesino que le cubría de insultos, el conductor pisó el acelerador y arrancó, obligándole a saltar a la cuneta. En estas zonas montañosas donde los vehículos son poco numerosos, estar al mando de un volante sitúa al conductor muy por encima del común de los mortales, y todos los pasajeros alimentan hacia él una aversión indisimulada.
El hombre y la mujer del brazalete que suben al autobús se revelan sin embargo aún más brutales. El hombre arranca de la mano de un pasajero el billete que le alarga y ordena, amenazando al conductor con el dedo:
– ¡Abajo, abajo!
El conductor obedece sin más historias. La mujer le pone una multa de trescientos yuanes, o sea, trescientas veces el precio del billete, cuya esquina no ha sido cortada. Cualquier cosa puede dominar a otra, regla que no sólo vale en la naturaleza, sino también entre los hombres.
En un primer momento, el conductor da una explicación, de pie cerca de su autobús. Dice que no conoce a este pasajero, que no hubiera podido revender su billete, y acto seguido el tono sube. Pero los inspectores permanecen inconmovibles y se niegan a hacer la menor concesión, acaso porque el salario del conductor es más elevado que el suyo gracias a la instauración del nuevo sistema de responsabilidades, o bien porque quieren hacer gala del prestigio que les confiere sus brazaletes. El conductor se sale de sus casillas, pero acto seguido pone cara de lástima y les suplica penosamente. Pasa una hora así, sin que el autobús vuelva a arrancar. El infractor y los inspectores han olvidado que los pasajeros encerrados en el autobús se ven condenados a asarse bajo un sol de justicia. La aversión general contra el conductor se transforma de forma paulatina en odio contra los brazaletes rojos. Los viajeros aporrean la ventanilla y gritan sus reprobaciones. La mujer del brazalete rojo comprende entonces que es el blanco de la gente. Se apresura a arrancar la multa que introduce en la mano del conductor. El otro inspector agita un banderín. Su coche llega enseguida, suben a él y desaparecen a lo lejos.
Pero el conductor, acuclillado en el suelo, se niega a levantarse. Asomando la cabeza por las ventanillas del autobús, los pasajeros tratan de consolarle, pero más tarde, al cabo de una media hora, comienzan a perder la paciencia y se ponen a insultarle. Él vuelve a subir entonces de mala gana a su vehículo.
No ha recorrido el autobús más que un corto trecho de camino cuando, al atravesar una aldea, se detiene sin motivo aparente. Las puertas trasera y delantera se abren con estruendo y el conductor salta de su cabina declarando:
– ¡Todo el mundo abajo! Hacemos una parada, hay que repostar.
Luego se aleja. Los pasajeros se quedan en el autobús echando pestes, pero pronto, como nadie se ocupa de ellos, descienden uno tras otro.
Al borde de la carretera, además de un pequeño restaurante, hay una expenduría de tabaco y de alcohol, delante de la cual, bajo un toldo tendido para proteger del sol, se vende té.
El sol está ya declinando, pero, bajo el entoldado, hace aún mucho calor. Me da tiempo de tomarme dos cuencos de té frío, y el autobús aún no ha repostado. El conductor ha desaparecido. Extrañamente, los pasajeros que se habían puesto a la sombra bajo los árboles o bajo el entoldado también se han dispersado.
Entro en el pequeño restaurante en su busca, pero no encuentro más que unas mesas cuadradas y unos bancos vacíos. No comprendo realmente dónde han podido ir. Encuentro por fin al conductor en la cocina. Delante de él hay preparados en la mesa dos grandes platos de verduras salteadas y una botella de aguardiente. Está charlando con el patrón.
Me dirijo a él en tono poco amable:
– ¿Cuándo vuelve a salir el autobús?
Él me responde en el mismo tono:
– Mañana por la mañana, a las seis.
– ¿Y eso por qué?
– ¿No ve usted que he tomado aguardiente?
– No he sido yo quien le ha puesto una multa. No debería usted vengarse con los pasajeros si está cabreado. ¿Es que no lo entiende?
Trato de contenerme.
– Cuando se conduce después de haber tomado alcohol, uno se arriesga a que le caiga una multa, ¿lo entiende o no?
Apesta efectivamente a alcohol y exhibe un semblante de absoluto descaro. Viendo sus dos ojillos bajo su frente que se frunce cuando mastica la comida, me coge tal cabreo que me dan ganas de abrirle la cabeza de un botellazo. Salgo a toda prisa del restaurante.
De vuelta a la carretera, delante del vehículo vacío, tomo conciencia del absurdo de este bajo mundo; de no haber subido a este autobús, me habría evitado todas estas molestias. No habría habido ni conductor, ni pasajeros, ni inspectores, ni multa; y el problema, ahora, es encontrar un lugar donde pasar la noche.
Vuelvo bajo el entoldado donde se sirve té. Encuentro a un pasajero.
– Ese jodido autobús no vuelve a salir.
– Lo sé.
– ¿Dónde piensa pasar usted la noche?
– Yo también ando buscando.
– ¿Adonde se han ido el resto de los pasajeros?
Me dice que son todos del lugar, que saben adonde ir, que no les preocupa en absoluto el tiempo, que llegar un día antes o después no tiene mayor importancia para ellos. Él, en cambio, viene del zoo de Guiyang donde ha llegado un telegrama del distrito de Yinjiang. Les han comunicado que unos montañeses han capturado a una bestia salvaje desconocida. Tiene que llegar antes de la noche a la cabeza de distrito para volver a salir a la mañana siguiente hacia la montaña. Si llega demasiado tarde, mucho se teme que se encuentre a la bestia muerta.
– ¡Déjela que reviente! ¿O acaso corre el riesgo de que le caiga una multa? -le digo.
– No, no lo entiende usted.
Yo le digo que en este mundo no hay modo de entender nada.
El dice que a lo que se refiere es a una bestia desconocida, no al mundo.
Le pregunto si verdaderamente existe una gran diferencia entre este mundo y una bestia desconocida.
Entonces me muestra el telegrama. En él puede leerse efectivamente: «Campesinos de distrito capturado animal desconocido, urge enviar alguien para identificación». Luego me explica que un día su zoo recibió una llamada de teléfono anunciando el descubrimiento de una salamandra gigante de cuarenta a cincuenta libras arrojada a la orilla por un río de montaña y que, una vez que hubieron mandado a alguien, no sólo estaba ya muerta, sino que además los aldeanos se habían repartido su carne; el cadáver ya no podía ser reconstituido y era por supuesto imposible conservarla como ejemplar. Esta vez, tendría que hacer por fuerza autostop para llegar.
Le hago compañía un buen rato. Pasan varios camiones. El enarbola su telegrama, pero nadie le hace el menor caso. Yo no tengo el deber de salvar a ninguna bestia salvaje, ni siquiera al mundo. ¿Para qué quedarse allí, tragando polvo? Me decido a volver para comer en el restaurante.
Pregunto a la camarera si se puede dormir allí. Ella me dirige una mirada cargada de odio, como si le hubiese preguntado si recibía clientes:
– ¿Es que no lo ha visto usted? ¡Esto es un restaurante!
Me juro a mí mismo no volver a subir a este autobús, pero me quedan seguramente cien kilómetros por hacer y, a pie, tengo por lo menos para dos días.
Cuando vuelvo al borde de la carretera, el hombre del zoo ya no está allí; ignoro si ha conseguido que le lleven.
El sol está a punto de ponerse. Bajo el entoldado donde la gente bebe té, los bancos han sido retirados. Más abajo resuenan unos redobles de tambor. Me pregunto de qué se tratará. Vista desde arriba, la aldea no es más que una sucesión de tejados de tejas, y, entre las casas, hay unos patios empedrados. Más lejos se extienden las terrazas, cuyo arroz primerizo ha sido cosechado. Algunas han sido ya aradas como atestigua el lodo negro removido.
Bajo la pendiente en dirección a los redobles de tambor. Un campesino sube de un arrozal, con los pantalones arremangados, las pantorillas negras de barro. Más lejos, un niño lleva a un búfalo tirándolo de una cuerda hacia un estanque en las afueras de la aldea. Al ver el humo que se eleva de los tejados, me invade una sensación de paz.
Me detengo, escucho el tambor. Ya no hay conductor, ni inspectores de brazalete rojo, ni ningún exasperante autobús, ni telegrama exigiendo reconocer con urgencia a una bestia desconocida, la naturaleza recobra sus prerrogativas. Pienso en esos años pasados en el campo, obligado a tomar parte en el trabajo manual. De no haber evolucionado la situación, ¿no estaría yo como ellos, cultivando la tierra? Y también yo, al final del trabajo, con las pantorrillas cubiertas de barro, me sentiría tan cansado que ni siquiera tendría ánimos ya de lavarme, pero no experimentaría una ansiedad semejante. ¿Por qué tanta prisa por ir allí? Nada más natural que este humo que sale de los hogares a la luz del crepúsculo, estos tejados de tejas, estos redobles de tambor, unas veces próximos, otras lejanos.
Los repetidos redobles de tambor parecen salmodiar una leyenda sin palabras. Y sólo quedan los tejados de las casas que se oscurecen a medida que cambian el color del agua y la luz del cielo, las losas de piedra grisáceas confusamente distintas entre los patios de las casas, el barro que ha conservado la tibieza del sol, el aliento exhalado por los hocicos de los búfalos, los fragmentos de conversación que suben de las viviendas, que se dirían discusiones, y también el viento de la tarde, el temblor de las hojas de los árboles por encima de mi cabeza, el olor de la paja y del establo, el chapotear del agua que se agita, el chirrido de una puerta, tal vez, o de la roldana de un pozo, el piar de los gorriones y el arrullo de una pareja de tórtolas en alguna parte en su nido, las llamadas de las voces agudas de las mujeres y de los niños, el olor de la artemisia y el bordoneo de los insectos en vuelo, el barro seco bajo los pies, pero blando por debajo, el deseo latente y la sed de felicidad, las vibraciones que hacen nacer en el corazón los redobles de tambor, las ganas de caminar descalzo y de sentarme en el umbral de una puerta gastado por el paso de los hombres.
29
Un enviado del brujo de Tianmenguan, el Paso de la Puerta Celeste, vino a Mujiangping, la Terraza de los Ebanistas, para encargar a un viejo escultor una cabeza de la diosa Tianluo. Dijo que volvería a buscarla personalmente para ofrendarla el día veintisiete del duodécimo mes en el altar de sus antepasados. El enviado ofreció una oca en prenda y prometió que, si el trabajo era realizado en el plazo previsto, entregaría una jarra de aguardiente de arroz y media cabeza de cerdo; con todo lo cual el anciano podría festejar el Año Nuevo. Fue entonces cuando el viejo escultor se sintió presa del terror, dándose cuenta de que tenía los días contados. La diosa Guanyin es dueña y señora de nuestra vida y la diosa Tianluo de nuestra muerte; ésta venía a urgirle para que pusiera fin a su vida.
En los últimos años, al margen de su trabajo de ebanista, había hecho bastantes esculturas, había tallado figuras del dios de la Riqueza, del monje abstinente, del encargado del registro de los vivos y de los muertos, había fabricado también para las compañías teatrales nuo series completas de máscaras, Zhang Kaishan mitad hombres y mitad dioses, Mashuai mitad hombres y mitad dioses, pequeños demonios mitad hombres y mitad diablos, amén de figuras cómicas de Qintong en actitudes gesticulantes. Para gentes venidas de allende la montaña, había tallado también figuras de Guanyin, pero lo cierto es que nadie le había encargado todavía la feroz figura de la diosa Tianluo, la que gobierna la vida de los seres, y resultaba que ahora ella había venido a reclamarle su vida. ¿Cómo podía ser tan atolondrado como para haber aceptado con tanta facilidad? Había sido a causa de su vejez, de su gran codicia. Bastaba con que le tentaran con algún objeto de valor para que esculpiera cualquier cosa. Todo el mundo coincidía en decir que sus esculturas rebosaban de vida. A simple vista, uno podía reconocer al dios de la Riqueza, al Mandarín de las Almas, a un Luohan sonriente, al monje abstinente, al encargado del registro de los vivos y de los muertos, al general Zhang Kaishan, a un Mashuai o a un pequeño demonio, a una Guanyin. Nunca antes había visto ninguna Guanyin, tan sólo sabía que era una madre que favorecía el nacimiento de los hijos. Cuando una mujer llegada de allende las montañas le trajo dos pies de tela roja para encargarle una figurita de Guanyin, ella pasó la noche en su casa. A la mañana siguiente, volvió a partir contentísima, llevándose consigo a la Guanyin que él había creado con sus manos en espacio de una noche. Pero en toda su vida nunca había esculpido a la diosa Tianluo, en primer lugar porque nadie se lo había pedido y, en segundo, porque esta figura feroz no podía ser expuesta más que en el altar de un brujo. No pudo reprimir un estremecimiento. Se le heló la sangre; sabía que la diosa Tianluo le atraía ya hacia ella, esperando arrebatarle la vida.
Trepó sobre una pila de leña para coger un trozo de boj que se estaba secando sobre una viga, una madera de finas nervaduras, imposible de deformarse ni de resquebrajarse. Lo había guardado allí hacía varios años, sin decidirse a emplearlo para un encargo corriente. Una vez subido sobre la pila de leña, al alargar la mano para apoderarse del trozo de madera, se le resbaló un pie y la pila se desmoronó. Estaba muy asustado, pero comprendió lo sucedido. Con el trozo apretado entre sus brazos, fue a sentarse sobre un tocón de arce que le servía de tajo. Para un trabajo normal, desbastaba el material bruto con unos pocos hachazos, sin pensar demasiado, luego lo trabajaba a escoplo y, siguiendo las virutas levantadas por la hoja, sacaba la forma. Era algo rutinario. Pero nunca había tallado ninguna diosa Tianluo y se quedó allí sentado, como estupefacto, con su trozo de madera entre los brazos. Al sentir que le entraba frío, dejó la madera en el suelo. Volvió dentro de la casa, donde se sentó sobre un madero renegrido por el humo del hogar y reluciente a base de haber sido pulido por todas las posaderas que se habían sentado en él. Su final estaba próximo. Era consciente de que no acabaría el año. Le encargaban esta estatuilla para el veintisiete del duodécimo mes, justo antes de la ofrenda al genio del hogar, sin esperar siquiera al decimoquinto día del primer mes, la Fiesta de las Linternas. No le dejarían pasar en modo alguno el Año Nuevo en paz.
Había cometido muchos crímenes, dice ella.
¿Eso es lo que dijo la diosa Tianluo?
Sí, dice ella, no era un buen anciano, no fue capaz de contentarse con su suerte.
¿Sedujo a la joven que vino a pedirle un hijo?
Era esa joven la que era despreciable, pues consintió en todo.
¿Acaso eso no es pecado?
No necesariamente.
Pues bien, sus pecados son…
Que abusó de una muchacha muda.
¿En su casa?
No, eso no se habría atrevido a hacerlo, era un día en que estaba fuera. Los artesanos como él que trabajan lejos de sus casas permanecen mucho tiempo solos. Tienen un poco de dinero y mucha gramática parda. Encontrar mujeres para acostarse con ellas no es difícil. Algunas lo hacen por afán de lucro. Pero él no hubiera debido engañar a una muda. La deshonró, se divirtió con ella y luego la dejó tirada.
Cuando la diosa Tianluo vino a arrebatarle la vida, ¿él pensó que era por esa muda?
Seguramente debió de pensar en ello, pues ella se le apareció sin que él pudiera borrarla de su mente.
Así pues, ¿era una venganza?
Sí. ¡Es la venganza que esperan todas las muchachas que han sufrido alguna humillación! ¡De vivir ella aún, de poder volver a encontrarle, le sacaría los ojos, le cubriría de insultos de lo más hirientes, pediría a los demonios que se lo llevaran hasta el decimoctavo círculo de los infiernos, le infligiría las peores torturas! Pero esta muchacha era muda, no tenía modo alguno de hacerse comprender y, al quedar embarazada, la echaron de su casa, y ella se puso a andar por esos mundos de Dios, prostituyéndose y mendigando. Se convirtió en una masa de carne corrompida y repugnante. Al principio, no dejaba de tener su encanto y habría podido perfectamente casarse con un honesto campesino y llevar una vida conyugal normal y corriente. Habría tenido un hogar para protegerse y traer hijos al mundo, y, a su muerte, habría tenido incluso un ataúd.
Él no pensó en todo eso, no pensó más que en sí mismo.
Pero los ojos de esa muchacha no dejan de mirarle fijamente.
Los ojos de la diosa Tianluo.
Los ojos de esa muchacha muda.
¿Sus ojos llenos de terror cuando él la poseyó?
¡Sus ojos llenos de sed de venganza!
Sus ojos suplicantes.
Ella no podía suplicar, se tiraba de los pelos llorando.
Ella la miraba, despavorido,
no, ella gritaba…
Pero nadie comprendía el sentido de sus gritos confusos y todo el mundo se reía. Y él también se reía en medio de la multitud.
¡Increíble!
¡Sí! En esa época, no conocía aún el miedo y estaba satisfecho de sí mismo. Pensaba que nadie podría descubrirle.
¡El destino acabaría vengándose de él!
Por eso la diosa Tianlou se presentó mientras él atizaba las brasas, apareció entre las llamas y el humo. Él cerró con fuerza los ojos y se le saltaron las lágrimas.
¡No le muestres bajo su mejor aspecto!
Todo el mundo llora cuando tiene los ojos llenos de humo. Él se sonó la nariz con sus dedos ásperos cual astillas de madera seca, se fue al patio renqueando mientras arrastraba sus chinelas, cogió entre sus brazos el trozo de boj, y, acurrucado cerca del tocón de arce, estuvo esculpiendo con el hacha hasta la noche. Luego regresó a su casa, con el trozo de madera entre los brazos. Sentado al amor del fuego, se lo metió entre las piernas y lo acarició con sus callosas manos. Sabía que era la última figurita que tallaba en su vida y temía no tener tiempo suficiente para terminarla. Quería conseguirlo antes de que despuntara el día, pues sabía que en ese instante desaparecería la imagen que conservaba en él, en la punta de sus dedos, la silueta de la muchacha, su boca, su labio superior que apretaba con fuerza cuando meneaba la cabeza, el lóbulo de sus orejas tan tierno pero particularmente carnoso, por el que tendría que pasar unos grandes aretes; su piel tensa pero flexible al mismo tiempo, su rostro terso y delicado y, por último, su nariz y su barbilla prominentes, pero sin salientes aristas. Su mano se introdujo dentro del cuello alto de su traje…
Por la mañana, los aldeanos que se dirigían a la feria de Luofengpo a hacer sus compras de Año Nuevo le llamaron, pero él no respondió. La puerta estaba abierta de par en par y flotaba un olor a quemado. Las gentes entraron y le descubrieron, desplomado dentro del hogar. Estaba ya muerto. Algunos dijeron que si había sido víctima de un ataque, otros que si había muerto abrasado. A sus pies yacía una figurita de la diosa Tianluo casi acabada, tocada con una corona de espinas. En el borde de su tocado había abiertos cuatro agujeritos. De cada uno de ellos asomaba una tortuga negra, con la cabeza estirada, como una bestia salvaje al acecho, agazapada en su madriguera. Los párpados de la escultura estaban caídos, como si estuviera en un estado de duermevela. La fina arista de su nariz unía dos cejas arqueadas que daban la impresión de estar ligeramente fruncidas, y tenía sus labios, pequeños y delgados, fuertemente apretados, como mostrando desprecio hacia la vida, pero sus pupilas negras, apenas perceptibles, desprendían un brillo glacial. Sus cejas, sus ojos, su nariz, su boca, su rostro, su barbilla, su cuello fino y largo, todo reflejaba la delicadeza de una muchacha; tan sólo los lóbulos de sus orejas, carnosos y firmes, de los que pendían unos aretes de cobre en forma de hierros de lanza dejaban apuntar cierta seducción. Su cuello, en cambio, estaba estrangulado por el cuello de su traje que subía muy alto. Y he aquí cómo esta diosa Tianluo fue ofrendada en el altar del hechicero de Tianmenguan, el Paso de la Puerta Celeste.
30
Desde hacía mucho tiempo había oído leyendas sobre la célebre serpiente qi y su terrible veneno. En el campo, se la conoce a menudo como el Dragón de los Cinco Pasos, pues se afirma que su picadura provoca la muerte de un hombre o de una bestia antes de que les dé tiempo a recorrer cinco pasos. Otros afirman que hay pocas posibilidades de escapar a ella si se pasa a menos de cinco pasos de donde está. Es probablemente a ella a quien se refiere el proverbio: «El más poderoso de los dragones no es capaz de vencer a la primera serpiente terrestre». Todos coinciden en señalar que es distinta del resto de serpientes venenosas. Incluso la serpiente de anteojo, por más peligrosa que sea, puede ser fácilmente espantada por el hombre. Cuando ataca, levanta bien alto la cabeza y se yergue emitiendo unos gritos para aterrorizar al hombre. Cuando uno se tropieza con ella, puede protegerse muy fácilmente arrojando alguna cosa a su lado. Si uno no tiene nada que tirarle, basta con lanzar los propios zapatos o bien el sombrero y escapar en el momento en que la serpiente los ataca, creyendo haber capturado una presa. Pero, cuando uno se encuentra a una serpiente qi, de ocho o nueve casos sobre diez, ataca antes de que uno haya tenido tiempo siquiera de advertirla.
En las zonas montañosas del sur del Anhui, he oído historias casi míticas sobre esta serpiente. Cuentan que es capaz de organizarse en orden de combate y que delimita su territorio con la ayuda de un hilo más fino que una telaraña. Si lo toca un animal, ella le ataca, con la celeridad del rayo. No es de extrañar, pues, que en todas partes donde vive esta serpiente circulen toda clase de fórmulas mágicas. Se afirma que tienen un poder protector si se dicen en silencio, pero que los montañeses no las transmiten a los extraños. Cuando van a cortar madera llevan tobilleras a modo de polainas o calcetines muy altos, confeccionados con tela de toldo. Los habitantes de la cabeza de distrito, poco habituados a la montaña, me han contado cosas aún más aterradoras: estas serpientes son capaces de picar incluso a través de unos zapatos de cuero, y me han aconsejado que lleve conmigo un antídoto aun cuando, en realidad, no tiene ningún efecto sobre la serpiente qi.
Por la ruta que lleva de Dunxi a Anqing, pasando por Shitai, he conocido en una pequeña fonda, cerca de la estación de autobuses, a un campesino manco. Me ha contado que fue él mismo quien se cortó la mano tras picarle una serpiente qi. Quizá sea el único superviviente de una picadura semejante. Lucía un sombrero de paja flexible de estrechas alas, en forma de sombrero de ceremonia, el tipo de tocado que los campesinos llevan para dirigirse al desembarcadero, signo distintivo de los hombres de experiencia. Yo había pedido un cuenco de sopa de tallarines en esa fonda instalada bajo un toldo blanco.
Sentado justo enfrente de mí, manejaba los palillos con la mano izquierda, mientras agitaba sin cesar ante mis ojos el muñón de su brazo derecho. No sin cierta incomodidad, yo le dirigí la palabra, pensando que le gustaría quizá charlar:
– Amigo, ¿te importaría contarme cuál fue la causa de esa amputación? Te invito a tu cuenco de tallarines.
Él me contó su experiencia.
Había ido a la montaña a buscar madera de cambronera.
– ¿De qué?
– De cambronera. Eso cura los celos. Mi mujer es terrible. Tan pronto como me dirige la palabra otra mujer, quiere lanzarme un cuenco a la cabeza. Quería hacerle tomarse una infusión de cambronera.
– ¿Es un remedio tradicional?
– Pues no -dijo él riendo burlonamente.
Bajo su sombrero de paja, abrió una ancha boca que lucía un diente de oro. En realidad, estaba bromeando.
Me explicó que formaba parte de una cuadrilla que se dedicaba a la tala árboles para hacer carbón vegetal. En aquel tiempo, no existía aún la moda de comerciar con la madera, como en nuestros días, y, para sacarse un poco de dinero, los montañeses fabricaban carbón vegetal. No faltaban los que talaban furtivamente árboles de propiedad comunal, que estaban a cargo de los equipos de trabajo locales. Pero era algo ilegal, y él no quería hacer este tipo de cosas ilegales. De todas formas, había que saber cómo hacer carbón vegetal. Él buscaba sobre todo el roble de corteza blanca, pues el carbón que se obtiene de él es de un color gris plateado y resuena con un sonido claro cuando uno lo golpea. Con una carga de este combustible, se saca lo mismo que con dos cargas de carbón normal. Le dejé hablar a su antojo, de todas formas no pensaba invitarle más que a un cuenco de tallarines.
Me contó que él andaba a la cabeza, hacha en mano. Sus compañeros se quedaron atrás charlando y fumando. Acababa de agacharse cuando sintió un estremecimiento glacial que le subía desde la planta de los pies. Pensó que había tenido algún percance. Se sintió como un perro solitario que, tan pronto como ha olido el rastro del leopardo, no se atreve ya a avanzar un paso más y se pone a gimotear igual que un gato. En ese momento, se le aflojaron las piernas. Ni el mozarrón más fuerte, si se encuentra con una serpiente qi, tiene la menor posibilidad de salir indemne. Y él la vio, enroscada sobre una piedra entre unos espinos, con la cabeza alzada por encima del cuerpo recogido en una compacta bola. En menos de lo que cuesta decirlo, blandió su hacha, pero en un abrir y cerrar de ojos sintió un intenso frío en su muñeca, un largo estremecimiento agitó su cuerpo, como si lo hubiera recorrido una corriente eléctrica. Un negro velo cruzó por sus ojos, el sol se oscureció, se le heló el corazón y no oyó ya ni el ruido del viento, ni el canto de los pájaros, ni el estridor de los grillos. El siniestro color del cielo se ensombreció, el sol y los árboles no difundieron ya más que una tenue luz. Se dio cuenta de que su cerebro aún funcionaba, que había que darse prisa, no podía morir, aún le quedaba una oportunidad y, con su hacha, se cortó la muñeca. Al punto se acuclilló y se apretó las venas de su brazo mutilado. La sangre manaba humeante sobre las piedras a cuyo contacto se descoloría para transformarse en burbujas de un amarillo pálido. Sus compañeros se lo llevaron inmediatamente al pueblo, llevándose con ellos también la muñeca cortada, negruzca, cubierta de una manchas moradas. El fragmento de brazo que quedaba estaba asimismo negro. Una vez agotados todos los medicamentos de medicina china contra las picaduras de serpiente, su cuerpo recuperó el calor.
– Menudas agallas que tienes.
De haber vacilado un solo instante, o de haber sido picado un poco más arriba, no lo habría contado.
– Perder una mano a cambio de la vida, bien vale la pena, ¿no crees? Incluso la mantis religiosa es capaz de desembarazarse de sus pinzas cuando no consigue liberarse.
– Pero ella es un insecto.
– ¿Y qué? ¿Acaso los hombres valen menos que los insectos? El zorro también es capaz de roerse una pata para escapar cuando cae en una trampa. El hombre es tan inteligente como el zorro.
Dejó un billete de diez yuanes sobre la mesa, negándose a que yo pagara sus tallarines, declarando que ahora se dedicaba al comercio, y que un hombre de letras como yo debía ganar menos que él.
A todo lo largo de mi periplo, he indagado sobre esta serpiente y he terminado viéndolas en el camino que lleva a los montes Fanjing. Estaban puestas a secar, enroscadas sobre el tejado de una tienda de un lugar llamado Minxiao o Shichang. Correspondían a la descripción que de ellas hace el mandarín de los Tang, Liu Zongyuan: «Negras, adornadas de blanco». Constituyen un material precioso para la medicina china y son un buen remedio para distender los músculos y activar la sangre, evitar el reumatismo y curar los resfriados. Como su precio es elevado, siempre hay hombres valerosos dispuestos a jugarse la vida para capturarlas.
Liu Zongyuan calificó a este animal de «más terrible que un tigre». A continuación, atacó la tiranía diciendo que era más horrible que esta serpiente. El era alto funcionario, mientras que yo soy un ser normal y corriente. El era mandarín y debía ocuparse prioritariamente de las desdichas de la tierra. Yo, que recorro el mundo, no me preocupo más que de mi propia existencia.
Ver estas serpientes secas enroscadas no me bastaba. Querría encontrarlas vivas para aprender a reconocerlas y a defenderme de ellas.
He podido, por fin, ver dos al pie de los montes Fanjing, el reino de las serpientes venenosas. Se las confiscaron a un cazador furtivo en un puesto de control de la reserva natural. Estaban encerradas en una jaula con barrotes y he podido examinarlas a placer.
Su nombre científico es Agkistrodon acutas. Los dos ejemplares eran de un metro de largo y menos gruesos que la muñeca, sus colas sumamente delgadas. Sus cuerpos estaban cubiertos de motivos triangulares pardo oscuro y gris alternando de manera poco clara. Otro apelativo popular las denomina «serpiente damero». Exteriormente, nada deja adivinar su ferocidad. Enroscadas sobre una piedra en la montaña, se asemejan a un terrón. Cuando se las examina de cerca, su cabeza triangular de un color marrón mate, sus pronunciadas fauces terminadas en una escama en forma de anzuelo, sus ojos tristes, les confieren un aspecto cómico de avidez que recuerda infaliblemente al personaje de un payaso de la ópera de Pekín. De hecho, no se fían en absoluto de su vista para detectar a sus presas. Entre sus fauces y ojos se aloja una cavidad que constituye un órgano sensible al calor, concretamente a los rayos infrarrojos. Así pueden calibrar en un radio de tres metros un mínimo cambio de una vigésima de grado de temperatura. Basta con que aparezca a su alrededor un animal que tenga una temperatura más alta que la suya para que lo detecten y lo ataquen. Estos detalles me fueron revelados más tarde, cuando fui a los montes Wuyi, por un especialista en picaduras de serpiente que trabajaba en la reserva natural.
Y en mi camino, en el curso superior del río Chen, afluente del Yuan, las aguas del Jin, no contaminadas e impetuosas, son especialmente cristalinas. Los jóvenes guardianes de búfalos se dejan arrastrar por la corriente en medio del río lanzando agudos gritos. A varios cientos de metros de la orilla, los paseantes se paran, de tan claros como les llegan sus gritos. En la parte baja de la carretera, una joven desnuda se lava en el río y, cuando ve pasar el autobús, se endereza cual una grulla damisela, vuelve la cabeza y se pierde en su contemplación. Bajo el sol abrasador de mediodía, la luz que se refleja en el agua es cegadora. Pero todo esto, por supuesto, no tiene nada que ver con la serpiente qi.
31
Ella rompe a reír, tú le preguntas por qué. Ella dice que está contenta, pero sabe perfectamente que, en el fondo, no lo está; sólo lo aparenta, no quiere que la gente sepa que está triste. Dice que iba un día por la calle cuando vio a un hombre correr detrás de un tranvía que arrancaba. Él avanzaba de puntillas y daba saltitos gritando con todas sus fuerzas, pues uno de sus zapatos se le había quedado atrapado en la puerta al bajar. Era con toda seguridad un provinciano venido del campo. Cuando ella era pequeña, sus profesores le enseñaban a no burlarse de los campesinos, y, una vez adulta, su madre le rogaba que no se riera tontamente delante de los hombres; pero ella, en aquel momento, no pudo dejar de echarse a reír. Cuando se reía de esa manera, los hombres la miraban. Más tarde, se dio cuenta de que riendo así, les atraía realmente. Los hombres animados de malas intenciones creían que se hacía la coqueta. Los hombres siempre tienen una forma de mirar distinta con las mujeres, no debes llamarte a engaño.
Ella dice que la primera vez que se entregó a un hombre que no amaba, él no sabía que ella era virgen; le preguntó por qué lloraba, cuando la poseyó, echado encima de ella. Ella dijo que no era porque él le hiciese daño, sino porque sentía compasión de sí misma. Él secó sus lágrimas, unas lágrimas que no eran, sin embargo, por él. Ella apartó su mano, abotonándose las ropas y arreglándose el pelo ella sola, no quería que él la ayudase. Cuanto más la ayudase él, peor andarían las cosas. Gozó de ella aprovechándose de una debilidad pasajera que había tenido.
No puede decir que él la forzara, la invitó a su casa a almorzar. Ella fue y se tomó una copa de aguardiente. Parecía feliz, pero aquello no era verdadera alegría y se rió de la misma manera que lo hace hoy.
Dice que no fue del todo culpa de él, que en aquel entonces ella quiso simplemente ver qué pasaba. Se bebió entero el medio vaso de aguardiente que él le sirvió. La cabeza le daba un poco de vueltas, no sabía que ese aguardiente fuese tan fuerte, sentía que su rostro se ruborizaba y comenzó a reírse tontamente. Entonces él la besó, tumbada sobre la cama, es cierto, ella no se resistió cuando él le levantó la falda, es consciente de ello.
Era su profesor, y ella su alumna, no hubiera tenido que pasar eso entre ellos. Ella oía fuera de la habitación, en el pasillo, un ruido de pasos que subían y bajaban, de gente que no paraba de hablar, la gente siempre tiene tantas cosas sin interés que decir. Era mediodía, los que habían terminado de comer en el comedor regresaban a sus habitaciones, ella les oía perfectamente. Lo que había hecho allí le parecía deshonesto, sentía una terrible vergüenza; una bestia, eres una bestia, se decía.
A continuación, abrió la puerta de la habitación y salió, sacando pecho, con la cabeza bien alta y, cuando llegó arriba de la escalera, alguien gritó de repente su nombre, dice que en ese instante enrojeció, como si se le hubiese levantado la falda sin llevar nada debajo. Por suerte, el descansillo de la escalera estaba muy oscuro. Era en realidad una de sus compañeras de clase que quería que ella la acompañase a ver al profesor para hablar del programa de las asignaturas opcionales del semestre siguiente. Ella puso como excusa que tenía que ir al cine, que llevaba retraso y se fue a todo correr. Pero nunca olvidó esa llamada, dice que su corazón estuvo a punto de salírsele del pecho: incluso cuando el hombre la poseyó, su corazón no había latido tan fuerte. Ahora ella ha podido ver cumplida su venganza, se ha vengado, vengado por todas las preocupaciones y espantos de estos últimos años, se ha vengado de sí misma. Dice que, aquel día, en el campo de deporte el sol era particularmente cegador, un ruido estridente le penetraba a uno el corazón, como una hoja de afeitar que se pasa sobre un cristal.
Tú le preguntas quién es ella, a fin de cuentas.
Dice que es ella misma, luego se echa a reír de nuevo.
Tú te quedas perplejo.
Ella entonces te tranquiliza, diciendo que no hacía más que contarte una historia, una historia que le contó una amiga. Era una estudiante del Instituto de Medicina que vino de prácticas a su hospital. Se convirtió en una de sus amigas más íntimas.
Tú no la crees.
¿Por qué sólo tú puedes contar historias, y que cuando ella las cuenta la cosa no va a funcionar?
Tú le dices que continúe.
Ella dice que ha terminado.
Tú dices que su historia ha empezado de manera demasiado abrupta.
Ella dice que no sabe envolver las cosas de misterio como tú y que, además, tú has contado ya muchas historias mientras que ella justo acaba de empezar.
Pues bien, continúa, dices tú.
Ella dice que ya no está en disposición de hacerlo, que ya no tiene ganas de contar nada.
Era una zorra, dices tras haber reflexionado un poco.
No sólo los hombres sienten deseo.
Por supuesto, también las mujeres, dices tú.
¿Por qué les están permitidas a los hombres muchas cosas que las mujeres tienen prohibidas, siendo todos como son seres humanos?
Tú dices que no ha sido tu intención condenar a las mujeres, que lo único que has dicho es que ella era una zorra.
Eso no tiene nada de malo.
Tú dices que no lo discutes, que lo único que haces es contar.
En tal caso, has terminado.
¿Qué más tienes que contar?
Si quieres hablar de esa zorra, pues bien, habla de ella, dice.
Tú dices que el marido de esa zorra murió antes incluso de que hubieran pasado los primeros siete días…
¿Qué es eso de los primeros siete días?
En otro tiempo, cuando un hombre moría, era preciso velar su alma cuarenta y nueve días en siete períodos de siete días cada uno.
¿Siete es una cifra aciaga?
Siete es un día fausto para los espíritus.
No me mientes a los espíritus.
Pues bien, hablemos de esa persona antes de su muerte, las tiras de tela blanca cosidas en el empeine de sus zapatos no han sido aún quitadas, se parece a la prostituta de La Casa de la Alegre Primavera del pueblo de Wuyi, apostada inmóvil en la entrada, en jarras, con una pierna descansando indolentemente en la punta del pie. Cuando veía llegar a un hombre, se hacía la coqueta, le miraba como quien no quiere la cosa, con el fin de atraerle.
Ella dice que tú insultas a las mujeres.
No, dices tú, las mujeres tampoco soportaban el verla y se apartaban de ella a toda prisa. Sólo la cuarta cuñada Sun, esa arpía, se le plantó delante y le escupió a la cara.
Pero cuando los hombres pasaban, ¿no se la comían todos con los ojos?
Imposible no hacerlo, se volvían todos, hasta el mismísimo jorobado que tenía cincuenta años cumplidos la miraba volviendo la cabeza a un lado. No te rías.
¿Quién se ríe?
Y cuentas también que la mujer del viejo Lu, su vecina, apenas terminaba de cenar, se sentaba en el umbral de la puerta para remendar las suelas de los zapatos. Ella lo vio todo y exclamó: «Eh, tú, Jorobado, ¡has pisado una mierda de perro!». El Jorobado se sintió terriblemente avergonzado. En pleno verano, cuando todos los habitantes de la aldea estaban cenando en la calle, la veían llevar con la palanca su par de cubos vacíos y pasar por delante de las casas contoneando su nalgatorio. La madre del Peludo pellizcó a su marido con los palillos, lo cual le hizo ganarse luego una buena tunda. El dolor la tuvo gimiendo toda la noche. Las mujeres casadas de la aldea no deseaban más que una cosa: darle unos buenos guantazos a esa depravada. Era inevitable que la madre del Peludo la desnudase, la agarrase por los pelos y le metiese la jeta dentro de un cubo de mierda.
Es verdaderamente repugnante, dice ella.
Pero así fue como sucedieron las cosas, dices tú. En primer lugar, fue sorprendida por la mujer de su vecino, el viejo Lu. El viejo Zhu, que no había encontrado esposa, se metía siempre en el huertecillo donde ella cultivaba las calabazas, so pretexto de ayudarla a esparcir el estiércol de excremento humano, cuando lo que en realidad hacía era esparcirse él. De no haber llegado todo esto a oídos de la mujer de Sun Cuarto, las cosas no habrían tomado un cariz tan dramático. Una madrugada, Sun dijo que se iba a la montaña a cortar madera, pero en realidad lo que hizo fue dar un rodeo, palanca al hombro, por las calles de la aldea y saltó la tapia del patio de esa puta. Antes de salir de nuevo, la mujer de Sun, que estaba sobre aviso, fue a llamar a la puerta con su palanca. Ella abrió como si nada pasara, mientras se abrochaba la chaqueta. ¿Cómo hubiera podido la mujer de Sun pasar por alto una afrenta semejante? En menos de lo que cuesta decirlo, se lanzó dentro y las dos mujeres llegaron a las manos en medio de gritos y lloros. Acudió todo el mundo. Las mujeres, por supuesto, estaban de parte de la mujer de Sun, pero los hombres se dedicaron a mirar cómo se peleaban sin decir esta boca es mía. Ella acabó con las ropas hechas jirones y la cara llena de arañazos. A continuación, la mujer de Sun confesó que había tratado realmente de desfigurarla. Se tapaba el rostro con ambas manos, llorando quedamente, mientras se retorcía como un gusano. Era algo degradante, pero, después de todo, son historias de mujeres. El Sexto Tío y el jefe de la aldea se mantuvieron a cierta distancia, limitándose a carraspear secamente. Este episodio no hizo sino atizar la cólera de las mujeres que decidieron darle un escarmiento. Tras ponerse de acuerdo, varias de ellas, las que tenían los brazos más robustos y las piernas más fuertes, se apostaron en el sendero de montaña por el que ella pasaba para ir cortar leña y la dejaron como Dios la trajo al mundo. Luego la maniataron y la transportaron con la ayuda de una barra. Ella sólo podía pedir socorro. Pero, por más que hubieran acudido sus amantes a sus gritos, éstos no se habrían atrevido a dar la cara por ella viendo la feroz expresión de sus esposas, que estaban dispuestas a desollarla. La transportaron al Barranco de las Flores de Melocotonero. En otro tiempo, este barranco habitado por unas mujeres de mala vida, era la aldea de los leprosos. La dejaron allí tirada, junto con la barra que había servido para transportarla, en el único camino de salida del barranco, y acto seguido la pisotearon y cubrieron de escupitajos mientras la maldecían. Y por último, regresaron a la aldea.
¿Y qué pasó después?
Después, llovió y llovió varios días y noches seguidos. Un buen día, a eso de mediodía, alguien la vio regresar a la aldea, con los pantalones hechos jirones, el torso desnudo envuelto en una vestimenta hecha de paja para protegerse de la lluvia, y los labios de una palidez cadavérica. Los niños que estaban jugando bajo los tejadillos salieron pitando y las puertas de entrada de las casas se cerraban a su paso rápidamente. Unos pocos días después, ella volvió a salir de su casa, una vez recuperada. Tenía un aire más coqueto aún si cabe, los labios de un rojo deslumbrante, las mejillas de color melocotón: era la viva imagen de una zorra. Pero ya no se atrevía a pavonearse por la aldea. Iba a la orilla del río a por agua o bien a lavar su ropa blanca antes del amanecer o a la caída de la noche. Caminaba pegada a las paredes, cabizbaja. Si los niños la veían, le gritaban de lejos: «¡Leprosa, leprosa, tu nariz se pudrirá y luego también tu cara!». Y acto seguido echaban a correr. Poco a poco los aldeanos la fueron olvidando, ocupados como estaban en cortar el arroz y en trillar el grano. Luego llegó el tiempo de la labranza, del trasplante del arroz, de la recogida del arroz primerizo, del trasplante del arroz tardío. De repente cayeron en la cuenta de que los campos de la mujer estaban sin arar y que hacía mucho tiempo que no la veían. Entonces se decidió enviar a alguien a su casa. Tras largas dudas, se designó a su vecina, la mujer del viejo Lu, para ir a ver qué pasaba. A su vuelta, ésta declaró: «Esta zorra ha sido por fin castigada. Tiene la cara cubierta de pústulas, ¡no es de extrañar que no salga ya de su casa!». Las mujeres dejaron escapar un suspiro de alivio, no tenían ya que inquietarse por sus hombres.
¿Y qué pasó después?
Después hubo que cortar el arroz tardío. Una vez terminado el último campo, apareció la escarcha. Los aldeanos comenzaron a hacer las compras para la fiesta de Año Nuevo, había que limpiar la muela para moler la harina de arroz. La madre del Peludo descubrió unas ampollas en la espalda de su marido, que empujaba la muela con el torso desnudo. No se atrevió a hablar de ello con nadie, excepto con su cuñada. ¿Quién hubiera dicho que ésta, al día siguiente, vería aparecer unos granos en el pecho de su marido? El mal se extendía y a las mujeres les fue imposible guardar ya el secreto. Incluso Sun Cuarto vio salir en sus piernas bubones purulentos. Evidentemente, el Año Nuevo transcurrió en medio de una gran tristeza, las mujeres estaban preocupadas y sus maridos llevaban envuelta la cabeza o el rostro. En invierno, esto no resultaba demasiado molesto, pero cuando llegó el tiempo de la labranza a comienzos de primavera, no era nada cómodo llevar la cabeza y el rostro vendados. Los hombres, que normalmente no se preocupaban mucho por su aspecto físico, vieron cómo se les caía la piel a tiras, o caérseles el pelo, o aparecerles ampollas. Al Sexto Tío le salió incluso una pústula en la punta de la nariz. Todo el mundo estaba en las mismas, no había nada que decir y la tierra tenía que ser rastrillada. Tras el trasplante del arroz, fue posible respirar por fin un poco. Pensaron, pues, en esa zorra de la que no se sabía si aún vivía. Pero todo el mundo decía que si uno se sentaba en la silla de un leproso, corría el riesgo de coger unos furúnculos en el trasero y nadie se atrevía ya a salir de su casa.
Bien empleado les estuvo a esos hombres, dice ella.
La primera en dirigirse a los campos para escardar, con el rostro embozado con un pañuelo, fue la mujer de Sun Cuarto. Los viejos dijeron: «Quien siembra vientos, recoge tempestades». Pero ¿qué hacer? Incluso la mujer del viejo Lu no se libró de ello, le salieron unos abcesos en el pecho que se pusieron a supurar. Los muchachos y muchachas aún solteros difícilmente habrían podido escapar a aquella calamidad de no haberse exiliado muy lejos a otras aldeas.
¿Has terminado?, pregunta ella.
Sí, se acabó.
Ella dice que esta historia le resulta insoportable.
Porque es una historia de hombres.
¿Existen historias de hombres y de mujeres?, pregunta ella.
Tú dices que naturalmente que existen historias de hombres, historias que los hombres cuentan a las mujeres, e historias de hombres que a las mujeres les gusta escuchar, tú le preguntas cuáles quiere escuchar ella.
Ella dice que tus historias son cada vez más perversas, cada vez más triviales.
Tú dices que ése es precisamente el mundo de los hombres.
En tal caso, ¿qué pasa con el mundo de las mujeres?
Sólo las mujeres conocen el mundo de las mujeres.
¿No existe ningún medio de ponerlos en comunicación?
Son dos aproximaciones distintas.
Pero el amor permite ponerlos en comunicación.
Tú le preguntas: ¿crees en el amor?
Si no crees en él, ¿para qué amar?, te replica ella.
Yeso significa que ella quiere seguir creyendo en él..Si no queda más que el deseo sin amor, ¿qué interés puede tener la vida?
Tú dices que ésa es la filosofía de una mujer.
Deja de una vez de hablar de las mujeres, las mujeres, las mujeres también son seres humanos.
Fueron moldeadas por Niu Gua * con arcilla.
¿Esa es tu opinión de la mujer?
Tú dices que no haces más que exponer los hechos.
Exponer es también una forma de opinión.
Tú dices que no tienes ganas de polemizar.
32
Tú dices que has terminado de contar tu historia, como si fuera el veneno de la serpiente qi, excepción hecha de la vulgaridad y la fealdad. Es preferible para ti escuchar historias de mujeres o historias que las mujeres cuentan a los hombres.
Ella dice que no sabe contar historias, que no es como tú que puedes hablar a tontas y a locas. Lo que ella desea es la verdad, una verdad sin afeites.
La verdad de las mujeres.
¿Por qué la verdad de las mujeres?
Porque la verdad de los hombres no es la de las mujeres.
Eres cada vez más extraño.
¿Por qué?
Porque has conseguido lo que querías y a vosotros, los hombres, todo lo que conseguís os deja de interesar.
Pues bien, ¿reconoces también que, aparte del mundo de los hombres, existe el mundo de las mujeres?
No hables de mujeres conmigo.
¿De qué, entonces?
Habla de tu infancia, habla de ti.
Ella no quiere ya escuchar tus historias, quiere conocer tu pasado, tu infancia, a tu madre, a tu viejo abuelo, incluso los detalles más ínfimos, tus recuerdos cuando estabas aún en la cuna, quiere saberlo todo sobre ti, sobre tus sentimientos más secretos. Tú dices que ya lo has olvidado todo. Pues ella quiere precisamente ayudarte a recuperar tus recuerdos, a recordar los hechos y las gentes que tú has olvidado, quiere callejear contigo en tu memoria, penetrar en lo más recóndito de tu alma, revivir contigo tu vida pasada.
Tú dices que lo que ella quiere es poseer tu alma. Ella responde que eso es, no quiere poseer sólo tu cuerpo, te quiere todo entero, por medio de tu voz quiere entrar en tu memoria, hacer suyos tus recuerdos, penetrar en los entresijos de tu alma, jugar con tu imaginación, quiere convertirse en tu alma.
Eres una verdadera hechicera, dices tú. Ella dice que eso es, que quiere convertirse en tus prolongaciones nerviosas, quiere que tú te sirvas de sus dedos para tocar, de sus ojos para ver, que construyas con ella sueños, que subáis juntos a la Montaña del Alma, quiere contemplar tu entera alma desde la cumbre de esa montaña, incluidos por supuesto los más recónditos entresijos de tu ser, los secretos más inconfesables. Con crueldad, dice que incluso no debes esconderle tus pecados, quiere verlo todo a la luz del día.
Tú le preguntas si ella quiere también que te confieses. Ah, no es necesario ponerse tan serio, eres tú quien lo ha querido, ¿no es acaso la fuerza del amor?, te pregunta.
Tú dices que no puedes oponerle resistencia, le preguntas por dónde empezar. Ella te dice que cuentes lo que quieras con la sola condición de que hables de ti mismo.
Tú dices que cuando eras pequeño conociste a un echador de buenaventura, pero que no te acuerdas ya exactamente si fue tu madre o tu abuela materna la que te llevó a verle.
Eso no tiene importancia, dice ella.
De lo que sí te acuerdas muy claramente es de que ese echador de buenaventura tenía unas uñas muy largas y que utilizó unas piezas de ajedrez de latón para disponer los ocho caracteres correspondientes a tu nacimiento. Las colocó sobre el tablero de los ocho trigramas e hizo girar la brújula. Le preguntas si ella ha oído hablar de lo que se conoce como el Arte de la Osa Mayor. Se trata de una técnica de numerología muy complicada que permite adivinar el futuro, la vida y la muerte de los hombres. Tú dices que, cuando él colocaba las piezas de ajedrez de latón, hacía sonar sus uñas sobre el tablero de una manera espantosa mientras iba murmurando imprecaciones, unos «papakaka, papakaka», y acto seguido declaró que el niño pasaría en su vida por numerosas dificultades, que sus padres de una vida anterior querían que volviera con ellos, que iba ser muy difícil criarlo; pues ¡las deudas acumuladas eran cuantiosas! Tu madre, o quizá tu abuela materna, preguntó cómo podía conjurarse el maleficio. El dijo que el niño debía romper su imagen para que los fantasmas de los hombres víctimas de injusticias no pudieran reconocerle cuando vinieran en busca de su alma. Tu abuela aprovechó la oportunidad de que tu madre no estaba en casa, te acuerdas muy bien de que fue ella, para perforarte la oreja. Te frotó el lóbulo con una judía mungo, luego te lo masajeó con sal afirmando que eso no hacía daño. A fuerza de frotar, el lóbulo se hinchó y te picaba cada vez más, pero antes de que ella tuviera tiempo de perforarlo con una aguja, volvió tu madre y se puso a discutir con ella. La abuela lo dejó estar rezongando, mientras que tú, en aquella época, no tenías una opinión formada al respecto.
Le preguntas qué más quiere oír. Tú dices que tu infancia no fue una infancia desdichada, que no te privaste de coger el bastón de tu abuelo para ayudarte con él a hacer navegar un barreño en las aguas de las callejuelas después de la tormenta. También recuerdas que en verano, tumbado en la cama de bambú, contabas las estrellas por el tragaluz del techo y que buscabas una para hacer tu propia constelación. Asimismo recuerdas que a mediodía, el día de la fiesta de los Dragones, tu madre te cogió y te untó las orejas con rejalgar mezclado con alcohol, luego quiso trazar sobre tu cabeza el carácter wang, el rey. La gente decía que en verano eso prevenía de la sarna y de los furúnculos. Temiendo estar feo, te debatiste y saliste huyendo antes de que tu madre hubiera terminado su inscripción. Ahora, ella hace ya mucho tiempo que ha abandonado este mundo.
Ella dice que su madre también murió, en la Escuela de Mandos del 7 de Mayo. Había tenido que partir al campo, a pesar de su enfermedad. En esa época, toda la ciudad estaba en pie de guerra, presta a ser evacuada. Se decía que los soviéticos iban a atacar. ¡Oh!, dice ella, también ella huyó, el andén de la estación estaba lleno de centinelas, no sólo de soldados con dos insignias rojas en el cuello, sino también de milicianos que llevaban uniformes militares con un brazalete rojo. En el andén, llevaban bajo escolta a un grupo de detenidos de los campos de trabajo. Como unos mendigos cubiertos de harapos, ancianos, hombres y mujeres, cada uno de ellos con un hato de mantas, un cubilete y un cuenco en la mano, cantaban a voz en grito: «Reconocer los propios yerros, humildemente, es cosa de sabios, negarse a la enmienda es contumacia». Dice que en aquella época no tenía más que ocho años, que se deshizo tontamente en lágrimas, sin razón aparente, y que se negó en redondo a subir al tren. Tirada en el suelo, gemía para volver a su casa. Su mamá trató de consolarla, le dijo que el campo era más divertido que la ciudad, que los refugios antiaéreos eran demasiado húmedos, que si tenía que seguir excavando refugios se deslomaría, que para eso era preferible irse al campo, que allí el aire era más puro, que ella no tendría que masajearle la espalda todas las noches. Y es cierto que en la Escuela de Mandos ella estaba todo el día con su madre. Cuando los adultos se instruían en política recitando las citas del presidente Mao y leyendo los editoriales de los periódicos -había tantos en esa época-, ella podía quedarse entre sus brazos. Cuando iban a los campos, les acompañaba y se quedaba jugando al lado de ellos. Cuando cortaban el arroz, les ayudaba a recoger las espigas. A todo el mundo le gustaba jugar con ella, fue el período más feliz de su vida. Le encantaba la Escuela de Mandos, por más que hubiera visto al tío Liang ser sometido a una sesión de crítica. Arrojado debajo de su banco, apaleado hasta hacerle sangrar, perdió los incisivos. Cultivaban también sandías y, tan pronto como alguien empezaba una, enseguida la llamaba. Nunca más, en toda su vida, se había dado semejantes atracones de sandía.
Tú dices que también tú, por supuesto, te acuerdas de esa velada de Año Nuevo, el último año del bachillerato. Era la primera vez que bailabas con una chica, no parabas de pisarla, eras terriblemente tímido, pero ella te repetía que no tenía importancia. Estaba nevando aquella noche, los copos se fundían en tu rostro y, el camino de vuelta a casa después de la velada, lo hiciste a grandes zancadas para dar alcance a la chica con la que habías bailado y que iba por delante de ti…
¡No me hables de otras chicas!
Voy a hablarte del gato que había en mi casa y que era tan vago que ni tan siquiera cazaba ratones.
No me hables de gatos.
¿De qué, entonces?
Cuéntame si la viste, si viste a esa chica.
¿Qué chica?
La chica que se ahogó.
¿La joven instruida instalada en el campo? ¿La muchacha que se suicidó arrojándose al río?
No.
¿Cuál, entonces?
¡La que os atrajo diciendo que fuerais a daros un baño nocturno y a la que a continuación violasteis!
Tú dices que no estabas allí.
Ella dice que está segura de que estabas.
¡Tú afirmas que puedes jurarlo!
Pues bien, sin duda la tocaste.
¿Cuándo?
Debajo del puente, por la noche, tú también la tocaste, ¡todos los chicos sois igual de malos!
Tú dices que en esa época eras todavía un crío, que no te habrías atrevido.
Por lo menos la miraste.
Por supuesto que la miré, no era de una belleza nada corriente, era realmente atractiva.
No la miraste de manera inocente, miraste su cuerpo.
Tú dices que sólo pensaste en ello.
Eso es mentira, seguro que lo hiciste.
Es imposible.
¡Claro que es posible! Eres capaz de todo, ibas a menudo a su casa.
Pues bien, ¿y qué, qué pasó en su casa?
¡En su habitación! Ella dice que le arremangaste la ropa.
¿Cómo?
Ella estaba de pie, apoyada contra la pared.
Tú dices que fue ella la que se arremangó la ropa.
¿Así?, dice ella.
Un poco más arriba, dices tú.
¿No llevaba nada debajo? ¿Ni siquiera sujetador?
Sus pechos acababan de despuntarle. Por supuesto que se alzaban, pero tenía los pezones aún encogidos.
¡No me hables más de ello!
Tú dices que ha sido ella la que ha querido que hablaras.
Ella no quería que hablaras de eso, no quiere seguir escuchando más.
¿Qué quieres que te diga, entonces?
Lo que tú quieras, pero no me hables más de mujeres.
Le preguntas qué le pasa.
No es a ella a la que amas.
¿Cómo puedes decir eso?, preguntas tú.
Cuando hiciste el amor con ella, pensabas en alguna otra.
¡Eso no es cierto! Esta afirmación no tiene ningún fundamento.
Ella dice que no quiere seguir escuchándote, que no quiere saber nada.
Perdóname, la interrumpes tú.
No debes decir nada más.
Tú dices que en ese caso, eres tú quien la escuchas.
Tú nunca la has escuchado.
Tú le preguntas expresamente si siempre comía sandía en la Escuela de Mandos.
Eres un verdadero zopenco.
Le suplicas que continúe, le prometes que no la interrumpirás más.
Ella dice que no tiene nada más que decir.
33
A medida que se remonta el río Taiping desde el distrito de Jiangkou hasta el nacimiento del Jin, las montañas de ambas orillas se vuelven cada vez más imponentes. Una vez pasada la aldehuela de Panxi poblada de han, de tujia y de miao, se entra en la reserva natural. Allí las cadenas verdeantes de montañas comienzan a estar cerca y el lecho del río se estrecha encajonándose. La estación de vigilancia del río Heiwan, un pequeño edificio de ladrillo de dos plantas, está instalada al fondo de una ensenada. El jefe de la estación es un hombre de mediana edad, alto, moreno y enjuto. Las dos serpientes vivas que he visto fue él quien se las confiscó a un furtivo que no era de la región. Me explica que, en las orillas del río, las serpientes qi son particularmente numerosas entre las hojas de Apocynum venetum.
– Este es el reino de la serpiente qi.
Es gracias a esta serpiente que este bosque subtropical de frondosos árboles se ha conservado hasta nuestros días en estado prácticamente virgen.
Ha viajado mucho, como soldado, luego como mando, pero ahora ya no quiere moverse de aquí. Recientemente, rechazó un puesto de comisario de policía y de jefe de la estación de plantación de la reserva natural. Prefiere permanecer aquí totalmente solo, vigilando esta montaña a la que ha tomado afecto.
Según él, cinco años antes, había aún tigres que venían a cazar vacas a la aldea, pero ahora ya nadie ve el menor rastro de ellos. El año pasado, confiscó un leopardo muerto por los montañeses y lo expidió a la oficina de gestión del distrito. Pusieron sus huesos en un baño de anhídrido arsenioso para conservarlos como ejemplares y los guardaron bajo llave. Pero un ladrón se introdujo en el cuarto por la tubería de desagüe y se los llevó. Vendidos como huesos de tigre para ser mezclados con aguardiente, se cree que proporcionan la longevidad.
Me explica que no es ni ecologista ni investigador, sino un simple guarda que permanece en esta estación desde su construcción. El pequeño edificio tiene varias dependencias y puede acoger a los especialistas que vienen de todas partes, ya para investigar, ya para recoger muestras. Su papel consiste en facilitarles la estancia.
– ¿No se siente usted aquí solo, después de tanto tiempo?
Al parecer no tiene ni mujer ni hijos.
– Las mujeres son demasiado plomo.
Y me habla de la época en que era soldado durante la Revolución Cultural; las mujeres también se habían lanzado a pecho descubierto en el movimiento. Una de ellas, una joven miliciana de diecinueve años, se convirtió en tirador de élite de la provincia. Al recrudecerse la lucha armada, se echó al monte con su facción y se cargó uno tras otro a cinco combatientes a los que habían cercado. Loco de rabia, su superior ordenó que la cogieran viva. Al quedarse sin munición, acabó siendo apresada. La desvistieron totalmente y un soldado le vació su cargador en la vagina, haciéndola papilla.
Cuando era responsable del personal en una pequeña mina de carbón, los mineros se batieron incluso con arma blanca por una mujer. Fue testigo de demasiadas trifulcas debido a las mujeres. También él estuvo casado, pero se separó y ahora no quiere ni oír hablar del matrimonio.
– Puede venirse a vivir aquí para escribir sus libros. Podríamos beber juntos. Yo tomo algo en cada comida, no mucho, pero siempre un poquito.
Un campesino pasa por el puente, hecho con el tronco de árbol atravesado sobre el agua, que hay enfrente de la puerta de la casa. Lleva en la mano una ristra de pececillos. Mi anfitrión le saluda y le hace seña de que se acerque explicándole que tiene un invitado.
– Voy a hacer una fritada picante con sésamo, es estupenda para acompañar el aguardiente.
Me explica que, si quiere comer carne fresca, siempre puede pedírsela a los campesinos que vuelven del mercado. En la aldehuela más próxima, a veinte lis de aquí, hay una pequeña tienda donde se puede comprar aguardiente y cigarrillos. Lo más normal es que se alimente de queso de soja, pues cada vez que un campesino lo prepara le reserva un poco. Cría también algunas gallinas. Tiene, así pues, siempre pollos y huevos.
Es mediodía, al pie de las montañas verdeantes tomo aguardiente con él mientras degusto su fritada a la pimienta y sésamo y el cuenco de carne de cerdo en salazón que ha preparado.
– Es verdaderamente una vida digna de inmortales ésta -digo yo.
– De inmortales o no, lo cierto es que aquí se está tranquilo. Por lo menos a uno no le molestan demasiado. Las cosas son simples para mí, un solo camino conduce a este lugar y pasa ante mis ojos. Mi única tarea consiste en vigilar las montañas.
En el distrito, he oído decir que la reserva natural de esta ensenada está muy bien vigilada. Pienso que es gracias a la actitud desinteresada de su guarda. Según dice, mantiene buenas relaciones con los campesinos. Cada primavera, un anciano le trae un saquito de raíces de plantas secas.
– Si las masticas cuando vas a la montaña, las serpientes te evitarán. Las serpientes qi son aquí verdaderamente peligrosas.
Y diciendo esto, se levanta y se va a buscar en su habitación una bolsita de papel llena de hierbas, de la que extrae una raíz de color pardo. Yo le pregunto el nombre de la planta, pero él lo desconoce, nunca se le ha ocurrido preguntarlo. Es un remedio secreto transmitido por los antepasados. Los montañeses tienen sus propias costumbres.
En su opinión, llegar hasta la cima Jinding me llevará tres días entre ir y volver. Debería llevar arroz, aceite, sal, huevos y unas pocas verduras hechas al queso de soja. Para pasar la noche en la montaña, tendré que guarecerme en una cueva donde unos científicos, llegados algún tiempo antes, dejaron unas mantas. Éstas me protegerán del frío, pues en la montaña sopla el viento y puede hacer mucho fresco. Luego manifiesta que va a ir a la aldea para ver si encuentra a alguien para que yo pueda ponerme en camino hoy mismo. Y se va, tomando por el puente de madera.
Yo voy a dar una vuelta por la ensenada. En los bajíos, las aguas son vivas. Centellean bajo el sol, pero, en los rincones umbríos, son oscuras y tranquilas y parecen recelar innumerables peligros. En la orilla, la vegetación es de un lujuriante casi exagerado, de un verde poco menos que negro, y exhala una humedad inquietante: uno se imagina al punto que el lugar está infestado de serpientes. Alcanzo la otra orilla cruzando a mi vez el puente de madera. Detrás de la floresta se embosca una aldehuela de cinco o seis altas casas antiguas de madera cuyas paredes de tablas y vigas están renegridas por el exceso de humedad debido probablemente a las abundantes lluvias.
Una calma perfecta reina en la aldehuela, ni la menor voz humana. Las puertas de las casas están abiertas de par en par, en las galerías sin barandilla se amontonan hierbas secas, herramientas, pedazos de madera y bambúes. Me dispongo a entrar en una casa para echar un vistazo, cuando de pronto un perro de negro y ceniciento pelaje salta hacia mí ladrando ferozmente. Retrocedo a toda prisa y vuelvo a la otra orilla. Me sumerjo entonces en la contemplación de las gigantescas montañas verdegrises expuestas al sol detrás del pequeño edificio de la estación de vigilancia.
A mis espaldas resuena la risotada de una mujer que llega por el puente. Sobre su hombro baila una palanca en la que se enrosca una gruesa serpiente de cinco o seis pies de largo que agita la cola. Es evidente que me hace una señal, pero no comprendo lo que grita más que al acercarme al río:
– ¡Eh!, ¿Me compra mi serpiente?
Y sin esperar la respuesta, se echa a reír de nuevo, y luego coge la serpiente con una mano y la levanta hacia mí con su palanca. Felizmente, el jefe de la estación llega a tiempo y le grita en tono de reproche:
– ¡Lárgate a tu casa! ¿Entendido? ¡Vamos, deprisa!
De mala gana, la mujer retrocede hasta el puente y se aleja obedientemente.
– Es una perturbada. Tan pronto ve llegar a un extraño, maquina algo.
Él ha encontrado a un campesino que me servirá de porteador y de guía. Tiene cosas aún que hacer en su casa, pero a continuación preparará arroz y verduras para varios días. Yo puedo partir primero y luego él se reunirá conmigo. Los montañeses conocen bien el camino, mi guía me alcanzará rápidamente con las provisiones. No hay más que un único sendero, por lo que no tiene pérdida. Más lejos, a siete u ocho lis, se encuentra una mina de cobre que fue temporalmente explotada y luego dejada abandonada hace mucho tiempo. Si no veo llegar a mi hombre, siempre puedo descansar allí.
Me aconseja asimismo que deje mi mochila, el campesino ya me la traerá. Y a continuación me entrega un bastón que me evitará esfuerzos en la subida y me permitirá ahuyentar a las serpientes. Por último, me recomienda que mastique un trozo de la raíz que me ha dado. Me despido, él agita la mano en dirección a mí y se mete en su casa. Su cabeza achatada, su semblante moreno y flaco, su rostro cubierto por una barba incipiente han desaparecido.
Y ahora no puedo dejar de pensar en él, en su actitud completamente desinteresada hacia la vida. Y pienso también en la orilla oscura, del otro lado del puente, en las casas de madera renegrida de la aldehuela, en el perro ladrador de negro y ceniciento pelaje, en la mujer que juega con una serpiente sobre su palanca; todos parecen querer decirme algo, así como la gigantesca montaña detrás del pequeño edificio; tengo la impresión de que se desprende de ellos un encanto inmenso, sin que pueda penetrar en su sentido.
34
Avanzas por el barro, mientras cae la llovizna, el camino está tranquilo y silencioso, salvo por el ruido de succión de tus pasos sobre la tierra mojada. Le aconsejas que camine por allí por donde el suelo está más duro, cuando oyes un batacazo. Te vuelves y la ves tendida en el barro, con un brazo apoyado en el suelo, el rostro descompuesto. Te apresuras a ayudarla, pero ella patina una vez más y se ensucia con su manchada mano. Le aconsejas que se quite de una vez por todas los zapatos de tacón alto, ella se echa a llorar lastimeramente y se sienta de lleno en el barro. Tú le dices que no pasa nada porque esté sucia, que no es nada grave, que hay que encontrar una casa para lavarse, pero ella se niega a seguir.
Típico de las mujeres, dices tú. Quieren subir a la montaña, pero sin pasarlo mal.
Ella dice que no hubiera tenido que seguirte nunca por este condenado sendero.
Tú le dices que en la montaña no sólo hay bellos paisajes, sino que también está la lluvia y el viento. Ya que ha llegado hasta aquí, no tiene por qué lamentarse de nada.
Ella dice que la has engañado, que no se ve nunca a nadie por el camino que lleva a esa condenada Montaña del Alma.
Tú dices que si son seres humanos lo que ella quiere ver y no montañas, que ya ve bastantes en las calles, en la ciudad. Para ello no tiene más que ir a pasearse por un supermercado, en la sección de repostería o de cosmética, allí donde las mujeres encuentran su felicidad.
Entonces ella rompe a sollozar cubriéndose el rostro con sus sucias manos, como un niño que se pone muy triste. Tú te apiadas de ella, la obligas a levantarse y la sostienes para avanzar.
Dices que, de todos modos, no conviene quedarse allí bajo la lluvia, que más lejos tal vez haya una casa, que en esa casa seguro que hay un fuego, que si hay un fuego habrá calor, que no se sentirá ya tan perdida, que encontrará un poco de alivio.
Tú, por supuesto, sabes que detrás de esos muros deteriorados, los hogares estarán sin duda en ruinas y que las ollas estarán herrumbradas desde hace mucho tiempo. En este cerrillo invadido por los hierbajos, detrás de las tumbas donde hay prendidos unos banderines de papel descolorido, nadie podrá oír los lamentos del fantasma de una mujer. ¡Cómo te gustaría, en este concreto instante, encontrar una casa en la montaña para poderte poner unas ropas secas y limpias, sentarte en un sillón de mimbre delante del fuego, con una taza de té caliente en la mano, frente a la lluvia que cae del alero, y contarle a ella una historia para niños que no tuviera ninguna relación con el mundo de los humanos! Ella sería la niña buena de un montañés solitario y se acurrucaría contra ti, sentada en tus rodillas.
Dirías que el genio del fuego es un chiquillo rojo totalmente desnudo al que le encanta gastar bromas. Aparece siempre en los bosques recién talados. Remueve intencionadamente la espesa capa de hojas secas y, a culo pajarero, trepa y salta entre las ramas.
Ella en cambio te cuenta su primer amor, una inclinación hacia el amor más bien, un amor de muchacha candorosa. Dice que en esa época él acababa de regresar de una granja de reeducación por el trabajo. No había cambiado, muy cetrino, muy flaco, como en otro tiempo, con las mejillas surcadas de profundas arrugas. Su corazón se seguía sintiendo inclinado hacia él. Ella le escuchaba con pasión contar los padecimientos que había sufrido.
Tú dices que ésa es una historia muy antigua, que la conoces por tu bisabuelo. El decía que vio, con sus propios ojos, al niño rojo salir de debajo del árbol que había cortado el año antes, y dirigirse hacia una camelia. Sacudió la cabeza, convencido de que sus viejos ojos estaban deslumhrados. Había ido a la montaña para cortar un tronco de acerolo, encargo de un constructor de barcos de Xiangshui. El acerolo es ligero, y constituye un buen material para las embarcaciones.
Dice que ella no tenía a la sazón más que dieciséis años y él contaba ya cuarenta y siete o cuarenta y ocho. Habría podido ser su padre. Era, por otra parte, un antiguo compañero de universidad de su padre, un viejo amigo suyo. Tras su rehabilitación, a su vuelta a la ciudad, no conocía ya a nadie. Venía siempre a su casa a contarle a su padre, mientras tomaban aguardiente, su vida de «derechista» en el campamento de reeducación. Ella escuchaba y escuchaba, con los ojos húmedos. Él no había recobrado totalmente su vitalidad, estaba flaco, muy distinto del aspecto que tenía luego cuando encontró un trabajo de ingeniero en jefe. Llevaba entonces un traje a la occidental, con una camisa de cuello blanco bien planchado, muy abierto, que le confería una gran elegancia. Pero por aquella época ella estaba como emborrachada de él y le amaba. Quería llorar por él, no pensaba más que en reconfortarle para que pasara de manera feliz lo que le quedara de vida. Únicamente deseaba que él aceptase su amor de muchacha, es cierto, dice ella, que no le importaba otra cosa.
Tú dices que en aquel tiempo tu bisabuelo bajaba de la montaña, cargado con un tronco de acerolo, cuando vio al genio del fuego trepar sobre una camelia. No aminoró la marcha y, sin atreverse a mirar demasiado, regresó a su casa a depositar su cargamento. Antes incluso de entrar, exclamó: «¡Qué desgracia!». Por aquel entonces tu abuelo, que aún vivía, le preguntó: «¿Qué pasa, papá?». Tu bisabuelo explicó que había visto al genio del fuego, Zhurong, ¡y que se habían acabado, por tanto, los buenos tiempos!
Pero ella dice que él, el amigo de su padre, no sabía nada, que era un imbécil. No se lo dijo hasta mucho más tarde, cuando ella estaba en la universidad. Él le dijo que tenía mujer e hijo. Cuando se marchó al campamento, su mujer le esperó veinte años, su hijo era mayor que ella. Además, el padre de ella era uno de sus viejos amigos, ¿cómo podría hacerle una cosa así? ¡Qué cagado! ¡Qué cagado! Ella dice que en aquella época le insultó llorando. Dice que incluso ese encuentro fue ella quien lo propició. Él se despidió de su padre y ella puso como excusa que quería ir a ver a una amiga que había vivido en el mismo inmueble que ella en otro tiempo para salir juntos. Normalmente, le llamaba Tío Cai. Ella le dijo: «Tío Cai, tengo algo que decirte». «Entendido, vamos, charlaremos mientras caminamos.» No, ella no podía hablar así, en plena calle. Tras pensárselo un poco, él quedó con ella en un restaurante cerca de la entrada de un parque.
Tú dices que a continuación se sucedieron las catástrofes. En aquel entonces eras aún chico, no podías llevar un fusil, ni cazar con ellos. No podías sino seguirles, azada al hombro, para desenterrar brotes de bambú. Tu bisabuelo estaba ya giboso; y, en la nuca, le había salido una gruesa protuberancia carnosa, debido a todos los árboles que había transportado. Tu padre te dijo que en su juventud era un cazador sin igual; sin embargo, cayó muerto dos días después de haber visto al niño rojo. La bala le perforó el occipucio, volviéndole a salir por el ojo izquierdo. Bañado en un mar de sangre, consiguió alcanzar el umbral de su casa donde entregó su alma, manchando a su paso las raíces del viejo alcanforero del patio. Tu bisabuela no lo descubrió hasta el amanecer, al levantarse para preparar la comida para los cerdos. Ella no oyó ningún grito durante la noche.
Ella dice que en la mesa no habló más que de su escuela, de cosas que no le importaban. Tras la comida, le propuso ir a dar una vuelta por el parque y, una vez a la sombra de los árboles, se comportó como lo hacen todos los hombres. Achispado por el alcohol, quiso besarla, pero ella lo rechazó. Le dijo que lo seguiría llamando Tío Cai, que sólo quería que supiera cuánto lo había querido, y lo mal que le sabría entregarse a alguien que no la amara. Ella perdió la cabeza por un instante, ese hombre se divirtió con ella, sí, eso es, empleaba la palabra divertirse, ella cedió a un impulso. Al oírle hablar así, él quiso cogerla entre sus brazos, pero ella se escabulló.
Tú dices que en ese instante no había amanecido aún del todo. Tu abuela primero tropezó con él y luego se puso a pegar gritos, perdiendo acto seguido el conocimiento. En aquella época, ella estaba en estado de tu padre. Fue tu abuelo quien arrastró el cuerpo dentro de casa. Él dijo que tu bisabuelo había caído en una emboscada, que había sido alcanzado por la espalda, por un cartucho lleno de limaduras de hierro para la caza del jabalí. Tu abuelo dijo también que, poco tiempo después de su muerte, el fuego prendió en la montaña y que el incendio arrasó el bosque por espacio de diez días seguidos. Imposible extinguir semejantes llamas. Su luz iluminaba el cielo, transformando el monte Huri en un verdadero volcán. Tu abuelo dijo que tu bisabuelo fue abatido en el momento en que se declaró el incendio. Más tarde, afirmó sin embargo que la muerte de tu bisabuelo no tenía ninguna relación con el niño rojo, que había caído en la emboscada de un enemigo personal. Hasta su muerte, tu abuelo quiso dar con el asesino de su padre, pero cuando tu padre te contó esta historia se limitó a dejar escapar un suspiro sin decir nada más.
Ella dice que él también le declaró que la amaba, pero ella le dijo: «¡Eso no es cierto!». Afirmaba haber pensado realmente en ella, pero era demasiado tarde. Él preguntó por qué. ¡Vaya una pregunta! El preguntó por qué no iba a poder besarla ni una sola vez. Ella dijo que podía acostarse con cualquier hombre, excepto con él. «¡Largo! -exclamó ella-, nunca podrás comprenderlo.» Ella le odiaba, no quería verle más. Le rechazó con todas sus fuerzas.
Tú dices que no es cierto que sea enfermera, que no ha hecho más que contarte mentiras a lo largo de todo el camino, que no se refería a ninguna amiga, sino que hablaba de sí misma, de su propia experiencia. Ella te replica que tampoco tú hablas de tus propios bisabuelos, abuelo, padre y de ti mismo, que inventas historias para infundirle miedo. Le dices que la avisaste de que se trataba de un cuento para niños, pero ella responde que no es una niña, que ya no se dedica a escuchar este tipo de cuentos, que lo único que desea es vivir realmente, que no cree ya en el amor, que está ya cansada, que los hombres son todos unos lúbricos. «¿Y las mujeres?», preguntas. Son también viles, dice ella, ya lo ha visto todo, no tiene ya ilusión por la vida, no quiere sufrir tanto, no aspira más que a un simple instante de felicidad. Te pregunta si la deseas aún.
¿Aquí, sobre esta tierra empapada?
Es más excitante, ¿o no?
Tú dices que es un ser verdaderamente abyecto. ¿No es eso precisamente lo que les gusta a los hombres?, pregunta ella. Es simple, fácil, y además es excitante, y cuando se acabó, se acabó. ¿Con cuántos hombres te has acostado?, le preguntas. Más de cien, por lo menos. No la crees.
¿Qué es lo que hay que creer o no creer? En realidad es muy simple, a veces, basta con algunos minutos.
¿En el ascensor?
¿Por qué en el ascensor? Has visto eso en las películas occidentales. Puede hacerse en todas partes, bajo un árbol, en el rincón de una tapia…
¿Con un hombre al que no se conoce de nada?
Es aún mejor, así no se corre el riesgo de sentirte incómoda si te lo vuelves a encontrar.
Tú le preguntas si ella hace eso a menudo.
Sólo cuando tengo ganas.
¿Y cuando no encuentras hombres?
No son difíciles de encontrar. Te siguen a una simple mirada.
Tú dices que, a una simple mirada por su parte, no estás seguro de que la siguieras.
Ella dice que tú tal vez no te atrevieras, pero que algunos sí que se atreven. ¿No es eso lo que quieren los hombres?
Pues bien, te diviertes con los hombres.
¿Por qué sólo los hombres iban a poder divertirse con las mujeres? ¿Qué tiene ello de extraño?
Es tanto como decir que ella se divierte consigo misma.
¿Y por qué no?
¡En este barro!
Luego ella te dice riendo quedamente que te aprecia, pero que no se trata de amor. Y también que debes andarte con cuidado en el caso de que ella se ponga verdaderamente a amarte…
Sería una catástrofe.
¿Para ti o para ella?, pregunta.
Para ti y para ella.
Eres realmente inteligente. Ella dice que le gusta de ti esta inteligencia.
Dices que es una lástima que no sea tu cuerpo.
Ella dice que, de cuerpo, todos los hombres tienen uno. Añade a continuación que no tiene demasiadas ganas de cansarse en la vida y deja escapar un hondo suspiro antes de pedirte que le cuentes una historia alegre.
¿Hablar otra vez del fuego? ¿Ese niño rojo con el culo al aire?
Lo que tú quieras.
Tú dices entonces que ese genio del fuego, Zhurong, el niño rojo, era el dios de esta gran montaña. Al pie del monte Hurí, el templo del genio del fuego fue dejado en estado de abandono, los hombres habían olvidado hacer sacrificios allí, utilizaban el aguardiente y la carne para su uso personal. El dios olvidado por todos montó en cólera y cuando tu bisabuelo…
¿Por qué no continúas?
La noche de su muerte, mientras todo el mundo estaba profundamente dormido, una luz resplandeciente inundó la oscura montaña. Cuando el viento lanzó unas ráfagas de olor a quemado, las gentes comenzaron a ahogarse en pleno sueño y se levantaron a todo correr. A la vista del fuego, se quedaron desconcertados. Por la mañana, la humareda lo había invadido todo, era ya demasiado tarde para partir. Los animales salvajes, presa del pánico, huían delante del fuego; los tigres, los leopardos, los jabalíes, los lobos se refugiaban en confuso desorden en el torrente. Únicamente sus aguas impetuosas impedían al fuego progresar. La multitud concentrada en la orilla para contemplar el incendio vio de repente volar una gran ave roja de nueve cabezas. Echando fuego, con su larga cola dorada desplegada, lanzando un grito semejante a los vagidos de un recién nacido, desapareció en los cielos. Unos árboles seculares gigantescos eran propulsados al aire cual plumas, luego volvían a caer en la hoguera emitiendo grandes crujidos…
35
En sueños, veo el acantilado abrirse detrás de mí crujiendo, entre las piedras se recorta el cielo gris perla, bajo el cielo, una callejuela, desierta y tranquila, a un lado la puerta de un templo, sé que por ella se entra al gran templo, no está nunca abierta, en la entrada hay tendida una cuerda de nailon donde hay puestas a secar unas ropas de niño, reconozco este lugar, he venido ya antes aquí, es el templo de los Dos Reyes del distrito de Guan, me paseo por el dique que separa las aguas del río que espumea bajo mis pies, en la orilla opuesta las ruinas de otro templo desacralizado, he querido entrar en él, pero no he encontrado la puerta, tan sólo he visto las serpientes marinas reptando por los negros y curvos aleros que sobrepasan con creces los muros del patio, agarrándome a un cable avanzo un poco, en la margen blanca del río un hombre está pescando, quiero ir hacia él, el agua sube, no puedo sino retroceder, las aguas me rodean por todas partes, yo, en medio, vuelvo otra vez a ser un niño, yo, en este instante, de pie delante de esta entrada, me veo a mí mismo de niño, llevo unos zapatos de tela, no puedo avanzar ni retroceder, sobre el empeine de mis zapatos hay unos botones de tela, en la escuela primaria mis compañeros decían que llevaba unos zapatos de chica, me hacían sentirme incómodo, y fue justamente de boca de estos chicos acostumbrados a la calle que comprendí el sentido de este insulto, decían también que las mujeres eran pura farfolla y también que la gruesa señora que vendía tortas en la esquina de la calle andaba detrás de los hombres, yo sabía que eran groserías que tenían que ver con la carne de los hombres y de las mujeres, pero la naturaleza de estas relaciones seguía siendo muy vaga en mi cabeza, decían que yo amaba a la muchacha delgada y morena de mi clase, que me había dado una tarjetita perfumada y que yo me había ruborizado, y un día, tras entrar en secundaria, durante las vacaciones, me encontré a esos chavales en una sesión de cine reservada a los alumnos del instituto, me dijeron que se había puesto muy guapa, una muchacha la mar de seductora, que se había informado acerca de mí, y me preguntaron por qué no le daba yo una cita, y a continuación caí seducido por la carne de las mujeres, me debatí, alargué la mano para tocar el bajo vientre húmedo de una mujer, antes no era tan valiente, sabía que entraba en la decadencia, pero eso me gustaba en secreto, quizá sabía que era una mujer que yo quería hacer mía sin conseguirlo, su lindo rostro, no podía verlo, quería besarla con mi boca que había sido ya besada por otra mujer, en mi interior no la amaba, pero yo estaba contento, también vi los tristes ojos de mi padre, silencioso, sé que ya ha muerto, que todo esto no es cierto, en mi sueño me esfuerzo por dejarme ir, luego oigo el batir de la puerta por el viento, me acuerdo de que estoy durmiendo en una cueva de montaña, por encima de mi cabeza el extraño techo sube y baja, iluminado por el farol, duermo completamente vestido entre las mantas saturadas de humedad, mis ropas están empapadas también, mis pies están helados, no consigo hacerlos entrar en calor, el viento es violento, aúlla a cada portazo, como una bestia salvaje ensangrentada, tumbado en una cueva de montaña cerrada con una simple tabla, escucho atentamente los aullidos del viento que se desencadenan desde la cima de las montañas y se abisman en los campos y bosques.
Urgido por las ganas de orinar, me levanto y, a la luz del farol que llevo en la mano, me pongo de nuevo los zapatos. Retiro la tabla que bloquea la puerta hecha con palos. La puerta cruje violentamente al abrirse, empujada por el viento. El farol no ilumina más que un círculo a mis pies en la negra cortina de la noche. Doy dos pasos y me desabrocho el pantalón, cuando veo de repente, al levantar la cabeza, una sombra de diez metros de alto alzarse delante de mí. Lanzo un grito y a punto estoy de tirar el farol. La sombra inmensa se mueve al mismo ritmo que yo. Imagino que se trata de «la sombra del demonio» mencionada en la Monografía de la montaña Fanjing. Agito mi farol, la sombra se mueve también. Es en realidad mi sombra proyectada en la noche.
El campesino que me sirve de guía ha salido al oír ruido, hacha en mano. No me he recuperado aún del todo y no puedo articular palabra. Entre murmullos, agito el farol para indicárselo. También él pega un grito y se apodera del farol. Dos sombras inmensas se perfilan entonces contra la cortina negra de la noche y danzan al ritmo de nuestros gritos. ¡Qué estupefacción sentirse aterrado por uno mismo, y con más razón por la propia sombra! Igual que dos niños, orinamos danzando para hacer saltar la demoníaca sombra. Y también para calmarnos, para reconfortar nuestros conturbados espíritus.
Una vez de vuelta al interior de la cueva, la excitación me impide conciliar el sueño. Mi compañero se revuelve también en su yacija. Le pido sin ambages que me cuente historias de la montaña. Él se pone a balbucear, pero se expresa en dialecto y de ocho frases sobre diez no pesco ni papa. Me parece que está contando la historia de un primo lejano, que hace tal o cual trabajo, al que un oso sacó un ojo, porque no había honrado al dios de la montaña antes de ir a ella. Imposible saber si es una manera de hacerme un reproche.
Madrugando a la mañana siguiente, mi intención es ir a Jiulongchi, el lago de los Nueve Dragones. Se ha levantado una densa niebla. Mi guía camina delante, sombra indistinta a tres pasos de mí; a más de cinco, ya no me oye, aun cuando le llame a voz en grito. No tiene nada de extraño que, la pasada noche, el farol pudiera proyectar las sombras sobre una tan espesa niebla. Para mí, es por supuesto una experiencia nueva; a cada expiración, un blanco vaho viene a llenar el espacio dejado libre en la boca. A menos de cien pasos de la cueva, se detiene y se vuelve diciendo que es imposible continuar.
– ¿Por qué?
– El año pasado, con un tiempo parecido, seis personas fueron a la montaña a recoger furtivamente plantas medicinales y sólo tres de ellas regresaron -farfulla.
– Quiere atemorizarme, ¿no?
– Si quiere ir usted, vaya, pero sin mí.
– ¡Pero usted es mi guía! -Estoy, por supuesto, un poco cabreado.
– Ha sido el jefe de la estación quien me ha enviado.
– Pero él le ha mandado a usted por mí.
No le digo que he sido yo quien ha pagado su salario.
– Si le sucediera algo a usted, sería yo el responsable de rendir cuentas al jefe de la estación.
– No tiene usted que darle cuentas de nada. Él no es mi jefe. Y tampoco el responsable de mi persona. ¡Yo simplemente quiero ir a ver ese lago de los Nueve Dragones!
Él dice que no es un lago, nada más que algunos estanques de profundas aguas.
– Me da igual que sea un lago o no, yo lo que quiero es ver el musgo dorado que recubre la ribera, he subido a la montaña para ver ese musgo espeso, quiero ir a revolearme encima de ese musgo.
Me dice que uno no puede tumbarse en él, pues se trata de hierbas que crecen en el agua.
Siento deseos de contarle que fue el jefe de la estación el que dijo que resulta más agradable revolcarse sobre este musgo que sobre una alfombra, pero no tengo ganas de verme obligado a explicarle qué es una alfombra.
Él se calla y camina delante, cabizbajo. Yo retomo el camino. Ésta es mi victoria: hacer cumplir mi voluntad a un guía que he pagado. Quiero demostrar que no carezco de voluntad, no otro es el sentido de mi venida a este lugar donde los mismos diablos no se atreven a poner los pies.
Él ha desaparecido de nuevo. Yo he demorado un poco la marcha y él se ha desvanecido en medio de la blancura de la niebla. Me apresuro a darle alcance, pero choco contra un gran árbol. Si he de volver a localizar mi camino solo, entre estos árboles y estos campos, no lo conseguiré jamás. Ando completamente desorientado y comienzo a llamarle a grandes gritos.
Por fin, reaparece en medio de la bruma, gesticulando de manera extraña en dirección a mí. No le oigo gritar hasta que estoy delante de él, siempre en medio de esa maldita niebla.
– ¿Está usted cabreado conmigo? -Trato de pedirle excusas.
– No estoy cabreado, y menos con usted, ¡es más bien usted quien debe disculparme a mí!
Continúa gesticulando mientras grita, pero los sonidos llegan de manera ahogada a través de la niebla. Me doy cuenta de que no estoy siendo razonable.
Ajusto mi paso al suyo, pisándole los talones. Por supuesto, no resulta cómodo, no podemos seguir avanzando mucho más. No he venido a esta montaña para contemplarle los talones a este hombre. ¿A qué he venido, entonces? Tengo un mal presentimiento, debido sin duda al sueño que he tenido y a la sombra demoníaca de esta noche, a mis ropas empapadas por la humedad, a la noche casi en blanco que he pasado, y a mi fatiga. Trato de coger del bolsillo de mi camisa, que está pegada a mi piel, la raíz de hierba medicinal que sirve de antídoto contra las serpientes, pero ya no la encuentro.
– Es mejor regresar.
No me ha oído. Tengo que gritar:
– ¡Regresamos!
La situación se vuelve cómica, pero él no se ríe. Se limita a murmurar:
– Hace ya mucho rato que hubiéramos tenido que regresar.
He terminado, pues, por hacerle caso. Ya en la cueva, él enciende de inmediato un fuego, pero la presión atmosférica es demasiado baja, el humo no puede escapar e invade el espacio entero, impidiéndonos abrir los ojos. Sentado cerca del hogar, masculla algo.
– ¿Qué le dice usted al fuego?
– Que el hombre no puede luchar contra el destino.
Luego se tumba en su yacija. Un instante después, oigo sus sonoros ronquidos. Es un ser simple, tiene la conciencia tranquila, mientras que yo soy un ser pagado de mí mismo, en perpetua búsqueda de una espiritualidad que tal vez no sería siquiera capaz de entender si alguna vez se me revelase. Ignoro a qué me conducirá esto.
Me siento aburrido, en esta húmeda cueva, con estas ropas empapadas y heladas que se pegan a mi piel. En este instante, mi mayor deseo sería tener una ventana, una ventana iluminada, con un poco de calor detrás, una persona a la que yo amase y que me amase a mí. Es todo. Todo lo demás sería inútil. Pero esta ventana no es más que otra sombra ilusoria.
Sueño a menudo que voy en busca de la casa de mi infancia, en busca de mis recuerdos más dulces, en sueños veo una sucesión de patios en fila como un laberinto con unos pasadizos oscuros, estrechos y tortuosos, cuya salida jamás encuentro. Cada vez que tengo este sueño, los caminos son distintos, a veces el patio interior donde vivía mi familia es un paso vecinal, y no puedo hacer nada sin que los vecinos lo vean, y tampoco puedo disfrutar de un sentimiento de dulce intimidad e, incluso si estoy en casa, los tabiques no llegan hasta el techo o el papel pintado de las paredes está desgarrado o incluso una pared está completamente derrumbada, subo por una escalera que lleva al piso y miro hacia abajo, al interior de la estancia, todo está reducido a escombros, afuera hay un plantío de calabaceras bajo las cuales me he arrastrado para coger grillos, los pelos de los tallos de las calabaceras mezclados con la transpiración de mi cuello y de mis brazos me producen un prurito por todo el cuerpo, a veces a pleno sol, otras bajo una helada lluvia, en este patio atestado de escombros se han construido casas nuevas, no sé cuándo, con ventanas siempre cerradas, bajo este pabellón desprovisto casi de paredes, mi abuela materna está trasladando el baúl de la ropa de palisandro, tan viejo como ella, cuya tapa ha sido levantada, ella está muerta desde hace mucho tiempo, pero a pesar de todo he de recuperar mis recuerdos más dulces, mis sueños infantiles, o mejor dicho, mis sueños de infancia, a mis pequeños compañeros de entonces cuyos nombres ya he olvidado, había un chaval que tenía el labio inferior marcado por una cicatriz, de aspecto muy honesto, tenía un tarro de gres de color violeta donde criaba unos grillos, él decía que había sido su abuelo quien se lo había dado, también me gustaba su hermana mayor, una chica talludita muy dulce, pero nunca le dirigí la palabra, y luego me enteré de que se había casado, por lo que de nada serviría volver en su busca, y tampoco encontraría ya a mi pequeño compañero de infancia con su cicatriz en el labio, he recorrido la callejuela donde se suceden las puertas de las casas, sus aleros que desbordan hasta casi la mitad de la calle, me apresuro a volver a mi casa, mi abuela materna me espera para comer, cuando es la hora me llama a grandes gritos, y cuando la oigo llamarme creo que está discutiendo con alguien, discute a menudo con mi madre, tiene el genio muy vivo, cuanto más envejece, más extraño se vuelve su carácter, no se entiende con su propia hija, tuvo que regresar a su tierra a vivir con su familia, y luego ellos dijeron que murió en un hospicio, tengo que localizar ese lugar para ser digno de mi madre que ha muerto, en este momento pienso mucho en las personas que han desaparecido, tal vez porque en tiempos normales no lo hice a menudo, y sin embargo son las personas que me eran más próximas, en esta cueva de montaña, frente al fuego, las danzarinas llamas hacen evocar recuerdos, froto mis ojos llenos de humo que no consigo abrir.
Me levanto para salir. La niebla se ha disipado ligeramente, se ve ya a más de diez pasos. Cae la llovizna. Descubro que en las hendiduras de las rocas hay restos de varillas de incienso, así como una rama de árbol en la que hay atada una tela roja. ¿Es la Roca del Alma donde las mujeres vienen a implorar un hijo varón?
Arriba del todo, unos inmensos pilares de piedra se funden con la bruma. No pensaba descubrir una ciudad muerta sobre esta cresta.
36
¿Qué más se puede contar?
Tú hablas de esas ruinas invadidas de zarzales y azotadas por los violentos vientos de las cumbres, de las piedras quebradas, cubiertas de musgos y de líquenes, del gecko que trepa sobre una losa hendida.
Le dices que, en otro tiempo, resonaban aquí la campana de la mañana y el tambor del atardecer, que el humo del incienso remolineaba, que novecientos noventa y nueve bonzos vivían en las mil celdas que poseía el templo, que, en los días de nirvana, se realizaban suntuosas reuniones religiosas.
Cuentas que cuando los humos del incienso se elevaban del sinfín de pebeteros, los fieles acudían desde cien lis a la redonda para ver con sus propios ojos al viejo monje entrar en un estado de beatitud. Los peregrinos se apresuraban por los caminos a través de la floresta.
Cuentas que las salmodias de las sutras resonaban más allá de la gran puerta de la pagoda. No quedaba la menor esterilla disponible en todo el templo. Los últimos en llegar se arrodillaban en el mismo suelo y los que lo hacían más tarde aún tenían que esperar afuera. Y detrás de la masa de los fíeles que no lograban entrar se apretujaba también un gentío inmenso. Era una concentración excepcional.
Dices que no había un solo fiel que no quisiera obtener la gracia del viejo monje. Cada discípulo esperaba recoger su mensaje, pues, antes de entrar en beatitud, el gran maestro enseñaba el dharma. La sala de las sutras donde él estaba se hallaba en la planta baja del pabellón de las obras canónicas, a la izquierda del templo del Gran Tesoro.
Dices que en el patio, delante de esa sala, dos canelos en plena floración perfumaban el aire, el uno rojo y el otro blanco, y que el suelo estaba cubierto de esterillas desde la sala hasta el patio. Bajo el agradable sol del otoño, los bonzos esperaban sentados, con el corazón apaciguado, a que el viejo monje enseñara por última vez el dharma.
Dices que permanecía sentado con las piernas cruzadas sobre un estrado de madera de sándalo negro, tallado con unas flores de loto, que practicaba una purificación y una abstinencia totales desde hacía siete días y siete noches, sin comer ni beber, manteniendo los ojos cerrados, una larga túnica apedazada flotando sobre sus hombros. Delante del altar, en los pebeteros de cincelado bronce, se consumían unos pequeños leños de madera de sándalo blanco cuyo aroma se expandía por toda la sala. Estaba flanqueado por dos de sus discípulos y una decena de bonzos que habían recibido la tonsura de su propia mano aguardaban respetuosamente al pie del estrado. En la mano izquierda, retorcía un rosario y, en la derecha, sostenía una campanilla que golpeaba suavemente con un fino palillo de metal apretado entre los dedos. Como una ligera seda, el sonido de la campanilla emprendía el vuelo y flotaba entre las banderolas suspendidas en la sala.
Dices que los bonzos oyeron entonces su dulce voz: «Buda nos enseña que, para alcanzar la iluminación, no hay que conocer a Buda por su aspecto corporal; lo que se denomina la figura corporal de Buda son las figuras ilusorias de su cuerpo, las figuras que se ven no son su figura, sino la negación de su figura. Lo que os transmito es que hasta las mismas palabras de Buda no pueden ser aceptadas, y al mismo tiempo tienen que ser aceptadas, no pueden ser transmitidas, y lo que no puede ser transmitido no puede ser admitido, pero al mismo tiempo tiene que ser admitido, eso es lo que yo os transmito, y ésta es la gran ley que Buda os transmite, ¿alguna pregunta?».
Dices que entre la multitud de los discípulos, nadie ha comprendido el sentido de sus palabras y nadie se atreve tampoco a hacer ninguna pregunta. Pero el aprieto mayor es para los dos discípulos que le velan a su diestra y a su siniestra. Desde hace siete días, no se atreven a relajarse un solo instante, en callada espera de que el maestro les haga partícipes de sus intenciones y de su enseñanza. En el pebetero, la última varilla de incienso acaba de consumirse. Por fin, el primer discípulo se arma de valor. Avanza un paso, se arrodilla y acto seguido se prosterna, juntas las manos: «Vuestro discípulo tiene una pregunta que haceros, pero no sabe si debe hacerla».
El viejo monje abre ligeramente los ojos y pregunta cuál es la pregunta. El discípulo alza la cabeza, pasea su mirada alrededor y pregunta: «Antes de alcanzar el nirvana, ¿transmitirá el maestro su enseñanza a un sucesor?». Todos han comprendido: es absolutamente necesario que designe a un sucesor para que se ocupe de un tan vasto monasterio con tantos bonzos, cirios e incienso. ¿Cómo sería posible que no tuviera sucesor un gran maestro como él?
El viejo maestro menea la cabeza, coge contra su pecho su cuenco de las ofrendas y dice: «Toma este cuenco…». El incienso está casi enteramente consumido, las volutas de humo se elevan por los aires formando unos círculos incompletos antes de disiparse. La pesada campana de hierro de doce mil libras del templo del Gran Tesoro, fundida durante la era Zhenyuan de los Tang, se pone a resonar, seguida de los sones de los tambores. En la sala de las sutras, los monjes se apresuran a golpear sus peces de madera y sus piedras sonoras. Comprendiendo que el viejo maestro ha transmitido ya su enseñanza y designado a su sucesor, la multitud salmodia las sutras y declama el nombre de Buda Amithaba.
Pero los dos primeros discípulos permanecen un tanto atónitos, no han oído que después de las palabras «coge este cuenco» ha añadido «y ve a mendigar». Tan sólo ven moverse los labios del maestro, pero ni el uno ni el otro consiguen recoger su enseñanza. Alargan la mano al mismo tiempo para apoderarse del cuenco de las ofrendas y ninguno quiere soltarlo. El cuenco acaba rompiéndose. Los dos hombres se quedan estupefactos de la impresión. Comprenden cuál era la intención del maestro, pero no se atreven a dirigirle la palabra. Únicamente el viejo monje ha tomado conciencia de que el templo caerá un día en ruinas. Incapaz de soportarlo más, cierra los ojos y, sentado, hace el vacío en su interior, sobre su asiento en forma de flor de loto, cruzado de manos. Concentra su atención sobre el punto «puerta de la vida» y, por propia voluntad, pone fin a su existencia.
Dices que la campana y el tambor resuenan en la sala de las sutras y también afuera. En el interior, los monjes recitan al unísono unas oraciones que se propagan hasta el patio. Allí la multitud de monjes las repite a coro hasta las tres salas y las dos alas laterales, luego hasta el exterior del templo donde se concentran los fieles con sus palanquines, asnos y caballos. Los fieles que no han podido acceder al edificio no quieren quedarse al margen y vociferan a voz en grito el nombre de Buda Amithaba con tanta fuerza que se les oye incluso desde el interior del templo.
Los monjes levantan la gran urna sellada donde ha sido colocado el viejo monje en estado de beatitud, escoltado de sagradas banderolas de bordados brocados, franco está el camino para los dos primeros discípulos que agitan los espantamoscas y asperjan aguardiente para purificar almas y cuerpos, y cada vez es mayor la masa de los fieles que se precipita en el interior del templo para tener la dicha de contemplar la figura mortuoria del gran maestro. Quienes alcanzan a verle exclaman: «¡Misericordia!» y los que no lo consiguen se hallan en el colmo de la excitación, con la cabeza levantada se apretujan de puntillas, perdiendo su sombrero y sus zapatos, derribando los pebeteros, indiferentes al carácter solemne del lugar.
Una vez sellada la tapa de la urna, ésta es instalada sobre una pira delante del templo del Gran Tesoro, y a continuación, antes de encender el fuego, da comienzo una sesión de lectura de sutras con miras a la liberación del alma, no es posible el menor error en el ceremonial, resultaría inconcebible la menor negligencia, pero ningún templo podría contener a decenas de miles de personas apretujándose y empujándose, ni los mozos más fuertes podrían resistir la oleada de la muchedumbre, las gentes zarandeadas y pisoteadas lanzan gritos de dolor. Nadie sabría decir dónde se inició el fuego, ni cuántas víctimas perecieron quemadas o aplastadas, si hubo más muertos por ahogamiento o abrasados, de todas formas el fuego duró por espacio de tres días y tres noches antes de que el Señor de las alturas se apiadara, dejando caer por fin una lluvia bienhechora que no dejó más que una extensión de ruinas y de estelas rotas, objetos de estudio para las generaciones venideras.
37
Detrás del muro en ruinas, están sentados a la mesa mi padre, mi madre y mi abuela materna, todos ellos muertos. Me esperan para comer. Pienso que ya he vagabundeado bastante de un lado para otro, y hace ya demasiado tiempo que no me siento en familia. Tengo ganas de sentarme a la misma mesa que ellos para charlar de todo y de nada, como cuando estaba en casa de mi hermano pequeño, cuando el doctor me diagnosticó un cáncer y hablábamos de cosas de las que no es posible hablar más que en familia. En aquel tiempo, a la hora de la comida, mi sobrinita siempre quería ver la televisión, pero era imposible que comprendiera que todos los programas estaban centrados exclusivamente en la campaña contra la contaminación espiritual, explicada para todo el mundo por las figuras del mundo cultural que tomaban postura unas tras otra recurriendo a la palabrería de los documentos oficiales. No eran programas para niños y tampoco eran en absoluto apropiados para la hora de las comidas. Yo estaba harto de las noticias difundidas por la radio, la prensa escrita y la televisión, y no aspiraba más que a volver a mi propia vida, a hablar del pasado de mi familia que había sido ya olvidado, por ejemplo, de ese bisabuelo loco que no tenía más que un deseo: convertirse en mandarín y que había hecho donación a este fin de todo su patrimonio, una calle entera, aunque en vano, ya que no logró ni tan siquiera obtener un mediocre puesto de funcionario y que enloqueció al comprender que había sido burlado. Entonces prendió fuego a su última morada, aquella en la que vivía, y murió a la edad de apenas treinta años, más joven de lo que yo soy ahora. Los treinta, etapa de la que dijo el Confucio que la personalidad apenas está formada, sigue siendo cuando menos una edad frágil en la que resulta fácil caer en la esquizofrenia. Mi hermano pequeño y yo no habíamos visto jamás ninguna foto de este bisabuelo, acaso porque en sus tiempos la fotografía no había sido introducida aún en China, o bien porque estaba reservada a la familia imperial. Pero mi hermano pequeño y yo probamos los deliciosos platos que preparaba nuestra abuela, y el que más fuerte impresión nos había dejado era la gamba emborrachada, cuya carne temblaba aún cuando la tenías en la boca. Antes de comernos una, teníamos que armarnos de valor. También me acuerdo aún de que mi abuelo, paralizado como consecuencia de un ataque de apoplejía, había alquilado en el campo una vieja casa de campesino para evitar los bombardeos de los aviones japoneses. Se quedaba tumbado en la pieza principal en una hamaca de bambú, el rostro aureolado por sus plateados cabellos agitados por el viento que penetraba por la puerta abierta de par en par. Tan pronto como sonaba una alerta aérea, era presa del terror. Mi madre decía que lo único que ella podía hacer era repetirle al oído sin cesar que los japoneses no tenían bombas suficientes y que las reservaban para las ciudades. En aquella época, yo era más joven de lo que mi sobrinita es ahora, y acababa justo de aprender a andar. Recuerdo que para ir hasta el patio trasero había que cruzar un umbral muy alto más allá del cual había que bajar aún un escalón. Yo no podía franquearlo solo, y este patio era para mí siempre un lugar misterioso. Delante de la puerta de entrada se extendía una era, y me acuerdo de que, con los hijos de los campesinos, me revolcaba por la paja que se estaba secando. En las apacibles aguas del río que bordea la era se había ahogado un perrito. No sé si algún asqueroso individuo lo arrojó al agua o si se ahogó él solo, pero lo cierto es que su cadáver permaneció largo tiempo en la orilla. Mi madre me tenía formalmente prohibido jugar en la orilla del río y yo no podía ir a excavar en la arena más que yendo detrás de los adultos que iban allí a sacar agua. Hacían unos agujeros en la orilla y recogían el agua filtrada por la arena.
Comprendo en este instante que estoy rodeado de un mundo de muertos y que detrás de ese muro en ruinas se encuentran mis parientes desaparecidos. Tengo ganas de retornar entre ellos, sentarme a la misma mesa, escuchar incluso las conversaciones más fútiles, tengo ganas de oír sus voces, de ver sus miradas, de sentarme con gran comedimiento entre ellos, aun cuando no tome nada. Sé que las comidas del otro mundo poseen un valor de símbolo, que son una especie de ceremonia en la que no les está permitido participar a los vivos, sentarme a su mesa se me antoja de repente la felicidad suprema. Me acerco, pues, a ellos con precaución, pero una vez que he franqueado la pared en ruinas, se levantan y desaparecen en gran silencio detrás de otra pared. Oigo sus sigilosos pasos que se alejan, veo la mesa vacía que han dejado. En un instante, la mesa se cubre de tierno musgo, se resquebraja y queda reducida a un montón de piedras, y entre sus hendiduras crecen hierbajos. También sé que hablan de mí en otra casa en ruinas, que no aprueban mi conducta y que se inquietan por mí. En realidad, nada debería preocuparles, pero sé que lo están. Los muertos se preocupan a menudo por los vivos. Están discutiendo a escondidas, pero se callan una vez que yo aplico mi oído a la pared de húmedas piedras recubierta de musgo. Deben de seguir hablando con los ojos, decir que no puedo continuar así, que me hace falta una familia normal, una esposa prudente y virtuosa que se ocupe de mis comidas y lleve la casa, que si he contraído una enfermedad incurable ello se debe a mi inadecuada alimentación. Traman para saber cómo intervenir en mi vida, yo tengo que decirles que no hay motivo para la inquietud, que llegado a la edad madura tengo mi propio estilo de vida, que ese estilo de vida lo he elegido yo mismo, que no puedo volver al carril que ellos trazaron para mí. No puedo vivir como ellos, máxime cuando su vida no ha sido lo que se dice un éxito, pero no puedo dejar de pensar en ellos, quiero mirarles, escuchar su voz, hablar con ellos del pasado. Quiero preguntarle a mi madre si realmente me llevó en barca por el río Xiang. Recuerdo una barca de madera con una vela de bambú trenzada, en la que se apretujaban unas gentes, sentadas en unos bancos, a cada uno de los lados de la cabina, rodilla contra rodilla. A través de la vela, se veía el agua del río a punto de saltar por encima de la borda. La barca no paraba de cabecear, pero nadie decía ni mu, todos ponían cara de que no pasaba nada, por más que todos se habían dado cuenta de que la barca que iba hasta los topes podía zozobrar de un momento a otro. Nadie quería enfrentarse a la verdad. También yo ponía cara de que no pasaba nada, no lloraba ni me agitaba, esforzándome por no pensar en la catástrofe que podía producirse de un momento a otro. Quiero preguntarle si ella también huía. Si hubiera vuelto a ver ese tipo de barca en el Xiang, ese recuerdo sería perfectamente real. Quiero preguntarle también si es cierto que habíamos escapado a unos bandidos refugiándonos en un chiquero. El tiempo, ese día, era igual que el que hace hoy, lloviznaba; en una curva especialmente pronunciada de una cuesta, el autobús derrapó y el conductor no dejaba de lamentarse diciendo que, de haber tenido mejor cogido el volante, las ruedas del vehículo no habrían ido a parar a la cuneta. Recuerdo que eran las ruedas del lado derecho, porque, a continuación, los ocupantes del autobús se apearon todos y llevaron sus equipajes al lado izquierdo de la carretera, en la ladera de la montaña, y luego fueron a empujar, pero las ruedas seguían patinando en el barro, sin resultado. El autobús iba equipado con un motor de carbón vegetal, pues eran aún los tiempos de la guerra y los vehículos civiles no funcionaban con gasolina. Para hacerlo arrancar, primero era preciso girar con fuerza una manivela, hasta que el motor se ponía a petardear. En aquella época, los vehículos eran como los humanos, no se sentían bien hasta haberse aliviado de los gases que atestaban su vientre, pero en aquella ocasión el autobús, incluso después de haber petardeado, no era capaz más que de hacer patinar sus ruedas manchando de barro la cara de la gente que lo empujaba. El conductor se esforzaba por hacer una señal a los coches que pasaban, pero ninguno quería pararse para sacarle del apuro. Con semejante tiempecito, el cielo estaba realmente oscuro, y ellos no pensaban más que en huir. Pasó un último coche rozando la cuneta, con sus faros amarillos reluciendo como los ojos de una bestia salvaje. A continuación, los pasajeros treparon la pendiente a tientas en medio de la oscuridad, desafiando la lluvia, resbalando sin cesar por el camino de montaña fangoso, cogiéndose todos a las ropas del que les precedía. No eran más que una cuadrilla de ancianos, de mujeres y de niños. El grupo alcanzó por fin con gran esfuerzo una casa de labor sin luz, de la que nadie quiso abrir la puerta. Lo único que podían hacer era resguardarse en el chiquero para protegerse de la lluvia; unos disparos resonaban sin cesar en la montaña. Resplandecían unas antorchas. Sin duda, unos bandidos. El miedo impedía a todos proferir la menor palabra.
Franqueo la pared en ruinas, detrás no hay más que un retoño de boj con unas hojitas, del grosor del dedo meñique, que tiembla al viento en medio de unas casas derruidas, destejadas. Enfrente se alza una media ventana en la que uno puede apoyarse para asomarse al exterior. Entre las matas de azaleas y de bambúes-flechas surgen unas losas de piedra recubiertas de un musgo que parece muy mullido, visto de lejos. Diríase un cuerpo alargado, con las rodillas replegadas, los brazos extendidos. Sobre el tejado dorado del templo, otrora compuesto de miles de salas y de celdas de monjes, habían sido colocadas unas tejas metálicas para resistir el impetuoso viento de la montaña. Los monjes y las monjas que acompañaban a la novena concubina del padre del emperador Wanli de los Ming venían aquí a ejercitarse en la práctica de la perfección. De las grandes ceremonias, en el curso de las cuales se quemaba incienso y resonaban la campana de la mañana y el tambor del atardecer, no puede ser que no quede ningún rastro. Quiero encontrar vestigios de esa época, pero no hago más que dar vueltas a un fragmento de estela roto. ¿Es que hasta las mismas tejas metálicas han sido todas destruidas por la herrumbre quinientos años después?
38
¿Qué más se puede decir?
Pues que, quinientos años más tarde, ese viejo templo en ruinas se había convertido en una guarida de malhechores que dormían de día y, de noche, encendían antorchas para descender de la montaña a fin de someter a pillaje a las aldeas. Y precisamente, al pie de la montaña, vivía en un convento de religiosas bonzo la hija de un funcionario. Practicaba allí el budismo, aunque no era monja. Para expiar sus culpas del pasado, se ocupaba de las lámparas de aceite y de la efigie de Buda. Pero le había entrado por los ojos al cabecilla de los bandidos, que la raptó y obligó a convertirse en su esposa. Prefiriendo antes morir que obedecerle, fue violada y luego decapitada. ¿Y qué más?
Retrotraerse a mil quinientos años, a la época en que no existía rastro alguno del templo. Únicamente se alzaba la cabaña de caña de gramínea de un célebre letrado que había abandonado la vida pública para hacer vida de ermitaño. Todos los días, al rayar el alba, volvía su rostro hacia el este para hacer ejercicios respiratorios. Aspiraba el aire fresco de la mañana y lo expiraba largamente, con el cuello tenso. El sonido puro de sus cantos resonaba en el pequeño valle desierto y los monos que trepaban por los escarpados acantilados le respondían en eco. Si, por casualidad, venía algún conocido a verle, le ofrecía té a guisa de aguardiente, sacaba un tablero de ajedrez o charlaba con él al claro de luna. No le preocupaba envejecer. Los leñadores que por allí pasaban le miraban de lejos y se convirtió en un personaje legendario. He aquí por qué este lugar ha conservado el nombre de Acantilado del Inmortal.
¿Y qué más?
Decir también que, mil quinientos cuarenta y siete años más tarde, un señor de la guerra que había consagrado casi su vida entera a sus tropas, una vez ascendido a general, regresó a su tierra para ofrecer un sacrificio a sus antepasados. Al ver a la sirvienta de su vieja madre, eligió un día fausto para casarse con ella como séptima concubina. Orgulloso de mostrar a los hombres de la región su poder, ofreció un festín de ciento y un comensales. Las gentes de la región se apretujaban en torno a las mesas y, evidentemente, le halagaban y le ofrecían regalos: tenían que mostrarse agradecidos por el aguardiente que tomaban. Justo en el momento en que todo el mundo le felicitaba, se presentó en la puerta un pobre mendigo, con las ropas hechas jirones y la cabeza tiñosa. El guardián le ofreció un cuenco de arroz prohibiéndole entrar, pero él quería a toda costa felicitar personalmente al recién casado. El general, fuera de sí, ordenó a su ayuda de campo que echaran al intruso a culatazos. En plena noche, cuando todo el mundo estaba descansando y el recién casado dormía como un lirón, ¿quién hubiera creído que el fuego fuera a prender en las cuatro esquinas de la residencia, arrasando casi por entero la morada de sus antepasados? No faltaron quienes dijeron que le había sido echado el mal de ojo por una reencarnación del Maestro Ji, que quería ver cumplido el deseo del cielo castigando a los hombres malvados. Otros afirmaron que el mendigo había cometido este crimen a la cabeza de una banda de malandrines de los contornos. Habiéndole faltado el general al respeto, a medianoche aquél ordenó a sus hombres de armas tomar que lanzaran, por encima de los altos muros del patio, unas espirales de incienso inflamado sobre unos montones de hierbas y de leña. El gran general, a la cabeza de miles de hombres y de caballos, fue incapaz de defenderse de este hombre insignificante. Como bien dice el viejo proverbio: «El poderoso dragón no consigue vencer al tirano local».
¿Y qué más?
Medio siglo más tarde, pese al aislamiento y a la austeridad de estas montañas, a causa de los desórdenes causados por los hombres, este lugar seguía sin conocer la calma. La hija del nuevo responsable del comité revolucionario de distrito, un verdadero adefesio, había echado el ojo, como hecho a propósito, al nieto de un antiguo hacendado. Desobedeciendo a su padre, se empecinó en esta unión sin duda predestinada y robó de un cajón unos vales por treinta y ocho libras de cereal y ciento siete yuanes en metálico. Huyeron ambos a la montaña, pensando poder cubrir sus necesidades cultivando la tierra. El padre, que extendía día tras día la lucha de clases, veía a su propia hija poner pies en polvorosa con un golfo, hijo de un terrateniente. Su cólera fue terrible. Dio al punto la orden a la policía de difundir una foto de la pareja y lanzar una orden de arresto en todo el distrito. ¿Cómo han podido los jóvenes enamorados escapar a las milicias armadas que batían los campos?
Su cueva fue cercada. El atolondrado joven dio muerte primero a su prometida con un hacha robada y, acto seguido, se quitó la vida con ella.
Ella dice que quiere ver también sangre. Quiere pincharse el dedo del corazón con una aguja, y de paso causar daño a su propio corazón. Quiere ver chorrear sangre, verla hincharse y desbordarse, teñir de rojo todos sus dedos hasta su misma raíz, chorrear entre sus grietas, a lo largo de las líneas de la mano, hasta el centro de ésta, para luego gotear desde su palma…
Le preguntas por qué.
Ella dice que es debido a la presión que tú ejerces sobre ella.
Tú dices que esta presión no proviene sino de su corazón.
Pero es debido a ti.
Tú dices que te limitas a contar las cosas, que no has hecho nada más.
Ella dice que lo que tú cuentas la pone triste, le impide respirar.
Tú le preguntas si se siente enferma.
¡Este estado enfermizo eres tú quien lo ha provocado!
Tú dices que no comprendes lo que has podido hacer.
¡Qué hipócrita!, dice ella. Luego le da un ataque de risa.
No puedes evitar tener un poco de miedo al mirarla, reconoces que querías estimular un poco su deseo, pero la sangre de una mujer no puede sino desagradarte.
Ella dice que precisamente quiere hacerte ver sangre, hacer chorrear sangre por su muñeca, luego por sus brazos, bajo sus axilas, por su pecho, quiere que su sangre fresca chorree de través por su blanco pecho, una sangre oscura de reflejos violáceos y negros, ella se hunde en esta negra sangre violácea. Estarás obligado a verla…
¿Totalmente desnuda?
¡Totalmente desnuda, ella estará sentada en un mar de sangre, la parte interior de su cuerpo, entre sus muslos, sus mismos muslos, estarán cubiertos de sangre, de sangre, de sangre! Afirma que quiere ahogarse, hundirse hasta lo más profundo, no sabe por qué siente un deseo tan fuerte, las olas la sumergen, se ve tendida en una playa, con las olas cubriéndola, la playa de arena no consigue absorberla aún por completo, una nueva ola irresistible la cubre, ella quiere que tú penetres en su cuerpo, que la magulles y la desgarres, sin piedad, dice que no tiene ningún pudor, ni tampoco miedo ya, lo tenía, pero en realidad lo que pretendía era tenerlo, aunque en verdad no lo tenía, pero teme también caer en ese negro abismo, flotar en él permanentemente, quiere hundirse, dice que ve ascender despacio la marea negra desde simas insondables, la espuma oscura la engulle por entero, dice que viene especialmente lenta, pero que una vez que lo ha hecho, es ya imparable, no sabe cómo ha podido volverse tan insaciable, ah, quiere que le digas que es una desvergonzada, quiere que le digas que no es una desvergonzada, pues si hace eso no es más que por ti, no siente este deseo más que por ti, dice que te ama, quiere que tú le digas también que la amas, pero tú no dices nunca eso, eres realmente frío, lo que tú quieres es una mujer, pero lo que ella quiere, sí, ella, es el amor, tiene necesidad de sentirlo en todo su cuerpo, aunque por ello tenga que acabar en el mismísimo infierno contigo, ella te suplica que no la abandones, que no la dejes jamás plantada, tiene miedo de la soledad, del vacío, sabe que todo esto es provisional, únicamente quiere engañarse a sí misma, ¿no puedes decirle alguna cosa para ponerla contenta? ¿Inventar para ella una historia que la haga feliz?
Ah, están muy felices, cara a cara, sentados con las piernas cruzadas sobre su esterilla. Unos platos perfectamente dispuestos delante de ellos: sangre de cerdo totalmente negra, queso de soja totalmente blanco, pimientos rojos, alubias de soja verdes, codillos de jamón con salsa de soja, costillitas estofadas, carne grasa de cerdo hervida, todo regado con aguardiente y servido en unos cuencos inmensos. El pueblo entero celebra el Año Nuevo, sacrificando de golpe nueve cerdos, tres bueyes, abriendo diez grandes tinajas de aguardiente añejo. Los rostros están colorados, las narices relucientes. Un anciano lisiado se levanta y se pone a gritar con voz enronquecida de gallo: «¿Por qué se ha dejado a los extranjeros prender fuego y plantar maíz en los montes Mahua, unos montes que constituyen nuestra reserva de leña para calentarnos desde hace generaciones?». Ha perdido los dientes, espurrea. Que no se piense que en su aldea sólo subsisten viejos cascados, secos como la paja del arroz, que no se piense que sus habitantes se dejan maltratar. ¡Por más que ahora ya no pueden llevar ni la palanca de punta de hierro, ni un arma de fuego, los descendientes de esta aldea no son lo que se dice unos amilanados! «Eh, tú, madre del Gran Tesoro, ¿no puedes estirar de las patas traseras a tu retoño para hacerle crecer?» Agitando el brazalete de plata que lleva en el brazo, la mujer responde: «¡Tú cierra el pico, vejancón, que todos en la aldea han podido ver que mi Gran Tesoro ha crecido, que a mi vástago lo desprecian fuera y es objeto de todo tipo de burlas en la aldea; no, no os metáis tanto con él, pues algunas familias no han tenido más que hijas, y ni siquiera un hijo varón!». A estas palabras, las mujeres se enfurecen: «Eh, tú, madre del Gran Tesoro, ¿por qué cambias de conversación?». Si los habitantes de la aldea no pueden defenderse del exterior, ¿cómo van a poder mantener la cara bien alta? También los jóvenes, rojos de excitación, sacan pecho abriéndose la chaqueta. ¡El jefe de la aldea, fusil en mano, no sabe lo que es ayunar! «¡A sus órdenes, jefe, envíenos solos a primera línea si nuestras cuñadas encierran a nuestros hermanos mayores en casa!» A estas palabras, las jóvenes montan en cólera y gritan contra ellos: «¡No sois más que unos imberbes y bien que sabéis ya faltar a la gente! Si vuestros padres están dispuestos a sacrificaros, ¿por qué no nosotras?». Un hombre, de ojos redondos, se levanta de golpe. «¡Eh, tú, pequeño, aún es demasiado pronto para que tomes la palabra en la aldea! Lo que tienes que hacer es escuchar a los demás.»
Continúa, dice ella que únicamente quiere oír tu voz.
Tú te recuperas y cuentas cómo la multitud se pone a aplaudir, el atolondrado echa enseguida mano al gallo y le corta el pescuezo. Sus alas siguen batiendo. La sangre caliente es mezclada con vino en los cuencos. Exclama: «¡Los que no beban que se vayan a dar por saco!». «¡Sólo los que se vayan a dar por saco no beberán!» Los hombres se arremangan, lanzan un escupitajo al suelo y prestan juramento poniendo al cielo por testigo. Con los ojos enrojecidos, se dan la vuelta para coger sus instrumentos. Los unos afilan sus cuchillos, los otros bruñen sus armas. Los viejos padres de cada familia enarbolan linternas y se van a abrir una fosa al lado de la tumba de sus mayores. Las mujeres se quedan en casa y, con la ayuda de las tijeras que les sirvieron para arreglarse el pelo el día de su boda y para cortar el cordón umbilical de sus hijos el día en que nacieron, recortan unos banderines de papel que son puestos sobre las tumbas. A la aurora, cuando hacen aparición las brumas matinales, el anciano renqueante llama con grandes redobles de tambor. Las mujeres salen de las casas enjugándose las lágrimas y acechan la entrada de la aldea, mirando a los hombres golpear los gongs, cuchillo en mano y fusil al hombro. Lanzan grandes gritos mientras descienden la montaña, por los antepasados, por el clan, por la tierra y los bosques, por sus descendientes, se matan entre sí a golpes de fusil, luego, discretamente, traen de vuelta los cadáveres. A continuación, las mujeres se ponen a lanzar gritos con el fin de invocar a cielo y tierra. Luego se vuelve a hacer la calma. Se suceden las labores del campo, las siembras, los trasplantes, las recolecciones y la trilla del cereal. Pasa la primavera y llega el otoño, los inviernos suceden a los inviernos, cuando las tumbas están invadidas por los hierbajos, las viudas han raptado a los jóvenes, los huérfanos han crecido y se han hecho adultos, la tragedia ha sido ya olvidada, y únicamente la gloria de los antepasados permanece en la memoria. Hasta que, la noche de la cena de Nochevieja, antes del sacrificio a los antepasados, los viejos se ponen a contar las viejas peleas de familia, los jóvenes empiezan a beber, su sangre caliente hierve de nuevo en sus venas… La lluvia cae sin cesar, durante toda la noche, las llamas decrecen hasta adquirir la apariencia de unos guisantes de olor cuyas flores brillasen con un botón morado en su centro. El botón se desarrolla, pero cuanto más disminuye la flor, más se intensifica su color, pasando del amarillo claro al rojo anaranjado. De repente la luz se refugia en la mecha de la lámpara, la oscuridad se torna más densa, como si fuera cera de vela que se endureciese, haciendo desaparecer la trémula luz del fuego. Tú te separas del cuerpo ardiente de mujer dormido contra ti y escuchas crepitar la lluvia sobre las hojas de los árboles. El viento aúlla tristemente en el pequeño valle a través de las ramas de los pinos. El tejado del que pende la lámpara de aceite comienza a dejar filtrarse la lluvia que cae sobre tu mismo rostro. Te acurrucas en la cabaña hecha de secas cañas que sirve para vigilar la montaña. Sientes un olor a moho, pero también el grato olor de las hierbas secas.
39
Es preciso que abandone esta cueva. Tres mil doscientos metros de altitud, tres mil cuatrocientos milímetros de agua de lluvia anuales, dos días de buen tiempo al año, un viento aullante que sopla a más de cien metros por segundo: la cima de los montes Wuling, en los confines de las cuatro provincias del Guizhou, Sichuan, Hubei y Hunan, es inhóspita y glacial. He de regresar entre los hombres, reencontrar el sol y el calor, la alegría, la multitud, el tumulto; sean cuales sean los tormentos que tenga que soportar, son el aliento vital de la humanidad.
Paso por Tongren con sus antiguas callejuelas atestadas, cubiertas hasta su centro por los aleros de las casas. Los peatones se ven empujados sin cesar por los cestos de bambú de los transeúntes. No me entretengo en absoluto y tomo tan pronto como me es posible un autobús de línea. Esa misma tarde, llego a una pequeña estación de autobuses llamada Yubing. Al lado, han sido construidos recientemente unos pequeños alojamientos privados. Tomo una habitación minúscula con una cama individual por todo mobiliario. Los mosquitos son agresivos, pero me asfixio bajo el mosquitero. Fuera, resuena una música demasiado fuerte mezclada con conversaciones entrecortadas por lloros y alaridos que ponen la piel de gallina. Se proyecta una película al aire libre en la cancha de baloncesto, ese tipo de películas que cuentan sempiternas historias, trágicas o alegres, de separaciones y de reencuentros, ambientadas en distintas épocas.
A las dos de la mañana, tomo un tren para Kaili. Al amanecer, llego a la cabeza de distrito de la región autónoma miao.
Me informo sobre la fiesta de los barcos-dragones que ha de celebrarse en Shitong, una aldea miao. Un mando del comité de las minorías del departamento me explica que la fiesta tendrá lugar este año por primera vez desde hace diez. Vendrán más de diez mil miaos, algunos de los cuales bajarán de las más lejanas aldeas montañesas. Los dirigentes de la provincia y de la región autónoma también asistirán. Le pregunto cómo puedo dirigirme allí y me responde que la fiesta va a tener lugar a más de doscientos kilómetros de distancia, que es imposible ir sin coche. Parece sentirse incómodo cuando le ruego que me lleve hasta allí, pero, a fuerza de parlamentar, acabo por convencerle de que acepte que al día siguiente, a las siete, venga yo a ver si queda alguna plaza para mí.
Al día siguiente, llego con diez minutos de antelación a la sede del comité. Los grandes coches que había aparcados allí la víspera han desaparecido. En el interior, ya no queda nadie. Termino por localizar a un empleado que me dice que los coches han partido hace ya rato. Comprendo que me han tomado el pelo, pero la urgencia hace que se me ocurra una idea. A fin de intimidarle, saco mi carnet de miembro de la Asociación de Escritores que nunca me sirve para nada y que, por lo general, me trae más problemas que otra cosa. Proclamo a voz en grito que vengo especialmente de Pekín para escribir un reportaje sobre esta fiesta y le pido insistentemente que me ponga en contacto con el gobierno del departamento autónomo. Sin sospechar el engaño, hace varias llamadas telefónicas y acaba confesándome que el coche del jefe del departamento todavía no ha salido. Corro a escape hacia la sede del gobierno. La suerte me sonríe, pues el jefe escucha mis explicaciones y, sin hacer ninguna pregunta, me invita a apretujarme en su minibús.
A la salida de la ciudad, en la carretera llena de baches de donde se alza una nube de polvo, se extiende una interminable fila de coches y de camiones en los que se hacinan toda clase de gente. Son los mandos y los empleados de los organismos gubernamentales, e incluso de las escuelas y fábricas del departamento autónomo, rumbo a la fiesta. El jefe del departamento, antiguo rey de los miao, presidirá sin duda la ceremonia. Un mando, sentado al lado del conductor, no deja de vociferar por la ventanilla abierta. Adelantamos de continuo a los otros vehículos y pasamos por varias aldeas antes de encontrarnos bloqueados en un embotellamiento, delante de un embarcadero. Un autobús no consigue subir a la barcaza, sus ruedas delanteras se hunden en el agua. Un imponente Volga, que destaca realmente sobre el resto de vehículos, está también detenido. Corre la voz de que se trata del coche del secretario del Partido del departamento, en el que está bloqueado el gobernador de la provincia. En el embarcadero, unos policías se desgañitan a cuál más. Al cabo de una hora pasada ajetreándose en todas las direcciones con el fin de desplazar los vehículos, empujan el autobús hasta la mitad dentro del agua para conseguir hacer subir el Volga a la barcaza. El minibús puede entonces colocarse detrás del Volga, pegado contra un coche de policía. La barcaza suelta, finalmente, amarras y abandona la orilla.
A las doce en punto, nuestra columna afluye en tropel a la aldea miao levantada a riberas del río Qingshui. El sol asaetea la superficie del agua con sus deslumbrantes rayos. A cada lado de la carretera hay un incesante desfile de coloristas sombrillas y de altos tocados plateados que llevan las mujeres miao. En la calle que bordea el río, se alza un edificio de ladrillo de una planta rematado por una terraza, totalmente nuevo: es la sede de la administración cantonal. A lo largo de la orilla, se suceden las viviendas de madera construidas sobre pilotes de los miao. Desde la terraza de la sede de la administración se percibe, en cada margen, la multitud de cabezas de los paseantes mezcladas con las coloristas sombrillas y los sombreros de amplias alas relucientes de aceite de aleurita, circulando entre los pequeños puestos instalados bajo unos toldos blancos. Varias docenas de barcos-dragones decorados con cintas rojas, con la proa muy alzada, se deslizan en silencio por el brillante y terso río.
Cuando entro en el edificio detrás del jefe, me beneficio del mismo trato dispensado a los mandos que acompaño. Los policías me saludan también a mí poniéndose firmes. Unas muchachas miao ataviadas de fiesta, de ojos brillantes y blancos dientes, traen palanganas de agua y ofrecen a todo el mundo perfumadas toallitas nuevas flamantes para refrescarse. A continuación ofrecen a todos té recién hecho que difunde un sutil aroma. La escena es de todo punto idéntica a las que se ven en los reportajes sobre la visita de un dirigente de Estado a las regiones habitadas por minorías étnicas. Pregunto a uno de los mandos que nos acogen si estas muchachas son actrices de la compañía de canto y danza del departamento.
De hecho, me explica él, son alumnas «de las cinco calidades» del colegio de la cabeza de distrito, que han recibido una formación especial durante toda una semana por el comité de las minorías. Dos de ellas entonan seguidamente para nosotros una canción de amor miao. Los jefes pronuncian algunas palabras de felicitación, luego nos conducen a la sala donde hay preparado un banquete. Se sirve cerveza y soda. Me presentan al secretario del Partido y al jefe del cantón que conocen algunas palabras de chino. Durante el banquete, todo el mundo pondera el talento del cocinero que han hecho venir expresamente de la cabeza de distrito. A cada plato que trae, agita los brazos en señal de denegación. Tras la comida, nos traen de nuevo té y toallitas. Son ya las dos, la regata de los barcos-dragones va a dar comienzo.
El secretario del Partido abre la marcha, acompañado por el jefe del cantón. Las calles están abarrotadas de gente. A la sombra de las casas construidas sobre pilotes, unas muchachas vestidas con faldas plisadas bordadas, venidas un poco de todas partes, terminan de arreglarse. Al ver al grupo escoltado de policías, dejan de peinarse delante del espejo para observar con curiosidad el cortejo que contempla también los tocados, los brazaletes y los collares con que van aderezadas, algunos de varios kilos de peso. Y ya no se sabe quién mira a quién.
Se instalan sillas y bancos en la terraza de un edificio construido sobre pilotes, frente al río. Una vez sentados, cada uno recibe una pequeña sombrilla semejante a las que utilizan las muchachas miao, pero aquéllas pierden su encanto en manos de los cuadros dirigentes. El sol abrasa y se suda bajo las sombrillas. Prefiero descender a la orilla del río para mezclarme con la multitud.
Los olores a tabaco, a col agria, a transpiración, las emanaciones fétidas de los puestos de pescado y de carne de cerdo o de buey se intensifican con el calor. Se vende de todo: tejidos y otras mil mercancías, toda clase de golosinas como pirulíes, cacahuetes, jalea de soja, pepitas de sandía. La animación está en su apogeo: es una algarabía de regateos, de risas, de bromas amorosas, con el ir y venir incesante además de los niños a través del gentío.
Me deslizo con dificultad hasta la orilla, pero soy continuamente empujado, y estoy a punto de caer al agua. Me pongo a salvo saltando dentro de una pequeña embarcación allí amarrada. Delante de mí flota una barca-dragón hecha con el tronco de un árbol gigantesco. Para asegurar su equilibrio, ha sido fijado otro tronco de árbol a cada costado, al nivel de la línea de flotación. Una treintena de marineros, todos vestidos del mismo modo, han tomado sitio en ella, ataviados con pantalón corto, de un color índigo brillante hecho a partir de huesos de búfalo, y tocados con un pequeño sombrero de bambú finamente trenzado. Lucen unas gafas negras y, al cinto, un cinturón metálico centelleante.
En el centro de la embarcación hay sentado un muchacho disfrazado de mujer, con un aderezo de plata y un pasador de chica en la cabeza. De vez en cuando, golpea un gong de nítido sonido que pende delante de él. En la proa de la embarcación se alza una figura de dragón en madera tallada coloreada, de una altura superior a la de un hombre, cubierta de una tela roja que lleva cosidas unas pequeñas banderitas. Atadas a ella hay varias decenas de ocas y de patos vivos, que cacarean sin cesar.
Estallan ristras de petardos y la gente trae ofrendas para el sacrificio. En la proa de la embarcación, un viejo toca el tambor y hace señal a los jóvenes de que se alcen. Un adulto toma en sus brazos una enorme tinaja de vino de arroz y, sin arremangarse los pantalones, se adentra en el agua hasta medio cuerno Dará ofrecer un cuenco a cada uno de los marineros.
Los jóvenes con gafas negras beben a grandes tragos cantando y lanzando gritos de agradecimiento, y a continuación, con la mano, esparcen en el río el vino que queda en el fondo del cuenco.
Un hombre entrado en años, con la ayuda de otro, se adentra a continuación en el agua, trayendo un cerdo vivo, con las patas atadas, que lanza unos estridentes chillidos. La animación está por todo lo alto. Por último, la enorme tinaja y el cerdo son depositados en una pequeña embarcación portaofrendas que sigue a la barca-dragón.
Cuando vuelvo a subir a la terraza del edificio construido sobre pilotes son casi las cinco. En el río se suceden los redobles de tambor, ya fuertes, ya suaves, a un ritmo unas veces rápido, otras lento. Los treinta barcos-dragón continúan evolucionando cada uno por su lado, sin dar la impresión de que vayan a dar comienzo a la competición. Algunos se diría que quieren juntarse, pero enseguida, raudos cual flechas, se separan. En la terraza, nadie se impacienta. Es llamado un miembro del comité de las minorías, y a continuación un mando del comité de deportes. Ha sido tomada una decisión de arriba: conceder a cada barca-dragón si participa en la competición un premio de cien yuanes y unos vales por doscientas libras de cereal. Al cabo de un buen rato, el sol desaparece, el calor disminuye y las sombrillas no son ya necesarias: sin embargo, las embarcaciones permanecen dispersas sin que dé comienzo la competición. En ese instante, un hombre anuncia que no tendrá lugar en el día de hoy, que los espectadores que deseen asistir deben descender al día siguiente más abajo del río. Se celebrará a treinta lis de allí, en otra aldea miao. Naturalmente, los espectadores se sienten muy decepcionados. Tras unos momentos de agitación, abandonamos la terraza.
El largo dragón de los coches se sacude y desaparece diez minutos más tarde en medio de una nube de amarillo polvo. En las calles no quedan más que pandillas de chicas y chicos miao deambulando. Según parece, lo más interesante de la fiesta tendrá lugar esta noche.
Me apetece quedarme, pero un mando me advierte que al día siguiente no tendré coche. Le he respondido que iré a pie. Es más bien amable y me confía a dos mandos miao advirtiéndoles: «¡Si le sucede alguna cosa, los responsables seréis vosotros!». El secretario y el jefe de cantón sacuden la cabeza: «¡No te preocupes!». Cuando vuelvo a la sede de la administración cantonal, ya no hay nadie, la puerta está cerrada con llave. Ignoro dónde pueden haber ido el secretario y el jefe de cantón a emborracharse y no encuentro a ningún mando que sepa hablar chino. De repente, me siento libre y decido ir a dar un paseo por la aldea.
En la calle que bordea el río, cada familia recibe a sus amigos y allegados; en algunas, los invitados son tan numerosos que las mesas cubiertas de platos desbordan en la calle. A la entrada de las casas hay cubos de arroz, cuencos y barritas de pan. Cada uno se sirve a su antojo sin que nadie le preste atención. Dado que tengo hambre, no me ando con cumplidos e, incapaz de comunicarme por medio del lenguaje, tomo también un cuenco y unas barritas de pan; la gente me anima a que repita. Es una vieja costumbre entre los miao. Pocas veces me he sentido más a mis anchas.
Las canciones de amor dan comienzo a la hora del crepúsculo. En grupos de cinco o seis, las muchachas descienden a la orilla, unas forman un círculo, otras se mantienen cogidas de la mano y se ponen a llamar a su amante. El sonido de las canciones se expande rápidamente en la noche que ya ha caído. Delante y detrás de mí hay muchachas por doquier, tocadas con un pañuelo o con un abanico en la mano, todas aún con su sombrilla. Entre ellas, jovencitas de trece o catorce años, apenas núbiles.
En cada grupo, una dirige el canto y las otras la acompañan a coro. Es casi siempre la más graciosa. Parece de lo más natural que la más bella sea elegida en primer lugar.
El canto de la animadora se eleva, seguido por el del resto de muchachas, a grito pelado. Hablar de canto quizá no sea del todo exacto. Las voces penetrantes y claras salidas de las entrañas resuenan en el cuerpo entero; se elevan desde la planta de los pies hasta el cráneo antes de ser expulsadas. No es de extrañar que sean llamados «cantos volantes», pues surgen del fondo mismo del ser. No son ni afectados ni forzados. Sin ninguna floritura, están desprovistos de toda afectación. Las muchachas se entregan totalmente para atraer a su amante.
Más descarados aún, los chicos se plantan delante de sus narices y eligen a la que les gusta como si de melones se tratara. En ese instante, si se sienten observadas, las muchachas agitan su pañuelo o su abanico y cantan con redoblada pasión. Si las dos partes se entienden, el muchacho toma a la chica de la mano. El mercado, frecuentado durante el día por miles de paseantes que deambulan entre los puestos, no es ya ahora más que una inmensa zona de canto. De golpe, me siento sumergido en las canciones de amor. Me digo que en los orígenes de la humanidad, debía de hacerse la corte de este modo. Más tarde, la pretendida civilización ha establecido una separación entre impulso sexual y amor. Ha inventado también los conceptos de matrimonio, dinero, religión, moral y lo que se ha dado en llamar el peso cultural. He aquí una clara muestra de la estupidez de la especie humana.
La noche se vuelve cada vez más negra. En el río oscuro, los redobles de tambor enmudecen y se encienden antorchas en las embarcaciones. Oigo de súbito llamar «¡hermano!» en chino, me parece que no lejos de mí. Me vuelvo y veo a cuatro o cinco muchachas que cantan con nítida voz en dirección a mí. Tal vez no conocen más que esta frase en chino, pero es suficiente para hacer un llamamiento al amor. Me cruzo con una mirada fija y lánguida en la oscuridad, me quedo fascinado y mi corazón se pone a latir con fuerza. De golpe, vuelvo a mis años de infancia y a mis deseos. Una emoción que no había vuelto a sentir desde hacía mucho tiempo prende en mí. Instintivamente, me acerco a ella, a la manera sin duda de los jóvenes del lugar, pero tal vez también porque la luz disminuye. Veo moverse sus labios débilmente, pero ningún sonido sale de ellos. Espera. Sus compañeras también han parado de cantar. Es muy joven aún, tiene un rostro infantil, la frente alta, la nariz respingona y pequeña la boca. Sé que, con un simple gesto por mi parte, ella me seguirá y se acaramelará contra mí. Levanta alegremente su sombrilla. Demasiado tímido, yo me doy la vuelta y me alejo sin siquiera osar echar una mirada.
Nunca he conocido este tipo de incitación, por más que sea aquello con lo que más he soñado. Ahora que la ocasión se me presenta, la dejo escapar.
He de reconocer que la mirada ardiente, llena de expectativa, de esta muchacha, con su nariz respingona, su frente alta, su fina boquita común a todas las chicas miao, ha despertado en mí una especie de dolorosa ternura que tenía olvidada desde hacía mucho tiempo; he tomado conciencia de que ya nunca volvería a sentir este amor puro. He de reconocer que soy viejo ya ahora. No sólo la edad y todo tipo de distancias me separan de ella, sino que por más que ella estaba muy cerca de mí y yo podía llevármela simplemente cogiéndola de la mano, lo más grave es que mi corazón está viejo y no puedo amar ya con ardor a una muchacha, sin pensar en nada. Mis relaciones con las mujeres han perdido desde hace tiempo esa naturalidad, sólo el deseo carnal perdura. Por más que busque el placer momentáneo, temo tener que asumir mis responsabilidades. No soy un lobo, tan sólo quiero convertirme en uno para refugiarme en la naturaleza, pero no consigo desembarazarme de mi apariencia humana, soy una especie de monstruo con piel humana que no encuentra ningún sitio adonde ir.
El sonido de los órganos de boca se eleva. En ese mismo instante, en los bosquecillos de la orilla, detrás de cada sombrilla, las parejas se amartelan y se besan, se tumban entre cielo y tierra para perderse en su mundo. Ese mundo, como una antigua leyenda, está demasiado alejado del mío. Amargado, abandono la orilla.
En la explanada donde suenan los órganos de boca, brilla el resplandor, blanco como la nieve, de una lámpara de petróleo colgada de un gran bambú.
Ella va tocada con una tela negra, anudada a modo de turbante, un cerquillo de plata le eleva los cabellos en lo alto de la cabeza engalanada con un tocado resplandeciente en cuyo centro juguetean dragones y fénix enroscados; a cada lado, cinco hojas de plata en forma de plumas de fénix se agitan a cada gesto del pie o de la mano. En las de la izquierda hay anudada una cinta abigarrada que cuelga hasta la cintura, cuya gracia subraya a cada movimiento. Lleva un vestido negro ceñido, cuyas largas mangas dejan al descubierto sus muñecas llenas de brazaletes de plata. Su cuerpo enteró está cubierto por el turbante y el vestido negro. Sólo su cuello y su nuca son visibles, aderezados con un pesado collar. Cruza su torso una cadena de larga vida, con motivos finamente cincelados, y cuyos eslabones penden delante del pecho ligeramente abombado.
Ella es perfectamente consciente de que este atavío atrae más la mirada que los vestidos multicolores del resto de muchachas. Su aderezo de plata habla de su origen aristocrático. Sus dos pies desnudos rebosan asimismo gracia y, cuando se pone a bailar al son de los órganos de boca, las esclavas que lleva en el tobillo tintinean con un sonido cristalino.
Es natural de una aldehuela de montaña de los miao de piel oscura, blanca orquídea de labios rojos como la camelia de primavera, dejando ver unos finos dientes nacarados. Su nariz chata, infantil, sus redondas mejillas, sus ojos reidores, sus pupilas relucientes de un negro de jade, se suman a su esplendor fuera de lo común.
Es inútil para ella ir a la orilla para atraer a un enamorado. Los jóvenes más lanzados de cada aldea vienen a inclinarse delante de ella, con unos órganos de boca de dos veces la altura de un hombre, decorados con cintas multicolores que ondean al viento. Hinchando sus mejillas, balanceando sus cuerpos, esbozando pasos de danza, atraen las faldas plisadas que dan vueltas sin cesar. Ella se limita a alzar ligeramente los pies y a girar con una gracia perfecta. Obliga a los jóvenes a inclinarse delante de ella, a tocar el órgano de boca hasta quedarse sin aliento y ver espumar burbujas de sangre en sus bocas. Está muy orgullosa de verles exaltar sus sentimientos hacia ella.
No comprende lo que se llama celos, no conoce la maldad de las mujeres, no entiende por qué las hechiceras mezclan ciempiés, abejones, serpientes venenosas, hormigas y un mechón de su propio pelo con sangre y saliva, los meten en una tinaja con las prendas interiores del hombre que se ha mostrado ingrato para con ellas cortadas en trocitos, y lo entierran todo junto a tres pies de profundidad.
Lo único que sabe es que a un lado del río hay un muchacho y, al otro, una muchacha que, en edad de merecer, se sienten dominados por la melancolía. Cuando se encuentran en la zona donde suenan los órganos de boca, su mutua belleza les impacta y los primeros brotes del amor echan raíces en sus corazones.
Lo único que sabe, cuando en plena noche el hogar de la chimenea está lleno de cenizas, cuando los viejos roncan y los niños hablan en sueños, es que ella se levanta y abre la puerta trasera de la casa para salir con los pies descalzos al jardín. Un muchacho viene, cubierto con un sombrero de pico de plata. Pasa detrás del seto y silba suavemente. Por la mañana, el padre llama nueve veces: si llamara demasiado, la madre montaría en cólera. Tras echar mano al bastón, empuja la puerta de la habitación, pero ya no hay nadie en la cama.
Entrada la noche, me tumbo bajo un alero, en la orilla. Las estrellas y los reflejos en las aguas se han apagado. Río y montañas se confunden en una misma oscuridad, el viento fresco de la noche se ha levantado, resuenan aullidos de lobos. Aterrado, sacado de mis sueños, aguzo el oído. Es de hecho el grito desesperado de un reclamo de amor, terriblemente triste, mitad canto, mitad aullido, que se repite de forma intermitente.
40
Ella dice que no sabe lo que es la felicidad, y dice también que, todo cuanto ha soñado tener, lo tiene, un marido, un hijo, una pequeña familia feliz a los ojos de los demás, un marido especialista en informática, tú sabes hasta qué punto esta profesión está en boga en nuestros días, él es joven y con un gran porvenir por delante, la gente dice que le bastará con registrar una patente para hacer fortuna. Y sin embargo, ella no es feliz. Después de tres años de unión, su entusiasmo por el amor y el matrimonio se ha esfumado ya. En cuanto a su hijo, a veces le parece que no es más que una carga. Ella misma se quedó muy sorprendida el día en que tomó conciencia de ello. Luego se acostumbró, pues a pesar de todo le ama, ama esa cosita que es la única en poder aportarle un poco de consuelo. Sin embargo, no le ha amamantado, para conservar la figura. Cuando, en su instituto, se quita su vestido blanco para darse una ducha, sus compañeras que han tenido hijos la envidian terriblemente.
Otro vestido blanco, dices tú.
Éste pertenecía a una de sus amigas, dice ella. Una amiga que venía siempre a hablarle de su depresión. Dice que no podía pasarse todo el santo día sin hablar de otra cosa que de los hijos con sus compañeras y haciendo jerséis para su hijo y su marido a cada pausa. Una mujer no debe ser la esclava de los suyos. De jerséis ella había hecho, por supuesto, y justamente sus problemas vinieron por culpa de un jersey.
¿Qué tenía ese jersey?
Ella quiere que tú continúes escuchándola, no debes interrumpirla, ¿por dónde iba?, pregunta.
Estabas hablando de ese jersey y de los problemas que te trajo.
No, ella dice que únicamente encontraba un poco de calma escuchando el órgano y los cantos durante la misa. A veces, el domingo, iba a la iglesia, dejando a su marido vigilando a su hijo. También él debía ocuparse del niño, las cargas no sólo tenían que pesar sobre ella. Ella no creía en Dios, pero un buen día pasó por delante de una iglesia. Ahora, las iglesias están abiertas, puede entrarse libremente en ellas. Había estado escuchado un instante y, a partir de entonces, fue allí siempre que disponía de un poco de tiempo. Es cierto que le gustaba también Bach, escuchaba sus réquiem, detestaba la música de moda, no conseguía ya superar sus problemas, te pregunta si no lo está contando de una manera demasiado desordenada.
Dice que ha comenzado a medicarse, a tomar somníferos. Ha visto al médico. Éste le ha dicho que tenía una neurastenia, se sentía terriblemente fatigada, no dormía nunca lo bastante, pero, si no tomaba somníferos, no conseguía ya dormir. No era frígida, no debes llamarte a engaño a este respecto, con su marido había conocido el orgasmo, no la había dejado insatisfecha, no debes imaginarte eso, es mucho más joven que tú, pero tiene su trabajo, es una persona enormemente emprendedora, incluso un poco ambicioso, y no tiene nada de malo que un hombre lo sea. A menudo se encerraba por la noche en su laboratorio, pues en casa temía ser molestado por su hijo. Ella no hubiera tenido que tener un hijo tan pronto, fue él quien lo quiso, la amaba, quería que ella le diese un hijo y todo el problema venía precisamente de este hijo.
Esto es lo que pasó, ella hizo un jersey de punto con un estampado de flores, para su hijo, según un patrón inventado por ella misma, un jersey que ella encontraba aún más bonito que los que se presentan en las exposiciones de ropa infantil. Gracias a unas entradas gratuitas proporcionadas por su unidad de trabajo, fue con un nuevo colega a una exposición y venta de moda. No tenían nada que hacer aquel día, pues estaban reparando los aparatos de su laboratorio. Su colega la acompañó, esperando encontrar algo para su mujer, pero en realidad no compró nada. En cambio, él le dijo que el jersey que ella le había hecho a su hijo era mucho más bonito que los artículos allí expuestos, que podría dedicarse realmente a diseñar moda. Tras esto, se puso a pensárselo y se compró un manual de costura. En un grueso tejido de algodón de color azul, del que nunca había hecho ningún uso, y una pañoleta que no se ponía mucho, cosió un vestido con los hombros descubiertos, que se lo puso para ir al trabajo. El la vio antes de que ella se cambiara y la felicitó, añadiendo que debería hacerse siempre ella misma sus vestidos. Dos días más tarde, la invitó a un desfile de moda.
Y todo había comenzado a propósito de las modelos.
Ella quiere que la sigas escuchando, él le dijo que si subía a la pasarela. ataviada con su vestido con los hombros descubiertos, podría rivalizar con esas modelos, que tenía un cuerpo particularmente bonito. Pero ella sabía muy bien que estaba demasiado delgada. Y él replicó que las modelos no tenían por qué tener los pechos demasiado grandes, que les bastaba con tener unas largas piernas y una bonita figura. Y añadió que su silueta era particularmente esbelta, sobre todo cuando llevaba ese vestido. Dice que también a ella le gustaba mucho ponerse ese vestido para ir al trabajo, porque se lo hizo ella misma, y que, cada vez que se lo ponía, él la escrutaba minuciosamente con la mirada. En cierta ocasión, cuando acababa de cambiarse, no le quitó los ojos de encima, y luego la invitó a cenar. Ella aceptó.
No, dice que declinó la invitación, porque tenía que ir a recoger a su hijo a la guardería, no podía dejarle en casa por la noche sin ocuparse de él. Él le preguntó si su marido le prohibía salir sola por las noches. No, pero por lo general, cuando salía, se llevaba al niño y regresaba temprano porque tenía que meterlo en la cama. Por supuesto, había dejado ya a su hijo al cuidado de su marido, pero aquella noche no podía ir a cenar con él. En otra ocasión, él la invitó a almorzar en su casa al día siguiente, durante la pausa de mediodía, para darle a probar el plato que mejor sabía hacer, las «albóndigas de las cuatro felicidades».
Ella volvió a declinar la invitación.
No, primero aceptó. Pero él añadió que esperaba que se pusiera su vestido de algodón azul.
¿Había aceptado?
No, y añadió que no estaba segura de poder ir. Pero, al día siguiente, fue a pesar de todo al trabajo con su vestido. Y al mediodía se presentó en casa de él. Ella no sabía qué tenía de especial ese vestido, pues no había hecho más que coser juntos dos retales y esa pañoleta de seda estampada que, por sí sola, era más bien de mal gusto. El conjunto resultaba original. No creía que su figura tuviera nada de agradable, su marido decía por otra parte bromeando que ella era demasiado plana, que no era muy sexy, ¿estaba en verdad tan bella cuando se ponía ese vestido?
Tú dices que el problema no radicaba en el vestido.
¿En qué, entonces? Ella dice saber a qué te refieres.
Tú dices que no sabes donde está el problema, pero que en cualquier caso no en el vestido.
¡Está en el hecho de que a su marido le importan muy poco los vestidos que ella se ponga, le importan un comino! Ella dice que no quería seducir a nadie.
Tú te apresuras a negar que hayas sugerido nada en este sentido.
Ella dice que no dirá nada más. Tú le preguntas si no buscaba a alguien para desahogarse. Hablar un poco de sus tormentos. ¿De los tormentos de su amiga? Tú la incitas a continuar.
Ella no sabe qué más puede contar.
Habla de las «albóndigas de las cuatro felicidades», el plato con el que él se luce.
Ella dice que lo había preparado todo por adelantado, al estar su mujer en una misión.
Tú le haces notar que en principio no había ido a casa de él a ver a su mujer, sino a comer, que habría tenido que darse cuenta de que, si su mujer no estaba allí, motivos tenía para desconfiar.
Ella reconoce que así es, que cuanto más se mantenía ella en guardia, más aumentaba la tensión.
¿Y menos capaz era ella de controlarse?
No pudo negarse.
¿Cuando él vio el vestido?
Ella no pudo sino cerrar los ojos.
¿Acaso no quería verse perdiendo la razón?
Sí. eso es.
¿No quiso ver que estaba loquita también?
Dice que fue una estúpida, que no pensó en hacer eso, que en esa época sabía que en cualquier caso ella no lo amaba en absoluto. Su marido estaba mejor que él.
Tú dices que en realidad ella no ama a nadie.
Ella dice que no quiere más que a su hijo.
Tú dices que ella no se ama más que a sí misma.
Tal vez sí, tal vez no. Dice que después se fue, que no quiso ya verle a solas.
Pero ¿lo vio al menos?
Sí.
¿En casa de él?
Dice que quería tener una explicación con él…
Tú dices que es inexplicable.
Es cierto, no, ella lo odia, ella se odia a sí misma.
¿Y te volvió a coger la locura?
¡No hables más de ello! Ella se siente terriblemente atormentada, no sabe por qué, debe hablar de todo eso, lo único que quería era que todo acabase rápido.
Tú preguntas cómo quería que acabase.
Dice que tampoco lo sabe.
41
Murió dos años antes de mi llegada aquí. En aquella época, era el último sacerdote superviviente en el centenar de aldeas de la etnia miao de los contornos, y desde hacía varias décadas no se organizaba ya el gran ceremonial de sacrificio a los antepasados. Él sabía que no tardaría en alcanzar el cielo y que, si había podido vivir hasta edad tan avanzada, se lo debía a los numerosos sacrificios que había realizado; los espíritus no osaban venir a atormentarle por una nimiedad. Temía que una mañana no pudiera ya levantarse y acabar de pasar el invierno.
La víspera de Año Nuevo, aprovechando que sus piernas todavía pueden llevarle, saca de casa la mesa cuadrada y la instala delante de ella, construida en saledizo sobre el río. La orilla silenciosa está desierta. Todos están encerrados en sus casas para la cena de Nochevieja. Ahora las gentes proceden a realizar el sacrificio a los antepasados igual que la cena de Nochevieja: de manera cada vez más sencilla. De generación en generación, los hombres se van volviendo de forma irremediable más flojos.
Pone en la mesa varios cuencos llenos de vino de arroz, queso de soja, pastel de Año Nuevo de arroz glutinoso y tripas de búfalo regaladas por los vecinos. Debajo de la mesa, deposita una gavilla de arroz, y, delante, amontona carbón vegetal. Más relajado, se queda inmóvil un instante para recuperar el aliento. Luego sube las escaleras y vuelve a la entrada para buscar en el hogar un ascua incandescente. Se acuclilla lentamente y se inclina para soplar sobre ella. El humo hace brotar unas lágrimas de sus secos ojos. Unas llamas se elevan súbitamente y tose un momento. No se calma su tos hasta que no se ha tomado un trago de vino ofrecido en sacrificio.
En la margen opuesta, los últimos resplandores del día desaparecen sobre las cumbres montañosas de un verde intenso, el viento de la noche comienza a cantar sobre el agua. Sin aliento, se sienta en el alto banco, frente a la mesa, con los pies puestos sobre la gavilla de arroz. Recobra su calma interior y levanta la cabeza para contemplar la oscura cadena de montañas, sintiendo enfriarse sus lágrimas y la moquita que le pende de la nariz.
En otro tiempo, cuando realizaba un sacrificio a los antepasados, tenían que secundarle veinticuatro personas. Dos mensajeros, dos intendentes, dos portadores de accesorios, dos asistentes, dos portadores de cuchillos, dos escanciadores de vino, dos servidores de platos, dos chicas-dragones, dos heraldos, algunos portadores de arroz, ¡un fasto inmenso! Se sacrificaban un mínimo de tres búfalos y un máximo de nueve.
A modo de compensación, el comanditario del sacrificio debía ofrecerle siete veces arroz glutinoso: la primera vez, siete tinajas para que fuera a la montaña a cortar el árbol-tambor. La segunda vez, ocho tinajas para que transportara los tambores a la cueva. La tercera vez, nueve tinajas por llevarlas a la aldea. La cuarta vez, diez tinajas para atar los tambores entre sí. La quinta vez, once tinajas por matar el búfalo y ofrecerlo en sacrificio a los tambores. La sexta vez, doce tinajas para la danza de los tambores. La séptima vez, trece tinajas para la ofrenda a los tambores. Éstas eran las reglas ancestrales.
Cuando procedió a su último sacrificio, el comanditario envió a veinticinco personas para llevarle el arroz, los platos y el vino. ¡Qué porte! ¡Aquellos buenos tiempos, por desgracia, se acabaron! Ese año, para dominar la agitación del búfalo antes de su sacrificio, plantaron en la plaza un poste decorado de cinco colores. El comanditario se presentó con unas ropas nuevas y tocó los órganos de boca y los tambores. También él llevaba una larga túnica púrpura e iba tocado con un sombrero de terciopelo rojo. En el cuello de su túnica se había puesto una pluma de pájaro rock. Con la mano derecha agitaba unas campanillas, en la mano izquierda sostenía un abanico hecho con una gran hoja de bananero. Ah…
Búfalo, búfalo,
en el agua calma viste la luz,
en la playa arenosa creciste,
con tu madre por el agua andabas,
a los montes a tu padre seguías,
el tambor del sacrificio al saltamontes disputaste,
el bambú del sacrificio a la mantis religiosa disputaste,
sobre Tres Pendientes te has batido,
en Siete Ensenadas has combatido,
al saltamontes venciste,
a la mantis religiosa mataste,
el bambú cortaste,
el grueso tambor cogiste,
con el bambú a tu madre sacrificaste,
con el tambor a tu padre sacrificaste.
Búfalo, búfalo,
llevas cuatro cestas de plata
y cuatro de oro al mismo tiempo,
con tu madre tú vas,
con tu padre tú vas
a la cueva, entras,
la puerta del tambor vas a hollar,
con tu madre los valles vigilas,
con tu padre la puerta de la aldehuela vigilas
para impedir a los malos espíritus que hagan ningún daño,
para impedir a los demonios que entren
en la casa de los antepasados,
para que mil años tú madre esté tranquila,
para que cien generaciones tu padre esté sereno.
En aquel momento un hombre ató una cuerda al morro del búfalo, trabó sus cuernos con una tira hecha de corteza y tiró hacia sí de él. El comanditario hizo delante de él tres genuflexiones y se prosternó nueve veces. Mientras cantaba con voz sobreaguda, el maestro del sacrificio tomó una lanza y persiguió al búfalo para darle muerte. Luego, pasándose por turno la daga, los jóvenes descendientes fueron a pinchar al animal al son de la música y de los tambores. El búfalo corría como loco alrededor del poste perdiendo su sangre. Terminó por desplomarse sin aliento. Entonces, la multitud le cortó la cabeza y se repartió su carne. Su costillar estaba reservado para el maestro del sacrificio. ¡Esos buenos tiempos se han acabado ya!
Ahora, ha perdido todos sus dientes y no puede ya comer más que un poco de gachas. Qué cierto que vivió aquellos buenos tiempos, pero ahora nadie viene ya a servirle. Los jóvenes, apenas tienen un poco de dinero, empiezan a andar con un pitillo en la boca, llevan en la mano un aparato que berrea a los cuatro vientos y lucen unas gafas negras que les hacen asemejarse a verdaderos demonios. ¿Cómo van a pensar en sus antepasados? Él cuanto más canta, más amargado se siente.
Se acuerda de que ha olvidado instalar el pebetero, pero si vuelve a buscarlo en la entrada tendrá que subir de nuevo las escaleras de piedra. Se limita a encender las varillas de incienso con las ascuas incandescentes de carbón vegetal y las planta en la arena, delante de la mesa. En otro tiempo, en el suelo, había que extender una tela negra de seis pies de largo, sobre la cual se depositaba la gavilla de arroz.
Pisotea la gavilla y cierra los ojos. Delante de él aparece una pareja de muchachas-dragones de apenas dieciséis años, las muchachas más bonitas de la aldea, con los ojos tan claros y límpidos como el agua del río. Esto era antes de la crecida, pero ahora, tan pronto como llueve a mares, el río se vuelve turbio y, por si fuera poco, a diez lis a la redonda, es imposible encontrar grandes árboles para los sacrificios. Hacen falta por lo menos doce pares de árboles de especies distintas, pero de la misma altura. Tanto de roble como de madera blanca, de arce como de madera roja; del roble se puede extraer plata y del arce, oro.
¡En marcha! Padre tambor de arce,
¡en marcha! Madre de madera de roble,
sigue a la madera de arce,
sigue a la madera de roble,
allí donde se encuentra el rey del tiempo,
allí donde se encuentran los antepasados,
cuando hayas acompañado al tambor, suelta el cierre,
el maestro del sacrificio saca el cuchillo de su vaina,
saca el cuchillo para cortar la madera,
suelta el cierre para acompañar al tambor,
dongka dongdong weng,
dongkaka dongweng,
kadongba ivengweng,
wengka dongdongka.
Más de una decena de hachas trabajan toda la noche. Han de llevar a cabo su tarea. Las dos muchachas de rasgos delicadísimos y de finísimo talle por fin se lanzan.
Las esposas desean a sus maridos,
los hombres desean a sus mujeres,
en los aposentos van a hacer hijos,
los conciben en secreto,
no debe interrumpirse el linaje,
la descendencia no debe acabar,
si nacen siete hijas serán habilidosas,
si nacen nueve valientes serán buenos mozos.
Las dos muchachas mantienen la mirada fija. Sus pupilas de un negro brillante tienen un aire de ensoñación. Él siente de nuevo un deseo carnal, recupera su energía, se pone a cantar con fuerte voz, el rostro alzado hacia el cielo. El gallo lanza un cocoricó, el dios del Trueno lanza unos rayos, los demonios sin cabeza golpean y saltan sobre la piel de los tambores, como una lluvia de guisantes, ¡ah!, los altos tocados de plata, los pesados pendientes de plata, el calor que se eleva en volutas del brasero lleno de carbón vegetal, él se lava las manos y el rostro, la alegría embarga su corazón, los dioses se sienten dichosos, han desenrollado una escala celestial y el padre y la madre han descendido, los tambores redoblan con entusiasmo, el granero se abre, nueve vasijas y nueve tinajas no son bastantes para guardar el grano molido, el fuego arrecia con violencia, las ascuas están incandescentes, la riqueza está allí, el alma de la Madre ancestral ha venido por fin, es el reino de la abundancia, nueve cubos humeantes de arroz blanco, todos vienen a hacer albóndigas de arroz, los tambores se prepararan. Estos se ponen en marcha, los viejos les siguen. Delante, detrás, por todas partes. El maestro de los tambores cierra la marcha.
¡Id a bañaros en las aguas de la riqueza!
¡Impregnaos de las aguas de la prosperidad!
Las aguas de la riqueza os darán un hijo,
en las aguas de lluvia un hijo nacerá,
igual que las cañas, hijos y nietos
igual que pececillos, los descendientes
se apretujan en casa del tamborilero,
se beben el vino de la vasija de nueve picos,
toman el arroz para el sacrificio,
derraman el vino por el suelo
rogando al dios del Cielo que lo acepte,
rogando al dios de la Tierra que se lo tome,
el tamborilero blande su hacha,
los antepasados sacan sus espadas
para liberar las almas
de generaciones anteriores,
para evocar a su propia madre
ahuecamos un par de bambúes,
fabricamos dos tambores…
Canta a voz en grito hasta la extenuación. Su voz ronca se asemeja a una caña de bambú hendida que el viento hace gemir. Su garganta está seca. Bebe unos sorbos de vino. Sabe que ésta es la última vez, su alma ya le abandona siguiendo a su voz que se escapa por los aires.
¿Quién podría oírle en la orilla de este río oscuro y desierto? Por fortuna, una anciana abre su puerta para arrojar el agua sucia y le parece percibir un canto a lo lejos. Entonces distingue el resplandor del fuego en la orilla y piensa que se trata de un han que está pescando. Se les ve por todas partes a estos han, por todas partes donde hay algún dinero que ganar. Ella cierra su puerta, luego cae de repente en la cuenta de que los han, al igual que los miao, celebran la Nochevieja precisamente esa noche, excepto aquellos que no tienen ni un fen. Tal vez sea un mendigo. Ella llena un cuenco de sobras de la comida de la fiesta y baja hasta donde se halla el fuego. Boquiabierta, reconoce al viejo sacerdote delante de su mesa.
Su marido se levanta para cerrar la puerta abierta que deja que entre el frío en la casa, pero recuerda que su mujer ha salido para llevar un cuenco de comida a un mendigo. También él sale y se queda a su vez mudo de estupor cuando llega delante del fuego. Luego vienen la hija y el hijo de la casa, todos igual de desamparados. Finalmente, el hijo, que ha frecuentado algunos años la escuela del cantón, interviene.
– Se expone a coger frío quedándose así fuera -dice adelantándose-. Le ayudaré a volver a entrar en casa.
El anciano, con la moquita en la nariz, no le presta atención, sigue cantando, con los ojos cerrados y una ronca voz que le tiembla en la garganta, ininteligible.
Las puertas de las otras casas se abren unas tras otras. Ancianas, ancianos seguidos de sus hijos, por fin el pueblo entero se reúne en la orilla. Algunos regresan a sus casas en busca de un cuenco de albóndigas de arroz glutinoso, otros traen un pato, otros también un cuenco de vino, así como un poco de carne de búfalo. Por último, depositan delante de él media cabeza de cerdo.
– Es un crimen olvidar a los antepasados -farfulla sin cesar el anciano.
Emocionada, una muchacha corre a su casa para coger la manta que guardaba para su boda. Recubre con ella al anciano y le seca la nariz con un pañuelo bordado.
– Entre en casa, padre -le recomienda ella.
– ¡Pobre hombre! -exclaman los jóvenes.
– ¡La madre del arce, el padre del roble, si habéis olvidado a vuestros antepasados, algún día tendréis que pagarlo!
Sus palabras remolinean en su garganta. Llora.
– Se va a quedar pronto afónico, padre.
– Entre en casa.
Los jóvenes quieren sostenerlo.
– Moriré aquí…
El viejo forcejea. Termina por gritar como un niño caprichoso.
– Dejad que cante -dice una anciana-. Es su último invierno.
El libro que tengo en mis manos, Canciones de sacrificio, ha sido recopilado y traducido al chino por un amigo miao con el que trabé conocimiento. Si he escrito esta historia, es a modo de agradecimiento.
42
Un día de muy buen tiempo, con un cielo sin nubes. El brillo y lo profundo de la bóveda celeste te dejan mudo de admiración. Abajo, una aldea aislada con sus casas construidas sobre pilotes que se apoyan en el acantilado, como un enjambre de abejas adherido a una roca. Es un sueño, vas de un lado a otro, al pie de la montaña, sin encontrar el menor sendero para dirigirte allí. Tienes la impresión de acercarte a la aldea cuando, en realidad, lo que haces es alejarte de ella. Estos ires y venires te llevan tiempo y desistes. Avanzas al azar y el pueblo desaparece tras los montes. Sientes a pesar de todo un vago pesar. E ignoras adonde lleva el camino bajo tus pies, por más que no tengas una meta precisa.
Andas derecho camino adelante por el sinuoso sendero. En tu vida, nunca has tenido una meta precisa, las metas que te has fijado se han ido modificando con el tiempo, no han dejado de cambiar hasta que al final no has tenida ninguna. Si uno se pone a pensar sobre ello, la meta última de la vida humana es algo que carece de importancia, es como un enjambre de abejas. Si uno lo deja estar acaba lamentándolo, pero si lo coges los insectos te picarán, por lo que es preferible dejarlo estar y observarlo sin tocarlo. Este pensamiento te hace sentirte más ligero, poco importa adonde vayas, con la única condición de que el paisaje sea hermoso.
El sendero bordea un bosque de madroños, pero no es la estación de estos frutos. Cuando hayan madurado, imposible saber dónde estarás. ¿Esperan los madroños a los hombres? ¿O son los hombres los que esperan a los madroños? He aquí un problema metafísico que puede tener infinitas soluciones. Los madroños no cambiarán nunca y el hombre seguirá siendo siempre el mismo. Podría decirse también que los madroños de un año no son los mismos que los del año siguiente, y que el hombre de hoy no es el mismo que el de ayer. La cuestión radica en saber cuál es el verdadero, si el de ayer o el del hoy. ¿Y cómo establecer unos criterios de juicio? Deja a los metafísicos hablar de metafísica y ocúpate sólo de tu camino.
No dejas de subir, con el cuerpo empapado en sudor, y de repente desembocas en la aldea. A la vista de su sombra, te invade una sensación de frescor.
Nunca hubieras pensado que, al pie de las casas construidas sobre pilotes, las largas losas de piedra estarían ocupadas por unos hombres sentados. No puedes abrirte paso más que pasando por medio de sus piernas. Ninguno te mira, tienen la cabeza gacha y mascullan algún texto sagrado, todos tienen un aire muy afligido. Las losas de piedra serpentean a lo largo de las calles. De cada lado, los edificios de madera cuelgan en todos los sentidos, apoyados unos contra otros, como para no caerse. En caso de terremoto o de corrimiento de tierras, todo se vendría abajo.
Estos ancianos sentados, apoyados también unos contra otros, se les asemejan. Bastaría con empujar a uno solo de ellos para que todos cayeran como fichas de dominó. No te atreves a rozarles, temiendo desencadenar una catástrofe.
Posas tus pies entre sus piernas con la más extrema atención. Llevan los pies, delgados cual garras de gallo, envueltos en unos calcetines de tela. Entre sus lamentaciones resuenan unos chirridos, y es imposible saber si son emitidos por los edificios de madera o por sus articulaciones. Su avanzada edad les aflige con temblores y, mientras salmodian balanceándose, su cabeza no cesa de menearse.
A todo lo largo de la sinuosa calle, sin fin, hay sentados sobre las losas de piedra unos hombres, ataviados con las mismas ropas grisáceas de viejo algodón raído y apedazado. En las barandillas de las altas casas hay puestos a secar sábanas, mantas y mosquiteros hechos de un basto ramio. De estos ancianos sumidos en el dolor se desprende una profunda solemnidad.
En sus salmodias retorna un sonido estridente que traspasa como las garras de un gato, te retiene, te atrae, te obliga a ir hacia delante. Imposible decir de dónde procede, pero cuando ves, colgados delante de la puerta de una casa, unos rosarios hechos de hojitas de papel y humo de incienso que se filtra por debajo de las cortinas echadas, comprendes que se llora a un muerto.
Avanzas a duras penas. La gente está cada vez más apretujada, ni siquiera puedes ya posar los pies. Temes romperle los huesos a alguno de estos hombres al pisarle. Debes prestar mucha atención para elegir un espacio libre en este enredo de piernas y de pies, contienes el aliento y avanzas con extrema lentitud.
Ninguno levanta el rostro hacia ti. Llevan en la cabeza, quien un turbante, quien un pañuelo de tela. No puedes distinguir sus rasgos. En ese instante, entonan un canto a coro; escuchando atentamente, captas las palabras:
Todos habéis venido,
seis veces habéis corrido en un día,
seis leguas habéis recorrido cada vez,
repartid el arroz en los infiernos
y habréis cumplido con vuestra tarea.
La voz aguda que conduce el canto es la de una anciana sentada en el umbral de una puerta de piedra, muy cerca de ti. Se distingue de los otros: con la cabeza y los hombros cubiertos enteramente de negro, se golpea la rodilla con mano temblorosa y balancea su cuerpo de adelante hacia atrás al compás de la melodía. Ha depositado cerca de ella un cuenco de agua fresca, un tubo de bambú lleno de arroz, así como un montón de cuartillas de grueso papel, punteadas con líneas de agujeritos. Moja su dedo sumergiéndolo en el cuenco y acto seguido separa una hoja de papel de plata que lanza al aire.
No se sabe cuándo habéis venido,
ni tampoco cuándo partiréis,
vais hasta el confín de la tierra,
allí, al este,
Para matar a un hombre basta con medio grano de arroz,
para salvar a un hombre basta con una pequeña moneda,
menester es salvar a aquellos que sufren,
¡venid todos!
Quieres rodearla, pero tienes miedo de golpear su espalda, pues seguro que se caería. Prefieres pasar por encima de sus pies, pero la anciana se pone a gritar con voz penetrante:
¡Ay, Doudan! ¡Oh, Doudan!
Sus piernas cual palillos,
su cabeza cual una jaula de patos,
si viene, se hará rápido,
si habla, se podrá contar con él,
que venga pronto,
¡decidle que no tarde!
Mientras grita, termina por incorporarse lentamente y agita los brazos hacia ti, sus uñas, como garras de pollo, apuntadas hacia tus ojos. No sabes qué fuerza te impulsa a separar sus manos, a arrancar la tela negra que recubre su cabeza. Entonces aparece un pequeño rostro reseco, dos órbitas sin mirada que se hunden profundamente en el cráneo, unos labios abiertos que no descubren más que un solo diente, luciendo una sonrisa que no lo es. Ella continúa gritando mientras salta:
Serpientes rojas abigarradas reptan por doquier,
aparecen tigres y leopardos,
las puertas de las montañas se abren entre crujidos,
todos cruzan la puerta de piedra,
por doquier gritan a coro,
todos se unen a este grito,
¡apresuraos a salvar a este hombre en peligro!
Quieres desembarazarte de ella, pero los ancianos secos cual madera muerta se incorporan lentamente, te rodean y continúan gritando con trémula voz:
¡Ah, Dondan! ¡Oh, Dondan!
¡Rápido, abrid la puerta e invitad a los cuatro vientos,
la hora yin llama a la hora mao,
rogadle al Padre Trueno y a la Madre Rayo,
montad sobre los caballos,
echemos mano a su dinero!
La multitud se precipita hacia ti, grita, las palabras se quedan bloqueadas en tu garganta. Tú les empujas, caen uno tras otro al suelo, ligeros como si fueran de papel, sin un ruido, y se hace un profundo silencio. En ese instante, comprendes que el hombre tendido detrás de la cortina no es otro que tú. No quieres morir así, quieres retornar al mundo de los humanos.
43
Una vez dejada la aldea miao, avanzo por un camino de montaña desierto, desde el amanecer hasta la tarde. Ninguno de los camiones con remolque cargados de madera o de bambú, ninguno de los autobuses de línea se detienen cuando les hago una señal.
Tengo el sol de cara y un viento frío se levanta en el pequeño valle. En la carretera general sinuosa, donde no hay ni aldea ni caminante alguno, me embarga la tristeza. ¿Llegaré a la capital del distrito antes de que anochezca? Si ningún vehículo quiere cogerme, ignoro dónde pasaré la noche. De repente me acuerdo de que tengo una cámara fotográfica en mi mochila. ¿Por qué no tratar de hacerme pasar por un periodista?
Oigo acercarse un vehículo. Me pongo decididamente en medio de la carretera para impedirle el paso enarbolando mi cámara. Un camión entoldado llega traqueteando. Se me echa casi encima y no frena hasta el último momento con gran estrépito.
– ¿Quién es el hijo de puta que anda cortando la carretera de este modo? ¿Es que buscas tu muerte o qué? -espeta el conductor, con la cabeza fuera de la cabina.
Es un han, por lo menos comprendo lo que dice.
Me precipito hacia la puerta del camión.
– ¡Perdone, soy periodista, he venido a hacer un reportaje en una aldea miao, tengo mucha prisa, pues he de mandar un telegrama desde la cabeza de distrito antes de la noche!
Este tipo de hombre de rostro alargado, mejillas prominentes y boca carnosa, resulta fácil por lo general de convencer. Me mira de arriba abajo y frunce el ceño:
– Mi camión transporta cerdos, no hombres, y además no va a la cabeza de distrito.
Y es cierto, pues oigo gruñidos en su interior.
Exhibo una sonrisa de oreja a oreja:
– Con tal de que no me lleve al matadero, me doy por contento.
De mala gana, abre la puerta. Salto dentro de la cabina y le doy las más rendidas gracias.
Rehúsa el cigarrillo que le ofrezco. Circulamos sin decirnos una palabra. Ahora que estoy confortablemente instalado, no tengo ninguna necesidad de dar más explicaciones. De vez en cuando, echa una mirada a la cámara fotográfica que he colgado con toda intención de mi cuello. Sé que a los ojos de los habitantes de esta región, Pekín representa el centro del poder, y que un periodista venido del centro es forzosamente «alguien», pero ningún mando del distrito me acompaña y ningún jeep ha sido enviado para venir a buscarme. ¿Cómo explicar esto? Es difícil disipar sus sospechas.
Probablemente, cree que soy un estafador. He oído decir que realmente existen. Provistos de una cámara sin carrete, dándose grandes aires, van a la montaña a sacar fotos a casa de los campesinos, afirmando que sus tarifas no serán muy altas. Se dedican a esto durante un tiempo, para ir luego a gastarse el dinero que han estafado a la ciudad. Me divierte pensar que me toma por unos de esos tipejos. De vez en cuando, sienta bien que me divierta un poco, si no este largo viaje sería verdaderamente demasiado penoso. De repente, me echa una mirada y me pregunta de sopetón:
– ¿Adonde va, finalmente?
– ¡Regreso a la cabeza de distrito!
– ¿Qué cabeza de distrito?
Como he viajado en el coche del rey de los miao, no he retenido el nombre de las capitales por las que he pasado. Me veo incapaz de responderle.
– ¡En cualquier caso, voy al centro de alojamiento del comité del distrito más próximo! -digo.
– Pues bien, bájese aquí.
Delante de nosotros, hay un cruce de caminos, desierto también, sin un alma. No comprendo si trata de intimidarme o bien si también él quiere dar muestras de humor.
El camión aminora la marcha y se para.
– Yo giro aquí -añade.
– Pero ¿usted adonde va?
– A la compañía de compra de cerdos en vivo.
Se inclina para abrirme la puerta. Es una invitación a bajar. Naturalmente, no se trata de ninguna broma, no puedo sino saltar de la cabina y preguntarle:
– ¿Hemos salido de la zona miao?
– Hace ya rato, desde aquí no está a más de diez kilómetros de la ciudad, caminando llegará allí antes de que anochezca -responde siempre con la misma frialdad.
Un chasquido de puerta, una nube de polvo y el camión desaparece en la lejanía.
Me digo que de haber sido una mujer sola, el conductor no se habría mostrado tan frío conmigo. Sé, por otra parte, que en este tipo de carretera, los camioneros han abusado de mujeres solas, pero en realidad, en tal supuesto, yo no me hubiera montado a la ligera en un camión. Existe siempre una desconfianza mutua.
El sol ha desaparecido y la bruma de la tarde se estira en el cielo en forma de escamas de pez. Delante de mí, una larga cinta grisácea. Tengo agujetas en las piernas, la espalda empapada en sudor, ya no estoy pendiente de los coches, a lo único que aspiro es a descansar en lo alto de la cuesta antes de ponerme en camino por la noche.
Nunca hubiera pensado en dar por estos parajes con un semejante. El alcanza la cima casi al mismo tiempo que yo. Con el pelo desgreñado, la barba sin afeitar desde hace varios días, también él lleva una mochila. Yo la llevo a la espalda, él en la mano. Viste un pantalón de trabajo grisáceo, el tipo de pantalón que llevan los mineros o los albañiles. Yo, mis vaqueros, que no he lavado en todos los meses que llevo en la carretera.
A la primera ojeada que le dirijo, comprendo que este encuentro no augura nada bueno. Él me mira atentamente de arriba abajo, luego su mirada se desplaza hacia mi mochila. Tengo la impresión de encontrarme frente a un lobo. La única diferencia es que el lobo considera a aquel con el que se cruza en su camino como una presa en sí, mientras que el hombre siente interés por el botín que pueda reportarle su víctima. No puedo dejar de mirarle de arriba abajo a mi vez. Miro fijamente también su mochila. ¿Lleva un arma dentro de ella? ¿Si le adelanto, me atacará por la espalda? Me detengo.
Mi mochila no es ligera, sobre todo con mi cámara fotográfica; blandida, sería bastante pesada para servirme de arma. La hago deslizarse de mi hombro a la mano, y acto seguido me siento en el talud. Aprovecho para recuperar el aliento y me dispongo a hacerle frente. También él recupera el aliento y se sienta sobre una piedra, al otro lado de la carretera. Apenas diez pasos nos separan.
Salta a la vista que es más fuerte que yo. Si nos batimos, no estaré a su altura. Pero sé que en mi mochila hay un cuchillo de electricista que me llevo siempre de viaje. Podría serme de utilidad en caso de ataque. El no parece contar con nada equivalente. Si se sirve de un cuchillo más pequeño, no es seguro que gane la pelea. Siempre me queda como último recurso emprender la huida, pero ello no haría sino despertar sus sospechas, haciéndole creer que llevo encima algo de dinero y que soy débil. Esto podría incitarle a atacarme. Por su mirada, intuyo que la carretera está tan desierta detrás de mí como detrás de él. Debo demostrarle que estoy en guardia y que no le tengo ningún miedo.
Enciendo un pitillo y adopto la pose de estar descansando. También él saca un pitillo del bolsillo trasero de su pantalón. Evitamos mirarnos frontalmente, pero nos espiamos con el rabillo del ojo.
Si no está seguro de que llevo algo valioso encima, no habrá lucha. En mi mochila, no tengo más que un viejo magnetófono portátil casi inaudible, que habría tenido que tirar desde hace tiempo de haber tenido dinero para comprarme otro. El único objeto en realidad de valor que tengo es esta cámara japonesa de prestaciones bastante completas, pero no vale en ningún caso la pena arriesgar la vida por ella. Tengo también un centenar de yuanes en metálico. Aún valdría menos la pena derramar la propia sangre por tan poco. Mando una bocanada de humo hacia mis zapatos grisáceos. Ahora que estoy sentado, mi camiseta empapada se me pega a la piel, tengo la espalda helada y oigo rugir el viento en las alturas.
El exhibe una mueca displicente, descubriendo sus encías. Tal vez yo tengo también la misma expresión. Tal vez muestro también los dientes, sin duda con la misma cara de malaje. Si yo abriera la boca, vomitaría las mismas sucias palabras, podría volverme violento, coger un cuchillo para traspasarle y salir huyendo inmediatamente. ¿Le domina también a él el mismo estado de ánimo que a mí, pese a esa apariencia que adopta apretando su colilla entre las dos manos, presto también a protegerse?
Es imposible que descubra que lo único que llevo que tenga valor para mí son mis zapatos. Los compré especialmente para este largo viaje, pero la lluvia, el barro y el agua de los ríos los han deformado. Están sucios, difícil de reconocer a un viajero por ellos. Doy una intensa calada a mi pitillo, luego lo aplasto contra el suelo. Al punto él arroja también su colilla, con furioso ademán, como para responder a mi gesto. Desprecio por su parte, pero también una actitud defensiva.
Nos levantamos al mismo tiempo, sin tratar de evitarnos, avanzamos hacia el centro de la carretera y pasamos uno al lado del otro rozándonos un hombro. A fin de cuentas, no somos unos lobos, sino más bien dos perros salvajes que se alejan después de haberse olfateado.
Delante de mí, una gran pendiente de bajada. Salgo pitando hasta la zona llana. Cuando me vuelvo, la cinta grisácea que asciende hacia la cresta montañosa desierta me parece aún más solitaria a la hora del crepúsculo.
44
Ella dice que ha envejecido, cuando se arregla por la mañana delante del espejo ve sus arrugas que las cremas y los polvos no consiguen eliminar. El espejo le indica a las claras que ha malgastado los mejores años de su vida. Cada mañana al despertar está abatida, amorfa. Si no tuviera que ir al trabajo, se negaría a levantarse, se negaría a ver a gente. Una vez que está allí, se ve obligada a tener contacto con los demás, y entonces comienza a hablar y a reír, se olvida, se reconcilia un poco consigo misma. Tú dices que la comprendes.
No, no puedes comprender, ella dice que tú no puedes comprender el abatimiento de una mujer que descubre que a esta edad no ha conocido aún a nadie que la ame de veras. No es hasta la noche cuando siente un poco de cólera. Le gustaría tener todas sus veladas ocupadas, tener una razón para salir o hacer visitas, no puede soportar la soledad. Quiere darse prisa por vivir, ¿comprendes tú este sentimiento de urgencia? No, no lo comprendes.
Dice que no tiene realmente la sensación de vivir más que cuando va a bailar, cuando su pareja la toca y ella cierra los ojos. Sabe que ningún hombre podrá ya amarla, no puede soportar más el verse escrutada con la mirada, teme las patas de gallo, su tez cada día más estropeada. Sabe que vosotros los hombres, cuando tenéis necesidad de una mujer, os deshacéis en palabras melosas y, una vez satisfechos, os vais detrás de una nueva conquista. Cuando encontráis a una joven y bonita, volvéis a comenzar al punto vuestros requiebros. ¿Qué dura, sin embargo, la juventud de una mujer? Ésta es su suerte. Tú no le diriges palabras de consuelo más que de noche, en la cama, cuando no puedes ver sus arrugas, cuando ella te da placer. ¡Déjame que te siga contando! Dice que sabe que vas a desembarazarte de ella, que todo no es más que un pretexto, que esperas una oportunidad para dejarla. No hables.
Tranquilízate, dice que ella no es de esa clase de mujeres que se enganchan a los hombres y ya no los sueltan, que es capaz aún de encontrar a otro, sabe muy bien arreglárselas totalmente sola para consolarse. Sabe lo que vas a decir, no le hables de que se busque una ocupación, cuando llegue el día en que no tenga más hombres, sabrá perfectamente encontrar lo que se llama una distracción. Pero seguro que no se ocupará de los asuntos ajenos, que no será una alcahueta ni se dedicará a escuchar a alguien desahogando sus sufrimientos. Seguro que tampoco se hará monja, no pongas cara de reírte, pues los templos rebosan hoy en día de muchachas que hacen ver que son unas monjas bonzo ante los extranjeros. Estas monjas que se reclutan en nuestros días llevan todas una vida de familia. Ella es capaz de reflexionar, puede tener un hijo natural, un bastardo, ¡escucha lo que te dice!
¿Serías capaz de darle un hijo? ¿Le dejarías traerlo al mundo? Quiere un vástago tuyo, ¿se lo darías? No te atreves, tienes miedo, tranquilízate, no dirá que es hijo tuyo, no tendrá padre, será el fruto de la vida disoluta de su madre, él no sabrá nunca quién es su padre, tú, ella te conoce como si te hubiera parido, eres capaz de abusar de las jovencitas, pero ¿pueden ellas comprender el amor? ¿Amarte de verdad? ¿Ocuparse de ti como una verdadera esposa? En una mujer hay mucho más que el sexo, una mujer no es un simple instrumento que os permite desfogar vuestro deseo sexual. Una mujer que goce de buena salud tiene por supuesto necesidad de sexo, pero no es suficiente, tiene también necesidad de ser una esposa, de tener una vida de familia. Todas las que conozcas querrán encontrar en ti un sostén, las mujeres tienen necesidad de apoyarse en los hombres, ¿qué hacer, entonces, en tu caso? No es seguro que las mujeres puedan amarte como ella lo hace, como una madre ama a su pequeño; sobre su pecho, no eres más que un niño que inspira pena. Eres insaciable, pero no te vayas a creer que eres fuerte, envejecerás rápido, pronto ya no serás nada. Ve a divertirte con las jovencitas, pero terminarás por volver al lado de ella, volverás a ser suyo, mientras te soporte, ella será indulgente con tus flaquezas, ¿dónde podrías encontrar una mujer como ella?
Está ya vacía, dice que no siente ya nada, que su alegría se ha agotado, no tiene más que un cuerpo hueco, como si fuera una red rota que cae lentamente en un profundo abismo, no se arrepiente de nada, su vida ahora ya ha pasado, así es, ella ha amado también, ha sido amada, el resto es como un vaso de té insípido, que es preciso tirar, siempre la misma soledad, ningún impulso y si queda aún un poco, el justo para responder a las obligaciones, eres tú quien lo has cortado, como los pedazos sangrantes de una serpiente, tu comportamiento es cruel, ella no tiene nada que lamentar, es culpa suya, ¿quien le mandó nacer mujer? No se aventura ya a correr a la calle en plena noche como una loca y llorar tontamente bajo una farola. No se aventura ya a correr bajo la lluvia, vociferando como una histérica, obligando a los coches a frenar en el último momento, con el cuerpo cubierto de sudor frío, no le temerá ya a la muerte en lo alto de un acantilado escarpado, se ha hundido ya a su pesar, como una red estropeada que nadie querrá volver a subir ya a la superficie, los días que le quedan son incoloros, flotará en el viento hasta el momento en que se hunda hasta el mismo fondo y muera resignadamente, ella no es como tú que tanto le temes a la muerte, ella no es tan débil como vosotros, pero antes de esto su corazón estará ya muerto, los sufrimientos que soportan las mujeres son más intensos que los de los hombres, desde el primer día en que fue poseída su carne y su corazón están marchitos, ¿qué más quieres?
¡Si quieres dejarla, déjala! ¡No debes decirle palabras melosas! Esto no la consuela, no es ella quien rechaza el amor. Si quieren hacerte maldades, las mujeres son más malvadas aún que los hombres porque han sufrido más heridas. No queda más remedio que aguantar, ¿cómo podría vengarse? Cuando las mujeres quieren hacerlo… Ella dice que no quiere vengarse de ti, lo único que puede hacer es soportarte, ya ha aguantado mucho, no es como vosotros que gritáis al menor padecimiento, las mujeres son más sensibles que los hombres. No lamenta en absoluto el ser una mujer, las mujeres tienen su amor propio de mujer, sin llegar hasta el orgullo, no lo lamenta, si tuviera que reencarnarse en otro mundo, le gustaría ser una mujer, y volver a pasar por todos los padecimientos que sufren las mujeres, y volver a sentir el sufrimiento del primer parto, la alegría de ser madre por primera vez, la dulzura tras el desgarro, el goce de la primera emoción de virgen, la excitación constante en su punto álgido, el nerviosismo de un cruce de miradas con los hombres, el dolor del desgarramiento que arranca lágrimas, quisiera conocerlo todo una vez más, si tuviera que volver al mundo, acuérdate bien de ella, acuérdate del amor que ella te ha dado, sabe que tú ya no la amas, ella misma se va a ir.
Dice que quiere retirarse sola al desierto, allí donde las nubes negras y la carretera se juntan, al fondo, es allí adonde ella quiere ir, a ese extremo sin límites. La carretera se prolonga sin fin y se eleva allí donde cielo y tierra se juntan, sus pasos no tendrán más que conducirla por esta carretera desierta a la sombra de las nubes. Cuando llegue al final de la infinita carretera, ésta proseguirá aún y ella no dejará de avanzar, con el corazón vacío. Se le ha ocurrido morir, poner fin a sus días, pero para suicidarse hace falta también un poco de entusiasmo e incluso de este entusiasmo carece ella. Cuando un hombre pone fin a su vida, es siempre por alguien o por algo, ella, ahora, ha llegado al punto de que no lo haría ni por nadie ni por nada, y no tiene ya fuerzas para poner fin a su vida, ha sufrido todas las vejaciones y todos los sufrimientos posibles, ahora su corazón está naturalmente insensible.
45
Ella pregunta:
– ¿Vas a partir?
– ¿El autobús no sale a las siete?
– Sí, aún queda un poco de tiempo -dice como para sí.
Ordeno mi mochila: doblo mis ropas sucias y las meto dentro. Al principio, pensé en descansar dos días más en esta cabeza de distrito, lavar mis ropas y recuperarme un poco. Sé que ella está de pie detrás de mí. No levanto la cabeza, pues temo no poder aguantar su mirada. Si no parto, me haré a mí mismo sin duda aún más reproches.
En la habitación vacía, una cama individual y una pequeña mesa cerca de la ventana. Todas mis pertenencias están extendidas sobre la cama. Acabo de volver de su habitación donde he pasado la noche, tumbados en su cama los dos, mirando la ventana blancuzca hasta ver amanecer.
Llegué en autobús a esta cabeza de distrito hace dos días, procedente de la montaña. Era por la noche, y la conocí en la única calle del pueblo, a la que da la ventana. Las tiendas habían cerrado sus escaparates, la calle estaba casi desierta. Andaba delante de mí y le di alcance para preguntarle dónde se encontraba el Centro Cultural. Yo le hice la pregunta por si acaso, buscando un lugar para pasar la noche. Ella volvió la cabeza. No era realmente bonita, pero tenía una tez clara muy atractiva y unos gruesos labios rojos bien perfilados.
Dijo que no tenía sino que seguirla, luego me preguntó a quién buscaba en el Centro Cultural. Yo le dije que eso me daba lo mismo, pero que, por supuesto, lo mejor sería que viera al director.
– ¿Para qué?
Le expliqué que iba en busca de documentos.
– ¿Qué clase de documentos? ¿Y para hacer qué?
Luego me preguntó de dónde venía. Le dije que llevaba documentos que probaban mi identidad.
– ¿Podría verlos? -Frunció el ceño, como si se dispusiera a realizar un interrogatorio.
Saqué del bolsillo de la camisa mi carnet de miembro de la Asociación de Escritores con su cubierta azul plastificada. Sabía que mi nombre figuraba en unos documentos internos. Desde los órganos del Comité Central hasta los escalones de base, los responsables del Partido, del Estado y de los servicios culturales debían de conocerlo. Asimismo sabía que en todas partes vivían gentes a las que les encantaba escribir informes a sus superiores ajustándose al espíritu de los documentos oficiales. Unos amigos que habían pasado por esta experiencia antes que yo me previnieron de que debía evitar a esas gentes de provincias, para no buscarme problemas. Pero la manera en que había podido entrar en la aldea miao probaba que este carnet ofrecía a veces también algunas facilidades. Y, en ese caso, mi interlocutora era una joven que seguro iba a facilitarme las cosas.
De hecho, ella me miró de hito en hito para comprobar la autenticidad de la foto de mi carnet.
– ¿Es usted escritor? -preguntó distendiendo el ceño.
– Más bien un buscador de hombres salvajes -dije en tono de broma.
– Yo soy precisamente del Centro Cultural.
Era algo inesperado.
– ¿Cómo se llama usted, por favor? -le pregunté.
Ella dijo que su nombre no tenía importancia, que había leído mis obras y que le gustaban mucho. El Centro Cultural no contaba más que con una sola habitación de huéspedes para los mandos de las aldeas circunvecinas que venían a la ciudad. Era menos cara y más limpia que el hotel. A esas horas, las oficinas estaban cerradas, pero podía conducirme directamente al domicilio del director.
Me aclaró:
– El director es un ignorante redomado.
Luego añadió:
– Pero es una persona muy agradable.
El director, un hombre entrado en años, pequeño y grueso, quiso en primer lugar ver mi carnet. Lo examinó con la más extrema atención. El sello estampado sobre la foto no podía ser falso, por supuesto. A continuación reflexionó largamente, luego su rostro se iluminó con una amplia sonrisa y me devolvió mi carnet.
– Normalmente, cuando nos mandan a escritores o a periodistas, éstos son recibidos por la oficina del comité del distrito y su departamento de propaganda. En su defecto, es el director de la oficina de asuntos culturales el que interviene.
Sabía, por supuesto, que el puesto de director del Centro Cultural del distrito era una verdadera sinecura. Ser nombrado para este puesto equivalía a ser enviado a un asilo de ancianos. Aun en el supuesto de que hubiera leído algún documento acerca de mi persona, no podía tener tan buena memoria como para acordarse. ¡Qué suerte haber encontrar a un anciano tan gentil e ignorante!
– No soy más que un modesto escritor -me apresuré a afirmar-, es inútil molestar a nadie.
– Aquí -continuó-, no hacemos más que organizar actividades populares de vulgarización cultural. Por ejemplo, vamos a los campos a recopilar canciones folclóricas…
– Eso es lo que más me apasiona -dije yo cortándole la palabra-, tengo justamente la intención de recopilar materiales sobre este particular.
– ¿La habitación de huéspedes en el piso de arriba no está libre?
Con mirada chispeante de inteligencia, la muchacha había estado esperando el momento para intervenir.
– Nuestras condiciones de alojamiento no son buenas -repuso él-, no tenemos cantina, tendrá que comer en la calle.
– Mejor que mejor, puesto que querría dirigirme a las aldeas de los alrededores.
– Entonces, tendrá que contentarse con lo que hay.
Se mostraba lleno de consideración hacia mí.
Y así fue como me instalé. Ella me condujo al piso del Centro Cultural, a la habitación de huéspedes en lo alto de la escalera. Dejé allí mi mochila, y ella me informó que su habitación se encontraba al final del pasillo. Me invitaba a ir a pasar un momento en ella.
En la pequeña estancia flotaba un perfume a polvos y cremas de belleza. Cerca de la ventana, sobre un estante, un pequeño espejo redondo, botecitos y frascos. Ahora, incluso las muchachas de estos lugares utilizan productos de belleza. Las paredes estaban cubiertas de carteles de cine, sin duda las estrellas que idolatraba. También había, recortada de una revista, la foto de una bailarina hindú, descalza, ataviada con un vestido de gasa transparente. Bajo el mosquitero, sobre las mantas bien arregladas, destacaba un pequeño panda de peluche blanquinegro. Otra moda de nuestros días. El único objeto de artesanía local era un cubo de agua finamente trabajado, laqueado de bermellón, colocado en un rincón. Yo acababa de recorrer las altas montañas durante varios meses, había vivido con los mandos y los campesinos de las aldeas, dormido sobre esterillas de paja, hablando groseramente, bebiendo aguardientes para echar a perder la garganta. Esa pequeña estancia clara con perfume a polvos y cremas me sumergió de inmediato en una ebriedad total.
– Estoy seguramente cubierto de pulgas -dije a modo de excusa.
Ella se rió en tono de reproche:
– Tómese, pues, un baño, los termos están llenos de agua caliente. La subí a mediodía. Aquí encontrará todo lo que usted necesite.
– Me siento verdaderamente incómodo, voy a irme a mi habitación, ¿puedo pedirle prestada su palangana?
– ¿Para qué puede servirle? Hay agua fresca en el cubo.
Diciendo esto, sacó de debajo de la cama un barreño de madera barnizada de rojo y listo ya con jabón y toalla.
– No se preocupe, voy a irme a la oficina a leer un poco. Al lado está la sala de conservación de objetos antiguos, algo más adelante de la oficina, y al final su habitación.
– ¿Qué clase de vestigios hay aquí?
Preciso era que encontrase alguna cosa que decir.
– No lo sé muy bien. ¿Quiere verlos? Tengo la llave.
– ¡Por supuesto, formidable!
Me explicó que en la primera planta había una sala de lectura de libros y de prensa, así como una sala de recreo cultural donde se ensayaban pequeños espectáculos. Me llevaría allí un poco más tarde.
Una vez lavado, sentía en mi cuerpo el mismo perfume que en el suyo. A continuación regresó para prepararme una taza de té. Me sentía bien en su habitación, no tenía ya ganas de ver los objetos antiguos.
Le pregunté acerca de su trabajo. Estaba titulada por el Instituto Pedagógico local, donde había aprendido música y danza. Pero la anciana que se hallaba al cargo de la biblioteca del Centro Cultural había caído enferma y ella la sustituía para vigilar la sala de lectura. Pronto haría un año que trabajaba allí. Dijo también que iba a cumplir veintiún años.
– ¿Podría cantar alguna canción de la tierra?
– No me atrevo.
– ¿Quedan aún viejos cantores?
– Por supuesto. En un pequeño pueblo, a unos cuarenta lis de aquí, hay un viejo que conoce muchos cantos.
– ¿Podría verlo?
– Vive en Seis Tiendas, una de nuestras aldeas de canciones. En autobús, puede ir y volver en el día.
Pero añadió que lamentablemente ella no podría acompañarme. Sin duda que el director no querría, pues no iba a encontrar a nadie para sustituirla: un domingo hubiera sido posible. Con todo, podía hacer una llamada, pues era precisamente su pueblo natal, podría telefonear al Ayuntamiento donde conocía a todo el mundo para que le rogasen al cantor que me recibiera. Dado que el autobús de vuelta salía a las cuatro, me invitaba a cenar con ella cuando regresara. Al vivir sola, tenía que preparar ella algo de comer.
A continuación me contó que en aquel pueblo vivía una costurera, la hermana de una de sus compañeras de escuela, una mujer especialmente hermosa, de una rara belleza, con la piel muy blanca, como una estatua de jade.
– Vaya usted a verla, le garantizo que…
– ¿Qué me garantiza?
Me dijo que lo había dicho en broma. Esa muchacha vivía de la tienda de confección que había abierto en una callejuela de Seis Tiendas. Podía vérsela desde la calle, pero todo el mundo decía que tenía la lepra.
– Es una verdadera tragedia, nadie se atreve a casarse con ella -dijo.
– Si verdaderamente tuviera la lepra, habría sido hospitalizada.
– La gente lo dice para desprestigiarla, pero yo no me lo creo.
– Podría ir al hospital a hacerse examinar y obtener un certificado médico -sugerí yo.
– Son aquellos que la tienen en el punto de mira los que mantienen el rumor, la gente es mala. ¿De qué serviría un certificado?
A continuación me contó que una amiga que era como una hermana para ella, y con la que se llevaba estupendamente, se había casado con un empleado que era recaudador de impuestos. El le pegaba tanto que tenía el cuerpo cubierto de morados.
Le pregunté por qué.
– ¡Porque la noche de bodas su marido descubrió que no era virgen! Las gentes de aquí son muy patanes, muy zafios, no como en la ciudad.
– ¿Ha estado usted enamorada alguna vez?
No sentí ninguna incomodidad en hacerle la pregunta.
– Hubo un compañero de clase. Yo estaba muy bien con él y, después de sacarnos el título, seguimos escribiéndonos, pero recientemente se ha casado, no me lo esperaba. En realidad, no tenía una relación regular con él, nos apreciábamos, eso sí, pero nunca llegamos a hablar de salir juntos. Cuando recibí la carta en la que me anunciaba su boda, lloré. ¿Le gusta a usted escuchar este tipo de historias?
– Ah, no -dije-, es difícil escribir sobre eso en una novela.
– No le he pedido que lo haga. Pero ¿por qué no, dado que ustedes los que escriben inventan lo que sea?
– Si tengo ganas.
– ¡La pobre! -suspiró ella.
Yo no sabía si suspiraba por la costurera de la pequeña localidad o por su hermana.
– Es cierto.
Estaba obligado a dar muestras de compasión.
– ¿Cuántos días piensa quedarse aquí?
– Unos dos. Voy a descansar un poco y luego me iré.
– ¿Desea visitar aún muchos lugares?
– Sí, todavía me quedan no pocos lugares adonde no he ido.
– Y adonde yo, en toda mi vida, no podré ir jamás.
– ¿No tiene ninguna oportunidad de ir a realizar alguna misión? También podría pedir unas vacaciones y viajar por su cuenta.
– Me gustaría visitar Shanghai y Pekín algún día. Si fuera a verle, ¿me reconocería?
– ¿Por qué no?
– Seguro que haría tiempo que me habría olvidado.
– Es usted demasiado dura conmigo.
– Digo la pura verdad, ¿es usted muy conocido, no?
– En mi oficio, se está en contacto con mucha gente, pero la gente simpática es más bien poca.
– Ustedes los escritores sí que saben expresarse de verdad. ¿No podría quedarse algunos días más? No sólo la gente de Seis Tiendas sabe cantar canciones populares.
– Sí, claro que puedo.
Me sentía presa en las redes de la ternura de niña pequeña que ella desplegaba en torno a mí. Pero pensar en esto no me hacía sentir muy bien.
– ¿No está usted cansado?
– Un poco.
Me di cuenta de que tenía que dejarla y le pregunté por la hora de salida del autobús del día siguiente para Seis Tiendas.
Nunca hubiera pensado que a la mañana siguiente, siguiendo sus instrucciones, partiría para un día entero, sin remolonear en la cama, ni haber lavado mis ropas sucias. Y que además me pasaría el tiempo esperando la noche para volver a verla.
A mi regreso, la cena estaba ya lista. El infiernillo de alcohol estaba encendido y una sopa se estaba haciendo a fuego lento. En vista de todos los platos que había preparado, le propuse ir a comprar aguardiente.
– Ya tengo.
– ¿Toma usted alcohol?
– Sólo un poquito.
Saqué un poco de carne en salazón y de oca asada envuelta en unas hojas de loto que había comprado en una pequeña tienda, enfrente de la estación de autobuses. En esta cabeza de distrito, se ha conservado la costumbre de envolver la carne de este modo. Me acordaba de que cuando era pequeño, en los restaurantes, se seguía también esta práctica y eso daba a la carne un olor especial. El entarimado que rechinaba a cada paso, la atmósfera de aislamiento creada por el mosquitero y el pequeño cubo de madera cuidadosamente laqueado de bermellón, todo me retrotraía a mi infancia.
– ¿Ha visto usted al viejo cantor? -me preguntó mientras me servía aguardiente de buena calidad en el vaso.
– Sí, le he visto.
– ¿Ha cantado?
– Sí, ha cantado.
– ¿Ha cantado también sus canciones un poco especiales?
– ¿Cuáles?
– ¿No se las ha hecho escuchar? Claro, delante de un extraño, no se habrá atrevido.
– ¿Se refiere a canciones de amor subidas de color?
Ella se rió, incómoda.
– Tampoco las canta delante de las mujeres -aclaró.
– Eso depende. Sé que, si está con gente conocida, las canta con tanto más gusto si hay mujeres presentes. Pero delante de las jovencitas, no.
– ¿Ha recopilado algún material útil? -Cambiaba de conversación-. Después de irse usted, hice inmediatamente una llamada a la oficina del Ayuntamiento del pueblo para pedirles que avisaran al viejo cantor de que un escritor de Pekín iba a ir expresamente a hacerle una visita. ¿Cómo? ¿No le dieron el recado?
– Había salido a despachar unos asuntos, he visto a su mujer.
– Así pues, ha hecho usted el viaje en balde -exclamó ella.
– No, no ha sido en balde. He ido a sentarme un buen rato en una casa de té donde me he enterado de muchas cosas. Nunca hubiera creído que existieran aún tales establecimientos. Tanto la planta baja como la de arriba estaban llenas hasta los topes de campesinos que venían al mercado.
– Yo voy raras veces a ese tipo de sitios.
– Es muy interesante. Allí se habla de negocios, se charla, hay mucha animación. He discutido de todo con ellos, eso también forma parte de la vida.
– Los escritores son seres extraños.
– Yo hablo con hombres de toda índole. Uno de ellos me ha preguntado si tenía medios para comprar un vehículo para él. ¿De qué tipo?, le he preguntado. ¿Una Jiefang o un camión de dos toneladas y media?
Ella se echó a reír conmigo.
– Algunos se han hecho realmente ricos. Uno de ellos no hablaba nada más que de negocios que excedían los diez mil yuanes. También he conocido a un criador de insectos. Tenía varias decenas en tinajas llenas. Iba a vender más de diez mil ciempiés a cinco fen mínimo la pieza…
– ¡No me hable de ciempiés, pues les tengo un miedo terrible!
– Entendido, hablemos de otra cosa.
He dicho que me había pasado todo el día en una casa de té. En realidad, habría podido tomar un autobús a mediodía para regresar un poco antes con objeto de lavar mi ropa sucia, pero temía que ella se quedara decepcionada. Preferí regresar por la noche, a la hora que ella había fijado. Fui a dar una vuelta por las aldeas de los alrededores, pero no le hablé de ello.
– He intentado hacer algún negocio -le dije irreflexivamente.
– ¿Ha funcionado?
– No, no he hecho más que charlar, no conozco a nadie con quien hacer negocios y además no valgo para ello.
Ella me invitó a beber:
– Beba, que esto le entonará.
– Habitualmente, ¿toma aguardiente blanco?
– No, este aguardiente lo compré porque un antiguo compañero de clase pasó a verme hace unos meses. Aquí, cuando se tiene un invitado, se le ofrece de beber.
– ¡A su salud, entonces!
Sin dudarlo, ella se mandó al coleto su vaso de un solo trago.
Afuera, un golpeteo.
– ¿Llueve?
Fue a mirar por la ventana:
– Felizmente que ha vuelto usted, si no estaría calado hasta los huesos.
– Así es perfecto. Esta pequeña habitación y la lluvia cayendo afuera.
Ella rió dulcemente, ruborizada. La lluvia golpeteaba sobre el tejado de su casa o sobre las tejas de la casa vecina.
– ¿Por qué no dice nada?
– Escucho llover.
Luego añadió:
– ¿Y si cerrase la ventana?
– Sí, por supuesto, se estaría aún mejor.
Con la ventana cerrada, me sentí de repente más cerca de ella, gracias a esa lluvia maravillosa. Cuando volvió hacia la mesa, rozó mi brazo. Yo la cogí por la cintura y la atraje contra mí. Su cuerpo era dócil, tibio y flexible.
– ¿Es que me amas de verdad? -cuchicheó.
– He pensado en ti todo el día.
Era todo lo que podía decir y era la pura verdad.
Ella entonces volvió el rostro y yo me encontré con sus labios que relajó y abrió por espacio de un instante, y acto seguido la tumbé sobre la cama. Se zafó con la vivacidad de un pez recién arrojado en la orilla de un río. Yo no podía contenerme más, pero ella me imploraba que apagara la lámpara y bajara el mosquitero.
– No me mires, no me mires…
Me suplicaba al oído en la oscuridad.
– ¡No veo nada en absoluto! -dije yo buscando a tientas su cuerpo que no cesaba de rebullirse.
De repente se levantó y cogió mi muñeca. Llevó mi mano suavemente bajo su camisa que yo había abierto, luego la posó sobre su tirante sujetador. Se quedó distendida y no dijo ya ni una palabra. Había esperado como yo este calor y estas caricias repentinas. El aguardiente, la lluvia, la oscuridad, el mosquitero, le daban una sensación de seguridad. No tenía ya vergüenza, soltó mi mano y me dejó desnudarla totalmente. Yo besé su cuello, sus pezones, y sus húmedos miembros se separaron suavemente. La avisé balbuceando:
– Voy a poseerte…
– No, no debes hacerlo -dijo lanzando un suspiro.
Al punto, me tumbé sobre ella.
– ¡Voy a poseerte!
No sé por qué quería avisarla, ¿era acaso para buscar una excitación, para atenuar mi responsabilidad?
– Soy aún virgen…
Oí que lloraba.
Dudé un poco:
– ¿Crees que vas a lamentarlo?
– Tú no vas a casarte conmigo.
Era muy lúcida, y era eso lo que la hacía llorar.
La desgracia era que yo no podía afirmar lo contrario, sabía que tenía tan sólo necesidad de una mujer; en plena melancolía, quería gozar simplemente de ella, no podía asumir una responsabilidad mayor respecto a ella. Me tumbé a su lado, muy decepcionado, y le pregunté, sin dejar de besarla:
– ¿Te importa eso?
Ella negó con la cabeza en silencio.
– ¿No temes que tu marido te pegue si se da cuenta el día de la boda?
Su cuerpo se estremeció.
– ¿Aceptas pagar un precio tan alto por mí?
Acaricié sus labios que estaba mordisqueándose, asintió varias veces con la cabeza, despertando mi compasión. Cogí su cabeza entre mis manos y abracé su rostro, su cuello y sus húmedas mejillas. Lloraba en silencio.
No podía ser tan cruel con ella, obligarla a pagar un precio semejante simplemente por satisfacer mi deseo momentáneo. Sin embargo, no podía reprimirme el amarla, sabía que no se trataba del gran amor, pero ¿qué es el gran amor? Su cuerpo era lozano y sensible, yo estaba lleno de deseo por ella, había hecho lo que había que hacer, pero no podía rebasar ese límite. Y ella esperaba, lúcida, hábil, dejando que yo hiciera todo. No había nada más excitante. Me acordaría de los menores estremecimientos de cada parte de su cuerpo y actuaría de manera que su carne y su espíritu no me olvidaran jamás. Ella seguía temblando y llorando, bañando su cuerpo de lágrimas. Me pregunto si eso no era aún más cruel. No se apaciguó hasta que las primeras luces del alba se filtraron por el mosquitero medio bajado.
Apoyado en el borde de la cama, contemplé su cuerpo blanco, apaciblemente tendido, totalmente descubierto.
– ¿No me amas?
No respondí, no podía responder.
Ella se levantó a continuación y se apoyó en la ventana. Su silueta y su rostro inclinado me destrozaron el corazón.
– ¿Por qué no me posees?
La angustia asomaba en su voz, seguía torturándose.
¿Qué más podía decir yo?
– Tú has tenido muchas experiencias, por supuesto.
– ¡No! -Me incorporé, movido por un impulso inútil.
– ¡No te me acerques!
Me paró con furor y se vistió.
Subía de la calle ya un ruido confuso de pasos y de voces de los transeúntes, sin duda los campesinos que se dirigían al mercado.
– No voy a intentar retenerte -dijo ella arreglándose el pelo, frente a su espejo.
Yo tenía ganas de decirle que temía que la pegasen, que más tarde no fuese feliz, que si por un supuesto quedaba embarazada, sabía lo que pensaría la gente, en una pequeña localidad como aquélla, de una mujer no casada que abortase, quería decirle:
– Yo…
– No digas nada. Escúchame. Sé lo que te preocupa, muy pronto encontraré a un hombre con el que casarme, no te guardaré rencor.
Dejó escapar un profundo suspiro.
– Pienso que…
– ¡No! No te molestes, es demasiado tarde.
– He de partir hoy mismo -dije.
– Sé que no parto contigo, pero eres alguien bueno.
¿Era eso necesario?
– El cuerpo de las mujeres no es lo más importante para ti.
Tenía ganas de decirle que eso no era cierto.
– ¡No! No digas nada.
En ese momento hubiera tenido que hablar pero no lo hice.
Ella se arregló con esmero, vertió agua para que yo me lavara y se sentó en una silla esperando que yo hubiera terminado. Era ya pleno día ahora.
Volví a mi habitación para arreglar mis cosas. Al cabo de un rato, entró ella. Yo sabía que estaba detrás de mí, pero no me volví hasta después de haber terminado de llenar mi mochila.
Antes de salir, la estreché entre mis brazos, ella apartó su rostro y cerró los ojos. Me hubiera gustado besarla una vez más, pero ella se liberó.
Para llegar hasta la estación, había un buen trecho. Por la mañana había un desfile incesante de transeúntes que circulaban en el mayor de los desórdenes. Ella se mantenía a distancia de mí y andaba muy deprisa, como si no nos conociéramos. Me acompañó hasta la estación de autobuses. Allí encontró a varias personas conocidas. Las saludó y habló con cada una de ellas. Tenía un aspecto de lo más natural y relajado. Tan sólo evitaba mirarme, y yo no me atrevía a cruzar una mirada con ella. Yo oía que me presentaba, decía que era escritor, que había venido a recopilar canciones populares. Justo en el momento en que el autobús se ponía en marcha, volví a ver su mirada. No pude soportar su claridad, no pude soportar la pureza de su deseo.
46
¡Ella dice que te detesta!
¿Por qué? Miras fijamente el cuchillo que ella tiene en la mano.
Dice que has arruinado su vida.
Tú dices que no es aún muy mayor.
Pero tú has echado a perder sus mejores años, ¡dice que has sido tú, tú!
Tú dices que puede comenzar una nueva vida.
Tú, sí, puedes, pero ella dice que es demasiado tarde para ella.
Tú no comprendes por qué es demasiado tarde.
Porque yo soy una mujer.
Es igual para los hombres que para las mujeres.
¡Simples palabras! Se ríe fríamente.
La ves esgrimir su cuchillo y te levantas.
Ella no puede permitir que salgas tan bien librado de ésta, ¡dice que quiere matarte!
Cuando se mata, hay que pagarlo con la vida, dices tú cambiando de sitio mientras la miras fijamente con temor.
Esta vida no vale ya la pena ser vivida, dice ella.
Le preguntas si anteriormente era por ti por quien ella vivía. Quieres apaciguar un poco la tensión.
¡No vale la pena vivir por nadie! Ella apunta el cuchillo hacia ti.
¡Deja ese cuchillo! Tú no bajas la guardia.
¿Tienes miedo de morir? Ella se vuelve a reír fríamente.
Todo el mundo le teme a la muerte, estás dispuesto a confesar que temes a la muerte para que ella deje ese cuchillo.
Ella no tiene miedo, dice que ¡habiendo llegado a ese extremo, no le teme ya a nada!
Tú no te atreves a irritarla más, pero has de mostrarte como un pico de oro para que ella no descubra tu espanto.
Morir de este modo no vale la pena, tú dices que existe uno mejor: morir de muerte natural.
No lo conseguirás, dice ella haciendo centellear la hoja del cuchillo.
Tú te apartas un poco más aún y la miras de soslayo.
De repente rompe a reír.
Le preguntas si está loca.
Eres tú quien me ha empujado a la locura.
¿Empujado a qué? Dices que no podéis seguir viviendo juntos, que no os queda más que separaros. Estáis juntos por consentimiento mutuo, os separaréis del mismo modo. Te esfuerzas por mantener la máxima calma.
Es fácil de decir.
No hay más que ir a los tribunales.
No.
Entonces, nos separamos.
Ella dice que tú no puedes salir tan bien librado de ésta, esgrime su cuchillo y se acerca a ti.
Te levantas y te sientas frente a ella.
También ella se ha levantado, con el torso desnudo, los pechos colgándole, la mirada llena de cólera, en el colmo de la excitación.
No puedes soportar sus crisis de histeria, no puedes soportar sus caprichos. Estás decidido a abandonarla, pero a fin de evitar excitarla más, lo mejor es tratar de hablar de otra cosa.
¿Quieres huir?
¿Huir de qué?
¡Huir de la muerte! Ella se burla de ti, hace girar su cuchillo balanceándolo a la manera de un carnicero, pero carece de experiencia y sólo sus pezones tiemblan.
¡Tú dices que la detestas! Estas palabras han terminado por escapársete entre tus apretados dientes.
Me detestas desde hace tiempo, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Ella se pone a pegar gritos, se ha sentido afectada, su cuerpo es presa de los temblores.
Esto no había alcanzado todavía semejantes proporciones, tú dices que nunca hubieras creído que se volvería tan repugnante, dices que la odias con toda tu alma, le espetas las palabras más pérfidas.
Hubieras tenido que decirlo antes, hubieras tenido que decirlo antes, ella baja su cuchillo llorando.
¡Tú dices que es su actitud lo que ha acabado por repugnarte! Estás decidido a herirla en lo más vivo.
Ella arroja el cuchillo lanzando un grito. Hubieras tenido que decirlo antes, ahora es demasiado tarde, es demasiado tarde, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no lo dijiste antes? Berrea de manera histérica y aporrea el suelo con los puños.
Tú quisieras consolarla, pero tus esfuerzos y tu decisión serían inútiles, correrías el riesgo de que todo volviera a comenzar y aún te costaría más desembarazarte de ella.
Ella solloza ruidosamente, se aovilla desnuda en el suelo, sin preocuparse del cuchillo que está a su lado.
Te inclinas y alargas la mano para recuperarlo, pero ella se apodera de la hoja. Tratas de abrirle la mano, pero ella la aprieta aún más.
¡Vas a cortarte! Le gritas al oído mientras le retuerces el brazo hasta que abre los dedos. La sangre de color bermellón chorrea de su palma. Coges su muñeca apretando con todas tus fuerzas sobre su pulso. Con la otra mano, ella recupera el cuchillo. La sueltas para largarle un sopapo. Aturdida, ella lo deja caer.
Te mira, con cara de estúpida, se asemeja de repente a una cría, sus ojos están llenos de angustia y llora sin ruido.
No puedes dejar de sentir un poco de lástima por ella, coges su mano malherida y succionas la sangre que chorrea. Ella te atrae hacia sí entre lloros, quisieras desprenderte, pero ella te aprieta cada vez más fuerte entre sus brazos y termina por apresarte contra su pecho.
¿Qué haces? Te domina una negra cólera.
Quiere que hagas el amor con ella, ¡lo quiere! ¡Dice que sólo quiere hacer el amor contigo!
Tú te sueltas con gran esfuerzo jadeando y le dices que ¡no eres una bestia!
¡Sí, exactamente! ¡Eres un animal! Grita ella salvajemente, en sus pupilas arde un fuego extraño.
Mientras tratas de consolarla, le suplicas que pare, que se calme.
Ella murmura y dice resoplando que te ama, que sus caprichos nacen precisamente de este amor, que tiene miedo de que la abandones.
Tú dices que no puedes plegarte a los caprichos de ninguna mujer, que no puedes vivir a la sombra de nadie, que ella te asfixia, que no puedes convertirte en el esclavo de nadie, que no te sometes a la presión de ningún poder, sean cuales sean los procedimientos empleados, no te someterás a nadie, no serás el esclavo de ninguna mujer.
Ella dice que te concederá la libertad a condición de que la ames, que no la abandones, que te quedes con ella, que continúes satisfaciéndola, que sigas deseándola, se enrosca en torno a tu cuerpo, te besa frenéticamente, cubre tu cuerpo y tu rostro de saliva, no forma más que una bola contigo, ha ganado ella, tú no puedes resistir más, vuelves a sucumbir al deseo carnal, no puedes sustraerte a él.
47
Avanzo por un sendero de montaña sombrío y desierto. A medio camino, empieza a caer la lluvia, primero suavemente, y resulta más bien agradable sentirla sobre mi rostro, luego cada vez más fuerte, obligándome a correr, con el pelo y las ropas empapados. Trepo a toda prisa hacia una cueva que diviso arriba del camino. Hay allí leña cuidadosamente apilada. El techo, bastante alto, está inclinado en ángulo. Un rayo de luz penetra en la cueva. He subido por unos escalones de piedra toscamente tallados. Un hogar hecho de piedras apiladas sostiene un caldero. El rayo de luz se filtra por una quebradura de la roca que hay encima del hogar.
Me vuelvo. Detrás de mí, hay sentado un hombre, que está leyendo sobre un armazón de madera provisto de un catre. Estoy sorprendido, pero no me atrevo a molestarle. Me limito a contemplar la grisácea lluvia a través de las quebraduras de las rocas. Llueve con demasiada intensidad, y realmente no puedo reanudar el camino.
– No se preocupe, descanse aquí.
Él es el primero en hablar, dejando su libro.
Sus largos cabellos caen sobre sus hombros, va vestido con una chaqueta y unos pantalones grises demasiados anchos. Debe de rondar los treinta años.
– ¿Es usted ermitaño?
– Todavía no, me dedico a cortar leña para el templo taoísta -responde.
Sobre su cama hay abierto un número de la revista La Novela Mensual.
– ¿Le interesan también esas cosas?
– Mato así el tiempo -responde evasivamente-. Está usted calado, séquese un poco.
Saca una palangana de agua caliente del caldero y me tiende una toalla.
Le doy las gracias y resueltamente me quito la camisa y me quedo con el torso desnudo. Me siento mucho mejor después de haberme lavado.
– ¡Qué lugar más agradable! -exclamo sentándome en un banquillo de madera frente a él-. ¿Vive usted en esta cueva?
Me explica que es oriundo de una aldea que hay al pie de las montañas, pero que detesta a todo el mundo, ya sea a su hermano y a su cuñada, como a sus vecinos y a los mandos de la aldea.
– No piensan en otra cosa que en el dinero. En las relaciones entre la gente, no cuentan más que los beneficios y las pérdidas -dice-. He cortado toda relación con ellos.
– ¿Se gana la vida cortando leña para el monasterio?
– Me fui de mi casa hará pronto un año, pero todavía no me han aceptado.
– ¿Por qué?
– El viejo superior quiere comprobar si soy honesto y perseverante.
– ¿Le aceptará a continuación?
– Sí.
Creía, pues, en su honestidad.
– ¿No resulta en exceso deprimente vivir en esta cueva completamente solo durante tan largo tiempo? -le pregunto echando de nuevo una ojeada a la revista literaria.
– Me siento más tranquilo y a mis anchas que en la aldea -responde él tranquilamente, sin dar muestras de aparentar que yo le moleste-. Y cada día, estudio mis lecciones -añade.
– ¿Qué clase de lecciones, si puede saberse?
De debajo de su manta, saca un ejemplar litografiado de Las lecciones cotidianas taoístas.
– Como estos dos últimos días ha estado lloviendo, no he podido cortar madera, y no he hecho otra cosa que leer novelas -explica acto seguido, viendo mi mirada puesta en la revista abierta sobre la cama.
– ¿No son una distracción estas novelas si ha de estudiar sus lecciones?
Quiero satisfacer mi curiosidad hasta sus últimas consecuencias.
– ¡Va!, en ellas no se cuentan más que historias vulgares entre hombres y mujeres -dice riéndose.
Me explica que terminó la enseñanza secundaria y que siguió estudios de literatura. En sus ratos libres, lee un poco.
– En realidad, es como la vida misma.
No me atrevo a preguntarle si ha estado casado. No está bien informarse sobre los secretos de un monje. La lluvia golpetea afuera, pero esta monotonía resulta agradable.
No debo molestarle más, me quedo sentado cerca de él sin moverme. Permanecemos un largo rato así, con nuestras mentes en blanco, sumergidos en la música de la lluvia.
No sé cuándo ha cesado. Cuando tomo conciencia de ello, me levanto para irme y me deshago en agradecimientos.
– Es inútil darme las gracias, pues todo es fruto del destino.
Era en los montes Qingcheng.
Más tarde, delante de una pagoda de piedra, en un islote en medio del río Ou, vuelvo a encontrar a un bonzo, con el cráneo rasurado, vestido con un largo hábito bermellón. Junta las manos delante de un estupa de Buda, se arrodilla y se prosterna con la frente en tierra. Los paseantes forman corro en torno a él. Sin prisas, una vez terminadas sus oraciones, se despoja de su hábito de culto, lo mete en una bolsa de skai negro, echa mano de un paraguas con el mango curvo que le sirve de bastón y se aleja. Yo le sigo un momento, y, cuando hemos dejado atrás a la multitud de curiosos, le pregunto:
– Por favor, maestro, ¿puedo invitarle a una taza de té? Me gustaría hacerle algunas preguntas acerca del dharma.
Él acepta no sin antes haber dejado escapar un largo suspiro.
Con el rostro demacrado, pero lleno de vitalidad, no parece tener más de cincuenta años. Con las perneras de los pantalones arremangadas, avanza a paso ligero. He de acelerar el paso para darle alcance:
– Maestro, viéndole, se diría que parte usted para un largo viaje.
– Voy primero al Jiangxi a hacer una visita a algunos viejos bonzos, luego iré también a otros muchos lugares.
– También yo quiero aislarme del mundo, pero no soy tan perseverante y sincero como usted, pues a usted le mueve un fin sagrado.
Necesito encontrar el lenguaje adecuado para conmoverle.
– En realidad, el verdadero viajero no debe tener meta alguna. En ese caso, será el viajero perfecto.
– ¿Es usted de esta región, maestro? ¿Va a abandonar definitivamente su tierra natal para realizar este viaje?
– La familia de todo el que entra en religión está en todas partes, no tengo realmente una tierra natal.
Me deja sin palabras. Le invito a tomar el té en un parque. Escojo un lugar tranquilo, apartado, para invitarle a sentarse. Le pregunto su nombre de religión, luego intercambiamos nuestros nombres y apellidos. Guardo silencio.
Es él el primero en retomar la palabra:
– Pregúnteme sobre todo lo que usted quiera, el que ha entrado en religión puede hablar de todo.
Voy, pues, directo al grano:
– Me gustaría saber por qué se hizo bonzo, si no tiene inconveniente en decírmelo.
Ríe con dulzura y sorbe un trago de té tras haber soplado ligeramente para apartar las hojas que flotan en la superficie de la taza, luego me mira fijamente:
– No es usted un viajero normal y corriente, ¿tiene alguna tarea que cumplir?
– No, claro que no, no tengo que llevar a cabo ninguna investigación, y cuando le veo a usted tan activo, no puedo dejar de sentir admiración. Yo no tengo ninguna meta precisa, pero tampoco consigo abandonarlo.
– ¿Abandonar el qué? -pregunta con la misma sonrisa.
– El mundo de los hombres.
Y estallamos a reír los dos.
– Basta con tomar la decisión -dice él con franqueza.
– Es cierto -corroboro yo asintiendo con la cabeza-, pero quisiera saber cómo lo hizo usted.
Sin escurrir el bulto, me cuenta entonces toda su historia.
Me dice que, a los dieciséis años, cuando estaba todavía estudiando en el colegio, tomó parte durante un año entero en la revolución como guerrillero en las montañas. A los diecisiete años, volvió a la ciudad con el ejército regular. Allí asumió la gestión de un banco y habría podido convertirse en un dirigente. Sin embargo, no dejó de reclamar el poder seguir estudios de medicina. Una vez se hubo sacado el título, fue nombrado mando de la oficina de higiene municipal, pero persistía en querer convertirse en médico. Más tarde, tuvo un enfrentamiento con el secretario del Partido de su hospital, fue expulsado del mismo, tachado de «derechista» y mandado al campo a cultivar la tierra. Terminó por convertirse en médico durante algunos años, cuando se fundó un hospital en su comuna popular. Entretanto, se casó con una campesina que le dio tres hijos. ¿Quién hubiera dicho que iba a creer en Dios? Al tener noticia de que un cardenal enviado por el Vaticano se hallaba de visita en Cantón, viajó allí expresamente para conocer por él el verdadero significado de la religión católica. Resultado: no sólo no tuvo ocasión de ver al cardenal, sino que además resultó sospechoso de querer entrar en contacto con el extranjero, y esta sospecha se convirtió en un cargo contra él. Expulsado de su puesto en el hospital de la comuna, siguió estudiando por su cuenta la medicina china y ganándose la vida mezclándose con vagabundos y charlatanes. Un buen día, se dio cuenta de repente de que el catolicismo occidental resultaba inaccesible y que era preferible, por consiguiente, volver a las tradiciones ancestrales y renunciar resueltamente a su familia. A partir de aquel día, se hizo bonzo. Concluye su relato con una gran carcajada.
– ¿Sigue pensando en su familia?
– Pueden satisfacer sus necesidades.
– ¿No siente realmente ninguna preocupación por ellos?
– El discípulo de Buda no siente ni inquietud ni odio.
– ¿Es que le odian?
Dice que prefiere no saberlo. Llevaba muchos años en el templo cuando su hijo mayor vino a verle para informarle de que había sido totalmente rehabilitado. Si regresaba, podría disfrutar de un trato de viejo mando revolucionario, podría retomar su trabajo y, por último, percibiría una gran suma, correspondiente a los salarios adeudados desde hacía un buen número de años. Le dijo que no quería ni un fen, que no tenían más que repartirse ese dinero. Dado que había una relación de causa y efecto, ellos no tenían por qué ser víctimas de la misma injusticia que él. A continuación, su hijo no volvió más y su familia le perdió totalmente el rastro.
– Ahora, ¿vive usted de las limosnas que le dan por los caminos?
Me explica que los hombres se han vuelto malvados, que las limosnas reportan menos que la mendicidad. Vive sobre todo del ejercicio de la medicina, pero para esto se viste de paisano a fin de no dañar la imagen de su religión.
– ¿Se tolera ese tipo de arreglo por parte de los discípulos del budismo?
– Buda vive en los corazones.
Estoy convencido de que ha llegado a liberarse de todos sus tormentos interiores, parece estar totalmente en paz consigo mismo. Va a partir lejos y está contento por ello.
Le pregunto cómo se las arreglará para alojarse a lo largo del camino. Dice que, en los templos, le basta con enseñar su acreditación de bonzo para ser acogido en ellos. Pero actualmente las condiciones son malas un poco por todas partes, pues los bonzos no son numerosos, todos trabajan para ganarse el sustento y no le permiten quedarse por mucho tiempo, pues nadie hace ofrendas a los templos. Tan sólo los grandes templos reciben algún subsidio del Estado, casi insignificante. Naturalmente, él no quiere ser una carga para otros bonzos. Dice que tiene alma de viajero, que ha ido ya a numerosas montañas célebres. Se siente con una salud de hierro, capaz de recorrer aún diez mil lis.
– ¿Podría ver esa acreditación?
Tengo la impresión de que me sería aún más útil que mi carnet de escritor.
– No hay nada secreto, los discípulos de Buda no cultivan el misterio, están abiertos a todos.
Extrae de su pecho una gran hoja de papel doblada en la que hay impreso un Buda Tathagata, sentado en postura de meditación en un trono en forma de flor de loto, la cabeza alta, marcado con un enorme sello bermellón. Figura asimismo el nombre de religión del maestro que le rasurara la cabeza y que le ordenara sacerdote. Por último están anotados sus estudios en religión y su grado. Es maestro de la ley, puede por tanto explicar las sutras y presidir ceremonias.
– Un día, partiré tal vez con usted -digo medio en broma.
– Es el destino -responde él con gran sinceridad. Luego se levanta, junta las dos manos y se despide con un saludo.
Se va muy deprisa. Le sigo un momento, pero se pierde rápidamente entre la multitud de paseantes. Comprendo que no he roto aún con mis raíces terrenales.
Más tarde, delante del templo Guoqing, al pie de los montes Tiantai, frente a la pagoda de las reliquias que data de época Sui, mientras examino una inscripción lapidaria, oigo involuntariamente una conversación.
– Deberías regresar conmigo -dice una voz masculina desde el otro lado de la pared de ladrillo.
– No, vete -responde otra voz de hombre, pero más nítida.
– Si no lo haces por mí, piensa en tu madre.
– Dile únicamente que estoy muy bien.
– Ha sido ella la que ha querido que viniera, está enferma.
– ¿De qué?
– Se queja continuamente de dolores de estómago.
El hijo no dice nada más.
– Tu madre me ha dicho que te traiga un par de zapatillas.
– Ya tengo.
– Son las zapatillas de deporte con que siempre habías soñado para jugar a baloncesto.
– ¡Son muy caras! ¿Por qué las habéis comprado?
– Pruébatelas.
– Ya no juego al baloncesto, aquí, no podría ponérmelas, llévatelas de nuevo. Aquí nadie lleva este tipo de zapatillas.
Es por la mañana, los pájaros cantan en el bosque. En medio del piar de los gorriones, un zorzal silba un canto embelesador, pero está oculto por las tupidas hojas de los ginkgos, es imposible ver la rama en que está encaramado. Luego, se presentan cotorreando unas urracas. Detrás de la pagoda de ladrillo, reina el silencio. Creyendo que los hombres se han ido, doy la vuelta al edificio. Descubro entonces a un muchacho, con la cabeza alzada, escuchando cantar a los pájaros; lleva el cráneo rasurado, pero no ha recibido aún la tonsura. Viste una corta camisa de monje: lleno de gracia, el rostro sonrosado, no tiene la tez amarillenta de los bonzos que han hecho abstinencia durante largo tiempo. Su padre tiene aspecto de campesino, rebosa también vigor, y sostiene aún en la mano las zapatillas de baloncesto nuevas de blancas suelas, a rayas rojas y azules, que acaba de sacar de su caja. Supongo que se trata de un padre que querría obligar a su hijo a casarse. ¿Se hará bonzo este muchacho?
48
Tienes ganas de contarle una anécdota que data de la dinastía de los Jin. La historia de una monja que va a pedir limosna a la puerta de la residencia de un gran general conocido por su arrogancia. De acuerdo a la costumbre, fue anunciada al intendente que la gratificó con un cartucho de mil sapecas. La monja lo rechazó, diciendo que quería ver a su benefactor. El intendente no pudo sino transmitirle su solicitud al intendente en jefe que, para quitárselo de encima, ordenó a su servidor que le trajera un lingote de plata. Quién se hubiera imaginado que la monja lo rechazaría también y reclamaría ver al general en persona, afirmando que éste se hallaba en peligro, y que ella había venido expresamente a rezar por él. El intendente en jefe no pudo sino referir esto y el general ordenó que la trajeran a su presencia.
Cuando vio su rostro de rasgos muy finos y serenos a pesar del polvo que lo recubría, el general pensó que no podía ser una estafadora o una mujer que se dedicara a las prácticas mágicas, y le preguntó qué deseaba. La monja avanzó, saludó con la manos juntas, luego retrocedió y afirmó que había oído decir desde hacía tiempo que el general era persona de gran generosidad y clemencia. Había venido de lejos expresamente a aquel lugar para practicar largos días la abstinencia por el alma de su difunta madre. Al mismo tiempo, imploraba al bodhisattva para que dispensase la felicidad al general y le protegiera de toda desgracia. Por último, el general ordenó al intendente acondicionar una habitación en el patio interior y a su servidor preparar una mesa con incienso en la gran sala.
A partir de aquel día, los golpes asestados en los peces de madera resonaron de la mañana a la noche en la residencia. Pasaba el tiempo, y el general se sentía cada vez más apaciguado y no dejaba de crecer su respeto hacia la monja. Sin embargo, cada tarde, ésta se pasaba una hora tomándose un baño. El general no salía de su asombro: ella iba rapada y no tenía, por consiguiente, que peinarse y acicalarse como una mujer normal. ¿Por qué este baño, simple ceremonia de purificación del corazón antes de cambiar el incienso, duraba tan largo rato? Máxime cuando durante todo ese tiempo se oía correr el agua sin cesar. ¿Se la derramaba por encima sin interrupción? Comenzaba a dominarle la curiosidad.
Un día en que ella se estaba aseando, él se introdujo en el patio interior. Los golpes asestados en los peces de madera cesaron de repente. Un instante más tarde, oyó el ruido del agua. Sabía que la monja iría a quemar incienso y se dirigió a la gran sala para esperarla. El ruido del agua era cada vez más fuerte y resonaba ininterrumpidamente. Entró en sospecha y bajó los escalones. La puerta de la habitación de la monja estaba entreabierta. Avanzó decididamente para mirar al interior y la descubrió, con el rostro vuelto hacia la entrada, totalmente desnuda, sentada sobre sus dos piernas cruzadas, con la jofaina cogida con ambas manos para lavarse la cara. Su tez, normalmente cubierta de polvo, se había vuelto sonrosada y los dientes blancos, las mejillas empolvadas y la nuca como de jade, la espalda lisa y las nalgas redondas, una verdadera figurita de jade. Se apartó inmediatamente y regresó a la gran sala, a fin de recobrarse de la impresión sufrida.
El ruido del agua resonaba aún en la habitación, atrayéndole a pesar suyo. Recorrió el pasillo de puntillas y volvió delante de la habitación. Conteniendo la respiración, aplicó un ojo a la ranura de la puerta y entrevió diez dedos muy finos que se abrían para masajear dos pechos llenos, blancos como la nieve, embellecidos por dos botones de flor prestos a abrirse. La piel húmeda se erizaba ligeramente y una fina línea se dibujaba desde el ombligo hasta el pubis. El general cayó de rodillas debido a la sorpresa, incapaz de volver a levantarse.
Luego vio dos manos blancas que sacaban unas tijeras de la jofaina, cerraban las dos hojas y las clavaban con fuerza en el vientre. La sangre fresca, de un rojo intenso, brotó debajo del ombligo. Aterrado, el general no se atrevía a moverse y cerró los ojos.
Un instante más tarde, se reanudó el ruido del agua. Volvió a abrir los ojos y, fascinado, vio a la monja de rapada cabeza bañada en sangre, pero sus manos no cesaban de agitarse ¡para sacarse las vísceras y colocarlas dentro de la jofaina!
Nacido en el seno de una vieja familia de generales, este hombre había vivido innumerables batallas. No se desmayó. Tomó una larga bocanada de aire fresco y, frunciendo el ceño, decidió aclarar las cosas. En ese instante, la monja no presentaba el menor rastro de sangre en su rostro. Con los ojos cerrados, los párpados caídos, los labios amoratados, temblaba ligeramente. Parecía gemir, pero no resultaba perceptible ningún sonido. Sólo el ruido del agua seguía resonando.
Con sus dos manos ensangrentadas, cogió sus intestinos que masajeó con la punta de los dedos, los lavó minuciosamente y acto seguido pasó un largo rato colocándoselos sobre los antebrazos. Cuando hubo terminado de lavarlos, arregló sus entrañas, las levantó y volvió a colocárselas dentro del vientre. Con la ayuda de un cacillo lleno de agua, se lavó sucesivamente los brazos, el pecho, los pliegues de la ingle, los pies e incluso los dedos de éstos, como si tal cosa. El general se levantó a toda prisa, regresó a la gran sala y la esperó de pie.
Un instante más tarde, la puerta se abrió y apareció la monja, llevando su rosario. Iba totalmente vestida, avanzó hasta el altar donde el incienso acababa de apagarse en el pebetero. Encima de la varilla, un hilillo de humo agonizaba. Fue a cambiarlo tan tranquila.
Como si despertara penosamente de un sueño incomprensible, incapaz de contenerse, el general se puso a interrogar a la monja. Ella respondió con voz inmutable: «Señor, si aspiráis al trono, vuestra suerte será la misma que acabáis de ver». Y desde ese día, el general que, de hecho, fomentaba una conjura para apoderarse del trono, se sintió fuertemente decepcionado y no se atrevió ya a apartarse del recto camino, conservando su reputación de ministro general íntegro. Al principio, esta historia tenía, pues, un significado político.
Tú dices que, cambiando la conclusión, puede hacerse de ella un sermón moralizador, poniendo en guardia al género humano contra la lujuria.
Esta historia puede constituir también una enseñanza religiosa que incite a los hombres a convertirse al budismo.
Puede ser igualmente considerada como una filosofía de vida, que enseña al hombre de bien que debe efectuar cada día tres exámenes de conciencia, o mostrar que la vida humana no está hecha más que de sufrimiento, o bien que los sufrimientos de la vida no dependen más que de uno mismo, o también cabe deducir de ella otras muchas teorías sutiles y refinadas. Todo depende de la explicación última que dé de ella el narrador.
Además, el protagonista de esta historia, el gran general, posee un nombre y un apellido que pueden ser contrastados en los libros de historia y en los documentos antiguos. Tú no eres historiador y careces de ambición política. Y menos aún tienes intención de ser un maestro del tao, de predicar o de proponerte como modelo. Lo que te gusta es la historia en sí, en su pureza perfecta. En realidad ninguna explicación tiene incidencia directa sobre ella. Te contentas con contarla una vez más por mediación del lenguaje.
49
En una vieja calle del pueblo, delante de un pequeño bazar, ha instalado los dos tableros de su puesto de caligrafía. Cuelgan de ellos unas sentencias paralelas de la buena fortuna trazadas sobre un papel de parafina rojo. «Dragones y fénix conducen a la felicidad, un casamiento llama a la puerta», «Encontrar la felicidad fuera, recoger el dinero del suelo», «Un comercio floreciente en los cuatro mares, una riqueza próspera en los tres ríos». Se trata de esas viejas sentencias que fueron sustituidas por citas y eslóganes revolucionarios. Otras dos dicen: «Cuando se conoce a un hombre, una sonrisa vale tres partes de la felicidad», «La desgracia involuntaria desaparece por sí sola». No sé si es él quien las ha compuesto o las ha heredado de sus antepasados. Escribe en un estilo florido: el trazo de los caracteres está bastante logrado, se dirían poco menos que talismanes taoístas.
Ya bastante entrado en años, está sentado detrás de su puesto, ataviado con un traje de estilo antiguo con dos faldones cruzados y tocado, en lo alto del cráneo, con una vieja gorra militar de colores desvaídos que le da un aire cómico. En su puesto, veo también una brújula de los ocho trigramas que hace las veces de pisapapeles. Me acerco para entablar conversación.
– ¿Marcha el negocio?
– Marcha.
– ¿Cuánto cuesta un juego de dos sentencias?
– Los hay de dos o tres yuanes, eso depende del número de caracteres.
– ¿Y concretamente por el carácter «felicidad»?
– Un yuan.
– ¿Por un solo carácter?
– Sí, pero se lo haré delante mismo de usted.
– ¿Y por un talismán que ahuyente catástrofes e infortunios?
– Eso no es fácil de escribir -dice alzando la cabeza hacia mí.
– ¿Por qué?
– Es usted mando, sabe bien por qué.
– No soy mando.
– Pero bien que come de la olla del Estado -afirma de manera categórica.
– Anciano -digo yo acercándome-, ¿no será usted monje taoísta?
– Hace ya mucho que no ejerzo.
– Me lo temía, pero me gustaría saber si se acuerda aún de los ritos taoístas.
– Por supuesto, pero el Gobierno tiene prohibidas las supersticiones.
– Nadie le pide que se entregue a las supersticiones. Yo recopilo las músicas que acompañan a las oraciones, ¿podría cantarme alguna? La Asociación Taoísta de los montes Qingcheng ha reanudado ahora oficialmente sus actividades: ¿qué teme usted?
– Hay un gran templo, pero a nosotros, los practicantes taoístas de aldea, no se nos deja ejercer.
Aún estoy más interesado:
– Es justamente un practicante como usted lo que ando buscando. ¿Podría cantarme una o dos estrofas? Por ejemplo, las plegarias para los enterramientos o la oración para ahuyentar las desgracias y espantar a los fantasmas.
Canta dos versos y se detiene al punto:
– No es bueno provocar así a los diablos y a los dioses, primero hay que implorar y quemar incienso.
Mientras canta, se han acercado varias personas y una de ellas le reconviene, desencadenando un estallido de risa general.
– ¡Eh tú, viejo, cántanos alguna cosa un poco más ligera!
– Voy a cantaros una canción montañesa -declara entonces el anciano como para darse ánimos a sí mismo.
– ¡Venga, venga! -exclama la gente.
De repente el anciano entona con voz sobreaguda:
La pequeña hermana de la montaña recoge el té,
en la llanura tu prometido ha cortado los juncos,
provocando que los patos mandarines emprendieran el vuelo hacia ambos lados,
pronto una pareja formarán la pequeña hermana y su prometido.
La gente le aclama, luego algunos le animan con fuerza:
– ¡Canta una canción ligera!
– ¡Venga, viejo!
El anciano agita la mano en dirección de la gente:
– Imposible, imposible, pues si lo hago será una falta grave.
– ¡No es tan grave cantar una canción!
– ¡No te preocupes por ello, viejo, canta!
La multitud vocifera, la callejuela está atestada de gente, las bicicletas que ya no pueden pasar hacen sonar sus timbres.
– ¡Bueno, vosotros lo habéis querido! -dice el anciano levantándose, incitado por la multitud.
– ¡Cántanos la canción del mono con el sombrero de piel de sandía que entra en la habitación de las mujeres!
Todos aclaman la elección propuesta. El anciano se seca un poco la boca y se dispone a cantar cuando de repente dice en voz baja:
– ¡La policía!
Todo el mundo vuelve la cabeza. No lejos, un policía patrulla, cubierto con su amplia gorra blanca adornada con una cinta roja.
– ¿Qué mal hacemos con ello?
– ¿Es que no se puede bromear un poco, eh?
– ¡La policía no se ocupa de este tipo de cosas!
– Decid lo que queráis, pero despejad, ¿u os creéis que mi negocio va a funcionar así? -espeta el anciano volviéndose a sentar.
Una vez que el policía se presenta, el gentío se dispersa de mala gana. Yo le pregunto:
– Anciano, ¿puedo invitarle a venir a cantar a mi habitación? Una vez que haya recogido su puesto, le llevaré primero a comer al restaurante y a tomar algo conmigo, ¿de acuerdo?
El anciano se siente atraído por la propuesta:
– De acuerdo, cierro. Recogeré mi muestrario, espere a que haya guardado mis tableros.
– Pero le hago perder tiempo -le digo a manera de excusa.
– No pasa nada, somos amigos. No me gano la vida con esto. Vengo a la ciudad a vender caligrafías para ganar un poco más de dinero. Si no hiciera más que esto, haría mucho tiempo que me hubiera muerto de hambre.
Me voy yo primero a encargar unos platos y bebida a una fonda que hay en la esquina de la calle. Un instante más tarde, llega él, trayendo dos cestas en palanca.
Charlamos mientras comemos. Me explica que a la edad de diez años, su padre le envió a un monasterio taoísta para ayudar en las cocinas, conforme a la voluntad de su abuelo enfermo. Aún es capaz de recitar a la inversa, sin trabucarse, el manual que el viejo maestro taoísta le diera. A la muerte de su maestro, tomó en sus manos el monasterio y conoció todas las ceremonias rituales. A continuación, durante la reforma agraria, no pudo seguir siendo sacerdote y el Gobierno exigió que regresara a su aldea a trabajar la tierra. Cuando le pregunto respecto a la geomancia, la conducción de los cinco truenos, el pataleo de la Osa Mayor, la palpitación de los huesos del rostro, él lo conoce todo. Estoy encantado. Pero la fonda está llena de campesinos que han hecho negocios y ganado dinero. Le digo que tengo un magnetófono en mi mochila y que todo cuanto me explica constituye un documento inestimable. Quiero que venga a mi hotel después de la comida, podrá recitar y cantar a su antojo. Se seca la boca:
– Coja la bebida, beberemos en mi casa. En casa, tengo el hábito y los accesorios necesarios.
– ¿Tiene también el cuchillo de sacerdote que ahuyenta a los fantasmas?
– Por supuesto.
– ¿Y también las tablillas que permiten ahuyentar a los espíritus y destituir a los generales?
– Tengo también los gongs y los tambores, todo lo preciso para las ceremonias. Se lo dejaré ver todo.
– ¡De acuerdo! -digo descargando un golpe sobre la mesa-. Iré con usted.
– ¿Su casa está en la capital?
– No está lejos, no está lejos. Voy a dejar mi palanca en casa de alguien, usted vaya por delante y espéreme en la estación de autobuses.
Apenas cinco minutos más tarde, llega a paso ligero y me acucia para que suba en un autobús que está a punto de salir. Subo sin pensármelo dos veces. El autobús corre sin hacer ninguna parada y veo a través de las ventanas los últimos resplandores del sol desaparecer tras las montañas. Cuando llega al final de línea, una pequeña localidad, debemos de haber recorrido desde la cabeza de distrito una veintena de kilómetros. El autobús vuelve a salir enseguida, es el último del día.
La pequeña localidad está en realidad constituida por una sola calle de unos cincuenta metros de longitud como máximo. Ignoro si hay alguna posada aquí. El me dice que espere un poco y entra en una casa. Pienso que, si estoy aquí con este hombre cálido, es porque debe de tratarse de un encuentro predestinado. Vuelve a salir de la casa trayendo en ambas manos una cubeta medio llena de queso de soja y me invita a seguirle.
A la salida de la localidad, por el camino de tierra, comienza a caer la noche.
– ¿Vive usted en una aldea próxima a la localidad?
– No está lejos -se limita responder.
Pronto, ninguna vivienda resulta ya visible y la noche se adensa. Por doquier, en los arrozales, resuena el croar de las ranas. Estoy un poco inquieto, pero apenas si me atrevo a hacer ninguna pregunta. Detrás de mí se deja oír el hipido del motor de un motocultor. Enseguida, mi compañero le hace grandes señas y corre en su persecución. Yo le alcanzo y salto dentro del remolque. Recorremos una docena de lis más por este camino de tierra, sacudidos como pequeños guisantes dentro de un remolque vacío. En la noche cerrada centellea, cual tuerto, el faro amarillo del motocultor que ilumina una veintena de pasos por delante el camino lleno de baches. Ni el menor peatón. El viejo no cesa de charlar a voz en grito en dialecto local con el conductor, como si discutiesen, pero yo me consigo pescar ni una sola de sus palabras debido al ruido del motor. Aun cuando estén decidiendo cómo liquidarme, no puedo hacer otra cosa que encomendarme al cielo.
Terminamos por llegar al final del camino. Allí se alza una casa sin luz: el propietario del motocultor ha llegado a su casa. Después de abrir la puerta, los dos hombres se reparten algunas porciones de queso de soja en la cubeta. Siguiendo a mi guía, me adentro a tientas por un sendero que serpentea entre los diques de los campos.
– ¿Queda aún lejos?
– No está lejos, no está lejos -repite él.
Por suerte él camina delante. Si deja en el suelo su cubeta y despliega sus artes de kung-fu -pues sé que todos los viejos taoístas son unos apasionados de ellas-, no me quedará más remedio que arrojarme en un arrozal y rodar por el barro. Ahora, unas montañas se reflejan en los arrozales en terraza, el croar de las ranas no menudea ya. Trato de reanudar la conversación. Le pregunto primero por la cosecha, luego sobre las dificultades que encuentra. Dice que es imposible que la gente se enriquezca dependiendo exclusivamente de la tierra. Este año ha gastado tres mil yuanes para transformar en estánque dos hectáreas de arrozal. Le pregunto si cría tortugas, pues actualmente en la ciudad está de moda comer su carne. Se dice que es anticancerígena y que además es nutritiva. Se venden muy caras. El dice que puso unos alevines y que si tuviera tortugas se los comerían todos. Ahora, no le falta dinero, sino que la madera es difícil de adquirir. Tiene seis chicos, pero sólo el mayor está casado, los otros esperan a construirse una casa para dejar a la familia. Me siento más tranquilizado y contemplo las estrellas, disfrutando del espectáculo de la noche.
En la sombra de la montaña, delante de nosotros, brilla el resplandor de un fuego. Hemos llegado.
– Ya le dije que no estaba lejos.
Evidentemente, los habitantes del campo tienen su propia noción de las distancias.
Pasadas las diez de la noche, llego así pues a una pequeña aldea de montaña. En la entrada de su casa quema incienso en honor de numerosas estatuas de madera o de piedra más o menos maltrechas. Deben de haber sido recuperadas de algún templo al ser destruido durante la lucha contra «las cuatro antiguallas», * más de una década atrás. Ahora puede exponerlas públicamente y en las vigas del techo hay pegados unos talismanes. Salen los seis hijos, el mayor de dieciocho años, el más joven de once. Sólo el mayor de ellos no se encuentra allí. Su mujer es menudita y su anciana madre octogenaria es aún muy vivaracha. Su mujer y sus hijos se muestran muy solícitos conmigo, soy un huésped distinguido a sus ojos. No sólo van a buscar agua para que me enjuague la cara, sino que quieren también que me lave los pies y hacerme poner los zapatos de tela del amo de casa. Por último, preparan una infusión de té para mí.
Un instante después, los hijos traen gongs, tambores y címbalos, un pequeño y un gran gong cuelgan de un marco de madera. Al punto se eleva la música y el viejo baja a la planta baja con paso lento y majestuoso. Ha cambiado totalmente de aspecto, va vestido con gran solemnidad con un viejo hábito morado de monje taoísta, apedazado y adornado con unos peces yin y yang y figuras de ocho trigramas. Enciende personalmente una varilla de incienso y hace una profunda inclinación delante de la hornacina de las divinidades. Los aldeanos de todas las edades, despertados por el gong y el tambor, se apretujan en el exterior, en el umbral de la puerta. La escena se transforma en una animada sesión ritual. No me ha mentido.
Eleva primero con ambas manos el cuenco de agua pura mascullando algo, luego asperja con el agua los cuatro rincones de la estancia. Cuando el agua rocía los pies de la gente apretujada en el umbral de la puerta, se alza una gran algarabía mezclada de risas. Únicamente él permanece con expresión inmutable, los ojos entornados, las comisuras de la boca hacia abajo, ostentando la solemnidad de quien está en comunicación con los espíritus. Sin embargo, la gente se ríe cada vez más fuerte. De pronto, se alza las mangas de su hábito y golpea violentamente con unas tablillas sobre la mesa, haciendo detenerse en seco las risas. Se vuelve y me pregunta:
– Puedo cantar el canto del año del gran viaje, el canto por la buena y mala fortuna de las nueve estrellas, el canto de los descendientes, el canto de la metamorfosis, la fórmula de presagio de los cuatro desastres, la llamada de los nombres mágicos de los antepasados, las oraciones por el dios de la Tierra, la llamada al alma de la Osa Mayor. ¿Cuál le gustaría escuchar?
– Bueno, en primer lugar la llamada al alma de la Osa Mayor.
– Está destinada a proteger a los muchachos de las enfermedades y de las catástrofes. ¿A qué niño quiere proteger usted? Dígame su nombre y los datos y hora de su nacimiento.
– Tú mismo, Pequeño Perro -propone alguien.
– No, yo no.
Un chaval sentado en el umbral de la puerta se pone en pie y va a esconderse entre el gentío. Nuevo estallido general de risas.
– ¿De qué tienes miedo? Si el viejo te hace eso, no tendrás ya enfermedades -dice una mujer.
El chaval, refugiado detrás de la multitud, no quiere hacer ya acto de presencia.
Agitando sus mangas, el anciano me explica:
– Bueno, normalmente, hay que preparar un cuenco de arroz, hacer cocer un huevo de gallina, ponerlo dentro del cuenco de arroz y ofrecerlo mientras se quema incienso. El niño debe prosternarse delante del altar y se implorará a los reyes de las cuatro direcciones, el Señor de la Estrella de longevidad del Sur, los Nueve Señores de la Estrella Polar, los dioses santos protectores del país, los padres y madres difuntos de la familia, los descendientes del Genio del Hogar, para que todos ellos bendigan al niño.
Diciendo esto, levanta su cuchillo de ceremonia, da un salto en el aire y se pone a cantar a voz en cuello:
– ¡Alma, alma, regresa pronto! Al este, el niño de las ropas azules, al sur, el niño de las ropas rojas, al oeste, el niño de las ropas blancas que te protege, y el niño de las ropas negras que está al norte te acompaña. Alma extraviada, alma viajera, no viajes más, largo es el camino, no es fácil regresar a casa. Toma una regla de jade para medir el camino, por si llegaras con las tinieblas. Si caes en las redes celestiales y terrenales, las cortaré con las tijeras. Si tienes hambre y sed, si estás fatigada, tengo arroz para ti. ¡No escuches los cantos de los pájaros en los bosques, no mires a los peces en los profundos estanques, si mil veces te llaman, no respondas, alma, alma regresa pronto a casa! ¡Los espíritus te protegen, no dejes de acumular virtudes! ¡A partir de ahora, el alma hun permanece íntegra, el alma bo se protege, * el frío y el viento no pueden penetrar, el agua y la tierra no se sentirán ofendidas, los jóvenes son fuertes, los viejos robustos, se vive cien años gozando de buena salud!
Agita su cuchillo de ceremonia y describe un gran círculo en el aire. Hinchando las mejillas, sopla a pleno pulmón en su cuerno. Luego se vuelve hacia mí:
– Si trazo también un talismán, el que lo lleve no conocerá más que la fortuna.
No consigo darme cuenta de si él mismo cree en sus procedimientos mágicos, pero en cualquier caso agita sus manos y sus pies con convicción y ostenta una expresión de gran satisfacción. Organizar esta ceremonia en su propia morada, animado por sus hijos, respetado por los habitantes de la aldea y más aún en presencia de un invitado de fuera, le lleva por supuesto al colmo de la excitación.
A continuación encadena imprecación tras imprecación, invoca a cielo y tierra, el sentido de sus palabras es cada vez más confuso, sus gestos cada vez más enloquecidos. En torno al altar, despliega sus artes pugilísticas y en el manejo de la espada. Sus hijos acompañan sus transformaciones, siguiendo el ritmo de sus pasos y de su melodía con la ayuda de gongs y de tambores, que tocan con fuerza creciente. Sobre todo el más joven de los seis, que toca el tambor: se ha quitado decididamente la camisa, dejando brillar su piel negra y sobresalir los músculos de sus hombros. Detrás de la puerta se agolpan espectadores cada vez más numerosos. Los que están en primera fila reciben tantos empujones que se han sentado en el suelo. Al término de cada canto, todo el mundo aclama y aplaude siguiéndome a mí. El anciano se siente cada vez más dichoso. Hace una demostración de todos los movimientos de artes marciales que conoce, sin el menor temor, invoca uno tras uno a todos los espíritus que posee en sí, en un estado de semiebriedad, de semilocura. No se detiene para recuperar el aliento hasta que yo doy la vuelta al casete de mi magnetófono. En la estancia y afuera, la excitación del gentío está su punto álgido. La gente ríe, se interpela, parlotea. Incluso las grandes reuniones de campesinos no deben de ser tan animadas.
Mientras se seca con una toalla, se dirige a las niñas que tenía delante de sí:
– Cantad, vosotras también, para el profesor.
Las chiquillas ríen burlonamente entre ellas, cotorrean durante un momento dándose empujones unas a otras antes de hacer salir de su grupo a una niña llamada Maomei. Graciosa, no cuenta más que catorce o quince años, pero no tiene aire de tímida del todo. Pregunta guiñando sus grandes ojos redondos:
– ¿Cantar qué?
– Una canción montañesa.
– ¡Voy a cantar «La boda de las hermanas»!
– ¡Canta más bien «Flores de las cuatro estaciones»!
Al lado de la puerta, una mujer de mediana edad me recomienda:
– Es mejor que cante «La boda de las hermanas», pues es una bonita canción.
La muchacha me mira, se inclina, luego desvía la mirada. Su voz cristalina se abre paso entre la algarabía del gentío y se eleva directa en los aires. Me transporta al punto a las montañas. El viento, los cristalinos y oscuros manantiales, las penas que se pasan como la corriente lenta de las aguas, son a la vez lejanos y claros. Imagino las antorchas de los viajeros en la negra sombra de la montaña. Delante de mis ojos flota la visión de un anciano, con una tea de abeto encendida en la mano, que conduce a una muchacha de la misma edad que la joven cantora, delgadísima, con ropas de algodón estampado. Desfilan por delante de la puerta del instructor de estudios de una pequeña aldea. Yo estaba en su casa descansando, no sabía de dónde venían, ni adonde se dirigían, delante de ellos una inmensa montaña de negros bosques profundos. Me dirigieron una mirada sin detenerse, luego penetraron en el bosque. Una pavesa caída delante de la puerta brilló todavía durante un instante. Cuando volví la mirada para dar con el rastro de la antorcha, vi una minúscula llama danzar en la oscuridad, más allá de las rocas. Flotaba en la noche negra y las pavesas que caían detrás de ella trazaban levemente el camino que seguían. Luego todo desapareció, la pequeña llama danzante, las pavesas, igual que una canción, un canto de tristeza puro y luminoso flotando en la sombra de una estancia y en la mecha de una lámpara, no mayor que un guisante. En aquellos años, yo era como ellos, con los pies desnudos en los arrozales trabajando la tierra, y al caer la noche, la casa del instructor era el único refugio donde podía charlar, tomar el té, sentarme y distraerme de mi soledad.
La tristeza ha afectado a todo el mundo, nadie dice una palabra. La muchacha ha parado de cantar desde hace un buen rato, cuando otra, mayor que ella, apoyada contra la puerta, deja escapar un profundo suspiro. Sin duda una muchacha que está a punto de casarse:
– ¡Qué tristeza!
Luego el gentío reclama de nuevo:
– ¡Canta una canción ligera!
– ¡Tío, canta «Las cinco vigilias»! *
– Canta «Las dieciocho caricias».
Son sobre todo los jóvenes los que le interpelan.
El anciano recupera el aliento, se quita su hábito y se levanta del banco para alejar a la joven cantora y los niños pequeños sentados en el umbral de la puerta.
– ¡Vamos, pequeños, vamos, a acostaros! ¡Se acabaron los cantos, vamos, a acostaros!
Nadie quiere marcharse. La mujer de mediana edad, de pie delante de la puerta, les llama entonces uno por uno por su propio nombre. El viejo golpea con el pie en el suelo, como si estuviera enfadado, y se pone a gritar:
– ¡Salid todos! ¡Vamos a cerrar, a cerrar, id a dormir!
La mujer avanza por la estancia y empuja a las chiquillas afuera mientras les grita a los chicos:
– ¡Salid, vosotros también!
¡Los jóvenes sacan la lengua y lanzan un extraño grito!
– Yé…
Finalmente, dos muchachas algo mayores abandonan obedientemente la casa. La gente echa fuera a los otros niños. La mujer va a cerrar la puerta y los adultos que se han quedado en el exterior aprovechan la ocasión para introducirse en la estancia. Una vez echada la tranca, el calor aumenta, así como un fuerte olor a transpiración. El anciano se aclara un poco la voz, escupe al suelo, guiña un ojo hacia el gentío. Ha cambiado de fisonomía. Con expresión maliciosa, avanza con andares de gato. Guiñando los ojos a los presentes, canta con voz contenida:
El hombre prepara, ¿qué prepara?
prepara su bastón,
la mujer prepara, ¿qué prepara?
prepara su acequia.
El gentío le aclama. El anciano se seca la boca con la mano:
El bastón ha caído dentro,
¡se agita como una locha!
Las carcajadas estallan, la gente se parte de la risa, algunos patalean.
– ¡Cántanos también «El pequeño idiota se casa»! -se alza una voz.
Los jóvenes pegan un grito:
– ¡Tcha!
El anciano desplaza la mesa a un lado y hace un espacio en medio de la estancia. Se acuclilla en el suelo, cuando de repente llaman a la puerta. Disgustado, pregunta:
– ¿Quién hay?
– Yo -responde del exterior una voz de hombre.
Abren la puerta y entra un joven, con la chaqueta echada sobre los hombros, el cabello peinado con raya. La gente cuchichea:
– El jefe de la aldea, el jefe de la aldea, el jefe de la aldea…
El anciano se levanta. El recién llegado muestra una sonrisita que refrena al punto cuando su mirada cae sobre el magnetófono puesto sobre la mesa, luego se dirige hacia mí.
– Es mi invitado.
El viejo se vuelve para presentarme al joven.
– Es mi hijo mayor.
Le tiendo la mano. Él se quita la chaqueta que lleva echada sobre los hombros y pregunta sin estrechar la mano:
– ¿De dónde viene?
– Es un profesor de Pekín -se apresura a explicar el anciano.
Su hijo frunce el ceño:
– ¿Tiene usted una carta oficial?
– Tengo un documento -digo sacando mi carnet de miembro de la Asociación de Escritores.
Él lo examina del derecho y del revés, luego me lo devuelve.
– Si no tiene usted una carta oficial, esto no sirve de nada.
– ¿Qué clase de carta oficial quiere usted?
– Una carta del Ayuntamiento del cantón o bien un sello del Ayuntamiento del distrito.
– ¡Pero si mi carnet lleva el sello!
Se queda perplejo, vuelve a coger el carnet y va a examinarlo atentamente bajo la lámpara. Me lo devuelve una vez más:
– No se ve bien.
– ¡He venido especialmente de Pekín con el fin de recopilar canciones populares!
No doy mi brazo a torcer, por supuesto, sin andarme con muchos cumplidos. Como me mantengo firme, se vuelve hacia su padre y le gruñe en tono severo:
– ¡Papá, sabes perfectamente que esto va contra los principios!
– Es un amigo al que acabo de conocer.
El padre quisiera continuar explicándose, pero delante de su hijo, jefe de la aldea, no se ve con valor.
– ¡Volved todos a acostaros! Esto va contra los principios.
El hijo repite una vez más esta frase a los presentes. Algunos han ahuecado ya el ala y sus hermanos menores han recogido los instrumentos musicales y los utensilios. No soy el único en sentirme decepcionado, pues el anciano está en verdad desolado, como si hubiera recibido un jarro de agua fría en la cara. Toda su vitalidad y su espíritu le han abandonado, tiene la mirada extraviada, se encoge de manera que inspira lástima. Me siento obligado a explicarme:
– Su padre es un artista popular como ya no quedan, he venido especialmente para instruirme con él. Sus principios están bien, en principio, pero existen también principios más elevados que están por encima de los suyos…
Sin embargo, sería incapaz de explicarle en este momento cuáles son esos grandes principios.
– Vaya usted mañana al Ayuntamiento del cantón, allí le dirán si esto es legal y regrese con un sello.
Se aplaca un poco, se lleva a su padre a un rincón y le cuchichea alguna cosa más. Por último, se echa de nuevo la chaqueta sobre los hombros y sale.
Una vez que todo el mundo se ha ido, el anciano vuelve a echar la tranca a la puerta y se dirige hacia la cocina. Un instante más tarde, su endeble mujer trae un gran cuenco de queso de soja cocido con carne salada y toda clase de verduras en conserva. Yo me niego a comer, pero el anciano insiste. En la mesa, nadie abre el pico. A continuación, me instalo para dormir con él en una habitación que comunica con la pocilga, al lado de la cocina. Es pasada la una de la noche.
Apenas la lámpara ha sido apagada cuando los mosquitos atacan. Golpeo sin cesar mi rostro, mi cabeza, mis orejas y mis manos. La atmósfera resulta asfixiante, reina en la estancia un olor nauseabundo. El perro de la casa está excitadísimo a causa de mi presencia. Entra y sale, provocando los gruñidos incesantes de los cerdos que se agitan sin cesar. Debajo de la cama, algunas gallinas que han olvidado encerrar en el gallinero están también alteradas a causa del perro. Por momentos, baten las alas. Por más que esté agotado, no consigo conciliar el sueño. Poco tiempo después, un gallo debajo de la cama entona sus cocoricós, pero el anciano sigue roncando. No sé si los mosquitos le pican o si pican solamente a los desconocidos. A menos que mi amigo no pierda toda percepción una vez caído en el sueño. No pudiendo aguantar más, me levanto resueltamente, abro la puerta de la estancia principal y me quedo sentado en el umbral.
Se levanta un viento fresco y dejo de sudar. A través de los contornos confusos de los árboles del bosque, no discierno ninguna estrella en medio de la grisura de la noche. La gente duerme aún profundamente en las dispersas casas de tejados de negras tejas. Nunca habría imaginado que podría pasar una velada tan alegre en esta pequeña aldea de montaña, de apenas una docena de hogares. La decepción de haber sido interrumpido se disipa cuando se apodera de mí el fresco; lo que normalmente llamamos la vida permanece en lo indecible.
50
¡Ella dice que basta, que no cuentes más! Bordeas con ella la orilla abrupta del río cuyas aguas se arremolinan con violencia. Delante de vosotros se extiende una profunda ensenada. Cuando el agua entra en ella, describe un arco de círculo, luego su superficie, perfectamente tersa, se vuelve de un verde oscuro, sin una ola. El camino es cada vez más angosto. Ella no quiere seguir avanzando contigo.
Dice que quiere volver, tiene miedo de que la empujes dentro del río.
La cólera asciende en ti, le preguntas si se ha vuelto loca.
Ella dice que es justamente porque está con un demonio como tú por lo que está vacía, por lo que su corazón ahora está tan seco; es imposible para ella no volverse loca. Sabe muy bien que, si sigues caminando con ella a lo largo del río, es porque buscas la primera ocasión para empujarla dentro del agua. Quieres ahogarla para que no deje el menor rastro.
¡Vete al diablo! No puedes dejar de insultarla.
Ella dice, ves, ves, es eso lo que piensas verdaderamente, tu corazón es pérfido, en realidad no la amas, si no la amas, pues tanto peor, pero ¿por qué querer seducirla? ¿Por qué atraerla delante de estas aguas profundas?
Distingues en su mirada un espanto real, quieres acercarte para tranquilizarla.
¡No! ¡No! ¡Ella te prohibe dar un paso más! Te suplica que te alejes, que le perdones la vida. Dice que a la vista de este abismo sin fondo, su corazón se hiela de espanto. Quiere volver enseguida, reencontrar su vida de antes: ella le acusó equivocadamente y se ha dejado llevar por un monstruo como tú a estos confines desérticos. Quiere volver a su lado, reencontrar su pequeña habitación, y esta vez podrá perdonarle todo, pese a que es siempre violento en sus relaciones sexuales. Ella dice que ahora comprende que, precisamente por ser tan impulsivo aquel al que ama, la brusquedad de su deseo no es sino una prueba de su fervor hacia ella, pero ella no soporta ya tu frialdad, es cien veces más sincero que tú, tú eres cien veces más hipócrita que él, en realidad, tú, hace mucho tiempo que estás cansado de ella, pero no lo dices, tú la torturas mentalmente de una manera aún más cruel de lo que la hacía sufrir él en su carne.
Ella dice que piensa en él, que en casa de él después de todo ella era libre, que tiene necesidad de un hogar donde poder refugiarse, lo único que quiere es convertirse en ama de casa, él dijo que quería tomarla por esposa, y ella tiene confianza en él, mientras que tú, estas mismas palabras, no han salido nunca de tu boca. Cuando él hacía el amor con ella, le hablaba de otra mujer, pero era únicamente para excitar su entusiasmo, mientras que tus palabras no provocan en ella más que frialdad, acaba de darse cuenta de que la ama aún de verdad. He aquí por qué está tan nerviosa, porque no está en su estado normal. Si se fue no fue más que para hacerle sufrir a él a su vez, pero ahora ya basta. Ya se ha vengado lo suficiente, tal vez hasta demasiado. Cuando él lo sepa, se va a volver loco, de eso no cabe duda, pero a pesar de todo la querrá y sabrá mostrarse indulgente con ella.
Dice que piensa también en su familia, que aunque su madrastra sea mala, ella forma parte de los suyos. Su padre debe de estar terriblemente inquieto, debe de buscarla por todas partes, es peligroso a su edad.
Ella piensa también en sus colegas de trabajo, aunque sean unos seres banales, avaros, celosos los unos de los otros, el día en que una de ellas se compraba un vestido de moda, nunca dejaba de dejárselo probar a sus amigas.
Piensa también en esas sesiones de baile que eran siempre un aburrimiento, para las que una se pone unos zapatos nuevos y se perfuma, con esa música y esos focos que la hacen vibrar.
Y lo mismo la sala de operaciones con su olor a medicamento, su limpieza impecable, su orden perfecto: cada frasco ocupa en ella un sitio preciso, uno los tiene siempre al alcance de la mano, todo eso le resulta tan familiar, tan próximo. ¡Tiene que abandonar este maldito lugar, esta Montaña del Alma, esto no son más que tonterías!
Dice que eres tú quien has declarado que el amor no era más que una ilusión de la que uno se sirve para engañarse a sí mismo. Tú nunca has creído que pueda existir un amor verdadero, ya sea el hombre que posee a la mujer, ya sea al contrario. Y a continuación hay que inventar toda suerte de bonitos cuentos para niños, para que los espíritus débiles puedan encontrar refugio en ellos. Son tus propias palabras, lo dijiste y luego lo has olvidado, puedes negar todo lo que has dicho, pero la sombra que has dejado en su corazón es imposible de borrar. ¡Ella grita que ya no puede seguirte! Delante de esta ensenada en calma, estas aguas profundas y sombrías, ella ya no puede avanzar más contigo hacia ese abismo; ¡si haces un solo gesto hacia ella, te agarrará y ya no te soltará, te arrastrará a reunirte junto con ella con el rey de los infiernos!
Dice también que no se enganchará a ti, debes dejarle una salida, no te comprometerá, no será para ti una carga que tengas que arrastrar y así te sentirás más ligero para alcanzar la Montaña del Alma, o el infierno. No tienes necesidad de quitártela de encima, ella se irá por sí sola, lejos de ti, no te verá más, no pensará más en ti, y tú tampoco deberás pensar más en ella, no tendrás ninguna necesidad de inquietarte por ella, pues se habrá ido por sí sola, no habrás cometido ninguna falta, no tendrás ningún motivo de arrepentimiento, ninguna responsabilidad, como si no la hubieras conocido, tampoco tendrás mala conciencia. Ves, no dices nada porque ella ha puesto el dedo en la llaga, ha desvelado tu pensamiento, no te atreves a confesarlo, es ella quien lo ha dicho todo.
Dice que va a volver, a volver a su lado, a volver a la pequeña habitación, volver a la sala de operaciones, volver con su familia, volver a retomar la relación con su madrastra. Ella siempre ha vivido mediocremente, va a reencontrarse con la mediocridad, será como las gentes mediocres, se casará con un hombre mediocre como es él, ella no desea más que un nido de amor mediocre, de todas formas, no dará un paso más contigo, ¡no puede descender a los infiernos con un demonio como tú!
Dice que tiene miedo de ti, que tú la atormentas, por supuesto que ella también te ha atormentado a ti, ahora no quiere ya decir nada, no quiere saber nada más, ahora lo sabe todo, sabe ya demasiadas cosas, o bien él preferiría que ella no supiera nada, quiera olvidarlo todo, incluso lo que ella no consigue olvidar es preciso que lo olvide, un día u otro lo olvidará, la última palabra que tenga para ti será para darte las gracias, darte las gracias por el final del camino que has hecho con ella, darte las gracias porque la has salvado de la soledad. Sin embargo, se siente todavía más sola, y continuar así, eso ya no podrá soportarlo.
Ha terminado por darse la vuelta e irse, tú no las has mirado expresamente. Sabes que ella espera que vuelvas la cabeza, bastaría con que le dirigieras una mirada para que ella no se fuese, se aferraría a esa mirada hasta que se le saltasen las lágrimas. Tú podrías flaquear y suplicarle que se quedara y entonces habría palabras de consuelo y besos, ella se aventuraría a fundirse en tus brazos, los ojos arrasados en lágrimas, pronunciando palabras embrolladas de amor, de entusiasmo y de tristeza, con sus brazos endebles como brotes de sauce, se acaramelaría contra ti y te incitaría a reanudar vuestro camino juntos.
Tú estás decidido a no mirarla y continúas a lo largo del dique escarpado del río. Al llegar a un recodo, no te aguantas más y te vuelves, pero ella ha desaparecido. De repente sientes un gran vacío en tu corazón, una sensación de carencia pero también de liberación.
Te sientas sobre un pedrusco, como si esperaras que ella vuelva, pero sabes perfectamente que se ha ido para siempre.
Eres tú quien es cruel, no ella, quieres a toda costa rememorar sus imprecaciones y su maldad para borrarla definitivamente de tu corazón, para que ella no te deje la menor añoranza.
La conociste por una casualidad, en ese pueblo de Wuyi, tú estabas solo, ella se sentía apenada.
Nunca has comprendido si ella decía la verdad o mentiras, ¿o bien verdades a medias? Sus invenciones y las tuyas se mezclaban inextricablemente.
Ella no sabía nada de ti. Fue únicamente porque ella era mujer, y porque tú eras hombre, porque bajo la vaga luz de esta lámpara solitaria, a causa de esta habitación oscura debajo de las cubiertas de la techumbre, a causa del olor de la paja, porque era esa noche, como en un sueño, en un lugar desconocido, a causa del frío precoz de una noche de otoño, ella despertó en ti tus recuerdos, tus ilusiones, sus ilusiones y tu deseo.
Y tú, con respecto a ella, actuaste del mismo modo.
Es cierto, la sedujiste, pero también ella te sedujo a ti. Entre las astucias de las mujeres y la lujuria de los hombres, ¿qué sentido tiene tratar de discernir a quién le cabe una mayor responsabilidad?
¿Y adonde ir a buscar esa Montaña del Alma ahora? Tal vez no es más que una simple roca adonde van las mujeres a implorar un hijo varón. ¿Era ella una dama de la camelia? ¿O bien era esa muchacha que se había dejado arrastrar por unos muchachos a ir a darse un baño por la noche? En cualquier caso, no era tan joven y tú tampoco eres lo que se dice un jovenzuelo, te acuerdas tan sólo de las relaciones que has tenido con ella y, en este instante, descubres que no podrías describir su rostro, no podrías reconocer su voz, como si fuera una experiencia ya vivida o acaso todo lo más una ilusión; por otra parte, ¿dónde se sitúa el límite entre recuerdo e ilusión? ¿Y cómo fijar un límite? ¿Cuál de los dos es más claro y cómo juzgarlo?
¿No han despertado en ti numerosos sueños lejanos al encontrarte por casualidad con esta mujer en un pequeño pueblo, en una pequeña estación de autobuses, en un embarcadero, en la calle, al borde de la carretera? ¿Y cómo dar con su rastro ahora?
51
En la margen escarpada del río, el sol del atardecer lanza sus oblicuos rayos delante del templo del Emperador Blanco. Al pie de la abrupta peña, las aguas se arremolinan en medio de un estruendo que se oye de lejos. Delante de mí se alza el acantilado de la puerta de Kui, como cortado de un tajo. Si uno mira hacia abajo apoyándose en la barandilla de hierro, distingue una línea de separación entre el agua cristalina y centelleante del río y el agua impetuosa y fangosa del Yangtsé.
En la orilla opuesta, una mujer que lleva una sombrilla de color violeta pasa por la falda de la montaña entre las hierbas y los arbustos, por un camino invisible que asciende hasta la cima de la roca cortada a pico. Avanza y luego desaparece. En la cima vive sin duda gente.
Los dorados rayos del sol se ocultan tras la montaña y enseguida las dos orillas del desfiladero se oscurecen. Los fanales rojos que sirven de balizas a los barcos, colgados a ras del agua, se encienden uno tras otro. Una embarcación de tres cubiertas llega río arriba, repleta de viajeros de pie que contemplan el paisaje. El grave bramido de la sirena resuena largamente en la garganta.
Se dice que el campamento en forma de ocho trigramas que Zhuge Liang * hiciera instalar en medio del agua se encontraba en la intersección del gran río y del pequeño río, pasada la puerta de Kui. Yo he cruzado en varias ocasiones esta puerta en barca y todo el mundo en la cubierta señalaba algo con el dedo, aparentando verlo, pero yo no he podido distinguirlo nunca, incluso hoy mismo, desde la ciudad antigua del Emperador Blanco situada a riberas del río. Liu Bei * le habría confiado en este lugar a su hijo único, futuro emperador, pero ¿quién puede saber si las historias que se cuentan en las novelas históricas son reales?
En el templo del Emperador Blanco, sobre los pedestales de piedra, las estatuas de santos han sido reemplazadas por nuevas esculturas de arcilla coloreada, inspiradas en dramas históricos, cuya plástica da la impresión de una escena teatral; este templo no se asemeja ya a nada.
Lo rodeo y paso por detrás de un hotel de reciente construcción. A todo alrededor no hay más que montañas desnudas, salpicadas de matorrales. A media pendiente, se divisan sin embargo vagamente los vestigios del recinto amurallado semicircular de una ciudad antigua de época Han. Debe de medir varios kilómetros. Ha sido el director de asuntos culturales locales quien me lo ha enseñado. Este arqueólogo manifiesta un entusiasmo sincero por su trabajo. Me ha explicado que pidió a los servicios gubernamentales correspondientes una ayuda financiera para la conservación de estos vestigios; en mi opinión, es mejor dejarlo en este estado de ruina salvaje. Si se destinara dinero a tal fin, es probable que se construyeran pabellones y edificios abigarrados, en lo alto de los cuales abriría un restaurante que desnaturalizaría el paisaje.
Me ha enseñado un cuchillo de piedra, de más de cuatro mil años de antigüedad, tan pulimentado y brillante como si fuera de jade. Su mango estaba perforado por un agujero, sin duda para ser colgado al cinto. En las dos orillas del Yangtsé, se han descubierto ya numerosos instrumentos de piedra finamente pulimentados así como alfarería roja que data del Neolítico tardío. En una cueva, a orillas del río, se han encontrado también armas de bronce. Me explica que un poco más allá de la puerta de Kui, en una cueva situada en el acantilado y donde, dicen, Zhuge Liang escondió su obra acerca del arte de la guerra, dos hombres, uno mudo y el otro jorobado, descolgaron recientemente el último féretro suspendido. Quedó reducido a polvo. Recuperaron las osamentas para venderlas como huesos de dragón a unos dispensarios de medicina china, que, tras analizarlos, dieron aviso a la seguridad pública. La policía dio finalmente con el paradero del mudo: no obtuvieron en principio ninguna información de su parte, pero, tras unos buenos bofetones, terminó por conducirles al lugar, bordeando el acantilado en una barquichuela, y les mostró sus artes de trepador. En el lugar quedaban algunos fragmentos de tablas, probablemente restos de una sepultura de los Reinos Combatientes. El ataúd contenía presumiblemente algunos objetos de bronce, pero ha sido imposible saber qué fue de ellos.
En la sala de exposición del centro cultural pueden verse varias fusayolas decoradas con motivos circulares negros o rojos. Estos dibujos, que se asemejan a los peces yin y yan, deben de ser poco más o menos de la misma época que los que vi en los montes Qujia, río abajo, en la provincia de Hubei. Tenían unos cuatro mil años de antigüedad. Cuando las fusayolas giraban, haciendo alternarse vacío y plenitud, aparecía la imagen del pináculo supremo taoísta. * Llego incluso a imaginar que se trata de la aparición más antigua de este símbolo, punto de partida de los principios filosóficos del ser, desde el Libro de las mutaciones hasta el taoísmo: complementariedad del yin y del yang, interdependencia de la felicidad y de la desdicha. Los primeros conceptos de la humanidad nacieron de las imágenes, luego se aliaron con los sonidos y, finalmente, aparecieron el lenguaje y el sentido.
Al principio, debió de caer algún elemento extraño por inadvertencia, durante la cocción, dentro de una fusayola de tierra. Y debió de ser una mujer, mientras hacía girar la rueca, quien observó el motivo al que daba origen el movimiento. Y el hombre que dio un sentido a este motivo fue llamado Fuxi. Pero, por supuesto, fue una mujer la que dio vida e inteligencia a Fuxi, y la mujer que creó la inteligencia del hombre recibió el nombre de Niu Gua. La primera mujer y el primer hombre que llevaron un nombre, Niu Gua y Fuxi, simbolizan la toma de conciencia de la unión del hombre y de la mujer.
Fuxi, con su cuerpo de serpiente y su cabeza de hombre, tal como se le representa en los ladrillos que datan de época Han, y tal como aparece en las leyendas, en sus relaciones con Niu Gua, encarna los impulsos sexuales de los hombres primitivos. De bestias salvajes, fueron transformados en monstruos y, posteriormente, se les elevó al rango de ancestros de los orígenes, simple encarnación instintiva del deseo sexual y de la invitación a la vida.
En esta época no existía el individuo, no se distinguía el «yo» del «tú». El «yo» apareció muy al comienzo a causa del miedo a la muerte; lo ajeno al «yo» se transformó en lo que se denomina el «tú». El hombre era entonces incapaz aún de temerse a sí mismo, su conocimiento de sí no provenía más que del otro. Sólo el hecho de apresar o de ser apresado, de estar sometido o de someter, le confirmaba en su existencia. La tercera persona que no tiene relación directa con el «yo» y el «tú» es «él». Y «él» no aparece sino de forma paulatina. Más tarde, he descubierto que ocurre otro tanto con «él»: fue la existencia de seres diferentes la que hizo retroceder la conciencia del «yo» y del «tú». El hombre ha ido olvidando paulatinamente su «yo» en la lucha por la vida con el prójimo y, sumergido forzosamente en el mundo infinito, ya no es más que un granito de arena.
¿Qué puedo hacer con lo que me resta de vida? Es la pregunta que me hago al escuchar en la noche en calma el sonido difuso de las aguas del río. ¿Ir a recoger de las orillas del agua los pesos de las redes que utilizaban los pescadores de Daxi? Poseo ya un canto rodado perforado en su parte central con la ayuda de un hacha de piedra. Fue un amigo quien me lo dio hace un par de días, río arriba, en Wanxian. Me dijo que, en la estación de las aguas bajas, es posible recogerlos en la orilla. El cieno se acumula y el lecho del río se eleva de año en año. Además, existe el proyecto de construir una presa a la salida de las gargantas. Una vez construido este gran dique pretencioso, la muralla de la antigua ciudad de los Han se verá sumergida por las aguas. ¿Qué sentido podrá tener entonces coleccionar vestigios del pasado?
. Ando siempre en busca del sentido, pero, a la postre, ¿qué es el sentido? ¿Acaso puedo impedir que los hombres construyan esa presa monumental mientras destruyen su propia memoria? No puedo hacer otra cosa que llevar a cabo indagaciones sobre mi propio «yo», minúsculo grano de arena. Únicamente puedo escribir un libro sobre «mí», sin ocuparme de saber si verá la luz. ¿Y qué sentido tiene escribir un libro más o menos? ¿Se echará de menos la cultura que haya sido destruida? ¿Y tiene el hombre tanta necesidad de la cultura? ¿Y qué es la cultura?
Me levanto con la aurora para tomar un pequeño barco a vapor. Estas pequeñas chalanas hundidas en el agua casi hasta la misma borda descienden raudamente la corriente. A mediodía, llegamos al monte Wushan, el monte de las Brujas, allí donde el rey Huai de los Chu soñó que se uniría con una diosa. Las mujeres que veo por las calles de la cabeza de distrito no tienen nada de hechizante. En cambio, en el barco, un grupo de siete u ocho chicos y chicas con un marcado acento pequinés, vestidos con pantalones vaqueros, provistos de guitarras eléctricas y de una batería, hablan, ríen, flirtean, con aire totalmente desenvuelto. Se ganan un poco de dinero tocando algunas melodías de moda y música disco (a la sazón, el rock estaba todavía prohibido) y, tal como me explican ellos mismos, hacen furor a ambas orillas del Yangtsé.
En unos fragmentos de anales envueltos en papel de embalar se señala:
«En la época de Tang Yao, el monte Wu tomó su nombre de Wu Xian, siendo Wu Xian el médico de conocimientos vastísimos del emperador Yao, nacido en el seno de la familia de un ministro de alto rango, que murió corno un gran sabio, siendo su feudo la montaña a la que se dio su nombre» (Cf. Guo Pu: Elegías de los montes Wuxian).
«En la época de Yu Sbun, el Clásico del emperador Shun indica: el monte Wu pertenece a las regiones dejing y de Liang.»
«Bajo la dinastía de los Xia, el emperador Yu divide el Imperio en nueve regiones y el monte Wu sigue perteneciendo a la región dejing y Liang.»
«Bajo los Shang, en el Elogio de los Shang, Nueve posesiones, nueve cercos, se señala: Las regiones a las que pertenece el monte Wu no difieren de la época de los Xia.»
«Bajo los Zhou, siendo Wu el territorio de Kuizi de las Primaveras y Otoños del país de Yong, en el trigésimo sexto año de la era Xigong, los hombres de Chu arrasaron el territorio de Kui, que anexaron a Chu. El monte Wu pasó a formar parte, así pues, de él.»
«Bajo los Reinos Combatientes, el país de Chu comprendía la encomienda de Wu. En los Anales de los Reinos Combatientes se lee: Su Qin advirtió al rey Wei de Chu en los siguientes términos: Al Sur se encuentra la encomienda de Wu. En el Kuodizhi, se dice: La encomienda está a cien lis al este de Kui y se llamó más tarde el País de la Encomienda del Sur.»
«Bajo los Qin, en las Memorias históricas, en el capítulo «Anales de los Qin», se dice: En el trigésimo año de su reinado, el rey Zhao se apodera de la comandancia de Wu en Chu y la transforma en un distrito que pertenece a la encomienda del Sur.»
«Bajo los Han, a causa del pasado, se le denomina el distrito de Wu y pertenece a la encomienda del Sur.»
«Bajo los Han posteriores, en el transcurso de la era Jian 'an, perteneció primero a la encomienda de Yidou, y luego, en el año 25, Sun Quan lo incorpora a la encomienda de Gulingy Sun Xiu de Wu a la encomienda de Jianping.»
«Bajo los Jin, al principio, el distrito de Wu señala la frontera entre la región de Wu y de Shuy es el Duwei de Jianping el que la administra, para ser posteriormente integrado en el distrito de Bei-jing. En el cuno del cuarto año de la era Xianping, el Duwei es trasladado a la encomienda de Jianping y se crea el distrito de Nanlmg.»
«Bajo los Song, los Qi, los Liang, no hay ningún cambio.»
«Bajo los Zhon posteriores, durante los primeros años de la era Yuanhe, el distrito de Wu pertenece a la encomienda de Jianping, y posteriormente se crea el distrito de Jiangling»
«Bajo los Sui, al comienzo de la era Kaihuang, la encomienda es reemplazada por el distrito del monte Wu perteneciente a la encomienda de Badong.»
«Bajo los Tangy las Cinco Dinastías, pertenece al cantón de Kui.»
«Bajo los Yuan, ningún cambio.»
«Bajo los Ming, pertenece al cantón de Kui.»
«Bajo los Qing, en el año 9 del reinado de Kangsi, Dachang es suprimido e integrado al distrito de Wushan…»
«Una ciudad en ruinas se encuentra a cincuenta lis al sur.»
«El monje Fuzi, Cascabillo de Trigo, llamado en realidad Wenkong, apelativo de Yuanyuan, oriundo de Ji'an en el Jiangxi, había construido su cabaña en la ladera norte de los montes Zhidong. Se quedaba sentado meditando en medio de las montañas. Al cabo de cuarenta años, alcanzó la iluminación, se alimentaba exclusivamente de cascabillo de trigo, de ahí su apodo. Mucho tiempo después, una vez que hubo desaparecido de su cabaña, los habitantes de las montañas de enfrente vieron brillar allí una luz durante tres años.»
«Cuenta la tradición que la hija del Emperador Rojo, Yao Ji, muerta al querer andar sobre las aguas, se halla enterrada en la solana de la montaña; se le consagró un templo, los chicos y las chicas de la región, danzando, hacen descender allí a los espíritus.»
«El pueblo de Anping se encuentra a 90 lis al sureste del distrito… [faltan varias palabras], los pueblos mencionados más arriba están actualmente en ruinas, después de que los soldados de los Ming les prendieran fuego, las casas de las aldeas están en ruina, han venido otras poblaciones de otras provincias y los nombres han cambiado…»
Actualmente, ¿existen estas localidades todavía?
52
Tú sabes que no hago nada más que hablarme a mí mismo para distraer mi soledad. Sabes que mi soledad es irremediable, nadie puede consolarme, no puedo recurrir a otro que a mí como interlocutor de mis discusiones.
En este largo monólogo, «tú» es el objeto de mi relato, en realidad es un yo que me escucha atentamente, «tú» no es más que mi propia sombra.
Mientras escuchaba atentamente a mi propio «tú», te he hecho crear a «ella», porque tú eres como yo, no puedes soportar la soledad, debes encontrar también alguien con quien hablar.
Has recurrido, pues, a «ella» de la misma manera que yo he recurrido a «tú».
«Ella» deriva de «tú» y, de rebote, viene a confirmar mi yo.
«Tú», el interlocutor de mis diálogos, has convertido mi experiencia y mi imaginación en relaciones entre «tú» y «ella», sin que quepa distinguir qué es resultado de la imaginación y qué de la experiencia.
Si ni tan siquiera yo puedo distinguir la parte de lo vivido y la parte de sueño que hay en mis recuerdos e impresiones, ¿cómo podrías, tú, llevar a cabo una distinción entre mi experiencia y mi imaginación? ¿Y es realmente necesaria esta distinción? Por otra parte, no tiene ningún sentido real.
«Ella», creada por tu experiencia y tu imaginación, se ha transformado en toda suerte de fantasmas, se pavonea para atraerte, sólo porque tú querías seducirla, no podías resignarte a la soledad.
En el curso de mi viaje, la suerte y la desgracia de la vida se reducían al camino; estaba enfrascado en mi imaginación, con tu viaje interior como eco; ¿cuál es el más importante de los dos viajes? ¿Cuál es el más real? Esta vieja cuestión irritante puede convertirse en un verdadero tema de discusión o incluso de debate, pero de todas formas no tiene ninguna relación con el viaje espiritual en el que «yo» o «tú» están embarcados.
Tú estás en tu propio viaje espiritual, andas errante por el mundo entero conmigo siguiendo tus pensamientos, y cuando más lejos vas, más te acercas, hasta que, inevitablemente, se vuelve imposible disociarnos; entonces tienes que retroceder un paso y esta distancia que se crea es «él», y «él» es una silueta cuando me abandonas y te alejas.
Ya sea yo o mi reflejo, el rostro de «él» es indistinguible, lo único que se sabe es que es una silueta.
«Tú», que yo he creado, ha creado a «ella», y su rostro sigue siendo por supuesto ilusorio; ¿para qué querer representarlo a toda costa? «Ella» no es más que una imagen aparecida de manera imprecisa por asociación de ideas, flotando confusamente en la memoria, ¿para qué restituir una imagen que cambia sin cesar?
Lo que se designa por «ellas», para ti y para mí, no es más que la reunión de diversas formas de «ella», no otra cosa.
«Ellos» no son tampoco más que las numerosas figuras de «él». El inmenso universo donde todo puede suceder se encuentra fuera de «tú» y de «yo». O dicho de otro modo, «él» no es más que la proyección de mi silueta, es imposible desembarazarme de ella y, puesto que así es, qué le vamos a hacer, ¿para qué?
No sé si has reparado en ello. Cuando hablo de «yo», de «tú», de «ella», de «él», e incluso de «ellos», no hablo más que de mí, de ti, de ella y de él e incluso de ellas y de ellos; no hablo nunca de «nosotros». Pienso que este «nosotros», extraño e hipócrita, es en verdad superfluo.
«Tú» y «ella» y «él» e incluso «ellos» y «ellas», a pesar de que son imágenes quiméricas, tienen para mí un contenido más importante que el pretendido «nosotros». Si digo «nosotros», me entran dudas al instante, pues ¿cuántos «yoes» incluye? O bien, ¿cuántos reflejos opuestos a «yo» hay, siluetas de «tú» y de «yo», de «ella», a los que «él», «tú» y «yo» dan origen bajo forma de fantasmas, así como de «ellos» y «ellas» que son todas las figuras animadas de «él»? Nada más engañoso que este «nosotros».
Sin embargo, puedo decir «vosotros». Cuando estoy frente a varias personas, ya sea para agradar, censurar, montar en cólera, amar, despreciar, estoy en una posición de fuerza, me siento más fuerte que en cualquier otro momento. Mientras que «nosotros», ¿qué sentido puede tener? Salvo una especie de afectación que resulta irremediable. Es por ello por lo que siempre evito este «nosotros», afectado e hipócrita, que no cesa de infatuarse. Si un día llegara a emplearlo, sería indicio de una cobardía y de una esterilidad inconmesurables.
Me he creado mi propio sistema, o más bien una lógica que responde a una especie de relación de causa y efecto. En este mundo caótico, los hombres se han construido siempre sistemas, lógicas, relaciones de causa y efecto para afirmarse. ¿Por qué no iba a inventármelos yo también? Así puedo refugiarme en ellos, establecerme en ellos, en paz con mi conciencia.
Pero mi desgracia es que he despertado el «tú» portador de mala fortuna. En realidad, «tú» no es desgraciado, soy exclusivamente yo la causa de tu desdicha, que nace exclusivamente del amor que siento por mí. Este maldito «yo» no se ama más que a sí mismo con locura.
No sé si en el origen dios y el diablo existieron, eres tú quien ha apelado a ellos, eres al propio tiempo la encarnación de mi felicidad y de mi desdicha, cuando tú desaparezcas, dios y el diablo retornarán al mismo tiempo a la nada.
No podré desembarazarme de mí mismo más que una vez que me haya deshecho de «tú». Pero si un día te reclamo de nuevo, ya nunca más podré alejarme. Entonces me he preguntado cuál sería el resultado si intercambiáramos los papeles. O dicho de otro modo, yo no sería más que tu sombra y tú te convertirías en mi cuerpo real, he aquí un juego divertido. Si tú, puesto en mi lugar, me escucharas atentamente, yo me convertiría en la encarnación de tu deseo, lo cual resultaría de lo más grato. Podría sacarse toda una filosofía de ello y habría que volver a empezar este relato desde un principio.
En última instancia, la filosofía es también un juego del espíritu, se sitúa en los límites que las matemáticas y las ciencias exactas no pueden alcanzar, proporciona estructuras y marcos refinados de toda naturaleza. Cuando las estructuras están acabadas, el juego se detiene.
La diferencia entre la novela y la filosofía nace de que la novela es una producción de la sensibilidad, sumerge en una mezcla de deseos los códigos de los signos arbitrariamente construidos, y, en el momento en que este sistema se disuelve y se transforma en células, aparece la vida. Entonces se asiste a la gestación y al nacimiento, lo cual es aún más interesante que los juegos del espíritu, pero, al igual que la vida, no responde a ninguna finalidad.
53
Es mediodía, estamos a más de cuarenta grados. Me dirijo a la antigua ciudad de Jiangling en una bicicleta de alquiler. El alquitrán de la carretera, recientemente reparada, se funde bajo el sol de pleno verano. Un viento ardiente penetra por la puerta de la vieja ciudad de Jingzhou, construida en la época de los Reinos Combatientes. Una anciana está arrellanada en un sillón de bambú, detrás de un puesto de té. Sin la menor incomodidad, mantiene desabrochada su corta camisa de lino totalmente raída a fuerza de haber sido lavada, dejando ver dos pechos arrugados como dos bolsas vacías de cuero. Está descansando, con los ojos cerrados, y me deja beber de una botella de agua con gas, que está también que arde, sin comprobar si el dinero que le doy es bastante. Babeando, un perro jadea, con la lengua fuera, echado en la sombra de la puerta.
En el exterior de la ciudad, se extienden unas parcelas de arroz no recogido todavía, de espigas maduras de un amarillo resplandeciente. En los arrozales ya cosechados reluce el verde brillante de los brotes de arroz tardío que acaban de ser replantados. Nadie en la carretera, nadie en los arrozales. La gente está aún al fresco en sus casas y no hay casi vehículos.
Circulo por el centro de la carretera, pues, de los márgenes, ascienden oleadas de un calor bochornoso, como llamas. La transpiración me inunda la espalda, me quito resueltamente la camisa con la que me cubro la cabeza para protegerme del sol. Cuando acelero la marcha, flota al viento y un aire húmedo me da en las orejas.
En los campos se abren enormes flores de algodón, rojas y amarillas. El sésamo cuelga en largos penachos de flores blancas. Una extraña calma reina bajo este sol cegador; curiosamente, no se oyen cigarras ni ranas.
A fuerza de pedalear, mis pantalones cortos están empapados y se me pegan a las piernas. Prefiero quitármelos para poder avanzar más cómodamente. No puedo dejar de pensar en los campesinos de mi juventud, que pedaleaban desnudos montados en las norias, con la mayor naturalidad del mundo, con sus brazos bronceados apoyados en la palanca de la máquina. Cuando pasaba alguna mujer por el margen del arrozal, entonaban canciones subidas de tono, pero sin mala intención. La mujer reía apretando los labios, y los cantores olvidaban por un momento su fatiga. Fue sin duda así como nacieron este tipo de canciones. Esta región es la tierra natal de los cantos acompasados que se conocen como «Tambores y gongs para la época de escardar la hierba», pero ahora las norias no se utilizan ya, las tierras son regadas por medio de bombas eléctricas. Este espectáculo ha desaparecido.
Sé que no perdura ningún vestigio en el emplazamiento de la capital del país de Chu, sin duda voy allí en vano. Sin embargo, sólo veinte kilómetros de ida y vuelta me separan y tal vez luego lamente no haber ido a visitarlo antes de abandonar Jiangling. Molesto en su siesta a una joven pareja que guarda el emplazamiento arqueológico. Licenciados universitarios desde hace apenas un año, han sido destinados aquí como vigilantes, a fin de proteger unas ruinas que duermen profundamente bajo tierra, sin saber siquiera cuándo serán sacadas a la luz. Recién casados, no padecen aún de la soledad y me dispensan una calurosísima acogida. La esposa me sirve sucesivamente dos grandes tazones de té frío amargo, mezclado con unas plantas medicinales que ayudan a disipar los excesos de calor. El recién casado, un chico joven, me conduce hacia un campo donde se alzan unos montículos de tierra. Me muestra unos arrozales donde ha comenzado ya la recolección y un lugar más elevado, al lado de una colina, plantado de algodón y de sésamo.
– Tras la destrucción del país de Chu por el país de Qin, la ciudad de Jinan fue abandonada -explica el joven-; aquí no se ha encontrado ningún vestigio posterior a la época de los Reinos Combatientes. En cambio, en el interior de la ciudad, se ha descubierto una sepultura. La ciudad parece datar de la época media de los Reinos Combatientes. En los documentos históricos se refiere que la capital había sido ya trasladada a Ying, es decir, a Jinan, con anterioridad al rey Huai de Chu. Si contamos a partir de él, ello quiere decir que hacía más de cuatrocientos años que era capital. Claro está que ciertos historiadores tienen un punto de vista distinto. Piensan que Ying no se encuentra aquí. Pero si nos apoyamos en los datos arqueológicos, se constata que los campesinos han sacado a menudo a la luz, mientras araban la tierra, fragmentos de alfarería y de bronces de la época de los Reinos Combatientes. Si se excavara, se llevarían sin duda a cabo descubrimientos considerables.
Luego añade señalándome un punto en la lejanía:
– El general en jefe Bo Qi tomó al asalto Ying, y el agua del río desviado inundó la ciudad. Ésta se abría originariamente por tres lados sobre el agua: el río Zhu discurría de la puerta sur a la puerta norte, en dirección al este; de ese lado, se encontraba el túmulo sobre el cual nos encontramos y un lago que comunicaba con el Yangtsé. En esa época, el río pasaba muy cerca de Jingzhou, pero, ahora, discurre dos kilómetros más abajo. En la montaña de Ji, enfrente, están las tumbas de la aristocracia de los Chu, y al oeste, en los montes Baling, las tumbas de los reyes, que han sido todas saqueadas.
A lo lejos se elevan suavemente algunas colinas. Aunque son calificadas más bien de montañas en los documentos, no por ello deja de ser un estupendo paraje.
– Y aquí se alzaba la torre que remataba la puerta de la ciudad -me indica señalando con el dedo un arrozal-. Tras las inundaciones del río, se acumularon allí más de diez metros de légamo.
Y es cierto que, salvo algunos terraplenes aquí y allá entre los arrozales, sólo esta eminencia emerge del paisaje.
– Al sureste se encontraba el palacio, la zona de los talleres estaba al norte y, al suroeste, se han descubierto también vestigios de una fundición. Al sur, la capa freática es demasiado alta, y la preservación de los vestigios no es tan buena.
Sacudo la cabeza al hilo de sus explicaciones y poco menos que imagino los contornos de la ciudad. Si no estuviéramos a pleno sol de mediodía y si los fantasmas salieran al amparo de la noche, reinaría aquí una extraordinaria animación.
En la parte baja de la colina, me indica que acabamos de salir de la capital. El lago de la época es hoy en día un simple pequeño estanque cubierto de hojas de loto entre las que se abren pujantes flores rosas. Cuando fue expulsado de la corte, el alto funcionario Qu Yuan debió de pasar al pie de esta colina y seguro que cogió algunas de estas flores para llevarlas prendidas en el cinto. Antes de que el lago se convirtiera en este pequeño estanque, toda clase de hierbas olorosas crecían en sus orillas. Qu Yuan debió de trenzarse con ellas una corona. Por doquier, al borde de los lagos y estanques, debían de elevarse cantos que han llegado hasta nuestros días. Si no hubiera sido expulsado de la corte, tal vez Qu Yuan no habría llegado a ser nunca un gran poeta.
Y más tarde, si Tang Xuanzong no hubiera expulsado a Li Bai de la corte, tal vez nunca se habría convertido en un genio de la poesía, y nunca habría existido la leyenda que cuenta que murió ebrio, tratando de recuperar la luna en el agua desde su barca. Se dice que el lugar donde se ahogó se encuentra en Caishiji, en el curso inferior del Yangtsé. Hoy en día, las aguas del río han refluido lejos de este lugar, que se ha convertido en un banco de arena muy contaminado. Incluso la vieja ciudad de Jingzhou se encuentra actualmente por debajo del lecho del río. Un dique de una decena de metros la protege, sin el cual sería desde hace tiempo un palacio submarino para los dragones.
Más tarde, he vuelto a Hunan y he atravesado el río Milou al que se precipitó Qu Yuan para poner fin a sus días, pero no he ido en pos de sus huellas por la ribera del lago Dongting, porque numerosos ecologistas me han informado de que no subsiste hoy día ya de ese dominio acuático más que un tercio de los ochocientos lis que se indican en los mapas. Han predicho que, lamentablemente, el rápido desecamiento de las tierras y la sedimentación provocarán de aquí a veinte años la desaparición del más vasto lago de agua dulce de China.
No sé si en Lingling, en esa aldea adonde mi madre me llevó de niño para huir de los aviones japoneses, los perritos se ahogan todavía en el río. Veo aún, hoy, a ese perro muerto de pelaje empapado, tirado en la arena de la orilla. Y a mi madre, que murió también ahogada. En aquella época se había presentado voluntaria para sufrir en el campo la reeducación ideológica. Una mañana, tras su turno de guardia, fue a lavarse a la orilla del río donde había de ahogarse. No había cumplido aún los cuarenta años. He leído un cuaderno de recuerdos de sus diecisiete años. Ella y sus compañeros, que participaban en el movimiento de salvación nacional, habían anotado unos poemas llenos de ardor juvenil. No estaban, por supuesto, tan logrados como los de Qu Yuan.
Su hermano menor se había ahogado también. No sé si se trataba de heroísmo infantil o de simple fervor patriótico, pero, el día de su admisión en la Escuela del Aire, en el colmo de su entusiasmo, invitó a un grupo de camaradas a darse un baño en el río Gan. Se lanzó a la corriente violenta desde un pontón que se adentraba bastante en el río, mientras que sus compañeros estaban ocupados en repartirse la calderilla que encontraron en los bolsillos de su pantalón. Cuando comprendieron que había ocurrido un accidente, se largaron al instante. Había buscado su propia muerte, el día de su decimoquinto cumpleaños. Mi abuela derramó por él hasta la última lágrima.
Su primogénito, mi tío, no era tan patriota, sino más bien un dandy, pero no frecuentaba las peleas de gallos o las carreras de galgos. Prefería lo que era modern; a la sazón, todo lo que llegaba del extranjero era modern, término que cabría traducir en nuestros días por «a la moda». Llevaba trajes a la occidental con corbata, todos muy modern, aunque los pantalones vaqueros no estuvieran todavía de moda. Divertirse con la fotografía era también estar en la cresta de la ola de lo modern. No era reportero y, sin embargo, no cesaba de tomar fotografías que revelaba él mismo, sobre todo fotos de grillos. Una de sus fotos de lucha de grillos se ha conservado milagrosamente hasta el día de hoy; olvidaron quemarla. También él murió muy joven, de fiebre tifoidea. Según contaba mi madre, estaba en proceso de curación cuando se zampó con gran gula un cuenco de arroz salteado con huevos que acabó con él. Quería ser modem, pero estaba pez en medicina moderna.
Mi abuela materna murió después que mi madre. Sus hijos habían muerto prematuramente, pero ella tuvo más suerte puesto que les sobrevivió y terminó sus días en un hospicio. Dado que, no siendo un descendiente de los Chu, yo había ido, pese a la canícula, a visitar su antigua capital, tenía, pues, aún menos excusas para no ir a investigar los lugares donde había vivido mi abuela, ella que me había llevado, cogido de la mano, a la feria del templo para comprarme una peonza. Me enteré de su muerte por una tía paterna, también muerta de forma prematura. ¿Por qué casi todos mis parientes han muerto? Me pregunto si soy yo quien envejece o es el mundo el que es demasiado viejo.
Ahora, al recordarlo, me parece que mi abuela pertenecía a otro mundo. Creía en las potencias del Más Allá y temía por encima de todo a los infiernos. No tenía más que un deseo: sumar buenas acciones para obtener una recompensa tras su muerte. Viuda muy joven, poseía bienes legados por mi abuelo, pero estaba siempre rodeada de una panda de golfos que se hacían pasar por dioses o demonios. Rondaban a su alrededor como moscas, todos conchabados para incitarla a dilapidar su herencia con el fin de ahuyentar las catástrofes. La habían convencido de que tirara el dinero, de noche, en un pozo. En realidad, ellos habían instalado en su interior una rejilla de hierro y recuperaban las monedas que ella arrojaba. Se jactaron de ello un día que empinaron el codo más de la cuenta. Finalmente, ella acabó vendiendo todos sus bienes, sin guardar más que el título de propiedad de unas tierras que tenía hipotecadas desde hacía mucho tiempo, y se fue a vivir con su hija. A continuación, cuando mi madre oyó hablar de la reforma agraria, se apresuró a hacerle vaciar sus cofres, donde encontró un papel totalmente arrugado y amarillento que se apresuró a quemar en la estufa. Mi abuela tenía muy mal carácter. Cuando hablaba, parecía siempre que discutiera con la gente y no se entendía con mi madre. A menudo declaraba que cuando quisiera regresar a su tierra natal, esperaría a que yo, su nieto, hubiera crecido y pasado los exámenes con las mejores notas para ir a buscarla al volante de un coche y ocuparme de ella. Pero ¿podía ella adivinar que su nieto no era una de esas personas que pueden convertirse en mandarín, que ni siquiera se sentaría en una oficina de la capital y que, más tarde, sería enviado al campo para cultivar la tierra y sufrir la reeducación? Fue en ese momento cuando ella murió, en un hospicio de ancianos. Durante los años turbulentos, como no tenía noticias de ella, mi hermano pequeño fue en su busca, so capa de «propagar la revolución» a fin de beneficiarse de la gratuidad de los transportes. Se informó en numerosos asilos sin poder encontrarla. Terminaron por preguntarle: «¿Busca usted un hospicio o un asilo de ancianos?». «¿Qué diferencia hay?», preguntó él. Le respondieron con la mayor seriedad del mundo: «Los ancianos que viven en los asilos son gente sin problemas en el terreno político, de pasado perfectamente claro; en los hospicios se mete a los ancianos que han tenido problemas o de pasado dudoso». Telefoneó, así pues, a un hospicio. Con seriedad aún mayor, le preguntaron: «¿Qué lazo de parentesco le une a ella? ¿Por qué motivo se informa sobre su persona?». En esa época, acababa de salir de la escuela y no encontraba trabajo. Temiendo que le retiraran el carnet de identidad de ciudadano, se apresuró a colgar el teléfono. Durante los años siguientes, las escuelas sirvieron para el adiestramiento militar, las administraciones y las fábricas fueron controladas por el ejército: la gente aprendió a andarse con pies de plomo. Tras haber sufrido un período de reeducación, mi tía paterna volvió a la ciudad. Entonces me escribió para informarme de que, según había oído decir, mi abuela había muerto dos años antes.
Finalmente, me informé para saber si de verdad había existido ese tipo de hospicios. A diez kilómetros en las afueras, en un lugar llamado la Aldea de las Flores de Melocotonero, donde había llegado después de más de una hora de bici bajo el tórrido sol, terminé por encontrar una construcción cuya placa indicaba que se trataba de un hospicio, al lado de una fábrica de madera donde no crecía ningún melocotonero. En su interior se alzaban algunos edificios rudimentarios de dos plantas, pero no vi ningún anciano. ¿Acaso se habían refugiado en sus habitaciones debido al calor?
Pasé por delante de una oficina con la puerta abierta de par en par donde un mando, vestido con una camiseta, los pies sobre la mesa, respaldado contra una silla de bejuco, estaba interesándose con gran concentración en la actualidad. Le pregunté si ese lugar había sido un hospicio. Él dejó su periódico:
– También eso ha cambiado. Ahora ya no hay hospicios, se les llama casas de asistencia para ancianos.
No le pregunté si existían todavía «asilos de ancianos», únicamente le pedí que comprobara si figuraba en sus registros el nombre de mi abuela fallecida. Sin poner dificultades ni pedirme mis papeles, sacó de un cajón un registro de defunciones que hojeó año por año. Terminó por detenerse en una página al tiempo que me preguntaba el nombre de la difunta.
– ¿Una mujer?
– Eso es -dije.
Me acercó el registro para que yo mismo reconociese el nombre. Era ciertamente el nombre de mi abuela, la edad correspondía más o menos.
– Hace más de diez años que murió -suspiró.
– Sí -dije. Luego añadí-: ¿Ha trabajado siempre usted aquí?
Asintió con la cabeza. Le pregunté entonces si se acordaba de la fallecida.
– Déjeme pensar. -Arrellanó la cabeza contra el respaldo de la silla-. ¿Una señora mayor, pequeña y delgada?
Yo asentí. Sin embargo, recordé las antiguas fotos de familia que mostraban a una señora más bien entrada en carnes. Por supuesto, eran fotos muy viejas, puesto que yo, a esa edad, jugaba a la peonza. Con posterioridad, no debía de haberse hecho fotografiar nunca. Su porte físico, varias décadas más tarde, había podido cambiar totalmente, sólo el esqueleto no podía haberse transformado. Mi madre no era alta, ella tampoco debía de serlo mucho.
– Siempre andaba refunfuñando, ¿no es así?
Raras son las ancianas que no refunfuñan, pero lo más importante era que el nombre era exacto.
– ¿Le dijo que tenía dos nietos?
– ¿Y es usted uno de ellos?
– Sí.
– Me parece que me habló de ello -dijo sacudiendo la cabeza.
– ¿Decía que un día vendrían a buscarla?
– Sí, así es.
– Pero en esa época estaba en el campo también yo.
– Durante la Revolución Cultural… -explicó en mi lugar, luego añadió-: Oh, ella murió de muerte natural.
No le pregunté lo que entendía él por muerte no natural, lo único que inquirí fue el lugar donde descansaba.
– Fue incinerada. Procedemos siempre a la cremación, no sólo con los ancianos, sino incluso con nosotros mismos.
– La gente es tan numerosa en las ciudades que ya no hay sitio para enterrarles.
Terminé su frase en su lugar, luego proseguí:
– ¿Han sido conservadas sus cenizas?
– Nos hemos desembarazado de ellas. Aquí, de las cenizas de los ancianos sin familia, nos desembarazamos…
– ¿Existe una fosa común?
– Hmm… -reflexionó sobre la manera de responderme.
El que merecía ser censurado era yo, su nieto que había faltado a la piedad filial, no él, y no podía sino darle las gracias.
Salí del hospicio y me monté en mi bicicleta pensando que la fosa común no tendría ningún valor arqueológico. Pero siempre podría considerar que había honrado la memoria de mi abuela difunta, aquella que me había comprado una peonza.
54
Andas constantemente en busca de tu infancia, se ha convertido en una verdadera enfermedad. En todos los lugares donde has vivido, tienes necesidad de reencontrar la casa, el patio, la calle que obsesionan tus recuerdos. Te acuerdas de que viviste en el piso de un pequeño edificio aislado delante del cual se extendía un terreno cubierto de escombros. Ignoras si eran los restos de un incendio o de un bombardeo. Entre las paredes en ruinas crecía mijo, y a veces, bajo las tejas y los ladrillos rotos, se introducían grillos. Uno de ellos, particularmente vivaracho, llamado el Moreno, producía un sonido estridente cuando agitaba sus alas de un negro brillante. Otro, llamado Amarillejo, era de gran tamaño, peleón, con unos dientes perfectamente visibles. Pasaste horas maravillosas en esa explanada cubierta de cascotes.
Te acuerdas de que viviste también al fondo de un gran patio de vecindad cuya entrada estaba cerrada por una grande y maciza puerta negra, tenías que ponerte de puntillas para alcanzar la anilla de hierro que servía de aldaba. Una vez abierta la pesada puerta, tenías que dar la vuelta a la pared-pantalla enmarcada por una pareja de unicornios esculpidos en piedra, con el cuerno brillante a fuerza de haber sido gastado por los niños que lo acariciaban cada vez que pasaban. Detrás de la pared-pantalla, descubrías un patio interior húmedo, uno de cuyos rincones estaba cubierto de musgo. Era allí donde se arrojaba el agua sucia y el lugar estaba resbaladizo. En esa época, criabas un par de conejos albinos. Uno fue mordido en su jaula de hierro por una comadreja. El otro desapareció un poco más tarde. Lo encontraste al cabo de algunos días mientras jugabas en el patio trasero, con el pelaje manchado, ahogado en un orinal. Lo examinaste largo rato y, a partir de aquel día, recuerdas no haber jugado nunca más en ese patio.
También te acuerdas de haber vivido en un patio de vecindad con la puerta en forma de luna, donde crecían unos crisantemos de un amarillo de oro y gallocrestas púrpura; quizá era debido a estas flores por lo que los rayos del sol brillaban tanto en el patio. En el fondo, una portezuela daba a una escalera de piedra, al pie de la cual se extendían las aguas de un lago. Las noches de mediados de otoño, las personas mayores abrían esta puerta e instalaban allí una mesa repleta de pasteles de forma redonda, pipas de sandía y fruta. Podía admirarse allí la luna sobre el lago, mientras la gente mascaba pipas de sandía y bebía té. En la lejanía, las aguas oscuras se juntaban con el cielo donde brillaba el astro, totalmente redondo. Otra luna resplandecía en las aguas, alargada en desmesura. Una noche, fuiste solo hasta allí y retiraste la tranca de la puerta. Te quedaste al punto cautivado por las aguas del lago, sombrías y calmas. Esta belleza era demasiado profunda, insoportable para un niño, saliste huyendo. Y a continuación, cuando volvías a pasar cerca de esta puerta, tenías mucho cuidado de no tocar la tranca.
Asimismo te acuerdas de que viviste en otra casa, con un jardín de flores, pero únicamente recuerdas que podías jugar a las canicas en la estancia pavimentada de baldosines decorados, situada debajo de tu habitación. Tu madre te prohibía jugar en el jardín. En esa época, estabas enfermo y pasabas la mayor parte del tiempo guardando cama; no podías más que jugar a las canicas de todos los colores en tu habitación. Cuando tu madre no estaba allí, te ponías de pie sobre la cama para mirar afuera, agarrándote a la ventana, los pabellones multicolores de los transatlánticos que ondeaban al viento en el muelle.
Has vuelto a estos antiguos lugares, pero no has encontrado nada de todo ello. El lugar cubierto de cascotes, el pequeño edificio, la grande y pesada puerta negra con una anilla de hierro, la callejuela tranquila que pasaba por delante, todo ha desaparecido, e incluso el patio con su pared-pantalla. En su lugar, tal vez, ha sido construida una carretera asfaltada por donde circulan camiones de cláxones estridentes, cargados de mercancías, que levantan polvo y envoltorios de polos, autobuses de línea con los cristales desvencijados, las bacas cubiertas de maletas y de bultos llenos de toda clase de productos locales, de ropas de confección y de artículos de uso corriente, objetos de comercio de lo más variado; el suelo está cubierto de pipas de sandía y de cortezas de caña de azúcar escupidas desde las ventanas. Ya no hay musgo, ni puerta en forma de luna, ni crisantemos de un amarillo de oro y gallocrestas púrpura, ni reflejos que se alargan en las aguas del lago, ni soledad ni profundidad aterradora, sólo una fila de edificios rudimentarios de ladrillo rojo a lo largo de un angosto pasaje con una estufa de carbón delante de cada puerta. En la margen del río, el chasquido de los pabellones de los barcos ha enmudecido. No hay más que almacenes, almacenes, almacenes, un depósito, almacenes, un depósito, almacenes, sacos de cemento en cajas de cartón, sacos de abono de grueso plástico, y gritos o cantos penetrantes, vomitados por los altavoces que difunden programas radiofónicos.
Has andado así errante, de una ciudad a otra, de una cabeza de distrito a una cabeza de cantón, de una capital de provincia a otra, de otra cabeza de cantón a otra cabeza de distrito, y así sucesiva, interminablemente. Un buen día, por azar, descubriste de repente una vieja casa con la puerta abierta de par en par, en una callejuela claramente olvidada por la planificación urbana, o que la planificación urbana no tuvo en cuenta, o bien que el plan no tiene intención de tomar en cuenta, o incluso que es imposible incluir en el plan. Te detuviste en el umbral y contemplaste el patio interior donde se estaba secando la ropa en unos tallos de bambú. Tuviste la impresión de que te hubiera bastado con entrar para retornar a tu infancia y volver a dar vida a tus vagos recuerdos.
Te has dado cuenta de que los lugares por los que has pasado te permitían también reencontrar efectivamente las huellas de tu infancia: el estanque cubierto de lentejas de agua, las posadas del pequeño pueblo, las ventanas del edificio que daba a la calle, el puente de arcos de piedra y las embarcaciones planas pasando por debajo, los escalones que conducían a la puerta trasera de las casas al borde del río, un pozo seco abandonado; todo se mezcla con tus recuerdos de infancia y provoca en ti una nostalgia irreprimible, aun cuando no se trate en absoluto de un lugar donde tú hayas vivido. Estas viejas casas de tejas verdes de la orilla del mar, por ejemplo, y estas mesitas cuadradas instaladas delante de las viviendas para tomar té y aprovechar el fresco, reaniman en ti la nostalgia del terruño. Por ejemplo, también esta tumba del poeta de los Tang, Lu Guiroeng, tal vez un simple túmulo que guarda sus pertenencias personales, situado en un patio, detrás de una vieja escuela cubierta de hiedra y de cáñamo silvestre, del que nunca habías oído hablar. Al lado, se extendían arrozales y crecía un viejo árbol. El sol oblicuo de la tarde acrecentaba tu melancolía. Menos necesario aún es hablar de esos patios con una torre de las regiones de la etnia yi, cerrados, desiertos y solitarios, que ni tan siquiera en sueños habías visto jamás, de esas construcciones de madera sobre pilotes de las aldehuelas miao divisadas de lejos en la ladera de una montaña que te recordaban también alguna cosa. No puedes dejar de preguntarte si no has tenido una vida anterior de la que conservarías algunos retazos, a menos que no sea el resultado de una vida futura. Estos recuerdos son tal vez igual que el aguardiente, siguen también un proceso de destilación y te embriagan con su aroma.
¿Qué son en definitiva los recuerdos de infancia? ¿Cómo se puede probar su existencia? Es preferible guardarlos en uno mismo, ¿para qué contrastarlos?
Te das cuenta de repente de que la juventud, cuyo rastro andas buscando en vano, no se ha desarrollado forzosamente en un lugar determinado. ¿No ocurre lo mismo con lo que llamamos la tierra natal? Los humos azulados que flotan por encima de los tejados de teja de los pequeños pueblos, el crepitar del fuego que canta en los hornos de leña, los pequeños insectos casi transparentes, amarillos, de largas patas finas, los hogares en las casas de los montañeses y las colmenas de madera que cuelgan en la pared, cerradas con tierra, provocan en ti la nostalgia del terruño. He aquí la tierra natal que ves en sueños.
Por más que vivas en la ciudad, que hayas crecido en la ciudad, que hayas pasado casi toda tu vida en ella, sigues sin poder considerar las ciudades como tu tierra natal. Tal vez porque son demasiado gigantescas, todo lo más un rincón, una habitación, un instante pueden despertar en ti un recuerdo. Y es tan sólo en estos recuerdos donde puedes protegerte sin sufrir heridas. A fin de cuentas, en este mundo inmenso, no eres más que una gota de agua en el mar, débil y minúscula.
Debes saber que lo que buscas en este mundo es raro, tu avidez es exagerada. Todo cuanto puedes obtener en definitiva son vagos recuerdos, indistintos como tus sueños, nunca recuerdos que puedan valerse de las palabras. Cuando quieres contarlos, no quedan más que frases bien ordenadas, algunos fragmentos pasados por la criba de las estructuras del lenguaje.
55
Llego a una ciudad ruidosa, inundada de luz. Las calles están de nuevo repletas de gente, la circulación incesante de coches, el parpadear de los semáforos tricolores, las miríadas de bicicletas desfilando como un torrente que ha roto sus compuertas, y están las camisetas, los letreros de neón, los anuncios publicitarios que exhiben bellas mujeres.
Quería encontrar un hotel correcto cerca de la estación, tomar una ducha caliente, comer decentemente, recuperarme un poco y dormir un buen rato para disipar más de diez días de cansancio. Pero tras haber recorrido varías calles, he tenido que rendirme a la evidencia: todas las habitaciones individuales estaban ocupadas, era como para creer que todo el mundo se había enriquecido después de haber hecho un buen negocio. Dado que he decidido gastar algo de dinero esta noche y no dormir de nuevo en un dormitorio común impregnado de olores a sudor o en una cama añadida en un pasillo, de donde sería echado al amanecer, prefiero seguir velando en el vestíbulo de un hotel y aguardar a que algún cliente que tome un tren nocturno deje libre su habitación. En medio de mi aburrimiento, me acuerdo de repente que llevo encima el número de teléfono del amigo de uno de mis viejos amigos de Pekín. Me había dicho que no dejara de ir a verle si pasaba por esta ciudad. Lo intento por si acaso. Alguien descuelga. En un tono poco cortés, una voz me dice que espere. En el auricular, oigo ruidos extraños, me mantengo a la espera pacientemente un buen rato: han debido de colgar. Siempre temo telefonear. En primer lugar, no tengo teléfono propio, y luego sé que la gente de un cierto rango que tienen teléfono no dudan en hacer decir que no se encuentran en casa y en colgar abiertamente cuando no desean hablar con desconocidos. La mayoría de mis amigos no tienen teléfono propio, pero el amigo de este amigo tal vez sea un mando. No tengo ningún prejuicio contra los mandos, no soy todavía misántropo hasta tal punto, pero considero que el teléfono es un instrumento que no permite transmitir los sentimientos y que no conviene utilizar más que en último extremo. El auricular sigue haciendo ruiditos. Si cuelgo, tendré que esperar en el vestíbulo de este hotel, por lo que es mejor seguir a la escucha, eso al menos me distrae.
Finalmente, una voz poco amable me responde. Me hace repetir mi nombre y al punto me pregunta vociferando dónde estoy: ¡quiere venir a buscarme de inmediato! Es efectivamente el amigo de mi amigo, que no me ha visto nunca, pero que se comporta como si fuéramos viejos conocidos. Abandono la idea de quedarme en el hotel, cojo mi mochila y me voy, después de haberle preguntado qué autobús lleva a su casa.
En el momento de llamar a su puerta, dudo un poco. El amo de casa abre y me libera de mis cosas. No me estrecha la mano como exigiría la cortesía, sino que me coge por los hombros para hacerme entrar.
La casa es confortable, con dos habitaciones que dan a un recibidor; está amueblada con gusto: sillones de bejuco, mesa de té cubierta por una superficie de cristal, figurillas antiguas, un armario de estilo occidental. En las paredes cuelgan platos de porcelana decorados, el suelo reluce de un ocre tan brillante que uno no se atreve a poner el pie encima. Contemplo primero mis zapatos sucios, luego me veo en el espejo, con el pelo desgreñado, el rostro mugriento. No he pasado por la peluquería desde hace varios meses, a duras penas si me reconozco a mí mismo. Me siento lleno de vergüenza:
– Llego de las montañas, parezco un verdadero salvaje.
– Nunca hubiéramos tenido la oportunidad de verle de no ser por esta ocasión -dice el amo de casa.
Su esposa me estrecha la mano, luego se apresura a preparar té. Su hija pequeña de diez años apenas me saluda, apostada contra la puerta, y ríe mirándome de hito en hito.
El amo de casa me explica que, por una carta de su amigo de Pekín, se enteró de que estoy haciendo un largo viaje y que me esperaba desde hacía tiempo. Luego me pone al corriente de las noticias del mundo de las artes y de las letras y de la política: tal ha salido a flote, tal otro se ha ido a pique, tal o cual ha pronunciado tal o cual discurso, tal otro ha puesto también el acento en los grandes principios de base. En un artículo incluso se ha mencionado mi nombre. Han escrito que, aunque algunas de mis obras sean malas, no hay que cargarse a su autor. Yo explico que no siento ya el menor interés por tales artículos, que de lo que tengo necesidad es de la vida, y que, por ejemplo, lo que necesitaría ahora sería un buen baño caliente. Su mujer rompe a reír y se apresura a ir a poner agua a calentar.
Tras el baño, el amo de casa me conduce a la habitación de su hija, que hace las veces de biblioteca. Me propone descansar un poco, me llamará dentro de un momento para la cena. Oigo a su mujer que trajina en la cocina.
Tumbado en la cama limpia de su hija, la cabeza descansando sobre una almohada bordada con unos gatos, me felicito por haberme atrevido a telefonear. Después de todo, el teléfono es algo que no está tan mal. Le he preguntado si era mando para tener acceso a teléfono, pero él me ha explicado que en realidad hay un teléfono público en la planta baja. El encargado ha venido a darle aviso. Algunos de sus jóvenes amigos querrán sin duda verme. En verano, aquí, uno se acuesta muy tarde. Algunos viven en inmuebles de la vecindad, a otros se les puede llamar por teléfono si tengo ganas de conocerles. Asiento al punto. Oigo una puerta que se abre, ruidos de pasos en la escalera y voces en la sala de estar. Hablan de ti, de tus obras, de tus dificultades, eres poco menos que un enderezador de entuertos, te opones a las desigualdades sociales, tú dices que no puedes oponerte a ellas, que crees que la distinción entre lo que es absurdo y lo que no lo es no se refiere sólo a los mandos, que cuanto más observa uno el mundo y a la propia humanidad, más extraños los encuentra, nunca hubieras creído que pudieran existir todavía amigos así, que se interesen por ti, que te hagan sentir que esta vida vale la pena a pesar de todo ser vivida, entonces ellos se ponen a discutir para saber cómo podrían ir al día siguiente en busca de unas chicas para salir a bailar. ¿Por qué no? Eso eres tú quien lo has dicho. Se trata de chicas alegres, actrices en ciernes, estudiantes recién salidas de la universidad, ellas deciden en medio de una gran pelotera ir a coger setas a un bosque de pinos, esa sí que es una idea excelente, ¿no tenéis miedo a intoxicaros? ¿Es que no puedes probarlas tú primero? Y una vez que las hayas probado, todo el mundo comerá, ¿quién ha dicho que eras un héroe? ¡Los héroes deben sacrificarse por las jóvenes! Ellos no quieren ceder bajo ningún concepto, tú dices que morir por una muchacha es el ideal, ellas dicen que no son tan crueles como para eso, que no son a pesar de todo como la nueva Wu Zetian, Jiang Qing, ni como la emperatriz Ci Xi, * les importa un bledo que estas viejas arpías estén muertas o vivas, quieren que te quedes con ellas para que enciendas el fuego para poder asar las setas, y diciendo esto se van a buscar una cubeta, recogen leña, y tú te pones boca abajo para soplar sobre las hojas y las agujas de pino secas, tus ojos enrojecen a causa del humo, las llamas comienzan a ascender, todo el mundo grita y baila en torno al fuego, alguien toca la guitarra, tú das unas volteretas en la hierba, y todo el mundo aplaude y te aclama, un chaval hace el pino y no deja de importunar a una muchacha, exigiendo que haga la rueda, ella dice que puede bailar cualquier baile, pero que todo el mundo es capaz de hacerlo, no, lo que quieren ellos ver es el número en el que ella destaca, ella dice que va con faldas, y bien, ¿y eso qué importa? No es la falda lo que ellos quieren mirar, sino el ejercicio físico en toda su gracia. Los jóvenes ya no la dejan en paz, uno de ellos dice que ¡incluso ha sido campeona! Las chicas le hacen cosquillas y la hacen rodar por encima de la hierba sin dejarle recuperar el aliento, tú dices que en las montañas has aprendido brujería, que sabes hacer morir a los vivos y resucitar a los muertos, ellos dicen que alardeas, si no me creéis, ¿quién quiere probarlo? Ellos la señalan a ella, la chica tumbada en el suelo cierra los ojos y se hace la muerta, cortas una rama de sauce que agitas, pones los ojos en blanco, murmuras entre dientes, das vueltas en torno a ella para ahuyentar a los demonios de las cuatro direcciones, los jóvenes se arrodillan alrededor, rezan con las manos juntas, las chicas se ponen celosas, le gritan ¡que se levante, que abra los ojos, que mire a todos estos hombres que le hacen la corte! Tú lanzas un gran grito y entras en liza con el torso desnudo, sacas la lengua, bailas entre alaridos, ¡todo el mundo inicia un baile en endiablado corro alrededor de ella y la levantan en sacrificio a los dioses! ¡En sacrificio a los dioses! ¡Tirémosla al río para ofrecerla al genio de las aguas! Ella no se aguanta más y pide socorro con voz estridente. «¡Socorro!» ¡Dice que bailará, que bailará todo lo que ellos quieran, pero que por favor no la tiren al río, los chicos le exigen entonces como prenda que haga el grand écart, con las dos manos levantadas, sin moverse, para martirizarla hasta la locura! ¡Hasta la locura! Las chicas se oponen a ello y se lo impiden, todo el mundo acababa rodando sobre la hierba y revienta de risa, ya vale, ya vale, cuéntanos, ¿contar el qué? Cuéntanos lo que viste durante tu viaje, tú dices que has ido en busca del hombre salvaje, ah, bueno, ¿lo has visto realmente? Dices que has visto un panda, ¿qué tiene ello de extraño? En los zoos también se pueden ver, tú dices que ése que tú viste entró en la tienda de campaña en busca de comida, que metió la cabeza debajo de tus mantas, ¡eso es mentira, es mentira! Dices que te gustaría ir de veras a Shennongjia porque todo el mundo cuenta que el hombre salvaje vive allí, que querrías incluso capturar uno y enseñarle el lenguaje de los hombres pero sin llegar a considerarle un niño, dices que tú mismo no llegas a considerarte como un niño, que únicamente te gustaría volver a tu infancia, dices que andas buscando sus huellas por todas partes, y ellas, ellas dicen también que la infancia es lo mejor, se guardan buenos recuerdos de ella, yo no, se alza una voz, mi infancia no tenía ningún interés, prefiero vivir ahora y mirar las estrellas por encima de mi cabeza, o bien discutir sobre tus obras, otra voz, femenina ésta: lo que has escrito ha sido íntegramente publicado, lo que no has podido publicar, en realidad, es como si no lo hubieras escrito aún, no eres realmente alguien serio, tú dices que eres demasiado serio, es por eso por lo que no quieres serlo ya en absoluto, no eres feliz en absoluto. Otra voz suspira ¡Lalalalala, atención, voy a cantar! Eres la única bonita, la única en ser tan agresiva, os peleáis, la que gane será la más hermosa, pero ellas no quieren que tú hagas de arbitro, dices que todo el mundo quiere juzgarte, ¿no quieres hacerte célebre? Reconoces que has pensado un poco en ello, pero que nunca hubieras creído que eso te acarreara tantos sinsabores. Todo el mundo ríe, alguien dice: ¿y si cruzáramos el río? ¡Cogidos de la mano entremos en la cueva! El que va a la cabeza lanza un grito extraño, se ha dado un golpe, desencadenando la hilaridad general, en la cueva, negra como boca de lobo, hay que agacharse para no darse un coscorrón, pero la gente se da contra las nalgas del que va delante, ¡lo mejor sería besarse en esta cueva! Nadie ve a nadie, no se sabe quién besa a quién, no es divertido, vamos más bien a darnos un baño y a saltar en el agua, ¡que nadie haga guarradas a los otros! ¿A quién? ¡El que lo hace lo sabe! ¿Y si cantáramos todos juntos? Cantemos la canción de la palmera, no, siempre ésta no, mejor el barquero del dragón, ¿quién pasa a quién? Eres el único en amar tu tierra, el único que aburre a los demás, el único que me da la lata, no discutáis, ¿de acuerdo? Venerables amigos… ¡voy a ahogarme! ¿Quién es tan aburrido? Voy a buscar setas en las aguas negras del río… ¿Qué?, ¿qué?, no hay ni una, no se encuentra nada, lo único que se encuentra es la tristeza, juguemos a las cartas, ¿de acuerdo? No, ¿hay que pensar demasiado? Bueno, saquemos la tortuga negra, ¿quién la tiene?… ¡Yo he sacado el rey! Tengo realmente suerte, a los que no la persiguen siempre les sonríe, es el destino, ¡ah!, ¿crees en el destino? El destino se burla de los hombres, ¡que se vaya al diablo! No mientes al diablo, pues tengo miedo cuando se habla del diablo por la noche, has caminado por un río profundo, ¿no has ido a Fengdu, la ciudad de los demonios? Cuéntanos si es agradable esa ciudad. Actualmente, han fijado allí unos carteles con un par de sentencias paralelas destinadas a poner fin a las supersticiones. «Lo que crees es, lo que no crees no es.» ¿Qué son esas sentencias? ¿Acaso sólo las sentencias paralelas tienen derecho a ser verdaderas sentencias? ¿Es que no puede haber sentencias libres? Tú que quieres dinamitarlo todo, ¿serás capaz de dinamitar la verdad? No te des grandes aires para amedrentar a la gente, ¿acaso no eres un hombre sin dios, que no le teme a nada? Dices que has tenido miedo, ¿de qué? ¡Has tenido miedo de la soledad, eres un buen chico y además un héroe! Héroe o no, les temes a las mujeres hermosas, ¿qué tienen ellas de tan espantoso? Tienes miedo de ser hechizado, ¡menuda novedad! ¡Eh, queridos compatriotas! ¿Qué haces? ¿Hay que salvar a la patria? ¡Tú no te salvas más que a ti mismo, incorregible individualista! Tu cuerpo se cubre de sudor frío de tanto miedo como tienes, quisieras, quisieras, quisieras volver entre ellos, pero ya no encuentras a nadie…
56
Ella quiere que le leas las rayas de la mano. Su pequeña mano es suave, muy bonita, muy femenina. Abres su palma y juegas con ella, dices que tiene un carácter muy acomodaticio, que es una muchacha muy dulce. Ella sacude la cabeza, asintiendo.
Dices que es la mano de alguien muy afectuoso y sentimental, ella rompe a reír con su risa tan dulce.
En apariencia ella es dulce, pero en su interior está que arde, es ansiosa, dices. Ella frunce el ceño. Es ansiosa porque busca el amor apasionadamente, pero le cuesta mucho encontrar un hombre a quien poder entregarse en cuerpo y alma. Es demasiado delicada, está raramente satisfecha, he aquí lo que dice esta mano. Hace un mohín, pone una cara muy extraña.
No ha amado más que una sola vez…
¿Cuántas veces? Te deja a ti que lo adivines.
Dices que comenzó muy joven.
¿A qué edad?, pregunta.
Dices que ella está hecha para el amor, que muy pronto aspiró al amor. Ríe.
Le adviertes que en la vida el príncipe azul no existe, que irá de decepción en decepción. Ella evita tu mirada.
Dices que cada vez será engañada y que ella engañará cada vez… Te dice que te calles.
Tú dices que las rayas de su mano son muy caóticas, que implican siempre varias personas al mismo tiempo.
¡Ah, no!, protesta ella.
Tú le impides protestar, dices que, cuando ella ama a un hombre, piensa todavía en el otro, toma un nuevo amante antes incluso de haber roto con el anterior.
Exageras, dice ella.
Tú dices que unas veces es consciente, otras no, no la juzgas, lo único que tú dices es lo que muestran las rayas de su mano. ¿Hay cosas que no conviene decir? La miras a los ojos.
Tras un instante de vacilación, dice con aplomo que, por supuesto, se puede decir todo.
Dices que no sabe concentrarse en el amor. Pellizcas los huesos de su mano diciendo que no lees solamente las rayas, sino que observas también la morfología. Dices que a cualquier hombre le es suficiente con apretar una pequeña mano tan fina para poder arrastrarla.
¡Inténtalo, pues! Ella quiere retirar su mano, pero tú no se lo permites.
Está abocada al sufrimiento, hablas de su mano.
¿Por qué?
Debe de preguntárselo a sí misma.
Dice que quiere consagrarse exclusivamente al amor de un hombre.
Tú reconoces que ella lo quiere, el problema es que no lo consigue.
¿Por qué?
Dices que debe de preguntárselo a su propia mano, su mano le pertenece, no puedes responder por ella.
Eres realmente astuto.
Dices que no eres tú el que es astuto, sino su mano, demasiado fina, demasiado menuda, demasiado imprevisible.
Ella suspira y te ruega que continúes.
Tú dices que, si continúas, puede llegar a enfadarse.
Que no.
Dices que ya está enojada.
Ella asegura que no.
Tú dices entonces que ha llegado al punto de no saber qué amar.
No comprende, dice que no comprende de lo que hablas.
Le pides que reflexione un poco.
Ella dice que reflexiona, pero que sigue sin comprender.
Bueno, eso significa que ella misma no sabe lo que ama.
¡Amar a un hombre, un hombre muy notable!
¡Qué significa muy notable!
Un hombre ante el cual su corazón se inclinaría a una simple mirada, un hombre al que ella podría entregar enseguida su amor, un hombre con el que ella iría adondequiera que fuese, hasta el fin del mundo.
Dices que eso sería una pasión romántica pasajera…
¡Es precisamente la pasión lo que ella busca!
Se abandona una vez que se ha recuperado el buen sentido.
Ella dice que la llevaría hasta sus últimas consecuencias.
Pero por lo menos, cuando tu pasión se enfriase, verías las cosas de otro modo.
Dice que si se enamora, su pasión no podrá debilitarse.
En tal caso, ello significa que todavía no te has enamorado. La miras fijamente a los ojos, ella no puede desviar su mirada y dice que no sabe.
No sabe si finalmente ama o no, porque se ama demasiado a sí misma.
Te advierte: no debes ser tan malo.
Dices que todo eso viene de que es demasiado hermosa, que está siempre pendiente de la impresión que causa en los demás.
¡Continúa hablando!
Ella está un poco irritada, tú dices que no sabe que en realidad es una especie de disposición natural.
¿Qué quieres decir? Frunce el ceño.
Simplemente quieres decir que sus disposiciones naturales son evidentes, que su drama es precisamente que es tan atractiva que todo el mundo se enamora de ella.
Niega con la cabeza, dice que no hay nada que hacer contigo.
Tú dices que ha sido ella quien ha querido que le leyeras las rayas de la mano y que quería que le dijeras la verdad.
Ella protesta ligeramente: lo que tú dices es un poco exagerado.
La verdad no puede ser tan agradable, tan halagadora a los oídos, es por fuerza un poco dura, si no, ¿cómo considerar seriamente su propio destino? Le preguntas si quiere que continúes.
¡Termina rápido!
Dices que debe separar los dedos, mueves sus dedos explicando que es para ver si ella es dueña de su destino o si es el destino el que es dueño de ella.
¿Quién es dueño, entonces? Dímelo.
¡Tú le dices que apriete de nuevo la mano, la sostienes firmemente y se la levantas gritando a todo el mundo que mire!
Todos se echan a reír, ella retira la mano.
Dices que, por desgracia, de quien estás hablando es de ti y no de ella. Revienta de risa a su vez.
Preguntas si otras personas quieren que tú les leas las rayas de la mano. Las muchachas guardan silencio. En ese momento, una palma de dedos muy largos se tiende hacia ti y una vocecita tímida te pide: mírame.
Dices que tú no miras más que las rayas de la mano, no los rostros.
Ella rectifica: ¡mira mi destino!
Es una mano llena de fuerza, la palpas.
Dime simplemente si haré negocios.
Tú dices que esta mano tiene mucho carácter.
Dime simplemente si tendré éxito en los negocios.
No puedes sino decir que es la mano de una persona muy emprendedora, lo que no quiere decir que sus empresas vayan a tener éxito.
¿Qué es una empresa, si no tiene éxito?, replica ella.
Decir que uno va a hacer negocios tal vez sea también una manera de dar ánimos.
¿Qué quieres decir?
Quiero decir que no tienes ambición.
Ella deja escapar un suspiro, sus dedos rígidos se distienden. Reconoce que no es ambiciosa.
Tú dices que es una joven perseverante, pero que carece de ambición, que no quiere dominar a los demás.
Sí, eso es, ella se muerde los labios.
El trabajo es a menudo inseparable de la ambición: cuando se dice que una persona tiene ambición, lo que se quiere decir con ello es que tiene espíritu de empresa; la ambición es la base de la empresa, la ambición sirve para distinguirse de los demás.
Es cierto, dice ella, no quiere distinguirse de los demás.
Dices que sólo piensa en afirmarse a sí misma, no es bonita, pero tiene buen corazón. El éxito de una empresa exige no tener en cuenta los intereses de la competencia y, como ella es demasiado amable, no podrá salir triunfante sobre sus adversarios, ni, naturalmente, conocer ningún éxito significativo.
Ella dice en voz baja que lo sabe.
Llevar una empresa sin que por fuerza tenga éxito es también una forma de felicidad, dices tú.
Pero ella dice que no puede apreciar lo que es la felicidad.
Una empresa que no tiene éxito no equivale a la ausencia de felicidad, afirmas tú de nuevo.
¿Qué clase de felicidad es ésa, entonces?
Tú a lo que quieres referirte es a una felicidad sentimental.
Ella deja escapar un pequeño suspiro.
Dices que un hombre la ama en secreto, que debe reflexionar seriamente sobre ello.
Pone unos ojos como platos, y una cara de tal atención que los presentes se echan a reír. Incómoda, ella ríe también ocultando su rostro entre las manos.
Es realmente una velada alegre, las muchachas te rodean y se te disputan tendiendo sus manos para que les leas el futuro.
Dices que no eres un echador de buenaventura, sino tan sólo un brujo.
¡Un brujo es algo espantoso! ¡Espantoso!, gritan las chicas.
¡No, precisamente a mí me gustan los brujos, los adoro! Una muchacha te estrecha entre sus brazos y te tiende su mano regordeta: mira un poco, ¿tendré dinero o no? Abre la otra mano: me importa un rábano el amor y el trabajo, lo único que quiero es un marido cargado de dinero.
Otra muchacha se burla de ella: para eso te basta con buscarte un viejo.
¿Por qué necesariamente un viejo?, le replica la muchacha de las manos regordetas.
Una vez muerto él, todo su dinero será para ti, y tú podrás volver a estar con tu enamorado. Tiene un humor verdaderamente cáustico.
Y si no se muere, será atroz, ¿no? ¡No seas tan mala!, le responde la joven de las manos regordetas.
Esta mano regordeta es muy deseable, dices.
Todo el mundo aplaude, silba, grita bravo.
Lee mis rayas de la mano, ordena ella, ¡y que nadie interrumpa!
Al decir que sus manos eran deseables hablabas en serio, querías decir que estas manos atraían a los hombres y que resultaba para ella difícil elegir, no sabía cuál era el mejor.
El amor de los hombres está muy bien, pero ¿qué pasa con el dinero?, pregunta ella haciendo una mueca.
Nuevo estallido de risas.
El que busca el amor sin tener dinero no encuentra el amor, y el que busca dinero sin tenerlo encuentra el amor, he aquí el destino, le adviertes con la mayor de las seriedades.
¡Este destino está muy bien!, exclama una muchacha.
La muchacha de las manos regordetas levanta un poco la nariz: sin dinero, ¿cómo podría ponerme guapa? Si no me pongo guapa, nadie me querrá, ¿o no?
¡Exactamente!, dicen las otras muchachas a coro.
¡Y tú qué! ¡Qué codicia la tuya, no piensas más que en tener chicas rondando a tu alrededor! Una de ellas dice a tu espalda: ¿Y tú has conocido ya el amor?
Pero tú, vuelto hacia esta tan alegre concurrencia, dices que amas a todas las manos, que las quieres a todas.
¡No, no, no te amas más que a ti mismo! Todas las manos se agitan en el aire. Las muchachas gritan, protestan.
57
Al abandonar el distrito de Fang, más al norte, penetro en el distrito de Shennongjia. Es actualmente el lugar donde más se habla del hombre salvaje. Según los Anales de la prefectura de Yunyang, * en estos bosques que se extienden unos ochocientos lis de norte a sur, no hay más que «aullidos de tigres en pleno día e incesantes chillidos de monos», prueba del aislamiento del lugar. No he venido en absoluto para indagar sobre el hombre salvaje, sino más bien para ver si el bosque virgen existe todavía. No es tampoco ningún sentimiento de misión el que me anima esta vez, aun cuando no ha desaparecido completamente de mí. Este sentimiento me oprime, me impide vivir de forma natural. De hecho, puesto que descendía de las altas mesetas del curso superior del Yangtsé, no podía dejar de lado esta región. No tener una meta es también una meta, y el hecho de buscar es también un objetivo, cualquiera que sea el objeto de la búsqueda. Y la vida misma no tiene, en principio, ninguna finalidad, basta con seguir adelante, eso es todo.
La lluvia cae a mares durante toda la noche y al amanecer continúa en una fina llovizna. De cada lado de la carretera principal, no hay ningún bosque digno de tal nombre, nada más que zarzales y kiwis. En los ríos y riachuelos corre un agua amarillenta. Llego a las once de la mañana a la cabeza de distrito y me dirijo al centro de acogida de la oficina forestal en busca de un vehículo que pueda llevarme al bosque. Me encuentro con una asamblea de mandos de tres niveles jerárquicos distintos. No consigo enterarme de qué grados jerárquicos se trata, pero todos ellos trabajan en la explotación forestal.
A la hora de la comida, un jefe de sección encargado de la acogida, al saber que soy un escritor de Pekín, me invita a reunirme con ellos y me hace tomar asiento al lado del conductor que debe de llevarme esa misma tarde. Me invita a brindar.
– ¡No se puede beber sin tener un escritor a la mesa! -exclama con gentileza y jovialidad.
Se mandan al coleto cuencos enteros de aguardiente de arroz, y los rostros enrojecen. No puedo decepcionarles y bebo con ellos. Al final de la comida, acabo con la cabeza que me da vueltas y mi conductor no puede ya conducir.
Los participantes en la reunión prosiguen sus trabajos por la tarde, pero el conductor me abre una habitación de huéspedes donde cada uno ocupamos una cama para descabezar un sueño hasta la noche.
En la cena se sirve lo que ha quedado de mediodía y aguardiente. Borracho de nuevo, no me queda más remedio que pasar la noche en el centro de acogida. El conductor viene a avisarme de que en la montaña, las aguas han inundado las carreteras, y no sabe si será posible salir al día siguiente. Está encantado de poder tomarse un descanso.
Durante la velada, el jefe de sección viene a charlar conmigo. Quiere saber lo que se come en la capital. ¿Cuáles son los primeros platos que se sirven? ¿Y cuáles a continuación? Me dice que conoció a alguien que visitó el Palacio Imperial en Pekín y que le contó que se mataban cien patos para preparar un solo plato para la emperatriz Ci Xi. ¿Es eso cierto? Y el lugar donde vivió el presidente Mao, ¿puede visitarse? ¿Acaso he visto yo su viejo pijama apedazado que mostraron por televisión? Aprovecho para preguntarle sobre las historias que circulan por aquí.
Me cuenta que, antes de la liberación, este perdido rincón estaba muy poco poblado: una familia de leñadores en Nanhe, otra en Douhe. La madera era evacuada por el río. El volumen de madera vendida al exterior no alcanzaba ciento cincuenta metros cúbicos por año. De aquí a Shennongjia, no se contaban más de tres hogares. Antes de 1960, el bosque apenas había sufrido daños, pero poco después se construyó una gran carretera y las cosas cambiaron. Hoy en día era preciso entregar cincuenta mil metros cúbicos de madera anuales, la producción se ha intensificado y la gente ha llegado en masa. Antes, a la primera tormenta de primavera, aparecían peces en las pozas de la montaña y se interceptaba la corriente con bambúes para llenar cestos enteros de ellos. Hoy en día ni siquiera se puede comer ya pescado.
También le pregunto por la historia del distrito, él se quita los zapatos y se sienta con las piernas cruzadas sobre la cama:
– ¡Si se quiere hablar de historia, hay que remontarse lejos! Muy cerca de aquí, los arqueólogos han encontrado dientes de pitecántropo.
Viendo que los viejos monos no me interesan en absoluto, se pone a hablar del hombre salvaje.
– Si te lo encuentras, puede cogerte por los hombros y sacudirte para hacerte volver la cabeza, luego se larga lanzando una carcajada.
Pienso que esto ha debido de leerlo en algún libro antiguo.
– ¿Ha visto usted al hombre salvaje?
– Más vale no haberlo visto. Es más alto que un hombre, mide más de dos metros, cubierto de pelos rojizos y con unos largos cabellos. Cuando la gente habla de él, nadie tiene miedo, pero si uno lo ve de veras resulta aterrador. Sin embargo, no hace daño a nadie. Si no se le hiere, puede lanzar incluso gritos indistintos, y si ve sobre todo a una mujer muestra una sonrisa de oreja a oreja.
Todo esto lo ha oído decir. Aunque estuviera hablando varios miles de años, no diría nada nuevo. Prefiero interrumpirle:
– ¿Hay alguien que lo haya visto entre los empleados y los trabajadores de aquí?
– Por supuesto. El presidente del comité revolucionario de la localidad de Songbai, un día que iba en jeep con otras personas, tuvo que pararse a causa de un hombre salvaje que les interceptaba la carretera. Se quedaron patidifusos y le vieron alejarse entre balanceos. Eran todos mandos de nuestra región, les conocemos bien.
– Si se trataba todavía del comité revolucionario, eso debe de hacer ya mucho tiempo que pasó. ¿Se le ha visto recientemente?
– Son muchos los que vienen a indagar sobre el hombre salvaje, varios centenares por año, y de todas partes además, de la Academia de las Ciencias de Pekín, profesores universitarios de Shanghai, comisarios políticos del ejército, y el último año hubo dos que vinieron de Hong Kong, un comerciante y un zapador de bomberos; no se les permitió el acceso.
– ¿Hay alguien que haya visto al hombre salvaje?
– ¡Por supuesto! Ese del que le he hablado, el comisario político del equipo de investigaciones sobre el hombre salvaje, era un militar y en su coche iban dos miembros de su guardia personal. Fue también una vez que había estado lloviendo toda la noche. La carretera estaba inundada y se había levantado una densa niebla. Se encontraron frente a frente con el hombre salvaje.
– ¿Le capturaron?
– La luz de los faros no iluminaba más que a dos o tres metros. Tiempo de echar mano a sus fusiles y bajar del coche, y él había ya escapado.
Decepcionado, meneo la cabeza.
– Recientemente ha sido fundada también ex profeso una Sociedad de Investigaciones sobre el hombre salvaje, dirigida personalmente por el antiguo jefe del departamento de propaganda del comité del Partido. Poseen fotos de huellas de pasos, cabellos y pelos.
– Eso lo he visto -digo yo- en una exposición probablemente montada por esta Sociedad. También he visto fotos ampliadas de huellas de pasos. Por otra parte, se ha publicado un volumen de documentos que incluye las menciones del hombre salvaje que se encuentran en los libros antiguos, así como reportajes extranjeros sobre el yeti y fotos de huellas de pasos gigantes. También contiene relatos de testigos oculares.
Quiero mostrarle que abundo en el mismo sentido de lo que él dice.
– He visto también la foto de un pie de hombre salvaje.
– ¿Cómo era? -pregunta inclinándose hacia mí.
– Como el de un panda, estaba disecado.
– Entonces, es falso -dice sacudiendo la cabeza-, el panda es el panda, un pie de hombre salvaje es más grande que el de un panda, más o menos como el de un hombre normal. ¿Por qué cree que le he hablado primero de los dientes de monos de antaño? En mi opinión, ¡el hombre salvaje es un pitecántropo que no ha evolucionado para convertirse en un hombre! ¿Qué piensa usted de ello?
– No estoy seguro -digo tras haber lanzado un bostezo, debido sin duda al aguardiente de arroz.
Él se despereza, bosteza a su vez, fatigado de haber pasado la jornada entre reuniones y banquetes.
Al día siguiente, continúan su reunión. Me veo obligado a descansar una jornada más, pues, según el conductor, la carretera no ha sido reparada. Me dirijo otra vez a ver al jefe de sección:
– No quisiera molestarle en medio de su reunión, pero ¿no habría un viejo mando que conociese la historia local? Me gustaría charlar con él.
Me indica un antiguo jefe de distrito de tiempos del Kuomintang, liberado de los campos de trabajo:
– Lo sabe todo, ese viejo. Es verdaderamente un intelectual. El grupo que ha sido creado recientemente para compilar los anales del distrito va a menudo a consultarle para que controle sus materiales de base.
Tras haberme informado de casa en casa, acabo dando con él en una callejuela húmeda y fangosa.
Se trata de un anciano delgado, de mirada penetrante. Me invita a sentarme en la estancia principal de su casa y, carraspeando, me invita a té y pipas de sandía. Está a todas luces muy inquieto, no comprende el motivo de mi visita.
Le explico que tengo intención de escribir una novela histórica sin ninguna relación con el período actual. He venido expresamente a verle para que él me aconseje. Aliviado, deja de carraspear y de agitarse, enciende un cigarrillo y, con la espalda recta como una i, se apoya contra el respaldo de una silla de madera. Comienza con aplomo:
– Bajo los Zhou del Oeste, este lugar formaba parte del país de Peng y, en la época de las Primaveras y Otoños, pertenecía al país de Chu; bajo los Reinos Combatientes se convirtió en un lugar estratégico que Qin y Chu se disputaban. A partir del momento en que se recrudeció la guerra, las gentes cayeron como moscas. Aunque eso sucediera hace mucho tiempo, el país quedó desierto después de que la población cruzara los pasos. De una población de tres mil hombres, no quedaron más que el diez por ciento. Además, desde la revuelta de los Turbantes Rojos, bajo los Yuan, los bandidos no han cesado de infestar la región.
No sé si considera a los Turbantes Rojos como unos bandidos.
– El poder de Li Zicheng en las postrimerías de los Ming no fue aniquilado hasta el año 2 de la era Kangxi. El primer año de Jiaqing, este lugar estaba totalmente controlado por la secta del Loto Blanco. Zhang Xianzhong y el ejército Nian también se apoderaron de él. Luego hubo el ejército Taiping y, durante la República, los bandidos mandarines, los bandoleros y los soldados en desbandada han sido muy numerosos.
– Así pues, ¿este lugar ha sido siempre una guarida de malhechores?
Ríe sin responder.
– Cada vez que se restablecía la paz, la población aumentaba con nuevos recién llegados. Se dice en los libros de historia que el rey Ping de Zhou recopiló aquí canciones folclóricas, lo cual viene a demostrar que debían de ser florecientes más de setecientos años antes de nuestra era.
– Esto es demasiado antiguo -le digo-. ¿Podría hablarme de hechos que haya vivido usted mismo? Por ejemplo, ¿qué clase de desórdenes causaban esos bandidos en la época de la República?
– Por lo que se refiere a los bandidos mandarines, puedo ponerle un ejemplo. Una división de unos dos mil hombres se amotinó. Violaron a varios centenares de mujeres y se llevaron consigo a más de doscientos rehenes, entre niños y adultos, con el fin de intercambiarlos por fusiles, municiones, algodón y lámparas. Entregada a su debido tiempo, una cabeza humana reportaba cada vez unos mil o dos mil yuanes de plata, pagaderos antes de determinado plazo. Había sido designada una persona para llevar el dinero a un lugar convenido. En caso de retraso, aunque sólo fuera de medio día, los niños apresados como rehenes eran ejecutados. Y, a veces, los que pagaban el rescate no recibían a cambio más que una oreja cortada. En cuanto a los facinerosos que no estaban organizados en bandas, se limitaban a coger el dinero y algunos objetos, dando muerte a quienes trataban de presentarles resistencia.
– ¿Y ha conocido períodos de paz y de prosperidad?
– ¿De paz y de prosperidad?… -Sacude la cabeza, reflexiona un poco-. Sí, los ha habido. En esa época, yo iba a la cabeza de distrito, para la feria del templo, el tercer día del tercer mes: calculo que debía de haber nueve escenarios de teatro con vigas pintadas y esculpidas, y una decena de compañías que se sucedían día y noche. Tras la revolución de 1911, durante el quinto año de la República, las escuelas de la cabeza de distrito pasaron a ser mixtas y se organizaba en ellas grandes encuentros deportivos, las deportistas femeninas corrían en pantalón corto. Tras el año 26 de la República, las costumbres volvieron a cambiar y, cada año, desde el primer día del año hasta el dieciséis del mes, se instalaban en el cruce de las calles vanas decenas de mesas de juego. En una noche, un gran hacendado perdió ciento ocho templos dedicados a las divinidades locales. ¡Imagínese lo que ello significa en campos y bosques! De burdeles había más de veinte. No tenían ningún letrero, pero lo eran realmente. La gente venía a ellos día y noche de varios cientos de lis a la redonda. A continuación, hubo la lucha entre los tres señores de la guerra, Chiang Kaichek, Feng Yuxiang y Yan Xishan, luego la guerra de resistencia durante la cual los japoneses lo volvieron a saquear todo. Por último, hubo el poder de las sociedades secretas que conoció su apogeo hasta que el Gobierno Popular tomó cartas en el asunto. A la sazón, de las ochocientas personas de la cabeza de distrito, la Banda Verde contaba con cuatrocientos adeptos. Su poder se infiltraba incluso en las clases altas, los secretarios de gobierno del distrito formaban parte de ella, y al nivel inferior controlaba también a los indigentes. Se entregaban a todo tipo de desmanes: raptar a mujeres, robar, vender a las viudas. También los ladrones debían prosternarse delante del Viejo Quinto. En las bodas y entierros de la gente rica, se presentaban a menudo ante la puerta cientos de mendigos mandados por el jefe, el Viejo Quinto. Y si no se les concedía algunos favores, no habrían podido desalojarlos ni a tiro limpio. Los miembros de la Banda Verde tenían una veintena de años, mientras que los de la Banda Roja eran algo mayores en edad, y eran por lo general ellos quienes mandaban a los bandidos.
– ¿Qué signos de reconocimiento tenían los miembros de las sociedades secretas para comunicarse entre sí?
Yo comenzaba a sentir interés por el asunto.
– Entre ellos, los miembros de la Banda Verde se hacían llamar Li, y con los demás Pan. Cuando se encontraban, se llamaban «hermano» y decían haciéndose un signo con la mano: «La boca está cerca de Pan, los dedos son unos tres».
Hace un círculo con el pulgar y el índice y abre los otros tres dedos.
– Éste era su signo de reconocimiento. Se llamaban unos a otros Viejo Quinto, Viejo Noveno, y las mujeres Cuarta Hermana, Séptima Hermana. Los que no eran de la misma generación se llamaban Padre e Hijo, Maestro o Maestra. Los de la Banda Roja se llamaban Señor entre ellos, los de la Banda Verde, Hermano Mayor. En las casas de té, les bastaba con sentarse y poner sobre la mesa su sombrero con el reborde vuelto para que de inmediato se les invitara a té y cigarrillos.
– ¿Fue también usted miembro de alguna banda? -pregunto prudentemente.
Toma un sorbo de té mientras ríe levemente.
– En aquella época, sin tener algunos contactos, era imposible convertirse en jefe de distrito.
Luego añade meneando la cabeza:
– Todo esto son cosas del pasado.
– ¿Cree usted que, durante la Revolución Cultural, las facciones se asemejaban un poco a esto?
– Se trataba de relaciones entre camaradas revolucionarios, no es comparable -replica con firmeza.
Se hace un frío silencio. Se levanta y vuelve a deshacerse en atenciones conmigo ofreciéndome té y pipas de sandía.
– A mí el Gobierno no me trató mal. Si no hubiera sido encarcelado, yo, un delincuente, habría tenido que presentarme delante de los movimientos de masas y tal vez no habría sobrevivido.
– Los períodos de gran paz son raros -digo yo.
– ¡Es la situación actual! Atravesamos un período en el que el país está en paz y el pueblo tranquilo, ¿o no? -me pregunta prudentemente.
– La gente tiene de comer y aguardiente para tomar.
– ¿Qué más se puede pedir?
– Es cierto.
– Yo mientras pueda leer, soy feliz. Uno no comienza a saber lo que es la felicidad hasta que no ha visto a la gente mezclarse en los asuntos ajenos -dice mirando al patio.
La llovizna se ha puesto a caer de nuevo.
58
Cuando Niu Gua creó al hombre, hizo su desgracia. Las entrañas de Niu Gua se transformaron en hombre, nacido de la sangre de la mujer, nunca se purificará.
No conviene sondear las almas, no conviene buscar las causas y los efectos, no conviene buscar el sentido, todo no es más que caos.
El hombre no grita más que cuando no comprende, el que ha gritado no ha comprendido nada. El hombre es un ser difícil que se crea sus propios tormentos.
Este «yo» en medio de «tú» no es más que un reflejo en el espejo, la imagen invertida de las flores en el agua; si no eres capaz de entrar en el espejo, no llegarás a repescar nada y no harás más que apiadarte de ti mismo en vano.
Es preferible para ti que continúes queriendo perdidamente la imagen de todos los seres animados, ahogándote en el océano de los deseos, las pretendidas necesidades espirituales no son más que una especie de masturbación, tienes el aspecto descompuesto.
La sabiduría es también una especie de lujo, una especie de gasto suntuario.
No tienes ganas más que de exponer los hechos valiéndote de un lenguaje que trasciende las relaciones de causa y efecto y la lógica. Se han contado ya tantas tonterías que nada te impide seguir contando más.
Inventas de un tirón, juegas con el lenguaje como un niño juega con los cubos. Pero con los cubos no es posible construir más que figuras fijas, todas las estructuras están sin duda contenidas en los cubos, imposible hacer algo nuevo, sea cual sea la manera en que se dispongan.
El lenguaje es como una bola de pasta con la que moldeas frases. Tan pronto abandonas las frases es como si penetraras en un cenagal del que te es imposible volver a salir.
En los problemas, en las preocupaciones, el hombre está solo. Una vez que estás metido en ellos, debes salir por ti mismo, no existe ningún salvador que se ocupe de estas fruslerías.
Progresas en el lenguaje cargando con tus pesados pensamientos. Quisieras encontrar un hilo conductor que te fuera de ayuda para conseguirlo, pero cuanto más progresas, más agobiado te sientes, porque estás atado por el hilo conductor del lenguaje; como un gusano de seda que teje su hilo, fabricas una red en torno tuyo, que te ciñe en unas tinieblas cada vez más densas. La débil luz al fondo de tu corazón es cada vez más tenue y, justo en el extremo de la red, no hay más que el caos.
Cuando se pierden las imágenes, también se pierde el espacio. Cuando se pierde el sonido, también se pierde el lenguaje. Se masculla sin ruido, no se sabe ya finalmente lo que se cuenta, en el centro mismo de la conciencia subsiste todavía un poco de deseo, pero si este resto de deseo desaparece, se accede al nirvana.
¿Cómo encontrar, por último, un lenguaje puro y cristalino, musical, inmarcesible, más elevado que la melodía, más allá de los límites establecidos por la morfología y la sintaxis, sin distinción entre el objeto y el sujeto, que trascienda a las personas, se desembarace de la lógica, en constante desarrollo, que no recurra ni a las imágenes, ni a las metáforas, ni a las asociaciones de ideas ni a los símbolos? Un lenguaje que pudiera expresar enteramente los sufrimientos de la vida y el temor a la muerte, las penas y las alegrías, la soledad y el consuelo, la perplejidad y la espera, la vacilación y la determinación, la debilidad y el valor, los celos y el remordimiento, la calma, la impaciencia y la confianza en uno mismo, la generosidad y el tormento, la bondad y el odio, la piedad y el desánimo, la indiferencia y la paz, la villanía y la maldad, la nobleza y la crueldad, la ferocidad y la bondad, el entusiasmo y la frialdad, la impasibilidad, la sinceridad y la indecencia, la vanidad y la codicia, el desdén y el respeto, la jactancia y la duda, la modestia y el orgullo, la obstinación y la indignación, la aflicción y la vergüenza, la duda y el asombro, y la lasitud y la decrepitud y el intento perpetuo de comprender y no menos perpetuo de no comprender y la impotencia de no lograrlo.
59
Estoy tumbado en una cama de muelles guarnecida con un cubrecama inmaculado. En la pared, un papel pintado amarillo pálido, con motivos de flores recamadas; y en las ventanas, unas cortinas blancas de labor de ganchillo; una alfombra roja oscura en el suelo y, enfrente, un par de grandes sillones resguardados por dos grandes telas. La habitación está equipada con un cuarto de baño con bañera. Si no tuviera en la mano la fotocopia de una recopilación de canciones campesinas, Tambores y gongs para la época de escardar, me costaría lo mío darme cuenta de que me encuentro en la región forestal de Shennongjia. Esta casa de una planta nueva flamante fue construida por un equipo de prospección americano, pero como no pudo venir por algún motivo desconocido, ha sido transformada en centro de acogida para los dirigentes que vienen a hacer una ronda de inspección. Gracias a la solicitud del jefe de sección, disfruto de un trato de favor en la zona forestal. Me cuentan los gastos de estancia a un precio mínimo y a cada comida me sirven incluso cerveza, aunque en realidad prefiero el aguardiente de arroz. Esta comodidad y esta limpieza me producen un apaciguamiento profundo y prefiero quedarme algunos días más aquí. Bien pensado, nada me obliga a retomar el camino a toda prisa.
Oigo una especie de chirrido. Pienso primero en un insecto, pero inspeccionando bien la habitación advierto que es imposible que haya alguno en ninguna parte, pues el techo y el tragaluz son de un blanco de leche. El chirrido prosigue, como suspendido en los aires. Aguzando el oído, tengo la impresión de que se trata de una voz femenina que anda a mi alrededor y desaparece cuando dejo mi libro. Lo vuelvo a coger y oigo de nuevo esta voz en mi oído. Creyendo tener zumbidos, me levanto resueltamente y abro la ventana.
Delante del edificio se extiende una superficie engravada, bañada por el sol. Es mediodía, ni el menor rastro humano; tal vez este sonido proviene de mí mismo. Es un ritmo difícil de seguir, con unas palabras indistintas, pero a pesar de todo se me antoja familiar, se asemeja un poco a los cantos fúnebres de las campesinas de las regiones montañosas.
Decido salir a echar un vistazo. Más abajo del edificio discurre un arroyuelo impetuoso, de azules aguas iluminadas por el sol. Alrededor, las cumbres montañosas, aunque no están cubiertas de bosques, tienen pese a todo un manto vegetal abundante. Al final de la pendiente, una pista de tierra se dirige hacia un pequeño pueblo situado a uno o dos lis de distancia. A la izquierda, al pie de las cimas verdeantes, se encuentra la escuela. Ni un alumno en el terreno de deportes, tal vez estén todos en clase. De todos modos, los maestros de este pueblo de montaña no pueden enseñar a sus alumnos cantos fúnebres. Por otra parte, reina aquí una calma perfecta. No se oye más que el rugir del viento en la montaña y el murmullo del arroyuelo. En su orilla se encuentra un refugio de trabajo, pero no veo a nadie en el exterior. El canto se apaga insensiblemente. Vuelvo a mi habitación y me instalo en la mesa de trabajo, cerca de la ventana, para volver a copiar mis documentos sobre las canciones folclóricas, pero en ese instante oigo reanudarse el sonido como si, tras el dolor, expresase ahora una tristeza apaciguada, pero incontenible, que se expandiera lentamente. Comienzo a encontrar esto en verdad extraño y quisiera saber a qué atenerme: ¿hay alguien realmente cantando o bien soy yo el que desvarío? Cuando alzo la cabeza, el sonido viene de detrás de mi nuca, y cuando me vuelvo se queda como suspendido en el aire, tan claro como un hilo de telaraña. Sin embargo, un hilo de telaraña que flota al viento tiene una forma; él no tiene ninguna, es inasible. Me siento sobre el brazo de un sillón intentando seguirlo. Descubro, por fin, que viene del montante de encima de la puerta. Me subo a una silla para abrir el cristal limpio como un chorro de oro: da a la galería. Saco la silla de la habitación, pero no estoy aún lo bastante alto para ver de dónde sube el sonido. Delante de la galería, se extiende un pequeño patio de cemento expuesto a pleno sol, donde he tendido un alambre para poner a secar la ropas que he lavado esta misma mañana. Evidentemente, ellas no saben cantar. Más lejos, se halla el muro del recinto al pie de la montaña, y detrás, la pendiente, que termina en una extensión yerma y unos zarzales. Ningún camino. Salgo de la galería y avanzo en medio del sol. El sonido es más claro, como si viniera de la luz deslumbrante, por encima de los tejados. Guiño los ojos hacia el cielo, es un sonido metálico, penetrante y nítido. Mi mirada se enturbia, pero cuando el sol que me ciega se transforma en un reflejo azul negruzco, gracias a la protección de mi mano, diviso sobre un acantilado desnudo, en la ladera de la montaña, algunas siluetas minúsculas que se agitan. El sonido metálico viene de allí. Distingo, al fin, que se trata de unos picapedreros. Uno de ellos parece llevar una camiseta roja, mientras que el torso desnudo de los otros apenas contrasta sobre el acantilado pardo amarillento horadado a base de explosivos. El canto vuela en los rayos del sol siguiendo la dirección del viento, unas veces muy vivo, otras más atenuado.
Se me ocurre que puedo servirme del zoom de mi cámara fotográfica para acercarlos. Vuelvo a la habitación para cogerlo. Efectivamente, un hombre vestido con una camiseta roja maneja una masa; el sonido, que se asemeja a los cantos fúnebres de las campesinas, responde al ruido del taladro, y el hombre que sostiene el taladro, con los brazos desnudos, parece hacerle de eco.
Tal vez han observado el reflejo del sol en el objetivo del aparato, pues el canto se ha detenido. Los picapedreros han interrumpido su trabajo y miran en dirección a mí. Ya no hay ningún sonido de voz, un silencio casi inquietante. Con todo, estoy contento. Por fin, tengo la prueba de que no soy yo quien anda mal y que mi oído está normal.
Tras volver a mi habitación, tengo ganas de escribir alguna cosa, pero ¿el qué? ¿Por qué no las canciones de los picapedreros? Pero no consigo escribir la más mínima palabra.
Me digo que nada me impide ir a tomar un trago y a charlar con ellos por la tarde. Eso me distraerá. Dejo entonces mi pluma y bajo al pueblo.
En una pequeña tienda, compro una botella de aguardiente y cacahuetes. Me encuentro casualmente por el camino al amigo que me ha prestado los documentos. Me dice que ha reunido también una verdadera montaña de libros manuscritos de canciones folclóricas. No puedo pedir nada mejor y le invito a venir a charlar conmigo. Como está ocupado en esos momentos, me da una cita para después de la cena.
Por la noche, le espero hasta pasadas las diez. Soy el único huésped del centro de acogida y el silencio es opresivo. Lamento de veras no haber ido a charlar con los picapedreros, cuando de repente llaman al cristal. Reconozco la voz de mi amigo y abro la ventana. Él me explica que los encargados del piso han cerrado la puerta principal con llave. Le libero de la linterna y de la bolsa de papel que lleva consigo; entra por la ventana, cosa que me pone de buen humor. Abro al punto la botella de aguardiente y cada uno se sirve más de medio vaso.
Ahora soy incapaz de recordar su aspecto físico. Me parece que debía de ser pequeño y flaco, de talle fino y esbelto. Parecía un poco tímido, pero mostraba en su modo de hablar un entusiasmo que la vida no había apagado aún. Su fisonomía carece de importancia, pero lo que me alegra es que me muestra su tesoro. Abre su bolsa de papel. Salvo algunos cuadernos de notas, el resto está compuesto de recopilaciones manuscritas de canciones folclóricas que se cantan todavía en nuestros días. Les echo un vistazo una por una. Cuando ve hasta qué punto estoy contento, me declara con ardor:
– Basta con que copie las que le gusten. En estas montañas, las canciones folclóricas abundan desde hace mucho tiempo. Si uno encuentra un viejo maestro de canto, éste será capaz de cantar días y noches seguidos.
Le pregunto entonces por las canciones de los picapedreros.
– Oh, son de una tonalidad sobreaguda. Ellos son oriundos de la parte de Badong. En sus montañas, han sido talados todos los árboles. Abandonan su tierra para ir a picar piedra.
– ¿Tienen melodías y letras específicas?
– Existen más o menos partituras para las melodías, pero para las letras improvisan. Cantan lo que se les pasa por la cabeza y la mayor parte de las veces son cosas muy chabacanas.
– ¿Aparecen muchas obscenidades en sus canciones?
– Estos trabajadores -me explica entre risas- permanecen mucho tiempo lejos de casa sin mujeres, y se desahogan así mientras pican piedra.
– He escuchado sus melodías. ¿Cómo es que parecen tan tristes y conmovedoras?
– Así es. Si uno no entiende lo que dicen, creería que se trata de un lamento muy grato al oído, pero en realidad las letras no tienen el menor interés. Es mejor que eche un vistazo a éstas.
Saca un cuaderno de su bolsa y me lo alarga abierto. Después de La crónica de las tinieblas (Canto introductorio), puede leerse:
En un día propicio, cielo y tierra se han separado.
La afligida familia y la multitud de amigos nos invitan a cantar y a bailar.
Llegados a la era del canto, se entona el comienzo.
Uno, dos, tres, cuatro, chico, oro, madera, agua, metal y tierra.
Difícil resulta cantar mi canción,
pues antes de abrir la boca ya se transpira.
Noche profunda, los hombres están tranquilos, brilla la luna y pocas son las estrellas.
Estamos listos para entonar nuestra canción.
Si es larga, profunda será la noche,
si es corta, antes del amanecer concluirá,
si nuestra canción no es ni corta ni larga,
no haremos retrasarse a los demás cantores.
En primer lugar, cielo, tierra y agua se acumulan,
en segundo lugar, sol, luna y estrellas,
en tercer lugar, en las cinco direcciones se abren las tierras,
en cuarto lugar, la Madre Trueno lanza sus rayos,
en quinto lugar, Pan Gu separa cielo y tierra,
en sexto lugar, aparecen los Tres Soberanos y los Cinco Emperadores, las generaciones sucesivas de emperadores y de príncipes feudatarios,
en séptimo lugar, aparecen leones negros y elefantes blancos, un dragón amarillo y un fénix,
en octavo lugar, el paro malo guardián de las puertas,
en noveno lugar, genios de los montes, de los bosques y de las aguas,
en décimo lugar, un tigre, un leopardo, un lobo y un chacal,
¡haceos a un lado, apartaos,
permitidnos, a los cantores, entrar en la era del canto!
– ¡Magnífico! ¿Dónde las ha encontrado usted?
– Las anoté hará cosa de dos años de boca de un maestro de canto, cuando yo aún era instructor en la montaña.
– ¡Este lenguaje es verdaderamente magnífico, las palabras salen directamente del corazón, sin la forzada prosodia de las pretendidas canciones folclóricas de cinco o siete pies!
– Tiene usted razón, son verdaderas canciones populares.
Su timidez ha desaparecido por completo bajo el efecto del aguardiente.
– ¡No han sido echadas a perder por los doctos! Son canciones que salen del alma. ¿Comprende eso? ¡Ha salvado usted una cultura! ¡No sólo las minorías étnicas, sino también la misma etnia han, poseen todavía una verdadera cultura popular, que no ha sufrido la contaminación de la moral confuciana!
Estoy en el colmo de la excitación.
– ¡No le falta a usted razón, pero cálmese, lea lo que sigue!
Lleno de buena disposición, ha abandonado esa modestia superficial de los pequeños funcionarios. Vuelve a coger decididamente el cuaderno y se pone a declamar los poemas, imitando a un maestro de canto en plena acción:
Yo os saludo, juntas las manos,
¿de qué país sois, cantor?
¿Dónde se encuentra vuestra morada?
¿ Cual es la razón que os ha traído?
He aquí mi respuesta:
soy cantor de Yangzhou,
y de Liuzhou vengo,
a hacer una visita a mis amigos cantores,
he aquí la razón de mi venida,
imploro vuestro perdón.
¿ Qué lleváis a cuestas?
¿Quéguardáis en vuestra cesta?
Vuestra carga es tan pesada que encorvada lleváis la espalda y doblado vuestro cuerpo.
¡Mostrádnoslo, maestro de canto, por favor!
Una colección de cantos llevo a cuestas,
y en la mano un extraño libro sostengo,
¿los habéis leído todos?
A vuestra casa he venido expresamente a informarme.
Tengo la impresión de estar viendo a otro hombre, de escuchar otra voz, de oír los gongs y los tambores. Sin embargo, afuera, no se percibe más que el rugido del viento y el murmullo del arroyuelo.
Trescientos sesenta cargas de cantos existen,
¿cuál de ellos lleváis en la cesta?
Treinta y seis volúmenes de cantos existen,
¿qué rollo tenéis en la mano?
Quiero decirle al maestro de canto que soy un iniciado,
el primer rollo son los libros de los orígenes,
el primer volumen son los textos de los orígenes,
enseguida he comprendido,
el maestro de canto es persona informada,
conoce los hechos del origen,
conoce la geografía y la astronomía del futuro.
Aquí vengo a preguntar
¿en qué año, en qué mes aparecieron los cantos?
¿Qué mes, qué día nacieron los cantos?
Tengo la impresión de oír la voz miserable y glacial de un anciano en la oscuridad, al compás de los redobles de tambor dados por el viento.
Fuxi el primer laúd fabricó.
Nin Ga el órgano de boca inventó.
Gracias al yin nació el lenguaje.
Gracias al yang nació el sonido.
ha fusión del yin y del yang al hombre engendró.
Cuando fue creado el hombre, la voz nació.
Cuando nació la voz, aparecieron los cantos.
Cuando éstos fueron numerosos, se hicieron recopilaciones.
En su época, los libros expurgados por Confucio
en un desierto se perdieron,
el primer volumen por el viento hasta el cielo fue aventado
y entonces fue cuando nació el amor entre el Boyero y la Tejedora.
El segundo volumen por el viento al mar fue lanzado,
para desahogar su alma el viejo pescador lo recuperó y lo cantó.
El tercer volumen por el viento a los templos fue llevado,
los bonzos budistas y los monjes taoístas las sutras han cantado.
El cuatro volumen en las calles de la aldea ha caído,
muchachos y muchachas su amor han cantado.
El quinto volumen en los arrozales ha caído,
los cantos de las?nontañas los campesinos han entonado.
El sexto volumen es esta Crónica de las tinieblas,
y para cantar al alma de los difuntos el maestro de canto lo ha recuperado.
– Esto no es más que el canto introductorio, ¿qué es la Crónica de las tinieblas? -le pregunto dejando de deambular por la habitación.
Me explica que esta obra es una recopilación de cantos funerarios que eran cantados en los entierros, durante tres días y tres noches, antes de enterrar el féretro. Pero no se podían cantar a la ligera en otras circunstancias. Una vez cantados, se volvía tabú seguir cantándolos más. No había tomado nota más que de una pequeña parte de ellos, sin imaginar que el viejo maestro de canto caería enfermo y desaparecería.
– ¿Por qué no tomó nota de todos en su momento?
– El anciano se encontraba muy enfermo. Estaba postrado en una pequeña cama cubierto de mantas -explica como si hubiera cometido un error. Ha recobrado su aire de gran humildad.
– ¿No existe nadie más que pueda cantar estos cantos en las montañas?
– Queda aún gente que conoce el comienzo, pero nadie ya que los cante por entero.
También conoce a un viejo maestro que posee un arca metálica llena de colecciones de cantos, entre los que figura la Crónica de las tinieblas. En la época en que se inventariaban los libros antiguos, esta Crónica de las tinieblas fue considerada como un ejemplo típico de superstición reaccionaria. El anciano había enterrado el arca. Al desenterrarla varios meses después, vio que los libros se habían enmohecido. Los puso a secar en su patio, pero alguien le denunció. Enviaron a un agente de policía para obligarle a entregárselo todo a los oficiales. Y poco después, falleció.
– ¿Dónde se venera aún a las almas? ¿Dónde pueden encontrarse aún cantos que la gente escuche con extrema atención, sentada en calma e incluso prosternada hacia el sol? ¡Ya no se venera lo que es debido, ya no se veneran más que cosas extrañas! ¡Qué nación sin alma! ¡Una nación que ha perdido su alma!
La indignación me pone furioso.
Comprendo que debo de haber bebido demasiado, viendo la cara que él pone ante mi expresión trágica.
Por la mañana, un jeep se para delante del edificio. Acaban de avisarme de que los jefes y mandos de la zona forestal han convocado una reunión en mi honor, para darme cuenta de sus trabajos, cosa que me hace sentir una gran incomodidad. En la cabeza de distrito, he debido pronunciar, bajo la influencia del aguardiente, algunas palabras que les han hecho creer que he venido de inspección de la capital. Sin duda se imaginan que podré transmitir sus quejas a sus superiores. El coche está aparcado en la puerta, imposible escurrir el bulto.
Los mandos están instalados desde hace largo rato en la sala de reunión, cada uno con una taza de té delante de él. Apenas sentado, me sirven también agua caliente. Es exactamente igual que cuando acompañaba a alguna delegación de escritores. La Asociación de Escritores organiza de tiempo en tiempo visitas a las fábricas, los cuarteles, los campamentos, las minas, los centros de investigación sobre artesanía popular, los museos conmemorativos de la Revolución, so pretexto de ayudar a los escritores a conocer la vida. En tales ocasiones, siempre había dirigentes de los escritores o escritores dirigiendo a los otros escritores que pronunciaban discursos en el sitio de honor. Los modestos escritores como yo, que no estaban allí más que para hacer bulto, siempre podían encontrar un lugar lejos de las miradas y esperar en un rincón tomando té, pero sin pronunciar una palabra. Pero hoy la reunión ha sido convocada por mí, no me queda más remedio que reflexionar acerca de lo que voy a decir.
Un mando responsable hace en primer lugar una reseña histórica de la zona forestal y de su edificación. Explica que, en 1907, un inglés llamado Wilson vino a recoger unas muestras. Por aquella época, la región estaba cerrada y no pudo pasar del lindero de la zona. Antes de 1960, había aquí un bosque virgen, la luz del sol no penetraba en absoluto y no se oía más que el murmullo de los arroyos. Durante los años treinta, el gobierno del Kuomintang tenía previsto emprender la tala de árboles, pero a falta de carreteras, nadie pudo penetrar en el bosque.
«En 1960 se levantó un mapa por parte de los servicios de fotogrametría aérea del Ministerio de los Bosques. En total, 3.250 kilómetros cuadrados de bosques montañosos.
»La explotación comenzó en 1962 por el norte y el sur y, en 1966, se abrió una línea de comunicación.
»En 1970 se estableció una división administrativa, que comprende en la actualidad más de cincuenta mil campesinos y alrededor de diez mil mandos y trabajadores en el silvicultura, con sus correspondientes familias. Hoy en día se proporciona al Estado más de novecientos mil metros cúbicos de madera.
»En 1976 los científicos hicieron un llamamiento para la protección de Shennongjia.
»En 1980 se propuso la idea de crear una reserva natural.
»En 1982 el gobierno provincial decidió delimitar una reserva de un millón doscientos mil mus de superficie.
»En 1983 el grupo de edificación de la reserva expulsó al equipo de silvicultura de la zona protegida y estableció cuatro puertas de acceso a cada uno de sus lados. Luego creó unas patrullas que controlaron más a los vehículos que a los hombres. El pasado año, en un mes, ascendió a trescientas o cuatrocientas el número de personas que se dedicaron a sacar rizonas de coptis, arrancar corteza de jazminero confundiéndola con la corteza de la Eucommia (utilizada en la farmacopea china), talar madera o cazar furtivamente. Y además, algunos vienen a acampar para ir en busca del hombre salvaje.
»En el ámbito de la investigación científica, un pequeño grupo ha replantado algunas hectáreas de árboles tong. La reproducción del Emmnopterys hemyi funcionó, consiguiéndose una reproducción asexuada. También se cultivan hierbas medicinales salvajes como la perla cabezona, el cuenco de los ríos, la caña pincel, la flor de las siete hojas, la hierba salvavidas (¿es éste realmente su nombre científico?).
»Existe asimismo un grupo de investigación de los animales salvajes, incluido el hombre salvaje. Han sido catalogados el mono de nariz respingona (Rhinopithecus roxellanae), el leopardo, el oso blanco, el gato de algalia, el ciervo, el carnero negro, el musmón, el faisán dorado, la salamandra gigante, así como animales aún desconocidos como los osos porcinos, los lobos de cabeza de asno que se comen a los cochinillos, según dicen los campesinos.
»A partir de 1980, regresaron los animales; el año pasado, se vio batirse a un lobo gris con un mono de nariz respingona, se oyó chillar a otro, y se vio al rey de los monos interceptar el camino al lobo gris. En el mes de marzo, se capturó sobre un árbol a un pequeño mono que murió al negarse a tomar alimento. El suimanga es un pájaro que se alimenta del néctar de las azaleas. Su cuerpo es rojo, tiene una cola como una orquídea y un pico puntiagudo.
»Problema: no todo el mundo entiende por un igual la protección de la naturaleza. Algunos trabajadores están furiosos porque no pueden obtener primas. Si la madera que se entrega es menos abundante, nos lo reprochan en las altas esferas. Los organismos financieros no quieren asignarnos dinero. En el interior de la reserva natural, hay todavía cuatro mil campesinos que plantean problemas. Los mandos y los trabajadores de la reserva natural son un total de veinte. Viven en unos refugios improvisados y no están tranquilos. No ha sido prevista ninguna instalación para ellos. El problema principal es que no se nos ha destinado créditos, hemos cursado numerosas reclamaciones…»
Y todos los mandos se ponen a hablar al mismo tiempo, como si yo pudiera intervenir para conseguirles dinero. Prefiero dejar de tomar notas.
¡No soy un dirigente de escritores ni tampoco un escritor que dirija a sus colegas o un escritor que pueda tomar la palabra con aplomo y dar indicaciones en el mismo momento abarcando el problema en su conjunto, y luego hacer toda una serie de promesas vanas, decir, por ejemplo, que podré hablar de esta cuestión a tal o a cual ministro, señalarla a tal o cual sector de dirección implicado, que lanzaré un gran llamamiento, que alertaré a la opinión pública para movilizar al pueblo entero a fin de que proteja el entorno natural de nuestra nación! Pero yo, que ni siquiera soy capaz de protegerme a mí mismo, ¿qué podría hacer yo? A lo sumo puedo decir que proteger el medio natural es muy importante, que eso afecta a nuestros nietos y a las generaciones venideras, que el Yangtsé se ha vuelto ya como el Huanghe, se acumula en él la arena y que, por si fuera poco, ¡en las Tres Gargantas se quiere construir una gran presa! Pero, por supuesto, no puedo decir tampoco eso y prefiero hacer preguntas sobre el hombre salvaje.
– Ese hombre salvaje -digo- del que se ha hablado en todo el país…
Se lanzan sobre el tema.
– ¡Y hasta qué punto! La Academia de las Ciencias de Pekín ha puesto en marcha varias investigaciones. La primera de ellas en 1967, y posteriormente en 1977 y 1980. Han venido cada vez a investigar. La expedición más importante fue la de 1977: ciento diez hombres en el equipo de prospección, militares en su mayoría, sin contar los mandos y los trabajadores que nosotros mismos enviamos. Estaba incluso el comisario político de una división…
Y reanudan su palabrería.
¿Qué clase de lenguaje debo encontrar para hablar con ellos con el corazón en la mano? Para preguntarles cómo transcurre aquí la vida. A buen seguro, van a seguir hablando del aprovisionamiento material, del precio de los artículos de uso corriente, de sus salarios, cuando mis propias finanzas dejan mucho que desear. Además, ¿es éste realmente un lugar para charlar? Tampoco puedo decirles que el mundo en el que vivimos resulta cada vez más difícil de comprender, que los actos humanos son cada vez más extraños, que los hombres no saben ni siquiera lo que quieren, al tiempo que desean encontrar al hombre salvaje. Pero ¿de qué hablar, si no del hombre salvaje?
Dicen que el año pasado un maestro de escuela lo vio. Era en la misma estación, en el mes de junio o julio, pero no se atrevió a decir una palabra de ello. Únicamente se lo explicó a su mejor amigo rogándole que no lo divulgara. Es cierto que, hace poco tiempo, un escritor publicó La triste historia del hombre salvaje de Shennong en una revista del Hunan, Dongting. La revista llegó hasta aquí, y todo el mundo la leyó. Fue a partir de esto que se inició el movimiento de búsqueda del hombre salvaje que ya se ha extendido hasta Hunan, Jiangxi, Zhejiang, Fujian, Sichuan, Guizhou, Anhui… (¡sólo falta Shanghai!). ¡Se habló de ello por todas partes! En Guangxi se capturó realmente un pequeño hombre salvaje -allí se les denomina los diablos de las montañas-, pero los campesinos creen que traen mala suerte y lo soltaron. (¡Qué lastima!) Luego están también aquellos que han comido carne de hombre salvaje. Di lo que tú quieras, no importa, bueno, por otra parte, el equipo de investigación ha llevado a cabo ya algunas comprobaciones, y obran en su poder unos documentos escritos. ¡Afirman que en 1971, una veintena de personas, entre ellas Zhang Renguan y Wang Liangcan, casi todos ellos trabajadores de nuestra reserva, se comieron en la cantina de la granja de Yangriwan la pantorrilla y el pie de un hombre salvaje! La planta del pie medía en torno a cuarenta centímetros de largo, el dedo gordo era de un grosor de cinco centímetros y tenía diez de largo, el propio pie medía veinte centímetros de grueso y pesaba quince kilos; todos estos documentos están debidamente atestiguados. Cada uno de ellos se comió de él un cuenco lleno hasta arriba. Fue un campesino de Banshui el que lo mató con su fusil y luego vendió una pierna a la cantina de Yangriwan. En 1975, en la carretera que lleva de la comuna popular Qiaoshang a la brigada Yusai, Zeng Xianguo recibió un bofetón de un hombre salvaje pelirrojo, de más de dos metros de alto. Se quedó un largo rato sin sentido en el suelo y no recuperó el habla hasta tres o cuatros días después de su vuelta a casa. Éstos son los informes que realizaron, a partir de testimonios orales, utilizando el método estadístico de análisis comparativo. Zhao Kuidian vio a un hombre salvaje comiendo moras en pleno día. ¿En qué año era? ¿1977 o 1978? Fue unos pocos días antes de la llegada del segundo equipo de investigación de la Academia de las Ciencias. Por supuesto, no hay por qué creérselo todo. Por otra parte, en su equipo de investigación había dos puntos de vista contrapuestos. Pero de dar crédito a lo que dicen los campesinos, el hombre salvaje sería extremadamente perverso. Afirman que persigue a las mujeres, que le gusta ir a divertirse con las chiquillas, que hace tonterías, o bien que es capaz de hablar, que cambia de voz según esté contento o furioso.
– Entre los presentes en esta reunión, ¿hay alguien que haya visto con sus propios ojos al hombre salvaje? -pregunto.
Se ríen todos mientras me miran. Ignoro si esto significa que le han visto, o más bien lo contrario.
Más tarde, un mando me acompaña a la zona central de la reserva natural que ha sido explotada. Su cima está totalmente desnuda. Durante dos años, a partir de 1971, los bosques fueron talados por un regimiento motorizado del ejército. Se decía que el bosque estaba destinado a la defensa nacional. No es hasta dos mil novecientos metros de altitud que puede verse una pradera de semejante belleza. Un mar de verde hierba tierna ondea en medio de la niebla y la lluvia. En su centro se alzan unos bosquecillos de bambúes-flechas totalmente redondos. Me quedo largo rato de pie expuesto al frío, contemplando esta parcela de naturaleza virgen.
Ya dijo Zhuangzi con acierto hace más de dos mil años que la madera útil muere bajo el hacha cuando la madera inútil conoce una gran prosperidad. Ahora el hombre es más devastador que antaño. La teoría de la evolución de Huxley puede ser puesta en entredicho.
Con todo, he visto también en la montaña un osezno en el refugio de madera de una familia. Tenía una cuerda en torno al cuello y se asemejaba a un perrito amarillo. No paraba de trepar entre chillidos a una leñera, incapaz aún de defenderse mordiendo. El amo de casa me ha dicho que lo había recogido en la montaña. No le he preguntado si dio muerte a sus progenitores. Simplemente me parece un osezno adorable. Cuando ve que estoy cautivado por él, me propone llevármelo por veinte yuanes. No tengo ninguna intención de aprender números de circo, y ¿cómo podría proseguir mi viaje con él? Prefiero preservar mi libertad.
He visto también puesta a secar en la puerta de una casa una piel de leopardo que sirve de colchón, ya roída por los gusanos. Los tigres han desaparecido, por supuesto, desde hace más de diez años.
También he visto un ejemplar de mono de nariz respingona, sin duda el que fue capturado sobre un árbol y murió por negarse a tomar alimento. Es cuanto puede hacer un animal salvaje que pierde su libertad y se niega a ser domesticado, pero ello le exige una gran voluntad, y los hombres no siempre tienen tanta.
Y ha sido también delante de la entrada de la oficina de esta reserva natural donde he visto un eslogan nuevo que proclamaba: «¡Aclamemos calurosamente la fundación del Comité del Movimiento de las Personas de Edad!». Creía que iba a ser creado un nuevo movimiento político y le he preguntado enseguida al mando que estaba pegando este eslogan. Él me ha explicado que había llegado de arriba la orden de pegarlo, pero que eso a ellos no les concernía. Únicamente los viejos mandos revolucionarios que hayan alcanzado la sesentena podrán aspirar, como mínimo, a una asignación de cien yuanes por actividades deportivas, pero aquí el mando de más edad no pasa de los cincuenta años, por lo que no recibirá más que un carnet conmemorativo como premio de consolación. Más tarde, he conocido a un joven periodista que me ha contado que el responsable de este Comité de Personas de Edad no era otro que el antiguo secretario del Comité del Partido de la zona. Para celebrar la creación de este comité, ha exigido del gobierno local una suma de un millón de yuanes. Este joven periodista tiene intención de escribir un informe y enviarlo directamente a la comisión de disciplina del Comité Central del Partido. Me ha preguntado si yo tenía algún medio de hacérselo llegar. Comprendo su indignación, pero le he aconsejado que lo enviara por correo, que era más seguro que confiármelo a mí.
Y, por último, he visto también aquí a una muchacha exquisita. Tenía algunas pecas en la nariz y llevaba una camisa de algodón de manga corta y de cuello escotado, una especie de camiseta diferente de las ropas con que visten los montañeses. Efectivamente, era natural del pueblo natal de Qu Yuan, Zigui, situado al sur, a orillas del Yangtsé. Cuando obtuvo el título de secundaria, se vino aquí a casa de su primo, pensando encontrar trabajo en la reserva natural. Explicaba que el Ayuntamiento de su distrito ya les había advertido de que iban a dar comienzo los trabajos de construcción de la gran presa de las Tres Gargantas, y que la cabeza de distrito sería tragada por las aguas. Todo el mundo había rellenado formularios de inscripción para la evacuación de la población, que era movilizada para encontrar nuevos medios de subsistencia. Después, he llegado a Yichang siguiendo el curso del río Xiang, hacia el sur, allí donde nacen las mujeres más bellas. He pasado cerca de la residencia de tejados inclinados de tejas negras de la hermosa Wang Shaojun de la Antigüedad, en la ladera de la colina y a orillas del río. Un escritor aficionado de Yichang me ha informado de que su ciudad sería la cabeza de la nueva provincia de las Tres Gargantas y que el candidato a la presidencia de la futura Asociación de Escritores de las Tres Gargantas ya había sido elegido: era un poeta galardonado del que yo había oído ya hablar, pero que no aprecio en absoluto.
Hace ya mucho tiempo que he perdido la vena poética y que no escribo poemas. Me pregunto si estamos aún en una época de poesía. Todo lo que debe ser cantado y recitado lo ha sido ya, el resto ha sido compuesto e impreso en pesados caracteres de plomo, y a esto lo llaman algo significativo. Pues bien, según las imágenes de hombres salvajes que he tenido ocasión de ver, establecidas a partir de deducciones científicas sacadas de descripciones orales de testigos oculares y publicadas por la Asociación de Investigación sobre el Hombre Salvaje, este hombre de hombros caídos, cuerpo encorvado, piernas torcidas y el pelo largo con una eterna sonrisa, sí que es algo significativo. Y el extraño espectáculo que vi, durante la última noche que pasé allí, en la explanada de los Peces de Madera en Shennongjia, en la zona de protección natural del bosque virgen, ¿puede ser ello considerado como un poema?
La luna brilla en la explanada vacía; a la sombra de la montaña inmensa, se alzan dos largas cañas de bambú. De ellas cuelgan dos lámparas de petróleo que difunden una luz blanca y ha sido tendida entre una y otra cortina. Hay una compañía de circo actuando en el lugar, acompañada por una abollada trompeta que desentona un tanto y un gran tambor de triste sonido, corroído por la humedad. Hay cerca de doscientas personas: todos los adultos y los niños de este pueblecito de montaña, incluidos los mandos y los trabajadores de la zona forestal acompañados de sus familias, incluida también la joven esbelta de las pecas, oriunda del pueblo natal de Qu Yuan, vestida con su camiseta escotada llamada tee-shirt, según la pronunciación inglesa. Están agrupados en un arco circular de tres filas. En el centro, los espectadores están sentados en unos taburetes que se han traído de sus casas; detrás, la gente está de pie, y los que se encuentran aún más atrás estiran el cuello para tratar de ver algo entre las cabezas.
El programa se compone de unos números de qigong que consiste en romper unos ladrillos. Un ladrillo, dos ladrillos, tres ladrillos que se quiebran en dos, bajo el golpe del canto de la mano. Un hombre aprieta su cinturón, se traga unas bolas metálicas y las vuelve a expulsar en medio de un espurreo de gotas de saliva. Una chica gruesa trepa a los mástiles de bambú de los que ha colgado unos ganchos dorados. Echa fuego por la boca. «Esto tiene truco, tiene truco», murmuran las mujeres allí presentes, seguidas de los niños. El jefe de la compañía exclama:
– ¡Bueno, ahora van a ver un número de verdad!
Coge una lanza y pide al que se tragaba bolas metálicas que apoye la punta en su pecho, luego en su garganta, hasta que la lanza se dobla igual que un arco. En la frente de este mozarrón de calva cabeza sobresalen unas venas azules. Los aplausos arrecian, el público ha sido por fin conquistado.
En la plaza, el ambiente comienza a relajarse un poco, el eco de la trompeta flota en la montaña, el tambor es menos triste, la gente entra en calor. La luna aparece entre las nubes, la luz de las lámparas de petróleo parece más viva. La mujer gruesa, muy robusta, lleva un cuenco lleno de agua sobre la cabeza y, con un tallo de bambú en cada mano, hace girar unos platos. A continuación, inclina su talle redondo y da las gracias al público con un saltito de puntillas, tal como lo hacen los bailarines en la televisión. La gente aplaude también. El jefe de la compañía es un verdadero pico de oro, sus bromas son cada vez más numerosas y los números cada vez más escasos. El ambiente se caldea, la alegría se apodera de los asistentes.
El último número es un número de contorsionismo. Una muchacha vestida de rojo que, hasta aquel momento, pasaba los accesorios, salta encima de una mesa cuadrada sobre la que tres taburetes forman una pirámide. Se recorta sobre la sombra de las montañas, cuerpo rojo vivo iluminado por la luz blanca de las lámparas. En el cielo, el disco lleno de la luna, un instante antes oscuro, se ha tornado naranja.
Hace primero una figura de faisán de pie, apretando suavemente una pierna entre sus brazos y levantando bien alta la cabeza. La gente aplaude. Luego abre resueltamente las piernas en horizontal y se sienta sobre un taburete, sin hacerlo moverse ni un ápice. La gente la aclama. Por último, separa aún más las piernas y se arquea hacia atrás, sacando su pubis. La gente contiene el aliento. Su cabeza reaparece lentamente entre sus muslos, como un monstruo. La jovencita aprieta entre sus piernas su cabeza de la que le cuelga una larga trenza. Pone sus negros y redondos ojos como platos, llenos de tristeza, como si contemplara un mundo desconocido. Luego coge con ambas manos su pequeño rostro infantil. Diríase una extraña araña roja de forma humana, que escrutase a la multitud. La gente, que se apresta a aplaudir, suspende el gesto. Ella se apoya sobre las manos, levanta las piernas y se pone a girar sobre una sola mano; a través de su vestido rojo se dibujan muy claramente sus pezones. Se oye la respiración de los espectadores y se desprende un olor a sudor. A un niño que iba a hablar se lo impide un cachete que le propina la mujer que le sostiene en brazos. La muchacha de rojo aprieta los dientes, su vientre sube y baja lentamente, su rostro reluce de humedad. Se contorsiona hasta perder su figura humana, bajo este claro de luna, en la sombra profunda de estas montañas. Sólo sus finos labios y sus ojos negros brillantes expresan su sufrimiento. Y este sufrimiento atiza más el deseo cruel de los hombres.
Esta noche la gente está terriblemente excitada, como si corriera sangre de gallo por sus venas. Aunque sea va muy tarde, las casas permanecen casi todas iluminadas, y en sus interiores resuenan largamente voces y un ruido de objetos como si alguien se tropezara con ellos. También a mí me resulta imposible conciliar el sueño, mis pasos me conducen a la plaza vacía ahora. Las lámparas de petróleo han sido descolgadas y sólo persiste la claridad de la luna, límpida como el agua. No consigo hacerme a la idea de que a la sombra de estas montañas, solemne y profunda, se haya desarrollado un espectáculo donde la figura humana era deformada hasta tal punto, me pregunto si no ha sido un sueño.
60
No pienses en nada más cuando bailes. Acabas de conocerla, es tu primer baile con ella. Y te dice eso.
– ¿Qué pasa? -preguntas tú.
– El baile es el baile, no pongas expresamente esa cara seria.
Estallas a reír.
– Un poco de seriedad, apriétame.
– De acuerdo.
Ella se parte de risa.
– ¿De qué te ríes?
– ¿No puedes apretarme un poco más?
– Claro que sí, por supuesto.
Tú la aprietas. Sientes su pecho flexible y respiras el dulce perfume que sube de la piel de su amplio escote. En la estancia, la luz es muy tenue, un paraguas negro ha sido puesto delante de la lámpara colocada en un rincón. El rostro de las parejas bailando se funde en la sombra. Un radiocasete difunde una música suave.
– Así está muy bien -dice ella en voz baja.
Tu respiración levanta sobre sus sienes sus finos cabellos que acarician tus mejillas.
– Eres muy atractiva.
– ¿Qué quiere decir eso?
– Te amo, aunque no sea el gran amor.
– Es mejor así; el gran amor es demasiado complicado.
Dices que tú piensas lo mismo.
– Los dos, al fin y al cabo, somos de la misma raza -dice ella riendo, un poco emocionada.
– Estamos hechos el uno para el otro.
– No voy a casarme contigo.
– ¿Por qué ibas a querer hacerlo?
– Y sin embargo voy a casarme.
– ¿Cuándo?
– El año que viene tal vez.
– Queda mucho aún.
– Aunque sea el año que viene, no será contigo.
– Ni que decir tiene, ya lo sé. El problema es con quién.
– Con un hombre, en cualquier caso.
– ¿No importa cuál?
– No necesariamente. Pero, de todos modos, será preciso que pase por eso.
– ¿Y luego te divorciarás?
– Quizá.
– Y en ese momento tendré de nuevo la posibilidad de bailar contigo.
– Pero no me casaré contigo.
– ¿Por qué ha de ser así inevitablemente?
– Eres persona muy perspicaz.
Parece sincera.
Le das las gracias.
Por la ventana, se distinguen miles de luces que parpadean: lámparas de los inmuebles en forma de cubos y faros de los coches que circulan en una ola incesante. Una pareja de bailarines describe un círculo en la pequeña estancia y te da un golpe en la espalda. Tú te paras para retener a tu pareja.
– No te creas que voy a felicitarte porque bailes bien.
Ella aprovecha la ocasión para volver a la carga.
– No bailo para exhibirme.
– ¿Por qué, entonces? ¿Para acercarte a las mujeres?
– Hay maneras de estar aún más cerca.
– No eres muy indulgente que digamos.
– Porque tú no me sueltas ni un instante.
– De acuerdo, no diré nada más.
Se acaramela contra ti, cierras los ojos. Bailar con ella es un verdadero placer.
La vuelves a ver, una noche de pleno otoño en que sopla un viento del nordeste glacial. Luchas contra el viento en bici. Por la carretera, las hojas muertas y los papeles sucios remolinean. Sientes ganas de repente de ir a ver a uno de tus amigos, un pintor, y así podrás esperar en su casa a que el viento amaine. Tuerces por una callejuela iluminada por unas farolas amarillentas y divisas una silueta solitaria, la cabeza metida entre los hombros; te sientes de golpe un poco triste.
En el patio de un negro de tinta, allí donde él vive, sólo un resplandor luce en la ventana. Llamas a la puerta. Una voz sorda te responde. Te abre y te dice que tengas cuidado con el escalón, en la oscuridad. La habitación está iluminada por una vela que resplandece dentro de una nuez de coco serrada.
– No está mal. Se ve que aprecias lo agradable del lugar. ¿Qué haces?
– Nada -responde.
Hace calor en la habitación. Va vestido únicamente con un jersey ancho, el pelo desgreñado. En invierno, hay instalada una estufa, equipada con una chimenea.
– ¿Estás enfermo?
– No.
Percibes un movimiento cerca de la vela. Los muelles del viejo canapé chirrían y descubres entonces a una mujer.
– Tienes una invitada, por lo que veo -digo para excusarme.
– No pasa nada. Siéntate. -Me señala el canapé.
Y allí la reconoces al fin. Te tiende indolentemente la mano, una mano frágil y suave. Sus largos cabellos cuelgan delante de sus ojos. Sopla sobre un mechón para apartarlo. Bromeas:
– Si no recuerdo mal, antes no tenías el pelo tan largo.
– A veces, me lo recojo, otras me lo dejo suelto. Simplemente, no habías reparado en ello.
Ella se ríe haciendo un mohín.
– ¿Os conocéis? -pregunta tu amigo el pintor.
– Bailamos juntos en casa de un amigo.
– De eso, en cambio, sí te acuerdas -dice ella en un tono un tanto irónico.
– Cuando se baila con alguien, ¿acaso se puede olvidar? -le replicas tú.
Él va a atizar el fuego. Las llamas de un rojo oscuro se reflejan en el techo.
– ¿Qué tomas?
Dices que sólo pasabas por allí, que te vas a sentar un momento y te irás.
– No tengo nada especial que hacer -dice él.
– No pasa nada… -dice ella también, quedamente.
Luego se callan.
– Seguid charlando de lo vuestro, sólo he venido a entrar en calor, estaba aterido. Tan pronto como el viento amaine un poco, me iré.
– No, has venido en buen momento -dice ella, luego se calla.
– Mejor sería decir que he resultado de lo más inoportuno.
Harías mejor levantándote, pero tu amigo apoya una mano en tu hombro antes de que tengas tiempo de moverte.
– Ya que estás aquí, podemos cambiar de conversación. Ya hemos terminado de hablar de lo que teníamos que hablar.
– Charlad, charlad, que os escucho.
Ella se acurruca en el canapé. No distingo más que el blanco perfil de su rostro. Su nariz y su boca son muy delicados.
Nunca hubieras pensado que, mucho tiempo después, ella localizaría tu dirección. Has abierto la puerta y preguntado:
– ¿Cómo sabes que vivo aquí?
– ¿No me invitas a entrar?
– Al contrario, entra, entra.
La haces entrar preguntándole si ha sido tu amigo pintor el que le ha dado tu dirección. Siempre la has visto en la oscuridad, no estás seguro del todo de reconocerla.
– Tal vez él, tal vez otro. ¿Acaso tu dirección es un secreto?
Dices que no pensabas que acabara viniendo a verte, que te sientes muy honrado por su visita.
– Has olvidado que fuiste tú quien me invitó.
– Es muy probable.
– Y la dirección fuiste tú mismo quien me la dio, ¿lo has olvidado todo?
– Seguramente -dices tú-, y me alegra que estés aquí.
– ¿Cómo no alegrarse cuando una modelo viene a casa de uno?
– ¿Eres modelo?
No disimulas tu estupefacción.
– Lo he sido, e incluso modelo de desnudo.
Dices que lamentas no ser pintor, pero que eres fotógrafo aficionado.
– ¿La gente que viene aquí se queda siempre de pie? -pregunta ella.
Señalas la estancia a toda prisa:
– Considérate como en tu casa, haz lo que quieras. Si echas un vistazo a esta habitación, verás enseguida que el dueño de este lugar no obedece a ninguna regla.
Se sienta en una esquina de tu escritorio y echa una mirada a la estancia.
– Es evidente que aquí hace falta una mujer.
– Si quieres, pero a condición de no convertirte en la dueña y señora del amo de casa, porque él no es el propietario de esta habitación.
Cada vez que la ves, discutes con ella, no quieres darte nunca por vencido delante de ella.
– Gracias -dice tomando el té que le has preparado. Luego añade sonriendo-: Sé un poco serio.
Ella te hace frente. Tú no tienes tiempo más que de replicar:
– Bueno, de acuerdo.
Te llenas a tu vez tu taza y te sientas en el sillón, frente a la mesa de trabajo. Allí te sientes más cómodo y te vuelves hacia ella.
– Podemos discutir de lo que vamos a hablar primero. ¿Eres realmente modelo? -Hago la pregunta sin importarme demasiado.
– Ahora ya no. Lo fui para un pintor, en otro tiempo.
– ¿Se puede saber por qué?
– Él se cansó de pintarme. Encontró otra modelo.
– Los pintores son así. Lo sé. No se pueden pasar la vida pintando a la misma modelo.
Trato de defender a mi amigo pintor.
– Lo mismo pasa con las modelos, que no se pueden pasar la vida con un mismo pintor.
Lo que dice es cierto. Deberías evitar este tema.
– ¿Eres de veras modelo? Hablo de tu oficio, ¿en algo trabajas, no?
– ¿Tan importante es esta cuestión? -pregunta ella riendo. Es lista, siempre quiere plantarte cara.
– No necesariamente, pero te hago la pregunta para saber de qué hablar contigo, para poder hablar de cosas que nos interesen a los dos.
– Soy médico -dice ella meneando la cabeza.
Antes de que hayas tenido tiempo de darte cuenta de lo que ella ha dicho, pregunta:
– ¿Puedo fumar?
– Por supuesto, yo fumo también.
Le acercas enseguida los cigarrillos y el cenicero.
Ella enciende un cigarrillo del que se traga una larga bocanada.
– Nunca lo hubiera dicho -dices tratando de comprender el motivo de su visita.
– Por ello he dicho que mi oficio no tenía ninguna importancia. ¿Crees que digo la verdad cuando afirmo que he sido modelo?
Ella expulsa lentamente el humo levantando la cabeza.
Y cuando dices que eres médico, ¿es eso acaso cierto? Pero esta frase, tú no la has pronunciado.
– ¿Crees que las modelos son todas unas mujeres casquivanas? -pregunta ella.
– No necesariamente. Ser modelo es también un oficio muy serio. Desnudar el propio cuerpo, hablo de modelos desnudos, no tiene nada de malo. Todo lo que es natural es hermoso. Ofrecer la belleza natural supone generosidad, no ligereza. Por otra parte, un cuerpo humano es aún más hermoso que cualquier obra de arte. El arte, al lado de la naturaleza, no es más que algo pálido e indigente. Sólo un loco puede considerar que el arte es superior a la naturaleza.
Hablas con la mayor de las convicciones.
– ¿Y por qué te dedicas al arte, entonces? -pregunta ella.
Tú dices que no llegas a tanto, que no haces más que escribir, escribir lo que tienes ganas de decir, tal como te viene.
– Pero la escritura es también un arte.
Piensas con convicción que la escritura no es más que una técnica.
– Basta con adquirir una técnica; por ejemplo, tú la técnica quirúrgica, aunque no sé si eres internista o cirujano, eso no tiene importancia, basta con la técnica. Todo el mundo puede escribir, de la misma manera que todo el mundo puede aprender a operar.
Ella ríe a carcajadas.
A continuación, dices que no piensas que el arte sea sagrado, el arte no es más que una manera de vivir. La gente tiene maneras distintas de vivir, el arte no puede reemplazarlo todo.
– Eres verdaderamente inteligente -dice ella.
– Y tú tampoco eres tonta -dices tú.
– Hay algunos que sin embargo lo son.
– ¿Quienes?
– Los pintores sólo saben mirar con los ojos.
– Los pintores tienen su propio modo de percepción; en relación con los escritores, privilegian la vista.
– ¿La vista permite comprender el valor interior de un individuo?
– Aparentemente no, pero el problema es saber a qué llamamos valor. Eso depende de la gente, cada uno tiene su propia manera de ver las cosas. Un valor distinto sólo es interesante para las personas que tienen el mismo sistema de valores. No quiero hacerte cumplidos sobre tu belleza, no sé si tu belleza es también interior. Pero lo que sí puedo decir es que resulta muy agradable hablar contigo. ¿Acaso el hombre no anda siempre en busca de alguna cosa agradable en la vida? Sólo los idiotas persiguen lo que no es alegre.
– También yo me siento muy feliz contigo.
Diciendo esto, coge maquinalmente una llave de encima de la mesa y se pone a jugar con ella. Tú tienes la impresión de que no es en absoluto feliz. Te pones entonces a hablar con ella de esta llave.
– ¿De qué llave? -pregunta ella.
– Esa llave que tienes en la mano.
– Pues bien, ¿qué tiene de particular?
Tú dices que la habías perdido.
– Está aquí, ¿no? -Y muestra la llave que tiene en la mano.
Tú dices que creías haberla perdido, pero que de hecho está en su mano.
Ella deja la llave sobre la mesa y se levanta de repente diciendo que ha de irse.
– ¿Algo urgente?
– Sí, tengo cosas que hacer -dice. Luego añade-: Estoy casada.
– Felicidades.
Tú te sientes un poco desamparado.
– Vendré de nuevo a verte.
Es para consolarte.
– ¿Cuándo vendrás?
– Cuando esté contenta. No vendré cuando esté triste para evitar contagiarte mi tristeza, pero tampoco va a hacer falta que esté demasiado contenta.
– Como quieras, lo comprendo.
Añades que querrías estar seguro de que volverá.
– ¡Volveré para hablar contigo de la llave que has perdido!
Con un movimiento de la cabeza, se echa los cabellos sobre los hombros, ríe pícaramente y baja corriendo la escalera.
61
Un viejo compañero de clase, que no he vuelto a ver desde hace más de diez años, me enseña la foto que ha sacado de un cajón. Se le ve en compañía de una persona de edad y sexo indeterminados. Dice que es una mujer. Están en un huerto, delante de un viejo templo en ruinas. Me pregunta si conozco la novela La amazona del río.
Evidentemente que me acuerdo: una novela de capa y espada en varios volúmenes que un compañero escondía en su casa y que había traído a la escuela primaria cuando íbamos al instituto. Estas novelas estaban formalmente prohibidas. Viejos libros como Los trece caballeros y las siete espadas, Crónica de los caballeros de los montes Emei, Las trece hermanas, uno podía llevárselos a casa si era amigo de su propietario, en caso contrario había que echarles un vistazo durante la clase, con el libro escondido en el cajón del pupitre.
También recuerdo que, siendo más joven aún, tuve una serie de historietas sacadas de La amazona del río. Por desgracia, perdí algunas jugando a las canicas y me quedé inconsolable.
Asimismo recuerdo que este libro, o Las trece hermanas, o alguna otra «amazona», influyó en el despertar de mi sexualidad, de la que ignoraba todo a la sazón. Debía de ser una serie de historietas que procedían de la librería de un viejo librero. En una página figuraba una flor de melocotonero arrastrada por un viento violento, y debajo se explicaba que durante una triste noche de tempestad había sucedido esto o lo otro. El sentido oculto era que la «amazona» había sido apresada por un malhechor que, por supuesto, también dominaba las artes marciales. En la otra página, la «amazona» se hacía discípula de un maestro de kung-fu de Wulin y se entrenaba para realizar el número mágico de las espadas volantes, y seguidamente, sin pensar en nada más que en tomarse cumplida venganza, encontraba a su enemigo y le inmovilizaba la cabeza con la punta de su espada. Pero de repente, presa de un incomprensible sentimiento de piedad, se limitaba a cortarle un brazo, perdonándole la vida.
– ¿Crees que existen todavía amazonas? -me pregunta mi viejo compañero de clase.
– ¿Ésta de la foto es una de ellas? -Ignoro si está bromeando.
En la foto, mi compañero, con su imponente estatura, sus gafas, su uniforme de trabajo de geólogo, su aire sencillo y honesto, me hace pensar siempre en la rata de biblioteca llamada Pierre de Guerra y paz de Tolstoi. Cuando leí esta novela, mi amigo era todavía muy delgado, pero su rostro totalmente redondo, que traslucía bondad, con unas gafas descansando siempre en la punta de la nariz, se asemejaba un poco a unos retratos de Pierre que figuraban en una colección de las obras de Tolstoi, ilustrada por un pintor ruso. En la foto, la «amazona», que no le llega al hombro, ataviada como una campesina con una larga chaqueta de dos faldones paralelos, unas botas militares de goma que sobresalen por debajo de sus pantalones, luciendo un par de ojillos en un semblante asexuado, el cabello cortado a ras de las orejas a la manera de las mujeres mandos del campo, único indicio acerca de su sexo, la «amazona» no se asemejaba en nada a las que se batían cuerpo a cuerpo en mis novelas de capa y espada, mis estampas y mis historietas, con ese aire marcial que les daba su talle ceñido por un ancho cinturón.
– No la infravalores, es muy ducha en artes marciales, y es capaz de matar a cualquiera con la misma facilidad con que arranca una hierba.
Habla en serio.
En la ruta procedente del este de Zhuzhou, el tren llevaba un poco de retraso. Se ha parado en una pequeña estación, sin duda para dejar pasar a un expreso. El nombre de la estación me ha recordado enseguida a mi compañero de clase que trabajaba aquí, en un equipo de prospección geológica, y del que no había vuelto a tener noticias desde hacía más de diez años. El año pasado, el redactor jefe de una revista me hizo llegar, sin embargo, el manuscrito de un texto que él le había mandado, y el nombre del lugar mencionado en el sobre era precisamente el que yo leía en el andén. No llevaba su dirección encima, pero pensé que, en un distrito tan pequeño, no debía de haber varios equipos de prospección geológica. Así que no tendría ninguna dificultad en localizarle. Me bajé entonces inmediatamente del tren. Era un buen amigo de infancia. Las buenas cosas no abundan en este bajo mundo. ¿Existe mayor felicidad que hacer una visita de improviso a un buen amigo?
Al llegar de Changsha, había cambiado de tren en Zhuzhou. Al principio, no pensaba hacer una parada allí, pues no tenía ni parientes ni amigos. No había allí folclore ni antigüedades que prospectar, y anduve errante un día entero por la ciudad y por las riberas del Xiang. Sólo más tarde me di cuenta de que no había hecho otra cosa que andar en busca de impresiones, en suma, algo sin mayor interés.
Había partido de Pekín con mi hatillo a cuestas, como si fuera un refugiado, para llegar a la región montañosa adonde había huido de niño y a los lugares donde había ido a hacerme «reeducar» en una Escuela de Mandos del 7 de Mayo, doce o trece años antes. En esa época, las relaciones entre colegas de un mismo organismo, sin cesar agitados por los movimientos políticos, eran terriblemente tensas. Todo el mundo gritaba eslóganes, defendiendo hasta la muerte a su propia facción, temiendo sin cesar verse abatido por sus adversarios. Nadie habría imaginado que una nueva «dirección suprema» fuese a ordenar que los representantes del ejército vinieran a retirarse a los organismos culturales y que todo el mundo, de no importa qué facción, iba a tener que partir hacia el campo.
Yo soy un refugiado desde mi nacimiento. Mi madre decía que me había dado a luz en pleno bombardeo. Los cristales de la sala de partos del hospital estaban protegidos por tiras de papel, para amortiguar la onda expansiva de las bombas. Felizmente, ella había escapado a las bombas y yo había venido al mundo sano y salvo. Sin embargo, era incapaz de llorar. No di mi primer grito hasta que el tocólogo me dio una pequeña azotaina. He aquí probablemente lo que me ha predestinado a huir durante toda mi vida. Me he acostumbrado a ello y he aprendido a encontrar un poco de placer en los espacios vacíos entre estos períodos de desorden. Mientras todo el mundo permanecía en el andén, sentado sobre su hatillo a la espera, confié mi equipaje a alguien y, como un perro vagabundo, anduve errante por las calles de la ciudad. Incluso terminé por reencontrar en una fonda a un obstinado adversario de mi facción. En aquellos tiempos, la carne de cerdo estaba racionada, y cada uno recibía un vale por una libra de carne al mes. Yo pensaba que también a él le apetecería. En esta fonda, había inesperadamente en el menú un plato de carne de perro a la pimienta, del que cada uno pidió una ración. Compartiendo la misma suerte, sentados a la misma mesa, sin decir ni mu, pidiendo unas rondas de aguardiente. Bebimos y comimos carne de perro juntos, como si la despiadada lucha de clases ya no existiera, como si nadie fuese ya el enemigo de nadie. Pero, por supuesto, ni él ni yo, ninguno de los dos, sacó a relucir la situación política. De hecho, sentados a esa mesa, había tantas cosas de las que se podía hablar, ya fuera de la vieja calle, del papel de arroz con olor a paja que podía adquirirse aquí, de las telas locales hechas a mano que podían comprarse sin necesidad de vales de algodón, del té que se vendía también sin vales y, por último, de los cacahuetes a las cinco especies totalmente inencontrables en Pekín. Él y yo habíamos comprado y los habíamos sacado de nuestras bolsas para comérnoslos con el aguardiente. Y son estos pequeños recuerdos insignificantes los que me han impulsado a pasar toda una jornada en Zhuzhou, después de transbordar de tren en Changsha. En este caso, no tenía ninguna razón para no ir a ver a mi buen amigo de infancia; ¿por qué no darle esta alegría inesperada?
Reservo una cama en un hotel próximo a la pequeña estación y dejo allí mi mochila. En caso de no encontrar a mi amigo, siempre puedo descabezar un sueño en el hotel, mientras hago tiempo para coger el primer tren de la mañana.
En una pequeña tienda que abre de noche, tomo un cuenco de caldo de arroz con alubias mungo que disipa totalmente mi fatiga. Voy a preguntarle a un mando que está tomando el fresco, tumbado en un sillón delante de la oficina del recaudador, para averiguar si existe aquí un equipo de prospección geológica. Se incorpora al punto y me dice que sí, a unos dos lis de aquí, dice en un primer momento, no, a unos tres lis, todo lo más cinco. Al final de esta calle, allí donde no hay ya ninguna farola, hay que doblar una callejuela, atravesar unos arrozales, y luego un pequeño río, por un puente. Del otro lado, no muy lejos, hay algunas casas de pisos de estilo moderno, completamente aisladas, que albergan al equipo de prospección geológica.
A la salida del pueblo, el cielo está tachonado de una multitud de estrellas que iluminan la noche estival. Por doquier resuena el croar de las ranas. Ando metiendo los pies en los charcos de agua, pero no me fijo en ello, pues pienso únicamente en encontrar a mi amigo. Y a eso de medianoche termino por llamar a su puerta en la oscuridad.
– ¡Tú por aquí! -exclama él, loco de alegría.
Es fuerte y corpulento y de una estatura imponente. Vestido con pantalón corto, el torso desnudo, me asesta unos golpes con el abanico de junco que lleva en la mano, lo que me da un poco de aire. Era también una costumbre entre los compañeros ésa de darse unas buenas palmadas en la espalda. En aquella época, yo era el pequeño de la clase y mis compañeros me llamaban «diablillo». Hoy en día, evidentemente, soy un «viejo diablo».
– ¿De dónde sales?
– ¡De debajo de la tierra!
También yo estoy loco de alegría.
– Trae aguardiente, o mejor no, sandía, pues hace demasiado calor -le dice a su mujer.
Ésta es una mujer robusta que trasluce honestidad. Debe de ser natural de aquí. Se limita a reír, sin decir palabra. Es evidente que, al crear una familia, él no ha perdido su amabilidad de antaño.
Me pregunta si recibí el manuscrito que me envió y me explica que ha leído las obras que yo he ido publicando estos últimos años. Pensando que debía de tratarse de mí, dirigió su manuscrito a la redacción de una revista que publicó uno de mis artículos, pidiendo que me lo hicieran llegar.
Me explica que escribió eso porque tenía ganas de pelea, porque no podía aguantarse más. Un globo sonda, en cierto modo.
¿Qué podía decirle yo? Su novela contaba la historia de un niño del campo cuyo abuelo era un viejo hacendado. En la escuela estaba mal visto por sus compañeros y, cada día, oía al profesor explicar que era preciso desmarcarse claramente de los enemigos de clase. Pensando que, al fin y al cabo, todas sus desgracias provenían de este anciano enfermo que no se acababa de morir nunca, ponía en su infusión una flor salvaje venenosa, esa misma que hay que retirar cuando se corta la hierba para los cerdos. Al amanecer, a la hora en que los altavoces difundían El Oriente es rojo para llamar a los campesinos al trabajo, el chiquillo encontraba a su abuelo muerto, tendido en el suelo, con la boca llena de una negra sangre. Describía el estado de ánimo de este niño que miraba este mundo incomprensible con los ojos de un pequeño campesino. Yo le pasé este manuscrito a un redactor conocido mío. Me lo devolvió sin emplear las fórmulas que habitualmente se utilizan en los medios literarios cuando se devuelve un manuscrito. No era el tono oficial del tipo: la intriga no está suficientemente trabajada, la concepción general de la obra no es lo bastante elevada, los caracteres no están del todo elaborados, o bien la obra no es lo suficientemente típica, no, me dijo simplemente que estaba bien escrito, pero que el autor iba demasiado lejos y que las autoridades no permitirían nunca su publicación. Yo lo único que había podido decirle es que el autor trabajaba en el campo como prospector geológico, que estaba habituado a los senderos de montaña y que no podía conocer los límites impuestos en el mundo literario que no era posible transgredir. Le cuento esto con franqueza.
– Bueno, ¿y cuáles son esos límites? -pregunta él con un aire perdido detrás de sus gafas. Sigue pareciéndose a la rata de biblioteca llamada Pierre. ¿Acaso los periódicos no han reafirmado recientemente la libertad de creación y la necesidad que tiene la literatura de describir la realidad?
– Es precisamente a causa de esta jodida realidad por lo que yo he tenido problemas y por lo que estoy aquí -le digo.
Se echa a reír.
– También ha sido jodido para la historia de esta «amazona del río».
Coge la foto y la guarda en un cajón.
– La conocí cuando yo vivía en este templo en ruinas por mi trabajo de prospección. Durante todo el día, ella me hacía partícipe de sus preocupaciones. Llené un cuaderno entero. Ésta es su experiencia.
Saca de un cajón un cuaderno que agita hacia mí.
– Da ampliamente para escribir un libro, cuyo título ya lo tengo pensado, y que sería Notas del templo en ruinas.
– No es un título para una novela de capa y espada.
– Por supuesto que no. Si te interesa, llévatelo y échale un vistazo. Puede servir de materia para una novela.
Luego guarda el cuaderno en el cajón y le dice a su mujer:
– Pensándolo bien, es mejor que traigas aguardiente.
– No me hables de escribir una novela -le digo-. Ahora, no consigo ya ni siquiera publicar mis viejos textos. Tan pronto como ven mi nombre me devuelven mis manuscritos.
– También tú harías mejor ocupándote prudentemente de la geología en vez de escribir lo que sea -le interrumpe su mujer trayendo el aguardiente.
– Entonces, ¿a qué te dedicas ahora? ¡Cuéntame!
Se muestra lleno de solicitud hacia mí.
– Vagabundeo de aquí para allá para escapar de la censura. Me fui hace ya varios meses. Cuando la tempestad se haya calmado, intentaré volver. Si la situación degenera, buscaré un lugar para poner pies en polvorosa. De todos modos, no pienso dejar que me metan en un campo de reeducación por el trabajo como a un manso cordero, como a los viejos derechistas de los años cincuenta.
Y nos echamos a reír.
– Voy a contarte una historia divertida, ¿de acuerdo? -pregunta-. He formado parte de un pequeño destacamento al que las autoridades dieron la orden de buscar minas de oro. ¿Quién hubiera creído que en plena montaña íbamos a capturar a un hombre salvaje?
– Bromeas. ¿Le viste con tus propios ojos?
– ¡No sólo lo vi, sino que además lo capturamos! Algunos estábamos buscando un atajo en la montaña para volver al campamento antes de que cayera la noche. Debajo de una cresta, había un bosque que había sido quemado y había sido plantado de maíz. En ese campo, totalmente amarillo, se veía moverse algo, sin duda una bestia salvaje. Para nuestra seguridad, íbamos armados cuando andábamos por esos lugares. Enseguida pensamos que se trataba de un oso o de un jabalí. No habíamos encontrado oro, pero la suerte nos sonreía a pesar de todo, ya que íbamos a conseguir carne. Algunos rodearon el lugar donde se le veía moverse, pero la cosa aquella debía de habernos oído, dado que emprendió la huida en dirección al bosque. Debían de ser más o menos las tres de la tarde. El sol declinaba ya hacia el oeste, pero el pequeño valle estaba aún perfectamente iluminado. Cuando la cosa aquella se puso a moverse, su cabeza asomó entre los tallos de maíz. ¡Y allí descubrimos a un hombre salvaje con unos pelos que le llegaban hasta los hombros! Todos los muchachos le vieron. Estaban en el colmo de la excitación y exclamaban a voz en grito: «¡Es el hombre salvaje! ¡Es el hombre salvaje!». «¡No dejéis que se escape!», gritaba otro mientras disparaba. Trabajaban durante todo el año en las montañas y raramente tenían ocasión de pegar un tiro. Se desquitaban. Llevados por el entusiasmo, corrían, daban gritos, descargaban sus armas. Al final, le obligaron a salir. Desnudo como vino al mundo, con sus partes al aire, se rindió, manos en alto, pero dio un traspié y se cayó al suelo cuan largo era. No llevaba más que un par de gafas atadas detrás de la cabeza con un hilo bramante. Los cristales totalmente redondos estaban gastados, como de cristal deslustrado.
– ¿Es esto un cuento? -digo.
– ¡Es la pura verdad! -dice su mujer desde la habitación. Todavía no se ha dormido.
– Si quisiera contarle cuentos a alguien, ése no serías tú. Ahora eres novelista.
– El verdadero novelista es él -digo yo dirigiéndome a su mujer-. Tiene dotes innatas de narrador. En nuestros tiempos, en clase, nadie le superaba en este terreno. Una vez que empezaba, los demás nos quedábamos boquiabiertos escuchándole. Lástima que su novela se haya visto abortada antes incluso de haber podido ver la luz.
No podía dejar de sentir un poco de compasión por él.
– Él es así. Sólo habla de este modo porque estás tú aquí; normalmente, nunca dice una palabra de más -dice su mujer desde su cuarto.
– ¡Escucha, pues! -le dice a su mujer.
– ¡Continúa! -Ha excitado verdaderamente mi curiosidad.
Toma un trago de aguardiente para recuperar fuerzas.
– Nuestro grupito se acerca, le quita las gafas y le zarandea un poco con los cañones de los fusiles. Le preguntan en tono severo: «Si eres un hombre, ¿por qué huyes?». Presa de los temblores, él no deja de gemir. Uno de los chavales le da unos cuantos cachetes en la cabeza y le amenaza: «¡Si sigues haciendo ver que eres un diablo, te fusilarán!». En ese momento, él estalla en sollozos diciendo que se escapó de un campo de reeducación y que no se atreve a volver. Le preguntan qué crimen ha cometido. Él dice que es «derechista». «¡Pero si hace tiempo que los "derechistas" han sido rehabilitados! -exclaman mis compañeros-. ¿Tú no has regresado a tu casa?» Explica que su familia no se ha atrevido a darle protección y que se ha refugiado en estas montañas. «¿Dónde tienes a tu familia?», le preguntan de nuevo. «En Shanghai.» Mis compañeros exclaman: «¡Menudos hijos de perra los de tu familia! ¿Y por qué no te protegen?». Dice que tienen miedo de verse comprometidos. Y todos exclaman: «¿Qué historias son éstas de verse comprometidos? ¡Si los "derechistas" han recibido todos indemnizaciones y todo el mundo anda ahora loco por tener un elemento de derechas en su familia!». Y le preguntan también: «¿No estarás mal de la cabeza?». Él dice que no, pero que es muy miope. Y todo el mundo da rienda suelta a sus ganas de reír.
Su mujer se echa también a reír en el cuarto de al lado.
– Realmente no hay otro como tú para contar este tipo de historias -digo sin poder aguantarme la risa. No me sentía tan contento desde hace mucho tiempo.
– Había sido tachado de «elemento derechista» en 1957 y enviado en 1958 a una granja de rehabilitación por el trabajo.
En 1960 estalló la hambruna, ya no había nada de comer. Cubierto de edemas, a un paso de la muerte, huyó para regresar a Shanghai. Permaneció oculto dos meses en casa de los suyos, que se habían empeñado en que regresara al campamento, pues en esa época las raciones de cereal eran insuficientes. ¿Cómo habrían podido tenerle escondido largo tiempo en su casa? Por consiguiente, había vuelvo a partir a la ventura por esas altas montañas donde llevaba viviendo desde hacía más de veinte años. Cuando le preguntaron cómo se las había arreglado para sobrevivir, él explicó que, el primer año, le había recogido una familia de montañeses. Él les ayudaba a cortar leña y a hacer algunas labores agrícolas. A continuación, oyó decir, en la comuna popular que se encontraba un poco más abajo, que iba a venir gente a indagar acerca de su persona y se refugió aún más lejos. Sobrevivió gracias a esta familia que le ayudaba a escondidas y le traía cerillas, un poco de sal y aceite. ¿Cómo se había vuelto «derechista»? Él explicó que en la universidad llevaba a cabo investigaciones sobre las inscripciones oraculares en caparazones de tortuga. En aquella época, lleno de un ardor juvenil, había pronunciado en el transcurso de una discusión algunas palabras insensatas sobre la situación del momento. «¡Levántate, síguenos, que vas a reanudar tus investigaciones sobre las inscripciones oraculares!» Pero él se negó con obstinación, diciendo que tenía que cosechar el maizal que representaba su reserva de cereales para el año, que temía que los jabalíes vinieran a pisotearlo todo si él se iba. Exclamaron todos: «¡Déjales que hagan lo que les venga en gana!». Él quería ir a buscar sus ropas. «Pero ¿dónde las tienes?» «En una cueva, al pie de un acantilado.» Cuando no hacía frío, no se las ponía. Alguien le dio una chaqueta para que se la atara alrededor de la cintura. Luego se lo llevaron al campamento.
– ¿Así terminó la cosa?
– Sí -dijo-. Pero yo he imaginado otro final, tal vez inexacto.
– Dilo, a ver.
– Al día siguiente, tras haber comido y bebido hasta el hartazgo, se despierta después de un sueño reparador y de repente rompe ruidosamente en sollozos. Imposible comprender lo que le pasa. Le preguntan. Llorando a lágrima viva, él no consigue pronunciar más que una frase en medio de sus sollozos: «¡De haber sabido que en el mundo existían personas tan buenas, no hubiera sufrido en vano las injusticias de estos últimos años!».
Tengo ganas de echarme a reír, pero me contengo.
Advierto tras sus gafas un destello de divertida malicia.
– Esta conclusión es superflua -digo yo tras un instante de reflexión.
– La he añadido con toda intención -reconoce dejando las gafas sobre la mesa.
Descubro que la malicia que yo creía advertir en su mirada es más bien tristeza. Es otro hombre cuando lleva puestas las gafas, con su apariencia alegre y sencilla. Nunca le había visto bajo este aspecto de ahora.
– ¿Quieres echarte un momento? -me pregunta.
– No me urge, no tengo sueño por el momento.
Por la ventana, se ven ya los primeros resplandores de la mañana. Fuera, el calor estival se ha disipado y se ha levantado un vientecillo fresco.
– También podemos charlar tumbados -dice él.
Instala para mí una tumbona de bambú y para él una hamaca. Luego apaga la luz y se tumba.
– Debes saber que en aquella época, durante el Movimiento, hicieron indagaciones sobre mí, y fue justamente el equipo que capturó al hombre salvaje el que me detuvo. Estuve a punto de morir fusilado, la bala me rozó el cuero cabelludo, fallaron el tiro, tuve suerte. Aparte de eso, son buena gente.
– Eso es lo que está bien en tu historia del hombre salvaje. Es alegre, mientras que la gente es en extremo cruel. No deberías contarlo todo.
– Para ti es una novela, pero para mí es la vida misma. De hecho, no podré escribir nunca la novela.
– Tan pronto como se habla de piojos, todo el mundo, temiendo serlo, quiere atraparlos, ¿qué se le puede hacer?
– ¿Y si a todo el mundo le importa un bledo?
– La gente tiene miedo de que la detengan, eso es todo.
– Pero tú, precisamente, ¿no quieres atraparlos, verdad?
– Y por dicha razón quieren atraparme a mí.
– ¿Es por eso por lo que vas a seguir corriendo mundo por esas carreteras?
– En cualquier caso, es mejor así, ¿no? ¿Me habría atrevido, de lo contrario, a venir a tomar algo contigo? Me hubiera largado hace ya tiempo, como el hombre salvaje.
– Y tampoco yo te daría protección en mi casa. O bien, ¿nos largamos los dos como unos hombres salvajes?
Y se sienta entre risas en la hamaca.
– Este final es mejor dejarlo correr -dice a su vez tras un momento de reflexión.
62
Tú dices que él ha perdido la llave.
Ella dice que comprende.
Tú dices que él había visto perfectamente esa llave dejada sobre la mesa, pero que ha desaparecido tan pronto como se ha dado la vuelta.
Ella dice que sí, que así es.
Dices que era una llave muy sencilla, sin llavero; al principio tenía uno, que era un perrito de pelaje rizado, un pequinés, de plástico rojo. Se lo había regalado una amiga, amiga nada más, no una amiguita.
Ella dice que está claro.
Tú dices que a continuación el perrito se rompió, era cómico, se había roto por el cuello, no quedaba de él más que una cabecita roja; a él eso le pareció un poco cruel y lo había separado de la llave.
¡Claro!, dice ella.
Tú dices que él creía haber dejado la llave sobre el pie de la lámpara del escritorio, al lado de unas chinchetas; éstas siguen allí, pero la llave ha desaparecido. Ha apartado los libros que había encima de la mesa: también había allí unas cartas, en espera de una hipotética respuesta, amontonadas cerca de la lámpara. El interruptor estaba tapado por un sobre. Pero la llave seguía inencontrable.
Son cosas que pasan a menudo, dice ella.
Él quería salir para ir a una cita, pero no podía dejar la puerta abierta. Si la hubiera cerrado, no habría podido entrar sin llave. Tenía que encontrarla. Entre los libros, papeles, correspondencia, monedas sueltas que cubrían la mesa, una llave hubiera tenido que verse fácilmente.
Es cierto.
Pero no había manera de encontrarla. Se había puesto a gatas debajo de la mesa, había retirado con la ayuda de una escoba un montón de pelotillas e incluso un billete de autobús. Cuando una llave cae al suelo, siempre hace un ruido, ahora bien, allí, en el suelo, no había más que algunos libros apilados, pero de llave nada. Imposible confundir una llave con un libro.
Por supuesto.
Pura y simplemente se había volatilizado.
¿Y en los cajones?
Ha buscado también. Recordaba que había abierto los cajones. Tenía la costumbre de guardar en ellos la llave a la derecha, era una vieja costumbre. El cajón estaba lleno de toda clase de documentos: cartas, manuscritos, chapas de matrícula de bicis, comprobantes de atención médica gratuita, recibos del gas. También algunas medallas, el estuche de una pluma, un cuchillo mongol y una pequeña espada de esmalte cloisonné, todos modestos objetos sin valor, meros recordatorios.
Todo el mundo tiene, son preciosos a los ojos de sus propietarios.
Los recuerdos no son necesariamente todos preciosos.
Es cierto.
A veces es incluso una liberación olvidarlos. Un botón, por ejemplo, que ya no se utilizará nunca más; el traje en el cual estaba cosido este botón de cristal azul oscuro se ha convertido desde hace tiempo en una fregona, pero el botón no ha sido tirado.
Bueno, ¿y a continuación?
A continuación, ha abierto todos los cajones y ha rebuscado en ellos.
No podía estar allí.
Lo sabía, pero ha rebuscado por todas partes.
Por supuesto. ¿Y sus bolsillos, los ha revisado?
Los ha revisado todos. Los bolsillos delanteros y los bolsillos traseros de su pantalón, que ha tenido que palpar por lo menos cinco o seis veces, los bolsillos de su chaqueta puesta sobre la cama también. Ha rebuscado en los bolsillos de toda la ropa que había sacado, no en los de la que tenía guardada en su maleta.
Y a continuación…
A continuación, ha desparramado por el suelo todo cuanto había encima de la mesa, ha puesto un poco de orden en las revistas colocadas en la estantería de la cabecera de la cama, incluso ha abierto los armarios de los libros, ha sacudido las mantas, el colchón, ha mirado debajo de la cama, ¡ah!, sí, y también en los zapatos, porque un día una moneda de cinco fens se cayó dentro de uno de sus zapatos y no se dio cuenta de ello más que al salir, pues le molestaba al andar.
Pero sus zapatos, ¿no los llevaba puestos?
Sí, pero como los libros de la mesa de trabajo estaban ahora en el suelo, no tenía ya sitio para andar y no quería pisotear los libros con sus zapatos. Se descalzó con determinación y se puso a buscar agachado.
¡El pobre!
Y esa llave tan sencilla, sin llavero, había desaparecido en la habitación. Ya no podía salir y contemplaba, impotente, esta habitación puesta patas arriba. Diez minutos antes, su vida estaba aún en orden. No podía decir que su habitación estuviera perfectamente limpia y ordenada, nunca lo estaba realmente, pero resultaba a pesar de todo agradable a la vista. Él tenía su manera de vivir, sabía dónde había puesto cada uno de sus objetos y encontraba su habitación muy confortable. En resumidas cuentas, tenía unos hábitos que le proporcionaban una sensación de confort.
Así es.
Pero ahora no era así. ¡Todo estaba puesto a la buena de Dios, de cualquier manera!
No había que ponerse nervioso, había que reflexionar.
Dices que se había hecho mala sangre, que no tenía ya ningún lugar donde dormir, ningún lugar donde sentarse, ningún lugar incluso donde permanecer de pie, su vida se había vuelto un verdadero estercolero. Únicamente podía arrodillarse sobre sus montones de libros. ¿Cómo no perder los nervios? Sólo podía tomarla consigo mismo. No era culpa de los demás, pues era él quien había perdido la llave de la puerta, él quien había creado un desorden semejante. No había manera de liberarse de este desorden, de este enorme lío. ¡Y no podía salir, a pesar de sus obligaciones!
Sí.
No quería seguir contemplando este espectáculo, permanecer por más tiempo en esta habitación.
¿Y tenía una cita, no?
Cita o no, es cierto, tenía que salir, pero llevaba ya una hora de retraso para su cita. No se puede estar esperando una hora sin hacer nada. Además, no se acordaba ya muy bien dónde era esa cita, ni siquiera con quién había quedado.
Con una amiga, sin duda, dice ella en voz baja.
Tal vez sí, tal vez no. Dice que no se acuerda ya realmente. Pero tenía que salir, no podía soportar más esa leonera.
¿Ha dejado la puerta abierta, entonces?
No ha podido hacer otra cosa que salir sin cerrar con llave. Una vez abajo de la escalera, en la calle, los transeúntes iban y venían como de costumbre, la marea de coches discurría sin fin, sin que se supiera lo que tanto les urgía. Ha bajado y ha comenzado a andar por la acera. Nadie sabía que él había perdido la llave, nadie sabía que su puerta había quedado abierta, nadie iba a ir a su casa para robarle sus pertenencias. Únicamente sus amigos íntimos podían acercarse hasta allí, pero una vez que vieran que no había ni sitio donde poner los pies, se sentarían sobre las pilas de libros y le esperarían hojeando alguno. Luego se cansarían y se irían. Era inútil ocuparse de ellos. Sin embargo, estaba preocupado por su habitación, aunque no había nada allí que valiera la pena ser robado, aparte de algunos libros, de la ropa o zapatos de lo más normales y corrientes. Sus mejores zapatos los llevaba precisamente puestos. Había además montones de manuscritos inconclusos, abandonados por cansancio. Al caer en la cuenta de esto, ha empezado a sentirse contento y ha dejado de pensar en esa jodida llave perdida y en la puerta de su habitación. Se ha paseado entonces a la ventura por las calles. Normalmente, siempre andaba con prisas, atareado, se agitaba sin cesar por sí mismo o por tal o cual persona o asunto. Ahora ya no estaba actuando por nadie y nunca se había sentido tan ligero. Ha aminorado el paso, cosa que hacía muy raramente en tiempo normal, y ha avanzado primero la pierna izquierda, sin apresurarse por levantar la derecha; esto no era fácil de hacer. No sabía ya andar de modo tranquilo, no sabía ya pasear. Cuando se pasea, se pisa el suelo con toda la planta de los pies, de manera absolutamente relajada.
Sentía una sensación extraña andando así y los transeúntes parecían haberlo notado; debían de haber reparado en que le pasaba algo anormal. De reojo, ha observado a la gente con la que se cruzaba, pero se ha dado cuenta de que sus ojos penetrantes no estaban de hecho pendientes más que de sí mismos. A veces, por supuesto, echaban un vistazo a los escaparates de las tiendas preguntándose si los precios eran buenos. Se ha dado cuenta al punto de que era el único en esa calle que miraba a los demás, pero que nadie se fijaba en él. Por último, era el único en caminar a la manera de un plantígrado, pisando el suelo con toda la planta de los pies. Los otros andaban sobre los talones, lesionando de paso, un día tras otro, año tras año, sus nervios encefálicos. Sus problemas, su ansiedad, eran ellos mismos quienes se los creaban, ¿o no?
Sí.
Cuanto más caminaba por esa animada y ruidosa calle, más solo se sentía. Se tambaleaba como un sonámbulo. El fragor de los coches no cesaba, y bajo los destellos de los neones multicolores, apretujado y zarandeado por un gentío que andaba deprisa por las aceras, sabía que no llegaría nunca a aminorar el paso de acuerdo a su deseo. De haber dominado la escena, de haberle contemplado desde la ventana de un inmueble, allí en el bordillo de la calle, te habría hecho pensar en un tapón de corcho remolineando a pesar suyo en una alcantarilla después de la lluvia, en medio de hojas muertas, de colillas de cigarrillos, de envoltorios de bombones helados, de platos de plástico usados de un establecimiento de comida rápida y de toda clase de envoltorios de caramelos.
Lo he visto.
¿Qué has visto?
Ese tapón flotando en medio de la marea humana.
Pues bien, era él.
Eras, así pues, tú.
Ése no era yo, era una situación dada.
Comprendo. Signe hablando.
¿Hablar de qué?
Habla de ese tapón.
¿Un tapón perdido?
¿Quién lo había perdido?
Se había perdido a sí mismo. Sus recuerdos le huían. Reflexionaba con todas sus fuerzas, tratando de recordar qué relaciones mantenía con quién, por qué estaba en esa calle. Seguro que la conocía perfectamente, con esa horrible tienda gris, en la que perpetuamente se realizaban trabajos de ampliación, como si estuviera acomplejada por su tamaño. Únicamente la pequeña tienda de té de estilo antiguo, frente a él, no había sido renovada todavía. Más lejos, la zapatería y, enfrente, una papelería y una caja de ahorros, en los que ya había entrado. Le parecía haber tenido algo que ver con esa caja de ahorros, debía de haber depositado y retirado dinero allí, pero de eso hacía ya mucho tiempo. Le parecía haber tenido una mujer de la que se había separado a continuación, pero no pensaba ya en ella, no quería pensar ya en ella.
La había querido, sin embargo.
Le parecía que la había querido, era algo también vago. En cualquier caso, pensaba haber tenido relaciones con una mujer.
Y no sólo con una.
Eso le parecía, sí. En su vida, debían de haberse producido algunos acontecimientos maravillosos, pero era algo tan lejano, que tan sólo le quedaban de ello algunas vagas impresiones, como un cliché expuesto insuficientemente que no deja aparecer más que los contornos, sea cual sea el tiempo que ha pasado en el revelador.
Sin embargo, alguna muchacha debía de haberle emocionado, dejado algunos pequeños recuerdos.
Sólo sus labios finos, bien dibujados, de un rojo vivo cuando decían que no, le volvían a la memoria. Y cuando ella decía que no, su cuerpo debía obedecerle.
¿Y qué más?
Ella ha querido que él apagara la lámpara, ha dicho que temía la luz…
Ella no lo ha dicho.
Lo ha dicho.
Bueno, dejemos estar si ella lo ha dicho o no, a continuación, ¿ha acabado encontrando esa dichosa llave?
De repente se ha acordado de que no estaba obligado a ir a aquella cita. Todo el mundo iba allí a charlar de sus cosas y de los demás, de gente que conocían, de tal que se había divorciado y de cual que estaba bien con tal otra, de tal libro, de tal obra de teatro o de tal película que acababan de estrenarse. Y más tarde, esos nuevos libros y películas, esas nuevas obras de teatro le parecían siempre igual de insípidos. O bien también hablarían de tal o cual mandamás que había pronunciado tal o cual discurso innovador que se demostraría que, en realidad, había sido dicho un número incalculable de veces. Siempre la misma cantinela. Si iba allí era únicamente porque no soportaba ya la soledad, pero a continuación tendría que regresar a su desordenada habitación.
¿Estaba abierta la puerta de su habitación?
Sí, ha empujado la puerta y se ha detenido delante de los libros y las revistas que tapizaban el suelo. Ha visto entonces su llave sin el llavero en el borde de la estantería, cerca de la ventana. Estaba oculta bajo el sobre de una carta pendiente de respuesta, puesta sobre el pie de la lámpara del escritorio. Y, salvando el montón de libros, se ha introducido en la habitación.
63
Tenía intención de dirigirme a los montes Longhu para visitar este paraíso taoísta, pero cuando el tren ha atravesado Guixi he dudado en apearme. El pasillo del asfixiante vagón estaba atestado y, para ganar la salida, era menester pasar entre los viajeros. Hubiera hecho falta sudar tinta varios minutos para lograrlo. He tenido la suerte de encontrar un sitio cerca de una ventanilla, en el centro del vagón, y en la mesilla abatible que tenía delante de mí había una taza de té fuerte. Estaba aún dubitativo cuando el tren se ha puesto en movimiento y ha abandonado lentamente la estación.
Las sacudidas han reiniciado su ritmo regular y, en la mesilla, las tapaderas de las tazas se han puesto de nuevo a tintinear. Un viento casi fresco me da en el rostro. Tengo sueño, pero no consigo dormirme. Los trenes que recorren este país van atestados, tanto de día como de noche. En la más pequeña estación, la gente se apretuja para subir y se apretuja para bajar. La gente se apresura, sin que se sepa por qué. No puedo dejar de parafrasear el verso de Li Bai: «Viajar es más difícil que ascender a los cielos». * Sólo los extranjeros provistos de divisas y los supuestos dirigentes que viajan a cargo del Estado en los coches-cama de primera clase pueden disfrutar un poco del placer del viaje. Yo he de calcular cuánto tiempo voy a poder continuar este periplo con el poco dinero que me queda. Desde hace tiempo, mis ahorros se han volatilizado y vivo a crédito. El generoso redactor de una editorial me hizo un anticipo de algunos cientos de yuanes por los derechos de autor de un libro del que ni siquiera sé si será publicado algún día. Tampoco sé si lo escribiré, pero he gastado ya la mitad del adelanto. En realidad, es casi un regalo, pues nadie puede saber qué nos deparará el porvenir. En pocas palabras, evito en la medida de lo posible hospedarme en hoteles y busco lugares donde alojarme gratuitamente o, si no, lo menos caros posible. A pesar de ello, he desperdiciado la ocasión de ir a Guixi, cuando una muchacha me ofreció alojarme con su familia.
La conocí mientras esperaba la barcaza en un embarcadero. Con sus dos coletas, las mejillas encarnadas, su animación y sus vivos ojos, parecía conservar una curiosidad intacta hacia este mundo caótico. Al preguntarle yo sobre su destino, me respondió que iba a Huangshi. ¿Qué había de interesante para ver en esa ciudad cubierta de polvo gris, de atmósfera totalmente saturada por las negras humaredas de las acerías? Iba a ver a su tía. Y yo, ¿adonde iba? Me devolvió la pregunta. Le expliqué que no tenía ninguna meta precisa, que iba de aquí para allá. Ella puso unos ojos como platos y me preguntó a qué me dedicaba. «Soy especulador», le dije. Ella reprimió la risa. No me creía. Le pregunté de nuevo:
– ¿Acaso tengo pinta de estafador?
Ella negó con la cabeza.
– En absoluto.
– En tu opinión, ¿de qué dirías que tengo pinta?
– No lo sé, pero de estafador no, en cualquier caso.
– Bueno, en tal caso, soy un vagabundo.
– Los vagabundos no son por fuerza mala gente.
Su voz dejaba traslucir cierta convicción. Yo abundé en el sentido de lo que ella acababa de decir:
– Los vagabundos son gente que por lo general está muy bien. Con harta frecuencia son las personas serias y formales las que son unos estafadores.
No pudo dejar de reír como si alguien le hiciera cosquillas, era una muchacha verdaderamente alegre.
Me dijo que también a ella le hubiera gustado viajar, pero que sus padres no querían. Tan sólo le habían autorizado a ir a casa de su tía. Le habían advertido de que, una vez se sacara el título, tendría que ponerse a trabajar de inmediato, que aquéllas eran sus últimas vacaciones de verano y que, por tanto, debía aprovecharlas bien. La compadecí. Ella dejó escapar un suspiro:
– De hecho, me gustaría mucho ir a Pekín. Pero por desgracia no conozco a nadie allí y mis padres no quieren que vaya sola. ¿Es usted pequinés?
– Que hable el pequinés no quiere decir que sea de Pekín. Aunque vivo en Pekín, encuentro allí la vida asfixiante.
– Vaya, ¿y por qué? -Estaba estupefacta.
– Hay demasiada gente, viven hacinados. Al menor descuido, tienes a alguien que te anda pisando los talones.
Hizo un mohín de displicencia. Le había hecho otra pregunta:
– ¿Dónde vives tú?
– En Guixi.
– ¿No es allí donde se encuentran los montes Longhu?
– En realidad, no es más que una montaña desierta, el templo fue destruido hace mucho tiempo.
Le dije que justamente quería visitar esa montaña, que cuanto más desiertos eran los lugares, más ganas tenía de visitarlos.
– ¿Para poder estafar a la gente? -preguntó ella con un guiño picarón.
No pude sino responderle riendo:
– Quiero hacerme ermitaño taoísta.
– No habrá nadie para recibirle. Los monjes de antaño se han ido o bien han muerto. No va a encontrar dónde alojarse. Sin embargo, el paisaje allí es soberbio. No hay más que veinte lis desde la cabeza de distrito, se puede ir y volver a pie, yo he ido de paseo hasta allí con unos amigos. Si de veras quiere dirigirse a ese lugar, puede hospedarse en mi casa, mis padres son muy hospitalarios.
Tenía todo el aspecto de decirlo en serio.
– Pero tú has de ir primero a Huangshi y tus padres además no me conocen.
– Regresaré dentro de unos diez días. ¿No va a seguir sus vagabundeos?
Mientras charlábamos, la barcaza había atracado.
Por la ventanilla del tren, de vez en cuando veo surgir en el horizonte unas montañas grisáceas. Los montes Longhu deben de encontrarse detrás. Estas montañas son probablemente los Acantilados de las Inmortales. Un director de museo, que conocí en mi periplo, me había mostrado unas fotos de ellos. En unas cuevas que se abren en la ladera del acantilado, por encima del río, se habían descubierto unos ataúdes suspendidos. Se trataba de una necrópolis del antiguo país de Yue, que databa de la época de los Remos Combatientes. Los excavadores habían encontrado un tambor plano laqueado de negro y un laúd de madera de trece cuerdas, tal como lo atestiguaban los agujeros en su astil, de casi dos metros de largo. Pero, aunque yo hubiera ido a los montes Longhu, no habría oído los redobles de tambor de los pescadores, ni tampoco los claros y amplios acordes del laúd.
Los Acantilados de las Inmortales se alejan poco a poco hasta desaparecer totalmente. Al bajar de la embarcación, y separarnos, nos intercambiamos nombre y dirección.
Me tomo una taza de té. Siento un amargo pesar. Tal vez ella venga a verme algún día, pero no es seguro. Este encuentro fortuito me ha procurado cierta alegría. Soy incapaz de hacerle la corte a una joven tan candida, en realidad soy sin duda incapaz de amar verdaderamente a una mujer. El amor es demasiado pesado, quiero vivir con ligereza y alegría, sin tener que asumir responsabilidades. El matrimonio y todos los quebraderos de cabeza y rencores que lleva aparejados son demasiado agotadores. Me vuelvo cada vez más distante, nadie podrá provocar ya mi entusiasmo. Soy ya viejo, y sólo me motiva algo que se asemeja a la curiosidad, sin tratar no obstante de obtener un resultado que es perfectamente previsible y, de todos modos, demasiado pesado. Prefiero vagar de aquí para allá, sin dejar huella. En este inmenso mundo hay tanta gente, tantos destinos, no tengo ningún lugar donde echar raíces, hacer un pequeño nido para vivir tranquilamente, encontrar siempre los mismos vecinos, decirles las mismas cosas, buenos días, buenas tardes, y volver a enfrascarme en los mil banales enredos de la vida cotidiana. Antes incluso de comenzar, me siento ya asqueado. Lo sé, no puedo hacer feliz ya a nadie.
También conocí a una joven monja taoísta. De su bonito rostro grave de una delicada palidez, de su cuerpo erguido drapeado con un largo vestido, emanaba una frescura que era indicio de una gran pureza. Me instaló en una habitación de huéspedes, en una de las alas del templo; el viejo entarimado dejaba adivinar su color original y las venas de la madera. La habitación era de una limpieza perfecta y las mantas dispuestas sobre la cama exhalaban un olor a ropa recién lavada y almidonada. Fue así como me instalé en el templo de Shangqing.
Todas las mañanas me traía una palangana de agua caliente para mi aseo, luego me preparaba una infusión de té verde mientras charlaba conmigo. Su voz era tan dulce como el té fresco, hablaba y reía con gracia y naturalidad. Tras sacarse su título de secundaria, ella misma se había presentado como candidata al noviciado, pero yo no me atrevía a preguntarle por qué había abandonado a su familia.
En este monasterio taoísta habían sido reclutados una decena de jóvenes novicios, chicos y chicas, todos con un nivel de estudios de segundo ciclo de secundaria como mínimo. El superior era un hombre alto, de voz clara y de paso firme y seguro, ya más que octogenario. Había luchado ímprobamente durante varios años para negociar con el gobierno local y los organismos de diferentes niveles, y reunido a varios viejos ermitaños taoístas perdidos en las montañas para lograr que se procediera a la restauración del monasterio de los montes Qingcheng. Todos, jóvenes y viejos, hablaban conmigo con total libertad y, como decía la monja: «Todo el mundo aquí le quiere», pero decía «todo el mundo», no «yo».
Me decía que podía quedarme tanto tiempo como quisiera.
También me contó que Zhang Daqian * había vivido allí largo tiempo. Yo había visto una escultura suya que representaba a Lao Tse en el templo consagrado al Emperador Amarillo, a Fuxi y a Shen Nong, erigido junto al templo de Shangqing. A continuación, me enteré de que Fan Changsheng de los Jin y Du Tingguang de los Tang habían hecho vida de eremitas y habían escrito sus obras allí. * Yo no soy un ermitaño y deseo comer aún en la mesa de los humanos. No puedo decir que me quedara exclusivamente porque me gustaba la naturalidad y la seriedad de esta mujer, me limitaré a decir que la paz de este monasterio era de mi agrado.
Cuando salía de mi habitación, entraba en la gran sala de estilo antiguo amueblada con mesas de madera de nanmu, * sillones de brazos y mesitas de té. De las paredes colgaban caligrafías, y las inscripciones horizontales en lo alto de las columnas eran en realidad antiguos grabados que habían sido conservados. Ella me había dicho que podría leer y escribir allí, y que, cuando me sintiera cansado, podría ir a dar un paseo por el pequeño patio cuadrado que hay detrás del templo. Crecían en ese lugar unos viejos cipreses entre la hierba de un verde oscuro y las rocallas del estanque estaban cubiertas de un musgo verde pálido. Por la mañana y la tarde, a través de los esculpidos enrejados de las ventanas, oía las risas y las charlas de las monjas. No reinaba allí el ambiente asfixiante de rigor y de prohibición de los monasterios budistas, sino más bien una atmósfera de serenidad y un olor a incienso.
Asimismo me gustaba la calma y la solemnidad del patio interior del templo a la hora del crepúsculo, cuando los últimos paseantes se habían dispersado. Iba a sentarme a solas en el umbral de piedra, en medio de la gran puerta del templo, para contemplar el mosaico de un gran gallo de porcelana que se extendía ante mis ojos. En la sala de ceremonias, unas sentencias paralelas decoraban los cuatro pilares centrales. Las del exterior rezaban:
«El tao engendra al uno, el uno engendra al dos, el dos engendra al tres, el tres engendra a los diez mil seres», «El Hombre sigue las vías de la Tierra, la Tierra sigue las vías del Cielo, el Cielo sigue las vías de la Vía, y la Vía sigue sus propias vías». *
Era exactamente la frase que había pronunciado el viejo botánico cuando me encontraba en el bosque virgen.
Las del interior decían:
«Mirando sin ver, escuchando sin oír, vacío y serenidad alcanzarás. Allí están los tres cielos: el cielo de jade, el cielo supremo y el cielo extremo.
»Coligiendo el comienzo de los remotos tiempos, encontrando la clave, todo es claro y tres leyes descubrirás: la ley celestial, la ley terrenal, la ley humana».
El viejo superior me explicó el sentido de estas frases:
– El tao es el origen de los diez mil seres, y es también la ley que rige los diez mil seres. Lo subjetivo y lo objetivo se respetan mutuamente y se funden en uno. El origen es el ser en el no-ser y el no-ser en el ser, si los dos se unen es el a priori, es decir, que el cielo y el hombre se unen, y el punto de vista del hombre y del cosmos alcanzan la unidad. Los taoístas tienen la pureza como principio fundamental, la no-acción como sustancia, la naturaleza como forma de vida, la longevidad como verdad, pero la longevidad exige la anulación del yo. Éstos son a grandes rasgos los principios del taoísmo.
Mientras me hablaba, chicos y chicas formaron corro en torno a nosotros. Una joven monja pasó incluso su brazo por encima del hombro de un chico, concentrada la atención, llena de inocencia. Ignoro si seré capaz de alcanzar este estado de anulación del yo, de paz y de ausencia de deseos.
Una noche, después de la cena, jóvenes y viejos, chicos y chicas, se reunieron en el patio del templo para ver quién conseguía hacer resonar, soplando dentro, una rana de cerámica mayor que un perro. Algunos lo lograban, otros no. El ambiente estuvo animado durante un buen rato, luego se dispersaron para cumplir con sus obligaciones de la noche. Yo permanecí solo, sentado en el umbral de la puerta, mirando fijamente el tejado del templo desprovisto de toda decoración masiva y aterradora de dragones, serpientes, tortugas o peces.
Los tejados inclinados de líneas puras se destacaban en el cielo. Detrás, los árboles se elevaban en el bosque, balanceándose silenciosamente en el viento del atardecer. En un momento dado, se hizo un silencio total. Sin embargo, uno tenía la sensación de seguir oyendo un nítido silbido que venía de no se sabe dónde. Se prolongaba tranquilamente, luego desaparecía lentamente. El murmullo del riachuelo que pasaba por debajo del puente de piedra, en la puerta del templo, y el murmullo del viento de la noche parecieron entonces, por un instante, emanar de mi propio corazón.
64
Cuando ella vuelve con el pelo cortado, esta vez reparas en ello.
– ¿Por qué te has cortado el pelo?
– Para romper con el pasado.
– ¿Y lo has conseguido?
– De todas formas, es necesario hacerlo. Hago como si hubiera roto.
Tú te ríes.
– ¿Qué te hace tanta gracia? -Luego ella añade con dulce voz-: Me arrepiento un poco, ¿te acuerdas de mi bonito pelo?
– Está muy bien así. Eres más libre. Ya no tienes que soplar para apartarte el flequillo. Era un incordio.
Es ella quien se ríe esta vez.
– Deja de hablarme de mi pelo, hablemos de otra cosa, ¿de acuerdo?
– ¿De qué?
– De tu llave. ¿No la perdiste?
– La he encontrado. -Podría haber dicho también que la había perdido, que era inútil buscarla.
– Cuando uno ha roto, ha roto.
– ¿Te refieres a tu pelo? Yo, a mi llave.
– Me refiero a mis recuerdos. Tú y yo somos de la misma raza.
Ella frunce los labios.
– Pero siempre falta un poquito de nada para que nos encontremos.
– ¿A qué llamas tú un poquito de nada?
– No me atrevo a decir que sea culpa tuya, pero sí digo que siempre nos cruzamos.
– Pero esta vez he venido, ¿o no?
– Tal vez vayas a marcharte de nuevo enseguida.
– O tal vez me quede.
– Entonces está muy bien, por supuesto.
Sin embargo, te sientes incómodo.
– Tú no sabes más que hablar de eso, sin hacerlo.
– ¿Hacer el qué?
– ¡El amor, naturalmente! Sé lo que necesitas.
– ¿Amor?
– Una mujer. Necesitas una mujer -dice ella con franqueza.
– Pues bien, ¿y tú? -La miras fijamente a los ojos.
– Pues igual, yo necesito un hombre.
Cruza por su mirada un destello de desafío.
– Mucho me temo que uno solo no te baste.
Vacilas un poco.
– Pues bien, digamos que necesito a los hombres.
Ella es más directa aún que tú.
– Es más exacto así.
Te sientes aliviado.
– Cuando un hombre y una mujer están juntos…
– El mundo es como si desapareciera…
– … Sólo queda el deseo.
Ella apostilla tu frase.
– Estoy de acuerdo contigo. Son palabras que salen del fondo del corazón. Pues bien, ahora, un hombre y una mujer están juntos…
– Entonces, ven -dice ella-. Baja el estor.
– ¿Prefieres la oscuridad?
– Así uno puede olvidarse.
– ¿No lo has olvidado ya todo? ¿Tienes aún miedo de ti misma?
– Me estás fastidiando. Piensas en ello, pero no te atreves a hacerlo. Déjame que te ayude.
Ella se pone delante de ti y te acaricia el pelo. Hundes la cabeza en su pecho y murmuras:
– Voy a bajar el estor.
– No vale la pena.
Ella se sacude, agacha la cabeza y se baja la cremallera de los vaqueros. Ves un enredijo en la blanca y fina carne apretada por el elástico de la braga. Pegas a él tu rostro y besas su tierno pubis. Ella aprieta tu mano:
– No seas tan impaciente.
– ¿Te desvistes tú sola?
– Sí, ¿no es más excitante?
Ella se saca la blusa por encima de la cabeza, que agita por costumbre, pues ya no es necesario con sus cabellos cortos. Se mantiene de pie delante de ti, en medio de sus ropas desparramadas, desnuda, con su mata de vello, tan negra como sus cabellos, que brilla con un vivo resplandor. No le queda más que su sujetador bien repleto. Estira las dos manos hacia su espalda y se dirige a ti en un tono de reproche mientras frunce el ceño:
– ¿Ni siquiera esto sabes hacer?
Turbado, no has comprendido en el acto.
– ¡Sé un poco atento, hombre!
Te levantas al punto, te colocas detrás de ella y le desabrochas el sujetador.
– Está bien. Ahora te toca a ti.
Ella lanza un suspiro de alivio y viene a sentarse en el sillón frente a ti, sin dejar de mirarte fijamente, con una vaga sonrisa en los labios.
– ¡Eres una arpía!
Apartas encolerizado las ropas que acabas de quitarte.
– No, una diosa -rectifica ella.
Totalmente desnuda, tiene un aire realmente imponente, inmóvil, esperando que tú te le acerques. Por último, cierra los ojos y te deja besar todo su cuerpo. Quieres murmurar algo.
– No, no digas nada.
Ella te estrecha muy fuerte y, sin un ruido, te fundes con ella.
Una media hora o tal vez una hora más tarde, se levanta de la cama y pregunta:
– ¿Tienes café?
– En la repisa.
Ella llena un tazón en el que remueve una cucharilla, se sienta en el borde de la cama y toma un sorbo mientras te observa.
– ¿No crees que es delicioso? -dice.
Tú no tienes nada que decir. Ella bebe con deleite, como si nada hubiera pasado.
– ¡Qué mujer más extraña eres! -Contemplas el halo de sus desarrollados pechos.
– Yo no tengo nada de extraño, todo es de lo más natural. Necesitas el amor de una mujer.
– No me hables de mujer y de amor. ¿Eres así con todo el mundo?
– Es suficiente con que quiera a alguien y le desee.
Su tono neutro te ha puesto furioso. Tienes ganas de herirla, pero te limitas a decir:
– ¡Qué puta!
– ¿No es eso acaso lo que tú quieres? Es más difícil para ti que para una mujer. Si a ella le importa un bledo, ¿por qué habría de dudar en disfrutar de la situación? ¿Qué más tienes que decir?
Ella deja su taza, vuelve hacia ti sus grandes pezones pardos y dice en un tono compasivo:
– Mi pobre chiquillo, ¿no tienes ganas de volver a empezar?
– ¿Por qué no?
Avanzas hacia ella.
– De todas formas, debes de estar satisfecho -dice ella.
Quieres asentir con la cabeza en vez de responder, pero empiezas a sentir unas agradables ganas de dormir.
– ¡Di algo! -te implora ella al oído.
– ¿Decir el qué?
– No importa el qué.
– ¿Hablar de la llave?
– Si tienes aún alguna cosa que decir.
– Podríamos decir que esa llave…
– Te escucho.
– Se ha perdido, eso es todo.
– Eso ya lo has dicho.
– Por último, él salió a la calle…
– A la calle, ¿que era cómo?
– La calle estaba llena de gente que tenía prisa.
– ¡Continúa!
– Él está un poco sorprendido.
– ¿De qué?
– No comprende por qué la gente está tan ocupada.
– Les gusta estar ocupados.
– ¿Es acaso una obligación?
– Si no estuvieran ocupados, no podrían dejar de estar un poco inquietos.
– Es cierto. Todos tienen una expresión extraña, como si estuvieran preocupados.
– Y también una expresión muy seria.
– Entran con cara seria en las tiendas, salen con cara seria, cogen con cara seria un par de zapatillas, se sacan con cara seria un poco de dinero suelto, compran con cara seria un polo…
– Que chupan con cara seria…
– No me hables de polos.
– Eres tú quien ha empezado.
– No me interrumpas, ¿por dónde iba?
– Sacan un poco de dinero suelto, delante de un pequeño mostrador regatean el precio, con cara seria, ¿qué más hacen con cara seria? ¿Qué más cosas serias hay?
– Mean delante de un urinario.
– ¿Y a continuación?
– Todas las tiendas han cerrado.
– La gente regresa apresuradamente a sus casas.
– Pero él no tiene prisa por ir a ninguna parte, parece tener un lugar adonde ir, lo que se llama comúnmente un hogar. Para conseguir esta vivienda ha tenido que discutir con los responsables de las viviendas.
– De todas formas, tiene esta habitación.
– Pero no encuentra su llave.
– ¿La puerta no ha quedado abierta?
– La cuestión consiste en saber si ha de volver allí o no de forma inevitable.
– ¿No puede pasar la noche donde le plazca?
– ¿Igual que un vagabundo? ¿Como una corriente de aire que anduviese a su capricho en la noche de esta ciudad?
– ¡Saltaría dentro de un tren a la ventura y se iría adonde éste le llevase!
– Jamás había pensado que iría adonde le llevara su capricho, cada vez más lejos.
– ¡Búscate una mujer, no importa cuál, y ámala con ardor!
– Desesperadamente, hasta la extenuación.
– Hasta la muerte, valdrá la pena.
– Eso es, el viento de la tarde sopla por todas partes, él está de pie en una plaza vacía, oye un ruido, triste y desolador, no alcanza a distinguir si es el ruido del viento o el latir de su corazón, de repente tiene la impresión de haberse sacudido de encima toda responsabilidad, se siente liberado, y finalmente es libre, una libertad que no nace más que de él mismo, puede empezarlo todo de nuevo desde un principio, como un recién nacido totalmente desnudo que se hubiera caído en la bañera, se pone en pie y llora con toda naturalidad, para que el mundo oiga su voz, quiere llorar hasta decir basta, pero se da cuenta de que no tiene ya más que su cuerpo y no consigue ya gritar, entonces contempla su propio cuerpo que no sabe adonde ir, de pie en medio de una plaza vacía, ha de hacer una señal, darle una palmada en el espalda, decirle una gracia, pero sabe que en ese momento bastaría con que le rozaran para que se muriera de espanto.
– Como un sonámbulo, su alma le ha abandonado.
– Comprende, al fin, que su sufrimiento nace de su cuerpo.
– ¿Tienes intención de despertarle?
– Temes que no pueda soportarlo. Cuando eras pequeño, oíste decir que, si se echaba agua fría sobre la cabeza de un sonámbulo, corría el riesgo de morir, dudas en adelantar la mano, mantienes la mano levantada, sigues dudando, pero no te atreves a rozarle el hombro.
– ¿Por qué no le despiertas despacito?
– Estás detrás de él, sigues su cuerpo, se diría que quiere ir aún a alguna parte.
– ¿Regresa a su casa? ¿A su habitación?
– No estás seguro, te limitas a seguirle, atraviesas una avenida, entras en una callejuela, luego vuelves a salir, acto seguido llegas a otra avenida, entras en otra callejuela, sales de nuevo.
– ¡Ha vuelto a la misma avenida!
– Pronto va a hacerse de día.
– Pues bien, una vez más…
65
Desde hace tiempo estoy cansado de las luchas insensatas que desgarran este bajo mundo. En cada discusión, en cada polémica, en cada debate, me encuentro en plena línea de mira, soy juzgado, sermoneado, condenado. En espera del veredicto, aguardo en vano que algún genio bueno capaz de invertir el curso de las cosas intervenga en un arranque de generosidad para sacarme de este mal paso. Pero cuando éste termina por aparecer, cambia de chaqueta o desvía abiertamente la mirada.
A la gente le encanta dárselas de maestro, de dirigente, de juez, de médico, de consejero, de arbitro, de hermano mayor, de confesor, de crítico autorizado, de director de conciencia, de jefe míos, nunca se preocupan por saber si realmente tengo necesidad de ellos, todos quieren ser mi salvador, mi esbirro (los que me asestan alguna puñalada trapera, no los que dan la cara por mí), mis nuevos padres y madres, puesto que los auténticos están muertos, o incluso quieren decididamente ponerse en el lugar de mi patria cuando no sé siquiera lo que es, ni siquiera si tengo una. En cambio, mis amigos, mis defensores, todos los que toman partido por mí se ven en la misma situación que yo; he aquí mi destino.
Por otra parte, tampoco me veo capaz de hacer el papel de héroe trágico que ha fracasado en su pulso con el destino, aunque siento un gran respeto por aquellos que nunca han temido la derrota, como Xingtian, el héroe legendario, que recogió su cabeza cortada y siguió batiéndose. Y con todo, no podría más que mirarles de lejos y darles mis silenciosas condolencias.
Soy igualmente incapaz de hacer vida de ermitaño. No sé por qué he abandonado precipitadamente el templo de Shangqing: ¿era porque no soportaba ya esta «no-acción» en la serenidad? ¿Era porque no tenía paciencia para leer las láminas grabadas de los miles de volúmenes del Canon taoísta en una edición Ming que, felizmente, no había sido quemada gracias a la intervención de algunos viejos monjes? ¿Era porque me daba pereza saber más cosas de la vida de estos ancianos que conocieron mil dificultades? ¿Acaso tenía miedo también de sondear los secretos interiores de estas jóvenes monjas? ¿Era para no arruinar completamente mis propias aptitudes mentales? A fin de cuentas, no soy más que un simple esteta.
En la ruta del Tibet, a más de cuatro mil metros de altitud, me he puesto a calentarme al amor del fuego con un equipo de peones camineros. Viven éstos en una casa de piedra, cuyo interior está completamente renegrido por el humo. Alrededor, no hay más que altas montañas blancas cubiertas de nieve y de hielo. Por la carretera ha llegado un autobús del que ha bajado un grupo muy animado, algunos con una mochila a la espalda, otros con pequeños martillos de hierro, o con archivadores llenos de muestras: al parecer son estudiantes que están realizando un cursillo de investigación. Han introducido la cabeza por la ventana para ver la estancia negra y ahumada, pero únicamente ha entrado una muchacha que llevaba un pequeño paraguas rojo. Fuera, flotaban unos copos de nieve.
Creyendo sin duda que era yo un peón caminero, ella me ha pedido agua. Le he sacado un cacillo del caldero negro de hollín suspendido encima del hogar. Ella ha lanzado un grito. Se ha quemado en la boca al beber. Yo me he excusado. Acercándose a la lumbre, me ha preguntado:
– ¿No es usted de aquí?
Su rostro ceñido por el pañuelo estaba colorado por el frío. Desde que ando por estas montañas, no he visto en parte alguna una muchacha de tan esplendorosa belleza. He querido pincharla un poco:
– ¿Acaso cree que los montañeses son incapaces de pedir excusas?
Ella se ha puesto todavía más colorada.
– ¿Está usted también de cursillo? -me ha preguntado.
A mí me incomodaba decirle que habría podido ser su profesor.
– He venido a sacar unas fotos.
– ¿Es usted fotógrafo?
– Si así lo quiere.
– Nosotros venimos a recoger muestras. ¡Aquí el paisaje es verdaderamente magnífico! -ha exclamado ella.
– Es muy cierto.
A fin de cuentas, yo no soy en verdad más que un esteta. Imposible no sentirse emocionado al ver a una muchacha tan hermosa.
– ¿Le puedo sacar una foto?
– ¿Con mi paraguas abierto? -ha replicado ella al punto haciendo girar su pequeño paraguas rojo.
– Pero mi carrete es en blanco y negro.
No le he explicado que en realidad llevaba un carrete de profesional.
– No importa, las verdaderas fotografías artísticas se hacen siempre con carretes en blanco y negro.
Daba la impresión de saber de lo que hablaba.
Ha salido conmigo. Unos pequeños copos de nieve revoloteaban por los aires. Se protegía del viento con su paraguas de color rojo vivo.
Por más que estemos ya en el mes de mayo, la nieve de esta vertiente no se ha fundido por completo. En las zonas en que aún queda una poca, brotan por doquier las florecillas púrpura de la fritilaria, y a veces matas de telefios rojos; bajo las peñas desnudas, unas plantas de artemisia extienden sus tallos verdes vellosos en los que se abren pujantes flores amarillas.
– Póngase allí -le he ordenado.
En segundo término, las montañas nevadas que habían relumbrado por la mañana no eran más que siluetas en medio de la grisalla formada por los finos copos.
– ¿Está bien así?
Ella inclina la cabeza, se pone en pose. El viento redobla su violencia y le impide mantener derecho su paraguas.
Está aún mejor así, tratando de resistir al viento.
Delante de nosotros discurre un riachuelo cuajado por el hielo. En la orilla, enormes botones de oro se abren en una extraordinaria exuberancia.
Ella ha exclamado señalando al río:
– ¡Vayamos abajo!
Ella corre pugnando contra el viento con su paraguas. Yo he puesto el zoom. En contacto con su respiración, los copos se transforman en vaho. Sobre su pañuelo y su pelo resplandecen unas gotas de agua. Le he hecho una seña.
– ¿Ya ha terminado? -exclama ella en medio del viento.
Unas finas perlas de agua brillan en sus cejas. Ahora está perfecta. Por desgracia se me ha acabado el carrete.
– ¿Puede enviarme estas fotos? -me ha preguntado llena de esperanza.
– Sí, si me da su dirección.
Ella ha vuelto a subir al autobús y me ha alargado por la ventanilla una página arrancada de su cuaderno en la que ha anotado su nombre y el número de su calle en Chengdu. Me ha gritado que sería bienvenido en su casa y me ha saludado con la mano.
Más tarde, de paso por Chengdu, fui a esa calle. Me acordaba del número, pero no me detuve. Y nunca le he enviado sus fotos. Al hacer revelar todos mis carretes, no he hecho sacar más que unos pocos clichés de ellos, tan sólo aquellos que podían tener alguna utilidad para mí. No sé si algún día los revelaré e ignoro si esta muchacha seguiría siendo tan turbadora sobre el papel.
En el Huanggang, pico principal de los montes Wuyi, he fotografiado, en el límite de los pastos, un soberbio alerce solitario en un bosque de coníferas. A media altura, el tronco se dividía en dos ramas casi horizontales, como un halcón gigante que despliega las alas para emprender el vuelo. En medio de las alas, una rama hacía pensar en la cabeza inclinada de un ave, con la mirada fija hacia abajo.
La naturaleza es extraña. Puede crear tanto belleza como fealdad. Al sur de la zona de protección de la naturaleza de estos mismos montes Wuyi, he visto un torreya de China inmenso y decrépito, totalmente hueco, en el que pueden anidar las serpientes pitón. Del tronco de un negro metálico se elevaban lateralmente algunas ramas en las que temblaban unas hojitas de un verde oscuro. En la puesta del sol, cuando el pequeño valle estaba envuelto en la sombra del atardecer, se alzaba en medio del mar de bambúes de un verde tenue aún iluminado. Sus ramas rotas, negras y podridas, se desplegaban en todos los sentidos cual maléficos demonios. He revelado esta foto, y, cada vez que la veo, me embarga la mayor de las tristezas, no puedo mirarla largo rato. Me he dado cuenta de que removía en mi interior los aspectos más sombríos de mi alma, los que a mí mismo me aterran. Y, de todas formas, ya sea tanto delante de la belleza como de la fealdad, no puedo sino echarme atrás.
En los montes Wudang he visto probablemente al último viejo maestro taoísta de la secta de El Veraz, una especie de encarnación de la fealdad. Me informé al respecto en el llamado Viejo Campamento. Al otro lado de un muro que resguarda unas estelas dedicadas a un emperador Ming y destruidas por las guerras, vive en una casucha medio en ruinas una vieja monja taoísta. Le he preguntado sobre el período de esplendor en el que el templo era aún rico y hemos acabado hablando de la doctrina taoísta. Ella me ha informado de que no quedaba más que un solo viejo maestro de la secta de El Veraz, que tenía más de ochenta años y que nunca bajaba de las montañas. Se pasaba todo el año en el templo del Tejado de Oro y nadie era capaz de sacarle de allí.
Al despuntar el día, he partido en el primer tren para Nanya y he subido por un camino de la ladera de la montaña en dirección al Tejado de Oro, donde he llegado pasado mediodía. En la cima, el tiempo estaba cubierto y frío, no había ningún paseante. He circulado por un laberinto de desiertos pasillos. Las salidas estaban cerradas, sólo una pesada puerta claveteada se encontraba entreabierta. He tenido que sacar fuerzas de flaqueza para empujarla. Un anciano de cabellos y barba hirsutos que estaba cerca de un brasero se ha levantado. Muy alto y fuerte, con el rostro negro y un aspecto terrible, me ha preguntado brutalmente:
– ¿Qué hace usted aquí?
– Perdone, ¿es usted el señor de estos lugares? -he preguntado yo lo más cortésmente posible.
– ¡Aquí no hay ningún señor!
– Sé que este monasterio no ha reanudado aún sus actividades, pero ¿es usted el antiguo superior de estos lugares?
– ¡Aquí no hay ningún superior!
– En ese caso, disculpe usted, ¿es monje taoísta?
– ¿Y qué puede importarle a usted si soy monje o no?
Frunce el ceño de cejas entrecanas alborotadas.
– Perdóneme, ¿es usted de la secta de El Veraz, no es así? He oído decir que únicamente aquí, en este templo, quedaba un…
– ¡Me traen sin cuidado las sectas!
Sin esperar a que hubiera terminado, me ha echado afuera empujando la puerta.
– Soy periodista -me he apresurado a explicar yo-. Ahora, el Gobierno ha dicho que había que aplicar una nueva política respecto a los asuntos religiosos, ¿no cree que puedo serle de ayuda dando a conocer su situación?
– ¡Me traen sin cuidado los periodistas!
Y me ha cerrado la puerta en las narices.
En aquel momento me he percatado de que cerca del hogar había sentados también una anciana y una muchacha, tal vez su familia. Sabía que los monjes taoístas de la secta de El Veraz pueden tomar mujer, tener hijos e incluso practicar las artes amatorias. No puedo dejar de sospecharlo aviesamente. Con sus dos grandes ojos abiertos de par en par bajo sus pobladas cejas alborotadas, su bronca y sonora voz, debe de ser un apasionado de las artes marciales. No es de extrañar que nadie se haya atrevido a establecer contacto con él desde hace tiempo. Sin duda yo no sacaría nada más llamando de nuevo a su puerta. Por un angosto sendero cerrado por una cadena, bordeando el acantilado, he llegado al templo del Tejado de Oro construido enteramente en cobre amarillo.
Mezclado con la llovizna, el viento aúlla. Delante del templo, una mujer de edad madura, de anchas manos y grandes pies, estaba prosternada, con las manos juntas, ante la puerta de bronce cerrada. Iba ataviada como una campesina, pero su actitud delataba su naturaleza de mujer habituada a vagabundear. Me he alejado, aparentando estar contemplando el paisaje, apoyado en la barandilla de hierro fijada entre las columnas. El aullante viento dobla los pequeños pinos prendidos a los intersticios de las rocas. Unas nubes rozan el sendero, dejando a trechos al descubierto el mar de oscuro bosque que se extiende por el valle.
Me he vuelto para echar un vistazo. Ella se mantenía de pie detrás de mí, con las pierias separadas, los ojos cerrados, sin la menor expresión. Estas gentes tienen su propio mundo, un mundo inaccesible para mí, en el que nunca podré penetrar. Tienen su propia manera de vivir y de defenderse, al margen de la sociedad. Yo no puedo sino volver a vivir mal que bien lo que las gentes consideran como la vida normal, no tengo otra salida, en esto radica probablemente mi drama.
He descendido por el sendero hasta una zona llana donde un restaurante permanecía abierto. No había ningún cliente en su interior, sólo algunos camareros con camisa blanca estaban comiendo. No he entrado.
En la ladera de la montaña, una gran campana de bronce de la altura de un hombre estaba tirada en el suelo, en medio del barro. La he golpeado con la mano, pero no ha salido ningún sonido de ella. Debía de haber aquí un templo, pero ahora, hasta donde alcanza la vista, no hay más que hierbajos inclinados por el viento. He descendido la pendiente hasta que he divisado un sendero empedrado muy escarpado que conduce al pie de la montaña.
Imposible aminorar la marcha. Llevado por mi impulso, he llegado en unos diez minutos a un pequeño valle profundo y tranquilo. Los árboles que se alzaban a cada lado de los escalones de piedra ocultaban el cielo. El ruido del viento se atenuaba y apenas sentía en mi rostro la llovizna que caía sin duda de las nubes que flotaban en la cumbre de las montañas. El bosque era cada vez más tupido. No sabía si era el que yo divisaba en medio de la bruma desde el templo del Tejado de Oro, ni tampoco recordaba haber tomado ese camino en la ascensión. Cuando he visto, al volverme, los innumerables escalones de piedra, me ha faltado valor para volver a subirlos de nuevo a fin de reencontrar mi camino. Más valía seguir bajando.
Las losas de piedra estaban cada vez más desgastadas, nada que ver con el sendero de subida, mejor conservado. Dándome cuenta de que había cruzado al otro lado de la montaña, he empezado a bajar al ritmo de mis pasos. Cuando llega su hora, sin duda el hombre deja descender así su alma hacia los infiernos sin detener su curso.
Al principio estaba aún dubitativo, me volvía por momentos, pero a continuación, fascinado por el espectáculo de los infiernos, he dejado de pensar. De cada lado del sendero, las redondeadas cimas de los pilares de piedra tenían el aspecto de calvas cabezas. Las profundidades del pequeño valle parecían más húmedas aún, los pilares se inclinaban en todos los sentidos, las peñas desgastadas por la erosión semejaban calaveras puestas sobre las dos filas de pilares. He temido que el viejo monje taoísta, debido a la impureza de mi corazón, me hubiera echado mal de ojo con el fin de extraviarme. El espanto se ha apoderado de mí súbitamente, un miedo cerval que ha alterado mis sentidos.
Los cendales de niebla me han atrapado en sus redes, el bosque se oscurecía. En ese momento, los escalones y los pilares de piedra húmeda se asemejaban a unos cadáveres. Avanzaba en medio de osamentas blancuzcas. Mis pies no obedecían ya a mi cerebro y me arrastraban irresistiblemente hacia los abismos de la muerte. El sudor corría por toda mi espalda.
Tenía necesariamente que controlarme y abandonar a toda prisa esta montaña. Despreocupándome de los matorrales que cubrían el sotobosque, he aprovechado un recodo del sendero a fin de precipitarme por él y agarrarme a un tronco de árbol para frenar mi carrera. Mis manos y mi rostro ardían, me parecía que la sangre corría por mis mejillas. Levantando la cabeza, he visto sobre una rama un ojo totalmente redondo fijo en mí. He mirado a mi alrededor, y por todas partes las ramas abrían grandes ojos y me observaban fríamente.
Tenía que calmarme, pues al fin y al cabo todo eso no era más que un bosque de árboles de la laca. Los montañeses, al recoger ésta, habían practicado unas incisiones en los troncos de los árboles. Crecían en este estado, creando este paisaje infernal. También cabría decir que no se trataba más que de una ilusión debida a mi miedo interior; mi negra alma me espiaba, estos ojos múltiples eran en realidad yo mismo que me observaba. Siempre he tenido la impresión de ser permanentemente espiado, cosa que ha obstaculizado sin cesar mis movimientos. En realidad, no se trata más que del temor que siento de mí mismo.
He vuelto otra vez al sendero. La llovizna ha empezado de nuevo a caer. Los escalones de piedra estaban remojados. No he mirado ya nada y he descendido a ciegas.
66
Una vez pasado el primer miedo a la muerte, una vez disipada tu angustia y calmada tu agitación, te quedas sumido en una especie de alelamiento. Perdido en la selva virgen, andas errante bajo los árboles muertos, desnudos, prestos a caer. Das vueltas largo rato en torno a este tridente extraño que parece señalarte el cielo nocturno, sin atreverte a alejarte de este único punto de referencia, última señal de la que te acuerdas.
Pero no quieres quedarte atrapado en este tridente como un pez fuera del agua; es preferible abandonar las últimas ataduras que te unen al mundo antes que empeñarte en hacer acopio de tus recuerdos. Puedes perderte aún más, pero quieres conservar una última esperanza de supervivencia. Es algo perfectamente comprensible.
En la linde del bosque, llegas al borde de un barranco y te encuentras enfrentado a un nuevo dilema: o volver sobre tus pasos en el bosque profundo, o sumergirte en el barranco. En la umbría de la montaña se extiende un pastizal sembrado de manchas oscuras, dibujadas por la sombra de los árboles. Aquí y allá destacan unas rocas desnudas oscuras y escarpadas. No sabes por qué te sientes atraído por el manantial que mana al fondo del barranco, pero ya no piensas y bajas la pendiente primero a grandes zancadas y luego corriendo.
Estás abandonando este mundo lleno de preocupaciones. Aunque conserven algo de calor humano, tus recuerdos lejanos siempre te estorban. Das un alarido instintivo y te lanzas hacia el río infernal del Olvido. Gritas, corres, un rugido de alegría bestial surge de tus pulmones. Al venir al mundo, lanzaste un gran grito, sin la menor traba, pero más tarde te has visto estrangulado por toda clase de reglas, de ritos y de principios educativos. Tienes por fin la dicha de gritar libremente. Cosa curiosa, no oyes tu voz. Con los brazos abiertos, gritando, jadeando, afanándote, corres, sin percibir ningún sonido.
No dejas de distinguir en ningún momento el manantial impetuoso sin saber de dónde viene ni adonde va. Tienes la impresión de flotar en el aire, de fundirte con la niebla, eres ingrávido, sientes un desapego como nunca has conocido otro igual. Sin embargo, en el fondo de tu ser, persiste un miedo difuso, sin causa aparente, tal vez sea tristeza.
Tienes la impresión de planear, de escindirte en dos, de perder toda forma humana para fundirte con el paisaje; perfectamente sereno, flotando en medio del profundo barranco, pareces un hilo flotante, pero en realidad ese hilo eres tú que flotas informe por los aires, en todas direcciones. Se percibe el aliento de la muerte y tus intestinos y tu cuerpo están fríos.
Te levantas tras caerte y echas a correr de nuevo gritando. Los matorrales se vuelven cada vez más espesos y te resulta aún más difícil avanzar. Te fundes con el bosque y apartas sin cesar de tu camino las ramas que se cierran detrás de ti. Bajar todo recto la montaña resulta agotador. Es preciso que te calmes.
Muerto de cansancio, te paras para recuperar el aliento. Oyes el murmullo del río. Estás cerca, pues oyes correr el agua clara en el cauce negro como la tinta. De él brotan unas gotas, centelleantes como el mercurio. El río enmudece; ya no percibes más que el entrechocar de innumerables pequeños cantos rodados que él remueve. Nunca habías oído de forma tan clara el sonido del curso del agua. Cuanto más escuchas, más adivinas sus reflejos que relucen en la sombra.
Tienes la impresión de avanzar sobre las aguas, pues estás pisando ya hierbas acuáticas. Te hundes en medio del río del Olvido; al igual que las preocupaciones de la vida cotidiana, las hierbas se prenden a ti. Entonces tu desesperación te abandona totalmente y avanzas a ciegas por la orilla del agua. Pisas los guijarros que aprietas con los dedos de los pies. Es como si caminaras en sueños en medio del río negro de los infiernos; una luz azul oscuro brilla allí donde manan las gotas de agua. Estás sorprendido, pero tu sorpresa oculta una vaga alegría.
A continuación, una pesada respiración llega a tus oídos. Crees que este ruido procede del río, pero poco a poco distingues unas mujeres que se ahogan. Lloran, gimen, pasan una tras otra cerca de ti, con los cabellos desordenados, el rostro del color de la cera y descolorido. En las pozas, entre las raíces de los árboles hundidos en las aguas, resuenan los lúgubres golpes de las ondas. El cuerpo de una muchacha suicidada desciende la corriente, con los cabellos desparramados. El río discurre en medio del bosque de un negro de tinta que forma una pantalla impenetrable delante del cielo y del sol: las mujeres ahogadas pasan rozándote entre suspiros, no piensas en absoluto en ir en su ayuda, ni siquiera tú mismo quieres salvarte.
Viajas al Reino de los Muertos, tu vida no está ya en tus manos, continúas respirando únicamente a causa de un momento de asombro, tu vida está suspendida entre el antes y el después de este asombro. Si resbalaras, si los cantos rodados que aprietas con los dedos de los pies rodaran, si tu paso en el fondo del agua no fuera firme, te hundirías en el río infernal, como esos cadáveres suspirantes que pasan a merced de la corriente. No tiene mayor sentido. No prestes atención, avanza, eso es todo. Sólo permanecen el fluir tranquilo del río, el agua negra como la muerte, las hojas de las ramas que rozan la superficie del agua, la corriente que discurre en largos drapeados como unas pieles de lobos muertos, en medio del río del Olvido.
No eres en absoluto distinto del lobo, has causado ya bastantes calamidades, serás muerto por otros lobos, obviamente. En el río del Olvido todo el mundo está en un plano de igualdad, el final de los hombres y de los lobos es siempre la muerte.
Este descubrimiento provoca en ti cierta alegría, una alegría que te da ganas de gritar, pero tu garganta no emite ningún sonido, el único ruido que oyes son los sordos golpes del agua contra las raíces de los árboles.
¿De dónde salen estas pozas? Las aguas carecen de límites, no son profundas, pero se extienden hasta el infinito. El mar de los sufrimientos tampoco tiene límites y tú flotas en un mar infinito.
Distingues reflejados en el agua una fila de seres humanos que entonan cantos fúnebres, cantos que no son realmente tristes, que se dirían incluso teñidos de humor; la vida es alegre, la muerte también; en realidad, no son más que tus recuerdos. En las imágenes que retornan a ti de lo más profundo de la memoria, ¿hay una sola de un grupo salmodiando unas oraciones? Si escuchas desde más cerca, estos cantos parecen elevarse de debajo de la espuma, esa espuma espesa y mullida que se hunde bajo tus pasos. Levantas una poca para mirar qué hay debajo. Unos gusanos hormigueantes escapan en todos los sentidos. Una extraña náusea sube en tu interior. Comprendes que son los gusanos que devoran los cadáveres en descomposición. También tú, tu cuerpo será devorado tarde o temprano. He aquí algo que no te regocija en absoluto.
67
Con dos amigos, me he paseado tres días por este lugar de agua. A merced de mi humor, he caminado decenas de lis, he hecho autostop, he tomado el barco. Mi llegada a esta ciudad no es sino pura casualidad.
Mi nuevo amigo es abogado. Conoce perfectamente los medios oficiales, las condiciones de vida y las costumbres de esta región. El estaba con su compañera, una joven con el dulce acento de Suzhou. No podía encontrar mejores guías. A sus ojos, un vagabundo como yo era un intelectual célebre. Acompañarme, afirmaban, era una maravillosa distracción. Tenían, cada uno por su parte, obligaciones familiares, pero como mi amigo gustaba de repetir: «En principio, el hombre es libre como el pájaro, ¿por qué no andar en busca de un poco de placer?».
Hacía sólo dos años que era abogado. Cuando se restableció esta profesión totalmente abandonada, aprobó el examen para hacerse abogado y presentó su baja en el trabajo, animado por un solo deseo: abrir su propio gabinete. Le gusta explicar que esta profesión es como la de los escritores, una profesión liberal, que permite defender a quien a uno le dé la gana sin dejar de mantener la reserva. Lamentablemente, no puede hacer nada por mí, pero dice que, un día u otro, cuando el sistema legislativo mejore, será inevitable que acuda a él si tengo que vérmelas con la justicia. Yo le he dicho que en realidad no tengo ningún asunto pendiente con la justicia porque, en primer lugar, no tengo ningún problema de dinero; en segundo lugar, nunca le he tocado un pelo a nadie; en tercer lugar, nunca he difamado a persona alguna; en cuarto lugar, nunca he robado ni cometido ninguna estafa; en quinto lugar, nunca me he dedicado al tráfico de drogas y, por último, en sexto lugar, nunca he violado a ninguna mujer. Por mi parte, no tengo ningún pleito que interponer, pero si plantean alguno contra mí, tengo la absoluta certeza de perderlo. Él ha agitado la mano: lo sabe, por supuesto, sólo lo decía por decir.
– No hay que echarle tanto jarabe de pico -ha dicho su amiga.
El la ha mirado frunciendo los ojos, luego se ha vuelto hacia mí.
– ¿No te parece verdaderamente bonita?
– No le hagas caso -me ha dicho ella-, les dice lo mismo a todas sus amigas…
– ¿Acaso no es cierto si digo que eres bonita?
Ella ha hecho ademán de levantar la mano para pegarle.
Me han invitado a cenar en un restaurante que da a la calle. Al final de la cena, a eso de las diez pasadas, han entrado cuatro jóvenes, cada uno ha pedido una gran jarra de aguardiente blanco y unos platos que llenaban toda la mesa. Tenían toda la pinta de querer estar bebiendo hasta entrada la noche.
En la calle, brillan las luces de los pequeños restaurantes y de las tiendas todavía abiertas. La localidad ha recobrado su animación de otro tiempo. En este atardecer, lo prioritario para nosotros es encontrar un hotel decente para asearnos, bebemos una tetera entera para disipar el cansancio, relajarnos y seguir charlando, sentados en un sillón o bien echados en una cama.
El primer día nos hemos paseado por una vieja aldea que conserva unas mansiones de la dinastía Ming; hemos admirado el escenario de un viejo teatro, descubierto un antiguo templo cuyo arco hemos fotografiado, hemos descifrado viejas estelas, visitado a unos venerables ancianos. Hemos entrado también en unos templos recién construidos o remozados por unas aldeas que se han revalorizado, donde nos han echado las cartas. Y por la noche hemos dormido en una casa nueva, en las afueras de una aldea. Ha sido el propietario, un viejo soldado desmovilizado, quien nos ha invitado. Tras la cena, nos ha hecho compañía contándonos sus acciones heroicas durante la represión de una banda de malhechores, pero también historias de bandoleros que vivían antaño en esta región. Por último, viendo nuestro cansancio, nos ha instalado sobre un suelo sucio provisto de paja fresca de arroz, y nos ha dado algunas mantas recomendándonos que tuviéramos cuidado con el fuego si encendíamos la lámpara de petróleo. Pero no ha habido posibilidad de encenderla porque él mismo se la ha llevado a la planta baja. Mis dos compañeros han seguido charlando un momento en la oscuridad, pero a mí enseguida me ha vencido el sueño.
La noche siguiente, con el cielo tachonado de estrellas, llegamos a una localidad donde llamamos a la puerta de una posada. Había allí un anciano que estaba de guardia, y ningún cliente. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas y cada uno ha elegido una para sí. Mi amigo el abogado ha venido a continuación a la mía para charlar, luego su compañera ha manifestado por su parte que tenía miedo de quedarse sola. Se ha metido bajo las mantas de la cama vacía y ha seguido nuestra conversación.
Él conoce toda una serie de historias extraordinarias, muy distintas de las del soldado retirado. Su trabajo de abogado le ha permitido leer toda clase de archivos, declaraciones o expedientes. Ha tenido contacto directo incluso con criminales y los describe de manera vivísima, sobre todo a aquellos implicados en crímenes sexuales. Su amiga, aovillada como un gato bajo las mantas, preguntaba sin cesar: «¿Es eso cierto?».
– ¡Por supuesto que es cierto! Yo mismo he interrogado incluso a muchos culpables. Hace dos años, cuando se llevó a cabo una campaña contra los vagabundos sospechosos de crímenes, fueron detenidos ochocientos en el mismo distrito. En su mayoría no eran más que enamorados no correspondidos a los que no se podía imponer más que penas mínimas. Los que podían ser condenados a la pena capital eran menos numerosos todavía. Sin embargo, varias decenas de ellos fueron fusilados por una orden llegada de arriba, lo cual puso en aprietos a algunos mandos de la seguridad pública más conscientes que los demás.
– ¿Abogaste por ellos? -le he preguntado.
– ¿Y de qué hubiera servido? Esta lucha contra la criminalidad era una ofensiva de un movimiento político, resultaba imposible atajarlo.
Se ha sentado en la cama, con un pitillo en los labios.
– Cuenta la historia de la gente que bailaba desnuda -le ha sugerido su amiga.
– En un barrio de las afueras había un silo en desuso, debido al hecho de que los campos han sido devueltos a los campesinos y la gente almacena en sus casas sus reservas de trigo. Todos los sábados, a partir de la caída de la noche, una pandilla de chicos del pueblo se dirigían allí para bailar, con un radiocasete y una chavala en el sillín de su bici o de su moto. La puerta estaba vigilada, la entrada prohibida a los campesinos de ese perdido lugar. Situadas muy alto, las ventanas no permitían ver el interior. Movido por la curiosidad, un aldeano acabó subiéndose a una escalera, pero aquello estaba demasiado oscuro para que pudiera verse nada. No se oía más que música. Pese a todo, dio aviso a la policía, que realizó una inspección y detuvo a más de un centenar de jóvenes, que en su mayoría no tenían más de veinte años, hijos de los mandos locales, jóvenes trabajadores, jóvenes comerciantes y vendedores, jóvenes desocupados. También había alumnos de instituto, aún adolescentes. Cierto número de ellos fue condenado, algunos a penas de reeducación por el trabajo, y otros fueron fusilados.
– ¿Bailaban realmente desnudos?
– Algunos sí que lo hacían, pero la mayor parte se entregaban a simples tocamientos. Por supuesto, otros hacían también el amor. Una muchacha, de apenas veinte años, declaró haber sido poseída por más de doscientos tíos, como para volverse loca.
– ¿Cómo estaba segura del número? -ha seguido preguntando ella.
– Explicó que, totalmente alelada, se había dedicado simplemente a contarlos. Yo la vi, hablé con ella.
– ¿Y no le preguntaste cómo pudo llegar a ese extremo? -le he preguntado a mi vez.
– Ella declaró que ante todo la había movido la curiosidad. Antes de ir a dicho lugar no tenía ninguna experiencia sexual, pero, una vez abierta la espita, era imposible cerrarla, éstas fueron sus propias palabras.
– Era seguramente la pura verdad -dice ella, acurrucada bajo las mantas.
– ¿Cómo era? -le he preguntado yo.
– No te lo hubieras creído de haberla visto: muy normalita, con un físico incluso bastante corriente, inexpresiva, nada de fulana, con la cabeza rapada, imposible ver sus formas con su uniforme de prisionera, pero era pequeña, con una cara totalmente redonda. Es verdad que hablaba sin pelos en la lengua y respondió a todas las preguntas sin alterarse en ningún momento.
– Por supuesto… -ha dicho ella en voz baja.
– A continuación, fue ejecutada.
Hemos guardado silencio un buen rato antes de que yo siguiera preguntando:
– ¿Bajo qué acusación?
– ¿Acusación? -Parecía hacerse la pregunta a sí mismo-. Debía de ser «incitación al libertinaje», pues no había ido sola, sino que había llevado allí a otras chicas. Por supuesto, las otras corrieron la misma suerte que ella.
– La cuestión estribaba en saber si ella también había tratado de seducir y de incitar a la violación a otras personas -he dicho yo.
– No hubo violación propiamente dicha. Leí las declaraciones. La incitación a la violación es muy difícil de probar.
– En esas circunstancias… no resulta fácil de probar -ha añadido ella.
– ¿Y el móvil, entonces? ¿Qué intención tenía llevando a otras chicas allí? Tal vez fueron los chicos los que querían que lo hiciera o bien algunos debieron de darle dinero para hacerlo.
– Eso mismo le pregunté yo. Ella declaró que no lo había hecho más que con chicos que conocía, que había comido, bebido y se había divertido con ellos, que nadie le había dado ningún dinero, que tenía un trabajo, había recibido una educación y trabajaba en una farmacia o un dispensario donde estaba encargada de los medicamentos…
Ella ha espetado:
– Eso no tiene nada que ver con la educación. No era una prostituta, sino simplemente una enferma mental.
– ¿Qué tipo de enfermedad? -he preguntado yo.
– ¡Menuda pregunta para un escritor! Se sintió degradada y quiso que el resto de las chicas se envilecieran juntamente con ella.
– Sigo sin entenderlo.
– En realidad, lo has entendido perfectamente -ha replicado ella-. Todo el mundo sabe lo que es el deseo sexual, pero, como era muy desdichada sin duda porque amaba a algún hombre que no le correspondía, quería vengarse. Y contra lo primero que se vengó fue contra su propio cuerpo…
– ¿Y tú qué opinas de ello? -ha preguntado el abogado volviéndose hacia su amiga.
– ¡Si tuviera que caer tan bajo, primero te mataría!
– ¿Hasta este extremo llega tu crueldad? -ha replicado él.
– Todo el mundo tiene en sí un fondo de crueldad -he dicho yo.
– El problema consiste en saber si se debería aplicar o no la pena de muerte -ha añadido el abogado-. Pienso que, en principio, sólo los traficantes de drogas y los pirómanos son merecedores de la pena de muerte porque causan daño a la vida ajena.
– ¿Y la violación no es acaso un delito? -ha dicho ella incorporándose.
– Yo no he dicho tal cosa, pero pienso que la incitación al libertinaje no fue probada, pues ese tipo de delito implica siempre a dos personas.
– E incitar a la violación de las muchachas, ¿no es acaso un delito?
– Habría que ver lo que se entiende por muchacha: depende de si tiene menos de dieciocho años.
– ¿Por qué antes de los dieciocho años no puede haber deseo sexual?
– La ley debe fijar siempre límites.
– Paso de la ley.
– Pero la ley no pasa de ti.
– ¿Y qué tiene que ver conmigo? Yo no cometo ningún delito, siempre sois los hombres los que los cometéis.
Nos echamos a reír.
– ¿De qué te ríes? -dice ella dirigiéndose a él.
– Tú eres peor que la ley, ¿acaso te dedicas a controlar hasta la misma risa? -ha dicho él volviéndose hacia ella.
Sin preocuparle ir vestida sólo con ropa interior, se ha desperezado y le ha mirado fijamente:
– Pues bien, dímelo francamente, ¿has ido alguna vez de putas? ¡Dímelo!
– No.
– ¡Cuéntale la historia de la sopa de tallarines! A ver qué piensa él.
– ¿Por qué?, ¿qué tiene de especial? No era más que un cuenco de sopa de tallarines.
– ¿Quién sabe? -ha exclamado ella.
Como es natural, yo tenía ganas de saber más.
– ¿Qué historia es ésa?
– A las prostitutas no sólo les interesa el dinero, también tienen sentimientos.
– ¿Has dicho que la invitaste a tomar un cuenco de sopa de tallarines, sí o no? -le ha interrumpido ella.
– Sí, pero no nos fuimos a la cama.
Ella ha puesto cara de pocos amigos.
Él ha contado que era de noche, caía una llovizna en una calle desierta. Vio a una mujer de pie bajo una farola y él trató de llamar su atención. No pensaba que ella fuera a hacer un trecho de camino con él. Llegaron cerca de un puesto de venta de sopas, que estaba protegido por unos amplios paraguas de tela embreada. Ella dijo que le apetecía una sopa, y él no pudo comprar más que un cuenco, pues no llevaba dinero suficiente. No se acostó con ella, pero sabía que le hubiera seguido adonde él quisiese. Únicamente se sentaron sobre unas tuberías de cemento de canalización dejadas allí al borde de la carretera y estuvieron charlando, abrazados.
Ella me ha echado una mirada:
– ¿Era joven y bonita?
– Tendría unos veinte años, y con la nariz respingona.
– ¿Tan prudente eres?
– Tenía miedo de que no fuera limpia y que me contagiara alguna enfermedad.
– ¡Es típico de los hombres! -ha exclamado ella volviéndose a tumbar.
Ha explicado que sintió pena realmente de ella, iba poco abrigada, con las ropas mojadas, hacía frío bajo la lluvia.
– Esto me lo creo -he dicho yo-. Todo el mundo tiene su lado bueno y su lado malo. No seríamos si no seres humanos.
– Eso no entra dentro del ámbito legal -ha dicho él-. ¡Porque si la ley considerara el deseo sexual como un delito, en ese caso todos seríamos delincuentes!
Ella ha suspirado quedamente.
Al salir del restaurante, nos hemos ido hasta un puente de piedra sin encontrar hotel. Al final del puente, a orillas del río, brillaba un pequeño farol. Una vez acostumbrados a la oscuridad, hemos descubierto una barca, con un camarote de tela negra, alineada en la orilla de atraque del muelle.
Dos mujeres atraviesan el puente, han pasado cerca de nosotros.
– ¡Mira, ésas se dedican al oficio! -me ha susurrado al oído la amiga del abogado apretándome el brazo.
Yo me he vuelto, pues no había prestado atención, pero no he visto más que una nuca en la que relucía un pasador de plástico coloreado y un perfil. Ambas eran bajitas y gordas.
Mi amigo las ha mirado alejarse lentamente, hombro contra hombro.
– Les echan el anzuelo sobre todo a los barqueros.
– ¿Estás seguro? -Yo estaba asombrado de que pudieran ejercer su oficio tan abiertamente. Creía que no las había más que por los aledaños de las estaciones y de los puertos de las ciudades de cierta importancia.
– Se las reconoce a simple vista -ha dicho su amiga.
Las mujeres son perspicaces de nacimiento.
– Tienen un código cifrado que les permite cerrar tratos en las aldeas de los alrededores y, por la noche, se ganan así un dinero extra -me ha explicado él.
– Han visto que yo iba con vosotros, pero si hubierais estado solos seguro que os hubieran dirigido la palabra.
– Así pues, ¿hay un lugar donde ejercen su profesión, no van sólo a las aldeas? -he preguntado.
– Deben de tener una embarcación en los alrededores, pero pueden ir también a un hotel con su cliente.
– ¿Se practica este tipo de comercio abiertamente en los hoteles?
– Están conchabadas con algunos. ¿No te has encontrado ninguna alguna vez en tu camino?
He vuelto a pensar entonces en esa mujer que quería ir a Pekín para presentar una queja y que afirmaba no tener dinero para comprar su billete. Le di un yuan, pero tal vez fuese una prostituta.
– ¡Menuda investigación sociológica que estás llevando a cabo tú! Hoy en día se ve de todo.
No puedo sino reprochármelo, explicar que soy incapaz de realizar la menor investigación, que no soy más que un perro vagabundo que anda errante de aquí para allá. Se ríen con ganas.
– ¡Seguidme, os voy a hacer pasar un buen rato!
A él se le acababa de ocurrir una nueva idea. Exclama señalando al río:
– ¡Eh! ¿Hay alguien?
Y salta desde el borde del muelle a la barca con un camarote de tela negra.
– ¿Qué es lo que desean? -pregunta a bordo una voz ahogada.
– ¿Podemos hacer una salida nocturna con esta embarcación?
– ¿Para ir adonde?
– Al puerto de Xiaodangyang -responde mi amigo sin dudarlo un instante.
– ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? -pregunta un hombre que sale con los brazos desnudos del camarote.
– ¿Cuánto quieres?
Y comienza el regateo. -Veinte yuanes.
– No, diez.
– Dieciocho.
– Diez.
– Entonces, quince.
– No, diez.
– Por diez yuanes no voy.
Y el hombre se vuelve a meter en el camarote. Se oye murmurar una voz de mujer.
Los tres nos miramos y negamos con la cabeza. Imposible aguantarse la risa.
– ¿Van sólo hasta el muelle de Xiaodangyang? -pregunta otra voz, varias embarcaciones más allá.
Mi amigo nos hace señal de que guardemos silencio y responde con fuerte voz:
– ¡Yo sólo voy hasta allí por diez yuanes! -Tiene aspecto de estar encantado.
– Esperen ustedes aquí, que ahora les recojo con mi barca.
Mi amigo conoce perfectamente el precio a pagar. Con la chaqueta echada sobre los hombros, aparece la silueta de un hombre maniobrando el bichero.
– Bien, ¿qué te parece? Nos ahorramos una noche de hotel. ¡A esto se le llama verdaderamente «ir a la deriva al claro de luna»! Lástima que no haya claro de luna. De todos modos, ni hablar de prescindir del aguardiente.
Le rogamos al barquero que aguarde un momento y corremos a comprar en una callejuela una botella de Daqu, una bolsita de habas hervidas y dos velas. Saltamos alegremente dentro de la embarcación.
El barquero es un anciano demacrado. Apartando la tela del camarote, vamos a tientas a sentarnos con las piernas cruzadas sobre la cubierta. Mi amigo quiere encender las velas con su mechero.
– No enciendan fuego en la barca -refunfuña el anciano.
– ¿Y eso por qué?
Imagino que existe algún tabú.
– Pueden pegar fuego a la tela.
– ¿Por qué cree que vamos a pegar fuego a la tela? -pregunta el abogado.
El viento apaga varías veces la llama de su mechero. Él aparta un poco la tela.
– Si le pegamos fuego, ya se lo reembolsaremos.
Su amiga se mete entre él y yo. Aún se está mejor así. Durante un instante, nos sentimos revivir.
– ¡Apaguen eso! -Soltando su bichero, el anciano se mete bajo la tela.
– ¡Qué le vamos a hacer si no podemos encenderlas! -digo yo-, aún se está mejor en plena oscuridad.
El abogado abre entonces la botella, separa las piernas e instala sobre la esterilla que recubre la cubierta la gran bolsa de habas hervidas. Nuestros rostros están cara a cara, nuestros pies acuñados unos contra otros. Nos pasamos la botella de aguardiente. Apoyada contra él, ella alarga a veces la mano para cogerla y tomar un trago. En el meandro del río, no se oyen más que el chapoteo de las olas y el bichero golpeando el agua.
– El tipo de antes se ha quedado sin negocio.
– Por cinco yuanes más, habría aceptado. No es gran cosa.
– ¡Lo justo para un cuenco de sopa de tallarines calientes!
Nos estamos volviendo unos asquerosos.
– Desde antiguo, esta aldea acuática es un lugar de libertinaje. ¿Quién podría prohibirlo? ¡Los chicos y chicas de aquí son todos muy vivalavirgen, pero a pesar de ello no se los puede matar a todos! Han vivido así durante generaciones -dice él en la oscuridad.
El cielo oscuro se abre por un instante y deja filtrar la claridad de las estrellas, para oscurecerse luego de nuevo. Detrás de la embarcación, resuenan el gluglú que provoca la espadilla en el agua y el dulce sonido de las olas que rompen contra la barca. Un frío viento refresca el aire y penetra por la tela que ha sido descorrida. Bajamos una cortina cortavientos hecha de bolsas de plástico.
Nos embarga el cansancio, los tres acurrucados en medio del estrecho camarote de la embarcación. El abogado y yo, aovillados a cada lado, y ella, que se aprieta entre nosotros dos. Las mujeres son así, tienen necesidad de calor.
En la penumbra, adivino los rizomas que se extienden detrás de los diques y, más allá, las marismas cubiertas de cañaverales. Después de muchas vueltas y revueltas, llegamos a una vía de agua que atraviesa unos tupidos cañaverales, allí podrían acabar con nosotros, ahogarnos sin dejar ni rastro. En realidad, somos tres contra uno y, aunque uno sea una mujer, no tenemos enfrente más que a un anciano, por lo que podemos dormir tranquilos. Ella se ha dado la vuelta ya y yo toco su espalda con mi talón. Coloca sus nalgas contra mi muslo, pero nadie presta atención a ello.
El mes de octubre, en este lugar de agua, es la estación de la recolección, y por todas partes se ve menear de senos y brillar húmedas miradas. Su cuerpo es atractivo, dan ganas de acercarse a ella y acariciarla. Acurrucada contra el pecho de mi amigo, siente sin duda el calor de mi cuerpo. Alarga una mano para posarla sobre mi pierna, como si quisiera consolarme un poco, ya por frivolidad, ya por gentileza. Entonces se oye un rugido, o más bien una queja profunda, que viene de la popa de la embarcación. Primero uno siente ganas de protestar, pero es imposible no escuchar. Una endecha desgarradora flota en la noche, al hilo del viento, a flor de agua. El anciano canta, canta tan tranquilo, completamente ensimismado, moderando su voz que surge de lo más profundo de su pecho; es como una queja largo tiempo contenida que se liberara de repente. Primero las palabras resultan inaudibles, luego, poco a poco, uno logra captarlas sin comprenderlas no obstante del todo, debido al dialecto que emplea, teñido de un fuerte acento campesino. Algo así como: «Tú, hermanita de diecisiete años, jovencita de dieciocho años… la suerte de tu cuñado has seguido… por todas partes… por todas partes… sin igual… la pequeña sirvienta… con el resplandor…». Una vez perdido el hilo, ya no se comprende nada.
Les he preguntado tocándoles la mano:
– ¿Lo oís? ¿Qué es lo que canta?
Sus cuerpos se rebullen, tampoco ellos duermen.
El abogado repliega sus piernas, se sienta y grita al barquero:
– Eh, buen hombre, ¿qué está cantando?
En un batir de alas, un ave espantada emprende el vuelo ululando por encima del camarote. Aparto un poco la tela, la embarcación se acerca a la orilla. En las aguas bajas del dique sobresalen unas matas negruzcas, tal vez alubias de soja. El anciano ya no canta, se ha levantado un viento fresco que ahuyenta el sueño. Me dirijo a él educadamente:
– Buen hombre, lo que canta usted es como una romanza, ¿no?
Él no dice nada, ocupado como está en timonear la espadilla. La barca avanza rápidamente.
– Tómese un descanso y beba con nosotros. ¡Y luego cántenos alguna cosa!
El abogado también se lo ha pedido.
El anciano guarda silencio y sigue maniobrando su espadilla.
– No tenga prisa, hombre, y venga a beber un trago y entre en calor, le daré dos billetes más si nos canta alguna cosa, ¿de acuerdo?
Como una piedra que cae en el agua, las palabras del abogado no encuentran ningún eco. Ya esté el barquero molesto o furioso, la embarcación sigue deslizándose por el agua. Y sólo nos mecen el ruido de los remolinos que hace la espadilla y unas olitas que golpean suavemente la borda de la barca.
– Durmamos -susurra la amiga del abogado.
Nos volvemos a acostar, un tanto decepcionados. El camarote parece más estrecho con nuestros tres cuerpos tumbados, apretados unos contra otros. Siento el calor de su cuerpo. Deseo o ternura, ella ha cogido mi mano y la cosa no pasa a mayores, nadie quiere estropear la misteriosa turbación de esta noche. Entre el abogado y ella, ni un ruido. Tan pronto como he sentido la dulzura y el calor de su cuerpo, he intentado reprimir la emoción que me embargaba, pero mi deseo reprimido no ha hecho sino acrecentarse y la noche ha recuperado su misteriosa turbación.
Al cabo de bastante rato, la endecha resuena de nuevo en la oscuridad, endecha de un alma en pena errante en la noche, abrumada, insatisfecha. Unas cenizas incandescentes relucen un instante en la oscuridad. Sólo queda el calor de los cuerpos y la flexibilidad de los contactos, mis dedos se han engarzado con los suyos, pero ninguno de nosotros ha proferido el menor sonido, nadie se atreve a turbar el silencio, cada uno contiene su respiración y escucha el rugir de la tempestad que sopla en sus venas. La voz cascada del anciano resuena de forma intermitente, le canta a los pechos perfumados de una mujer, a las piernas deseables de otra, pero ningún verso resulta comprensible del todo, imposible pescar más que unos fragmentos, él canta de manera confusa, tan sólo resultan perceptibles la brisa y el tacto, los versos se suceden, ninguno es repetido de principio a fin, pero se parecen casi todos ellos, flores y pistilos, los rostros se ruborizan, no lo hagas, raíces, raíces de loto, faldas de gasa flotando al viento, talle fino, el regusto amargo de los caquis, no amargo sino áspero, en las olas mil pares de ojos, en el cielo las libélulas, no, no, no se puede fiar uno…
El barquero bucea a todas luces en lo más profundo de su memoria para encontrar los sentimientos que darán expresividad a su lenguaje, un lenguaje que no tiene un sentido claro, que no transmite más que sensaciones intuitivas, atiza el deseo, y se infiltra en su canto, como una queja, como un suspiro. Al cabo de un buen rato se detiene, la mano que sostiene la mía se suelta al fin. Nadie se mueve.
El anciano tose, la barca cabecea ligeramente. Me siento para mirar fuera del camarote. La superficie del agua se ha vuelto más blanca, la barca atraviesa una localidad. Las casas se hacinan en la ribera, bajo la luz de los faroles las puertas están todas cerradas, no brilla luz alguna en las ventanas. En la popa, el anciano no cesa de toser, la barca cabecea cada vez más fuerte, se le oye orinar en el agua.
68
Continúas subiendo las montañas. Y cada vez que te acercas a la cima, extenuado, piensas que es la última vez. Alcanzado tu objetivo, cuando tu excitación se ha calmado un poco, te quedas insatisfecho. Cuanto más desaparece tu fatiga, más aumenta tu insatisfacción, contemplas la cadena de montañas que ondea hasta donde se pierde la vista y el deseo de ascender se apodera de nuevo de ti. Aquellas que has escalado no presentan ya ningún interés, pero estás convencido de que detrás de ellas se esconden otras curiosidades, cuya existencia todavía desconoces. Pero cuando llegas a la cima no descubres ninguna de estas maravillas, no encuentras más que el solitario viento.
Al hilo de los días, te adaptas a tu soledad, subir las montañas se ha vuelto una especie de enfermedad crónica. Sabes perfectamente que no encontrarás nada, no te sientes impulsado más que por tu obcecación y no cesas de trepar. En este proceso, por supuesto, tienes necesidad de algún consuelo y te meces en tus quimeras, te creas tus propias leyendas.
Tú cuentas que bajo una escarpadura viste una cueva, casi enteramente obturada por un montón de rocas. Creíste que era la casa del Viejo Shi, un santo del que hablan las leyendas montañesas de la etnia qiang.
Cuentas también que estaba sentado sobre una tabla de cama carcomida que se convirtió en polvo tan pronto como la tocaste. Los trozos estaban húmedos debido a la atmósfera cerrada de la cueva. Delante de la entrada corría un riachuelo y, por todas partes por donde ponía uno los pies, estaba todo cubierto de musgo.
Su cuerpo estaba apoyado contra la pared, su rostro de cuencas rehundidas, seco como una ramita de madera muerta, estaba vuelto hacia ti. Su fusil encantado colgaba de una rama de árbol hincada en una grieta de la pared, por encima de su cabeza. Sólo tenía que alargar la mano para apoderarse del arma que no tenía el menor rastro de herrumbre. Estaba todavía cubierta de negros restos de grasa de oso. El anciano te preguntó:
– ¿Qué demonios vienes a hacer aquí?
– Vengo a verle.
Te esforzabas por parecer educado, pese al terror que te atenazaba. No era un viejo voluble y caprichoso como un niño. Todas tus zalamerías eran inútiles. Sabías perfectamente que podía matarte con su fusil si se enfurecía; motivos tenías para sentirte intimidado. Frente a sus dos cuencas rehundidas, ni siquiera osabas levantar los ojos, por temor a que él se imaginara que mirabas de reojo su fusil.
– ¿Por qué?
No podías decir por qué habías venido.
– Hace mucho tiempo que nadie viene a verme -gruñó él con voz cavernosa-. La pasarela que conduce hasta aquí está completamente podrida, ¿no?
Le explicaste que habías subido desde abajo del barranco, por donde corre el río Ming.
– ¿No me habíais olvidado todos?
– No -me apresuré yo a responder-, los montañeses le conocen a usted como el Viejo Shi. Hablan de usted en sus veladas, pero no se atreven a venir a verle.
Te hubiera gustado decirle que había sido más la curiosidad que el valor lo que te había movido a venir al oírles a ellos hablar de él, pero esto no resultaba fácil explicárselo. Dado que habías encontrado allí una prueba de la veracidad de una leyenda, ahora que le habías visto debías aprovechar la ocasión.
– ¿Quedan lejos los montes Kunlun de aquí?
¿Por qué le preguntaste acerca de los montes Kunlun? Son las montañas de los antepasados donde vive la Reina Madre de Occidente. Ésta está representada en los ladrillos pintados encontrados en las tumbas de los Han bajo la forma de un personaje de cabeza de tigre, con cuerpo humano y cola de leopardo. Y los pesados ladrillos de los Han son perfectamente reales.
– ¡Ah!, si avanzas todo recto, llegarás a los montes Kunlun.
Dijo esto como si señalara los retretes o una sala de cine. Te armaste de valor para seguir preguntando:
– Pero todo recto, ¿no está muy lejos de aquí?
– Todo recto…
Esperando que prosiguiera, echaste una mirada a sus cuencas rehundidas. Su boca desdentada se abrió por dos veces, luego se volvió a cerrar. Imposible saber si había dicho algo, o si únicamente se disponía a hablar.
Hubieras querido emprender la huida pasando por su lado, pero temiendo que se enfureciera optaste por mirarle fijamente y adoptar un aire de perfecta humildad, como si escucharas sus enseñanzas. Pero no te enseñó nada. Sin duda no tenía nada que enseñarte. Sentiste que los músculos de tu rostro estaban demasiado tensos en esa inmovilidad, relajaste las comisuras de los labios y adoptaste un aire más jovial. Pero no notaste ninguna reacción por su parte. Entonces, moviste un pie para desplazar tu centro de gravedad y avanzaste insensiblemente. Te acercaste a sus cuencas rehundidas, sus pupilas permanecían fijas, como si fueran falsas, tal vez no era más que una momia.
Los cadáveres perfectamente conservados de las tumbas Chu de Jiangling o de Mawangdui estaban sin duda en la misma posición que él.
Te acercaste paso a paso sin atreverte a tocarle, temiendo hacerle caer al más mínimo gesto. Alargaste la mano para apoderarte del fusil de caza cubierto de restos de grasa de oso colgado detrás de él. Pero al tocar el cañón del fusil, éste se convirtió en polvo. Te batiste en retirada a toda prisa, sin preocuparte ya de saber si irías a la mansión de la Reina Madre de Occidente.
Por encima de tu cabeza resonó un trueno, ¡el cielo daba muestras de su cólera! Los soldados y generales celestiales golpeaban con mazos de huesos de bestias salvajes el grueso tambor hecho de piel de búfalo procedente del mar de Oriente.
Nueve mil novecientos noventa y nueve murciélagos blancos revoloteaban en la cueva lanzando estridentes chillidos, despertando a los espíritus de la montaña. Enormes bloques de piedra cayeron de las cumbres, provocando en su caída un inmenso desprendimiento como un ejército de jinetes bajando a todo correr las pendientes en medio de una nube de polvo.
¡Ah, ah! ¡De golpe, en el cielo, aparecieron nueve soles! Los hombres con sus cinco costillas, las mujeres con sus diecisiete nervios se pusieron a golpear los instrumentos de percusión y a tañer los instrumentos de cuerda sin dejar de cantar, gritar, gemir y aullar.
Tu alma te abandonó entonces y no viste más que innumerables sapos, boquiabiertos, vueltos hacia los cielos, como una muchedumbre de pequeños hombres decapitados, las manos tendidas hacia el cielo y gritando con la mayor de las desesperaciones: ¡Devolvedme mi cabeza! ¡Devolvedme mi cabeza! ¡Devolvedme mi cabeza! ¡Devolvednos nuestras cabezas! ¡Devolvednos nuestras cabezas! ¡Devolvednos nuestras cabezas! ¡Nuestras cabezas, devolvednos! ¡Nuestras cabezas, devolvednos! ¡Nuestras cabezas, devolvednos! ¡Nuestras cabezas, devolvednos! ¡Nuestras cabezas, devolvednos! ¡Nuestras cabezas, devolvednos! ¡Las cabezas, devolvednos! ¡Las cabezas, devolvednos! ¡Las cabezas, devolvednos! ¡Venid a devolver nuestras cabezas!… Yo entrego mi cabeza…
69
Unos repetidos tañidos de campana y unos redobles de tambor me sacan de mi sueño. No me acuerdo ya de dónde estoy. En medio de una completa oscuridad, termino por reconocer una ventana, me parece que con unos travesaños muy delgados. Para comprobar si estoy todavía soñando, me esfuerzo por levantar mis pesados párpados. Percibo por fin la luz fluorescente de mi reloj. Son las tres. Caigo en la cuenta de que la oración matinal ha comenzado y que estoy hospedado en un templo. Me levanto de golpe.
Cuando llego al patio, el tambor ha enmudecido. Únicamente la campana desgrana sus claros tañidos. Detrás de los árboles, el cielo está sombrío, el tintineo llega de la sala del Gran Tesoro oculta por unos altos muros. A tientas alcanzo la puerta de la galería que conduce al refectorio, pero ésta se halla cerrada. Me dirijo hacia el otro extremo de la galería, pero mis manos no tocan más que una pared de ladrillo. Estoy prisionero, encerrado en este patio rodeado por unos altos muros. Llamo varias veces en vano.
La víspera, había insistido en hospedarme en el monasterio Guoqing. Los monjes que quemaban incienso y distribuían las ofrendas me habían mirado como si dudaran de mi fervor. Yo me había quedado tercamente hasta el cierre de las puertas. Finalmente consultaron a su superior y me instalaron en este patio lateral, en la trasera del templo.
No quiero quedarme encerrado, quiero comprobar, sin infringir no obstante el ritual budista, si en este templo en activo desde hace más de mil años se conserva aún el ritual de la escuela del Tiantai. * Tras volver al patio, acabo divisando un hilo de luz que se filtra por una rendija de una esquina. A tientas, descubro una pequeña puerta que abro sin tener licencia para ello. Salta a la vista que se trata de un templo budista, no hay ningún lugar tabú.
Más allá de la pared-pantalla, una pequeña sala de oración iluminada por algunas velas ha sido invadida por las volutas de humo del incienso; delante del altar cuelga un paño de brocado morado bordado con una inscripción en grandes caracteres: «Súbitamente, el pebetero se calienta». Diríase una revelación. A fin de probar que mis intenciones son intachables y que no he venido a espiar los secretos de los monjes, me alumbro ostensiblemente con el candelero. En las cuatro paredes hay colgadas caligrafías antiguas: nunca hubiera creído que un templo pudiera abrigar una estancia tan refinada, tal vez sea la sala donde vive cotidianamente el Gran Maestro del dharma. Me siento un poco avergonzado por tener la osadía de penetrar en ella, pero ardo en deseos de comprobar si aún se conservan los manuscritos de los dos bonzos célebres de los Tang, Han Shan y Shi De. * Dejo el candelero y abandono la estancia en dirección a la campana.
Llego a otro patio, bordeado de celdas donde resplandecen también unas velas, probablemente los aposentos de los bonzos. De repente, un monje ataviado con una larga túnica negra pasa por detrás de mí. Sorprendido al principio, acabo comprendiendo que me indica el camino. Tras él recorro numerosas galerías. De golpe, desaparece. Incómodo, busco un sitio mejor iluminado. Me dispongo a cruzar el umbral de una puerta cuando, alzando la cabeza, descubro un Guardián de Buda, de unos cuatro o cinco metros de alto, blandiendo hacia mí su mazo de diamante, con los ojos abiertos de par en par de la cólera. Me quedo helado de terror.
Rápidamente, me alejo y sigo avanzando a tientas por un pasillo. Por una puerta en arco por la que se filtra una lucecita, desemboco por casualidad en el inmenso patio de delante de la sala del Gran Tesoro. Un dragón azul vigila en cada ángulo de su techo de dos lienzos que se elevan hacia el cielo y en cuyo centro brilla un espejo redondo. En la inmensidad de la noche que precede al alba, en medio de los viejos cipreses, esta aparición tiene algo de mágico.
En la alta terraza, detrás del enorme pebetero de bronce, centellean mil velas, el tañido grave de la campana hace vibrar los aires. Un bonzo con su larga túnica negra empuja un enorme cilindro de madera suspendido que va a golpear contra la gigantesca campana sin hacerla moverse ni un ápice: como si no la hiciera reaccionar más que en el fondo de la misma, el sonido sale del suelo de debajo de la campana, asciende hasta las vigas y los cabrios antes de dar la vuelta hacia el exterior del templo. Estoy totalmente hechizado.
Unos monjes encienden una tras otra dos hileras de velas colocadas delante de los dieciocho luohan, * luego instalan unas varillas de incienso en los pebeteros. Sus siluetas se funden en una masa negruzca uniforme que se desplaza como una sombra hasta delante de las esterillas, adornadas con diferentes motivos, donde cada uno toma sitio.
El tambor es percutido a continuación dos veces, dos redobles que revuelven las tripas. Alzado a la izquierda del templo, en un pedestal más alto que un hombre, sobrepasa en una cabeza al monje que lo golpea, encaramado sobre un escalón de la terraza. Es el único que no viste túnica negra, sino chaqueta, pantalones y unas sandalias de cáñamo. Levanta el brazo por encima de su cabeza.
Tata.
¡Peng! ¡Peng!
Y vuelta a empezar.
Ta ta.
En el momento en que el último son de la campana se disipa, el tambor reanuda sus redobles con renovado brío, haciendo retemblar el suelo bajo los pies. Al principio, se distingue cada redoble, pero el ritmo se acelera y no forman ya más que un tronido que hace vibrar el corazón en el pecho y la sangre en las venas. ¡Los golpes redoblan de intensidad, hasta dejarle a uno sin aliento, y, a los redobles precedentes, se superpone acto seguido un ritmo melódico claro, más agudo!
El que toca el tambor es un bonzo entrado en años, de cuerpo enteco. No utiliza mazo. Tan sólo se agita su nuca reluciente entre sus desnudos hombros. Se sirve asimismo de sus palmas, de sus dedos, de sus puños, de sus codos, de sus muñecas, de sus rodillas e incluso de los dedos de los pies para golpear, acariciar, rozar, tamborilear, aporrear sobre su tambor. Diríase una salamanquesa pegada con todo su cuerpo a la piel del instrumento.
En medio de este estruendo ensordecedor resuena de repente un son de campana tan sostenido que uno creería en un principio estar en un error, como un hilo invisible en el gélido viento, como el estridor de un grillo en plena noche de otoño. Pasa demasiado deprisa, es casi quejumbroso, pero se distingue a pesar de todo en medio del tumulto, tan claro que no cabe dudar de su existencia. Luego es el cascabeleo embelesador de los peces de madera de infinitas sonoridades, melancólicas, solitarias, claras, penetrantes, mezcladas a continuación con los sones vigorosos del bronce. Todo se funde posteriormente en una única e inmensa sinfonía.
Quiero saber de dónde proceden estos tañidos. Termino por descubrir al Venerable, de edad muy avanzada, erguido con una túnica raída totalmente apedazada, que sostiene en su mano izquierda una campanilla y una fina varita metálica en la derecha. Apenas roza la campanilla con su varita cuando el sonido se eleva y parece mezclarse con las volutas del humo de incienso. Cual una red de pescador desplegada, lo envuelve todo en su musicalidad, y nadie puede escapar a ella. La excitación y el asombro que me dominaban han desaparecido.
En los paneles colgados en la gran sala del templo puede leerse: «País de la serenidad» y «A vuestras anchas, humanos». Unas colgaduras descienden del techo. Entre ellas está Buda Tathagata, sentado con tal dignidad que, frente a él, uno pierde todo tipo de vanagloria, se siente en medio de una especie de benevolencia teñida de indiferencia, las preocupaciones de este mundo de polvo desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, el tiempo parece detenerse de repente.
No sé cuándo ha enmudecido la campana. El Venerable sigue agitando su campanilla, mientras sus apretados labios desgranan algunas plegarias indistintas, haciendo que sus demacradas mejillas y sus canas cejas se muevan. Bonzos de todas las estaturas recitan sus sutras al compás de los tañidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez…, noventa y nueve bonzos siguen en fila al Venerable y dan vueltas diciendo sus oraciones en torno al Buda que se erige en el centro del templo. Me mezclo con ellos y, con las manos juntas, invoco el nombre de Buda Amithaba. Percibo también otro sonido muy nítido: es una voz que se eleva por encima de la masa sonora en el momento en que cada frase termina, queda aún un entusiasmo no apagado y un alma todavía atormentada.
70
¡Qué decir frente a este paisaje nevado de Gong Xian! * Los copos caen en medio de una calma perfecta, silencio en el no-silencio. Es un sueño.
Un puente de madera sobre el río. una casucha aislada cerca del agua, distingues la huella del hombre, pero predomina una impresión de profunda soledad.
Es un sueño inmovilizado, en las fronteras del sueño, una oscuridad impalpable, apenas perceptible.
Una tinta. El, que utiliza siempre el pincel marcando mucho el trazo, lleva su inspiración mucho más lejos aún. Destaca en este manejo de la tinta y del pincel. El encanto de sus pinturas nace precisamente de que cada detalle aparece claramente ante la mirada. Es un verdadero pintor, no sólo un pintor letrado.
La sencilla elegancia de lo que se ha dado en llamar «pintura de letrados» no se ciñe a menudo más que al sentido y no a la forma, no soporto esas telas de estilo afectado.
Tú te refieres a los pintores grandilocuentes que pierden toda naturalidad recreándose en la composición a pincel y a tinta. Es posible imitar esta técnica, pero el espíritu nace de la vida, está en las montañas, en los ríos, en la hierba y en los árboles. La belleza de los paisajes de Gong Xian nace de esta naturalidad indefinible e inimitable que irradian sus pinturas. Puede imitarse a Zheng Banqiao, * no a Gong Xian.
A Bada ** tampoco. Pueden imitarse sus pájaros de grandes ojos desorbitados por la furia, pero no así la impresión de inmensa soledad que desprenden sus patos y sus lotos.
En Bada, lo mejor son los paisajes. Sus obras que expresan su repugnancia por el mundo y sus costumbres son inferiores.
Si uno se distingue por el odio al mundo y sus costumbres corre el riesgo de caer en lo convencional, se combate la mediocridad por la mediocridad, por lo que es preferible una mediocridad a secas.
Y así fue como sus contemporáneos echaron a perder a Zheng Banqiao. Lo que en él era desapego se convirtió en simple ornamento para los pintores frustrados. Se ha abusado tanto de sus trazos de bambú que se ha caído en lo puramente convencional, una manera simple por parte de ciertos letrados de adaptarse a los gustos sociales.
Lo que peor soporto es la pretendida «estupidez extravagante». ¿Quieres ser estúpido? Pues selo, ¿dónde está el problema? En realidad es una manera de parecer inteligente simulando la tontería.
Era un genio desgraciado, mientras que Bada estaba loco.
Al principio simulaba la locura, luego se volvió realmente loco. Sus logros artísticos se deben a que no jugaba a hacerse el loco.
O bien, sólo se dio cuenta de la locura del mundo al examinarla con mirada extraña.
O bien, no pudiendo soportar el mundo el sano juicio, acabó abocándole a él a la locura, para alcanzar así su perfección.
Al final de sus días, Xu Wei * también se volvió loco y asesinó a su mujer.
O bien, fue su mujer quien le asesinó a él.
Resulta duro decirlo, pero, incapaz de soportar las costumbres de su tiempo, no pudo sino caer en la locura.
El que, en cambio, no fue ningún loco fue Gong Xian, trascendió las costumbres de su tiempo sin tratar de oponerse a él y supo preservar su propia naturaleza.
No quiso luchar nunca contra la necedad con lo que llamamos la inteligencia, llevó una vida muy apartada y se enfrascó en un sueño lúcido.
Era también una especie de autoprotección. Sabía que no podía oponerse a este loco mundo.
Tampoco era su intención oponerse, eso nunca le preocupó en exceso y supo proteger su integridad personal.
No era un ermitaño, no se decantó hacia la religión, ni era tampoco budista ni taoísta. Pasaba su vida en su huerto y vivía de las clases que impartía; con su pintura nunca trató de ganar favores, no envidió a nadie, su pintura pertenece por entero al dominio de lo inefable.
Su pintura no tiene ninguna necesidad de consagración, pues la esencia de su pintura refleja ya la hondura de sus sentimientos.
Tú o yo, ¿podemos lograrlo?
Pero él ya lo logró, con ese paisaje nevado.
¿Puedes certificar que esta pintura es suya?
¿Importa eso realmente? Si piensas que es suya, suya es.
¿Y si no?
Entonces no es suya.
En otras palabras, tú y yo creemos que la hemos visto.
Así pues, suya es.
71
Al abandonar los montes Tiantai, me he dirigido a Shaoxing, reputada por sus añejos aguardientes y las celebridades de que fue cuna: políticos, hombres de letras, grandes pintores e incluso una heroína revolucionaria. Actualmente sus mansiones son museos conmemorativos. Incluso ha sido restaurado el templo de tierra batida donde se pretende que el personaje más vil nacido de la pluma de Lu Xun, Ah Q, * encontraba refugio por la noche. Ha sido pintado de vivos colores y adornado con una placa que ostenta una dedicatoria trazada por un célebre calígrafo contemporáneo. Ah Q no habría podido imaginar nunca que disfrutaría de semejante prestigio tras su muerte, él que fue decapitado como un bandido. Me doy perfecta cuenta de hasta qué punto la gente humilde de esta localidad debía de llevar una vida precaria, sobre todo la heroína revolucionaria Qíu Jin, * que había tomado partido por la grandeza de su nación.
Una foto de ella cuelga en su antigua residencia: una mujer de talento nacida en el seno de una gran familia, afable y hermosa, de graciosas cejas, mirada viva y aspecto distinguido. Sin embargo, fue decapitada a sus veinte y tantos años a la luz del día, tras haber sido paseada por la ciudad, atada de pies y manos.
El gran escritor Lu Xun se pasó la vida ocultándose y huyendo. Felizmente, terminó por refugiarse en una concesión extranjera, pues en caso contrario no habría muerto de enfermedad sino sin duda asesinado. Ningún sitio de este país es un lugar seguro. Lu Xun escribió: «Derramo mi sangre por Xuanyuan». Esta frase me la aprendí de memoria cuando era estudiante, pero ahora no puedo dejar de dudar acerca de lo bien fundado de la misma. Xuanyuan es el nombre del Emperador Amarillo, que fue, según la leyenda, el primer emperador de este país, de esta patria, de esta nación. ¿Por qué tiene uno que derramar por fuerza su sangre por la gloria de sus antepasados? ¿Es algo verdaderamente grandioso derramar la propia sangre? Dado que uno no tiene más que una cabeza, ¿por qué habría de dejársela cortar por ese tal Xuanyuan?
La sentencia de Xu Wei: «En el mundo, todo cuerpo es falso, es el propio hombre quien tiene que modelarlo, mi verdadero rostro soy yo quien lo creo» es más penetrante aún. Pero dicho cuerpo, por más que sea falso, ¿por qué debe tener el hombre la obligación de modelarlo? Falso o no, ¿no sería posible ahorrarle la responsabilidad de modelarlo? Además, por lo que se refiere a este verdadero rostro, que sea auténtico o no carece de importancia, el problema radica en crearlo o no.
En el fondo de la callejuela, todo ha permanecido en su sitio igual que en el pasado: su «biblioteca cubierta de hiedra», el despacho con las ventanas claras y la mesita de té en un estado impecable. Un lugar tan apacible debió de proteger a Lu Xun de la locura. El mundo no está hecho sin duda para los hombres, pero los hombres deben pese a todo vivir en él. Si uno quiere existir y preservar el «verdadero rostro» que tenía en el momento de nacer, si no se quiere morir de forma violenta ni volverse loco, sólo cabe huir. No me quedaré por más tiempo aquí, me voy a toda prisa.
En las afueras de la ciudad se encuentra la tumba de Yu el Grande, en los montes Guiji, primer soberano de una dinastía poseedora de una genealogía fiable desde el siglo XXI antes de nuestra era. Fue aquí donde unificó el Imperio, donde reunió a los príncipes feudatarios y recompensó a cada uno de acuerdo a sus méritos.
Cruzo el puentecillo de piedra que salva el río Ruoye, al pie de una colina cubierta de abetos: en la plaza, delante de los vestigios de la tumba de Yu el Grande, hay puestas a secar unas espigas de trigo. La mies tardía ya ha sido cosechada. El reconfortante sol de otoño me sumerge en un grato adormilamiento.
Una vez cruzada la puerta, en este gran patio silencioso, me embarga un sentimiento de soledad. Imagino cómo aquí, hace siete mil años, los descendientes del hombre de Hemudu cultivaban el arroz, criaban cerdos y modelaban personajes de terracota, cómo los descendientes del hombre de Liangzhu * hacían cerámicas con signos en huecograbado y motivos geométricos, y cómo Yu el Grande pasó revista a los antepasados de los Baiyue * con el cuerpo tatuado y los cabellos cortados, con sus tótemes de pájaros. Fangfeng, un zafio gigante, ataviado con unas ropas de cáñamo que flotaban a su alrededor, ceñido con una correa de cuero, llegó con retraso a la ceremonia. Yu el Grande ordenó al punto a su guardia personal decapitarlo.
Hace dos mil años, Sima Qian ** vino en persona a investigar aquí para escribir sus monumentales Memorias históricas. También él fue castigado por el emperador y, si bien pudo salvar la cabeza, perdió sus partes pudendas.
En el tejado del edificio principal, entre dos dragones azules, un espejo redondo refleja la luz cegadora del sol. En la sala oscura del templo se alza una estatua reciente de Yu el Grande, que expresa una benevolencia un tanto convencional. En cambio, las nueve hachas situadas detrás de él, símbolos de su acción pacificadora de las nueves regiones, resultan más significativas.
En los Anales de Shu se dice: «Yu, originario del distrito de Guangrou, en los montes Wen, nació en Shiniu». Yo provengo precisamente de esa región, en la actualidad zona de población qiang de Wenchuan. Es también la guarida de los pandas. Ahora bien, Yu nació del vientre de un oso, como lo atestigua el Clásico de los montes y de los mares.
Asimismo, siempre se dice que domeñó las aguas porque habría dragado el Río Amarillo. Me permito dudar también de la realidad de este aserto. Creo que partió del curso superior del Min (que, al principio, constituía el curso principal del río Yangtsé, tal como atestigua el Slmijingzhu) * que recorrió el Yangtsé, pasó por las Tres Gargantas, que al norte tomó al asalto los montes Jishi, al sur la región de Gonggong, al este los montes Yunyu. Guerreando a lo largo de toda su ruta, Yu el Grande alcanzó las costas del mar de la China Oriental. En el país de Qingqiu, simbolizado a la sazón por el zorro de nueve colas, al pie de los Montes Azules que pasaron más tarde a llamarse Montes Guiji, se topó con una muchacha de hechizante belleza. Cuando se pusieron a retozar, él adoptó el aspecto de un oso. Aterrada, la joven virgen quería emprender la huida y el santo hombre, Yu el Grande, terriblemente impaciente, bajo el impacto de la emoción sentida, la montó exclamando: «¡Ábrete!». Así fue como dio comienzo el linaje de los descendientes del emperador. A los ojos de su esposa, Yu era un oso, en boca de las gentes del pueblo se convirtió en un santo, en la pluma de los historiadores pasó a ser un emperador y, para el novelista, no fue más que el primer hombre que dio muerte a otros seres humanos para imponer su voluntad. Por lo que se refiere a la leyenda de la inundación que habría detenido, nada impide pensar, como ha propuesto un extranjero, que se trate de una reminiscencia del líquido amniótico. En la tumba de Yu el Grande ha desaparecido todo vestigio auténtico. Tan sólo subsiste una gran estela delante del templo principal, cubierta de algunas inscripciones en forma de renacuajos que ningún especialista ha logrado descifrar por el momento. La observo atentamente, me devano los sesos y de repente tengo una revelación, descubro que pueden interpretarse de la manera siguiente: la historia es un enigma o bien: la historia no es sino mentira o bien: la historia no es sino una pura pamplina
o bien: la historia es profecía
o también: la historia es un fruto ácido
o también puede leerse: la historia es sólida como el hierro
o también: la historia no es más que una bola de pasta
e incluso: la historia no es más que una mortaja
o yendo más lejos: la historia debería ser un medicamento sudorífico
o yendo más lejos aún: la historia es como un espíritu que golpea en la pared
y de igual manera: unas baratijas antiguas, esto es la historia
e incluso: la historia es producto de la razón
e incluso también: la historia es fruto de la experiencia
e incluso también: la historia es una serie de pruebas
o incluso esto: la historia es como un conjunto de perlas desparramadas
e incluso también esto: la historia es una serie de causas
o: la historia es una metáfora
o: la historia es en realidad un estado mental
y finalmente: la historia es la historia
y: la historia no es nada de todo esto
así como: la historia se reduce a un simple suspiro
ah, la historia, ah, la historia, ah, la historia, la historia,
a fin de cuentas, puede ser descifrada tal como se quiera, ¡y
he aquí un gran descubrimiento!
72
– ¡Esto no es una novela!
– Entonces, ¿qué es? -pregunta él.
– Una novela debe constar de una historia completa.
Él dice que cuenta también historias, pero que algunas de ellas las cuenta hasta el final, otras no.
– Si no se respeta ningún orden, es imposible que el autor sepa cómo desarrollar la intriga.
– Pues bien, dígame usted cómo desarrollarla, por favor.
– En primer lugar, se requiere una introducción, luego un desarrollo y, por último, el momento culminante y un desenlace. Son los conocimientos básicos para escribir una novela.
Él pregunta si existe alguna forma de escribir al margen de las normas básicas. Por lo que se refiere a las historias, se cuentan algunas empezando por el principio, otras por el final, algunas tienen un principio pero no un final, algunas sólo un final o una parte imposible de contar hasta su final, y si bien algunas podrían contarse, ello no siempre es necesario, porque no hay nada interesante que contar; y sin embargo, todas son historias.
– Sea cual sea la manera como cuente usted sus historias, es menester que tengan un personaje principal, ¿o no? Una novela debe contar, en cualquier caso, con varios personajes principales, mientras que en la suya ¿qué pasa?…
– ¿Acaso «yo», «tú», «ella» y «él» no son en mi libro personajes? -pregunta él.
– ¡Pero si no son más que pronombres personales! Utilizar diferentes enfoques descriptivos no es óbice para no trazar el retrato de los propios personajes. Aunque considere usted estos pronombres personales como personajes, su libro no tiene ninguna figura definida. Y tampoco cabe hablar de descripciones.
Él dice que no pinta retratos.
– De acuerdo, la novela no es pintura, es el arte del lenguaje. Pero ¿acaso cree usted que las conversaciones de sus personajes entre sí pueden sustituir al hecho de trazarlos de forma sólida?
Él dice que tampoco tiene la intención de trazar el carácter de nadie, que ni él mismo sabe si tiene alguno definido.
– Pero ¿qué clase de novelas escribe usted? Ni siquiera ha comprendido lo que es una novela.
Entonces él le pide con todo respeto que tenga a bien darle una definición de novela.
Finalmente, el crítico muestra una expresión de desprecio y masculla entre dientes:
– Otro moderno más que trata inútilmente de imitar a Occidente.
El dice que es más bien una novela oriental.
– ¡En Oriente aún es más raro encontrar sus extraños procedimientos: reunir relatos de viajes, recoger fragmentos de historias y observaciones hechas a base de unas pocas pinceladas, hacer comentarios sin ninguna base teórica: no se inventan así fábulas que no lo parecen en absoluto, no se transcriben unas pocas canciones o romances populares con, por añadidura, algunas historias de fantasmas creadas de cualquier modo, que nada tienen que ver con mitos, para reunirlo todo y llamar a eso finalmente una «novela»!
Él dice que las monografías locales de los Reinos Combatientes, las evocaciones de hombres y de hechos señalados de las dos dinastías Han, de los Wei, de los Jin, de las dinastías del norte y del sur, los cuentos maravillosos de los Tang, los cuentos en lengua popular de los Song y de los Yuan, las novelas por entregas y los ensayos de los tiempos de los Ming y de los Qing pertenecen todos ellos al género novelesco, pues, desde antiguo, en un espacio geográficamente inmenso, reproducen el lenguaje de la calle, los comadreos de las callejuelas y consignan en un tótum revolútum todo cuanto es relevante, sin que nadie les fijara ningún modelo a seguir.
– ¿Acaso forma parte usted encima de la escuela de investigación de las raíces?
Él se apresura a replicar que tales etiquetas es él quien las pone. Si él escribe novelas es para no padecer de soledad, para su exclusivo placer. Nunca se le ocurrió pensar que entraría a formar parte de los círculos literarios, pero ahora quiere escapar de ellos. No esperaba ganarse la vida escribiendo este tipo de libros; para él la novela es un lujo ajeno a toda búsqueda de un medio de subsistencia.
– ¡Un nihilista!
Él dice que, en realidad, no cree en ningún «ismo», que si sucumbe a la nada no es por nihilismo, y que por otra parte una cosa es la nada y otra muy distinta el vacío, es exactamente como el «tú» en su libro, que es el reflejo de la figura del «yo», y ese «él» que constituye el telón de fondo sobre el cual evoluciona ese «tú», sombra de una sombra, por más que carezca de una verdadera apariencia y no sea más que un pronombre personal.
El crítico se sacude las mangas y se va.
Él se queda perplejo, sin comprender si en una novela lo más importante es contar una historia. O si es la manera de contarla. O si no, si es la actitud del autor respecto a la narración. O bien, si no es la actitud, si es la determinación de dicha actitud. O bien, si no es la determinación de la actitud, si es el punto de partida de la determinación de la actitud. O bien, si no es este punto de partida, si es el yo del punto de partida. O bien, si no es el yo, si es la percepción del yo. O bien, si no es la percepción del yo, si es el proceso de la percepción. O bien, si no es este proceso, si es el acto en sí. O bien, si no es el acto en sí, si es la posibilidad de este acto. O bien, si no es esta posibilidad, si es la elección de esta posibilidad. O bien, si no es esta elección, si es la necesidad de elección o no. O bien, si lo importante no radica en esta necesidad, ¿radica en el lenguaje? O bien, si no radica en el lenguaje en sí, ¿radica en el sabor del lenguaje? Y sin embargo, él no hace sino embriagarse con la utilización del lenguaje para contar cosas sobre la mujer y el hombre, el amor, la pasión y el sexo, la vida y la muerte, el alma y la alegría, y el sufrimiento y el placer del cuerpo humano en su carne mortal, y el hombre en sus relaciones políticas y la huida del hombre frente a la política y la realidad de la que no es posible escapar y la imaginación al margen de lo real y cuál de las dos es más verdadera y la negación de la negación del fin útil que no es lo mismo que su afirmación y la falta de lógica de la lógica y el distanciamiento respecto a la reflexión racional que trasciende el debate sobre el contenido y la forma y la forma que tiene un sentido y el contenido que no tiene ninguno y qué es que el sentido y la definición del sentido y Dios que todo el mundo quisiera ser y la adoración de ídolos ateos y las ganas de ser considerado como un filósofo y el amor a uno mismo y la frigidez y la locura que conduce a la paranoia y las facultades paranormales y la meditación zen y la reflexión que no alcanza el zen sino más bien el principio vital del cuerpo que se nutre de la ley que puede decirse y de la que no puede decirse no debe ser dicha es dicha pese a todo al mundo y la moda y la rebelión contra la moda vulgar consistente en pegarle al niño al que no es posible enseñar a palmetazo limpio e impartir educación siguiendo el principio de que la letra con sangre entra, haciéndole sudar tinta y la tinta es negra y qué hay de malo en lo negro y los hombres buenos y los hombres malos y los que no son ni buenos ni malos o más bien humanos mucho peor que lobos y los otros peores que el infierno que anida en sus propios corazones y este maldito sí mismo busca permanentemente la angustia y el nirvana o más bien todo ha terminado y todo lo que ha terminado para quién y que ser o no ser es el resultado de la semántica que multiplica todo cuanto aún no ha sido dicho que no es lo mismo que no decir nada y blablabla que es inútil para la discusión de las funciones igual que en la guerra entre hombres y mujeres nadie saldrá triunfador y jugar al ajedrez haciendo avanzar y retroceder una pieza no es más que un juego para controlar los sentimientos de los seres humanos que han de comer y morir de hambre es una nimiedad y ser desleal es algo grande pero no se puede juzgar la verdad que resulta imposible conocer y sólo el bastón resulta más sólido que las experiencias para apoyarse y aquellos que hayan de tener un traspié lo tendrán y la novela revolucionaria acaba con la literatura supersticiosa y la revolución novelesca acaba con la novela.
Este capítulo puede leerse o puede no leerse, pero dado que ha sido leído, no se pierde nada.
73
En la pequeña ciudad adonde he llegado, a orillas del mar de la China Oriental, una mujer de edad madura, soltera, ha insistido para que fuera a comer a su casa. Ha venido a invitarme a casa de la gente que me ha hospedado, explicando que por la mañana, antes de ir al trabajo, había comprado unos mariscos, cangrejos, navajas y un congrio muy grande.
– ¡Usted que viene de tan lejos tiene que probar sin falta los mariscos de aquí! Hasta en las grandes ciudades resulta difícil conseguirlos.
Se muestra llena de atenciones hacia mí.
Difícilmente puedo zafarme y le propongo a mi anfitrión que me acompañe. Él conoce muy bien a esta mujer y se niega:
– Es a ti a quien ha invitado. Se aburre sola y tiene algo que contarte.
Salta a la vista que se han puesto de acuerdo. No puedo sino seguirla. Ella me informa mientras empuja su bici:
– Hay un buen trecho de camino que hacer. Suba en el portaequipajes, que yo le llevaré.
En esta calle atestada de gente, temo pasar por un lisiado.
– O, si usted prefiere, ya conduciré yo y usted me va diciendo por dónde tengo que ir.
Ella se sienta en el portaequipajes. El manillar no para de vibrar, toco sin descanso el timbre para colarme entre el gentío.
Debería alegrarme de haber sido invitado a un cara a cara con una mujer, pero ella está ya pasadita: un rostro triste de tez cerúlea, de pómulos salientes, ni la menor gracia femenina cuando monta en su bici o la empuja. Yo pedaleo, completamente desanimado, buscando algo que decir.
Ella me explica que trabaja como contable en una fábrica. Es una mujer que maneja dinero, lo cual no me extraña. Yo nunca he tenido muchas relaciones con mujeres de este tipo, pero sé que son sumamente hábiles, imposible sacarles un fen de más. Se trata, por supuesto, de una costumbre adquirida gracias al oficio, no de un don femenino natural.
Vive en un viejo patio de vecindad con numerosas otras familias. Deja apoyada su destartalada bici bajo sus ventanas, contra la pared.
Un gran candado cierra la puerta. En el interior, una pequeña estancia con una gran cama que ocupa la mitad del espacio y, en un rincón, una mesa en la que hay listos aguardiente y unos platos. En el suelo, unos ladrillos apilados sostienen dos cajas de madera. Por encima de una de ellas, unos enseres de aseo femeninos dispuestos sobre una repisa de cristal. En la cabecera de la cama, algunas viejas revistas amontonadas.
Al ver que inspecciono el lugar, se apresura a excusarse:
– Discúlpeme por este tremendo desorden.
– Hay cosas más importantes en la vida.
– Me las arreglo como puedo, sabe, no le doy ninguna importancia a este tipo de cosas.
Enciende la lámpara y me instala delante de la mesa. A continuación se va a poner una cacerola al fuego. Termina por tomar asiento enfrente de mí y, tras haberme servido bebida, declara, acodada sobre la mesa:
– No me gustan los hombres.
Yo sacudo la cabeza.
– No me refiero a usted, sino a los hombres en general, pero usted es escritor.
No sé si debo asentir.
– Me divorcié hace tiempo y vivo sola.
– No es fácil.
De hecho, es a la vida a lo que yo me refiero, es lo mismo para todo el mundo.
– En otro tiempo, tenía una amiga, nos entendíamos de maravilla desde la escuela primaria.
Me digo que debe de ser lesbiana.
– Ahora está muerta.
Me quedo callado.
– Le he invitado para contarle su historia. Era muy hermosa. Si viera usted una foto suya, sin duda que le gustaría. Todo el mundo se enamoraba de ella. No era de una belleza normal y corriente, un rostro ovalado, una boquita de cereza, unas cejas como hojas de sauce, unos vivos ojos almendrados. Y su cuerpo se asemejaba al de las bellezas clásicas descritas en las novelas antiguas. Pero ¿por qué le cuento esto? Pues porque no he podido conservar ni una sola de sus fotos. No desconfié y, tras su muerte, su madre vino a recuperarlas todas. ¡Beba usted!
Ella también bebe. Se ve a la legua que acostumbra a hacerlo. En las paredes de su habitación ni una foto, ni una imagen, y mucho menos esas flores o figuritas de animales que generalmente vuelven locas a las mujeres. Probablemente se castiga a sí misma y gasta su dinero en aguardiente.
– Me gustaría que escribiera usted una novela sobre su vida, podría contarle todo acerca de ella, tiene usted talento y una novela…
– … es una pura invención de principio a fin -digo yo entre risas.
– No quiero que invente usted, si va a utilizar su verdadero nombre. No tengo bastante dinero para pagarle a un escritor y además los derechos de autor. Si lo tuviera, tal vez lo haría. Lo que le pido es nada más que un favor, quisiera que escribiera usted sobre ella.
Me incorporo ligeramente para agradecerle que me haya recibido:
– Pero hay…
– No es mi intención comprarle, si le parece a usted que esta muchacha ha sido víctima de una injusticia, si siente piedad por ella, escriba ese libro. Es una lástima que no pueda ver usted su foto.
Su mirada se pierde en el vacío. Esa muchacha muerta permanece en ella como una pesada carga.
– Desde mi infancia, he sido poco agraciada. Por ello envidiaba tanto a las chicas bonitas y deseaba tanto hacerme amiga suya. Yo no estaba en la misma escuela que ella, pero me la encontraba todos los días, antes y después de clase, por el camino de la escuela. Su porte no sólo emocionaba a los hombres, sino que impresionaba también a las mujeres. Yo quería entrar en contacto con ella. Y como estaba siempre sola, un día aguardé a que pasara, la alcancé y le dije que tenía muchas ganas de hablar con ella, que esperaba que no se molestase por ello. Ella me dijo que de acuerdo y yo la acompañé. En lo sucesivo, yo la esperaba siempre cerca de su casa para ir a clase y así fue como la conocí. ¡Sírvase sin cumplidos!
El congrio y la sopa son deliciosos.
Mientras saboreo mi sopa, la escucho contarme cómo entró en la familia de su amiga, cómo su madre la trataba como si fuera hija suya. A menudo, no volvía a casa y se quedaba a dormir en la cama de su amiga.
– No vaya a creerse usted que hubo nada entre nosotras. Yo no comprendí lo que sucede entre los hombres y las mujeres hasta después de su condena a diez años de cárcel. Nos habíamos peleado, ella no quería que yo fuera a visitarla. Entonces me casé. Mantenía con ella una relación de lo más pura, como pueden hacerlo dos muchachas. Es imposible que pueda comprender usted eso. A los hombres les gustan las mujeres como si fueran animales, no a usted, pues usted es escritor, pero ¡coma cangrejo!
Ella pela un cangrejo muy fresco, con un fuerte olor a yodo, y lo deposita en mi cuenco, acompañado de unas navajas hervidas. Es otra historia de guerra entre hombres y mujeres, de guerra entre carne y espíritu.
– Su padre era un oficial del Kuomintang. Cuando el Ejército de Liberación descendió hacia el sur, su madre estaba embarazada de ella. Recibió un mensaje de su marido ordenándole huir hacia el puerto, pero el barco de guerra había ya partido.
Otra vieja historia. He perdido todo interés por esa muchacha. Me concentro totalmente en mi cangrejo.
– Una noche ella me tomó entre sus brazos llorando. Me sobresalté y le pregunté qué le pasaba. Ella me dijo que pensaba en su padre.
– Sin embargo, ella no le había visto nunca, ¿no es así?
– En aquella época, su madre había quemado todas las fotografías en que él estaba vestido de uniforme, pero quedaba en su casa su foto de boda. Su padre llevaba un traje a la occidental, muy elegante, me había enseñado esa foto. Hice todo lo humanamente posible por consolarla, pues la adoraba. A continuación la tomé entre mis brazos y lloramos juntas.
– Es comprensible.
– Si todo el mundo hubiera pensado como usted, no habría habido ningún problema, pero la gente no la comprendía y la tenían conceptuada como una contrarrevolucionaria. Decían que quería derrocar al régimen y huir a Taiwan.
– En aquella época la política no era como ahora, que se incita a los taiwaneses a venir al continente a visitar a sus padres.
¿Qué otra cosa podía decir yo?
– Era una chica muy joven que había entrado ya en el instituto en aquel entonces, ¿cómo podía comprender ella eso? ¡No se le ocurrió otra cosa que anotar en su diario íntimo que pensaba en su padre!
– Se exponía a una condena si alguien la denunciaba -digo. Yo tenía ganas de saber si había habido una transferencia de su amor por su padre hacia un amor lésbico.
Y me explica que la mencionada muchacha, al no haber podido entrar en la universidad debido a sus orígenes familiares, fue reclutada por una compañía de ópera de Pekín. Un buen día, una de las actrices de la compañía que hacía un papel femenino cayó enferma y le pidieron a ella que la sustituyera de buenas a primeras, provocando los celos de la actriz que, durante una gira, descubrió su diario e hizo un informe a sus superiores. De vuelta a la ciudad, un agente del orden fue a ver a la madre para pedirle que incitara a su hija a delatarse y a entregarle su diario íntimo. Temiéndose un registro, la chica le pasó el diario a su tío. Tras ser interrogada, su madre confesó a la policía que con las únicas personas que tenía relación su hija era con ella y con su tío. Así pues, también éste fue molestado y reveló dónde se hallaba el diario. La policía vino a buscarla, y ella, presa del pánico, lo confesó todo, por supuesto. En un primer momento, la tuvieron aislada dentro de la compañía, con la prohibición expresa de volver a su casa, y con posterioridad fue oficialmente detenida y mandada a prisión por revolucionaria que se proponía derrocar al régimen y por haber llevado un diario íntimo reaccionario.
– Lo que significa que de hecho todos la denunciaron, incluida su propia madre y su tío, ¿no es así?
No quiero más cangrejo. Tengo los dedos manchados de huevas, pero ninguna servilleta con que limpiarme.
– Todos hemos firmado alguna denuncia. Incluso su tío, muy mayor, tenía tanto miedo que no se atrevía ya a verme. Su madre decía bien alto que había sido yo quien había pervertido a su hija, que le había transmitido esa forma de pensar reaccionaria y no me permitía entrar ya en su casa.
– ¿Cómo murió?
Me urge conocer el final de la historia.
– Escúcheme…
Se diría que quiere disculparse. Pero yo no soy ningún juez. Y de haber caído sobre mí este asunto en aquella época, no habría sido probablemente más lúcido. Recuerdo haber visto, cuando era pequeño, a mi madre sacar del fondo de un cofre de mi abuela un rollo de títulos de propiedades hipotecadas desde hacía mucho tiempo y quemarlos en la estufa. En aquel entonces sentí la misma repugnancia ante esta destrucción de pruebas. Por fortuna nadie vino a reclamar esa vieja deuda, porque si a la sazón me hubiera visto sometido a un interrogatorio, no puedo afirmar que no hubiese denunciado a mi abuela que me había comprado la peonza y a mi madre que me había criado; ¡la época era así!
La náusea no sólo estaba provocada por el olor a yodo del cangrejo, sino también por mí mismo. Imposible seguir comiendo. Me limito a beber.
De repente, le entra un sofoco, luego oculta su rostro entre las manos y prorrumpe en sollozos.
No puedo consolarla con mis manos manchadas de cangrejo. Me limito a preguntarle:
– ¿Puedo limpiarme con su toalla de aseo?
Ella me indica la cubeta llena de agua fresca que hay detrás de la puerta, en la repisa. Una vez limpias las manos, le paso la toalla seca. Deja por fin de llorar. Detesto este tipo de horribles mujeres de buen corazón, no siento ninguna compasión por ella.
Era totalmente estúpida en aquella época, afirma, y no se dio cuenta hasta al cabo de un año de lo que había hecho. Fue a informarse acerca de la suerte de la muchacha y le llevó algunas golosinas a la cárcel. Condenada a diez años, su amiga no quería verla ya. Pero ella le dijo que no estaba casada, que había decidido esperar a que ella purgase su culpa y saliera de la cárcel y que entonces vivirían juntas. Ella tenía un trabajo, podía satisfacer sus necesidades. La muchacha aceptó sus regalos.
Me explica que los días pasados con ella antes de su encarcelamiento fueron los más felices de su vida, que se habían intercambiado su diario íntimo, y también palabras afectuosas como sólo dos hermanas pueden hacerlo, y que se juraron que no se casarían jamás y permanecerían eternamente juntas. ¿Quién de su pareja era el marido y quién la mujer? El marido, por supuesto, era ella. No paraban de reírse a mandíbula batiente cuando estaban en la cama, y a ella le bastaba con oír sus risas para sentirse feliz. Y yo prefiero no pensar en ella sino con la mayor de las malevolencias.
– ¿Cómo es posible que luego usted se casara?
– Fue ella la primera en cambiar -dice-. Un día que fui a verla a la cárcel, ella tenía la cara un poco hinchada y se mostró muy fría conmigo. Asombrada, la acosé a preguntas. Al término de la visita, que no duraba más que veinte minutos, me dijo que me casara y que no volviera nunca más. A mis preguntas, terminó por confesar que había alguien en su vida. ¿Quién?, le pregunté yo. ¡Un criminal!, me contestó ella. A continuación no la volví a ver más. Le escribí todavía numerosas cartas, pero éstas quedaron sin respuesta. Acabé por casarme.
Tengo ganas de decirle que fue ella la causante de su desgracia, que el odio de la madre de su amiga estaba más que justificado. De no ser por ella, esta muchacha habría podido conocer un amor normal, casarse, tener hijos y no verse abocada a esta situación.
– ¿Tiene usted hijos? -le he preguntado.
– No he querido tener, por propia voluntad.
Es una mujer verdaderamente malvada.
– Al cabo de un año de matrimonio, nos separamos. Y tras un año de disputas, nos divorciamos. Desde entonces vivo sola, detesto a los hombres.
– ¿Cómo murió ella?
Cambio de conversación.
– He oído decir que quiso escaparse de la cárcel. Fue abatida por un guardián.
No quiero oír nada más.
Tengo ganas de que ella concluya su historia.
– ¿Y si recalentara un poco esta sopa?
Me mira, inquieta.
– No vale la pena.
Ha venido a buscarme con el solo fin de desahogarse. Su comida me ha dado náuseas.
También me explica que, a costa de mil dificultades, llegó a dar con el paradero de una antigua detenida compañera de cárcel de la muchacha que le informó de que ésta había intercambiado unos mensajes con un condenado y perdió así su derecho a las visitas y al paseo. También había tratado de escapar. Asimismo le contaron que en aquella época empezaba a estar mal de la cabeza, se pasaba el tiempo riendo o llorando totalmente sola. Más tarde, consiguió localizar a ese condenado. Cuando ella llegó a su casa, se encontró allí a una mujer. Ya fuera por indiferencia o bien por temor a los celos de esta mujer, el caso es que él no quiso responder a sus preguntas. Terminó por irse, furiosa.
– ¿Podría escribir usted sobre eso? -me pregunta, cabizbaja.
– Ya veré.
Quiere acompañarme en bici, pero yo me niego. En la carretera, sopla del mar una fresca brisa, como si fuera a llover. Una vez de vuelta a mi habitación, en casa de la gente que me ha hospedado, durante toda la noche, echo la primera papilla. Esos mariscos no debían de estar muy frescos, la verdad.
74
Me han contado que, durante la noche, se oían extraños tañidos de campana y redobles de tambor, procedentes de la montaña, allí donde bordea el mar. Eran monjes y monjas taoístas que estaban entregados a sus ceremonias secretas. El y ella me han explicado que se los encontraron por casualidad y que los vieron con sus propios ojos. Hablaron de ello a la gente de su entorno. Pero, si uno subía en pleno día a la montaña, era imposible dar con ese templo taoísta.
Si no les fallaba la memoria, debía de estar pegado al acantilado, al borde del mar. Según él, estaba cerca de la cima. No, según ella, se encontraba en la ladera de la montaña y un camino tallado en la pared escarpada conducía hasta allí.
Y decían ambos que era un templo muy bonito, erigido en una anfractuosidad, accesible únicamente por ese pequeño sendero. Permanecía de día totalmente invisible, tanto para los pescadores desde el mar como para los que recogían hierbas medicinales que recorrían las montañas. Habían ido allí al oscurecer guiándose por la música, a tientas en medio de la noche. De repente la luz de una antorcha aclaró la oscuridad, la puerta del templo se abrió y fueron tragados por el humo del incienso.
Él había visto un centenar de hombres y mujeres, con el rostro maquillado, ataviados con rúnicas taoístas, con un sable y una antorcha en cada mano, los ojos entornados, que cantaban y danzaban. Lanzaban gritos y lloraban. Hombres y mujeres se entremezclaban sin el menor signo de incomodidad, en un estado de locura histérica, pataleando, con el rostro vuelto hacia el cielo.
Ella ha dicho que no vio a tanta gente, pues en realidad no había hombres, eran todas mujeres, jóvenes y viejas, e iban magníficamente maquilladas. Llevaban las mejillas cubiertas de un afeite de un vivo color rojo, los labios pintados de un color rojo sangre, las cejas realzadas con un trazo de carbón vegetal y los cabellos recogidos sobre la cabeza en un moño que sujetaba una cinta roja prendida con una serie de flores de jazmín. Lucían pendientes en las orejas. ¿Y no los llevaban también en las ventanillas de la nariz? Ya no se acordaba. También cantaban y danzaban agitando sus mangas, mientras lanzaban grandes gritos en un ambiente sobreexcitado.
Tú le preguntas si no lo habrá soñado. Ella dice que estaba con una amiga. Habían ido a hacer una caminata por la montaña, pero que, en un cruce de caminos, les sorprendió la caída de la noche impidiéndoles volver a bajar. Oyeron unos sonidos y se dirigieron en esa dirección, yendo así a parar por pura casualidad a ese templo. Como nada era tabú allí, la puerta estaba abierta.
A él le había pasado otro tanto, pero estaba solo. Tenía la costumbre de andar de noche por la montaña, sin sentir ningún miedo. Sólo le temía a la maldad de los hombres; esos sacerdotes taoístas se entregaban a sus ceremonias, no hacían ningún daño a nadie.
Ambos decían que les habían visto con sus propios ojos, que no se lo habrían creído de haberlo oído sólo contar. Tenían un nivel de estudios superiores, estaban sanos de mente y no creían en los fantasmas. ¿Cómo saber si se trataba de una simple alucinación?
No se conocían entre sí, te hablaron por separado del mismo acantilado que bordeaba el mar. Tú les veías por vez primera, pero te parecía estar con viejos conocidos, pues enseguida te demostraron confianza, nada de discusiones con ellos, ningún recelo, ni reserva, ni envidia, ningunas ganas de engañar a nadie. No era su intención embaucarte, pues, al fin y al cabo, habían tratado en vano de encontrarle una explicación, puesto que ellos mismos vivieron realmente este acontecimiento, y tenían necesidad de confiarse a alguien.
Han dicho que puesto que estabas aquí, y ya que a todo lo largo de tu camino has ido en busca de hechos prodigiosos, deberías ir a darte una vuelta por allí. A ellos les hubiera gustado acompañarte, pero temían no encontrar nada yendo con este solo propósito. Este tipo de cosas sólo aparecen cuando uno no las busca. Podías creerlo o no, pero ellos vieron con sus propios ojos, a la luz de las velas rojas, esfumarse su cansancio. Estaban dispuestos a jurártelo los dos, si el hecho de jurarlo podía influir en que tú te lo creyeras, podían jurártelo en el acto, pero por más que lo hubieran hecho ellos no podían constatar los hechos por ti. Tú no podías dudar de su sinceridad.
Y has terminado por ir allí. Has subido a la cima de la montaña antes de la puesta del sol. Te has sentado para contemplar la enorme bola de un rojo rutilante cuyo resplandor disminuye poco a poco. Ha descendido hasta al superficie infinita de las olas y acto seguido se ha hundido en el mar gris azulado. Sus rayos en el agua se asemejaban a unas serpientes marinas. En la superficie no quedaba más que una especie de sombrero que formaba un semicírculo rojo. Tras flotar un momento sobre las oscuras aguas, se ha estremecido ligeramente antes de hundirse. Únicamente ha quedado en el cielo la bruma del anochecer.
Y has emprendido el camino de descenso. Muy deprisa, la oscuridad te ha envuelto. Has recogido una rama para servirte de ella a modo de bastón y has avanzado paso a paso golpeando las piedras de los escalones del sendero. Pronto has penetrado en un barranco oscuro, donde no veías ya ni el mar ni el camino.
Te veías obligado a andar junto al borde del acantilado por ese sendero invadido por la vegetación. Temías tener un traspié y precipitarte al barranco. Tus piernas flaqueaban, no te fiabas ya más que de tu bastón para encontrar el camino. Ignorabas si el próximo paso que ibas a dar sería seguro y has terminado preguntándote si la oscuridad cada vez más densa no nacía de tu propio corazón. Dejabas incluso de confiar en tu bastón. Has terminado por recordar que tenías un mechero en el bolsillo y, sin preguntarte si podría iluminarte hasta llegar a un camino más practicable, has pensado que por lo menos podría serte de alguna ayuda. En la profunda oscuridad, tu mechero no ha producido más que un pequeño resplandor trémulo terriblemente inquietante. Tenías que protegerlo del viento con tu mano. Más allá, se alzaba una negra pared. Te preguntabas a cada paso si no irías a despeñarte en el vacío. Luego el viento ha apagado la llama, tenías que avanzar paso a paso, como un ciego, golpeando el suelo delante de ti. Este camino era verdaderamente peligroso.
Has terminado por llegar delante de una especie de gruta donde se filtraba una débil luz por la ranura de la puerta. Sin vacilación, la has empujado, pero estaba cerrada. Aplicando tu ojo a la rendija, y a la luz de una lámpara, has visto que había un santuario consagrado a los «Tres Puros» supremos representados por sus estatuas: el Venerable Celeste del Principio Original, el Venerable Celeste de la Virtud del Tao, el Venerable Celeste del Tesoro del Espíritu.
– ¿Qué hace usted ahí?
Te ha interpelado de repente una dura voz. Tú te has sobresaltado, pero te has sentido tranquilizado al oír una voz humana.
Has explicado que eras un paseante, que te habías perdido en la oscuridad, no sabías ya dónde pasar la noche.
Sin decir una palabra, te ha hecho subir una escalera de madera para entrar en una estancia iluminada por una lámpara de aceite. Entonces has visto que llevaba una túnica taoísta, con el faldón del pantalón anudado a los tobillos. En sus rehundidas cuencas brillaba una mirada penetrante. Debía de ser un viejo sabio. Tú no te has atrevido a decirle que venías a espiar los secretos de su templo, no dejabas de excusarte por molestarle, luego le has rogado que te diera hospedaje para pasar la noche, prometiendo volver a irte una vez que despuntara el día.
Refunfuñando, él ha cogido un manojo de llaves que estaba colgado de un tablero de la pared y ha echado mano a la lámpara. Y tú le has seguido como un cordero. Habéis subido por la escalera, él ha abierto la puerta de una habitación, se ha vuelto a ir sin decir palabra.
Tras encender el mechero, has descubierto una cama de madera, nada más. Te has acostado totalmente vestido y te has aovillado, sin atreverte a pensar en nada. Más tarde, has oído, una planta más arriba, resonar un campanilleo muy ligero, acompañado de una salmodia indistinta pronunciada por una voz femenina. Sorprendido, has comenzado a creer en esa ceremonia misteriosa que te habían contado: debía de tener lugar en la planta superior. Aunque tenías ganas de ir a ver, finalmente no te has movido. El son te acunaba y, en la oscuridad, te dominaba la fatiga. Te ha parecido distinguir la silueta de una muchacha sentada con las piernas cruzadas, los cabellos recogidos, tañendo una campana de bronce que resonaba por oleadas sucesivas. Ha habido como una onda de luz, no has podido evitar el creer en la predestinación, en el destino y en el reposo del alma con la oración…
A la mañana siguiente, era ya pleno día cuando te has levantado. Has subido por la escalera hasta el último piso. La puerta estaba abierta y daba a una amplia estancia vacía. Ni altar, ni colgaduras, ni tablillas de los antepasados, ni tampoco inscripciones. Sólo, en medio de la pared, un inmenso espejo frente a la abertura de la gruta, protegida por una simple barandilla de madera. Has ido hasta delante de este espejo, pero no has visto más que el cielo azul. Y te has quedado inmóvil delante de él sin decir palabra.
Durante el descenso, has oído un llanto, y hacia allí te has dirigido. Un niño totalmente desnudo estaba sentado en medio del camino. Sollozaba quedamente con voz cascada. Saltaba a la vista que hacía rato que lloraba. Te has inclinado hacia él:
– ¿Estás solo?
Y al verte él se ha puesto a sollozar aún más fuerte. Lo has levantado cogiéndole por sus flacos bracitos, has sacudido el polvo de sus nalgas.
– ¿Dónde vives?
Cuantas más preguntas le hacías, más redoblaba él su llanto. No había ninguna aldea a la vista.
– ¿Dónde están tus padres?
Decía que no con la cabeza mientras te miraba, el rostro bañado en lágrimas.
– ¿Dónde vives?
Él seguía llorando. Tú has intentado amenazarle:
– ¡Si sigues llorando, no me ocuparé más de ti!
Esto ha sido más eficaz, se ha parado al punto.
– ¿De dónde vienes?
No ha respondido nada.
– ¿Estás solo?
Continuaba mirándote estúpidamente. Tú te has enojado un poco:
– ¿Es que no tienes lengua?
Se ha puesto a llorar de nuevo. Le has hecho parar:
– ¡No llores!
Él ha abierto la boca como para llorar, pero ya no se atrevía.
– ¡Si vuelves a empezar, te daré una azotaina!
Él se ha contenido como ha podido y tú le has cogido en brazos.
– ¿Adonde quieres ir, pequeño? ¡Dímelo!
Te ha echado los brazos al cuello, sin ningún reparo.
– ¿Es que no tienes lengua?
Se ha secado el rostro con sus manos terrosas y te ha mirado con expresión de lelo. Tú no sabías ya qué hacer. Tal vez era el hijo de unos campesinos de la vecindad que no debían de ocuparse mucho de él. Era realmente algo sin sentido.
Te lo has llevado contigo durante un trecho del camino, pero no había ninguna casa a la vista. Comenzabas a estar harto y, no pudiendo llevarte hasta el pie de la montaña a este niño mudo, has empezado de nuevo a hablarle.
– Baja y andando, ¿de acuerdo?
Él ha dicho que no con la cabeza, con una expresión digna de lástima.
Has caminado así un poco más, pero seguías sin ver a nadie. Ningún humo que subiera del valle. Te has preguntado si no sería un niño al que hubieran abandonado deliberadamente en ese sendero. Tenías que volver a llevarle allí donde lo habías encontrado, sus padres terminarían por venir a buscarle.
– Baja y andando, pequeño, que me duelen ya los brazos.
Le has acariciado un poco las nalgas. En realidad estaba dormido. Seguramente hacía ya bastante rato que había sido abandonado allí, víctima de la maldad de los adultos. Has maldecido a sus padres en tu persona. ¿Por qué le habían traído al mundo, si no eran capaces de criarlo?
Has examinado su pequeño rostro cubierto de rastros de lágrimas. Dormía profundamente. Tenía puesta tal confianza en ti, que ello quería decir que no debía recibir normalmente mucho afecto. El sol que se filtraba a través de las nubes iluminaba su rostro. Él ha entornado los ojos, se ha vuelto y ha hundido su rostro en tu pecho.
Una ola de calor ha surgido de lo más profundo de tu corazón, no habías sentido una ternura semejante desde hacía mucho tiempo. Descubrías que amabas a los niños, que hubieras tenido que tener alguno. Cuanto más lo mirabas, más encontrabas que se te parecía. ¿No le habrías dado tú vida buscando un momento de placer? ¿No le habías abandonado posteriormente? Y no habías pensado ya nunca más en él, ¡en realidad, era a ti a quien maldecías hacía un momento cuando injuriabas a sus padres!
Tenías un poco de miedo, miedo a que se despertara, miedo a que supiera hablar, miedo a que fuera consciente. Felizmente, era mudo, felizmente, estaba dormido, no era consciente de su desdicha. Tenías que dejarle dormido en el sendero, aprovechar que nadie le hubiese descubierto aún para huir lo más lejos posible.
Le has depositado en el camino. Él se ha movido un poco, se ha aovillado y ha escondido su rostro entre las manos. Seguramente sentía el frío de la tierra, iba sin duda a despertarse. Has salido pitando como un criminal. Te ha parecido oír un llanto detrás de ti, pero no te has atrevido a mirar atrás.
75
Cuando he pasado por Shanghai, en el vestíbulo de la estación donde las inmensas colas hacían fila delante de las ventanillas, he comprado a un particular un billete para Pekín en el rápido. Una hora más tarde, estaba sentado en el compartimiento, satisfecho de mí. Esta ciudad inmensa donde se hacinan más de diez millones de habitantes no tiene ningún interés a mis ojos. Quería ver dónde había vivido un tío lejano mío, muerto mucho antes que mi padre. Ninguno de los dos había alcanzado la gloriosa edad de la jubilación.
Las tortugas y los peces del río Wusong, que atraviesa la ciudad exhalando sus pútridos olores, han muerto. No llego a comprender cómo los habitantes de Shanghai pueden seguir viviendo allí. Incluso el agua corriente tratada es amarilla y conserva un olor a cloro. Los hombres son sin duda más sufridos que los peces y las gambas.
En otro tiempo, fui a la desembocadura del Yangtsé. Fuera de los cargueros que no temían la herrumbre, flotando en medio de unas grandes olas amarillentas, no se veía más que riberas lodosas cubiertas de cañaverales, batidas sin cesar por las olas. El cieno se deposita en ellas inexorablemente, hasta el día en que todo el mar de la China Oriental no sea más que un inmenso desierto de arena.
Recuerdo que cuando era pequeño el agua del Yangtsé era pura en toda estación. En las orillas, los vendedores exponían desde la mañana hasta el atardecer enormes peces que vendían a rodajas. Pero en el curso de este viaje, he pasado por puertos, a lo largo del río, y no he visto en ninguna parte unos peces tan grandes. Incluso los puestos de pescadores se han vuelto raros. Sólo los he visto en el Wanxian, a la salida de las Tres Gargantas, ciudad protegida por un dique de treinta a cuarenta metros de alto. Pero, en las cestas de bambú, no había expuestos más que pescadillos de algunos centímetros, que sólo servían para dárselos a los gatos. En otro tiempo, me gustaba quedarme en el muelle a la orilla del río para ver echar a los hombres sus anzuelos desde los pontones. En el momento en que los peces salían del agua, contemplaba la lucha viva, jadeante, que se entablaba entre el hombre y el animal. Ahora, más de diez mil personas se ocupan de la planificación en la única Oficina de Fomento del Yangtsé y he sido recibido por uno de sus jefes de sección, al servicio de no sé qué división o departamento. Cuando sus superiores se han ido, me confía en privado que más de un centenar de especies de peces de agua dulce están a punto de desaparecer casi por completo.
Y también en el Wanxian ha fondeado el barco por la noche. El segundo de a bordo ha venido a charlar conmigo mientras yo estaba contemplando las luces de la ciudad. Me ha contado que, refugiado en su cabina de pilotaje, asistió a una carnicería durante la Revolución Cultural. Eran por supuesto hombres lo que estaban matando, no peces. De tres en tres, atados por las muñecas con un alambre, fueron empujados hacia el río por unos disparos de metralleta. Tan pronto como uno de ellos era alcanzado, arrastraba a los otros al agua y los vio debatirse como peces atrapados en el anzuelo, antes de ser llevados a la deriva por la corriente cual perros reventados. Lo curioso es que cuantos más hombres se mata, más numerosos son éstos, mientras que los peces, cuántos más se ha pescado, más escasos se vuelven. Sería preferible lo contrario.
Los hombres y los peces tienen en común que los grandes hombres y los grandes peces han desaparecido todos. Bien se ve que el mundo no está hecho para ellos.
Mucho me temo que mi tío lejano haya sido uno de estos últimos grandes hombres. No me refiero a esas personas de postín de que siempre están llenas las ceremonias y los banquetes oficiales. Hablo de los grandes hombres que yo venero. Y este tío mío fue víctima de un error médico. Atendido de una simple neumonía, le llevaron a la morgue apenas dos horas después de ponerle una inyección. Yo había oído hablar de casos semejantes, pero nunca habría creído que mi tío muriese de este modo. La última vez que le vi fue durante la Revolución Cultural, y era también la primera vez que él hablaba con un jovenzuelo como yo de política y de literatura. Antes se limitaba a jugar conmigo. Con su voz grave y jadeante, sabía cantar La Internacional en esperanto. Sufría de asma desde hacía mucho tiempo, decía que había contraído esta enfermedad fumando demasiado productos sustitutivos del tabaco durante la guerra. En los campos de batalla, cuando el tabaco faltaba y las ganas de fumar eran demasiado fuertes, eran capaces de fumar de todo, como por ejemplo hojas de col o de algodón secas. Había que espabilarse en todas las situaciones.
Siempre tenía también algún recurso para divertir a los niños. Un día había discutido yo con mi madre y me negaba a comer, dejando enfriar el cuenco de sopa caliente de tallarines y pollo que me había servido. Dos voluntades se enfrentaban. Incluso de niño, tenía yo la seriedad de un adulto y, al igual que la cuerda tensada en un arco, permanecía inflexible. En el momento en que mi madre iba a enfadarse y a abochornarme con una reprimenda, mi tío me cogió de la mano y me llevó a la calle para comprarme un helado.
Acababa de caer un chaparrón, el agua de lluvia corría a mares. Él se quitó sus botas militares, se arremangó los pantalones y me llevó chapoteando a una tienda en la que me atraqué de dos helados enormes. Desde entonces, nunca he vuelto a comer tanto helado de una sola vez. Al llevarme de vuelta a casa, mi madre se echó a reír al ver su lamentable aspecto, con las botas de cuero en la mano. Y la guerra fría entre mi madre y yo no había pasado a mayores. Este tío mío tenía verdaderamente las maneras de un gran señor.
Su padre murió de tanto fumar opio y entregarse al placer de las mujeres. Era un capitalista dedicado a la importación. En aquel tiempo, le ofreció miles de yuanes para irse a estudiar a Estados Unidos y le prohibió entrar en las actividades clandestinas del Partido Comunista. Pero él se negó rotundamente y se escapó a Jiangxi para participar en la lucha de resistencia contra el Japón en el Nuevo Cuarto Ejército.
Le gustaba contar que, mientras el Nuevo Cuarto Ejército se hallaba en el Suh-Anhui, le compró a un campesino un pequeño leopardo y lo crió en una jaula que escondía debajo de su cama. Al anochecer, el instinto del animal se despertaba y no paraba de rugir. Cuando el ejército partió, él no fue capaz de matarlo y se lo dio a alguien.
En aquellos tiempos, mi padre era su principal interlocutor. Cada vez que venía a verle, traía una botella de un buen aguardiente inencontrable en el mercado, y despedía a su guardia personal, así como al conductor que le había traído. Para mí había una gran bolsa de caramelos variados de Shanghai. Charlaban en cada ocasión hasta el amanecer, evocando su infancia, su juventud, como lo hago yo ahora cuando me encuentro por casualidad con antiguos compañeros.
Hablaban del frío y de la soledad que reinaban en su antigua casa cubierta de enredadera, hablaban de sus pequeñas desgracias, como cuando él volvió de la escuela sangrando por la nariz, con el cuello de la chaqueta manchado. Aterrado, avanzaba llorando y la gente de su calle, al igual que sus parientes lejanos, le miraban pasar sin rechistar. Tan sólo la vieja vendedora de pasta de soja le paró y se lo llevó a la sala donde molía el cereal de soja, y cogió un poco de papel de arroz para taponarle la nariz con él.
También hablaban de la vieja casa a la que mi bisabuelo loco había prendido fuego y que fue salvada por los miembros de nuestra familia. A su lado vivía una muchacha que se suicidó por amor. Dos días antes, se la vio salir de la mercería llevando bajo su brazo una tela floreada. La gente creía que estaba preparando su ajuar de boda, pero dos días después se suicidó tragándose unas agujas, ataviada con el traje cortado con esa tela floreada.
Arrebujado en mis mantas, yo les escuchaba, fascinado, sin querer dormir. Le veía fumar pitillo tras pitillo a pesar de su asma. En los momentos más apasionantes de sus relatos, se ponía a andar a grandes pasos por la estancia. Decía que sólo deseaba una cosa: darse de baja del ejército para escribir.
La última vez que fui a verle a Shanghai llevaba en la mano una especie de vaporizador del que se servía cuando tosía demasiado. Yo le pregunté si había escrito su libro. No, felizmente, pues de lo contrario tal vez ya hubiera desaparecido de este mundo. Fue la única vez que no me trató como a un niño. Me puso en guardia: no eran buenos tiempos para la literatura, ni tampoco para la política. En su opinión, tan pronto como se entraba en política, uno no sabía ya qué terreno pisaba y se jugaba la cabeza sin darse siquiera cuenta. Yo le expliqué que no podía proseguir mis estudios en la universidad. Pues bien, sólo tienes que hacerte observador. Me dijo que también él era observador en ese momento. Antes de la Revolución Cultural, en la época en que el movimiento contra los oportunistas de derechas arreciaba en la prensa mientras la gente se moría de hambre, fue sometido a una investigación. Desde aquel momento, permaneció bajo vigilancia. No es de extrañar que en aquellos tiempos mi padre hubiera cortado toda relación con él. Mi tío únicamente le hizo saber que se marchaba en una misión a un perdido rincón de la isla de Hainan con todos sus pertrechos militares. Imposible adivinar si estas palabras escondían algún mensaje secreto.
Fue a partir de entonces cuando yo me puse a observar, a partir de mi vuelta, por la línea de ferrocarril Pekín-Shanghai: unos combatientes encargados digamos que «de atacar con la palabra y de defender con las armas», pica en ristre, con la cabeza cubierta por un sombrero de mimbre trenzado, brazalete rojo al brazo, permanecían perfectamente alineados en el andén. Tan pronto como se detuvo el tren, se precipitaron hacia las puertas de los vagones. Al verlos, un pasajero que se disponía a apearse se apresuró a subir de nuevo. Ellos subieron tras él en su persecución. El hombre daba gritos de socorro, pero nadie se atrevía a moverse. Vi cómo era arrastrado afuera, rodeado en el andén y apaleado. El tren por fin se puso en marcha en medio de sus gritos y nunca he sabido lo que fue de él.
En aquella época, la locura se había apoderado de todas las ciudades que se atravesaba. Los edificios, muros, fábricas, postes de alta tensión, depósitos de agua, estaban totalmente cubiertos de eslóganes con juramentos de defender a la patria hasta la muerte, luchando hasta derramar la última gota de sangre. Los altavoces, en los compartimientos y a lo largo de la vía del tren, difundían canciones de lucha en medio del estruendo de los pitidos de los trenes. En la estación de Ming-guang, «Luz Brillante» -Dios sabe cómo pudieron ponerle semejante nombre-, a ambos lados de la vía férrea se apretujaban columnas de refugiados. El tren no abría ya sus puertas y las gentes penetraban por las ventanillas abiertas, tratando de hacinarse en los compartimientos donde la gente iba ya apretada como sardinas en tonel. Los pasajeros trataban de mantener las ventanillas cerradas con todas sus fuerzas. Los refugiados tenían todo el aspecto de enemigos separados por un cristal. Este cristal era extraño, parecía deformar los rostros, animarlos de odio y de ira.
El tren se puso en marcha en medio de un gran estruendo, bajo una lluvia de piedras y de un huracán de insultos, de golpes, de ruidos de cristales rotos, una verdadera escena infernal, a tal punto estaban las gentes convencidas de que sufrían por defender su razón.
Y también en esta época, en la misma línea férrea, vi el cuerpo desnudo de una muchacha, seccionado por las ruedas del tren, como un pez cortado por un afilado cuchillo. El convoy sufrió una fuerte sacudida y pitó, el metal y los cristales rechinaban en medio de un agudo desgarro. Hubiérase dicho un temblor de tierra. Todo era extraño en aquel entonces. Como si el cielo se abatiese sobre los hombres y la tierra, enloquecida, no cesara de temblar.
No fue hasta al cabo de cien o doscientos metros que el tren se detuvo en seco. Los empleados, los agentes de seguridad y los pasajeros bajaron de los coches. La hierba que crecía en el balasto estaba salpicada de trozos de carne humana. Un repugnante olor a sangre impregnaba el aire; la sangre humana tiene un olor más fuerte que la sangre de los peces. En el arcén de la vía férrea yacía el cuerpo rollizo de una mujer, descabezada, sin piernas ni brazos. Se había desangrado por completo, su cuerpo estaba totalmente blanco, más liso que un bloque de mármol. Este cuerpo espléndido de mujer joven conservaba como vestigios de vida y despertaba el deseo. Un anciano de entre los viajeros fue a buscar un trozo de tela que colgaba de una rama para cubrir con él su bajo vientre. El conductor del tren se secaba el sudor con su gorra y explicaba con desespero que había accionado su silbato al ver a la muchacha caminar por en medio de la vía. Ella no se había apartado. Aunque él había aminorado la marcha, no podía frenar demasiado bruscamente por los pasajeros del tren y la vio cómo se dejaba aplastar. En el último instante hizo un amago de apartarse, pero… Había querido suicidarse, era seguro que buscaba su muerte, ¿era una estudiante instalada en el campo? ¿Era una campesina? No debía de tener hijos, eso por supuesto. Los pasajeros discutían entre sí. Sin duda no quería morir, si no ¿por qué hizo un amago de apartarse en el último instante? ¿Tan fácil es morir? ¡Mala persona hay que ser para querer morir! Tal vez andaba enfrascada en sus pensamientos. ¡No es lo mismo que atravesar la carretera en pleno día, era un tren el que se abalanzaba sobre ella! A menos que fuese sorda, había querido morir, mejor morirse que vivir. El que había hecho este último comentario se había esfumado rápidamente.
Yo no hago más que luchar para sobrevivir, no, no lucho por nada, lo único que hago es protegerme. No tengo el valor de esta mujer, no he alcanzado tal punto de desesperación, me gusta aún perdidamente este mundo, no he vivido aún lo suficiente.
76
Tras una larga errancia, en la soledad, él llega ante un anciano que se apoya en un bastón, ataviado con un largo traje. Entonces le pide consejo:
– Por favor, anciano, ¿dónde se encuentra la Montaña del Alma?
– ¿De dónde viene usted? -replica el anciano.
Él responde que viene de Wuyi.
– ¡Wuyi! -El anciano reflexiona un instante-. Ah, sí, en la otra orilla del río.
Él dice que viene precisamente de la otra orilla del río, ¿ha errado el camino? El anciano frunce el ceño:
– Es el buen camino. Es el que lo toma el que se ha equivocado.
– Tiene usted mucha razón, anciano.
Pero él quiere preguntarle si la Montaña del Alma se encuentra en esta orilla del río.
– Si digo que está en la otra orilla del río, es que está en la otra orilla del río -responde el anciano en tono impaciente.
Él dice que ha venido precisamente de esa orilla hacia ésta.
– Cuanto más caminas, más te alejas -dice el anciano seguro de sí.
– Bueno, en ese caso, ¿tengo que dar media vuelta? -pregunta él de nuevo.
El se dice para sus adentros que no comprende realmente nada.
– Lo que he dicho está muy claro -responde el anciano fríamente.
– Sí, es cierto, anciano, está muy claro…
El problema es que él no lo ve aún nada claro.
– ¿Qué es lo que no está claro? -pregunta el anciano escrutándole con sus ojos de pobladas cejas.
Él dice que sigue sin comprender cómo ir a la Montaña del Alma.
Con los ojos cerrados, el anciano se concentra.
– ¿No ha dicho usted que estaba allí, en la otra orilla del río?
Él vuelve a formular la pregunta.
– Pero yo ya he ido hasta allí…
– Sí, está allí -interrumpe él, impaciente.
– ¿Y respecto al pueblo de Wuyi?
– Bien, sigue estando allí, en la otra orilla del río.
– Pero ha sido justamente en Wuyi donde he cruzado a la otra orilla del río. Cuando dice usted allí, en la otra orilla del río, ¿quiere decir en realidad de este lado del río?
– ¿No quiere ir usted a la Montaña del Alma?
– Claro que sí.
– Pues bien, está allí, en la otra orilla del río.
– Anciano, pero ¿qué es esto, metafísica?
Él prosigue en un tono muy serio:
– ¿No me ha preguntado usted por el camino?
Él dice que sí.
– Pues bien, yo ya se lo he indicado.
Apoyado en su bastón, el anciano se aleja, pasito a paso, sin prestarle más atención.
Y él se queda solo a este lado del río, del otro lado respecto de Wuyi. En realidad, el problema consiste en saber de qué lado está Wuyi. Él ahora ya no se aclara. Sólo le vuelve a la memoria una canción popular de hace varios miles de años:
Regresará, no regresará,
pero allí no se quedará.
A orillas del río, el viento es frío.
77
El sentido de este reflejo no está claro, una superficie de agua reducida, todas las hojas de los árboles han caído, las ramas son de un color gris negruzco, el árbol más próximo se parece a un sauce, un poco más lejos, los dos árboles próximos al agua son sin duda unos olmos, enfrente, unos finos tallos de sauce, desgreñados, cuyas ramas despojadas acaban en pequeñas horcaduras, no se sabe si la superficie del agua está helada a causa del tiempo frío, por las mañanas tal vez la recubre una fina capa de hielo, el cielo está anubarrado, como si fuera a llover, pero no llueve, nada perturba la calma, ni un estremecimiento en la punta de las ramas, ni tampoco viento, todo está inmóvil, como si estuviera todo muerto, sólo una musiquilla flota en el aire, inaccesible, los árboles están un poco torcidos, los dos olmos se ladean ligeramente, uno hacia la izquierda, el otro hacia la derecha, el tronco del gran sauce se inclina hacia la derecha, tres ramas de un mismo grosor parten del tronco hacia la izquierda, asegurando cierto equilibrio al árbol, a continuación nada se mueve ya, como la superficie de estas aguas muertas, pintura acabada que no está ya sometida a ningún cambio, la misma voluntad de cambiar ha desaparecido, ni perturbación, ni impulso, ni deseo, la tierra, el agua, los árboles, las ramas, a flor de agua unos rastros pardonegruzcos, no unos verdaderos islotes, ni bancos de arena, ni islas de aluvión, sino pequeñas parcelas que afloran a la superficie rompiendo su monotonía tan artificial, en la orilla, a la derecha crecen algunos arbustos imposibles de advertir, abren sus ramas, como unos dedos secos, comparación tal vez poco adecuada, abren sus ramas, eso es todo, no tienen intención de replegarlas mientras que los dedos sí pueden hacerlo, carecen de encanto, muy cerca, bajo el sauce, una piedra, ¿está allí para permitir a la gente sentarse para tomar el fresco? O para permitir a los paseantes posar sus pies encima con el fin de evitar que se mojen los zapatos cuando suben las aguas? Acaso ninguna de estas razones sea válida, acaso ni siquiera sea una piedra, tan sólo dos montículos de tierra, un camino pasa por allí, o algo que se le parece y que atraviesa esta superficie cubierta de agua. Todo está tal vez inundado cuando el caudal sube, al nivel de la primera rama del sauce, se diría un dique, sin duda la ribera cuando suben las aguas, pero este dique está lleno de grietas, el agua puede volver a desbordarse, en el presunto dique no se está necesariamente seguro, un pájaro emprende el vuelo lejos y se posa sobre las delgadas ramas del sauce, difícil descubrirlo si no se ha seguido su vuelo con la mirada, imposible verlo si no emprende el vuelo, está lleno de vida, si uno observa bien se ven varios de ellos, dan saltitos en el suelo, al pie del árbol, se posan y luego vuelven a irse, son más pequeños que el que se ha posado sobre el árbol, y también menos negros, tal vez unos gorriones, y el que está escondido en el árbol debe ser un mirlo, si es que no ha emprendido aún el vuelo, todo depende de si uno llega a distinguirlo, la cuestión no estriba en saber si hay uno o no, si está allí o no, pero si no se lo distingue viene a ser lo mismo, en la orilla opuesta algo se mueve, de aquel lado, entre las matas de amarillentas hierbas, una carreta, empujada por un hombre y tirada por otro, encorvado, es una carreta tirada a pulso con unas ruedas de goma, puede llevar media tonelada de carga, se desplaza lentamente, en absoluto como los gorriones, uno sólo percibe que se mueve después de haber reconocido que se trata de una carreta, todo depende de la idea que uno se haga, si piensa que aquello de allí debe de ser un camino, pues es un camino, un verdadero camino, aunque esté lleno de agua después de las lluvias, no está sumergido por las aguas, puede aún seguirse con la mirada una línea ininterrumpida por encima de las matas de amarillentas hierbas y volver a localizar la carreta, pero ésta está ya lejos, ha entrado entre las ramas del sauce, primero uno creería que se trata de un nido de pájaro y luego, una vez que la mirada ha traspasado las ramas, uno se da cuenta de que es una carreta que se desplaza despacito, va muy cargada, con ladrillos o tierra, ¿los árboles en el paisaje, los pájaros, la carreta, tienen también conciencia de su forma? ¿Qué relación existe entre este cielo gris, el agua y su reflejo, los árboles, los pájaros, la carreta? El cielo… gris… una extensión de agua… los árboles desnudos… ni sombra de verde… montículos de tierra… todo es negro… la carreta… los pájaros… el empujar con fuerza… el no moverse… el batir de las olas… los gorriones que picotean… las ramas… transparentes… hambre y sed de la piel… todo es posible… la lluvia… la cola de una gallina… unas plumas ligeras… color de rosas… la noche sin fin… no está mal… un poco de viento… está bien… te estoy agradecido… la blancura informe… algunas cintas… enrolladas… frío… calor… viento… se inclina y vacila… espiral… ahora una sinfonía… enorme… insecto… sin esqueleto… en un abismo… un botón… ala negra… abrir la noche… por doquier es… impaciente… un fuego brillante… unos motivos minuciosos… unas sederías negras… un gusano… el núcleo de la célula que da vueltas en el citoplasma… los ojos nacidos primero… él dice que el estilo… tiene la capacidad de vivir por sí mismo… el lóbulo de una oreja… unos rastros sin nombre… imposible saber cuándo ha caído la nieve, cuándo ha parado de caer. Una fina capa blanca que no ha tenido tiempo de acumularse en las ramas. Las tres ramas que crecen en dirección opuesta a aquella hacia la cual se inclina el sauce se han vuelto negras. Los dos olmos desplegados, el uno hacia la izquierda, el otro hacia la derecha, en la punta de las ramas, la blancura del reflejo del agua, como la nieve que cae sobre una llana extensión fangosa, la superficie del agua ha debido de helarse. Los trazos de tierra que difícilmente pueden calificarse de islas, los islotes de aluvión o bancos de arena ya no son más que una sombra negra, imposible comprender por qué forman esta negra sombra si no se sabe que originariamente eran superficies de tierra, y aunque uno lo sepa, no se comprende por qué la nieve allí no ha cuajado. Más lejos, las matas de hierba son las mismas, siempre amarillentas, más arriba, lo que parecía como un camino permanece indistinto. Por encima del arbolillo que extiende sus ramas se descubre una línea curva, blanca, que sube hacia lo alto, la carreta probablemente ha desaparecido en la carretera, ya no hay caminantes, pues sobre la nieve se divisarían perfectamente. Las dos rocas, o los dos montículos de tierra se asemejan a unas rocas delante del sauce, han desaparecido, la nieve ha recubierto estos detalles, el camino que la gente toma, después de haber nevado, se distingue con tanta nitidez como unas venas debajo de la piel. Y ocurre así que un paisaje normal y corriente al que no se presta ninguna atención deja en uno una profunda impresión. De repente hace nacer en mí a menudo una especie de deseo, tengo ganas de entrar en él, de entrar en este paisaje nevado, no ser ya más que una silueta, una silueta que por supuesto no tendría ningún sentido, si yo no estuviera contemplándola por la ventana. El cielo sombrío, el suelo cubierto de nieve más brillante aún por contraste con ese cielo sombrío, ya no hay mirlos, ya no hay gorriones, la nieve ha absorbido toda idea y todo sentido.
78
Una aldea muerta, cubierta de nieve; detrás, unas altas montañas silenciosas, también nevadas. Los trazos grises y negros son las ramas de los árboles curvados, los matojos negros son sin duda agujas de pino, y las sombras no pueden ser más que rocas que surgen de la nieve; nada de color, no se sabe si es de noche o de día, la oscuridad difunde cierta luz, la nieve parece seguir cayendo, borrando las huellas de las pisadas.
Una aldea de leprosos.
Tal vez.
¿Y ningún ladrido de perro?
Han muerto todos.
Llama.
Inútil, hubo gente que vivió aquí, hay una pared en ruinas que la nieve ha recubierto, una nieve pesada que se ha tragado su sueño.
¿Murieron mientras dormían?
Mejor hubiera sido, pero mucho me temo que haya habido una matanza, un exterminio total, todo el mundo fue ajusticiado, primero mataron a los perros con panecillos llenos de arsénico.
¿No gimen los perros durante la agonía?
Los golpeaban con una palanca, justo en el hocico, un medio excelente.
¿Por qué?
Es el único medio de matarlos en el acto.
¿Ninguno de ellos sobrevivió?
Los mataron en el interior de las casas, ninguno pudo huir.
¿Los niños tampoco?
Los remataron a hachazos.
¿Ni siquiera las mujeres se libraron?
Cuando ellos las violaron y masacraron, fue aún más atroz…
Cállate.
¿Tienes miedo?
¿Había más de una familia en esta aldea?
Una familia de tres hermanos.
¿Murieron también?
Dicen que fueron víctimas de una venganza familiar, o de una epidemia, o bien también que se dedicaban a trapichear buscando oro en el lecho del río.
¿Habrían muerto a manos de unos desconocidos?
No dejaban que vinieran a buscar oro en su territorio.
¿Dónde se encuentra el lecho de este río?
Bajo nuestros pies.
¿Cómo es que no se ve?
No se ve más que el vapor que se alza de los infiernos, no es sino una impresión, en realidad es un río muerto.
¿Y nosotros estamos encima de él?
Sí. Déjame llevarte.
¿Adonde?
A la otra orilla del río, a la extensión de nieve de un blanco impoluto, al borde del campo hay tres árboles y, una vez pasados éstos, se llega frente a la montaña, al pie de las casas que se han hundido bajo las pesadas capas de nieve. Sólo este muro en ruinas emerge. Detrás de él pueden recogerse aún tejas rotas y fragmentos de cuencos de cerámica negra. No puedes aguantar tus ganas de empujarlos con el pie, un ave nocturna te hace sobresaltarte emprendiendo el vuelo pesadamente, no ves ya el cielo, únicamente la nieve que sigue cayendo y acumulándose en el seto. Detrás de este seto hay un huerto de hortalizas. Sabes que allí, bajo la nieve, hay plantados la mostaza que resiste al frío y calavaceras de piel rizada como viejas mujeres. Conoces perfectamente este huerto, sabes dónde está el pasadizo que conduce al umbral de la puerta del fondo; sentado allí, has comido pequeñas castañas asadas, no sabes ya si es un sueño de infancia o la infancia con la que sueñas, has comprendido que eso exige mucha energía, tu respiración es ahora débil, tienes que ir con cuidado, no pisarle la cola al gato cuyos ojos relucen en la oscuridad, sabes que te mira, finges no verle, debes sin decir una palabra atravesar el patio interior, allí se alza una vara sobre la cual descansa en equilibrio un harnero hecho a base de tiras de cuero trenzadas, ella y tú os escondíais detrás de la puerta, con una cuerda de lino en la mano, acechando a los gorriones, las personas mayores estaban jugando a las cartas en la casa, llevaban todos unas gafas redondas de montura de cobre, los ojos hinchados y desorbitados como los de los peces rojos, pero no veían nada, se pasaban las cartas una a una por delante de sus gafas, os introdujisteis entonces debajo de la mesa: alrededor de vosotros, piernas, un casco de caballo, y también una gran cola peluda tendida, sabes que se trata de un zorro, él no deja de removerse y termina por transformarse en una tigresa de rayado pelaje, está sentada en un gran sillón y puede abalanzarse sobre ti en cualquier momento, tú no puedes alejarte, sabes que la lucha será feroz, ¡y se abalanza sobre ti!
¿Qué te pasa?
Nada, debes de haberlo soñado, en mi sueño nevaba en una aldea, el cielo nocturno estaba iluminado por la nieve, esta noche era irreal, el aire estaba frío, mi cabeza vacía, sueño siempre con la nieve, con el invierno y con las huellas de pisadas en la nieve en invierno, pienso en ti,
no me hables de eso, no quiero hacerme mayor, pienso en mi padre, el único que me quería, no piensas más que en acostarte conmigo, no puedo hacer el amor sin amor,
te amo,
eso es mentira, no son más que unas ganas pasajeras,
pero ¿qué dices? ¡Yo te amo!
sí, rodar por la nieve, como unos perros, vete por tu lado, yo no me quiero más que a mí misma,
¡el lobo te atrapará en sus fauces, te devorará toda y el oso negro te llevará a su cueva para hacerte su mujer!
no piensas más que en esto. Preocúpate de mí, si mis sentimientos te importan,
¿qué sentimientos?
adivina, qué idiota, pienso robar…
¿el qué?
he visto una flor en la oscuridad,
¿qué flor?
una flor de camelia,
voy a ir a cogerla para ti,
no la estropees, no tienes por qué morir por mí,
¿por qué morir?
tranquilízate, no pretendo en absoluto que mueras por mí, yo estoy demasiado sola, ningún eco responde a mis gritos, todo permanece en calma alrededor, ningún ruido de fuente, el aire es tan pesado, ¿dónde se encuentra el río donde ellos buscaban oro?
bajo la nieve, bajo tus pies,
eso es mentira,
es un río subterráneo, ellos entraban en el río, inclinados hacia delante,
¿hay un matorral?
¿qué?
no hay nada,
eres malvado,
¿quién te ha dicho que hagas ninguna pregunta? ¡Eh!, se diría que hay un eco, ahí delante, llévame,
si eso es lo que quieres
os he visto a ti y a ella, en la nieve, en la negra noche, además he visto tus pies, en la nieve, descalzos.
¿No tienes frío?
No sé lo que es el frío.
Y andabas así en la nieve con ella, rodeados de bosques, de árboles verde oscuro.
¿Ninguna estrella?
No, ni tampoco luna.
¿Ninguna casa?
No.
¿Ni luces?
No, nada, tú y ella, solamente, caminando juntos, caminando por la nieve, ella llevaba un pañuelo, tú ibas descalzo. Tenías un poco de frío, sólo un poco. No te veías a ti mismo, sólo sentías que ibas descalzo por la nieve, ella estaba a tu lado, cogida de tu mano. Tú apretaste tu mano, la llevabas.
¿Hay que andar mucho?
Sí, está muy lejos, ¿no tienes miedo?
Esta noche es extraña, de un negro azulado, brillante, no tengo miedo contigo.
¿Te sientes segura?
Sí.
¿No estás entre mis brazos?
Sí, me apoyo en ti, me aprietas suavemente.
¿Te he besado?
No.
¿Tenías ganas?
Sí, pero no lo he dicho a las claras, estaba bien así, bajábamos y he visto un perro.
¿Dónde?
Delante de mí, estaba sentado allí, he reconocido que era un perro, y te he visto estornudar, echando un gran chorro de vapor.
¿Has notado el calor?
No, pero sabía que expulsabas aire caliente, te has limitado a estornudar, no has hablado.
¿Tenías los ojos abiertos?
No, los cerraba. Pero lo he visto todo, no podía abrir los ojos, sabía que desaparecías si los abría y he continuado así y tú has seguido abrazándome, no tan fuerte, no puedo ya respirar, he querido seguir mirando, retenerte, ah, ahora se han separado y continúan avanzando.
¿Siempre en la nieve?
Sí, la nieve frena un poco tu paso, pero es muy confortable, tengo un poco de frío en los pies, pero precisamente tengo necesidad de seguir caminando así.
¿Ves cómo eres?
No tengo necesidad de ver, únicamente quiero sentir que tengo un poco de frío, que mis pies se ven un poco frenados quiero sentir la nieve, sentir que estás cerca de mí, entonces estaré tranquila y avanzaré, querido mío, ¿has oído que te llamaba?
Sí.
Bésame, besa la palma de mi mano, ¿dónde estás?, ¡no te vayas!
Estoy cerca de ti.
No, invoco a tu alma, te llamo, ven, no me abandones.
Niña estúpida, no pienso hacerlo.
Tengo miedo, miedo de que me abandones, no me dejes, no soporto la soledad.
¿Acaso no estás entre mis brazos, ahora?
Sí, lo sé, te estoy muy agradecida, querido mío.
Duerme, duerme tranquila.
No tengo sueño, tengo la mente perfectamente despejada, veo la noche transparente, el bosque azul, la nieve acumulada, ninguna estrella, ni tampoco luna, todo eso lo veo claramente, qué noche más extraña, querría permanecer eternamente contigo en esta noche nevada, ¡no me dejes, no me abandones, tengo ganas de llorar, no sé por qué, no me abandones, no te quedes tan lejos de mí, no beses a otras mujeres!
79
Ha venido un amigo a hablarme de su reeducación por el trabajo. Era invierno y nevaba. Por la ventana contempla el paisaje nevado frunciendo los ojos, como si la reverberación fuese demasiado fuerte, como si se abandonara a sus recuerdos.
Cuenta que en la granja de reeducación por el trabajo había un punto geodésico, que debía de hacer -levanta la cabeza y por la ventana calibra la altura de un edificio muy próximo-, que debía de hacer por lo menos cincuenta o sesenta metros, en cualquier caso, no era menos alto que ese edificio. Una bandada de cuervos revoloteaba alrededor, ya alejándose, ya acercándose, dando vueltas sin cesar mientras lanzaban graznidos. El jefe de la granja encargado de la vigilancia de los condenados a la reeducación era un viejo soldado que había participado en la guerra de Corea y se había distinguido por sus hazañas. Inválido de guerra, tenía una pierna más corta que la otra y caminaba renqueando. No sé qué problemas había tenido, pero no había podido pasar del grado de capitán y no paraba de echar pestes por haber sido destinado allí para vigilar a esos criminales.
Su puta madre, ¿quién es ese cabrón que no me deja dormir? Soltaba tacos con su acento del norte de Jiangsu. Con una gran capa militar echada sobre los hombros, daba vueltas alrededor del punto geodésico.
¡Sube a ver!, me ordena. Tuve que quitarme mi chaqueta de algodón y trepar. A media subida, el viento soplaba con fuerza, mis pantorrillas temblaban. Al mirar hacia abajo, sentí que mis piernas temblequeantes iban a aflojárseme. Era el año de la hambruna. En las aldeas de los contornos, la gente se moría de hambre. En la granja, las cosas andaban un poco mejor. Las batatas y los cacahuetes que habíamos plantado se amontonaban en los silos. El capitán se había quedado con una parte que no entregó a sus superiores. La ración fijada para cada uno estaba garantizada y, si bien algunos presentaban edemas, a pesar de los pesares conseguíamos trabajar. Pero yo estaba realmente demasiado débil para trepar.
Yo llamo: ¡Capitán!
Dime lo que hay allí arriba, exclama él.
Levanto la cabeza.
¡Se diría que hay una bolsa colgada!, le digo.
Los ojos me hacen chiribitas.
¡No consigo subir más!, exclamo yo.
¡Entonces, que te sustituyan! Soltaba una grosería tras otra, aunque en el fondo no era mala persona.
Bajo.
Ve a buscar al Ladrón, dice.
El Ladrón estaba también condenado a la reeducación, un pequeño demonio de diecisiete años que había robado una bolsa a un pasajero de un autobús. Le habían apodado el Ladrón.
Lo encuentro. Él mira hacia arriba y duda. El capitán monta en cólera.
¿Es que te estoy mandando a la muerte?
El Ladrón dice que tiene miedo de caerse.
El capitán ordena que le den una cuerda, luego añade que ¡le tendrá tres días sin comer si no trepa!
El Ladrón se la ata a la cintura y trepa. Abajo, sudamos de miedo por él. Una vez llegado a dos tercios, ata su cuerda a los barrotes metálicos. Llega a lo alto. La bandada de cuervos sigue revoloteando en torno a él. El los ahuyenta con la mano, luego un saco de yute cae volando hasta abajo del punto geodésico. Nos acercamos todos a verlo. ¡El saco, acribillado de agujeros por los cuervos, está medio lleno aún de cacahuetes!
¡Tu puta madre! El capitán se pone de nuevo a jurar.
¡A formar!
Un silbato. Bien, a formar todos. Comienza a echar la bronca. Luego pregunta: ¿Quién ha hecho eso?
Nadie se atreve a rechistar.
No ha podido volar tan alto él solo, ¿o no? ¡Y yo que me he creído que era la carne de un muerto!
Todos se aguantan las ganas de reír.
Si nadie se delata, se suspende el rancho.
Todo el mundo teme eso. Nos miramos unos a otros. Pero todos sabemos que sólo el Ladrón es capaz de trepar hasta lo alto del punto geodésico. Las miradas se vuelven hacia él. Él baja la cabeza y, acto seguido, no pudiendo aguantarse más, se hinca de rodillas y confiesa haber robado y escondido el saco allí arriba. Afirma que tenía miedo de morirse de hambre.
¿Te has valido de una cuerda?, pregunta el capitán.
No.
Entonces, ¿a qué vienen todos esos remilgos que acabas de hacer? ¡Que este jodido canalla se quede sin comida durante todo un día!, declara el capitán.
Todo el mundo le aclama.
El Ladrón rompe en sollozos.
El capitán se aleja renqueando.
Otro amigo ha venido a decirme que tiene un asunto extremadamente importante que discutir conmigo.
De acuerdo, ¿de qué se trata?
Dice que es largo de contar.
Yo le digo que resuma.
Él me dice que, aun resumiendo, debe empezar por el principio.
Pues bien, empieza, le digo yo.
Me pregunta si conozco a tal guardia imperial de tal emperador manchú cuyo nombre imperial y número de era me indica, así como el nombre y el apelativo de su superior. Es el descendiente en línea directa de la séptima generación de ese noble. Yo le creo, sin sentir el menor asombro. Que su antepasado sea criminal o ministro aspirante a la corte no tiene ninguna trascendencia para él en nuestra época.
Él, sin embargo, declara que sí, que eso tiene una enorme importancia. El departamento de antigüedades, los museos, las oficinas de archivos, la comisión política consultiva del pueblo, los anticuarios han venido todos a verle y no dejan de importunarle.
Yo le pregunto si posee aún alguna reliquia valiosa.
Te quedas corto, dice él.
¿Algo de un precio inestimable?
Inestimable o no, él no lo sabe, pues de todas formas es imposible evaluarlo, aunque sea en millones, decenas de millones o varios cientos de millones. Me dice que no se trata de una pieza o dos, sino de bronces rituales de los Shang, de jades, de espadas de los Reinos Combatientes, sin mencionar las figuritas raras y valiosas de épocas pasadas, caligrafías, cuadros e inscripciones, con que llenar todo un museo. El catálogo de estos objetos, publicado desde hace ya mucho tiempo, no abarca menos de cuatro volúmenes encuadernados al estilo tradicional. Puede consultarse en una biblioteca de libros antiguos. ¡Estos tesoros que fueron acumulados durante siete generaciones, desde hace doscientos años, a partir de la era Tongzhi, se han conservado hasta nuestros días!
Digo que no me parece extraño que se hayan conservado, pero que comienzo a temer por su seguridad.
Él dice que no tiene nada que temer por ese lado, pero que no puede vivir ya tranquilo, pues su familia, una gran familia, los descendientes de sus abuelos, de su padre, sus tíos y todos sus allegados no dejan de venir a verle y no paran de discutir, está hasta la coronilla.
¿Quieren repartírselo?
Dice que no hay nada que repartir. Estas decenas de miles de objetos preciosos, en oro y plata, esas cerámicas y toda la fortuna familiar fueron quemadas o bien robadas no se sabe cuántas veces, ya por los Taiping, ya por los japoneses o los diferentes señores de la guerra. Más tarde, fueron recogidas por sus antepasados que o bien las regalaron al Estado, o bien las vendieron para su lucro personal. Otras veces, se las confiscaron. Ahora, ya no queda ni una.
¿Y a qué vienen, entonces, tantas disputas ahora? No lo entiendo muy bien.
He aquí por qué es necesario empezar esta historia por el principio, dice él, con aire contristado. ¿Conoces el Pabellón del Cofre de Oro y del Biombo de Jade? Parece que haya escogido este ejemplo al azar, pero, evidentemente, es el nombre real de su pabellón lleno de tesoros. En los libros de historia, en los anales locales y en los registros de sus antepasados, se menciona el nombre de este pabellón por todas partes. Actualmente es conocido por todos aquellos que trabajan en el sector de las antigüedades de su región natal, en el sur. Dice que cuando el ejército Taiping entró en la ciudad y la incendió, el pabellón estaba ya vacío, que la mayor parte de su mobiliario había sido trasladado in extremis a las propiedades de su familia. En cuanto a los tesoros inventariados en el catálogo, siempre se ha dicho que fueron conservados en secreto. Su padre le confió el pasado año, justo antes de morir, que fueron efectivamente enterrados en una antigua residencia familiar, pero cuyo emplazamiento él no conocía con exactitud. Lo único que le reveló fue que su abuelo le transmitió una colección de poemas manuscritos, en la que había trazado a tinta china un plano general de su antigua residencia llena de terrazas, pabellones, jardines y colinas artificiales. En la esquina superior derecha había inscrito un poema de cuatro versos que indicaba en clave el lugar donde estaban enterrados los tesoros. Pero la colección de poemas se la llevaron los guardias rojos al presentarse en su casa y no pudo recuperarlos tras su rehabilitación. El anciano era aún capaz de recitar estos cuatro versos y le dibujó de memoria el plano de la antigua residencia. Él se los aprendió de memoria y al comienzo de este año se puso a buscar el emplazamiento. Pero ahora, sobre las ruinas de la antigua residencia, han sido construidos unos inmuebles, administrativos o residenciales.
¿Qué se puede hacer?, pregunto yo. Todo está enterrado bajo estos inmuebles.
No, dice él, si los tesoros se hubieran encontrado debajo de estos edificios, habrían sido descubiertos al abrir los cimientos, sobre todo con estas construcciones modernas: hay que instalar tantas canalizaciones que se excava muy hondo. Él fue a preguntar a las agencias responsables de los trabajos, que no habían descubierto reliquia arqueológica alguna durante el proceso de construcción. Me dice que ha estudiado detenidamente estos cuatro versos, que ha analizado la configuración del terreno y que, casi sin margen de error, puede precisar el lugar donde se encuentran, poco más o menos en el emplazamiento de una zona verde entre dos inmuebles.
¿Y qué piensas hacer? ¿Piensas ponerte a excavarlos?
Dice que es eso lo que ha venido a discutir conmigo.
Yo le pregunto si es dinero lo que necesita.
No me mira, pero contempla por la ventana unos arbolillos sin hojas.
¿Cómo explicártelo? Sólo con mi salario y el de mi mujer, que nos llega justo para criar a nuestro hijo y para comer, no podemos hacer frente a otros gastos, pero no puedo vender así a mis antepasados. Me darán por supuesto una recompensa, que será una miseria.
Yo digo que eso será objeto de grandes titulares en la prensa: tal descendiente de la séptima generación de tal o cual mandarín ha regalado unas antigüedades al Estado y ha recibido tal o cual recompensa.
Él se ríe con amargura y dice que, para el reparto de esta recompensa, todos sus parientes, próximos o lejanos, van a venir a darle la lata. No vale la pena. Él cree que será más bien el Estado el que se enriquezca.
¿Acaso el Estado con todos los tesoros del pasado que han sido sacados ya a la luz se ha vuelvo más rico?, replico yo.
Él sacude la cabeza y dice que también ha pensado que si caía gravemente enfermo o moría en un accidente de coche, ya nadie estaría al corriente de ello.
Pues bien, transmite esos cuatro versos a tu hijo.
Ya lo ha pensado, pero ¿y si su hijo tomara un mal camino y vendiera los tesoros?
¿No puedes estar encima de él?
Mi hijo es aún pequeño, hay que dejar que primero haga sus estudios tranquilamente. Sólo faltaría que más tarde, debido a esta absurda historia, perdiera la razón como yo. Rechaza esta idea de forma rotunda.
Pues bien, déjales un poco de trabajo a los arqueólogos del futuro. ¿Qué más podía decir yo?
El reflexiona, se da una palmada en el muslo y declara: bueno, hagamos como tú dices. ¡Que se queden enterrados! Se levanta y se va.
Otro amigo ha venido a verme. Con su abrigo nuevo de lana de buena calidad, sus zapatos relucientes de piel negra finamente calados, se asemeja a un mando de visita en el extranjero.
Mientras se saca el abrigo, me explica con fuerte voz que ¡ha hecho fortuna dedicándose a los negocios! Este hombre de hoy no es ya el mismo de ayer. Debajo de su abrigo, luce un terno de impecable corte y en torno al cuello duro de su camisa lleva anudada una corbata de flores rojas. Se diría un representante de una sociedad instalada en el extranjero.
Le digo que no ha de temer pasar frío afuera, así ataviado.
¡Él me dice que no toma ya los autobuses atestados, sino que ha venido en taxi, que esta vez está alojado en el Hotel de Pekín! ¿No me crees? ¡En estos grandes hoteles sólo se permite hospedarse a los extranjeros! Agita un manojo de llaves adornado con una bola de cobre que lleva grabada una inscripción en inglés.
Le informo de que, cuando uno sale de un hotel, hay que dejar la llave en recepción.
Cuando se está acostumbrado a la pobreza, uno siempre lleva su llave encima, dice él en tono burlón. Luego contempla mi habitación.
¿Cómo puedes vivir aún en esta sola habitación? ¡Adivina en cuántas habitaciones vivo yo!
Digo que soy incapaz de adivinarlo.
Tres habitaciones más una sala de estar, en Pekín, eso corresponde al alojamiento de un jefe de departamento o de un jefe de oficina.
Observo sus mejillas rojas, perfectamente afeitadas. No se parece ya al hombre que conocí en provincias, flaco y abandonado.
¿Cómo es que no tienes televisor en color?, pregunta.
Le informo de que no veo la televisión.
Aunque no la veas, siempre resulta decorativa. En mi casa, hay dos televisores, uno en el salón y el otro en la habitación de mi hija. Mi mujer y mi hija ven cada una un programa distinto. ¿No quieres comprarte una? ¡Te acompaño ahora mismo a unos grandes almacenes y te regalo yo una! Lo digo en serio. Me mira, con ojos como platos.
Mucho te temes que el dinero te queme en las manos.
Para dedicarse al comercio, conviene untar la mano a los mandos. Ellos no viven sino de eso. A ti no te conviene que te fijen un plan o unas normas, ¿verdad? Todo el mundo hace regalos. ¡Pero tú eres mi amigo! ¿No tienes dinero? Hasta diez mil yuanes, puedes contar conmigo. Ningún problema.
Le pongo en guardia: No violes la ley.
¿Violar la ley? Yo me limito a hacer algunos regalos. ¡No soy yo quien viola la ley, sino que es a los jefes a los que habría que detener!
A los jefes no se les puede detener.
¡De eso debes de estar tú más al corriente que yo, pues vives en la capital, tú estás enterado de todo! Pero he de decirte que no resulta tan fácil detenerme a mí, pues yo pago mis impuestos, comparto mesa con el jefe de distrito y el director de la oficina de comercio regional. Ya no estamos en la época en que era maestro en una barriada del extrarradio. Para conseguir que me trasladaran del campamento donde me moría de asco, tuve que gastarme, tirando por lo bajo, cuatro meses de mi salario en comidas ofrecidas a los responsables de la oficina de educación.
Frunciendo los ojos, retrocede un paso y dobla la cintura para examinar con atención una pintura a tinta china que representa un paisaje nevado. Contiene el aliento un instante, se vuelve y dice: ¿No alababas tú mi caligrafía? A ti te gustaba, pero la exposición que quería hacer en el centro cultural del distrito no fue autorizada, mientras que cualquier carácter trazado por alguien de arriba o famoso es objeto de una exposición ¡y que esos tipejos se conviertan en vicepresidentes o presidentes honorarios del Instituto de Caligrafía!
Le pregunto si sigue dedicándose a la caligrafía.
Eso no da de comer. Es como tú con tus libros. A menos que te hagas célebre algún día y que todo el mundo te vaya detrás para pedirte una bonita caligrafía. Así lo quiere la sociedad, ahora lo he comprendido.
Ni que decir tiene.
¡Pero eso me crispa los nervios!
Entonces es que no lo has comprendido todavía. Le interrumpo para preguntarle si ha comido.
No te preocupes por eso. Dentro de un momento, llamaré a un taxi para llevarte a un restaurante. El que tú quieras. Sé que tu tiempo es precioso. Pero primero te diré lo que tengo que decirte: quisiera que me ayudaras.
¿Ayudarte a qué? ¡Di!
Ayudarme a hacer entrar a mi hija en una universidad de renombre.
Yo le digo que no soy rector de universidad.
Por supuesto, pero debes de tener relaciones, supongo. Ahora he hecho fortuna, pero a los ojos de la gente no soy más que un especulador que se dedica al comercio. No quiero que mi hija conozca la misma vida que yo, quisiera hacerla entrar en una universidad conocida para que más tarde viva en las altas esferas de la sociedad.
¿Y que conozca al hijo de algún alto mando?
De eso no pienso ocuparme yo, ya sabrá ella cómo apañárselas.
¿Y si, al final, a ella no le interesa conocerlo?
No me interrumpas, ¿puedes ayudarme sí o no?
Hay que ver sus notas, yo no puedo hacer nada.
Sí, saca buenas notas.
Pues bien, en ese caso no tiene más que pasar el examen.
¡Pero qué atrasado estás! ¡Crees que todos los hijos de altos mandos pasan sus exámenes!
Eso yo no lo he investigado.
Tú eres escritor.
¿Y qué?
¡Tú eres la conciencia de la sociedad, tienes que hablar por el pueblo!
Déjate de bromas. ¿Acaso eres tú, el pueblo? ¿O bien soy yo? ¿O bien el pretendido nosotros? No escribo más que para mí.
Lo que me gusta de ti es que siempre dices la verdad.
Eso, por supuesto. Vamos, viejo hermano, ponte tu abrigo, vamos a comer, que tengo hambre.
Alguien llama de nuevo a la puerta. El hombre al que abro me resulta desconocido. Lleva una bolsa de plástico negro. Le digo que no quiero comprar huevos, que salgo a comer.
El no vende huevos. Abre su bolsa para mostrarme lo que contiene. No esconde ningún arma en su interior. Bueno, no es ningún delincuente. Incómodo, saca un grueso manuscrito y me explica que ha venido a verme para pedirme consejo. Ha escrito una novela y quiere que yo le eche un vistazo. Le hago entrar y le invito a sentarse.
Él declina el ofrecimiento. Quiere dejar su manuscrito y volver a pasarse otro día.
Yo le digo que no merece la pena, que es mejor hablar de lo que haya que hablar ahora mismo.
Rebusca con ambas manos en su bolsa y saca un paquete de cigarrillos. Yo le alargo las cerillas, esperando que encienda rápidamente su cigarrillo y que termine por exponerme lo que ha venido a decirme.
Me explica entre balbuceos que ha escrito una historia real…
Le interrumpo para puntualizarle que yo no soy periodista y que no me intereso por la realidad.
Farfullando aún más, me dice que sabe que la literatura no es lo mismo que un reportaje de prensa. Lo que él ha escrito es una novela basada en unos hechos y personajes reales, con un soporte de ficción. Desea que yo le diga si esta novela puede ser publicada.
Le digo que no soy editor.
Dice que lo sabe perfectamente, que lo único que él quiere es que yo le recomiende y también que corrija su manuscrito. Si acepto, podría incluso añadir mi nombre, sería una especie de colaboración. Por supuesto, su nombre se mencionaría a continuación del mío en la cubierta.
Digo que temo que sea aún más difícil de publicar si se añade mi nombre.
¿Por qué?
Porque bastantes problemas tengo ya para publicar mis propias obras.
Él asiente, para indicarme que comprende.
Temiendo que no haya comprendido del todo, le explico que lo mejor sería que encontrase por su propia cuenta un editor.
Él guarda silencio, perplejo.
Anticipándome, yo le pregunto: ¿Puede llevarse su manuscrito?
¿Puede usted hacérselo llegar a un editor?, replica él desorbitando los ojos.
Es preferible que lo envíe usted directamente a una editorial, eso le evitará seguramente problemas. Exhibo una gran sonrisa.
Él ríe también, vuelve a meter el manuscrito en su bolsa y balbucea algunas palabras de agradecimiento.
No, soy yo quien le estoy agradecido.
Llaman de nuevo a la puerta, pero ya no tengo ninguna intención de abrir.
80
Jadeando, paso a paso, sorteando mil dificultades, avanzas hacia el glaciar. El río helado es de un verde esmeralda, oscuro y transparente. Bajo el hielo, negras y verdes, parecen serpentear inmensas vetas de jadeíta.
Resbalas por la superficie reluciente, el frío paraliza tus mejillas, los témpanos que descubres delante de tus ojos tornasolan de mil fuegos. El vaho que sale de tu boca se hiela de inmediato en tus cejas. Una inmensa soledad gélida te rodea.
El lecho del río está bien marcado, el glaciar se ha desplazado poco a poco, de forma imperceptible, unos metros o unas decenas de metros por año.
Trepas por el glaciar, como un insecto que pronto va a quedar inmovilizado, congelado por el frío.
Delante, en la sombra que el sol no puede alcanzar, se alza una pared de hielo barrida por el viento. Cuando sopla a más de cien metros por segundo, pule esta muralla enteramente lisa.
Permaneces inmóvil entre estas paredes de cristales de hielo, incapaz de respirar. Tus pulmones están transidos de dolor, tu cerebro casi completamente helado, ya no puedes pensar, ¿acaso este quedarse con la mente en blanco no es el estado que tú perseguías? Un estado como este mundo de hielo hecho de imágenes vagas, formadas de sombras imposible de reconocer que no indican nada, no tienen ningún sentido: la soledad total.
Corres el riesgo de caerte a cada paso, no pasa nada, sigues trepando, tus pies y tus manos están insensibles desde hace rato.
Sobre el hielo, la capa de nieve es cada vez más fina, se sostiene tan sólo en las esquinas resguardadas del viento. La nieve está sólida, su esponjosidad en la superficie es contenida por la dura costra de los cristales.
A tus pies, en el barranco, revolotea un águila; otra vida al margen de la tuya, no sabes si se trata solamente de una impresión, pero lo importante es que tengas aún una visión.
Subes dando vueltas y revueltas, pero, en esas vueltas y revueltas, entre la vida y la muerte, te sigues debatiendo. Sigues existiendo, puesto que por tus venas corre la sangre, tu vida no se ha detenido.
En este inmenso silencio, te parece oír un sonido cristalino, el sonido sostenido de una campanilla, como si golpearan sobre el hielo.
Unas nubes violeta aparecen sobre el glaciar, son anunciadoras de la tempestad que remolinea en medio de ellas. Su borde recortado es una señal de su fuerza.
El sonido cada vez más nítido de la campanilla ha despertado tu corazón entumecido. Ves a una mujer montada a caballo. La cabeza del animal y la silueta de la mujer se destacan sobre el horizonte nevado. Detrás se extiende un sombrío abismo. Te parece oír un canto acompañado de los cascabeles del caballo.
De Changdu la mujer ha venido
tocada con una fina trenza, como un hilo de seda,
unos pendientes de turquesa en las orejas,
en las muñecas unos brazaletes de plata que despiden mil destellos,
y en el talle un cinturón multicolor…
Te parece haber visto ya a una tibetana a caballo que pasaba por delante del punto geodésico situado al lado de la carretera principal, señalando una altitud de cinco mil seiscientos metros cuando viajabas por la Gran Montaña de la Nieve. Ella rió mientras volvía la cabeza hacia ti, incitándote a penetrar en el abismo sombrío y, en aquel momento, no pudiste dejar de caminar en dirección a ella…
Pero no son más que recuerdos, el sonido de la campanilla está en ti, como si resonara en tu frente, el dolor que desgarra tus pulmones es insoportable, tu corazón late como loco, tu cabeza va a estallar. Cuando la sangre se hiele en tus venas, estallará silenciosamente. La vida es frágil, pero se debate con fuerza, una obstinación instintiva.
Abres los ojos, la luz te deslumbra, no ves nada, tan sólo te das cuenta de que estás trepando, el sonido molesto de la campanilla no es más que un recuerdo lejano, un pensamiento indistinto, como un estallido centelleante de hielo, tenue, flotante en los aires, dejando su marca en tu retina, te esfuerzas por reconocer los colores del arco iris, te tropiezas, das vueltas, vuelves sobre tus pasos, has perdido la fuerza de controlarte, ¡todo no es más que un esfuerzo inútil, deseo impreciso, negativa a desaparecer, agujero negro, cuencas de un cráneo, túnel profundo, no hay nada, melodía discordante, fisión, explosión!
… Una limpidez desconocida, todo es tan puro, una tenuidad difícil de percibir, una música silenciosa que se torna transparente, arreglada, tamizada, depurada, caes, pero flotas durante tu caída, eres ligero, ni viento, ni obstáculo, tus sentimientos son profundos, tu cuerpo experimenta una sensación de frescor, te concentras para escuchar y oyes esta música informe pero que llena el aire, el hilo de araña de tus recuerdos se ha adelgazado pero sigue siendo perfectamente claro ante tus ojos, es fino como un cabello, se asemeja también a una hendidura cuyos dos extremos se fundieran en la oscuridad, pierde su forma y se dispersa, convirtiéndose en un minúsculo rayo de luz antes de transformarse en otras tantas motas de polvo infinitas, luego éstas te envuelven, y la luz se concentra en esos flecos de nubes deshilachadas, perfectamente claros, penetra en ellos, se mueve, transformándose en una nebulosa igual que una neblina, luego cambia de nuevo y se fija para convertirse en un sol redondo y oscuro que difunde un resplandor azulado, un sol en el sol, muda al violeta, luego se abre, su centro se estabiliza, pasa al rojo oscuro y difunde una luz difusa púrpura, cierras los ojos para impedir que sus rayos te alcancen, pero no lo consigues, los estremecimientos y los deseos que suben en tu corazón, al borde de las tinieblas, oyes la música, ese sonido que adquiere forma se amplifica, se prolonga, te atraviesa, imposible saber dónde estás, ese sonido cristalino y penetrante invade tu cuerpo por todas partes, una frecuencia más corta se mezcla con él cuyo ritmo no llegas a captar, pero percibes su altura, está unido a otro sonido con el que se mezcla, se expanden, se convierten en un río que desaparece y retorna, retorna y desaparece, el sol azul oscuro se transforma en una luna más oscura aún, contienes el aliento y dejas de pensar, ya no respiras, llegas al final de tu vida, pero las ondas sonoras son cada vez más fuertes, te inundan, te llevan al paroxismo, orgasmo puramente cerebral, delante de tus ojos y en tu corazón y en tu cuerpo, del que no sabes en qué rincón habitas, el reflejo del sol en la luna oscura, en medio de un estruendo desencadenado cada vez más fuerte crece crece crece aumenta aumenta aumenta y estalla… De nuevo el silencio absoluto, te sumerges en una oscuridad más densa aún, sigues sintiendo los latidos de tu corazón, el dolor físico, el miedo ante la muerte de este cuerpo con vida es concreto, este cuerpo que no consignes abandonar ha recobrado su conciencia.
En la oscuridad, en un rincón de la habitación, la señal del volumen del magnetófono parpadea sin interrupción.
81
Por la ventana, veo en el suelo nevado una minúscula rana. Parpadea un ojo y abre de par en par el otro. Me observa sin moverse. Comprendo que se trata de Dios. Se manifiesta a mí bajo esta forma y mira si he comprendido.
Parpadea para hablarme. Cuando Dios habla a los hombres, no quiere que oigan su voz.
Lo cual a mí no me sorprende, como si debiera ser así, como si Dios hubiera sido siempre una rana con un ojo totalmente redondo, inteligente, abierto de par en par. ¡Qué misericordia la suya de tener a bien ocuparse de un hombre tan digno de lástima como yo!
Es preciso que yo comprenda el lenguaje incomprensible con que se expresa con su otro ojo, parpadeando hacia los hombres. Pero eso no es asunto suyo.
Puedo igualmente considerar que ese parpadeo no tiene ningún sentido, pero su sentido radica tal vez precisamente en su ausencia de sentido.
No existen los milagros, he aquí lo que Dios me ha dicho, a mí, eternamente insatisfecho. Le hago la pregunta:
En ese caso, ¿queda aún algo por buscar?
Todo está en calma alrededor. Cae la nieve en silencio. Estoy sorprendido por esta calma. Una calma paradisíaca.
Ninguna alegría. La alegría no existe más que en relación a la tristeza.
Sólo cae la nieve.
En ese instante, no sé dónde está mi cuerpo, no sé de dónde sale este pedazo de tierra del paraíso. Escruto los alrededores.
No sé que no comprendo nada, creo que aún lo comprendo todo.
Las cosas suceden detrás de mí. Siempre hay un ojo extraño. Lo mejor es aparentar que se comprende.
Aparentar que se comprende, pero de hecho no comprender nada.
En realidad, no comprendo nada, pura y simplemente nada.
Así es.
Verano de 1982-septiembre de 1989
Pekín-París
* En chino, el nombre Shi significa piedra.
* Gran ciudad del Sichuan, sinónimo de placer y de lujuria en aquella época.
* Célebre historiador que vivió entre 145 y 86 a.C.
* Los trigramas y hexámetros son las figuras del I Ching, el libro de las mutaciones, utilizadas para la adivinación.
* Existe homofonía en chino entre Lingyan, la Roca del Alma, y lingyan, la precisión
* Personaje mitológico creador del mundo.
* Obra de Zhuang Zou, filósofo taoísta del siglo IV a.C.
* Yacimiento paleolítico de la provincia de Yunnan.
* * Desde 1964 hasta 1977, el modelo de desarrollo agrícola del equipo de producción de Dazhai, en Shanxi, se presentó como ejemplo en todo el país por los partidarios de la colectivización llevada al extremo. Fue definitivamente abandonado cuando Deng Xiaoping estableció a partir de 1978 una política radicalmente opuesta.
* Niu Gua o Nugua es un personaje mitológico representado bajo la forma de un monstruo mitad mujer, mitad pez. Mujer o hermana de Fuxi, uno de los emperadores míticos, habría reparado la bóveda celeste y creado al hombre modelándolo con arcilla.
* Doudan es el nombre de un demonio entre los miao
* Durante la Revolución Cultural, las cuatro antiguallas designaban las viejas costumbres, hábitos, pensamientos y tradiciones.
* Tradicionalmente, los chinos distinguen en el hombre el alma espiritual, hun, del alma terrenal y sensitiva, bo.
* Antigua división de la noche en cinco gens, de dos horas cada uno.
* General y hombre de Estado que vivió de 181 a 234 d.C. Su prudencia y talento le hicieron muy popular.
* En 221 d.C, Liu Bei fundó la dinastía de los Shu Han en la provincia de Sichuan, con Zhuge Liang como consejero.
* Fundamento original del universo, el pináculo supremo está representado por el dibujo del yin y del yang, el uno blanco, el otro negro; cada uno contiene un redondel del color-opuesto.
* La emperatriz Wu Zetian vivió de 624 a 705. Usurpó el poder en 684. Ci Xi detentó el poder desde 1861 hasta 1908. Jiang Qing era la primera esposa de Mao Zedong.
* La prefectura de Yunyang se encontraba bajo los Ming al noroeste de la actual Hubei.
* Li Bai (701-762) escribió un poema célebre, Duro es el camino de Shu, cuyo segundo verso: «Más duro es el camino de Shu que la ascensión hasta el cielo azul», muestra hasta qué punto es difícil viajar en la provincia de Sichuan (el antiguo país de Shu) debido a sus particularidades geográficas.
* Célebre pintor contemporáneo
* Célebres poetas taoístas de la Antigüedad
* El Macbilus nanmu es un árbol cuya madera es utilizada en ebanistería y en la construcción
* Vd. Tao Te King.
* Fundada en el siglo VI de nuestra era en Zhejiang en lo alto del monte Tiantai, la escuela homónima es una de las más importantes del budismo chino.
* Han Shan es el sobrenombre de un ermitaño budista que vivió retirado en el monte Tiantai a comienzos del siglo VII, y Shi De era un monje budista, gran amigo de Han Shan.
* Discípulos de Buda.
* Pintor que vivió hacia 1660-1700.
* Zheng Banqiao o Zheng Xie vivió entre 1693 y 1765.
** Bada Shanren (1625-1705) es conocido por su excentricidad y la perfección de sus pequeños formatos de flores, insectos, rocas o peces.
* Xu Wei, pintor de vida desenfrenada y apasionada, vivió entre 1529 y 1593.
* Ah Q es el personaje principal de la novela de Lu Xun, La verídica historia de Ah Q, escrita en 1921. Simboliza el espíritu de resignación que denuncia Lu Xun en sus compatriotas.
* Nacida en 1875, Qiu Jin fue ejecutada en 1907 a causa de sus actividades revolucionarias.
* Hemudu y Liangzhu son dos yacimientos neolíticos del Zhejiang.
* Pueblo de la Antigüedad instalado en China.
** Gran historiador chino (145-86 a.C).
* Tratado de geografía que data de los Wei del norte (386-534).