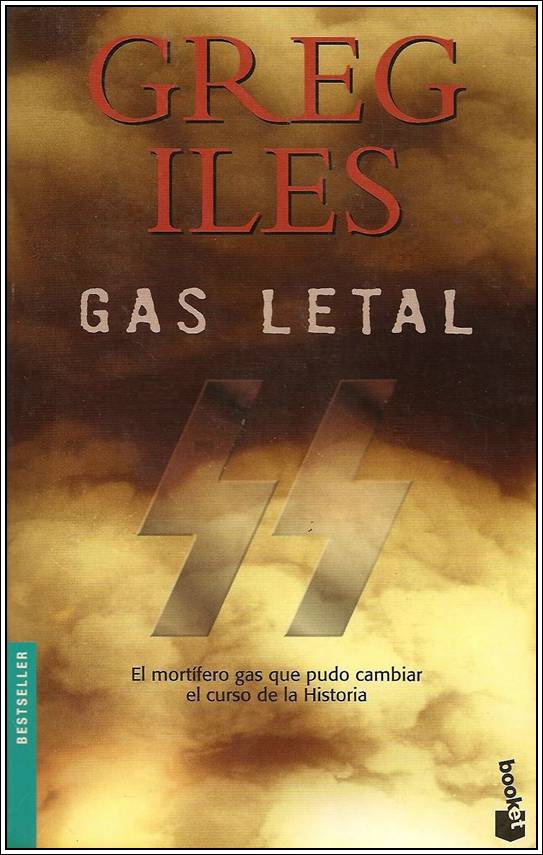
Enero de 1944. Las tropas aliadas se prepararan para el día D y el mundo entero espera la invasión aliada de Europa. Pero en Inglaterra, Winston Churchill ha descubierto que los científicos nazis han desarrollado un gas nervioso tóxico que puede repeler y eliminar cualquier fuerza invasora, el arma química final. Sólo una jugada desesperada puede evitar el desastre.
Para salvar el planificado asalto, dos hombres muy diferentes pero igualmente decididos -un médico pacifista estadounidense y un fanático sionista – son enviados a infiltrarse en el campo de concentración secreto donde está siendo perfeccionado el gas venenoso en seres humanos.
Sus únicos aliados: una joven viuda judía que lucha para salvar a sus hijos y una enfermera alemana que es la imagen de la perfección aria. Su único objetivo: destruir todos los rastros del gas y los hombres que la crearon, sin importar cuántas vidas se pueden perder, incluso las suyas propias…
Lo que se ven obligados a hacer en el nombre de la victoria y la supervivencia demuestra con terrible claridad que, en un mundo donde todo esta en juego, la guerra no tiene reglas.
Desde la primera página, Greg Iles lleva a sus lectores en un viaje en montaña rusa emocional, escenas de acción llenas de tensión, representaciones horribles de crueldad y descripciones de sacrificio y valentía.
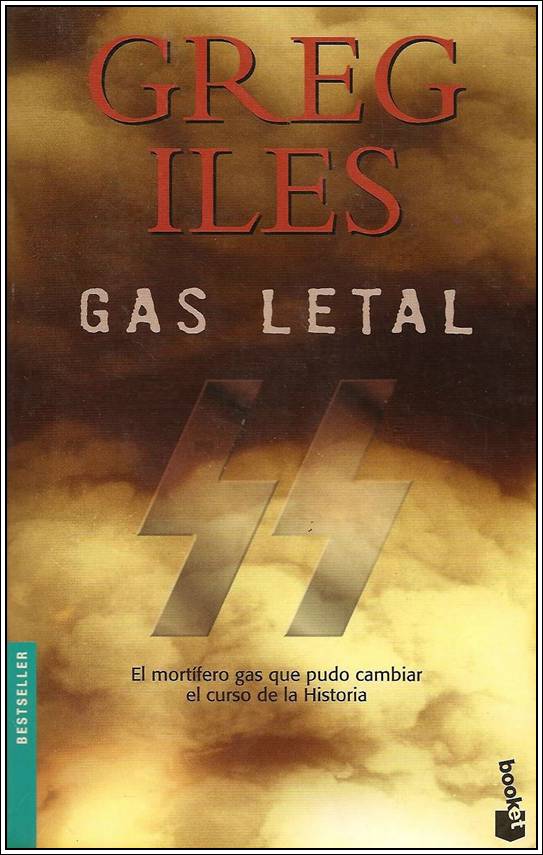
Greg Iles
Gas Letal
Un ciclo misterioso gobierna los sucesos humanos.
A ciertas generaciones se les otorgan muchos dones.
A otras se les exige mucho.
Ésta tiene una cita con el destino.
– Franklin Delano Roosevelt
1
Qué extraño, ¿verdad?, cómo la muerte suele significar un principio en lugar de un fin. Tratamos a algunas personas durante diez, veinte años, tal vez más. Nos cruzamos con ellas en el curso de la vida cotidiana. Conversamos, reímos, cambiamos palabras duras; creemos tener alguna idea de quiénes son.
Entonces mueren.
Después de la muerte, las impresiones variables formadas a lo largo de una vida empiezan a cristalizar. El cuadro se vuelve nítido. Hechos desconocidos salen a la luz. Se abren cajas fuertes, se leen testamentos. Con frecuencia, el fin y la distancia nos permiten descubrir que las personas que creíamos conocer eran en realidad bastante distintas de lo que imaginábamos. Y cuanto más íntima era nuestra relación con ellas, más sorprendente es la revelación.
Así sucedió con mi abuelo. Sufrió una muerte violenta y en público, en circunstancias tan notables que merecieron treinta segundos de tiempo en los noticiarios vespertinos nacionales. Sucedió el martes pasado, en un helicóptero ambulancia de la MedStar, durante el vuelo desde Fairplay, Georgia -el pueblo donde nací y crecí- hacia el hospital de la Universidad Emory de Atlanta donde soy médico de emergencias. Cuando visitaba a sus pacientes en el hospital local de Fairplay, sufrió un colapso en el puesto de las enfermeras. A pesar del terrible dolor en la baja espalda, se hizo tomar la presión arterial por una enfermera. Al oír las cifras diagnosticó acertadamente la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal y comprendió que sólo una intervención quirúrgica de emergencia podía salvarle la vida.
Sostenido por dos enfermeras, alcanzó a pedir por teléfono que viniera el MedStar desde Atlanta, a sesenta kilómetros. Mi abuela quiso acompañarlo en el helicóptero y el piloto accedió con renuencia. No suelen permitir acompañantes en los vuelos, pero casi toda la comunidad médica de Georgia lo conocía personalmente o de nombre: como especialista en pulmón, mi abuelo era un profesional discreto, pero eminente y respetado. Además, no he conocido al hombre capaz de contradecir a mi abuela. Jamás.
Veinte minutos después, el MedStar cayó a tierra sobre una calle solitaria de los suburbios de Atlanta. Sucedió hace cuatro días y hasta el momento no se ha podido determinar la causa del accidente. Pura mala suerte, digo yo. Otros lo llaman error humano. No pienso hacer juicio. No somos -mejor dicho, no éramos- esa clase de familia.
La muerte de mis abuelos fue un golpe durísimo para mí porque me criaron desde que tenía cinco años. Mis padres murieron en un accidente de tránsito en 1970. Me parece que he visto más tragedias que el común de la gente, y todavía lo hago. La veo día y noche en la sala de guardia, con su reguero de sangre y cocaína, aliento a alcohol, piel quemada y chicos muertos. Bueno, así es la vida. El motivo para escribir todo esto es lo que sucedió en el entierro; mejor dicho, la persona a quien conocí en el entierro. Porque fue allí, en un lugar donde reina la muerte, donde la vida secreta de mi abuelo salió por fin a la luz.
Los asistentes al entierro -bastante numerosos por tratarse de una población pequeña y mayoritariamente protestante- ya se dispersaban en dirección a la larga hilera de majestuosos Lincolns y llamativos coches japoneses. Yo seguía de pie sobre el césped junto a las tumbas, dos fosas paralelas que olían a tierra removida. Dos sepultureros aguardaban el momento de echar la tierra sobre los brillantes ataúdes plateados. No demostraban impaciencia; alguna vez mi abuelo había tratado a ambos. Uno de ellos -un tipo flaco llamado Crenshaw-decía que mi abuelo lo había traído al mundo.
– Ya no quedan médicos como tu abuelo, Mark -afirmó-. O tal vez debería tratarte de doctor -añadió con una sonrisa-. No me acostumbro a llamarte así. No te ofendas, pero todavía recuerdo la medianoche que te sorprendí acá con la hija de Clark.
Sonreí a mi vez. Era un recuerdo grato. La verdad es que yo tampoco me acostumbro al tratamiento. Doctor Mark McConnell. Ya sé que soy médico, y de primera, pero cuando estoy, estaba, junto a mi abuelo me sentía como un aprendiz, un estudiante aventajado pero inexperto a la sombra de un maestro. Pensaba en eso cuando sentí un tirón en la manga de mi saco.
– Buenas tardes, rabino -dijo el sepulturero a un hombre a mi espalda.
– Shalom, señor Crenshaw -contestó una voz grave y venerable.
Me volví para encontrarme con un anciano encorvado, de aspecto bondadoso y pelo blanco como la nieve cubierto por un yármulke. Sus ojos alegres me miraron de arriba abajo.
– La imagen viva del abuelo -murmuró-. Aunque usted es un poco más robusto que Mac.
– Los genes de mi abuela -respondí, un poco avergonzado porque el me conocía y yo a él no.
– Efectivamente -asintió el viejo-. Efectivamente. Y qué mujer tan hermosa.
De pronto lo identifiqué.
– Rabino Leibovitz, si no me equivoco.
El anciano sonrió:
– Tiene buena memoria, doctor. Hacía mucho que no nos veíamos de cerca.
La voz suave del viejo tenía cierta musicalidad, como si los años de palabras reconfortantes y racionales le hubieran limado todas las asperezas. Asentí nuevamente y los sepultureros se agitaron, impacientes.
– Bien, creo que ya deberíamos…
– Déme la pala -dijo el rabino Leibovitz a Crenshaw.
– Pero, rabino, usted no debería esforzarse.
El rabino tomó la pala de manos del sepulturero atónito y la hundió en la tierra blanda.
– Esta tarea corresponde a los amigos y parientes del hombre – declaró-. ¿Doctor? -Me miró.
Tomé la pala del otro sepulturero y seguí su ejemplo.
– Buenas tardes, Mark -murmuró Crenshaw, desconcertado. Se alejó con su compañero hacia una camioneta desvencijada que los aguardaba a una distancia discreta.
Arrojé paladas de tierra a la tumba de mi abuela mientras el rabino Leibovitz se ocupaba de la otra. Hacía calor -el calor típico del verano de Georgia- y en poco tiempo estuve empapado de sudor. A medida que la tumba se llenaba de tierra, advertí sorprendido que la tarea era la más reconfortante que realizaba desde que recibí la noticia de la muerte de mis abuelos, y mucho más que cualquier palabra de consuelo. Al echar una mirada al viejo vi que le llevaba muy poca ventaja. Reanudé mi tarea con vigor.
Cuando terminé de cubrir la tumba de mi abuela, fui a darle una mano al rabino Leibovitz. Juntos terminamos de llenar la de mi abuelo en pocos minutos. El rabino dejó la pala en el suelo, se volvió hacia la tumba y rezó en voz baja. Lo acompañé en silencio, sin soltar la mía. Luego, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, nos dirigimos hacia la estrecha cinta de asfalto donde había estacionado mi Saab negro.
No había otros autos a la vista. El cementerio estaba a tres kilómetros largos del centro del pueblo.
– ¿Vino caminando, rabino? -pregunté.
– Un buen cristiano me recogió por el camino -respondió-. Esperaba volver con usted.
Aunque sorprendido, murmuré un "claro, con mucho gusto".
Le abrí la portezuela, luego ocupé mi lugar al volante. El motor sueco ronroneó suavemente.
– ¿A dónde lo llevo? -pregunté-. ¿Todavía vive en frente de la sinagoga?
– Sí, pero quería ir a la casa de sus abuelos. ¿Se aloja ahí mientras permanece en el pueblo?
– Sí -confesé-. Así es. -Lo miré con curiosidad. Entonces me embargó una sensación conocida. Conozco esa clase de situación. Hay gente que se siente molesta cuando debe describir síntomas graves en el consultorio del médico. -¿Hay algo que quiere decirme, rabino? -pregunté suavemente-. ¿Quiere consultar a un médico?
– No, no. Gracias a Dios, estoy bastante bien para un hombre de mi edad. Se trata de usted, Mark. Hay algo que su abuelo quería decirle… cuando llegara el momento. Pero tengo la impresión de que nunca llegó a decírselo.
– ¿A qué se refiere?
– A lo que hizo su abuelo durante la guerra, Mark. ¿Alguna vez le habló sobre eso?
Me di cuenta de que me ruborizaba.
– No. Lo único que llegó a decir alguna vez fue, "cumplí con mi deber cuando hizo falta".
– Típico de Mac.
– Tampoco le dijo nada a mi abuela -confesé para mi propia sorpresa-. Ella me lo dijo… y también que se sentía mal por eso. Era como un vacío en nuestras vidas. Un hueco pequeño, pero real. Como un agujero negro, ¿entiende?
El rabino Leibovitz asintió:
– Un gran agujero negro, Mark. Y creo que ha llegado el momento de que alguien le eche un poco de luz.
***
Quince minutos después nos encontrábamos en el escritorio de la casa de mis abuelos. Tres generaciones de médicos habían crecido en ese gran chalé de paredes de madera. Mirábamos la caja fuerte de acero a prueba de fuego donde mi abuelo siempre guardaba sus papeles.
– ¿Conoce la combinación? -preguntó el rabino.
Meneé la cabeza. Sacó la billetera del bolsillo trasero y hurgó en ella hasta encontrar lo que buscaba: una tarjeta blanca de presentación, la de mi abuelo. Leyó una serie de números escritos en el revés y me miró expectante.
– Un momento, rabino -dije, ya bastante desconcertado-. Me parece que no entiendo nada. Es decir, yo sé que usted y mi abuelo se conocían, pero no que eran amigos íntimos. Francamente, no sé qué pueda haber en esa caja fuerte que sea asunto suyo. -Hice una pausa.- Salvo que… hubiera legado algo a la sinagoga. ¿Es eso?
Leibovitz rió.
– Es tan suspicaz como su abuelo, Mark. No, el dinero no tiene nada que ver. La verdad, me parece que Mac no había guardado mucho. Quedaba el seguro de vida, unos cincuenta mil dólares. Donó casi todo su dinero.
Lo miré de reojo:
– ¿Cómo lo sabe?
– Su abuelo y yo éramos mucho más que conocidos, Mark. Éramos amigos íntimos. Estoy enterado porque donó mucho dinero a la sinagoga. Cuando usted se recibió de médico, decidió que podría valerse por sí mismo. Y también su abuela, si él moría antes que ella. La casa era suya y pasará a usted. En cuanto al dinero que me daba, yo debía usarlo para ayudar a judíos perseguidos que querían emigrar a Israel. -Leibovitz alzó las palmas encallecidas.- Todo esto tiene que ver con la guerra. Con lo que hizo Mac durante la guerra. Si abre la caja fuerte, todo será mucho más claro.
Era difícil negarse a un pedido de esa voz franca y racional.
– De acuerdo. -Sabía que me manipulaba, pero todas mis defensas estaban vencidas. -Léame la combinación otra vez.
A medida que Leibovitz leía los números, fui girando el dial de la caja fuerte hasta que oí un chasquido, y entonces abrí la pesada puerta. Lo primero que vi fue una pila de papeles. Tal como supuse, eran documentos legales: títulos de propiedad de los dos autos, la casa, una vieja hipoteca.
– ¿Hay una caja? -preguntó el rabino-. Es chata, no muy grande.
Hurgué cuidadosamente entre los papeles. Efectivamente, casi en el fondo de la pila mis dedos palparon una caja chata de madera. La saqué. Era de pino común, cuadrada, de unos quince centímetros de lado.
– Ábrala -ordenó Leibovitz.
Lo miré por sobre mi hombro, luego alcé la tapa. Un objeto de metal bruñido lanzó un destello.
– ¿Qué es eso? -pregunté.
– La Victoria Cross. La condecoración más codiciada del Imperio Británico. ¿Ha oído hablar de ella?
– La Victoria Cross… la condecoración que le dan a Michael Caine en Zulú.
Leibovitz meneó la cabeza con tristeza.
– La televisión -murmuró-. Sí, la otorgaron a un puñado de ingleses que rechazaron a un enorme ejército zulú en Rorke's Drift, en Sudáfrica.
La alcé tímidamente para mirarla a la luz. Era de bronce y pendía de una cinta escarlata. En el centro de la cruz había un león rampante sobre una corona. Bajo la corona estaban grabadas las palabras:
AL VALOR.
El rabino Leibovitz alzó la voz como si se dirigiera a sus feligreses:
– La lista de condecorados con la VC constituye la nómina más ilustre de la historia militar de Inglaterra, Mark. Para el público, sólo se han otorgado mil trescientas cincuenta desde que la reina Victoria la instituyó en 1856. Pero existe otra lista, mucho más reducida, que sólo conocen el monarca y el primer ministro. La llaman la Lista Secreta, y contiene los nombres de aquellos que realizaron actos incomparables de arrojo y abnegación frente al enemigo, pero de un carácter tan delicado que jamás se los puede revelar. -Tomó aliento antes de proseguir:- El nombre de su abuelo está en la lista, Mark.
Me enderecé, atónito:
– Es imposible. Jamás me habló de nada por el estilo.
El viejo rabino sonrió con paciencia:
– Era la responsabilidad que acompañaba a la condecoración. Jamás la podía usar en público. Supongo que se la otorgaba en secreto para que en lo más oscuro de la noche, pasados los años de gloria, hombres como su abuelo pudieran ratificar que sus… sacrificios no eran olvidados. Claro que no cualquier hombre es capaz de ocultar tanta gloria -añadió pensativo.
– Mi abuelo nunca fue un egocéntrico -concedí-. Pero tampoco pecaba de exceso de modestia. Nunca ocultó los honores que mereció.
– Mac merecía este honor, pero no estaba orgulloso de lo que había hecho para merecerlo -dijo Leibovitz con un suspiro de tristeza-. Tal vez sepa que al principio de la guerra era un objetor de conciencia.
– No, no lo sabía.
– Hace muchos años, Mark, su abuelo vino a consultarme sobre un problema que lo perturbaba. Había consultado a su pastor cristiano, pero él no había sabido comprenderlo. El pastor le dijo que era un héroe, que no tenía motivos para sentir vergüenza. Mac trató de asumir el problema, pero al fin y al cabo vino a verme.
– ¿Por qué a usted?
– Porque soy judío. Pensó que eso me permitiría desentrañar mejor el problema y ayudarlo a aliviar su alma.
Tragué saliva.
– ¿Lo hizo usted?
– Lo intenté. Hice lo mejor que pude, y durante varios años. Y él me lo agradeció. Pero nunca lo conseguí del todo. Su abuelo se llevó ese fardo a la tumba.
– Diablos, ahora sí que no puede ocultarme nada. ¿Qué hizo que fue tan terrible? ¿Y cuándo? Me dijo que pasó toda la guerra en Inglaterra.
Los ojos de Leibovitz se fijaron en un punto remoto del espacio.
– Es verdad que pasó casi toda la guerra alli… era investigador en Oxford. Pero durante dos breves semanas su abuelo viajó bastante. Y sus viajes lo llevaron por fin a un lugar que sospecho se habrá parecido bastante al infierno terrenal.
– ¿Dónde?
Su expresión se endureció.
– Un lugar llamado Totenhausen, sobre el río Recknitz, en el norte de Alemania. Si quiere saber cuándo estuvo ahí, vea el revés de la medalla.
Di vuelta la cruz. En el revés estaban grabadas las siguientes palabras:
Mark Cameron McConnell, médico
15 de febrero de 1944
– Es el día en que se produjo el acto de valor -murmuró Leibovitz-. Hace cincuenta años, su abuelo realizó un acto singularmente heroico y de una importancia estratégica tal, que mereció un honor otorgado solamente a dos personas que no eran súbditos británicos. Uno era él; el otro también era norteamericano.
– ¿Quién?
El rabino se enderezó con dificultad hasta que su columna quedó recta como una vara metálica.
– El soldado desconocido.
Tragué saliva.
– No puedo creerlo -dije con voz ronca-. Es lo más insólito que haya oído en mi vida. O haya visto -añadí, alzando la cinta y la cruz. Al alzarla parecía ganar peso.
– Le falta ver algo todavía más extraordinario -dijo Leibovitz-. Algo único.
Nuevamente tragué, expectante.
– Levante el acolchado de la caja. Debe de estar ahí.
Le entregué la cruz y con gran cuidado alcé el forro del fondo. Apareció un retazo gastado de tela de lana, un tartán escocés. Lo interrogué con la mirada.
– Siga, siga -dijo Leibovitz.
Bajo el tartán apareció una fotografía en blanco y negro, tan contrastada que parecía una vieja escena de la Gran Sequía tomada de la revista Life. Era el retrato de una joven, de la cabeza a la cintura. Llevaba un vestido sencillo de algodón y su cuerpo delgado posaba con cierta rigidez contra una pared de madera oscura. Su pelo rubio y lacio, que caía hasta los hombros, parecía brillar contra la madera tosca. Su rostro mostraba líneas de sufrimiento en torno de las comisuras de la boca y un magnífico par de ojos, más oscuros que la madera. Conjeturé que tendría unos treinta años.
– ¿Quién es? -pregunté-. Parece… qué sé yo. No diría hermosa, pero sí viva. ¿Es mi abuela? ¿Era ella en su juventud?
El rabino Leibovitz agitó la mano:
– Paciencia, paciencia. Busque debajo de la fotografía.
Lo hice. Apareció una hoja de cuaderno, cuidadosamente doblada, arrugada y amarillenta. La alcé y empecé a desplegarla.
– Con cuidado -me advirtió.
– ¿Es el certificado que acompaña la condecoración? -pregunté mientras manipulaba cuidadosamente el papel.
– No, no tiene nada que ver.
Terminé de abrirla. Las letras escritas con tinta azul estaban casi borradas, como si la esquela hubiera pasado accidentalmente por un lavarropas, pero las palabras eran legibles. Las leí, embargado por una extraña sensación de desconcierto.
Que estas muertes recaigan sobre mí.
W.
– Es casi ilegible. ¿Qué significa? ¿Y quién es "W"?
– Es casi ilegible, Mark, porque cayó a las aguas heladas del río Recknitz en 1944. Para explicarle el significado de la nota, debo narrarle una historia bastante tortuosa y espeluznante. Y en cuanto a "W", el autor de esa firma críptica era nada menos que Winston Churchill.
– ¡Churchill!
– Sí. -El viejo rabino sonrió con malicia.- Es toda una historia.
– ¡Dios mío!
– ¿Podríamos beber un coñac? -preguntó Leibovitz.
Fui a buscar la botella.
– Para mí, la culpa de todo la tiene Churchill.
El viejo rabino se había acomodado en un sillón de cuero con un cobertor tejido al croché sobre las rodillas y una copa de coñac en la mano.
– Como usted sabe, Mac fue a Inglaterra con una beca Rhodes. Fue en 1930, al año siguiente del gran crack de la Bolsa. Al cabo de dos años, le pidieron que se quedara uno más como alumno matriculado. Un gran honor. Después de obtener el título volvió a Estados Unidos, seguramente convencido de que el "período inglés" de su vida había terminado. No fue así.
"Se graduó en el 38, y durante su residencia hospitalaria logró obtener, no sé cómo, un master en ingeniería química. Era 1940, y abrió un consultorio clínico con un amigo de su padre. Pero no había terminado de instalarse cuando recibió una llamada de su antiguo preceptor en Oxford. Le dijo que un asesor científico de Churchill había leído sus monografías sobre la guerra química durante la Primera Guerra Mundial y lo invitaba a formar parte de un grupo de investigación inglés sobre los gases venenosos. Estados Unidos aún no había declarado la guerra, pero Mac sabía lo que estaba en juego. Inglaterra estaba a punto de caer.
– Eso sí lo recuerdo -dije-. Aceptó con la condición de que sólo lo emplearan para realizar tareas defensivas, ¿no es cierto?
– Efectivamente. Qué ingenuo, ¿no? Bueno, se fue a Inglaterra con su esposa y llegaron días antes de los primeros bombardeos. Con un poco de esfuerzo logró vencer la resistencia de Susan y ella volvió a Estados Unidos. Hitler no llegó a invadir Inglaterra, pero para entonces era demasiado tarde. Estuvieron separados hasta el fin de la guerra.
"Cincuenta años -murmuró Leibovitz. Hizo una pausa como si hubiera perdido el hilo de sus pensamientos. -A usted le parecerá una eternidad, pero trate de visualizar la época. Enero de 1944, pleno invierno. El mundo entero, incluso los alemanes, sabía que los Aliados invadirían Europa en la primavera. La única duda era dónde darían el golpe. Eisenhower era el nuevo comandante en jefe del operativo Overlord. Churchill…
– Perdone, rabino -interrumpí-. Con todo respeto, ¿no se detiene demasiado en los detalles?
Sonrió con la paciencia de quien está habituado a tratar con niños inquietos.
– ¿Tiene que salir?
– No, pero me interesa mi abuelo, no Churchill ni Eisenhower.
– Mark, si le cuento el final de la historia, usted no me creerá. En serio. Usted no podrá asumir el desenlace sin conocer los hechos que llevaron a él. ¿Comprende?
Asentí, tratando de ocultar mi impaciencia.
– No -señaló Leibovitz con energía-. No comprende. Las peores cosas que haya visto en su vida, y hablo de abuso de menores, violación, asesinato… todo eso es nada comparado con lo que voy a contarle. Es un relato sobre crueldades que superan la imaginación, sobre hombres y mujeres de un heroísmo sin igual. -Alzó su dedo torcido y su voz se redujo a un susurro:
– Después de escuchar esta historia, su vida cambiará para siempre.
– Es un prólogo impresionante, rabino.
Bebió un buen trago de coñac.
– No tengo hijos, doctor. ¿Sabe por qué?
– Bueno… supongo que no quiso tenerlos. O usted o su esposa son estériles.
– Soy estéril -asintió Leibovitz-. Cuando tenía dieciséis años, unos médicos alemanes me invitaron a pasar a una cabina para llenar un formulario. Necesité quince minutos para completarlo. Durante ese lapso, rayos equis de alta intensidad atravesaron mis testículos desde tres ángulos distintos. Dos semanas después, un cirujano judío y su esposa me salvaron la vida al castrarme en la cocina de su casa.
Sentí frío en las manos.
– ¿Estuvo en… en los campos?
– No. Huí a Suecia con el cirujano y su esposa. Pero, como ve, mis hijos nonatos quedaron allá.
No supe qué decir.
– Nunca se lo había dicho a un cristiano -declaró Leibovitz.
– No soy cristiano.
Sus ojos se entrecerraron:
– ¿Hay algo de lo que no estoy enterado? Que yo sepa, usted no es judío.
– No soy nada. Agnóstico, digamos. La duda metódica.
Leibovitz me escrutó durante largo tiempo. En su rostro aparecían emociones que yo no sabía interpretar.
– Lo dice muy a la ligera para alguien que ha visto tan poco.
– He visto bastante sufrimiento. Y a veces he podido aliviarlo.
Agitó la mano en un gesto europeo por demás elocuente.
– Créame, doctor, usted ni siquiera se ha acercado al borde del abismo. Se cubrió los ojos con la mano y permaneció inmóvil durante casi un minuto. Tuve la impresión de que se preguntaba si tenía fuerzas para relatar la historia. Pero cuando yo iba a romper el silencio, bajó la mano:
– Bien, ¿quiere escucharme, Mark? ¿O prefiere dejar las cosas como están?
Contemplé la medalla en forma de cruz, la esquela desteñida, el tartán escocés y la fotografía de la mujer.
– Estoy enganchado -confesé-. Pero espere un momento.
Fui al dormitorio de mi abuelo a buscar el pequeño grabador que utilizaba en sus conferencias y una caja de microcassetes Sony.
– ¿Me permite grabarlo? -pregunté al instalar el aparato-. Si la historia es tan importante, conviene registrarla.
– Debería haberla registrado hace años, pero Mac no quería -dijo Leibovitz-. Solía decir que su difusión o no difusión no cambiaría un ápice de la historia de la humanidad. Yo disentía. Hace tiempo que esta historia debió salir a la luz.
Miré hacia la ventana:
– Ya casi no hay luz, rabino.
– En ese caso, prepárese a pasar la noche en vela -dijo con indiferencia.
– ¿Puedo darle un consejo? Quiero decir, como editor.
– Ah, no sabía que también era editor.
Me encogí de hombros:
– He escrito un par de cosas para las revistas profesionales. Últimamente me vinieron ganas de escribir una novela en mis ratos de ocio. Un thriller médico. Pero, bueno, tal vez usted me dé una historia mejor. En todo caso, mi consejo, que usted puede aceptar o no, es que omita las frases del tipo "visualice la escena" o "me parece que". Cuente la historia como cree que sucedió. Como si fuera un testigo invisible.
Lo pensó unos instantes y asintió:
– Me parece bien -dijo. Se sirvió más coñac, se apoltronó en el sillón y alzó la copa para brindar:
– Por el hombre más valiente que he conocido.
2
Universidad de Oxford, Inglaterra, 1944
Sigilosamente, Mark McConnell sacó la larga pértiga del río Cherwell y golpeó el agua con violencia. Una lluvia de agua y hielo cayó sobre la chaqueta de cuero que cubría la espalda de su hermano, sentado en la proa de la estrecha chalana de madera.
– ¡La puta madre! -David se volvió tan violentamente que casi volcó el bote. Hundió la diestra enguantada en el río y lanzó a su vez una rociada de agua y hielo.
– ¡Cuidado! -gritó Mark-. ¡Nos vas a hundir!
– ¿Te rindes? -David hundió la mano en el agua.
– Declaro un cese de fuego temporario para atender a los heridos.
– Cagón.
– Tengo el poder de fuego -dijo Mark mientras agitaba la pértiga.
– De acuerdo, acepto la tregua.
David alzó la mano y se volvió nuevamente hacia la proa de la chalana de fondo plano que surcaba lentamente un recodo del río helado. Era de estatura menor que su hermano y su físico era el de un zaguero, con piernas de velocista, cintura estrecha y hombros musculosos. Su pelo rubio, mandíbula cuadrada y ojos celestes completaban el cuadro de encanto bucólico. A la vista suspicaz de Mark, se deslizó hasta quedar tendido sobre las tablas del fondo, apoyó la cabeza sobre las manos y cerró los ojos.
Mark contempló el paisaje río abajo. Los pesados carámbanos que pendían de los árboles pelados en ambas márgenes del río doblaban las ramas hasta el punto de que casi rozaban la alfombra de nieve que cubría los prados.
– ¡Qué locura! -dijo al rociar la cara de David con una última salva de gotas heladas. No hablaba en serio. Si su hermano menor no hubiera ido a visitarlo desde la base de la 8a División de la Fuerza Aérea en Deenethorpe, el día invernal habría pasado como cualquier otro en Oxford: un monótono noticiario cinematográfico de catorce horas visto a través de las ventanas empañadas del laboratorio. Lluvia, aguanieve y otra vez lluvia que caía sobre los patios adoquinados de los colegios, envolvía la Bodleian Library en un sudario gris y convertía a los perezosos Cherwell y Támesis en torrentes.
– Qué vida -murmuró David-. Es tal como los imaginamos cuando salimos en misión de vuelo. Ustedes los intelectuales se dan la gran vida, bogando alegremente por este río de mierda mientras nosotros nos jugamos la vida. Se supone que deberían estar aportando su materia gris para ganar la guerra.
– Quieres decir, chalaneando por este río de mierda.
David abrió un ojo y bufó con desdén.
– Cada vez que te veo hablas más como un inglés. Si llamaras a mamá por teléfono no te reconocería.
Mark contempló la cara de su hermano menor. Estaba feliz de verlo, y no sólo porque le permitía escapar del laboratorio durante una tarde. Necesitaba el contacto humano. En ese lugar donde reinaba la camaradería, se había convertido prácticamente en un paria. Últimamente tenía que reprimir el impulso de hablar con la primera cara simpática que se le cruzara en un autobús. Pero al mirar a su hermano -un capitán de la Fuerza Aérea que realizaba peligrosas incursiones sobre Alemania casi todos los días- se preguntó si era correcto sumar sus presiones a las que ya agobiaban los hombros de David.
– Creo que tengo las manos congeladas -gruñó Mark mientras la chalana surcaba dificultosamente las aguas sombrías-. Daría cien libras por un motor.
Tres semanas antes, en Navidad, estaba resuelto a consultar a David sobre su problema, pero una misión de bombardeo de último momento había frustrado sus planes de reunirse. Pasó casi un mes. Así habían sido los últimos cuatro años. El tiempo pasaba como las aguas torrenciales de un río. Otra Navidad, otro Año Nuevo. 1944. Mark no podía creerlo. Había pasado cuatro años apacibles entre los claustros y las torres de piedra arenisca mientras el mundo exterior se hacía pedazos con furia implacable.
– Oye -dijo David sin abrir los ojos-, ¿qué tal las chicas de aquí?
– ¿A qué te refieres?
David abrió los ojos y torció el cuello para mirarlo.
– ¿Cómo que a qué me refiero? ¿Después de cuatro años sin Susan se te pudrió el pajarito además de la cabeza? Me refiero a las señoritas inglesas. Tenemos que justificar nuestra fama, ¿no?
– ¿Qué fama?
– La de maniáticos sexuales con dinero. Diablos, ya sé que amas a Susan. Conozco a muchos tipos que están locos por sus mujeres. Pero ya van cuatro años. No puedes pasar todas las horas del día metido en ese laboratorio de Frankenstein.
– Pero es lo que hago.
– ¡Dios mío! Pensaba contarte algunas de mis aventuras, pero será mejor que no lo haga porque no podrías dormir.
Mark hundió la pértiga hasta el fondo del río. Había cometido un error al enviar a Susan de vuelta a Estados Unidos, pero cualquier hombre sensato habría hecho lo mismo ante la inminencia de la invasión alemana. Sin embargo, ya estaba harto de pagar las consecuencias de ese error de cálculo. No conocía a otro norteamericano que hubiera pasado tanto tiempo como él separado de su país por el Atlántico.
– Ya estoy harto -dijo. Después de doblar el recodo del colegio St. Hilda apuntó la chalana hacia un terraplén abrupto cerca del prado de Christ Church. El golpe de la proa contra la orilla casi lanzó a David del bote, pero cayó de pie con la elegancia natural del atleta.
– ¡Bebamos una cerveza! -propuso David-. ¿Ustedes, las ratas de biblioteca, no beben? Además, ¿de quién fue esta idea idiota?
Mark rió con ganas al bajar de la chalana.
– La verdad es que si de beber se trata, conozco a unos cuantos mozos que aceptarían un desafío con mucho gusto.
– ¿Mozos? -dijo David, atónito-. ¿Te oí decir mozos, Mac? Tienes que volver a Estados Unidos, viejo. A Georgia. Hablas como el Gran Gatsby.
– Y tú como Tom Buchanan.
David gimió.
– Será mejor que empecemos directamente con el whisky. Un par de tragos de bourbon de Kentucky te quitarán el acento inglés.
– Pues no lo conseguirás en Oxford, muchacho.
– Por eso traigo una botella en mi bolso -declaró David con una sonrisa maliciosa-. Me costó treinta dólares en el mercado negro, pero no tomaría esa porquería inglesa aunque me muriera de sed.
Cruzaron el prado de Christ Church casi sin hablar. David bebió varios tragos de la botella que llevaba en su bolso. Mark se negó a acompañarlo. Quería mantener la cabeza despejada para hablar de su dilema. Hubiera querido que David también la tuviera así, pero no había nada que hacer.
Cuando caminaban juntos, las diferencias entre los hermanos eran más evidentes. David era musculoso, casi robusto; Mark tenía el físico alto y delgado de un maratonista. Caminaba con paso largo y ágil adquirido en años de carreras a campo traviesa. Tenía manos grandes con dedos largos y finos. Manos de cirujano, solía jactarse su padre. David tenía los alegres ojos celestes de su madre; los de Mark eran café, otra herencia de su padre. Y mientras David exteriorizaba su alegría o su furia sin titubeos, Mark tenía la mirada meditabunda del hombre acostumbrado a ponderar todos los aspectos de un problema antes de actuar.
Se decidió por el Welsh Pony en la calle George. La taberna tenía mucha clientela por las tardes, pero también abundaba en rincones apartados donde se podía conversar. Mark pidió una cerveza en la barra para justificar la ocupación de una mesa y fue con David al fondo del salón. Iba por la mitad de su jarro cuando advirtió que David había bebido una buena cantidad de bourbon acompañado por cerveza inglesa. Sin embargo, estaba totalmente lúcido. En ese sentido, aunque en ningún otro, se parecía a su padre. La analogía no era reconfortante.
– ¿Qué diablos te pasa, Mac? -preguntó bruscamente-. Desde que nos encontramos tengo la sensación de que quieres decir algo, pero no te decides. Como una rata vieja alrededor de un cubo de basura. Ya estoy harto. A ver, dilo de una vez.
Mark se acomodó en la silla de roble y por primera vez bebió un sorbo largo.
– David, ¿qué sientes al bombardear una ciudad alemana?
– ¿A qué te refieres? -Se enderezó y lo miró desconcertado.-¿Quieres saber si tengo miedo?
– No, me refiero al hecho de soltar las bombas. ¿Qué sientes al soltar toneladas de bombas sobre una ciudad donde viven mujeres y niños?
– Yo no suelto nada. Eso lo hace el bombardero. Yo piloto el avión, y punto.
– Ah, entiendo. Mentalmente tomas distancia.
David entrecerró los ojos.
– Oye, por favor no empecemos. Ya tuve esa discusión de mierda con el viejo cuando me alisté. ¿Y ahora que ha muerto tú quieres seguirla? -Con un vigoroso movimiento del brazo abarcó la taberna y el callejón nevado, apenas visible a través de la ventana cubierta de escarcha.- Aquí, en este país de Jauja, tú y los demás intelectuales pasan el día entero en el laboratorio. Se olvidan del mundo y de por qué estamos en guerra.
Mark alzó la mano:
– Ya sé que hay que detener a los nazis, David. Pero estamos destruyendo mucho más que eso.
– Abre los ojos, Mac. Estamos en 1944. Estamos hablando de Hitler. El Führer hijo de puta.
– Lo sé. ¿Pero te das cuenta de que se usa a Hitler para justificar cualquier cosa? Bombardeos de regiones enteras, misiones suicidas. Los políticos actúan como si Hitler hubiera nacido armado de la cabeza de Zeus. Los hombres con conciencia habrían podido detener a ese maniático hace diez años.
– ¿Qué importa lo que habría podido pasar? Lo que cuenta es la realidad. Hitler tendrá lo que buscó.
– Así es. Lo que yo pregunto es si debemos destruir una sociedad para eliminar a un hombre. Aniquilar una población para poner fin a una peste.
El rostro de David se volvió una máscara de furia.
– ¿Te refieres a los alemanes? Déjame que te cuente sobre esa buena gente. ¿Recuerdas a Chuckie Wilson, mi mejor amigo? Su B-17 cayó cerca de Würzburg después de la segunda incursión sobre Schweinfurt. El piloto murió en vuelo, pero Chuckie y otros tres pudieron saltar. A uno lo capturaron, a otro lo salvó la Resistencia. Chuckie cayó en manos de unos civiles alemanes. -David bebió un gran trago y se sumió en un silencio hosco.
– ¿Y?
– Y lo lincharon.
Mark sintió que se le erizaban los pelos de la nuca.
– ¿Cómo?
– Lo colgaron de un árbol, carajo.
– Yo creía que los alemanes trataban bien a los aviadores derribados. Al menos en el frente occidental.
– Los soldados regulares, sí. Pero la SS no es regular, y los civiles alemanes nos odian.
– ¿Cómo te enteraste?
– Por el tipo que escapó. Pero te contaré lo peor. Cuando los civiles ahorcaban a Chuckie, apareció un camión cargado de tipos de la SS. Se pararon a mirar, fumando y riendo, y después se fueron. Me hizo acordar de ese negro que lincharon en la granja de los Bascombe. Dijeron que había violado a una chica blanca, ¿recuerdas? Pero no había pruebas, y Dios sabe que no le permitieron defenderse. ¿Recuerdas lo que dijo tío Marty? El comisario y sus ayudantes presenciaron todo sin tratar de intervenir.
David abrió y cerró lentamente la mano izquierda mientras alzaba el vaso con la derecha.
– El tipo que vio el linchamiento de Chuckie dijo que había tantas mujeres como hombres. Y que una se le colgó de las piernas cuando estaba ahí colgado de la rama.
– Sí, entiendo lo que quieres decir. -Mark tomó aliento.- Aquí se nos pierde de vista la dimensión personal de la guerra. No vemos el odio.
– Ya lo creo, viejo. Deberías volar con nosotros alguna vez. Una sola. Con las pelotas congeladas, tratando de respirar con la máscara, sabiendo que si se te cae durante diez segundos te tienen que amputar una parte congelada. Y todo el tiempo juras que si vuelves con vida, nunca volverás a faltar a misa.
Mark pensaba en un ofrecimiento que había hecho poco antes a un general de brigada escocés. En un momento de furia había amenazado con renunciar al laboratorio y enrolarse para manejar un fusil en el frente.
– Tal vez debería acercarme a la guerra verdadera -murmuró-. ¿De qué vale tener convicciones si uno no la conoce? Podría pedir el traslado a una unidad hospitalaria del frente italiano…
David dejó caer el vaso sobre la mesa y aferró el brazo de su hermano sobre la tabla marcada. Varios parroquianos se volvieron hacia ellos, pero bastó una mirada furiosa de David para desalentar su curiosidad.
– Si lo intentas te romperé las piernas -masculló-. Y no creas que podrás hacerlo sin que me entere.
Mark lo miró, asombrado por la vehemencia de su tono.
– Hablo en serio, Mac. No quieras saber lo que es el campo de batalla. Yo lo veo desde ocho mil metros de altura y te digo que es el infierno terrenal. ¿Entiendes?
– Entendido, mi capitán -bromeó Mark. Pero lo perturbaba la sensación de ver por primera vez a su hermano tal como era. El David de sus recuerdos, el joven atleta audaz e irresponsable, ya no existía. La guerra lo había transformado en un joven maduro y demacrado, con ojos de neurocirujano.
– David -susurró, y sintió que se le acaloraba el rostro al iniciar la confesión-. Tengo que decirte algo. -No podía contenerse. Las palabras que no debía pronunciar salieron de su boca como un torrente. -Los ingleses quieren que trabaje en un proyecto especial. Quieren que lo dirija. Es un tipo de arma que nunca se usó… mejor dicho, sí se usó, pero no de esta forma ni con esta capacidad de provocar una matanza…
David le aferró el brazo:
– Oye, despacio, que no entiendo nada. ¿De qué estás hablando?
Mark echó una mirada furtiva alrededor. El murmullo de voces que llenaba el recinto parecía suficiente para tapar una conversación en voz baja. Se inclinó sobre la mesa.
– Un arma secreta, David. No es broma. Como en las películas. ¡Qué joder, es una pesadilla!
– Un arma secreta.
– Exactamente. Y nada la contendría. Mataría indiscriminadamente a hombres, mujeres, niños, perros… sin distinción. Morirían a miles.
– Y los ingleses quieren que dirijas el proyecto.
– Así es.
La boca de David se abrió en una sonrisa atónita.
– Parece que se equivocaron de tipo.
– Ellos creen que soy el tipo justo.
– ¿Qué clase de arma? No creo que pueda haber nada más destructivo ni menos indiscriminado que una incursión con mil bombarderos.
Mark echó una mirada lenta alrededor.
– Esta sí que lo es. No es una bomba, ni siquiera una de esas superbombas de las que se habla últimamente. Es… es parecido a lo que hirió a papá.
David se crispó y la mirada cínica desapareció de su cara.
– ¿Te refieres al gas! ¿El gas venenoso?
Mark asintió.
– Qué joder, nadie ha usado gas en esta guerra. Los nazis todavía recuerdan las trincheras de la primera. Hay tratados que lo prohíben, ¿no?
– El Protocolo de Ginebra. ¿A quién le importa? Estados Unidos no lo firmó.
– ¡Cristo! ¿Qué clase de gas? ¿Mostaza?
La risa de Mark tenía un matiz casi histérico.
– David, tú y yo conocemos los efectos terroríficos del gas mostaza mejor que nadie. Pero este es mil veces peor. Mil veces peor. No se ve, ni siquiera hace falta respirarlo. Pero mata, viejo. Es como una mordedura de cobra en el cerebro.
David estaba totalmente inmóvil.
– ¿Se supone que no deberías decirme una palabra de esto?
– Así es.
– Bueno… empieza por el principio.
3
Los ojos de Mark se pasearon sobre los parroquianos que aún permanecían en el local. A la mitad de ellos los conocía de vista. Dos eran profesores que trabajaban en el desarrollo de armamentos. Bajó la voz.
– Hace un mes -comenzó-, llegó a mi laboratorio una muestra de un líquido incoloro con el rótulo Sarin. Yo debía analizarlo. La mayoría de las muestras provienen de fuentes civiles anónimas, pero esta no. La trajo un general de brigada escocés llamado Duff Smith. Es un viejo veterano manco que me presiona desde hace años para que lo ayude a desarrollar armas químicas ofensivas. El general Smith dijo que quería una evaluación inmediata de la capacidad mortífera de Sarin. Y luego que desarrollara un filtro eficaz para la máscara antigás. Pero en el caso de Sarin la máscara no sirve. Todo el cuerpo necesita protección.
– ¿Es un gas alemán? -preguntó David, pensativo-. ¿O lo desarrollaron los aliados?
– Smith no quiso decírmelo. Pero me advirtió que tomara precauciones especiales. ¡Cristo!, cuánta razón tenía. Nunca he visto nada igual. Sarin mata al causar un corto circuito en el sistema nervioso central. Según mis experimentos, es treinta veces más mortal que el fosgeno.
David no se inmutó.
– ¿Entiendes lo que digo, David? El fosgeno fue el gas más mortal de la Primera Guerra Mundial. Pero en comparación con Sarin es… nada. Una décima de miligramo, una gota del tamaño de un grano de arena, te mata en menos de un minuto. En esa concentración mortal es invisible y atraviesa la piel humana. ¿Entiendes? Mata a través de la piel.
David movía la boca en silencio.
– Sí, entiendo. Sigue.
– La semana pasada, el general Smith vino a verme otra vez. Me preguntó qué pensaría yo si me dijera que el Sarin era un gas alemán y que el arsenal aliado no poseía nada parecido. Quería saber qué podía hacer yo para proteger las ciudades aliadas. Le dije que honestamente no podía hacer nada. Sería imposible proteger del Sarin a los habitantes de una ciudad. No es como los bombardeos. Estos son terribles, pero cuando pasan, la gente sale de los refugios. En cambio el Sarin, si el tiempo lo permitiera, permanecería ahí durante días y días, en las calles, las ventanas, el césped, la comida, todo.
– Ya, ya. ¿Y qué pasó?
– Smith dice que Sarin es un gas alemán. Dice que lo robaron del corazón del Reich. Y algo más: dice que me equivoco, que sí puedo hacer algo para proteger nuestras ciudades.
– ¿Y bien?
– Puedo inventar un gas igualmente mortal para que Hitler no se atreva a usar el Sarin.
David asintió lentamente.
– Si lo de Sarin es cierto, no veo qué alternativa nos queda. ¿Cuál es el problema?
– ¿De veras no te das cuenta? -preguntó Mark, decepcionado-. ¡Mierda!, lo sabes mejor que nadie.
– Oye, no me vengas con discursos pacifistas. Creí que habías asumido tu situación. Carajo, si trabajas con los ingleses desde 1940…
– Sólo en tareas de defensa.
David infló las mejillas y expulsó el aire ruidosamente.
– La verdad es que nunca entendí ese argumento. Uno trabaja para la guerra o no lo hace.
– Créeme, David, la diferencia es muy grande. Hasta en Oxford, que se precia de ser tan tolerante, soy el leproso oficial.
– Suerte para ti que estás en Oxford. En mi base aérea te reventarían a golpes.
Mark se frotó las sienes con las palmas.
– Escucha, comprendo la lógica de la disuasión. Pero nunca hubo un arma parecida a ésta. Jamás. -Miró con alivio a los dos profesores que salían de la taberna. -David, te diré algo que la mayoría de la gente no sabe. Nunca hemos hablado de esto. Hasta hace un mes, el gas venenoso era el arma más compasiva del mundo.
– ¿Cómo?
– Como oyes. A pesar del dolor insoportable de las quemaduras y el horror de las armas químicas, el noventa y cuatro por ciento de los hombres que sufrieron sus efectos en la Primera Guerra Mundial recuperaron la aptitud para el combate en nueve semanas. Nueve semanas, David. La tasa de mortalidad del gas venenoso es del dos por ciento, más o menos. La de los cañones y fusiles es del veinticinco por ciento: diez veces más alta. Tenemos que aceptar que lo de nuestro padre fue una lamentable excepción.
El entrecejo fruncido de David dejaba traslucir su desconcierto.
– ¿Que tratas de decirme, Mark?
– Trato de explicarte que antes de conocer el Sarin, mi rechazo de la guerra química se debía principalmente a que los soldados quedaban paralizados por el miedo y a las secuelas psicológicas de las heridas. Las estadísticas no expresan toda la verdad, sobre todo cuando hablamos del dolor humano. Pero con el Sarin, la guerra química pasa a otro plano. Es un arma cuya tasa de mortalidad es cuatro veces más alta que la de los cañones y fusiles. Sarin es ciento por ciento fatal. Mata todos los seres vivos que toca. Prefiero ir al frente con un fusil antes que crear un arma tan destructiva.
La pose de David revelaba su disgusto al entrar en ese terreno.
– Escucha, una vez juré que jamás volvería a discutir contigo sobre estos temas. Papá era igual. El Sermón de la Montaña contra la ametralladora. Gandhi contra Hitler. La resistencia pasiva no vencerá a Alemania, Mark. A los nazis Les importa un carajo. Si les ofreces la otra mejilla, los hijos de puta te la cortan. ¿Quién carajo bombardeó a papá con gas?
– Baja la voz.
– Bueno, está bien. No me gusta esta discusión. -El joven piloto se rascó el mentón donde ya crecía la pelusa. Estaba sumido en sus pensamientos. -Bueno, déjame hablar, ¿sí? En casa todos te llaman Mac. Desde siempre.
– ¿Y eso qué tiene que ver?
– Espera y verás. A mí me llaman David, ¿no? O Dave, o Slick. ¿Por qué te llaman Mac?
Se encogió de hombros:
– Será porque soy el mayor.
– No. Te llaman así porque eres igual a papá cuando era chico.
Mark se agitó, inquieto.
– Puede ser.
– Puede ser, no: es. Lo que tú no sabes o no quieres saber es que todavía actúas como él.
Mark se crispó.
– Nuestro padre, ese gran médico, pasó la mayor parte de su vida dentro de la casa. Escondido.
– ¡Era ciego, qué mierda!
– No -rebatió David con vehemencia-. Había sufrido daños oculares, pero era capaz de ver cuando se lo proponía.
Mark apartó la vista, pero no replicó.
– Y su cara estaba deformada, pero no tenía por qué ocultarla. Cuando yo era chico pensaba que hacía bien en esconderse. Pero no era así. La gente se habría acostumbrado a las cicatrices.
Mark cerró los ojos, pero la imagen en su mente se volvió más nítida. Vio a un hombre decrépito tendido sobre un sofá. Buena parte de su cara y su cuello estaban mutilados por los venenos abrasadores que habían bañado la mitad de su cuerpo y penetrado en sus pulmones. En su infancia Mark había visto a su madre colocar algodones sobre los ojos de ese hombre para restañar las lágrimas que fluían incontrolables de las membranas lesionadas. Una vez que aquél se dormía, la madre se retiraba a la cocina a llorar en silencio.
– Mamá nunca se acostumbró -murmuró.
– Así es -dijo David-. Pero el problema no era la cara. Nunca pudo asumir sus heridas interiores. ¿Me oyes? Papá era un héroe de guerra condecorado. Hubiera podido pasearse con la cabeza bien alta. Pero no lo hizo. ¿Sabes por qué, doctor McConnell? Porque vivía amargado. Era como tú. Quería llevar el peso del mundo sobre sus hombros. El día que me enrolé en la Fuerza Aérea, amenazó con desheredarme. Y ya estaba en su lecho de muerte. Pero mucho antes, te había asustado inculcado tanto miedo y asco por la mera idea de la guerra que determinó todo el rumbo de tu vida. -David se secó la frente. -Oye, no quiero decirte qué debes hacer. Si hay un genio en la familia eres tú.
– Por favor, David.
– ¡Basta de hipocresía, carajo! Tengo ocho años menos que tú, pero en el colegio todos los maestros te recordaban. Soy piloto, no filósofo. Pero te diré una cosa. Cuando Eisenhower lance su invasión y nuestros muchachos desembarquen en las playas de Francia, las cosas se van a poner feas. Muy feas. Chicos más jóvenes que yo van a atacar nidos de ametralladoras fortificados. Casamatas de hormigón. Van a caer como moscas. Ahora me dices que tal vez los esperen con esta mierda de Sarin. Si tú eres el tipo capaz de impedir que Hitler lo use o inventar algo que nos defienda de él, o siquiera darnos los medios para devolver el golpe… No te será fácil convencer a los muchachos de que no hay que hacer nada. Te llamarían traidor.
Mark acusó el golpe.
– Lo sé -dijo-. Lo que no entiendes es que no hay defensa posible. La ropa necesaria para proteger al cuerpo del Sarin es hermética y muy gruesa. En combate se la puede usar durante una hora, a lo sumo dos. Últimamente los soldados ni siquiera se ponen las máscaras de gas porque les molestan. Con esos mamelucos de cuerpo entero no podrían tomar una playa bien defendida.
– Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos la frente, nos damos por vencidos y esperamos la invasión alemana?
– No. Si es verdad que Sarin es un gas alemán, Hitler todavía no lo ha usado. Tal vez no lo haga. Lo que digo es que yo no seré el hombre que posibilitó el Armagedón. Que se lo pidan a otro.
David parpadeó varias veces. Trataba de mirar su reloj.
– Oye -dijo-, creo que volveré a Deenethorpe esta noche.
Mark extendió el brazo sobre la mesa y tomó el de su hermano.
– No lo hagas, David. Hice mal en hablar de esto.
– No, no es eso. Estoy… estoy harto de toda esta mierda. De ver que los tipos que conozco no vuelven de los bombardeos. Hace dos meses decidí que no iba a tener más amigos, Mac. No vale la pena.
Mark vio que el bourbon empezaba a afectarlo.
– Sabes, pienso mucho en ti -susurró David-. Cada vez que siento caer las bombas de la panza de mi avión o cuando nos sacuden los cañones antiaéreos, pienso, qué suerte que mi hermano no tiene que pasar por esto. Él va a volver. Y se lo merece. Siempre trata de hacer lo justo, ser un buen hijo, un esposo fiel. Ahora me entero de que estás metido en esta porquería… -David bajó la vista como si tratara de descubrir un objeto muy pequeño en el centro de la mesa. -Trato de no pensar demasiado en papá. Pero de veras te pareces mucho a él. Quiero decir, en el buen sentido. Tal vez tengas razón y él también la tuviera. No tengo ganas de seguir pensando en eso. Y si me quedo, no hay manera de dejar de hacerlo.
– Comprendo.
Mark dejó una propina para el barman, un gesto que nunca dejaba de provocarle una sonrisa irónica al empleado: no era lo habitual en el país. David guardó la botella casi vacía bajo su chaqueta de cuero y se detuvo en la esquina de la calle George.
– Sé que al final tomarás la decisión más justa. Siempre lo haces.
Pero ni se te ocurra volver a mencionar eso de ir a una unidad hospitalaria del frente. A veces eres un verdadero idiota. Debes de ser el único tipo en toda esta guerra que quiere acercarse al frente en lugar de alejarse de él.
– Aparte de los oficiales.
– Así es. -David contempló la calle a oscuras y luego sus galones de capitán. -Yo también soy oficial, ¿no?
Mark le dio un puñetazo en el hombro.
– No se lo diré a nadie.
– Bien. Ahora me gustaría saber dónde mierda dejé el jeep.
Mark sonrió:
– Por aquí, mi capitán.
4
A treinta kilómetros de Oxford con sus chapiteles de ensueño, Winston Spencer Churchill fumaba un habano y espiaba entre las gruesas cortinas de su ventana. Los tres hombres sentados a su espalda esperaban en silencio tenso, contemplando las volutas de humo azul que se elevaban lentamente hacia la cornisa roja.
– Faros -dijo Churchill con acento triunfal.
Volvió la espalda a la ventana. Fruncía el entrecejo en su expresión habitual de concentración belicosa, pero los tres lo conocían bien. Sus ojos brillaban de euforia.
– Brendan. Salga a esperar el auto -ordenó-. Haga pasar al general directamente.
Brendan Bracken, antes su secretario privado y factótum y ahora ministro de Información, fue rápidamente a la entrada principal de Chequers, una de las fincas rurales que servían de guarida al Primer Ministro durante la guerra.
Churchill contempló a los otros dos hombres. Sentado muy erguido junto a la chimenea estaba el general de brigada Duff Smith. La manga izquierda del abrigo del escocés cincuentón estaba abrochada al hombro; el brazo que debía llenarla estaba enterrado en algún lugar de Bélgica. Amigo íntimo de Churchill, Smith dirigía el grupo Ejecutor de Operativos Especiales, o SOE, organización paramilitar de espionaje cuya misión principal, establecida por Churchill en 1940, era "INCENDIAR EUROPA".
A la derecha del general Smith estaba F.W. Lindemann, Lord Cherwell. Catedrático de Oxford, antiguo confidente del Primer Ministro, Lindemann lo asesoraba sobre asuntos científicos y supervisaba la obra de un grupo de cráneos -en su mayoría reclutados en Oxford y Cambridge- que trabajaban veinte horas diarias para asegurar la superioridad tecnológica de los Aliados sobre Alemania.
– ¿Estamos preparados, señores? -preguntó Churchill directamente.
El general Smith asintió.
– Para mí, los hechos son clarísimos, Winston. Claro que no tenemos la menor seguridad de que Eisenhower coincida con nuestra apreciación.
El profesor Lindemann abrió la boca, pero Churchill ya se enderezaba al oír pasos pesados en el corredor. Brendan Bracken abrió la puerta de la oficina para dar paso al general Dwight D. Eisenhower, seguido por su edecán naval y viejo amigo el capitán de fragata Harry C. Butcher. El sargento Mickey McKeogh, su conductor y valet, se apostó junto a la puerta. El último norteamericano fue un mayor de inteligencia militar. No lo presentaron.
– ¡Mi querido general, bienvenido! -exclamó Churchill. Se adelantó y le estrechó la mano con auténtico entusiasmo norteamericano. Su bata roja, negra y dorada contrastaba con el sencillo uniforme verde oliva del general norteamericano.
– Señor Primer Ministro -respondió Eisenhower-. Qué placer inesperado.
Los ojos de ambos hombres intercambiaron mensajes. Las conferencias del mes anterior en El Cairo y Teherán habían sido tensas. A menos de cinco meses de la fecha fijada para la invasión, Churchill aún tenía dudas sobre la conveniencia de invadir Francia a través del Canal de la Mancha; él prefería atacar Alemania a través de lo que llamaba el "vientre blando" de Europa. Eisenhower, flamante comandante supremo de la fuerza expedicionaria aliada, aún no se acostumbraba a las prebendas del poder y a imponer su voz en materia de estrategia.
– Espero que no haya tenido problemas en el trayecto desde Londres.
Eisenhower sonrió.
– La niebla en Chesterfield Hill era tan espesa que Butcher tuvo que bajar del auto y guiarnos con su linterna. Pero llegamos, como ve.
Cruzó la oficina para estrechar respetuosamente la mano del general Smith, a quien conocía desde 1942. Presentaron a todos menos al mayor de inteligencia norteamericano, callado y rígido como la armadura medieval que flanqueaba la puerta.
Churchill tomó su habano semiconsumido del cenicero y fue a su escritorio. No se sentó. Estaba en su ambiente -su medio parlamentario-, de pie, hablándole a un auditorio cautivo pendiente de sus palabras. Tomó un objeto pequeño y lo sostuvo en la palma de la mano. Parecía una figura de vidrio.
– Señores -dijo-, el tiempo es escaso y el asunto, grave. Seré breve. Los nazis -pronunció la palabra en un tono que trasuntaba desdén y a la vez la gravedad de la amenaza- resucitan algunos de sus viejos trucos. Y están inventando algunos nuevos. En momentos en que la marea parece volcarse inexorablemente en favor de nosotros, incluso diría en el mismo umbral de la invasión, el bárbaro alcanza nuevas cimas de espanto. Aparentemente, en su intento de evitar la catástrofe, ha resuelto que ningún horror científico es demasiado pavoroso.
Aunque estaba acostumbrado a la retórica florida de Churchill, Eisenhower lo escuchaba absorto. Venía del norte de África, pasando por Washington, y le interesaba cualquier novedad sobre el teatro europeo.
Churchill jugaba con el objeto de vidrio que tenía en la mano.
– Antes de continuar, debo recordar que esta reunión oficialmente no sucedió. Nadie debe mencionarla en su diario íntimo. Incluso violaré mi regla inviolable. Nadie firmará el libro de huéspedes al salir.
Eisenhower estaba harto de prólogos.
– Señor Primer Ministro, ¿de qué diablos está hablando?
Churchill alzó el objeto de vidrio. Era una ampolla diminuta.
– Señores, si yo rompiera esta ampolla, en menos de un minuto todos los presentes estaríamos muertos.
Así era Churchill: el gesto dramático, la voz apocalíptica.
– ¿Qué diablos es eso? -preguntó Eisenhower.
El Primer Ministro mordió el habano y bajó su cabeza redonda con gesto desafiante:
– Gas.
– ¿Gas tóxico? -preguntó Eisenhower, entrecerrando los ojos.
El Primer Ministro asintió lenta, deliberadamente, y se quitó el habano de la boca.
– Y no esa porquería que nos sofocaba durante la última guerra, aunque ya era bastante malo. Esto es totalmente nuevo, absolutamente monstruoso.
Eisenhower se preguntó si Churchill, al mencionar los ataques con gases tóxicos, aludía veladamente al hecho de que no había combatido durante la Primera Guerra Mundial. En esa época era instructor de tanquistas en Pennsylvania. Si Churchill quería meter el dedo en la llaga, lo había conseguida.
– ¿Qué clase de gas? -preguntó secamente.
– Lo llaman Sarin. Y es un milagro que estemos enterados. Eso se lo debemos a Duff Smith. -Churchill miró al jefe manco del SOE, quien se paró al instante. -Adelante, general.
Duff Smith, veterano curtido del regimiento Cameron Highlanders, habló serenamente:
– Hace treinta días -empezó, con un deje del cantarín acento escocés-, confirmamos nuestras peores sospechas sobre el desarrollo de la química alemana. No sólo realizan investigaciones intensas desde antes de la guerra, sino que han producido gases nuevos y los almacenan por todo el país.
– Un momento -interrumpió Eisenhower-. Nosotros hacemos lo mismo, ¿no?
– Sí y no, general. Nuestros proyectos no empezaron en serio hasta que descubrimos cuánto habían avanzado los alemanes entre las dos guerras. Y le digo francamente que nos llevan ventaja.
– ¿Son agentes neurotóxicos? -preguntó el mayor de inteligencia, que abría la boca por primera vez-. Hace tiempo que sabemos sobre el Tabun.
– Hablamos de algo cualitativamente peor -contestó Smith con cierto fastidio-. El indicio más grave es que los nazis acaban de reanudar los experimentos con estos gases. Usan prisioneros en los campos de concentración de la SS en Alemania y Polonia. Estos experimentos han provocado la muerte del cien por cien de los sujetos utilizados. Creemos que los alemanes se preparan para usar el gas contra nuestras tropas de invasión.
Eisenhower miró rápidamente al capitán de fragata Butcher.
– ¿Dijo que la tasa de mortalidad es del cien por cien? -preguntó el mayor del ejército-. ¿Y que las muertes se debieron exclusivamente al gas?
– Cien por cien -asintió Smith-. Hace treinta días, la resistencia polaca pudo sacar una muestra de Sarin de un campo en el norte de Alemania. Dos días después entregamos la muestra a uno de los especialistas en armas químicas de Lindemann en Oxford.
Esta vez interrumpió Eisenhower.
– Creía que el laboratorio de armas químicas inglés estaba en Portón Down, en la llanura de Salisbury.
– Las instalaciones principales están ahí -respondió Smith-. Pero tenemos científicos en otros laboratorios. Es una manera de asegurar la integridad del personal.
– Me parece que el profesor Lindemann es el más idóneo para informarnos sobre los detalles técnicos. Profe, por favor.
El célebre científico lidiaba con una vieja pipa que se negaba obstinadamente a encenderse. Lo intentó por última vez y, para su sorpresa, lo consiguió. La chupó varias veces con expresión reconcentrada antes de mirar a los norteamericanos.
– Esteee… sí. Ustedes recordarán que durante la Gran Guerra, los alemanes clasificaban sus agentes químicos con un sistema de cruces. Cada garrafa o proyectil de gas llevaba una cruz, cuyo color correspondía al tipo de gas que contenía. Había cuatro colores. La cruz verde indicaba los gases asfixiantes, sobre todo el cloro y el fosgeno. La blanca correspondía a los irritantes o lacrimógenos. La cruz amarilla se usaba para los gases que provocan ampollas como el mostaza, y la azul para los que bloqueaban la respiración molecular: cianuro, arsenamina y monóxido de carbono.
El general Eisenhower encendió su segundo cigarrillo con la colilla del primero. Estaba totalmente concentrado.
– Hace once meses -prosiguió Lindemann-, poco después de la rendición alemana en Stalingrado, nos enteramos de la existencia del Tabun. Era interesante porque, a diferencia de todos los gases conocidos, atacaba el sistema nervioso central. Pero como no era cualitativamente más mortífero que el fosgeno, no nos preocupamos demasiado. Aunque sí comprendimos que nuestro arsenal químico había avanzado muy poco desde 1918, y nos apresuramos a compensar esa deficiencia. Sarin posee algunas de las características del Tabun, pero es algo completamente distinto.
– La verdad es que me acuerdo muy poco de química -declaró Eisenhower con franqueza cautivadora-. ¿Cuáles son las características tan particulares de Satin?
Lindemann frunció el entrecejo.
– A diferencia de la mayoría de los gases tóxicos, general, Sarin es absolutamente fatal. En 1939, el gas bélico más mortífero era el fosgeno. -Hizo una pausa para resaltar lo que estaba a punto de decir. -El Sarin es treinta veces más mortífero que el fosgeno. Con la concentración adecuada, mata en segundos y ni siquiera es necesario que llegue a los pulmones. Atraviesa la piel humana.
– ¡Dios mío! -exclamó Eisenhower. Se había puesto pálido. -¿Cómo actúa esta sustancia?
Lindemann miró fijamente al comandante norteamericano durante varios segundos.
– General, todas las funciones del organismo, sean conscientes o inconscientes, son gobernadas por el cerebro. Así como un general conduce sus tropas, el cerebro trasmite órdenes a los órganos y miembros por medio de los nervios. Digamos que los nervios son los mensajeros del cerebro. Cuando el cerebro trasmite un mensaje a través de un nervio, se produce una sustancia llamada acetilcolina. En ese momento, el nervio pierde la conductividad. Una vez que entrega el mensaje, el mensajero queda exánime. El nervio recupera la conductividad por medio de una enzima llamada colinesterasa. Sin esa enzima, los nervios son tejidos muertos. Los mensajeros quedan tendidos.
– Y el gas… Sarin -dijo Eisenhower-, ¿destruye esa enzima…?
– Colinesterasa -terció el mayor de inteligencia.
– Exactamente -dijo Lindemann.
Eisenhower frunció los labios.
– ¿Cuánto se necesita para matar a un soldado?
Lindemann apretó la pipa entre los dientes:
– La milésima parte de una gota de lluvia. Una gota tan pequeña que la mayoría de la gente no alcanza a verla a simple vista.
Churchill advirtió la mirada de pavor de Eisenhower. La reunión se desarrollaba tal como la había planificado.
– Nuestra gente en Porton trabaja las veinticuatro horas para reproducir el Sarin, pero no han logrado gran cosa -prosiguió Lindemann-. Es tremendamente difícil de reproducir.
– Parece que últimamente la suerte les sonríe a los alemanes -comentó Churchill fríamente-. Y todavía falta lo peor, ¿no es cierto, profe?
– Así es. El general Smith trajo la novedad de que hay un gas aún más mortífero que el Sarin. Se llama Soman. Todavía no hemos recibido una muestra, pero sí un informe detallado. Recordemos las tasas de letalidad. En 1939, el gas más mortífero era el fosgeno. El Sarin es treinta veces más mortífero. Según los últimos informes, el Soman es al Sarin lo que éste es al fosgeno. Peor aún, es persistente.
– Persistente -repitió Eisenhower.
El mayor norteamericano aprovechó la ocasión para hacer notar su presencia:
– Mi general, la persistencia era uno de los criterios más importantes para medir la eficacia de un gas durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, cuánto tiempo permanecía en el suelo después de ser liberado.
Lindemann asintió:
– Nuestros informes dicen que el Soman permanece estable durante horas, incluso días, adherido a cualquier cosa. Un soldado que entrara en contacto con el gas moriría aunque hubieran pasado varias horas desde la batalla. Y le aseguro, general, que sufriría una muerte horrible.
– ¿Sabemos cuánto han podido almacenar?
El. general Smith carraspeó:
– Calculamos que tienen más de cinco mil toneladas de gas listo para utilizar.
Atónito, el mayor de inteligencia se adelantó a su general:
– ¿Dijo usted toneladas!
Churchill asintió enfáticamente:
– Garrafas convencionales, bombas de aviación, obuses, de todo.
Eisenhower extendió la diestra hacia Churchill:
– Déjeme ver esa mierda.
Churchill arrojó la ampolla hacia el sillón. El capitán Butcher y Brendan Bracken se pararon de un salto, pero Eisenhower atajó la ampolla y la alzó a la luz.
– No veo nada -dijo-. Apenas un poco de humedad en el fondo.
– Es invisible -informó Churchill-. ¿Profe?
– ¿Eh? -Lindemann trataba de encender su pipa.
– El vector. Aeorosols vecteurs?
– Así es. Cuando los nazis invadieron Bélgica en 1940, barrieron las universidades en busca de tecnología para desarrollar sus armamentos. Lamentablemente descubrieron los trabajos de Dautrebande, un químico bastante talentoso. Dautrebande estaba haciendo experimentos basados en un concepto nuevo que llamó aerosols vecteurs. Digamos que descubrió cómo reducir cualquier sustancia a su estado estable menor: partículas cargadas en suspensión, en un grado de pureza del noventa y siete por ciento. Pensaba usar esa tecnología para desinfectar salas de hospitales. Evidentemente, los nazis tienen otras intenciones.
– Recuerde que en la guerra química el factor primordial es la sorpresa. Con el método de Dautrebande, los nazis podrían saturar toda la zona de batalla con Soman antes de que uno se diera cuenta del ataque. Y no sabemos cómo los aerosols afectarían el equipo protector actual. Podrían inutilizarlo por completo.
Eisenhower empezó a pasearse por la oficina.
– Está bien, no me hicieron venir sólo para ponerme al tanto. ¿Qué quieren hacer?
Churchill respondió sin vacilar:
– Quiero que la Octava División de la Fuerza Aérea y el Comando de Bombardeos ataquen los depósitos alemanes inmediatamente. Que se agreguen las fábricas de gas neurotóxico a la lista de blancos con carácter prioritario.
– ¡Dios mío! -murmuró el capitán Butcher, que hasta la guerra había sido vicepresidente de la red de emisoras Columbia-. Un blanco directo liberaría nubes de gas mortífero sobre Alemania. Morirían miles de mujeres y niños. Desde el punto de vista puramente propagandístico…
– Si -interrumpió Churchill- nuestras fuerzas aéreas, al bombardear las instalaciones industriales alemanas, liberaran algo cuya existencia desconocíamos… ¿qué culpa tenemos nosotros?
La despiadada insinuación de Churchill impuso silencio a los norteamericanos.
Eisenhower detuvo su paseo:
– Si no me equivoco, hasta el momento los alemanes no han utilizado los gases tóxicos en el campo de batalla, ni siquiera en el frente ruso. ¿No es así?
– Así es -asintió Churchill-. Pero asesinan a sus cautivos judíos con gas cianuro.
– Por consiguiente -dijo Eisenhower, pasando por alto la última observación-, debemos suponer que, a pesar de las tremendas bajas sufridas, Hitler se abstiene de usarlos por la misma razón que no usa las armas biológicas. Porque los informes que filtramos a la inteligencia alemana le dicen sin la menor ambigüedad que tenemos los medios para tomar represalias.
Churchill asintió con gesto conciliador:
– General, los informes que filtramos sobre la guerra biológica fueron totalmente verídicos. En el terreno de la guerra química, exageramos nuestra capacidad. Desde luego, el fin lo justificaba, ya que era indispensable ganar tiempo. Pero ahora que se acerca la invasión, nuestro tiempo se agota.
Eisenhower se volvió hacia el mayor de inteligencia:
– ¿Qué tenemos en nuestro arsenal químico?
– Toneladas de fosgeno -dijo el mayor, a la defensiva-. Para el día D tendremos gases defensivos suficientes para sesenta días. Y constantemente recibimos nuevos cargamentos de gas mostaza.
Eisenhower frunció el entrecejo:
– Pero no tenemos nada parecido al Sarin.
– No, mi general.
– O al Soman.
– Nada que se le parezca, mi general.
– ¡Qué mierda! -Eisenhower echó una mirada a su alrededor-. Señores, creo que será mejor que el Primer Ministro y yo conversemos a solas.
– Brendan -indicó Churchill con mal disimulada euforia-, tú y Duff sirvan a nuestros amigos norteamericanos un té con bizcochos. Clemmie les dirá dónde encontrar todo. Y creo que el profe tiene una cita, a pesar de la hora.
Lindemann miró bruscamente su reloj:
– ¡Dios mío, gracias por recordármelo, Winston! -El catedrático alto tomó su sobretodo y su sombrero. Iba a salir, pero a último momento recordó la presencia del comandante en jefe de la fuerza expedicionaria aliada. Se volvió y alzó su sombrero:
– Dios lo acompañe, general.
– Y se marchó.
5
Dwight D. Eisenhower fumaba con avidez frente a la misma ventana donde Churchill había esperado su llegada. Durante cuarenta minutos había fumado un Lucky Strike tras otro, en silencio, mientras el Primer Ministro exponía diversas hipótesis, a cual más espeluznante, sobre los efectos del Sarin y el Soman en las playas del día D. Por fin, Eisenhower se apartó de la ventana.
– Francamente, señor Primer Ministro, no entiendo por qué me consulta a mí. Usted sabe que no tengo mando sobre las fuerzas estratégicas de bombardeo. Hace semanas que trato de obtenerlo, pero usted me lo niega. ¿Ha modificado su posición?
Sentado en un sillón a un par de metros, Churchill extendió el labio inferior como si ponderara una pregunta inesperada.
– Confío en que podemos llegar a un acuerdo, general.
– Bien, hasta entonces yo no podría tomar la decisión de bombardear esos depósitos aunque quisiera. Además, es un problema político. Tendría que consultar al presidente Roosevelt.
Churchill replicó con un hondo suspiro.
– Hablé de este asunto con Franklin en El Cairo, general. Ya tenía un informe preliminar sobre Sarin. Me parece que no comprendió la magnitud del peligro. Cree que la balanza se ha inclinado a nuestro favor hasta tal punto que ninguna arma secreta alemana podría cambiar el rumbo de la guerra. Los mariscales del aire dicen lo mismo y les disgusta que me entrometa en sus asuntos. Por eso acudí a usted. Como jefe supremo de OVERLORD, no puede dejar de comprender el peligro.
– Sí, claro que lo comprendo.
– Gracias a Dios -replicó Churchill rápidamente-. Es difícil de asumirlo en toda su magnitud. Rommel podría enterrar bombas de Soman varias semanas antes del arribo de nuestras tropas y detonarlas desde lejos. Media docena de aviones que rociaran Soman en aerosol podrían detener la invasión en las playas. El día D sería una catástrofe. Eisenhower alzó la mano:
– ¿Por qué cree que Hitler utilizará el gas neurotóxico en las playas si no lo hizo en Stalingrado?
Churchill respondió con seguridad:
– Porque Stalingrado fue una derrota tremenda, pero no el fin. Todavía estaba en condiciones de pensar en el largo plazo. Pero ahora sabe que un ejército aliado está a punto de instalarse en territorio europeo. Si perforamos el Muro del Atlántico, es el fin, y él lo sabe. Además, es posible que en ese momento las tropas alemanas no tuvieran el equipo protector necesario. Recuerde que Sarin y Soman atraviesan la piel. Una ráfaga de viento en la dirección inesperada podría diezmar a la propia tropa tanto como al enemigo. Ya sucedió en la Gran Guerra. Pero en vista de lo que está en juego en la invasión, ¿cree que Hitler vacilará ante el sacrificio de sus propios soldados? Ni por un instante. Créame, el demonio no se detendrá ante nada.
Los ojos de Eisenhower y Churchill se encontraron en la oscuridad.
– Señor Primer Ministro, a esta altura del partido tenemos que sincerarnos con respecto a Hitler. No podemos darnos el lujo de engañarnos a nosotros mismos.
– No comprendo.
– Quiero decir que me consta que en 1940 usted estaba dispuesto a usar gases tóxicos si los alemanes desembarcaban en las playas inglesas.
Churchill no lo negó.
– Por eso -prosiguió Eisenhower-, dejemos de fingir que tenemos la obligación moral de impedir que Hitler utilice gases en las mismas circunstancias en que probablemente lo haríamos nosotros.
– ¡Justamente a eso quería llegar! Dentro de poco, Hitler se encontrará precisamente en la situación en la que nosotros recurriríamos al gas. ¿Podemos darnos el lujo de esperar que no lo haga?
Eisenhower aplastó la colilla con violencia.
– ¿Cómo diablos nos metimos en este berenjenal?
– Lamento decirle, general, que todo se remonta a los acuerdos entre I.G. Farben y Standard Oil en los años 20. Standard aceptó no meterse en la industria química si Farben dejaba en paz los hidrocarburos. Las dos empresas respetaron el acuerdo incluso después del comienzo de la guerra. Los alemanes produjeron una revolución en la industria química. No tenemos nada parecido al complejo Farben.
– ¿Y la ciencia francesa?
Churchill meneó la cabeza con tristeza:
– Ese as sólo lo tiene Hitler. -Tomó una pluma y empezó a garabatear en una libreta. -¿Puedo hablarle con toda franqueza, general?
– Es lo que más deseo en el mundo.
– Duff Smith y yo tenemos una hipótesis. Creemos que Hitler todavía no utilizó el Sarin por la sencilla razón de que tiene miedo a los gases. Como usted sabe, el gas mostaza le provocó una ceguera temporaria durante la Gran Guerra. Hace mucho aspaviento sobre eso en Mein Kampf. Tal vez tema en exceso nuestra capacidad química. Creemos que el verdadero peligro no es Hitler sino Heinrich Himmler. Están haciendo experimentos con Sarin y Soman en los campos controlados por las SS de Himmler. La muestra de Sarin vino de un campo de las SS instalado en una zona remota con el único propósito de fabricar los gases neurotóxicos y experimentar con ellos. Himmler controla en gran medida el aparato de inteligencia nazi. Por eso, si alguien está enterado de nuestra carencia en ese terreno, es él. Duff y yo pensamos que Himmler tiene el plan de perfeccionar sus gases y la ropa protectora, y presentar todo a Hitler en el momento en que más lo necesite: para detener la invasión. Himmler mataría dos pájaros de un tiro al convertirse en el salvador del Reich y a la vez el sucesor indiscutido al trono nazi.
Eisenhower apuntó el cigarrillo recién encendido hacia Churchill: -Ese sí que es un argumento persuasivo, señor. ¿Tiene pruebas de lo que dice?
– Los amigos polacos de Duff tienen un contacto muy cercano al comandante de uno de los campos. El agente dice que están preparando una demostración práctica de Soman a la que asistirá el mismísimo Führer, y que podrían realizarla dentro de algunas semanas, o quizás en cuestión de días.
– Comprendo. Señor Primer Ministro, cambiemos de tema por un momento. El profesor Lindemann dice que están trabajando las veinticuatro horas del día para reproducir el Sarin. ¿Doy por sentado que lo usarán si es necesario tomar represalias?
Churchill tomó aliento antes de responder:
– No, general. Tratemos de ponernos de acuerdo. Creo que hay una alternativa mejor que bombardear los depósitos alemanes. Me refiero a una incursión de advertencia. Creo que si nuestros científicos logran reproducir el Sarin, debemos lanzar un ataque limitado lo antes posible. Así, Himmler se convencerá de que sus informes sobre nuestra capacidad y firmeza son erróneos.
Eisenhower lo miró estupefacto. La sangre fría de los británicos nunca dejaba de sorprenderlo. Carraspeó:
– Pero hasta ahora sus científicos no han podido reproducirlo, ¿no es cierto?
Churchill alzó las palmas:
– Están experimentando con algo que llaman fluorofosfatos, pero los progresos son muy lentos.
Eisenhower se volvió hacia la ventana y contempló el nevado paisaje inglés. En la oscuridad, era silencioso como un cementerio.
– Señor Primer Ministro -dijo al cabo de unos momentos-, lamento decirle que no puedo apoyarlo en esto. -Se volvió al oír un gemido de Churchill. -Espere, déjeme hablar. Respeto profundamente su opinión. Sé que en muchas ocasiones tuvo razón contra el resto del mundo. Pero la situación no es tan clara como usted la pinta. Si bombardeamos los depósitos y plantas de fabricación de gases neurotóxicos, mostramos todas nuestras cartas. Revelamos nuestro mayor temor. Al mismo tiempo, bombardeamos indirectamente al pueblo alemán. ¿Qué le impedirá a Hitler utilizar el Soman contra nuestras tropas?
Churchill lo escuchaba atentamente, en busca de la menor grieta en su razonamiento.
– No -prosiguió Eisenhower con firmeza-, está descartado. El presidente Roosevelt jamás autorizará un ataque con gases tóxicos, y el pueblo norteamericano no lo aprobaría. En las calles de Estados Unidos hay miles de veteranos que conocieron el gas en la Primera Guerra. Algunos llevan cicatrices horribles. Si nos atacan, tomaremos represalias. El Presidente lo ha dicho con toda claridad. Pero no arrojaremos la primera piedra.
Eisenhower se preparó para escuchar el rugido del león británico. Pero en lugar de pararse para mantener una discusión vehemente, Churchill pareció ensimismarse.
– Lo que haré -prosiguió Eisenhower- es presionar a favor de que prestemos toda nuestra colaboración en el desarrollo de una versión propia de Sarin. Así, el día que Hitler cruce el límite demostraremos a nuestra gente que devolveremos golpe por golpe. Hablaré con Eaker y Harris para que hagan reconocimientos aéreos de las fábricas y los depósitos alemanes. Si Hitler usa Sarin, los bombardearemos inmediatamente. ¿Qué le parece?
– Me parece que eso es cerrar el establo después de que el caballo se escapó -murmuró Churchill.
Eisenhower estaba a punto de estallar, pero se contuvo. Sabía que en los próximos meses le aguardaban horas interminables de negociaciones como esa. Había que cultivar las buenas relaciones.
– Señor Primer Ministro, desde 1942 se habla de armas apocalípticas en ambos bandos. Y al fin y al cabo la guerra se ganará o perderá con aviones, tanques y tropas.
Sentado en su gran poltrona, envuelto en su bata decorada con dragones, con las manos tomadas sobre su gran vientre, Winston Churchill parecía un Buda pálido sobre un cojín de terciopelo. Sus gruesos párpados caían sobre sus ojos llorosos.
– General -dijo solemnemente-, la suerte de la cristiandad está en sus manos y las mías. Le ruego que recapacite.
En ese momento, Eisenhower sintió que la indomable fuerza de voluntad de Churchill se abatía sobre él, pero no flaqueó.
– Lo pensaré con todo cuidado -declaró-. Pero por ahora no puedo sino ratificar lo que he dicho.
El Comandante Supremo se puso en pie y fue hacia la puerta del estudio. Al tomar el picaporte lo asaltó un pensamiento incómodo: ¿no había sido una victoria excesivamente fácil? Se volvió y miró a Churchill a los ojos:
– Doy por sentado que usted hará lo mismo, señor Primer Ministro.
Churchill sonrió con resignación:
– Por supuesto, general. Por supuesto.
Apenas partió Eisenhower con su gente, el general Duff Smith volvió a la oficina privada de Winston Churchill. Una sola lámpara estaba encendida sobre el escritorio del Primer Ministro. El jefe manco del SOE se inclinó sobre la mesa.
– Me pareció sentir una brisa fría cuando Ike fue a buscar a sus hombres.
Churchill posó las manos regordetas sobre el escritorio y suspiró:
– Se negó, Duff. No quiere bombardear los depósitos ni realizar una incursión si producimos el gas.
– ¡Carajo! ¿No se da cuenta de lo que Soman le haría a su bendita invasión?
– Me parece que no. El viejo cuento norteamericano, la ingenuidad infantil de siempre.
– ¡Con esa ingenuidad podríamos perder la guerra!
– Recuerde que Eisenhower nunca ha estado en combate, Duff. No se lo echo en cara, pero un hombre que no ha estado bajo fuego, ni qué hablar de gases, no puede ponerse en esa situación.
– ¡Yanquis de mierda! -refunfuñó Smith-. Quieren combatir desde nueve mil metros de altura o de acuerdo con las reglas del marqués de Queensbury.
– No exagere, amigo. En Italia no lo hicieron nada mal.
– Así es -concedió Smith-. Pero como usted mismo dice, Winston, ¡hay que pasar a la acción!
Churchill extendió el labio inferior y fijó su mirada penetrante en el general.
– Dígame la verdad: usted no creyó que Eisenhower aceptaría la alternativa de bombardear, ¿no?
El rostro impasible del jefe del SOE se alteró apenas:
– Efectivamente, Winston.
– Y desde luego, tiene un plan.
– Un par de ideas, digamos.
– En las situaciones más desesperantes, me he cuidado de contrariar a los norteamericanos. El riesgo es tremendo.
– Pero ahora la amenaza es mayor.
– De acuerdo. -Churchill hizo una pausa. -No puede usar personal inglés.
– Por favor, ¿cree que soy estúpido?
Churchill tamborileó con sus dedos regordetes sobre el escritorio.
– ¿Y si fracasa? ¿Podrá cubrir sus huellas?
Smith sonrió.
– Es muy común que los bombarderos extravíen el rumbo. Y que dejen caer bombas en los lugares menos pensados.
– ¿Qué necesita?
– Para empezar, un submarino capaz de permanecer sumergido en el Báltico durante cuatro días.
– Eso no es problema. Si hay un lugar donde mi palabra es ley, es el almirantazgo.
– Una escuadrilla de bombarderos Mosquito durante una noche.
– Eso es muy distinto, Duff. El comando de bombarderos es una espina que llevo clavada.
– Es indispensable. Es la única manera de encubrir el operativo si fracasamos.
Churchill alzó las manos en un gesto de impotencia.
– Detesto la sola idea de ir a suplicarle a Harris, pero lo haré si hace falta.
Smith tomó aliento. Su pedido siguiente rayaba en lo imposible.
– Necesito una pista aérea en la costa sur de Suecia. Durante cuatro días, como mínimo.
Churchill se echó hacia atrás en la silla. Su expresión no se alteró. El trato con los países presuntamente neutrales presentaba ciertas dificultades. Para Suecia, el precio de ayudar a los Aliados podía ser la irrupción de cincuenta mil huéspedes indeseados desde Alemania, todos con sus correspondientes paracaídas. Apuntó el índice a Duff:
– ¿Saldrá bien, Duffy?
– Roguemos que sí.
Churchill contempló a su viejo amigo durante varios minutos mientras ponderaba sus antiguos éxitos y fracasos.
– Está bien, cuenta con la pista. Empecemos de una vez para ganar tiempo.
Tomó una pluma y una hoja, escribió varias líneas y la entregó a Smith. Los ojos del general se abrieron sorprendidos al leer:
A todos los soldados de la Fuerza Expedicionaria Aliada: Por la presente autorizo al general de brigada Duff Smith, jefe del Ejecutor de Operativos Especiales, a requisar toda ayuda que estime necesaria a fin de realizar operaciones militares en la Europa ocupada desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero de 1944. Esto es válido para las fuerzas tanto regulares como irregulares. En caso de duda, consultar N° 10, Anexo.
Winston S. Churchill
– ¡Dios mío! -exclamó Smith.
– No crea que esto le abrirá todas las puertas -dijo Churchill con un dejo de sorna en la voz-. Muéstreselo al desgraciado de Sir Arthur Harris en la Fuerza Aérea, a ver qué consigue.
Smith plegó la nota con su única mano y la guardó en un bolsillo interior de su saco.
– No subestime su influencia, Winston. Déme una nota como ésta válida por tres meses y le traeré en bandeja la cabeza de Hitler.
Churchill soltó una carcajada:
– Buena suerte. Tiene treinta días. Trate de no meter la pata. -Extendió el brazo sobre el escritorio.
Smith estrechó la mano regordeta y luego hizo una venia.
– Dios salve al Rey.
– Dios bendiga América -replicó Churchill-. Y la mantenga en la ignorancia.
6
Habían pasado dos días desde que Dwight Eisenhower advirtió a Churchill que dejara en paz los depósitos alemanes de gas. El general de brigada Duff Smith se encontraba en la última fila de la sala de reuniones de uno de los edificios de Whitehall protegidos por bolsas de arena. Dos mayores y un general del ejército británico ocupaban una mesa larga en la cabecera del salón. Para Smith no tenían el menor interés. Durante cuarenta y ocho horas había hurgado en el archivo del SOE en la calle Baker, en busca del hombre capaz de comandar la misión en Alemania. No había tenido suerte.
La prohibición de usar agentes británicos era la condición más frustrante que le habían impuesto, pero sabía que se justificaba plenamente. Si los agentes británicos cayeran en manos de los alemanes durante una misión estratégica expresamente prohibida por Eisenhower, la endeble alianza anglo-norteamericana podía quedar destruida de la noche a la mañana. El SOE tenía centenares de agentes extranjeros en su nómina, pero pocos poseían las condiciones necesarias para llevar a cabo la misión. La típica misión del SOE -la infiltración de agentes en la Francia ocupada- se había vuelto tan rutinaria que algunos oficiales la llamaban el puente aéreo francés. La infiltración en Alemania era otra cosa. El jefe de la misión debería poseer un excelente estado físico, dominar el alemán, ser desconocido por la Abwehr y la Gestapo, pero tener experiencia suficiente para saber desplazarse por el territorio rigurosamente vigilado del Reich con documentos falsos y sin ser descubierto. Sobre todo debía ser capaz de matar personas inocentes a sangre fría en cumplimiento de su misión. Este último requisito eliminaba a varios candidatos.
Ahora el general Smith seguía una pista que había descubierto por pura casualidad. Mientras almorzaba en su club, había alcanzado a oír una conversación en la mesa vecina que le hizo levantar las antenas. Un oficial de Estado Mayor relataba una anécdota sobre un joven judío alemán que había huido a Palestina antes de la guerra para unirse a la guerrilla sionista. Aparentemente el jovencito había obtenido un pasaje de Haifa a Londres con la promesa de revelar las técnicas terroristas con que la guerrilla Haganá acosaba a las fuerzas de ocupación británicas en Palestina. Lo esperaban ese mismo día y su único pedido era una audiencia con el comandante en jefe de la fuerza de bombarderos. Decían que tenía un plan para salvar a los judíos de Europa. El oficial dijo entre risas que el terrorista obtendría una audiencia, pero no la que esperaba. Smith escuchó hasta oír el nombre del joven judío y dónde se realizaría el encuentro. Luego, desde la calle Baker, telegrafió a un viejo amigo en Jerusalén para preguntar si tenía un expediente sobre el señor Jonas Stern.
En efecto, lo tenía. Y cuanto más leía sobre él, más le interesaba. Jonas Stern, de veinticinco años, había recibido dos condecoraciones del ejército británico por sus hazañas como explorador en el norte de África. Sin embargo, la policía militar británica lo buscaba por crímenes contra las fuerzas de Su Majestad en Palestina como miembro de la temida organización terrorista Haganá. Era un hombre pobre, pero se ofrecía una gratificación de mil dinares árabes a quien lo atrapara. El corresponsal agregaba que Jonas Stern era el sospechoso principal en tres asesinatos, pero hasta el momento nadie había podido reunir las pruebas necesarias para incriminarlo.
Smith se volvió al oír voces en un pasillo a su espalda. Entró un guardia armado seguido por un joven alto, de piel bronceada, con las manos esposadas. Smith alcanzó a ver una cara angulosa y penetrantes ojos negros antes que Jonas Stern avanzara hacia la cabecera del salón donde lo aguardaban los oficiales. Bajo un brazo llevaba lo que parecía ser un paquete envuelto en hule. Cerraba la marcha un hombre más bien menudo con el uniforme claro y la piel enrojecida del oficial británico en el Medio Oriente. Smith siguió al grupo por el pasillo y se sentó a un costado donde podía ver mejor la escena.
El oficial más antiguo, general John Little, se dirigió al inglés quemado por el sol:
– ¿Capitán Owen?
– Sí, mi general. Lamento la demora. Hubiéramos llegado ayer, pero nos demoraron los submarinos alemanes.
El general Little miró a Owen con desdén:
– Bueno, pero ya están aquí, así que empecemos de una vez. Si no me equivoco, éste es el célebre señor Stern.
– Sí, mi general. Este…, ¡me permitiría quitarle las esposas, mi general?
Un mayor de cara encarnada, sentado a la derecha del general, se apresuró a responder:
– Por el momento no, capitán. Es un fugitivo buscado por la justicia.
Duff Smith se volvió hacia el hombre que acababa de hablar, un oficial de la plana mayor de inteligencia, de méritos más bien escasos.
– Soy el mayor Dickson -prosiguió el hombre-. ¡Qué descaro, presentarse aquí! Por si no lo sabía, es el sospechoso principal en una oleada de atentados con bombas contra domicilios árabes en Jerusalén, robo de armas británicas y el asesinato de un oficial de la policía militar británica en Jerusalén en 1942. Sólo aceptamos recibirlo porque salvó la vida al capitán Owen en Tobruk. Sepa que el padre del capitán Owen se distinguió como oficial de la Guardia Galesa.
Jonas Stern no respondió.
– El capitán Owen dice que usted tiene un plan audaz para ganar la guerra europea sin ayuda. ¿Es verdad?
– No.
– Mejor así -dijo Dickson bruscamente-. ¡Me parece que Montgomery puede dirigir la invasión sin ayuda de un sujeto como usted!
– Exactamente -terció otro mayor, sentado a la izquierda del general Little.
Stern tomó aliento:
– Quiero que conste que los oficiales con los que pedí audiencia no están presentes.
La cara del mayor Dickson tomó un subido tono escarlata:
– Si usted cree que el señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea, mariscal del aire Sir Arthur Harris, no tiene nada mejor que hacer que escuchar los delirios de un terrorista sionista…
– Clive -interrumpió el general Little-. Señor Stern, nos hemos tomado la molestia de reunimos aquí para escucharlo. Le pido que sea breve.
El general Smith estudió al joven judío que trataba torpemente de tomar con sus manos esposadas el paquete que llevaba bajo el brazo.
– Para qué perder el tiempo -murmuró el mayor Dickson.
– Señor Stern -dijo el general Little en tono paternal-, ¿se puede saber si Moshe Sherlock o Chaim Weizman están al tanto de su presencia en Londres?
– No lo están.
– Eso pensé. Sucede, señor Stern, que los asuntos relacionados con los judíos de Europa deben seguir determinados canales. El generoso gobierno de Su Majestad mantiene relaciones excelentes con la Agencia Judía en Londres. Usted debería acudir a los señores Weizman y Sherlock. Creo que, al hacerlo, se convencerá de que hacen todo lo posible para ayudar a los judíos europeos. -Después de darle el tiempo que estimó necesario para que asimilara sus sabias palabras, el general Little añadió:
– ¿Está satisfecho, señor Stern?
– En absoluto. -Dio un paso hacia la mesa. -Conozco el trabajo de Sherlock, Weizman y la Agencia Judía. No dudo de sus buenas intenciones. Pero no vine a suplicar que se otorgue permisos de ingreso a Palestina a judíos atrapados ni que se los declare personal británico protegido ni se compre su libertad a cambio de pertrechos. No creo que lo hagan. General, he venido a hablar con militares sobre una solución puramente militar.
Duff Smith paró las orejas. El hombre alto que se preparaba para presentar sus argumentos demostraba un aplomo, un equilibrio, notable en alguien tan joven. Era la característica del soldado nato… o del agente.
Stern alzó el paquete que sostenía con las manos engrilladas:
– En este expediente hay declaraciones de testigos presenciales sobre un programa de exterminio masivo realizado por los nazis en cuatro campos de concentración en su país y la Polonia ocupada. Tengo cifras precisas de los muertos y descripciones detalladas de los métodos de exterminio empleados por los nazis, de los fusilamientos y las electrocuciones en masa hasta el más empleado: la muerte mediante el gas tóxico y la posterior cremación de los cadáveres.
El general Little echó una mirada inquieta al mayor Dickson:
– ¿Me permite el expediente, señor Stern? -Éste dio un paso adelante, pero Little alzó la mano: -Por favor, no se acerque a la mesa -dijo fríamente-. Sargento Gilchrist.
Un policía militar tomó la carpeta y la entregó al general. Éste la abrió y hojeó brevemente los papeles.
– Señor Stern, ¿tiene pruebas sobre la veracidad de esta información? Quiero decir, aparte de las declaraciones de los judíos.
– General, diarios como el Times de Londres y el Manchester Guardián han informado sobre la masacre de cientos de miles de judíos, y hasta han mencionado los campos con sus nombres y localización. Creo que incluso apareció una nota en el NET York Times. Lo que no comprendo es por qué los Aliados se niegan a hacer algo al respecto.
El general Little se alisó el bigotito gris con la yema del índice izquierdo.
– Me parece -dijo con frialdad y acentuando cada palabra- que usted ha cumplido la misión que emprendió. Le aseguro que prestaremos a estos informes la atención que merecen.
Jonas Stern bufó con desdén:
– General, no he cumplido absolutamente nada. Le di esos informes sólo para justificar la misión desesperada que voy a pedirle que emprenda en bien del pueblo judío.
– Ya no aguanto más a este mocoso insolente -declaró el mayor Dickson-. Acabemos con esta farsa.
– Un momento, Clive -intervino el oficial a la izquierda del general Little, que era un mayor de la Guardia -. Escuchémoslo hasta el final. Sospecho que es de los partidarios de bombardear los ferrocarriles. ¿No es así, señor Stern? ¿Quiere que la Fuerza Aérea Real bombardee los ferrocarriles que conducen a los campos?
– No, mayor.
– Aja. Entonces es de los que quieren conformar una brigada judía para participar de la invasión. Debí sospecharlo. Si no me equivoco, usted combatió en el norte de África.
– No vine por eso.
El general Little dio una palmada sobre la carpeta de Stern.
– Entonces diga de una vez a qué diablos vino y acabe con tanto misterio.
– General Little, yo entiendo algo de política. Sé que una brigada judía podría ser el embrión de un ejército judío que volvería a Palestina después de la guerra para combatir a los ingleses y los árabes. No es lo que pido. Algunos sugieren que la resistencia polaca trate de destruir las cámaras de gas de los nazis. Pero los polacos no tienen fuerzas suficientes, y aunque las tuvieran, no arriesgarían sus vidas para salvar a los judíos.
– ¡Y con razón, carajo! -murmuró el mayor Dickson. Stern no le prestó atención.
– Es verdad que tengo experiencia militar y sé que el bombardeo de los ferrocarriles que conducen a los campos es un gesto inútil. Las vías se reparan fácilmente y mientras tanto los nazis utilizarían camiones en lugar de trenes.
El general Smith vio que la sensatez del joven despertaba cierta simpatía en el general Little y el oficial de la Guardia, aunque no en el mayor Dickson.
– General -manifestó Stern en conclusión-, voy a pedirle algo muy sencillo: que se realicen cuatro incursiones de bombardeo sobre Alemania y Polonia. Conozco los nombres y la situación precisa de cuatro campos de concentración donde diariamente mueren como mínimo cinco mil judíos, asesinados con balas y gases. Cinco mil por día y por campo, general. En nombre de la humanidad, en nombre de Dios, pido que se borren esos cuatro mataderos de la faz de la Tierra.
Se hizo un silencio absoluto. El mayor Dickson se irguió en su asiento y lo miró estupefacto. Pasado el momento de estupor, el general Little carraspeó:
– Señor Stern, ¿usted quiere bombardear esos campos repletos de prisioneros judíos!
– Eso es exactamente lo que quiero, general.
Duff Smith sintió una punzada de satisfacción.
– Está loco -dijo el mayor Dickson-. Loco furioso.
– Estoy perfectamente cuerdo, mayor. Y hablo en serio.
– Y yo estoy seguro -dijo el general Little- de que los señores Shertok y Weizmann, en sus súplicas más desesperadas, jamás sugirieron nada tan drástico. ¿Usted pide semejante locura en nombre del pueblo judío?
Stern respondió con voz clara y serena:
– General, Weizmann y Shertok son políticos… están alejados de la realidad de lo que sucede en Europa. Los primeros que sugirieron bombardear los campos fueron miembros de la resistencia judía en Polonia y Alemania. Algunos lograron salir. He hablado con ellos. General, he visto los ojos de mujeres cuyos bebés fueron arrancados de sus brazos y estrellados contra la pared por oficiales de las SS. He hablado con padres que vieron morir acuchillados a sus hijos…
– Basta -interrumpió Little bruscamente-. No necesito un discurso sobre los horrores de la guerra.
– ¡Esa gente no está en guerra, general! Son civiles, no combatientes. Mujeres y niños inocentes.
El general Little miró los papeles de Stern, luego alzó la vista y habló en un tono más amable:
– Muchacho, no puedo menos que admirar su coraje al presentarse aquí con semejante pedido. Pero no podemos considerarlo ni por un instante. Ni siquiera desde el punto de vista militar. Nuestros bombarderos no tienen suficiente autonomía de vuelo para llegar a los campos. Los cazas escoltas no llegarían…
– Eso ya no es cierto, general -interrumpió Stern-. Los nuevos Mustangs P-51 norteamericanos tienen una autonomía de mil trescientos kilómetros. Pueden llegar a los campos desde Italia.
– Me sorprende que esté tan bien informado -dijo Little-. Así y todo, está el problema de emplear recursos militares para un objetivo no militar…
– ¡Pero esos judíos sirven de mano de obra esclava para la industria de guerra!
Little alzó la mano:
– El único objetivo de las fuerzas aéreas aliadas es aniquilar la capacidad beligerante del Reich: producción de petróleo, cojinetes, caucho sintético, no campos de prisioneros civiles. Si los bombardeamos, le damos a Hitler la excusa para culparnos por las muertes de judíos en cautiverio. Y además, una misión a favor de los judíos crearía otro problema: cada grupo afectado por la guerra se creería con derecho a pedir lo mismo.
– Y no olvide -terció el mayor Dickson- que esos judíos son ciudadanos alemanes. Hitler dijo desde el comienzo que la cuestión judía era un asunto interno alemán. Jurídicamente, tiene razón.
El general Little frunció el entrecejo.
– Lo que no podemos pasar por alto es que los nazis retienen casi un millón de prisioneros aliados, entre ellos los cuarenta mil ingleses de Dunkerque. Nosotros tenemos relativamente pocos prisioneros alemanes. No podemos jugar con las represalias, sobre todo tratándose de los campos. Hitler podría jugar aún más sucio que hasta el presente.
– ¿Jugar sucio?
– Vea, Stern -prosiguió Little-, el capitán Owen dice que su padre está preso en Alemania. Sé que es terrible. Todos perdimos seres queridos en la guerra. Pero son las reglas del juego. Mi hermano murió en Francia en 1940. Una estupidez, carajo. Una escuela de señoritas inglesa habría resistido más que los franchutes. Pero en estos tiempos…
Duff Smith reprimió un gemido de desaliento. Little se mostraba como un típico inglés presuntuoso y condescendiente. Yo perdí un pariente, ¿a qué viene tanto aspaviento? ¿Qué es eso de millones? Difícil concebir esos números, ¿no?
– Estas cifras me parecen un poco exageradas -señaló Little mientras leía una hoja de la carpeta de Stern-. Le digo francamente que es una característica de los judíos. No los culpo. Es la mejor manera de hacerse oír. ¿Dos millones de judíos muertos? Si en la batalla más sangrienta de la Gran Guerra hubo sólo seiscientas mil bajas. Seamos sensatos, Stern. Aceptemos la realidad. A mí me parece que alguien modificó las cifras. Con las mejores intenciones, claro, pero las adulteró. Alguien que tenía motivos políticos para hacerlo, como dijo usted mismo.
El general Smith vio cómo se abatían los hombros del joven al comprender la inutilidad de su viaje.
– No sé qué me hizo pensar que usted me creería -dijo- La mayoría de los judíos de Palestina no lo creen.
El general Little indicó a un sargento que se lo llevara.
– Pero diré una cosa más -exclamó Stern cuando el soldado le tomaba el brazo-. Es verdad que mi padre está en Alemania. No sé si está vivo o muerto. Pero si estuviera vivo, le suplicaría que hiciera lo que acabo de pedirle, general. Negarse a bombardear los campos de la muerte con el argumento de que morirían prisioneros inocentes es una muestra de sentimentalismo fuera de lugar. Si destruye las cámaras de gas y los hornos crematorios, detiene el programa de exterminio de Hitler. ¡Al matar a unos miles de inocentes salva a millones! ¿No es ese el concepto fundamental de la guerra? ¿Sacrificar a unos pocos para salvar a la mayoría?
Duff Smith crispó los puños, emocionado por las palabras de Stern.
El general Little miró al joven sionista fijamente:
– Ha expuesto bien sus argumentos, señor Stern. Esta comisión estudiará sus comentarios. Sargento Gilchrist.
Stern miró al general, alarmado:
– ¿Me permite un momento más, general?
El mayor Dickson gimió exasperado.
– Sea breve.
– Si no quiere bombardear los campos, ¿me permite incursionar con un grupo comando en Polonia para tratar de liberar un campo? Sé que el ejército británico está entrenando a unos cuantos judíos para lanzarlos con paracaídas sobre Hungría a fin de unirse a los judíos de allá. No le pido que arriesgue una sola vida británica, general. Si fracaso, ¿qué se pierde? Una decena de vidas judías. Tengo experiencia de combate guerrillero…
– ¡Eso sí que es cierto, carajo! -vociferó Dickson con furia-. ¡Tiene experiencia en asesinar soldados británicos!
El mayor de cara encarnada se había levantado de un salto. Stern no trató de alejarse ni acercarse. Se llevó las manos esposadas a la cremallera de su chaqueta y la abrió. Sobre el bolsillo izquierdo de su camisa parda brillaba un objeto azul y plata. Era la George Medal, la segunda condecoración que otorgaba Gran Bretaña a un civil.
– Mayor Dickson -dijo Stern-, esta medalla la abrochó aquí el general Bernard Law Montgomery por mis acciones de reconocimiento del terreno en El Alamein. También recibí una condecoración de Auchinleck por mis servicios al ejército británico en Tobruk. Ambos oficiales son sus superiores, y su usted tuviera dos dedos de frente y un poco de sensibilidad habría comprendido algo de lo que quise decir. Vine como un soldado que sólo pide la oportunidad de combatir. De mostrarle a Hitler algo que nunca ha visto y que debe ver: un judío que sabe combatir y está dispuesto a hacerlo. Le digo que con veinte guerrilleros del Haganá soy capaz de destruir un campo de concentración.
– ¡Por fin lo dice! -rugió Dickson-. ¡Lo hace todo por el Haganá, carajo!
Duff Smith sintió el impulso de abofetear a Dickson. Afortunadamente, el general Little impuso silencio al mayor con un gesto.
– Señor Stern, semejante incursión es imposible por mil razones. Acepte mi consejo. Lo mejor que puede hacer es volver a Palestina a ayudar a su pueblo.
– Mi pueblo está muriendo en Alemania.
– Bueno… sí. Mucha gente está muriendo en todo el mundo.
Duff Smith vio como las manos engrilladas se alzaban para apuntar un dedo acusador a Little.
– ¡General! -tronó Stern con poderosa voz de profeta-. En muy poco tiempo el mundo entero le formulará a Inglaterra una pregunta muy molesta. ¿Por qué se negaron a dar refugio a los millones de judíos masacrados en Europa? ¿Por qué encerraron en campos de concentración a los pocos afortunados que pudieron llegar a Palestina? Y sobre todo…
– ¡Basta! -chilló Little, despojado por fin de su cultivada flema británica-. ¿Cómo se atreve a dar sermones? ¡Revoltoso insolente! Usted no es un soldado. ¡Es un terrorista de mierda! Se necesita algo más que un fusil para ser soldado, Stern. Si no fuera que nosotros solos resistimos a Hitler en 1940, a su gente la habrían exterminado hace años.
El mayor Dickson apuntó con un dedo a Stern:
– Lo dejamos venir a Inglaterra para contestar preguntas sobre el terrorismo en Palestina. -Sus ojos lanzaron un destello maligno. -Y me alegra decir que, como mayor de inteligencia, el interrogatorio lo conduciré yo.
Stern crispó los puños con rabia impotente. El capitán Owen se acercó lentamente por si su amigo perdía el dominio de sí. El general Little tomó los papeles de la carpeta de Stern y los guardó en un portafolio que tenía a sus pies.
– Sargento Gilchrist, encierre a este hombre -dijo serenamente.
El capitán Owen gritó, "¡Espera!", pero llegó tarde. Con la agilidad de una fiera, Stern alzó violentamente las manos desde la cintura. Gilchrist tomaba su bastón cuando las esposas de acero se estrellaron contra su mentón. Cayó con el golpe sordo de un boxeador puesto fuera de combate.
El mayor Dickson tanteó en busca de su pistola, pero su cartuchera estaba vacía. Había entregado el arma a su ayudante para que la engrasara.
– ¡Qué significa esto! -exclamó Little.
– ¡Jonas! -chilló Peter Owen-. ¡Por amor de Dios!
Fue inútil. Ante el ataque de otro guardia, Stern tomó del piso el bastón de Gilchrist, se lo hundió en el vientre y saltó hacia la puerta mientras el hombre caía. Como si lo hubieran llamado, un centinela irrumpió en el salón con la pistola lista para disparar. El bastonazo de Stern le quebró la muñeca y arrojó el arma al piso. Stern se lanzó hacia la puerta, pero el centinela lo tomó del cuello con la mano sana y dio un tirón.
Se rasgó la tela. La chaqueta de Stern cayó al piso y la camisa quedó colgada de su cintura. Se volvió rápidamente.
– ¡Mierda! -jadeó el centinela-. Miren.
Todos lo miraron atónitos, incluso el general Smith. La espalda, los hombros y el abdomen del joven sionista estaban surcados por un entramado de cicatrices lívidas, algunas provocadas por un objeto cortante, otras evidentemente por el fuego. Las del abdomen desaparecían bajo el cinturón. La pausa duró varios segundos. Stern derribó al centinela, tomó su camisa y huyó.
– ¡Síganlo! -chilló el mayor Dickson mientras los pasos se alejaban por la escalera.
El capitán Owen le cerró el paso:
– ¡Mi general! ¡Por favor, deje que le hable!
– Apártese -gruñó el mayor Dickson-, o lo haré matar por mis hombres.
– ¡Por amor de Dios, mi general!
– ¡Atención! -rugió el general Little. Los guardias se quedaron inmóviles, en posición de firmes. Duff Smith había asistido al alboroto como si fuera una obra de teatro.
– Serénese, Dickson -dijo el general-. Voy a permitir que el capitán Owen salga a buscarlo. Evitemos el derramamiento de sangre. Podrá interrogar a Stern cuando esté más tranquilo.
– Me parece lo mejor, Johnny -dijo Duff Smith. Era la primera vez que abría la boca.
El mayor Dickson, lívido, temblaba de rabia.
– Voy a encadenar a ese hijo de puta a su celda hasta que me dé todo el organigrama del Haganá. Es uno de los jefes, cualquiera se da cuenta.
– Tiene apenas veintitrés años, mi mayor -dijo Owen-. Pero usted tiene razón, es un líder.
– No me gusta ver a un tipo así encadenado a una pared -dijo el general Little-. Moishe o no, el tipo es un valiente.
– Además sería inútil interrogarlo -murmuró Owen.
– ¿Se puede saber por qué? -preguntó Dickson.
– Mi mayor, estoy seguro de que Jonas Stern conoce a toda la dirección del Haganá y también del Itgún. Pero morirá antes de decirle una sola palabra.
– Eso dicen todos -dijo Dickson-. Al principio. Pero no duran mucho.
Owen meneó la cabeza:
– Stern es distinto.
– Ah, ¿sí? ¿Cómo? -preguntó Dickson con una sonrisa burlona.
– ¿No vio las cicatrices? No es la primera vez que pasa por eso. Me refiero a la tortura. Y no la que aplicamos nosotros, créanme. Una noche escapaba después de una incursión en Al Sabá, cuando se mancó su caballo. Tenía diecisiete años. Los árabes lo perseguían, y lo atraparon sin darle tiempo a correr.
– ¿Qué diablos le hicieron? -preguntó el general Little.
– No lo sé muy bien, mi general. No le gusta hablar sobre eso. Lo tuvieron un día y una noche, pero eran beduinos. Unos verdaderos bestias. Stern logró escapar la segunda noche. No le sacaron una palabra. Me lo dijeron sus camaradas en la campaña del norte de África. Es una leyenda entre los sionistas. Nunca le había visto la espalda.
– Dios mío -murmuró Little-. Yo conozco los resultados de los interrogatorios árabes. Estuve en Gallipoli durante la Gran Guerra. Es un milagro que sobreviviera.
– Como dije, mi general, opino que no sirve de nada interrogarlo. Si no quiere hablar, no abrirá la boca.
– Sí, entiendo -asintió Little-. Mañana nos ocuparemos de este lío. Le doy cuatro horas para traerlo por propia voluntad, Owen. Después, los hombres del mayor Dickson se ocuparán de él.
– Lo encontraré, mi general.
– Puede retirarse, capitán.
– Gracias, mi general. -El gales fue a la puerta.
El general Duff Smith se levantó lentamente, saludó a Little con un gesto y siguió a Owen.
7
Oculto en un zaguán oscuro como la boca de una mina de carbón, Jonas Stern acurrucó su cuerpo estremecido de frío contra el muro de piedra y contempló la amplia avenida de Whitehall. No tenía adonde correr. Había viajado tanto para llegar hasta ahí. A los catorce años había huido de Alemania con su madre; el padre se había quedado allá. Miles de kilómetros por tierra con una caravana de refugiados a quienes los contrabandistas despojaron de todos sus bienes antes de conducirlos por la senda ilegal hasta Palestina. Semanas en la bodega de un carguero viejo cuyo casco oxidado rezumaba agua salada mientras la gente se moría de sed. Años de lucha contra los árabes y los británicos en Palestina, luego en el norte de África contra los nazis. Por fin, de Palestina a Londres, a la reunión con oficiales británicos de bigotitos recortados y altaneros ojos celestes. Sólo el mayor Dickson le había dicho la verdad: le habían permitido viajar para interrogarlo sobre Haganá.
Stern se crispó al oír el ruido de pasos presurosos. Se asomó del zaguán y suspiró con alivio. Los pasos eran de Peter Owen; el galés estaba solo. Stern extendió el brazo y lo aferró de la chaqueta.
– ¡Jonas! -exclamó Owen.
Stern lo soltó.
El joven gales alzó los hombros; estaba furioso.
– ¿Qué diablos te pasó?
– Dime tú qué pasó, Peter. ¿Me persiguen los hombres de Dickson?
– Lo harán si no te entregas dentro de cuatro horas. -Owen trató de encender un cigarrillo en el viento helado. Por fin lo consiguió con ayuda de Stern. -Gracias, viejo. Qué joder, el desierto es un paraíso al lado de esto.
– Estúpidos hijos de puta -masculló Stern.
– Te dije que tu plan era utópico, ¿no? Es una cuestión de escala, entre otras cosas. ¿Qué son para los militares unos cuantos miles de civiles, y para colmo judíos, cuando se prepara el desembarco anfibio de un millón de hombres en la Europa ocupada?
Stern alzó las manos engrilladas:
– Quítamelas, Peter.
Owen lo miró atribulado:
– Dickson me hará un tribunal de guerra.
– Peter…
– Bueno, está bien. -Owen hurgó en su bolsillo y sacó una llave.
Stern la arrebató y se encaminó a Trafalgar Square. Las esposas abiertas tintinearon sobre el cemento como monedas arrojadas a un chico de la calle. Guardó la llave en el bolsillo y siguió caminando. Con la ciudad a oscuras debido al apagón, las estrellas brillaban sobre Londres como reflectores lejanos; a su luz se leía un cartel que indicaba un refugio antiaéreo en la estación Charing Cross del subterráneo.
– Tienes que entregarte, Jonas -dijo Owen, que apenas podía seguirle el paso-. No tienes alternativa.
Al caminar, Stern inclinaba su cuerpo en dirección del viento y ladeaba levemente la cabeza. No había vuelto a caminar así desde su infancia en el norte de Alemania. Algunos hábitos nunca se pierden, pensó.
Owen le aferró la manga para obligarlo a detenerse.
– Jonas, no te reprocharé por lo que hagas a partir de ahora. Pero no puedo hacerme responsable por ti. Pase lo que pasare, considero que la deuda de Tobruk está saldada.
Stern miró al joven gales con ojos por demás elocuentes, pero no abrió la boca.
– ¿Oíste? Dije que Tobruk está saldado -insistió, pero su voz vacilaba.
– Por supuesto, Peter. -Stern iba a decir algo más, pero el rugido de un motor tapó su voz. Un gran Bentley plateado se deslizó hasta el borde de la acera y se detuvo a la altura de los dos hombres con el motor en marcha.
Stern dio un violento empellón a Owen y se largó a correr. Oyó la voz del galés que lo llamaba y se volvió. Owen se había erguido en posición de firmes junto al automóvil. En el interior del auto había un conductor y un solo pasajero. Se acercó con cautela. La ventanilla trasera estaba abierta, y en su marco oscuro Stern vio un rostro curtido iluminado por ojos chispeantes y las charreteras de un general de brigada.
– ¿Me reconoce? -dijo una voz grave con acento escocés.
Stern miró la cara fijamente.
– Estaba en la reunión -dijo.
– Soy el general Duff Smith. Quiero hablar con usted, señor Stern.
Stern miró a Peter Owen para preguntarle con la mirada si era una trampa. El galés se encogió de hombros.
El general Smith alzó una petaca de plata:
– ¿Un trago? Hace un frío del demonio.
Stern no tomó la petaca. Al mirar al general Duff Smith, tuvo la certeza de que debía huir. Alejarse de ese hombre y sus planes. Sin pensarlo, empezó a alejarse del Bentley.
El automóvil se puso en marcha para mantenerse a la altura de él.
– Vamos, muchacho. Conversemos un poco.
– ¿Sobre qué?
– Sobre los alemanes y cómo matarlos.
– Yo soy alemán -dijo Stern, caminando contra el viento. Alzó los ojos a la fachada oscura del Almirantazgo. -El mayor Dickson lo dijo, ¿no?
– Debí haber dicho nazis.
– Maté unos cuantos nazis en el norte de África. No me interesa. La voz de Smith se alzó apenas sobre el rugido del motor del Bentley, pero al oírla Stern se paró en seco:
– Me refiero a matar nazis en Alemania. -El Bentley se detuvo junto a Stern. Los ojos del general brillaban con humor negro. -¿Eso sí le interesa, muchacho?
El conductor del Bentley bajó y abrió la portezuela trasera opuesta a la de Smith, pero Stern vaciló aún.
– Habla bien el inglés -dijo Smith por decir algo-. No lo tome como un cumplido. Siempre digo que lo primero es conocer bien al enemigo.
– ¿Puede sacarme de encima al mayor Dickson?
– Mi querido amigo -dijo Smith enfáticamente-, puedo hacerlo desaparecer de la faz de la Tierra si me da la gana.
Al subir al Bentley, Stern oyó vagamente la voz de Peter Owen que gritaba, pero sólo registró el último cambio de palabras de Smith con el gales antes de cerrar la ventanilla. Owen protestaba que el general Little había ordenado el arresto de Stern, y que si escapaba, el mayor Dickson lo cazaría a él. Smith, inmutable, replicó en un idioma que Stern no conocía: era gales. Lo que le dijo en síntesis fue: "Muchacho, no tienes de qué preocuparte. No lo encontraste, a mí no me viste y punto. Busca una taberna y no te hagas problemas. Lo que Duff Smith oculta, nadie jamás lo encuentra ".
Durante dos horas, mientras el Bentley recorría las tétricas calles invernales de la ciudad sumida en tinieblas, Stern se enteró de una realidad europea que superaba sus previsiones más cínicas. Al principio apremió al general para que le hablara sobre la misión, pero el escocés iría al grano cuando lo considerara oportuno. Lo primero que hizo fue desalentar cualquier esperanza que Stern pudiera abrigar sobre la salvación de los judíos atrapados en Europa. Mucho más adelante, al recordar sus palabras, sentiría admiración por la franqueza con que Smith había expuesto la situación.
– ¿No se da cuenta? -le hizo notar Smith-. Si ofrecemos santuario a los judíos de Europa, corremos el riesgo de que Hitler acepte. Y la verdad es que no los queremos. Los norteamericanos tampoco. Ustedes los judíos son una raza altamente instruida. Por eso se apropian de más puestos de trabajo que cualquier otro grupo inmigrante. También hay razones militares. Little no bromeaba. Los nazis hablaron claro con la Cruz Roja: "Si se meten en los campos de concentración, no cumpliremos la convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra". No es una amenaza hueca.
El Bentley se deslizó frente al Royal Hospital.
– Usted se adelantó a su época, Stern. Pero no por mucho. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que Chaim Weizmann pida a Churchill lo mismo que usted pidió esta tarde. Bombardeen los campos. Pero el resultado será el mismo. El comando de bombarderos obedece sus propias leyes. Hay mil maneras de enterrar semejante pedido en comités y estudios de factibilidad. Usted perdió la batalla antes de empezar. Para los tipos como Little, es un civil entrometido. Eso es motivo más que suficiente para denegar su pedido, por racional que fuera. -Smith soltó una risita. -¿Qué pensaba? El mismísimo arzobispo de Canterbury pidió que Inglaterra diera refugio a los judíos de Europa, y no lo escucharon. ¡Usted es un terrorista con orden de captura!
– Tuve que intentarlo -adujo Stern-. Si supiera la cantidad de inocentes que están muriendo…
– La cantidad es lo de menos. -Duff Smith meneó la cabeza. -He leído las declaraciones de testigos presenciales. Chicas polacas violadas y torturadas, arrojadas a la calle con el cuerpo bañado en sangre. Familias enteras desvestidas y obligadas a pararse sobre planchas de metal para ser electrocutadas. Mujeres judías esterilizadas y encerradas en burdeles militares. Niños arrancados de los pechos de sus madres. Toda la feria de los horrores. Lo que usted no entiende, Stern, es que eso no tiene la menor importancia. Ya se sabe que la guerra es un infierno. Relatos como esos no conmueven a nadie, menos aún a los tipos como Little, que vieron morir a miles de sus camaradas en la Gran Guerra. Para él, la muerte de civiles es un hecho lamentable, pero intrascendente. No tiene relación directa con el curso ni el desenlace de la guerra.
– No creo que todos ustedes sean como Little -dijo Stern-. Me parece inconcebible.
– Tiene razón. Son muchos más los que se parecen al mayor Dickson.
El general encendió una pipa tallada a mano.
– Tiene que haber hombres decentes en Inglaterra.
– Claro que sí, muchacho -convino Smith, mientras chupaba suavemente su pipa-. Churchill es un partidario firme de ustedes y de la creación de un hogar nacional judío en Palestina después de la guerra. Lo cual no significa nada. Los hijos de puta del parlamento lo dejarán caer como una papa caliente apenas les haya ganado la guerra.
Una vez que convenció a Stern de la inutilidad de su viaje a Inglaterra, Duff Smith abordó por fin su propuesta.
– Lo que dije al principio sobre matar alemanes en Alemania -dijo, arrastrando las palabras-, no es broma.
– ¿De qué se trata? -preguntó Stern, receloso.
Bruscamente el rostro de Smith se volvió pétreo.
– No trataré de engañarlo, muchacho. No trato de salvar los restos patéticos del judaismo europeo. Francamente, no es mi departamento.
– ¿Y qué es lo que trata de hacer?
Smith parpadeó.
– Poca cosa. Digamos que alterar el curso de la guerra.
Stern se acomodó en el asiento.
– General… ¿quién es usted? ¿Cuál es su departamento?
– Ah, sí. Oficialmente somos el SOE, a cargo de operativos especiales. Hacemos lío en los países ocupados, sobre todo en Francia. Sabotaje, de todo. Pero ahora que se viene la invasión, eso pierde importancia. Lo que más hacemos es llevar suministros.
– ¿Cómo piensa modificar el curso de la guerra?
Smith lo miró con una sonrisa enigmática.
– ¿Qué sabe usted sobre la guerra química?
– Contener el aliento y colocarse la máscara antigás. Punto.
– Sus compatriotas saben bastante. Me refiero a los nazis.
– Sé que usan gases tóxicos para asesinar a los judíos.
El general Smith agitó la pipa con desdén.
– El Zyklon B es un insecticida común. Es mortífero en ambientes cerrados, pero no es nada en comparación con lo nuevo.
Smith explicó sintéticamente el proyecto de desarrollo de gases neurotóxicos, incluido el interés particular de Heinrich Himmler. Destacó dos aspectos: la impotencia de los Aliados ante el Sarin y la afición de los nazis por experimentar sus gases bélicos con prisioneros judíos.
Hemos podido averiguar que las pruebas se realizan en tres campos de concentración -dijo Smith en conclusión-. Natzweiler en Alsacia, Sachsenhausen cerca de Berlín y Totenhausen cerca de Rostock.
– ¡Rostock! -exclamó Stern-. ¡Ahí nací yo!
– ¿De veras?
– ¿Qué quiere hacer? ¿Inutilizar una de las plantas? ¿Una incursión comando?
– No, mi plan es un poco más complejo. Tiene más estilo. -El general hizo crujir sus nudillos, empezando por el del meñique izquierdo. -Quiero darles un susto tan grande que jamás se atrevan a usar los gases neurotóxicos, aunque el Reich se derrumbe.
– ¿Cómo lo hará?
– Me olvidé de mencionar un detalle sobre el proyecto aliado, Stern. A partir de un análisis minucioso de la muestra robada de Sarin, un equipo de químicos británicos logró producir un agente neurotóxico similar.
La respiración de Stern se aceleró.
– ¿Cuánto tienen?
– Uno coma seis tonelada métrica.
– ¿Es una buena cantidad?
– Francamente, no -suspiró Smith.
– ¿Cuánto tienen los nazis?
– Calculamos que unas cinco mil toneladas.
– Cinco mil… -Stern se había puesto pálido. -Dios mío. ¿Cuánto se necesita para causar grandes daños en una ciudad?
– Doscientas cincuenta toneladas de Sarin bastan para aniquilar la ciudad de París.
Stern apartó la vista y apretó la mejilla contra la fría ventanilla del auto. Sentía un latido en las sienes.
– ¿Ustedes tienen una tonelada métrica?
– Uno coma seis.
– Ah, eso cambia todo. ¿Qué harán con ella?
La voz del general Smith cortó el aire como un sable oxidado:
– Voy a matar hasta el último hombre, mujer, niño y perro en uno de los tres campos. Los de la SS, los prisioneros, todos. Y después me encargaré de que Heinrich Himmler se entere de quién lo hizo.
Stern no estaba seguro de haber oído bien. Se tomó un minuto para tratar de asimilar la monstruosidad que creía haber entendido.
– Por Dios, ¿por qué tiene que hacer semejante cosa?
– Es un gambito, una jugada. Quizá la más arriesgada de la guerra. Con nuestro dedal de gas, convenceré a Heinrich Himmler de que tenemos grandes depósitos de gas neurotóxico y, lo que es más, estamos dispuestos a usarlo. Cuando descubra que en uno de sus preciados campos no queda un hombre vivo pero todo el equipo está intacto, tendrá que llegar a la conclusión que yo quiero. Que si los nazis detienen nuestra fuerza de invasión con gas neurotóxico, sus ciudades serán aniquiladas con la misma arma.
– ¿Cómo sabe que Hitler no replicará con sus depósitos mayores:
– No lo sé. Pero si es verdad, como pienso, que Himmler está desarrollando el proyecto de gases neurotóxicos por su cuenta, Hitler no se enterará de nuestra incursión. Himmler barrerá todo el asunto bajo la alfombra. Y aunque se enterara, no tendría pruebas que mostrar ante el mundo para justificar una represalia. Al menos, no si todo sale de acuerdo con mi plan.
– ¿Está loco? Hitler jamás justificó sus acciones ante nadie.
– Se equivoca -dijo Smith, confiado-. Hitler no vacila en masacrar a los judíos, pero trata por todos los medios de ocultar el hecho. Le importa la opinión pública. Siempre le ha importado.
Bruscamente receloso, Stern preguntó:
– General, ésta es una misión estratégica. ¿Por qué recurre a mí?
– Porque mis manos están atadas debido a ciertas desafortunadas consideraciones políticas.
– ¿Por ejemplo?
– Los yanquis se oponen -masculló Smith-. Capullos de mierda. Quieren pelear con palitos y piedras y rogar que nadie se enoje lo suficiente para correr en busca de la escopeta de su papá. La oposición yanqui me impide usar comandos británicos o norteamericanos en este operativo.
– ¿Y sus propios agentes del SOE?
– Los norteamericanos están metidos ahí también. Exigen que enviemos equipos de dos hombres, un yanqui con uno nuestro, para ir a Francia a preparar a la Resistencia para el día D. Es lamentable. No conozco un yanqui que sepa suficiente francés para pedir boeuf bourguignonne, ni que hablar de engañar a un alemán.
– O sea que recurren a lo último que encuentran. Refugiados.
– Terroristas de mierda -dijo Smith con una sonrisa maliciosa.
– ¿Tiene usted autoridad suficiente para emprender esta operación? General de brigada no es lo mismo que comandante supremo.
Duff Smith hundió la mano en el bolsillo de su saco cubierto de condecoraciones para sacar un sobre. De su interior tomó la nota de Churchill y la entregó a Stern. Éste la leyó sin parpadear.
– ¿Satisfecho? -preguntó Smith.
– Mein Gott! -susurró Stern.
– Quiero que encabece la misión. ¿Es el hombre que busco o no?
Stern asintió en la oscuridad:
– Sí.
Smith tomó un mapa de Europa y lo desplegó. Estaba cubierto de esvásticas desde Polonia hasta la costa francesa. Stern sintió que se le aceleraba el pulso ante la perspectiva de entrar en acción.
– Parece que en cinco años no hemos conseguido gran cosa, ¿no? -dijo Smith-. Vea, hay algo que puede ayudarme a resolver esta misma noche. Tal vez ya lo hizo.
– ¿Qué es?
– Elegir el blanco. Nombré tres campos. La verdad es que en mi lista sólo conservaba dos. Sachsenhausen es demasiado grande para esta clase de operación. Tiene que ser Natzweiler o Totenhausen.
Stern estudió el mapa con avidez. Sabía cuál de los dos quería atacar, pero no quería mostrarse excesivamente ansioso.
– Natzweiler es de lejos el más grande -señaló Smith-. Es casi seguro que los SS matan más judíos ahí que en otras partes.
– En un campo más grande será más fácil entrar sin ser descubierto -dijo Stern.
– Usted no se infiltrará en el campo. Ese no es el plan.
– Y bien -dijo Stern con fingida indiferencia-, ya que tiene una cantidad limitada de gas, la elección del campo más pequeño aumenta las probabilidades de éxito.
– Efectivamente -asintió Smith.
– ¿A qué distancia está Totenhausen de Rostock?
– Treinta kilómetros al este, sobre el río Recknitz.
– General -dijo Stern sin disimular su emoción-, conozco esa región. Mi padre y yo solíamos explorar los bosques alrededor de Rostock. Cuando era chico yo salía de excursión con el Wandervogel.
Smith estudió el mapa.
– Totenhausen está casi sobre la costa del Báltico. Mucho más cerca de Suecia que Natzweiler. Eso facilita la infiltración y la fuga.
– ¡General, tiene que ser Totenhausen!
– Lamentablemente, no puedo tomar la decisión esta noche. -El escocés enrolló su mapa. -Pero le diré una cosa. Instalaron el campo de Totenhausen con el único fin de producir y experimentar con el Sarin y el Soman. Desde el punto de vista político es el blanco perfecto.
Stern trató de dominar su impaciencia.
– ¿Ahora qué debo hacer? ¿A dónde me llevan?
– Mi gente se ocupará de usted. -Smith se inclinó hacia adelante y abrió una ventanilla en el tabique que los separaba del conductor del Bentley. -Al edificio Norgeby -ordenó. Cerró la ventanilla y mito a Stern: -Esta misión consiste en algo más que matar gente. Tiene otros objetivos igualmente importantes. Una vez aniquilada la guarnición SS…
– Un momento -interrumpió Stern-. ¿Dijo usted que mataremos a los prisioneros?
– Sí. Lamentablemente, no hay manera de evitarlo. No podemos ponerlos sobre aviso sin comprometer el éxito de la misión. Y aunque lo hiciéramos, no podríamos sacarlos del campo, ni mucho menos de Alemania.
Stern asintió lentamente:
– ¿Todos son judíos?
– Por Dios, no me venga ahora con remilgos. ¿Hace un rato no lo escuché proponer el bombardeo sin aviso de cuatro campos de concentración?
Lo embargó una extraña sensación de duda. Es verdad que lo había propuesto. Pero eso era distinto. El bombardeo de los campos habría sido una muestra inequívoca de apoyo aliado a los judíos y un golpe mortal para el sistema de exterminio nazi. El plan del general Smith entrañaba el sacrificio de judíos, pero sin beneficio apreciable para el pueblo de éstos en su conjunto. Con todo… Si la invasión de Eisenhower quedara atascada en las playas francesas, Hitler casi seguramente tendría tiempo para completar el genocidio iniciado once años antes. Stern carraspeó.
– ¿Dice que hay otros objetivos, general?
Smith lo miraba atentamente.
– Así es. Después de anular la guarnición, penetran en la fábrica de gas. Ante todo necesitamos una muestra de Soman, el gas más nuevo y tóxico. También queremos fotografías del equipo de producción. Los agentes neurotóxicos son difíciles de producir en gran escala. Podríamos aprender mucho del estudio de las fotografías.
– No soy científico, general. Sé manejar una cámara, pero no distinguiría una fábrica de gases tóxicos de una envasadora de arenques.
– No se preocupe. Su tarea es tomar el campo. Otra persona le dará indicaciones técnicas sobre todo lo relacionado con el gas.
– ¿Quién es?
– Un norteamericano. El más importante especialista en gases tóxicos fuera de la Alemania nazi. Además, habla bien el alemán.
– ¿No dijo usted que los norteamericanos se oponen a la misión?
– Así es, pero este hombre es un civil. El candidato perfecto para el puesto.
Stern frunció el entrecejo.
– Tengo la impresión de que usted trata de convencerme de que lo acepte.
– Al contrario, es a él a quien tendremos que convencer de que acepte la misión. Es un pacifista.
– ¡Pacifista! Entonces no lo quiero.
– Pero lo aceptará -dijo Smith con dureza-. ¡Usted hará lo que yo le ordene, carajo! Y su primera tarea será ayudarme a convencerlo de que acepte la misión. Quiero un relato bien lacrimógeno sobre la suerte de los judíos, el deber moral, toda la chachara.
– ¿Quiere que lo ayude a convencer a un pacifista de que asesine prisioneros indefensos? -preguntó Stern con disgusto.
– Nadie va a decir una palabra sobre matar -recalcó Smith con una sonrisa maligna-. Esto es como una venta. La primera regla del vendedor es: conoce bien tu blanco. En este caso se puede interpretar la regla al pie de la letra.
– No entiendo nada. ¿Quién es esa persona?
El general Smith se acomodó en el asiento y cerró los ojos.
– El doctor en medicina Mark McConnell. Y le digo desde ya, Stern, que a usted le parecerá un tipo detestable.
Dos horas más tarde, en un bosque denso del norte de Alemania, un Volkswagen negro se detuvo en un claro entre los abetos. Dos figuras -un hombre y una mujer- bajaron del auto y se hundieron en el bosque. La mujer llevaba un grueso abrigo de lana sobre su delantal de enfermera y cubría su pelo rubio con un gorro de piel. El hombre llevaba una chaqueta sin botones sobre su camisa a rayas grises de prisionero.
El hombre se quedó a montar guardia en el borde del claro. Entre los árboles aparecieron dos hombres a la luz de la Luna. Uno era altísimo, casi un gigante, con una tupida barba negra. Llevaba una metralleta Sten en la mano y una cuchilla de carnicero bajo el cinturón. El joven que lo acompañaba era la mitad de robusto que su camarada y sólo sostenía una valija. Con sus largos brazos delgados y sus dedos delicados parecía un refugiado de una ópera de mendigos.
– Llegas tarde, Anna -dijo el gigante-. Ya desmontamos la antena.
– Pues tendrán que montarla otra vez -respondió-. Tuvimos suerte de poder llegar.
El gigante sonrió y dijo unas palabras en polaco. El hombre flaco abrió la valija y sacó un cable enrollado. El gigante anudó un extremo a su cinturón y trepó al abeto más próximo.
La mujer llamada Anna tomó una libreta de su bolsillo y se arrodilló junto a la valija. La fascinaba la sencillez del dispositivo. Trasmisor, receptor, batería, antena, todo en una destartalada valija de cuero. Aunque fabricado con elementos caseros por los partisanos polacos, el trasmisor funcionaba casi tan bien como el aparato alemán que empleaba en su trabajo. Palmeó el brazo del joven, que ya buscaba una frecuencia en el dial.
– ¿De veras es tarde, Miklos? -preguntó.
La miró con sus ojos hundidos y sonrió.
– Mi hermano es un bromista, Anna. Londres siempre espera. -Tomó de su bolsillo el manual de códigos, lo abrió y alzó la vista hacia las ramas oscuras:
– ¿Listo, Stan?
– ¡Venga! -dijo el gigante-. Pero que sea breve.
Miklos se frotó las manos para darles calor, luego hizo un ejercicio de música para dar elasticidad a sus dedos. La mujer rubia abrió su libreta y se la entregó.
– ¿Nada más? -preguntó Miklos al mirar la hoja que estaba casi en blanco-. ¿Tanta molestia por tan poca cosa?
Anna se encogió de hombros:
– Es lo que pidieron.
A noventa kilómetros de Londres, en el emplazamiento de una antigua guarnición romana, se alza una horrible mansión victoriana llamada Bletchley Park. Desde el principio de la guerra, el caserón se convirtió en el centro neurálgico de la guerra clandestina contra los nazis. Antenas ocultas en los árboles recibían lacónicas transmisiones desde la Europa ocupada y las dirigían a los operadores de radio, todos veteranos de la Armada, quienes a su vez entregaban las señales descifradas al sínodo de catedráticos e investigadores encargados de armar el rompecabezas y trazar un panorama de lo que sucedía en la noche que había caído sobre el continente.
Esa noche, el general Duff Smith había conducido su Bentley a velocidad temeraria para llegar a Bletchley. Hubiera podido llamar por teléfono, pero quería estar presente cuando llegara el mensaje esperado… si es que llegaba. Parado detrás de un joven marinero de Newcastle, había contemplado el receptor mudo durante horas hasta que la tensión nerviosa se volvió insoportable. Estaba a punto de darse por vencido y volver a Londres cuando se oyó la sinfonía entrecortada de puntos y rayas de la clave Morse.
– Es él, mi general -dijo el marinero, dominando su emoción-. PLATÓN. No hace falta oír su clave. Su toque es inconfundible como el piano de Ellington.
El general Smith miró al joven que copiaba los grupos de signos a medida que entraban. Fueron tres grupos breves. Finalizado el mensaje, el marinero lo miró desconcertado.
– ¿Nada más, mi general?
– Lo sabremos cuando lo descifre. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el aire, Clapham?
– Diría que unos cincuenta y cinco segundos, mi general. PLATÓN toca la tecla Morse como un músico. Es un artista.
Smith miró su reloj:
– Para mí fueron cincuenta y ocho segundos. Excelente. Los polacos son lo mejor de lo mejor en esto. Descífrelo inmediatamente.
– Sí, mi general.
Minutos después, el marinero arrancó una hoja de su libreta y la entregó al jefe del SOE. Smith leyó las líneas manuscritas:
Cable de acero montacargas envainado debido a escasez de cobre.
Diámetro 1,7 cm. Diez pilotes. 609 metros.
Pendiente 29 grados. 6 cables. 3 electrificados, 3 neutros.
El general Smith dejó la hoja sobre la mesa y sacó otra de su bolsillo. Consultó unas cifras anotadas días antes por un gran ingeniero británico. El marinero vio como la mano del general se crispaba hasta arrugar la hoja de papel.
– Por Dios, esto puede andar -murmuró Smith-. Esa mujer vale su peso en oro. Puede andar. Guardó las dos hojas en el bolsillo interior de su chaqueta y tomó su gorra de la mesa. -Buen trabajo, Clapham. -Posó una mano sobre el hombro del marinero. -De ahora en adelante, todas las transmisiones de la fuente PLATÓN tendrán la clave SCARLETT. SCARLETT con dos te.
– ¿Como en Lo que el viento se llevó, mi general?
– Exactamente.
– Comprendido. -El joven marinero sonrió: -Es bueno saber que los germanos andan escasos de algunas cosas, ¿no?
Duff Smith se detuvo en la puerta y lo miró pensativo.
– Nunca sabrán lo que les cuesta esa falta de cobre, Clapham.
8
Atardecía cuando el Bentley plateado del general Smith tomó la carretera A-40 y enfiló hacia Oxford. Smith mismo conducía el auto gracias a un mecanismo ingenioso de cambios diseñado para él por los ingenieros del SOE. A su lado, Jonas Stern estudiaba un mapa físico de Mecklenburg, la provincia boreal de Alemania.
– Lo recuerdo al milímetro -dijo con emoción-. Cada senda, cada arroyo. General, Totenhausen es el blanco ideal.
– Paciencia, muchacho.
– No veo el campo de concentración aquí.
– Como le dije, Totenhausen es distinto de todo lo que se conoce. Es un laboratorio y un campo de pruebas. Comparado con Buchenwald es minúsculo. La SS permite que los árboles crezcan hasta rozar el alambrado. Se necesita un mapa en mayor escala. Himmler quiere mantenerlo oculto a toda costa.
El general Smith no vestía su uniforme. Su saco espigado y gorra con visera le daban un aire profesoral.
– Escuche, cambié de parecer sobre esta reunión -informó.
– ¿En qué sentido?
– Quiero que no abra la boca salvo que yo se lo pida.
– ¿Por qué?
Smith lo miró brevemente como para indicarle que debía tomar sus palabras muy en serio.
– El doctor McConnell no es como la mayoría de la gente. Es demasiado inteligente para dejarse manipular, al menos por usted, y demasiado íntegro para actuar contra sus principios, sea por vergüenza o por dinero. Y además, es tan obstinado que no escucha razones.
Stern miró por la ventanilla.
– No entiendo cómo se puede ser pacifista en 1944. ¿Es un fanático religioso?
– De ninguna manera.
– ¿Un filósofo con la cabeza en las nubes?
– En la arena, diría yo. Un tipo distinto. Brillante, pero con los pies bien afirmados sobre la tierra. Creo que es un genio. El pacifismo lo heredó de su padre, que también era médico. Fue gaseado en la Gran Guerra. Uno de los peores casos. Quedó ciego y cubierto de cicatrices. Por eso el hijo eligió esa carrera. Quería impedir que volviera a suceder. Y lo tomó con seriedad. Su tío tenía una fábrica de anilinas en Atlanta, Georgia. A los dieciséis años, McConnell usó las sustancias de la fábrica para producir gas de mostaza y fosgeno. Experimentaba con las ratas que atrapaba en el sótano. Y hasta inventó una máscara antigás.
– Parece un pacifista bastante peligroso.
– Podría serlo si quisiera. Es un enigma. Vino en 1930 con una beca Rhodes y se graduó con honores en el University College. Cursó medicina en Estados Unidos, nuevamente se recibió con honores y se dedicó a la clínica. También tiene un master en ingeniería química. Es dueño de cinco o seis patentes de compuestos industriales.
– ¿Es rico?
– No lo es de cuna. Seguramente tiene un buen pasar. Pero para ir al grano, algunas de las cosas que dice podrán parecerle extravagantes a usted o a cualquiera que sepa lo que es la guerra. Pero pase lo que pasare, no pierda los estribos. No hable de su padre. Mejor dicho, no abra el pico.
Stern arrojó el mapa de Alemania al piso del Bentley.
– Entonces, ¿para qué me hizo venir?
– Para que se conozcan. Si acepta la misión, él será su único acompañante.
– ¿Cómo? ¿Dice que es una misión para dos?
– En lo que a usted concierne, sí -dijo el general Smith al acelerar para pasar un camión del ejército norteamericano.
Stern meneó la cabeza:
– Esto se parece cada vez más a una misión suicida.
– Podría serlo. Pero tenga en cuenta lo siguiente. La misión que le propondré a McConnell es levemente diferente de la que usted conoce. Por razones obvias, ciertos detalles del aspecto ofensivo de la misión serán… minimizados. Diga lo que dijere yo, usted no debe demostrar sorpresa. ¿Entendido?
– Digan lo que dijeren usted o cualquier otro, no abriré el pico.
El general Smith echó una última mirada al joven sionista.
– Hasta ahora no ha demostrado demasiada aptitud para eso.
Stern alzó la palma derecha y meneó varias veces el dedo mayor. Era el gesto árabe más obsceno que conocía.
9
Llovía en Oxford. McConnell se encontraba en el centro de un laberinto insólito de caños metálicos, tanques presurizados, mangueras de caucho e hileras de máscaras de gas: un dédalo construido por él. Los carteles con el rótulo de VENENO y la calavera con las tibias cruzadas eran suficientes para espantar a todo un regimiento alemán. En un extremo del laboratorio, dos ayudantes mayores con delantales blancos preparaban el experimento de esa tarde.
McConnell se apoyó contra una ventana y contempló el patio de adoquines tres pisos más abajo. La lluvia fría formaba charcos entre las piedras y corría por las grietas abiertas a lo largo de seis siglos. Se preguntó si su hermano había salido a volar ese día. ¿La lluvia no obligaba a los B-17 a permanecer en tierra? O tal vez David surcaba el éter soleado por encima de las nubes y silbaba una tonada de moda mientras volaba hacia Alemania con su carga mortal.
Desde su último encuentro casi no pasaba un día sin que Mark recordara las palabras de su hermano. Su decisión de no participar en la carrera por un gas exterminador seguía tan firme como aquella noche, pero su voz interior volvía una y otra vez sobre el asunto. ¿Cuántos científicos habían afrontado dilemas similares durante la guerra? Sin duda lo afrontaban los del proyecto de tubos de acero de aleación, hombres que vendían su alma al diablo en el mundo tenebroso de la física nuclear. Se parecían bastante a los hombres que trabajaban en los laboratorios químicos ultrasecretos de Porton Down. Hombres buenos en una época mala. Hombres buenos que hacían concesiones o caían en trampas. ¿Qué motivo tenía para no ayudarlos?
La lluvia repiqueteaba sobre el vidrio, las gotas se deslizaban como microbios en una platina, luego se unían para caer sin dirección aparente en el caño de desagüe donde formaban un chorro con fuerza suficiente para erosionar las piedras del patio. Recordó lo que le había dicho David en la taberna sobre los muchachos norteamericanos que se reunían para la invasión. Una lluvia de jóvenes caía sobre Inglaterra; se lanzaban desde los aviones o desbordaban de las bodegas de los barcos, se aglutinaban en grupos que conformaban las células de una ola humana colosal. La ola incipiente crecía sin cesar, se inclinaba hacia el este a la espera del momento de dar el gran salto sobre el Canal. Luego del salto, como un organismo único rompería en la otra orilla y se disgregarían sus componentes, individuos jóvenes que regarían la tierra con su sangre.
Ese cataclismo, aunque cosa del futuro, era inexorable como la puesta del Sol. Los hombres que lo llevarían a cabo ya se congregaban en Inglaterra y atraían millones de vidas jóvenes. Aspiraban el aroma de la historia; al otro lado del Canal estaban nada menos que los Ejércitos de las Tinieblas, Festung Europa, la fortaleza del Anticristo, a la espera de su potente arremetida.
Pero los esperaba algo más. McConnell lo había visto y oído. En viajes a Bélgica y Francia, había cruzado los campos antes surcados por las trincheras y cubiertos de barro. Se había detenido sobre los regimientos de huesos entremezclados que descansaban inquietos en tumbas abiertas bajo la tierra. En medio del aullido del viento que barría la desolación, había oído los susurros, las voces perplejas de muchachos que no habían conocido el cuerpo de una mujer, no habían tenido hijos ni envejecido. Siete millones de voces formulaban al unísono la pregunta no contestada que contenía en sí misma su propia respuesta.
¿Por qué?
En poco tiempo esos jóvenes recibirían compañía.
– ¿Se siente bien, doctor Mac?
Mark se volvió de la ventana, sobresaltado. Sus ayudantes sostenían cuatro pequeñas ratas blancas junto a la cámara hermética de vidrio que llamaba la Burbuja.
– No es nada, Bill. Vamos de una vez.
En la Burbuja, de unos ciento cuarenta centímetros de altura, no había lugar para un hombre, pero sí para un primate pequeño. Mangueras de caucho de diversos diámetros cruzaban el piso desde las garrafas de gas hasta los acoples en la base de la Burbuja. Dentro de la cámara había varios objetos esféricos de distintos colores, aproximadamente del tamaño de una pelota de fútbol. Los asistentes abrieron las escotillas de los contenedores para introducir las ratas: una por balón. Una vez cerrados, los deslizaron en la Burbuja y cerraron la escotilla principal. McConnell estaba a punto de abrir la válvula de una garrafa cuando llamaron a la puerta del laboratorio.
– Adelante -dijo.
Entró el general de brigada Duff Smith con una sonrisa cordial. Tenía unos rollos en el vientre, señal del inexorable paso de los años, pero los músculos debajo de la grasa eran duros y elásticos. El hombre que lo siguió medía casi dos metros y tenía la tez curtida del habitante del desierto. Sus ojos oscuros se posaron en McConnell y no se apartaron.
El general contempló los aparatos.
– ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué está maquinando? ¿Alguna forma de resucitar a los muertos?
– Me parece que todo lo contrario -contestó McConnell torvamente. Abrió la válvula y se oyó el suave siseo del gas presurizado al salir de la garrafa.
Smith miró la cámara de vidrio:
– ¿Qué tenemos hoy en la Burbuja? ¿Un mono rhesus? -Estiró el cuello. -No veo nada.
– Mire bien.
– Estoy mirando, pero sólo veo esas cuatro pelotas de fútbol.
– Así las llamamos. Dentro de cada pelota hay una rata. El material es de filtro antigás.
– ¿Para qué clase de gases?
– Cruz azul. Ácido cianhídrico. Si siente la menor irritación en las fosas nasales, contenga el aliento y corra por su vida. El gas es inodoro e inocuo para las membranas. Le agregué un poco de cloruro de cianógeno para saber si estamos a punto de morir.
– Y si sentimos el olor, ¿cuánto tiempo tenemos para escapar?
– Unos seis segundos.
El acompañante moreno del general Smith se puso tieso. Smith sonrió:
– Tiempo de sobra, ¿no le parece, Stern?
McConnell cerró la válvula:
– Creo que es suficiente. Vacíenlo.
El ayudante accionó una ruidosa bomba de succión.
– Sus amigos en Porton Down creen que los alemanes ya no usan este gas, general -dijo McConnell, alzando la voz por encima del estruendo-. Yo no coincido. Es difícil obtener una concentración letal en el campo de batalla, pero esa es justamente la clase de desafío que excita a los alemanes. El ácido cianhídrico mata en quince segundos si satura el filtro de la máscara. Es lo que llamamos la violación del filtro. El ácido cianhídrico viola fácilmente todos nuestros filtros, y creo que los alemanes lo saben. Estoy tratando de crear filtros inviolables para los botes de las series M-2 a M-5.
– ¿Y cómo le ha ido?
– Veamos. -McConnell indicó al ayudante que apagara la bomba, y a Smith y su acompañante que se retiraran al fondo del salón mientras él se colocaba una gran máscara antigás negra. Se oyó un ruido de succión al abrir la puerta de la Burbuja. Sacó uno de los balones, lo sostuvo con el brazo extendido, abrió la escotilla e introdujo dos dedos. Fascinado, el general Smith vio cómo McConnell retiraba la rata blanca, sosteniéndola por la cola rosada.
El roedor pendía inmóvil.
– ¡Carajo! -exclamó McConnell al quitarse la máscara. Sus ayudantes retiraron otras ratas muertas de los tres balones restantes. Meneó la cabeza con rabia impotente: -Ratas muertas. Hace tres meses que no veo otra cosa.
– No veo señales de asfixia -dijo el general Smith.
McConnell tomó un bisturí de la mesa del instrumental y abrió la garganta de la rata con una incisión prolija. Luego le oprimió el cuerpo hasta expulsar una gota de sangre:
– ¿Lo ve? La sangre es de color rojo brillante, como si estuviera oxigenada. El cianuro se acopla a la molécula de hemoglobina en lugar del oxígeno. El soldado parecerá perfectamente sano mientras se muere de asfixia.
Mientras los ayudantes se ocupaban de las ratas, Smith se inclinó hacia él:
– Quisiera hablar en privado, doctor. Podríamos ir a la posada Mitre y pedir un cuarto.
– Prefiero que hablemos aquí. -McConnell miró sobre el hombro de Smith al forastero callado y luego llamó a sus ayudantes:
– Vayan a comer. Seguiremos después.
Una vez que salieron los ayudantes, Smith se sentó a horcajadas en una silla y apoyó el brazo derecho en el respaldo. En esa posición se destacaba la ausencia del otro miembro.
– Hemos recibido noticias inquietantes de Alemania.
– Lo escucho.
– Antes me gustaría que pusiera al señor Stern al tanto de la guerra química. Es judío, nacido en Alemania. Acaba de llegar desde Palestina, aunque parezca increíble. El gas no es su especialidad.
Déle una explicación general breve con la nomenclatura alemana.
– Usted leyó el manual de clasificación.
– Pero usted es uno de los autores -dijo Smith con paciencia-. Es mejor que la información venga directamente de las fuentes.
McConnell se dirigió a Stern:
– Cuatro clases, señaladas con cruces de colores. Usted acaba de conocer los efectos del gas cruz azul. La cruz blanca indica el gas lacrimógeno. La verde incluye el cloro, el fosgeno, el difosgeno, etcétera. Son las armas químicas más antiguas, pero al mismo tiempo las más utilizadas en el campo de batalla. Provocan la muerte por edema pulmonar… es decir, los pulmones se llenan de líquido. Por último, tenemos la cruz amarilla, un invento de la Primera Guerra Mundial. -McConnell se secó la frente y prosiguió maquinalmente: -La cruz amarilla abarca los gases que queman, como el mostaza y la lewisita. Muy persistentes. Donde rozan el cuerpo, provocan quemaduras, llagas, úlceras profundas y muy dolorosas. La capacidad de recuperación del organismo queda deteriorada, por eso los efectos del cruz amarilla son sumamente prolongados.
– Gracias -dijo Smith-, pero me parece que se olvida de una clase.
– A la última todavía no se le ha asignado una cruz -aclaró McConnell. Entrecerró los ojos.
– Desde ayer se le asigna la cruz negra.
– Schwarzes Kreuz- murmuró McConnell-. Un nombre digno de un arma diabólica.
– ¡Pero, doctor! Usted es un científico. No me diga que se ha vuelto supersticioso.
– Al grano, general. Usted no vino desde Londres para conversar sobre la clasificación de los gases.
Smith sonrió con entusiasmo:
– Efectivamente, doctor. Vine para enrolarlo en cuerpo y alma como combatiente.
– ¿De qué está hablando?
– Desde hace una semana, Sarin pasó a engrosar el arsenal nazi. Y los alemanes ya están realizando experimentos humanos con un agente neurotóxico aún más mortífero llamado Soman. Según los informes, es cualitativamente más tóxico que Sarin y mucho más persistente.
– No puedo imaginar una sustancia más mortífera que el Sarin.
– Pues le aseguro que existe. Los muchachos de Porton están analizando el informe. Se lo diré de una vez: se considera que la amenaza de Soman es tan espantosa, que se me ha autorizado a enviar un grupo a Alemania para destruir la planta de producción y traer una muestra importante.
Stern clavó los ojos en el general.
– ¡A Alemania! -exclamó McConnell-. Pero… ¿por qué me lo dice a mí?
El escocés entretejió su mentira con la trama de la verdad:
– Porque quiero que usted forme parte del grupo, doctor. Es la tarea ideal para usted: una misión puramente defensiva. Es el equivalente de la medicina preventiva.
– No veo qué tiene de defensivo el sabotaje de una fábrica de gas neurotóxico. Podría lanzar una nube mortal sobre el corazón de Alemania. Se podría decir que su misión es un ataque con gas neurotóxico.
– Razón de más para que usted participe de la misión, doctor. Con sus conocimientos especializados, tal vez podamos impedir ese desastre.
– Francamente, general, si eso sucediera, ¿le parecería un desastre? Se me ocurre que no.
Smith iba a responder, pero McConnell alzó la mano.
– Esta discusión no tiene objeto -dijo-. Haré todo lo posible por desarrollar una defensa contra este gas nuevo, pero nada más. Lo siento por usted, señor Stern. El general hubiera podido ahorrarle el viaje desde Londres. Conoce mi posición.
– ¡Y me tiene harto! -saltó Smith con una vehemencia sorprendente-. Carajo, se dice pacifista y ha estado más tiempo en esta guerra que cualquier otro norteamericano.
– Me niego a repetir esta discusión -manifestó McConnell sin inmutarse-. Habrá otros científicos dispuestos a hacerlo.
– Pero no saben bien el alemán.
– ¿Usted cree que yo hablo fluidamente el alemán? -preguntó McConnell, sorprendido.
– Tres años de alemán en el secundario y otros tantos en la universidad.
– ¿Y cree que eso es suficiente para ser espía?
– Conozco hombres que con mucho menos conocimiento de idiomas que usted han estado en situaciones muchísimo más peligrosas.
– ¿Volvieron?
– Algunos, sí.
McConnell meneó la cabeza, atónito.
– Bastan diez palabras en alemán para pasar un puesto fronterizo, doctor, y usted sabe bastante más que eso. Uno jamás se gradúa de espía. Cada misión es parte del examen final. Además, Stern es alemán. Él le ayudará a mejorar la pronunciación durante la fase preparatoria.
McConnell dio un paso adelante.
– No lo haré, general. Usted no puede obligarme. Soy norteamericano, civil y objetor de conciencia.
– ¿Cree que no lo sé? ¿Quién consiguió que lo registraran como objetor? En el fondo, es bastante raro. Se dice objetor de conciencia, pero no se oculta en Estados Unidos como los cuáqueros y los mennonitas. He conocido otros pacifistas, pero ninguno como usted. No, doctor. Para mí… -Smith titubeó- para mí que tiene miedo de que lo maten.
McConnell rió, divertido:
– Claro que tengo miedo, de que me maten. Como cualquier soldado que no esté loco. Si trata de hacerme sentir vergüenza, no lo conseguirá, general. No somos chiquilines de escuela primaria en el recreo.
– ¡Por supuesto, muchacho! Si el alemán nos ataca con Soman, tenemos que estar preparados para devolver el golpe con el doble de fuerza.
McConnell sonrió fríamente:
– ¿Por qué no riega el campo con gérmenes de ántrax? Así Alemania se volverá inhabitable por medio siglo, o tal vez un siglo entero.
– Es un riesgo que no podemos correr, y usted lo sabe. Podrían devolvernos el favor. Golpe por golpe, y el enemigo tiene la ventaja de poder tirar la primera piedra. Es la desventaja de ser una democracia.
– El hecho de no estar dispuestos a usar esa clase de armas es lo que nos diferencia de los nazis, general.
– Que suenen los violines, qué mierda -gruñó Smith.
Jonas Stern fue el primero en oír los pasos en el corredor. Tocó el brazo de Smith, quien fue a la puerta y la entreabrió. McConnell lo vio salir y oyó un murmullo de voces. Smith volvió lentamente al salón seguido por un joven capitán que llevaba la camisa oscura y los galones de la 8a región aérea. En la mano traía un sobre.
– Doctor -dijo el general suavemente-, este joven quiere hablar con usted.
Mark sintió un hormigueo en las puntas de los dedos.
– ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a David? El capitán miró al general Smith.
– No debería decir nada antes que usted abra la carta. Pero… ayer derribaron el avión de su hermano, doctor. Lo siento mucho.
El capitán le ofreció el sobre. McConnell lo tomó y rompió el lacre. En su interior había una hoja con un mensaje mecanografiado a la manera de un telegrama:
LAMENTO INFORMAR CAPITÁN DAVID MCCONNELL MUERTO EN ACCIÓN ENERO 19 STOP ACCIONES CAPITÁN MCCONNELL SIEMPRE HONRARON A ÉL MISMO LA FUERZA AÉREA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA STOP RECIBA MÁS PROFUNDO PÉSAME STOP
CORONEL WILLIAM T. HARRIGILL
ESCUADRÓN BOMBARDEROS 401, BRIGADA AÉREA 94
8A GUARNICIÓN FUERZA AÉREA USA, DEENETHORPE, INGLATERRA
– ¿Doctor? -dijo Smith suavemente-. ¿Mac?
McConnell alzó la mano:
– Por favor, no diga nada, general. -Había imaginado ese momento muchas veces. Los tripulantes de los bombarderos que realizaban misiones diurnas sufrían una cantidad enorme de bajas. Sin embargo, había algo que no cuajaba. Era el momento. Dos minutos después de rechazar el ruego más enardecido del general Smith, aparece un mensajero a decirle que los alemanes mataron a su hermano. Alzó la vista del papel y la fijó en los ojos celestes del escocés.
– ¿General? -Su voz era un susurro casi inaudible. -¿Esto es obra suya?
Smith lo miró atónito:
– ¿Cómo dice, doctor?
McConnell dio un paso hacia él:
– Es así, ¿no es cierto? Esto es cosa del SOE. Está dispuesto a todo con tal que yo acepte la misión, ¿no? Y el fin justifica los medios. Si el pacifista no quiere ir, buscaremos la manera de obligarlo. -McConnell estaba lívido. -¿No es cierto, general?
El escocés enderezó la espalda y alzó el mentón. Era el equivalente británico de una cobra preparándose para picar.
– Doctor, aunque su insinuación me ofende, la pasaré por alto. Comprendo que en circunstancias como esta la mente se aferra a cualquier recurso salvador, por endeble que sea. Pero se equivoca.
McConnell sintió que su cara se volvía encarnada. El capitán lo miraba como a un loco peligroso. Releyó el telegrama. Muerto en acción. Tan vago, carajo. Carraspeó.
– ¿Puede decirme algo más, capitán?
El joven oficial tiró del faldón de su chaqueta de salida.
– El coronel dijo que usted está autorizado para conocer ciertos secretos y que le dijera lo que sabemos. El avión de David sufrió averías catastróficas al volver de una incursión sobre Regensburg. Lo alcanzó una batería antiaérea, posiblemente también el cañón de un caza. Nadie lo vio estrellarse, pero tampoco se vieron paracaídas. McConnell sintió ardor en los ojos y la garganta.
– Usted… ¿Conoció a mi hermano, capitán?
– Sí, señor. Un piloto de primera. Siempre bromeaba con la tripulación de tierra. A veces lo hacía reír al mismo coronel. El coronel hubiera venido, pero tuvimos… estaba ocupado.
Mark parpadeó para contener las lágrimas.
– ¿Ya avisaron a nuestra madre?
– No, señor. Lo que usted tiene es el borrador del telegrama.
– ¡Diablos! Por favor, dígale al coronel que no lo envíe. Quiero decírselo yo.
– No hay problema, señor. Hay que enviarlo en algún momento, pero creo que el coronel aceptará esperar un par de días.
McConnell miró sucesivamente la cara rubicunda del general, la morena de Jonas Stern y finalmente la del capitán. El mensajero se agitó, incómodo.
– Nuevamente, mis condolencias, doctor-, dijo. Hizo una venia al general Smith y salió.
Mark se llevó la mano a la boca y trató de tragar. En su mente veía a David, no como cuatro días antes sino de niño, aprendiendo a nadar en una laguna fangosa de Georgia.
– Lo siento, general -murmuró-. Discúlpeme.
El escocés alzó la mano.
– No hay necesidad, hombre. Sé que es duro. Yo también perdí un hermano. Fue en Lofoten, en el 41. Pero por Dios, doctor, ¿qué otra razón necesita para enrolarse? ¡Los hijos de puta mataron a su hermano!
McConnell meneó la cabeza con impotencia.
– Usted no termina de entender, ¿no? No sabe por qué soy como soy.
– Claro que lo entiendo -replicó Smith, furioso-. Sé lo que le pasó a su padre. Pero, ¿qué diría él, eh? Le pido que participe de una misión humanitaria. Por Dios, doctor, los nazis experimentan los agentes neurotóxicos con seres humanos. ¿Por qué cree que Stern aceptó la misión? La mayoría de esas cobayas humanos son judíos. Mientras los alemanes masacran a su pueblo, ¡el mundo mira y no interviene!
McConnell estudió el rostro de Stern. No había tristeza ni súplica en la mirada del joven. En él sólo vio -o creyó ver- asco.
– Lo siento de veras -dijo-. Debo pedirles que se retiren. Quiero estar solo.
Para sorpresa de McConnell, el general Smith dio media vuelta y salió sin una palabra más. El joven judío no lo siguió. Hasta el momento no había abierto la boca, pero se adelantó lentamente hasta quedar a escasos centímetros de McConnell. Mark era seis o siete años mayor que el extraño, pero percibió una vehemencia en él que lo perturbó.
– Smith no lo comprende, doctor -susurró Stern-. Yo sí. Usted no es un cobarde sino un idiota. Se parece a mi padre, a millones de judíos de Europa. Cree en la razón y en la bondad esencial del hombre. Cree que si se niega a hacer el mal, algún día lo vencerá. -Su voz trasuntaba todo su desdén. -Los idiotas que creyeron en eso están muertos. Fueron entregados a los gases y las llamas por hombres que conocen la verdadera naturaleza de la humanidad. Usted sólo se diferencia de esos idiotas porque es norteamericano. -Bruscamente pasó del inglés al alemán, pero McConnell comprendió el sentido: -Todavía no ha probado un sorbo de la copa de dolor que otros han bebido hasta las heces.
McConnell abrió la boca para responder, pero no pudo decir palabra. El peso de las palabras de Stern parecía incongruente con el rostro juvenil de quien las había pronunciado. Pero no con los ojos. Los ojos del joven judío se parecían a los de David al hablar de sus amigos muertos. Intemporales, inmutables…
– ¡Stern! -El general Smith apareció en la puerta. -Déjelo en paz.
El joven moreno asintió lentamente.
– Lamento lo de su hermano -dijo-. Pero él era sólo una gota en un océano infinito. Piénselo. -Se volvió y siguió al general por el corredor.
A solas, McConnell releyó el telegrama. Aún se sentía obnubilado. Lamento informar… muerto en acción… acciones McConnell siempre honraron… más profundo pésame… pésame.… Mark tanteó a sus espaldas hasta encontrar el borde de un escritorio. Le faltaba el aire. Se tambaleó hasta la ventana más próxima y trató de abrirla, pero estaba trabajada. Alzó el pie derecho y pateó el herraje con furia.
Furioso por el rechazo de McConnell, Smith conducía el Bentley superando de lejos el límite de lo racional, ni que hablar de la ley. El hecho de dejarse conducir a semejante velocidad y de noche por un hombre manco habría aterrado a Jonas Stern, salvo que en ese momento estaba tan furioso como el general.
– ¡Hay que conseguir otro químico! -vociferó por encima del rugido del motor.
– No es tan fácil -gruñó Smith-. No puedo usar personal militar norteamericano ni británico. Además, McConnell es el mejor para esto. Los otros son mayores de sesenta años.
Stern dio un puñetazo a la puerta.
– ¿Y qué diablos vamos a hacer? No puede permitir que nos detenga un idiota idealista.
El general Smith miró al joven sionista.
– Todavía no me doy por vencido con el buen doctor.
– ¿No? ¿Está loco? Daría lo mismo pedirle a Albert Schweitzer que cargue con un lanzagranadas.
– Creo que lo hará -insistió Smith-. Creo que hoy estuvo a punto de aceptar. El telegrama lo llevó hasta el borde.
– Usted está loco -repitió Stern con una risotada sardónica.
– Recuerde lo que le digo. -Smith tenía los ojos fijos en el camino. -Aceptará. La gente cambia la forma de pensar cuando sufre una tragedia.
Stern lo miró fijamente:
– General, esto no es cosa suya, ¿no? Quiero decir… ¿es verdad que mataron a su hermano?
Smith lo miró con verdadera consternación.
– Diablos, ¿de veras me cree tan maquiavélico? Debería conseguir más judíos mientras pueda. Son conspiradores natos.
Stern lo miró fijamente en busca de algún indicio, pero el rostro del escocés era impenetrable. No tenía sentido seguir interrogándolo. Pero al hundirse en sus propios pensamientos, no pudo dejar de preguntarse: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Smith en pos de sus objetivos? La respuesta a esa pregunta tendría gran importancia en Palestina después de la guerra.
Si es que sobrevivía hasta entonces, claro.
McConnell aún pateaba el herraje de la ventana cuando lo asaltó la primera duda. ¿Por qué le había creído al general Smith? Si todo era un engaño montado por el jefe del SOE, éste difícilmente lo reconocería.
– Es lo bastante hijo de puta como para maquinar un plan como este -dijo en voz alta.
Aunque sabía que era altamente improbable, el fuego de la esperanza arrasaba cualquier objeción racional que su mente pudiera inventar. Con manos temblorosas llamó al conmutador de la universidad para pedir la comunicación con la base aérea militar en Deenethorpe. Golpeó los pies con impaciencia mientras el operador repetía con exasperante amabilidad, estoy tratando de comunicarlo… hasta que lo consiguió.
– Quisiera hablar con alguien sobre una baja, por favor.
– Un momento, señor -dijo una joven voz masculina.
Después de varios chasquidos, apareció una voz con tonada del sur de Estados Unidos:
– Coronel Harrigill.
Harrigill. Era la firma del telegrama. ¿Y qué?, pensó McConnell. Para el general Smith sería fácil averiguar los nombres.
– Coronel -dijo, sorprendido por el temblor de su voz-, soy el doctor Mark McConnell. Llamo de la Universidad de Oxford. ¿Hubo una incursión sobre Regensburg anoche?
– Perdone, doctor, pero no puedo dar esa clase de información por teléfono.
McConnell situó rápidamente el acento de Harrigill: era del delta del Mississippi. Al mismo tiempo lo embargó la emoción. La voz del coronel Harrigill no sólo era amable, sino que trasuntaba compasión.
– ¿Qué información puede darme, coronel?
– Bueno… ¿recibió un telegrama hoy, doctor?
McConnell cerró los ojos:
– Sí.
– Puedo confirmar que el avión de su hermano cayó en cumplimiento del deber volando sobre Francia. Los informes de otros aviones nos permiten establecer que esos tripulantes murieron en acción.
Mark no pudo responder.
– ¿Hay algo que pueda hacer por usted, hijo? Estaba a punto de enviar el telegrama a su familia en Estados Unidos.
– ¡No! Por favor, no lo haga. Sólo queda nuestra madre, que ha sufrido bastante… sólo… yo se lo comunicaré, coronel.
– Para la Fuerza Aérea no hay problema con eso, doctor. Trataré de demorar un poco el telegrama. Nuevamente, permítame expresarle mi pésame. El capitán McConnell fue un excelente oficial. Honró a su escuadra, a su patria y al sur.
Mark se estremeció al escuchar esa frase arcaica de respeto en boca de un sureño como él. Al mismo tiempo, lo conmovió. Parecía la forma más adecuada de despedir a David.
– Gracias, coronel.
– Buenas noches, doctor. Que Dios lo bendiga.
McConnell cortó la comunicación. El coronel Harrigill había destruido su última esperanza. David estaba muerto. Y pensar que el general Smith creía que su muerte acabaría con su odio hacia la guerra.
Esta vez, el dolor lo embargó sin aviso. Su hermano había muerto. Su padre había muerto. Él era el único hombre de la familia McConnell que quedaba con vida. Por primera vez desde que estaba en Inglaterra sintió el impulso irresistible de volver a casa. A Georgia. Con su madre. Con su esposa. Al pensar en su madre sintió una ola de calor en la cabeza. ¿Cómo se lo diría? ¿Qué podía decir?
AI dar un último puntapié al herraje, las ventanas con sus marcos de hierro se abrieron violentamente y sintió una ráfaga de viento helado en la cara. Poco a poco se le abrió la garganta y empezó a respirar mejor. Contempló un paisaje nevado que había cambiado poco en los últimos cuatro siglos. La Universidad de Oxford. Una isla serena en medio de un mundo demencial. Qué broma patética. El telegrama cayó de su mano, rozó el bastidor de la ventana y revoloteó hasta caer sobre los adoquines tres pisos más abajo.
El primer ruido que escapó de su garganta fue un grito desgarrador que nació en lo más profundo de su alma. En torno del patio se abrieron varias ventanas y asomaron pálidos rostros curiosos. En algún lugar, un tocadiscos dejaba oír la voz de Bing Crosby cantando, I'll Be Seeing You. Cuando la segunda estrofa flotaba sobre el patio, las lágrimas se congelaban en las mejillas de McConnell.
Estaba solo.
10
– Se detuvo su grabador -dijo el rabino Leibovitz.
– ¿Cómo?
El largo dedo del viejo señaló el grabador de microcassete Sony sobre el extremo de la mesa, junto a su silla. Parpadeé dos veces, incapaz de apartar de mi mente la imagen de mi abuelo en esa ventana en Oxford ni los pensamientos sobre mi tío abuelo, a quien no conocí.
– Necesita otro cassete -señaló Leibovitz-. Y yo necesito otra copa de coñac. Por favor, alcánceme la botella.
Lo hice. El rabino me miró mientras vertía cuidadosamente el líquido ambarino en su copa.
– ¿Y bien? ¿Qué le parece, doctor?
– No sé qué pensar.
– ¿Pero refleja fielmente la personalidad de su abuelo, o no?
Lo pensé mientras insertaba un cassete virgen en el Sony.
– Creo que sí -dije por fin-. No creo que abandonara sus principios sólo por venganza.
– ¿Está seguro, Mark?
Estudié la cara demacrada del rabino.
– Parece que no lo sabré hasta que usted me cuente, ¿no? La verdad, es una historia fascinante. Pero tantos detalles… ¿Cómo se enteró?
Leibovitz sonrió fugazmente.
– Largas veladas con Mac en mi oficina. Cartas de otras personas interesadas. Una vez que me enteré, la historia me fascinó durante un cierto tiempo.
– ¿Y la chica? -pregunté-. ¿La mujer de la fotografía? ¿Cuál es su papel en esta historia? ¿Es la que le envió el mensaje cifrado al general Smith? Y ya que lo menciono, ¿qué diablos quería decir?
El rabino Leibovitz sorbió el coñac.
– Paciencia. Ya llegaré a ella. Usted quiere que le sintetice todo en una hora, como una serie de televisión. -El viejo inclinó la cabeza para escuchar el canto incesante de los grillos en la húmeda oscuridad exterior. -Tenemos que cambiar de escenario. Como usted sabe, estas cosas no sucedían en el vacío. Otras personas perseguían sus propios fines, sin tener idea de lo que hacía el general Smith en Londres. Personas malignas. Monstruos, diría yo, si no le molesta el término.
Los ojos del viejo rabino saltaban de un lugar a otro en el estudio de mi abuelo. Tuve la impresión de que no le gustaba recordar esa parte de la historia.
– ¿Hacia dónde cambia la escena? -dije para animarlo.
– ¿Cómo? -preguntó, fijando sus ojos en los míos.
– ¿A dónde? Se refiere a Alemania, ¿no?
Leibovitz se enderezó en la silla.
– Sí -contestó con voz ronca, pero resuelta-. La Alemania nazi.
11
Hacía cuarenta minutos que los prisioneros del campo de Totenhausen estaban formados sobre la nieve dura mientras soplaba un glacial viento polar. Vestidos solamente con zuecos de madera y ropa de arpillera a rayas grises, formaban en cuadro de a siete en fondo por cuarenta de largo. Eran casi trescientas almas: viejos demacrados, madres y padres en la flor de la edad, jóvenes vigorosos, niños. Un bebé aquejado de cólicos lloraba sin cesar.
El Appell había sorprendido a todos. Las dos formaciones habituales para pasar lista -la de las siete y las diecinueve- ya habían pasado. Los prisioneros veteranos sabían que el cambio en la rutina no auguraba nada bueno. En el campo, todos los cambios eran para mal. A los cinco minutos de estar formados en la Appellplatz oyeron a los prisioneros polacos susurrar la temida palabra seleckja: selección. Por alguna razón, los polacos siempre se enteraban antes que nadie.
Los prisioneros más nuevos eran judíos. El día anterior los habían sacado a los bastonazos de un vagón de ferrocarril sin calefacción que los transportaba desde el campo de concentración de Auschwitz, donde los habían seleccionado de las hileras que bajaban de los trenes provenientes de rincones apartados de Europa occidental, principalmente de Francia y Holanda. Eran los últimos de los afortunados que habían escapado a las primeras deportaciones.
Su suerte se había acabado.
Uno de los judíos en primera fila no era un recién venido. Había pasado tanto tiempo en Totenhausen que los SS no lo llamaban por su nombre ni por su número sino por su oficio: Schuhmacher. Zapatero. Hombre delgado y fuerte de unos cincuenta y cinco años, de nariz aguileña y pelo gris, el zapatero no temblaba como los demás ni trataba de susurrar a quienes lo flanqueaban. Inmóvil, trataba de quemar la menor cantidad de calorías mientras observaba la escena.
El sargento mayor SS Gunther Sturm se pavoneaba frente a la formación de harapientos; por una vez estaba bien afeitado, y tenía el pelo rubio bien peinado sobre su cráneo puntiagudo. El zapatero vio que los chillidos del bebé provocaban un fastidio enorme al sargento. Estudiaba a Gunther Sturm desde hacía dos años y conocía los pensamientos que se agitaban detrás de los impasibles ojos grises: "¿Cómo logró la puta esa pasar la selección con el mocoso? Seguro que lo escondió bajo su falda. Los SS de Auschwitz se pasan la vida borrachos y los Kommandos de prisioneros son haraganes. ¿Cómo mierda van a ganar la guerra si se dejan engañar por una judía astuta?" La furia creciente de Sturm era de gran interés para el zapatero. En cualquier otra noche, el sargento habría estrangulado al bebé sin pensarlo dos veces. Esa vez, no. Para el zapatero, era un hecho significativo.
Esa noche era especial.
Estudió el impresionante despliegue de fuerza montado para asegurar que las actividades de la noche -cualesquiera que fuesen- se desarrollaran en orden. Ochenta rígidos milicianos de las SS Totenkopf-verbande, los Batallones de la Calavera, formaban en posición de firmes con sus uniformes pardos, los fusiles preparados por si algún estúpido recién venido trataba de ganar la alambrada. Tenían el respaldo de los dilectos pastores alemanes de Sturm -canes cruzados con lobos para acentuar sus instintos carniceros- y de las ametralladoras emplazadas en las dos torres que flanqueaban la entrada principal del campo.
Un portazo anticipó el arribo del superior inmediato de Sturm, el comandante Wolfgang Schörner. El jefe de seguridad de Totenhausen cruzó el patio con paso marcial y se detuvo a dos metros del zapatero. A diferencia de los guardias de la Calavera, vestía el uniforme gris de la Waffen SS. Llevaba un parche negro sobre la cuenca del ojo izquierdo: un recuerdo de su participación en la cruenta retirada desde Kursk -el punto de inflexión de la guerra en Rusia-y una Cruz de Hierro en el cuello.
Aunque tenía apenas treinta años, Schörner conocía por instinto la dinámica de la intimidación. Durante el Appell los prisioneros debían permanecer inmóviles, pero la masa humana había retrocedido levemente ante su llegada. El ojo sano del comandante Corner recorrió la primera fila de un extremo a otro en busca de algo o de alguien que para los prisioneros sólo podía ser materia de conjetura. Pocos tenían valor para soportar su mirada penetrante.
Uno de ellos era el zapatero.
Otro era una joven de unos veinticinco años, una judía holandesa llamada Jansen. A diferencia del zapatero, estaba acompañada por toda su familia: esposo, dos hijos, suegro. El zapatero los había visto llegar en el tren de la víspera. Le habían rapado la cabeza, pero sus grandes ojos castaños revelaban una lucidez largamente ausente de los de otras mujeres. Su coraje al devolverle la mirada a Schörner era admirable, pero era un gesto inútil. No tenía idea de la suerte que aguardaba a su familia.
El zapatero sí lo sabía. No necesitaba escuchar el murmullo de los polacos. Durante la tarde había visto que los SS daban grandes rodeos para no atravesar la zona de los depósitos de gas detrás de su cuadra. Por consiguiente, esa noche habría una selección. Y las selecciones eran de competencia exclusiva del Herr Doktor.
– Perdone, señor -susurró la joven holandesa en idish-, me llamo Rachel Jansen. ¿Cuánto tiempo más nos tendrán aquí con este frío?
– Cállese -aconsejó el zapatero sin mirarla-. Y haga callar a sus hijos, por el bien de ellos.
– ¡Silencio! -rugió el sargento Sturm, y los pastores alemanes empezaron a ladrar.
El zapatero alzó la vista al oír otro portazo. El teniente general SS Herr Doktor Klaus Brandt, comandante del campo de Totenhausen, apareció en la puerta trasera de su vivienda enfundado en su elegante uniforme gris claro de parada impecablemente planchado. Con paso lento y deliberado se dirigió a la Appellplatz donde lo aguardaban sus prisioneros. El zapatero lo miraba fascinado. Klaus Brandt tenía exactamente la misma edad que él -cincuenta y cinco años- y además, que se supiera, era el único comandante de un campo de concentración que al mismo tiempo ejercía como médico. Lo habían intentado en otro campo, pero el médico elegido resultó ser un pésimo administrador. Todo lo contrario de Brandt. Ese prusiano semicalvo y regordete era un perfeccionista obsesivo. Algunos lo consideraban un genio.
El zapatero sabía que era un demente.
También el hecho de que vistiera el uniforme de las SS indicaba que la ocasión era especial. Klaus Brandt se consideraba un médico antes que un soldado, y generalmente vestía un guardapolvo blanco de laboratorio sobre un traje civil. Exigía que sus subordinados lo llamaran Herr Doktor en lugar de Herr Kommandant. Desde luego, tal vez vestía el uniforme simplemente porque era más abrigado.
Hacía tiempo que no soplaba un viento tan frío. Esa tarde el zapatero había visto a los SS encender fogatas debajo de los vehículos para impedir que el aceite se congelara en el cárter.
Cuando Brandt se encontraba a diez pasos de la formación, el sargento Sturm chocó los talones y gritó:
– ¡Prisioneros formados, Herr Doktor!
Brandt asintió brevemente. Miró su reloj y dijo unas palabras al comandante Schörner. Éste miró el suyo y se volvió hacia el portón del campo, a cuarenta metros. Uno de los centinelas meneó la cabeza. Schörner miró a Brandt y alzó las cejas.
– Empecemos, Sturmbannführer -dijo Brandt.
El comandante Schörner hizo un breve gesto con la cabeza al sargento Sturm. Éste fue al extremo de la formación y empezó a sacar hombres. El zapatero vio que la selección era distinta de todas las que había conocido. En general, el criterio de selección era evidente: por ejemplo, elegían hombres de determinada talla, o mujeres que tenían su período menstrual. El zapatero jamás había visto que se llevaran a más de diez adultos de una sola vez, por una razón sencilla: la cámara de pruebas de Brandt no admitía un número mayor.
Además, por lo general, Brandt seguía al sargento, aprobaba su elección y en alguno que otro caso otorgaba su absolución. El Señor de la Vida y la Muerte en Totenhausen disfrutaba de ejercer su derecho divino. Pero en esa ocasión, Sturm sacaba a los hombres casi sin mirarlos. Trece hombres ya formaban en otro grupo bajo una guardia especial. El zapatero se estremeció al ver que eran judíos. ¿Había llegado por fin su hora?
Sus manos temblaban. Ninguno de ellos parecía mayor de cincuenta años, pero, ¿quién sabía? La Jansen se inclinó para ver qué sucedía. Un soldado SS la obligó a retroceder de un empellón. Cinco milicianos convergieron sobre un prisionero que resistía los empujones de Sturm. Se alzó un alarido histérico de la formación, y los entrenadores de los perros tuvieron que sujetar con fuerza a sus pastores alemanes.
El zapatero empezó a rezar. No había nada que hacer. Años antes había cometido el error de no huir de Alemania con su esposa y su hijo. Por lo menos ellos, pensó -imploró- estaban a salvo en la Tierra Prometida. En Palestina. Era más afortunado que la familia Jansen a su derecha. Esa noche el viejo abuelo perdería a su hijo, la joven esposa a su marido, los niños a su padre. Vio el pánico en los ojos de la mujer al buscar algún medio para salvar a su esposo. Nada. Estaban en la Alemania nazi y el sargento Sturm ya se acercaba.
– ¡Tú! -rugió Sturm señalando con el dedo-. ¡Fuera de la formación!
Mirando de reojo, el zapatero vio que el joven padre holandés se volvía hacia su esposa. En sus ojos no había miedo, sólo una sensación de culpa atroz porque dejaría a su familia sin protección, por escasa que fuese. Los niños, un varoncito y una nena, aferraron la falda de su madre y lo miraron, mudos de terror.
– Austreten! -vociferó Sturm, y extendió el brazo para tomar al holandés.
El joven alzó una mano y acarició la mejilla de su esposa con ternura.
– Ik heb er geen woorden meer voor, Rachel -dijo-. Cuida a Jan y Hannah.
El zapatero era alemán, pero entendía algo de holandés: No me quedan palabras, Rachel.
Cuando la mano de Sturm aferraba la manga del joven holandés, un hombre canoso salió de la formación y se arrojó a los pies del sargento. El zapatero miró al otro extremo: a cuarenta metros de ahí, el comandante Schörner conversaba con el doctor Brandt. Ninguno de los dos advirtió lo sucedido.
– ¡Perdone a mi hijo! -imploró el viejo en un susurro-. ¡Perdone a mi hijo! Benjamín Jansen le suplica de rodillas que tenga piedad.
El sargento Sturm alzó la mano para detener a un miliciano que se acercaba con su perro y sacó su pistola, una Luger bien aceitada.
– Vuelve a la formación -gruñó-. Si no, tú ocuparás su lugar.
– ¡Sí! -dijo el viejo-. ¡Es lo que le pido! -Se levantó y saltó de un pie a otro como un loco. -¡Yo ocuparé su lugar!
Sturm le dio un empujón:
– No eres lo que necesitamos. -Apuntó la pistola al hijo: -¡Rápido!
El viejo Jansen hundió la mano en un bolsillo. El sargento Sturm apoyó el caño de la pistola en la frente del holandés, pero la mano temblorosa salió del bolsillo con un objeto que brilló como una estrella bajo los reflectores. El zapatero oyó que Sturm contenía el aliento.
La palma del holandés estaba llena de diamantes.
– Tómelos -susurró Ben Jansen-. A cambio de la vida de mi hijo.
El zapatero vio cómo se alteraba el rostro de Sturm. Adivinó los pensamientos que se agitaban en su cerebro. ¿Quién más había visto los diamantes? ¿Cuánto valían? Una pequeña fortuna, sin duda. ¿Cuánto tiempo debería tenerlos en el bolsillo antes de ocultarlos en su cuarto?
– Son suyos -susurró el viejo, y acercó las piedras al bolsillo de Sturm.
La izquierda del sargento aferró los diamantes.
El zapatero se crispó. Sabía lo que sucedería. Vio que el dedo de Sturm empezaba a apretar el disparador de la Luger…
– ¿Qué pasa ahí? -preguntó una voz autoritaria.
El sargento Sturm se enderezó cuando el comandante Schörner miró sobre su hombro.
– Sí -dijo el doctor Brandt, quien se acercaba junto con Schörner-. ¿Cuál es el problema, Hauptscharführer?
Sturm carraspeó:
– Este viejo judío quiere ocupar el lugar de su hijo.
– Imposible -contestó Brandt con fastidio, y se volvió hacia la puerta principal.
– Se lo ruego, Herr Doktor -imploró el viejo. Había tenido la astucia de usar el título preferido de Brandt. -Mi hijo tiene hijos muy jóvenes que lo necesitan. Herr Doktor, ¡Marcus es abogado! Yo no soy más que un viejo sastre remendón inútil. ¡Lléveme a mí en su lugar!
Klaus Brandt giró sobre sus talones y miró al viejo con una sonrisa sardónica.
– Aquí un buen sastre vale diez veces más que cualquier abogado. -Señaló el uniforme andrajoso de un prisionero, bajo el cual asomaba la piel azul de frío. -¿De qué le sirve un abogado?
Se volvió y se alejó.
Benjamín Jansen lo miró con ojos alterados por el terror.
– Pero, Herr Doktor…
– ¡Silencio! -rugió Sturm, y extendió el brazo para aferrar a Marcus Jansen, que abrazaba a sus hijos.
El viejo tembló como un espástico. Aferró el faldón de la chaqueta gris de Schörner:
– Sturmbannführer, llévese la mitad de los diamantes. Lléveselos todos.
Schörner se volvió y frunció el entrecejo:
– ¿Diamantes?
– Estoy listo -dijo Marcus Jansen. El joven holandés salió resueltamente de la formación. Su esposa se arrodilló para abrazar a los niños.
El sargento Sturm tomó la manga del abogado y lo apartó.
Ben Jansen crispó los puños, lanzó un alarido y dio un paso hacia el comandante Schörner, luego se volvió a su derecha en dirección al doctor Brandt.
El zapatero sintió un impulso incontrolable. A pesar del riesgo, lanzó un puñetazo que tomó a Ben Jansen en la mandíbula. El viejo holandés cayó de espaldas sobre la nieve en el mismo instante en que el zapatero volvía a pararse rígidamente en su lugar.
Todo fue tan rápido que nadie supo qué hacer. El sargento Sturm había estado a punto de matar al viejo. Ahora titubeaba, su vista se paseaba del zapatero a Schörner y luego a Brandt, que había girado para ver qué sucedía. Marcus Jansen vio horrorizado que la pistola de Sturm apuntaba a la cabeza de su padre.
Un bocinazo repentino salvó la vida de Benjamin Jansen. El eco estridente reverberó sobre la nieve como un clarín marcial.
– ¡Llegó el Reichsführer! -exclamó el sargento Sturm para que todos se volvieran al portón de entrada.
Casi todos lo hicieron. Pero mientras Klaus Brandt se dirigía hacia el portón a la cabeza de una formación de honor SS y el zapatero se preguntaba si de veras había oído la palabra Reichsführer, el comandante Wolfgang Schörner susurró:
– Abra la mano izquierda, Hauptscharführer.
– ¡La selección! -exclamó Sturm-. ¡Debo terminar la selección!
La mano de Schörner aferró la gruesa muñeca de Sturm:
– Hauptscharführer, le ordeno que abra la mano izquierda.
– Zu befehl, Sturmbannführer! -dijo Sturm con voz alterada por el miedo y la furia. Ya se acercaba el rugido de los motores. Abrió la mano.
No tenía nada en ella.
El comandante Schörner la miró un instante.
– Firme, Hauptscharführer -ordenó. Sin vacilar hundió la mano en el bolsillo del pantalón de Sturm. En su rostro asomó una expresión de tristeza. Hurgó en el bolsillo, sacó la mano y la abrió a centímetros de la cara del sargento.
Los diamantes lanzaron destellos de fuego azul.
– Pensé que nos habíamos puesto de acuerdo -dijo Schörner.
– Es verdad, Sturmbannführer -murmuró Sturm mientras bajaba los ojos.
– ¿Quiere dar explicaciones sobre esto al Reichsführer? Sturm palideció. El edicto de Himmler era claro: pena de muerte para quien robara a los judíos para beneficio personal.
– Nein, Sturmbannführer -dijo.
Schörner sujetó la mano izquierda de Sturm y lo obligó a tomar los diamantes.
– Deshágase de esto.
– ¿Deshacerme de ellos? ¿Cómo?
– Schnell!
Atónito, el zapatero vio al sargento Sturm arrojar los diamantes a la nieve como si alimentara a las gallinas.
– Bien -dijo Schörner-. Prosiga con la selección.
Se volvió y marchó hacia el portón. Sus botas de caña entera lanzaban destellos bajo las luces.
Sturm miró a Ben Jansen con rabia. Enfundó la Luger en la cartuchera y dio un puntapié a Marcus Jansen para empujarlo hacia la formación de los condenados.
– ¡Todos los varones judíos de dieciséis a cincuenta años, salir de formación! -rugió-. ¡Si dentro de un minuto queda uno solo de los indicados, fusilaré a una de cada dos mujeres!
Una vez más, como siempre que sobrevivía a una selección, el zapatero se sintió embargado por una terrible, inenarrable sensación de alivio. De los treinta y nueve varones judíos adultos, veintiocho correspondían a la categoría de los condenados. Mientras los últimos salían de la formación, una columna de automóviles de campaña grises y un camión pesado de transporte de tropas pasaron frente a la Appellplatz hacia el fondo del campo. En el guardabarros izquierdo del auto más largo ondeaba una banderola cuadrada con dos triángulos y el águila nazi.
"Era cierto", pensó el zapatero. "Heinrich Himmler ha venido a inspeccionar su obra."
12
Los soldados del sargento Sturm empujaron a los condenados a culatazos y bastonazos hacia el fondo del campo, mientras los demás prisioneros permanecían parados sobre la nieve. Rachel Jansen, arrodillada, abrazaba a sus hijos. Su suegro aún no recuperaba el sentido. Los ojos del zapatero recorrieron las diezmadas filas judías en busca de los escasos amigos que seguían con vida. Sólo quedaban cabezas canosas.
– ¡Los prisioneros volver a las cuadras!
El zapatero salió sigilosamente de la formación, mientras los prisioneros aturdidos se dividían en grupos para volver a las seis barracas donde se alojaban. Sabía que debía ir con ellos, pero algo lo detenía. Las emociones que lo embargaban eran tan fuertes que dudaba en enfrentarlas. Durante un año había evitado el fondo del campo. Tenía buenos motivos. Detrás del hospital había una cámara hermética semisubterránea llamada la Cámara Experimental; la población del campo la llamaba la "Cámara E"… en las escasas ocasiones en que la mencionaban.
Una sola vez el zapatero había visto las "tareas especiales" que se realizaban en la Cámara E; mejor dicho, había participado en ellas. En aquel momento estaba enfundado en un grueso traje de caucho y llevaba una máscara antigás sellada, conectada a una garrafa de oxígeno. El otro hombre en la cámara, un prisionero de guerra ruso encadenado a la pared, designado por Klaus Brandt sujeto de "control", estaba totalmente desnudo. Después de ver lo que le sucedía al ruso cuando el gas invisible penetraba en la cámara, el zapatero llegó al borde del suicidio. Y esa noche Heinrich Himmler había venido a presenciar un espectáculo similar.
Sin pensarlo más, el zapatero se apartó del resto de los sobrevivientes y se encaminó resueltamente hacia el fondo del campo. Corría un riesgo muy grande, pero para cualquier otro prisionero habría sido mayor. Su destreza con el cuero era objeto de admiración en Totenhausen y todos los SS lo conocían de vista. A todos les había remendado alguna prenda de cuero. Una bota aquí, una correa allá. Un par de chinelas para una querida. Esa destreza era la garantía de su supervivencia. Si alguien lo detenía, diría que lo habían llamado del hospital para remendar un par de zapatos.
A pesar de los reflectores, llegó hasta la sombra del hospital, avanzó y se asomó por la esquina del edificio de tres pisos. El camión de transporte, estacionado en la entrada del callejón, le impedía ver la escena. Oculto entre el camión y el muro del hospital, avanzó hasta donde pudo ver.
El sargento Sturm había detenido a los prisioneros en medio del callejón. En el otro extremo estaban los automóviles de campaña grises de la columna con los motores en marcha. Dos docenas de soldados SS del Leibstandarte Adolf Hitler rodeaban los autos. Se abrieron varias portezuelas al unísono. Hombres de uniforme gris claro salieron a la noche glacial. Los ojos del zapatero se posaron en un hombre de talla menuda que se quitaba unos quevedos. Los cristales debieron de empañarse cuando salió del auto climatizado, porque los entregó a un edecán que los frotó con un pañuelo y se los devolvió. Cuando el hombre volvió a colocárselos, las manos del zapatero empezaron a temblar. Se encontraba a menos de cuarenta metros del Reichsführer SS Heinrich Himmler.
Himmler escuchó con paciencia mientras el doctor Brandt explicaba un detalle complejo de la experiencia que estaba a punto de presenciar. Cuando se dirigieron hacia la Cámara E, el zapatero vio a una treintena de técnicos y químicos de la planta de gases tóxicos de Totenhausen. Con sus delantales blancos de laboratorio, eran casi invisibles en el paisaje nevado. Himmler inclinó la cabeza amablemente al pasar. Brandt señaló la Cámara E, se volvió para decir algo y advirtió que el Reichsführer no lo acompañaba.
Himmler se había detenido a conversar con una de las seis enfermeras civiles de Totenhausen. Cuatro eran veteranas, pero dos -Greta Müller y Anna Kaas- eran rubias, solteras y veinteañeras. El zapatero las había confundido con los técnicos de laboratorio. Himmler parecía encantado de ver a Fráulein Kaas, y con razón: era cincuentón, regordete y de mentón débil; en cambio, ella parecía salida de uno de los carteles de Goebbels que exaltaban el ideal femenino ario. Brandt aguardaba impaciente; las enfermeras no debían cumplir otro papel que el de formar parte de la escenografía. Por fin, Himmler hizo una breve reverencia y se volvió hacia Brandt, quien lo condujo rápidamente a la escalinata de la puerta trasera del hospital. Desde allí se veía la entrada de la Cámara E, al otro lado del callejón.
Dos reflectores del campo apuntaban directamente a la entrada hundida de la cámara. Los guardias de Himmler estiraban el cuello con curiosidad. Varios se sobresaltaron al oír un estallido sordo, y los SS de Totenhausen se taparon la boca para disimular sus risitas. Sabían que sólo era un cadáver que reventaba al acomodarse en la zanja poco profunda más allá de la alambrada que servía de fosa común.
Los condenados se apiñaban como un rebaño de antílopes al olfatear la proximidad de los carnívoros. El zapatero veía claramente al joven abogado holandés que aceptaba su destino con estoicismo ejemplar. El sargento Sturm vociferó la orden de desnudarse. Unos cuantos culatazos bien aplicados sirvieron para apurar a los remisos. El zapatero se llevó una mano a la boca: ¿qué podía ser más patético que un grupo de hombres adultos obligados a desnudarse? En el frío glacial, sus genitales se encogieron prácticamente hasta desaparecer. Uno de los hombres de Himmler comentó entre risotadas la falta de virilidad de los judíos circuncisos. El zapatero debió reconocer que, desde su punto de vista, sólo la falta de senos identificaba a los prisioneros como varones.
Apilados la ropa y los zapatones de madera en el suelo, los hombres fueron arreados por los SS hacia los cuatro escalones de hormigón que bajaban a la entrada de la cámara semienterrada. La puerta de acero ostentaba en el centro un volante grande, como la escotilla hermética de un submarino. El zapatero se estremeció al oír el fjft neumático de la puerta al abrirse. En ese callejón el horror era un hecho cotidiano, pero eso superaba cualquier experiencia anterior. La Cámara E estaba diseñada para alojar a diez hombres de pie. Esa noche obligaban a una treintena a entrar en la cámara de acero. Era de imaginar la escena de pesadilla que se desarrollaba a medida que se apiñaban los hombres desnudos, empujados por los milicianos de Sturm.
Después del ingreso del último prisionero cerraron la puerta y giraron el volante. El comandante Schörner hizo una señal al hombre de la esquina de la Cámara E. Éste, que vestía una camisa rayada de prisionero, accionó un interruptor que encendió luces en los ojos de buey de vidrio blindado instalados en los muros.
El estómago del zapatero se llenó de ácido. El hombre que había encendido las luces era Ariel Weitz, un judío. Antes de la guerra el diminuto homosexual hamburgués era enfermero en Totenhausen, con lisonjas y mañas obtuvo el puesto de ayudante de Brandt. Con sus actitudes se ganaba el odio de todos. Si no hubiera sido por el miedo a las represalias, lo habrían degollado tiempo atrás. Ahora rondaba por la esquina de la Cámara E a la espera de órdenes.
Brandt condujo a Himmler al muro lateral de la cámara. Schörner los escoltaba a una distancia respetuosa. Se detuvieron junto a un aparato extraño, de la altura de un hombre, instalado en una tarima sobre la nieve. El zapatero no lo había visto antes; parecía una especie de bomba compleja. Brandt sacó un objeto de su bolsillo y lo alzó para que lo viera Himmler. Su tamaño era el de un proyectil de de fusil y brillaba bajo la luz. "Vidrio", pensó el zapatero. Himmler asintió y sonrió como si expresara un amable escepticismo. Brandt se volvió hacia el aparato e insertó la pieza de vidrio en una abertura lateral. En ese momento el zapatero vio la manguera de caucho que conectaba el aparato a una válvula en la pared de la Cámara E.
El comandante Schörner ayudó al Reichsfuhrer a sentarse en un taburete alto junto a un ojo de buey. Se volvió hacia Brandt, quien extendió la mano izquierda a un interruptor en el aparato y alzó la diestra:
– Comienzo la acción… ya.
Se oyó un breve zumbido agudo y luego silencio. De la hermética Cámara E salieron algunos gritos sordos. El zapatero vio cómo Himmler se sobresaltaba hasta casi caer del taburete y luego se enderezaba. Tambaleó al levantarse, pero cuando el comandante Schörner corrió a sostenerlo, lo apartó como si su contacto lo quemara. Lentamente pareció recuperarse.
– Danke, Sturmbann, Herr Doktor.
Brandt corrió presuroso sobre la nieve hacia Himmler y el zapatero se acercó sigilosamente, pegado al camión. -Sí, Reichsführer.
– Esto es extraordinario. ¿Está seguro de que fue solamente la sustancia contenida en esa ampolla lo que mató a esos hombres? ¿Ninguna otra cosa?
– Totalmente seguro, Reichsführer. Soman Cuatro. En aerosol, su acción es particularmente rápida.
– Notable. En esa cámara sólo vi hombres moribundos.
– Como usted ordenó, Reichsführer.
– Usted es un genio, Brandt. Será un ídolo de muchas generaciones. Como von Braun.
Klaus Brandt alzó un brazo rígido hacia el cielo:
– Heil Hitler!
– ¿El gas será tan eficiente al aire libre?
– Tanto como en la experiencia que acaba de presenciar.
– Asombroso. ¿Requiere más pruebas?
– El gas, no. Pero, además de los aerosols vecteurs, estamos ensayando con granadas de mano y otros dispositivos de lanzamiento. El problema, Reichsführer, es nuestra autodefensa. Hace semanas el campo de pruebas de Raubhammer me prometió una partida de equipos impermeables livianos, pero todavía no llegó. Antes de usar Soman en el campo de batalla debemos ocuparnos de la seguridad de la propia tropa.
– Tendrá los equipos, Herr Doktor. Después de lo que acabo de ver, he resuelto que se realice una demostración total de Soman en presencia del Führer. Digamos… dentro de dos semanas. -Himmler dirigió a Brandt una sonrisa maligna. -La demostración se realizará en el campo de pruebas de Raubhammer. Si esos cerdos no tienen preparados los equipos, saldrán desnudos al campo saturado de Soman.
– Brandt rió, obsecuente.
– Reichsführer, si usted me asegura una provisión constante de ejemplares para los experimentos, podré acelerar el perfeccionamiento de los sistemas auxiliares de proyección. Necesito varones sanos, pero Speer los lleva a todos a las fábricas de municiones.
– Tendrá todos los ejemplares que quiera, Herr Doktor. Lamentablemente, aunque estamos en 1944, todavía tenemos judíos de sobra.
Himmler alzó un brazo para llamar la atención de los SS de Sturm:
– Kameraden! -exclamó, y su aliento se condensó en nubes de vapor-, sé que el trabajo aquí es muy arduo. ¡Sí! Se necesita un espíritu inquebrantable para presenciar una escena como la de esta noche y conservar la propia integridad. Ustedes son la flor de nuestra juventud, las semillas del futuro del Reich. Sólo ustedes poseen la fuerza necesaria para hacer lo que se debe. Por eso ganaremos la guerra. El inglés, y también el norteamericano, hacen lo posible en todos los certámenes. ¡El alemán hace lo necesario! Kameraden! Sieg heil! Heil Hitler!
Durante la salva de Sieg heil que respondió a la arenga, el zapatero se tendió en el espacio estrecho entre el muro del hospital y el camión, sobre la nieve que le mojaba la ropa. Vio a Brandt escoltar a Himmler a los vehículos y subir con él a su automóvil de campaña. Cuando se alejaban seguidos por el camión de transporte, el comandante Schörner hizo una señal a los dos SS detrás de la Cámara E. En segundos, chorros hirvientes de vapor a alta presión y detergentes químicos eliminaron los restos de gas neurotóxico de los cadáveres, los muros, el cielo raso y el piso. Poderosas bombas de vacío aspiraron la mezcla resultante de aire y líquido tóxico. Finalmente, se abrieron dos pequeños respiraderos en el techo, y un chorro de aire seco candente tratado con descontaminantes eliminó los últimos restos de Soman de la cámara.
El comandante Schörner echó una mirada expectante alrededor. Ariel Weitz acudió como un perrito sumiso.
– Como siempre, Weitz.
– Jawohl, Sturmbannführer.
Schörner contemplaba con evidente fascinación al judío menudo que bajaba rápidamente por una escalera que ningún otro hombre pisaba sin que se le acelerara el pulso. Una vez que desapareció Weitz, el comandante se dirigió presuroso a la entrada del campo.
El callejón estaba desierto.
El zapatero escuchó el ruido de los motores que se alejaban. Impulsado por una curiosidad morbosa, cruzó el callejón hacia el lado opuesto de la Cámara E, se agazapó en la nieve y apretó la cara contra el ojo de buey.
Lo asombró la pulcritud de la escena. No había sangre ni materia fecal; ni siquiera una mota de polvo. El vapor había eliminado todo. Pero la posición de los muertos revelaba el horror de lo sucedido. Antes de matarlos, habían amontonado a esos veintiocho varones judíos en la cámara como sardinas en una lata. La mayoría había muerto de pie. Sus miembros estaban enredados; su piel, escaldada por el chorro de vapor, en sus ojos abiertos y protuberantes brillaba una mirada de horror. La cabeza de uno estaba aplastada contra la ventanilla de observación de Himmler.
Casi se le escapó un grito al ver que algunos cadáveres se movían. Entonces vio a Ariel Weitz, que se abría paso entre los muertos como un profanador de tumbas. ¡Ni siquiera llevaba una máscara antigás! Acaso los remordimientos de conciencia habían despertado en él un deseo suicida. Arrugó la nariz y husmeó el aire como una Hausfrau al inspeccionar su baño. Con aire satisfecho, sacó de su bolsillo una pinza fina. Se inclinó sobre un cadáver caído. El zapatero pudo ver claramente las facciones, la boca rosada congelada en un rictus de miedo y dolor. Era Jansen, el joven abogado holandés.
Weitz tomó una linterna pequeña de su bolsillo trasero e iluminó el interior de la cavidad bucal. Un destello dorado gratificó su horrible búsqueda. Introdujo cuidadosamente la pinza en la boca del cadáver, sujetó el molar y lo arrancó del hueso. Se quitó el colgajo de piel que se había adherido a su mano, guardó su botín en un bolsillo y nuevamente introdujo la pinza en la boca del abogado.
El zapatero sintió que le temblaban las manos. Sólo un monstruo podía profanar los cadáveres de sus hermanos para enriquecer a los exterminadores. Con ojos asesinos contempló a Weitz, que sujetaba otra corona dental de oro con sus pinzas. Bruscamente consciente de que alguien lo espiaba, Ariel Weitz alzó la vista… derecho a la ventana desde la cual lo miraba el zapatero.
Alelado, éste sostuvo unos segundos la mirada aterrada de Weitz, contempló los abismos de sus ojos. Luego cruzó el callejón a la carrera y se fue caminando pegado al muro del hospital.
A pesar suyo aflojó el paso al acercarse a las duchas de los internos. Sabía que al correr podía atraer el fuego de los centinelas en las torres de guardia. Al cruzar la Appellplatz, recordó los diamantes del viejo holandés. ¿Valía la pena correr semejante riesgo? Durante la guerra, las piedras preciosas poseían escaso valor, al menos en los campos. Un prendedor apreciado se podía canjear por cuatro papas en el mercado negro. Pero los tiempos cambiaban. A medida que la ofensiva del Ejército Rojo cobraba impulso, los SS empezaban a demostrar interés por objetos que les permitieran pagar la fuga hacia occidente en caso de una victoria rusa.
Pasó rápidamente cinco veces por la nieve pisoteada del lugar que ocupaba junto con los Jansen durante la selección. Estaba casi convencido de que Sturm había vuelto a buscar las piedras en desafío a la orden del comandante Schörner, cuando vio un destello en el suelo a su derecha. Se inclinó, recogió un puñado de nieve y se encaminó rápidamente a las cuadras de los prisioneros. Una vez que se derritió la nieve pudo contar cuatro diamantes en la palma de su mano. Guardó las piedras en el bolsillo, trepó sigilosamente el alambrado y se dejó caer al otro lado.
– Bitte! Por favor no dispare.
Aturdido, el zapatero se llevó una mano al pecho. Luego se serenó al reconocer a Rachel Jansen, la esposa del abogado holandés. Se ocultaba en la sombra de la cuadra de las mujeres cristianas. Sus niños se aferraban a su falda.
– ¿Qué haces aquí? -preguntó, furioso.
La holandesa titubeó demasiado tiempo antes de responder.
– Llevé a los niños al baño. No pueden controlarse.
– ¡No mientas! Saliste a buscar los diamantes, ¿no? -Su mirada le dio la razón. Rachel Jansen era una mujer valiente, o bien una idiota. -Los SS ya vinieron a buscarlos -dijo no sin ternura-. Debes volver.
Asintió, y titubeó un instante.
– ¿Sabe qué le sucedió a mi esposo? Quiero la verdad.
Bruscamente embargado por una emoción desconocida, a pesar suyo tomó el rostro suave de la mujer entre sus manos y le habló en un susurro para que los niños no pudieran oírlo:
– Debes ser fuerte, Rachel. Tu esposo era un buen hombre. Ha muerto junto con todos los otros.
Esperaba una reacción histérica, pero Rachel Jansen se estremeció, parpadeó un par de veces y se apartó de él. Se cubrió los ojos con una mano.
– Dios nos proteja -susurró-. Ya no tenemos a nadie.
El zapatero alzó a un niño en cada brazo y se dirigió hacia la cuadra de las mujeres judías seguido por Rachel. Dejó a los niños ante la puerta.
– Gracias -dijo la mujer-. ¿Usted es de Schoenmaker, ¿no? Llegué hace muy poco, pero… se habla de usted. Algunos dicen cosas… malas.
El zapatero se encogió de hombros. Pensaba en Ariel Weitz.
– Dicen que colabora con los alemanes.
Echó una mirada ansiosa a la cuadra de hombres judíos. No tenía tiempo para contestar, pero había algo en esa mujer que lo atraía. Tal vez eran sus hijos, o el esposo que había perdido, acaso porque había recibido la noticia de su muerte con una entereza fuera de lo común. Hundió la mano en el bolsillo y aferró los diamantes. Iba a sacar uno de ellos, pero finalmente tomó dos. Los colocó en su mano.
– Es todo lo que pude encontrar -dijo-. Cuídalos mucho.
Sin darle tiempo para responder, se volvió y corrió hacia la cuadra de los judíos.
Al pasar la desteñida estrella amarilla pintada en el dintel, lo asaltó el hedor mohoso del sudor, la podredumbre y la naftalina, el olor de su hogar. Se tendió en el camastro duro, sorprendido porque por primera vez en muchos meses no tenía que compartir la manta. Esa noche no había escasez de camas. Ninguno de los once sobrevivientes de la cuadra le preguntó dónde había estado.
Quería dormir, pero no podía olvidar la cara de Ariel Weitz. En medio de la oscuridad se le aparecía la imagen del judío traidor, el golem, sorprendido en su espeluznante tarea. Estupefacto, el zapatero había huido, no por miedo a que lo atraparan sino debido a las lágrimas. Al alzar la vista, la rata tenía la cara bañada en lágrimas. Eso lo había estremecido hasta lo más íntimo de su ser. Porque si Ariel Weitz aún poseía un resto oculto de compasión, algún vestigio de su identidad en el mundo de la luz, ¿por qué no podía sucederle lo mismo a él?
Su mente retrocedió en el tiempo a la vida antes de Hitler. El hedor penetrante de la cuadra fue desplazado por los tibios colores y aromas de su hogar. Su esposa inclinada sobre el horno donde se cocía el buen pan ácimo. Y en el fondo de la vivienda, su taller. Allí donde su hijo de catorce años, casi tan alto como el padre, aprendía a trabajar el cuero. Y alcanzaba rápidamente la edad viril. Oyó la voz de su esposa: "¡Avram! Avram, ¿estás ahí? ¡Ven! ¡Hay hombres marchando por la calle! ¡Camisas Pardas!"
El zapatero se abrazó y se estremeció en su camastro. Esa manifestación nazi había significado el principio del fin, el fin del tiempo en que poseía un nombre propio. Poco después de la fuga de su esposa e hijo, los matones de Hitler empezaron a encerrar a los veteranos de guerra judíos junto con los demás, tal como su hijo lo había pronosticado. Detuvieron a Avram y lo enviaron en un camión con otros judíos de Rostock a un campo remoto. Allí se había convertido en el preso número 6065, últimamente un número prestigioso en el universo infernal de los campos. El número bajo señalaba al poseedor de destrezas para la supervivencia o de buena suerte, bienes altamente apreciados.
Mataron a todos sus camaradas, pero a él lo trasladaron al norte para trabajar en la construcción de otro campo en la tierra de los números: Totenhausen, a menos de cincuenta kilómetros de Rostock, su ciudad natal. Allí-aquí- se talló su nicho particular en las tinieblas, donde uno se desplazaba con pies de plomo, cuidando en cada paso de evitar el encuentro con el señor de los campos, que era la Muerte. Si la supervivencia equivalía a la buena suerte, hasta el presente era un hombre afortunado. Algunos decían que los únicos afortunados eran los muertos. A veces él también lo creía. Pero esa noche, en un lapso inefable entre las lágrimas que bañaban la cara de rata de Weitz y la entrega de los diamantes a Rachel Jansen, el zapatero había vuelto a ser Avram Stern. Y estaba aterrado.
Porque nuevamente tenía algo que perder.
Una hora después que el zapatero se durmiera, Anna Kaas se encontraba bajo un árbol junto a un claro, ocho kilómetros al nordeste de Totenhausen. Un gigantesco polaco barbudo y famélico devoraba el jamón salado que ella había robado del almacén del campo. Arrodillado a sus pies estaba el joven demacrado de pelo revuelto y dedos de violinista. Se inclinó sobre una valija abierta y tecleó un mensaje cifrado en código Morse. Las cifras representaban las palabras escritas en la hoja que sostenía Anna. Mientras el joven polaco tecleaba y su hermano mayor devoraba el jamón, Anna releyó el mensaje.
Himmler observó personalmente acción especial esta noche. Prueba práctica de Soman Cuatro en campo de pruebas Raubhammer en catorce días. Führer presenciará.
Sacó un fósforo y encendió el papel, que se consumió rápidamente. Sus ojos siguieron el cable negro de la antena que se alzaba de la valija hacia una rama alta.
Se preguntó a dónde iban los puntos y las rayas.
A novecientos kilómetros de ahí, en Bletchley Park, el joven Clapham recibió el mensaje, lo anotó y lo descifró. Inmediatamente tomó el teléfono y pidió comunicación con la sede del SOE en la calle Baker.
Un ayudante despertó al general de brigada Duff Smith, tranquilamente dormido en un camastro en su oficina, para que recibiera la llamada. Tras oír la palabra SCARLETT y el mensaje, agradeció a Clapham, cortó y se inclinó sobre una palangana para echarse agua en la cara. Luego fue a la oficina contigua:
– Barry, ¿dónde duerme Winston esta noche?
13
Era la primera mañana de su viudez y Rachel Jansen se desesperaba por mantenerse despierta. Hacía muchas horas que no descansaba, pero se negaba a dormir sin tener la certeza de que sus niños estaban relativamente a salvo. Sentada en el piso, apoyaba la espalda contra el camastro que le habían asignado, uno de los tres empotrados como anaqueles de biblioteca en la pared del frente de la cuadra de mujeres judías. Frente a ella, su suegro apenas se sostenía de pie. Sus hijos -Jan, de tres años, y Hannah, de dos- dormían con las cabezas apoyadas en sus senos encogidos.
Los ojos irritados de Rachel se pasearon por la barraca. Hacía una hora que varias mujeres de distinto aspecto y condición la miraban fijamente. No entendía por qué. Desde su arribo reciente había extremado las precauciones para no ofender a nadie. Las mujeres a las que llamaba mentalmente "flamantes viudas" -las que habían llegado con ella y perdido a sus esposos la noche anterior- no la miraban. En distintos grados, todas parecían estar sumidas en estado de shock. Las demás, sí. La única característica común a todas las mujeres que la miraban era que tenían el pelo un poco más largo.
"Son las veteranas del campo", pensó desconcertada. "Ellas son las que nos miran." Rachel apretó los muslos con fuerza y pensó en los diamantes del zapatero. Ocultarlos en un lugar tan íntimo afrentaba su dignidad, pero en las duchas había visto cómo las veteranas ocultaban monedas, fotografías y otros pequeños tesoros y siguió su ejemplo. Resultó ser una decisión acertada, porque más tarde hubo dos inspecciones imprevistas.
"¿Por qué nos miran así?", se preguntó con angustia.
– Mi hijo -gimió Benjamín Jansen por centésima vez-. No les bastaron mi hogar y mi negocio. Tuvieron que quitarme a mi único hijo.
– Silencio -susurró Rachel, mirando a los niños-. El sueño es su único refugio.
El viejo meneó la cabeza, impotente:
– Aquí no hay refugios. Salvo cuando sales con los pies para adelante.
Las jóvenes facciones de Rachel se endurecieron:
– Deje de lloriquear. Si ese zapatero no lo hubiera derribado, ya lo habrían sacado a usted con los pies para adelante.
El viejo cerró los ojos.
A pesar de su cansancio, Rachel miró desafiante a los ojos de la mujer de aspecto más rudo -una eslava robusta de pelo ceniciento-para apartar de su mente el fatalismo de su suegro. No era fácil. La idea de salir con los pies para adelante aniquilaba a cualquiera. Ya se había enterado de que los estampidos sordos que se producían a intervalos irregulares entre los árboles detrás del campo no eran disparos, como había creído en un primer momento, sino explosiones de los gases producidos por la descomposición de los cadáveres enterrados en las fosas. En una de ellas yacía su esposo…
– ¡Oye! -exclamó una voz áspera-. ¿No sabes por qué te miran?
Rachel lanzó un golpe violento con la mano derecha y parpadeó. Se había dormido un instante y la eslava robusta estaba parada ante ella.
– ¡Déjanos en paz! -gruñó.
La mujer que la miraba torvamente desde lo alto no retrocedió. Se sentó en cuclillas y señaló con su dedo a Benjamin Jansen. Rachel vio que calzaba zapatos con suela de cuero. Era la única en la barraca que tenía un calzado decente.
– Te miran por culpa de él -dijo la mujer con fuerte acento polaco-. Esta es la cuadra de las mujeres judías. No puede estar aquí. Los SS permiten algunas idas y venidas entre las cuadras de las mujeres y los niños. Así hay menos lío. Pero los hombres no pueden venir aquí. Les diré un par de cosas, pero después el viejo se va.
Rachel miró a su suegro para cerciorarse de que había comprendido.
– Ustedes no conocían los campos, ¿no? -preguntó la mujer-. Ninguno de ustedes había estado aquí.
– Pasamos por Auschwitz, pero nos tuvieron apenas una hora -contestó Rachel-. Todo esto es nuevo para nosotros.
– Se nota.
– ¿Sí? Dime cómo se nota.
El rostro ancho y chato de la mujer se arrugó en una mueca desdeñosa:
– De mil maneras. En fin, no importa. Ahora que al ricachón de tu esposo lo sacaron con los pies para adelante, tal vez te dignes juntarte con nosotras. ¿O pedirás que te trasladen al pabellón de los privilegiados?
– No, no queremos privilegios.
– Me alegro, porque no los hay. En Buchenwald, sí, pero en Totenhausen todos somos iguales -señaló con evidente satisfacción. Rachel tendió la mano.
– Me llamo Rachel Jansen. Encantada de conocerte.
Ante los modales solemnes de Rachel, la mujer sonrió nuevamente con desdén:
– Soy Frau Hagan, jefa de la cuadra -declaró con altivez-. Además, soy polaca y comunista -añadió como si desafiara al diablo mismo-. Soy kapo de las presas judías. Sólo porque hablo el idish, claro está. No todos los del campo son judíos. Hay polacos cristianos, rusos, estones, letones, gitanos, ucranianos… hasta alemanes. Unos cuantos comunistas más. Todo un mundo rodeado por alambre electrificado.
Frau Hagan miró a Benjamín Jansen y frunció el entrecejo.
– Vine a ponerte al tanto de algunas cosas de la vida del campo, antes de que te maten a ti y a unos cuantos más por culpa de tu ignorancia.
– Eres muy amable y te lo agradezco -dijo Rachel rápidamente.
Frau Hagan resopló.
– Lo primero y principal es: olvídate de lo que eras. Cuanto antes, mejor. Aquí los de arriba son los que lo pasan peor. ¿Qué eras? ¿Qué hacía tu esposo?
– Era abogado. Y muy bueno.
– Ya me parecía -gruñó Frau Hagan alzando las manos al cielo-. Una princesita consentida.
– Mi padre era carpintero -agregó Rachel rápidamente.
– Así está mejor. Yo era lavandera. Mucama en la casa de un empresario alemán. Pero aquí soy jefa de cuadra.
– Notable -dijo Rachel, cautelosa.
Frau Hagan la miró fijamente para saber si se burlaba de ella. Decidió que no era así.
– Bien, hablemos de los distintivos. Tus hijos llevan la estrella amarilla. Jood. ¿Eso es judío en holandés? Qué idioma. Bueno, un judío es un judío, no importa de dónde venga. Todos llevan el triángulo amarillo. Pero hay otros colores. Acá hay gente de muchos campos, pero los distintivos corresponden al código de Auschwitz. Conocer el significado de los colores es asunto de vida o muerte.
Rachel miró el distintivo de tela cosido a su casaca sobre el lado izquierdo. Dos triángulos superpuestos formaban una estrella de David. El triángulo superior, que era rojo y apuntaba hacia arriba, tenía una letra "N" bordada en el centro. El triángulo inferior era amarillo y apuntaba hacia abajo.
– El triángulo rojo significa prisionero político -prosiguió Frau Hagan-. Es sólo un rótulo, no tiene nada que ver con lo que hacías. Los alemanes creen que lo que no tiene rótulo no existe. La letra indica el país de origen. Todos los extranjeros la llevan. Tu tienes una "N" de Nederland. La mía es una "P".
– Comprendo.
– Verás muchos triángulos verdes. Son los delincuentes, gente condenada por algún crimen antes de que la enviaran aquí. Algunos verdes no son mala gente, pero no te juntes con ellos. Se mantienen aparte de los demás. -Bruscamente frunció el entrecejo. -No dejes que el chico se acerque a los triángulos rosados. Son los homosexuales. Cuídalo de cualquier hombre que se le acerque. Hay muchos pederastas, muchachita holandesa, y no todos llevan el distintivo.
Mientras Rachel trataba de comprender el significado de esas palabras, Hannah empezó a agitarse. Sus movimientos despertaron a Jan, de tres años, quien inmediatamente hurgó en su bolsillo y sacó un dreidl. Rachel había logrado esconder el trompo durante todo el viaje desde Holanda. Los niños no sabían hacerlo girar, pero el dreidl era el recuerdo de un tiempo y lugar más felices. Rachel inició un juego en que los niños se pasaban el trompo uno a otro. Frau Hagan los miró.
– ¿Les dijiste la verdad sobre lo de anoche?
– No -susurró Rachel-. Su padre les dijo que partía en un largo viaje a buscar trabajo. No tenía sentido decirles otra cosa.
Frau Hagan hizo un gesto de aprobación:
– Me sorprende que no te hayan quitado el niño -murmuró-. Tan chico y rubio. Qué milagro que no se lo llevaran para criarlo como ario.
Rachel se estremeció horrorizada:
– El abuelo de Marcus era rubio -dijo-. Y era gentil.
Olvidada de los niños, Frau Hagan continuó su conferencia sobre los distintivos:
– El negro es para los antisociales. No son de fiar. Verás que algunos llevan un brazalete con la palabra Blod. Son los deficientes mentales. Los retardados. En general son inofensivos. Los Testigos de Jehová llevan triángulos púrpuras. Buena gente, pero no te hagas amiga de ellos porque duran poco tiempo. Son demasiado obstinados. -Suspiró. -Hay otros distintivos y colores, pero no puedes aprender todo en un día.
La robusta polaca calló al oír golpes en la pared de la cuadra. Todas las mujeres corrieron a sus camastros. Frau Hagan señaló a Benjamín Jansen con el dedo:
– ¡Bajo la cama!
El viejo rodó bajo la cama de Rachel y trató de ocultarse. Un prisionero murmuró desde la ventana:
– ¡Está bien! Es Anna.
Rachel oyó un suspiro de alivio general. Media docena de voces murmuraron: ¡La enfermera Kaas!, y la voz se corrió hasta el fondo de la cuadra. Rachel observó fascinada cómo un pequeño grupo de prisioneras -casi una delegación, encabezada por Frau Hagan- formaba solemnemente para recibir a la venerada visitante. No golpearon a la puerta. Ésta se abrió y siguió abierta a pesar del viento glacial. Una mujer alta, rubia, de cuerpo escultural, que vestía un delantal blanco con vivos azules de enfermera, entró y sacó un paquete de debajo de su falda.
– Se lo agradecemos humildemente, Fraulein Kaas -dijo Frau Hagan al tomar el paquete y entregarlo a otra prisionera. Rachel se sorprendió al oír una frase tan formal en boca de la misma mujer que momentos antes había recibido sus palabras corteses con tanto desdén.
La enfermera rubia parecía un tanto molesta.
– ¿Cómo está Frau Buhle? -preguntó.
– Lamentablemente, sigue igual -informó Frau Hagan meneando la cabeza-. Pero se mantiene. Si usted pudiera examinarla…
– Hoy no. Tenemos demasiado trabajo en el hospital.
– Claro, claro.
Rachel miró a las dos mujeres. El contraste físico era notable. Junto a la enfermera rubia, la piel de Frau Hagan era gris y reseca como un felpudo. Bruscamente se dio cuenta de que la enfermera Kaas era alemana. ¡Pertenecía a la dotación del campo!
La enfermera miró ansiosamente la puerta abierta a su espalda.
– Bueno, la veré un momento.
Frau Hagan la condujo a un camastro en el fondo de la cuadra. Las veteranas del campo le abrieron paso como a una santa terrenal y la siguieron. Cuando la enfermera se arrodilló, Rachel la perdió de vista.
A pesar de la curiosidad que sentía, decidió que era más conveniente permanecer junto a su litera y no inmiscuirse. Aprovechó el respiro para descansar la vista. Durante los últimos siete días había vivido una sucesión constante de experiencias atroces y humillaciones inenarrables. Lo peor de todo había sido el vagón de ganado. Horas interminables sin alimentos ni calefacción en una vía muerta donde Marcus tenía que pelear como una fiera para conseguir un poco de agua para los niños. Durmiendo de pie, cada uno con un niño en brazos, sostenidos por los cuerpos mugrientos mientras el tren cruzaba la frontera polaca. Alzando a Hannah, desnuda y febril, sobre un balde repleto para que moviera el vientre atacado por los parásitos, y luego agacharse ella misma sobre los excrementos. Y por último, buscar entre los cadáveres un lugar para su familia, sin molestarse por el balde ni por otra cosa que seguir respirando y mantener alejados a los que habían perdido el juicio.
El intervalo en Auschwitz significó un alivio. Un hombre callado, vestido de civil, los sacó de la multitud obnubilada que hacía cola delante de un consultorio y los hizo subir a un camión abierto que los transportó a otro tren. Durante tres días viajaron hacia el noroeste, de vuelta a Alemania, hasta llegar a un patio de maniobras semidestruido por las bombas en Rostock. Desde allí, un camión los condujo a ese lugar -Totenhausen- donde Marcus encontró la muerte.
Por lo tanto, soy viuda, pensó con una indiferencia que la sorprendió a ella misma. No era difícil de aceptarlo en el marco de la transformación total sufrida en las últimas treinta horas. Aún sentía los tirones de las tijeras con que la habían rapado. Recordó la última, débil protesta de su dignidad ultrajada cuando la obligaron a desnudarse sobre la nieve junto a un alambrado y a desfilar frente a los SS que reían como estúpidos y llamaban al proceso embrutecedor una "inspección sanitaria". Después se sucedieron rápidamente el lavado con piojicidas, el tatuaje en la cara interna de su antebrazo izquierdo, el reparto de uniformes a rayas y zuecos de madera, la colocación de los distintivos en los uniformes y el exhaustivo interrogatorio clínico. Y ahora, como si fuera un inexorable paso más, la viudez. Las lágrimas se habían secado poco antes y Rachel juró que no volverían a asomar. Tenía que obligarse a pensar, a concentrarse en una sola cosa. La supervivencia.
Era una destreza adquirida en la infancia. Como judía alemana huérfana de la Gran Guerra, la habían alojado con un matrimonio sin hijos en Amsterdam. Había aprendido a amarlos; más importante aún, supo ganarse su cariño. A pesar de sus cuatro años, comprendía que no quería volver a sufrir hambre. Aprendió rápidamente el idioma y los modales holandeses, y cuando llegó el momento de volver a Alemania, el matrimonio ya la había adoptado. Tras el casamiento con el judío holandés Marcus Jansen, la huérfana alemana acabó de convertirse en una señora holandesa.
En 1940, cuando la invasión nazi de Holanda obligó a la familia a ocultarse, se adaptó el altillo sobre la tienda de la familia cristiana con tan buen espíritu que toda la familia siguió su ejemplo. En ese altillo dio a luz a Hannah. Pero los sucesos de la última semana, a partir del ruido aterrador de la puerta al caer derribada por la Gestapo, estaban a punto de vencer su capacidad de adaptación.
– No vivirá mucho más -dijo una voz en alemán.
Rachel abrió los ojos. La enfermera se acercaba a ella mientras daba instrucciones a Frau Hagan. En su mano derecha llevaba un estetoscopio.
– La ración no le prolongará la vida -prosiguió la enfermera-. Repártanla entre ustedes. Asegúrense de que no pase frío y… -se detuvo bruscamente-: ¿Qué hace ese hombre ahí?
La enfermera miraba a Benjamín Jansen, quien trataba vanamente de pasar inadvertido bajo la cama de Rachel.
– Es de los que llegaron ayer -explicó Frau Hagan-. Vino a visitar a sus nietos. Lo echaremos apenas se vaya usted.
– Cuanto antes mejor. Si lo caza el sargento Sturm, pasará la noche en el Árbol.
– Yo me ocuparé -prometió Frau Hagan-. ¿Habrá más selecciones? La de anoche fue la peor.
– Roguemos que haya pasado lo peor -contestó la enfermera Kaas, quien parecía tener prisa por salir.
Frau Hagan asintió:
– Será mejor que se vaya.
Antes de salir, la enfermera se acomodó su espesa melena con las dos manos. A Rachel le recordó un caballero que se enderezaba la armadura.
– Esperamos que pueda volver próximamente -dijo Frau Hagan en tono de súplica.
– No se hagan demasiadas ilusiones.
– Lo que pueda. Auf Wiedersehen,
Anna Kaas se alejó. Frau Hagan se volvió y marchó como un sargento al camastro de Rachel.
– A ver, viejo, ¡sal de ahí!
Benjamín Jansen salió de abajo de la litera y se paró junto a Rachel.
– Escucha lo que tengo que decir y vete de una vez. ¿oíste a la enfermera hablar del Árbol?
– Sí. Pero no he visto árboles en este campo.
– No es un árbol de verdad, glupi. Es un poste alto clavado en el suelo que tiene dos travesaños. Uno arriba, el otro cerca del suelo. ¿Lo has visto?
– Sí. Al costado del hospital.
– Bueno, los alemanes lo llaman el Árbol de Castigos. Nosotros lo llamamos el Árbol. -Indicó con un gesto a una de las mujeres que se alejara con los hijos de Rachel. -Hay tres castigos oficiales en este campo. Todos se cumplen en el Árbol y pueden ser fatales. El látigo, la soga y los perros. El látigo se usa para castigar la primera infracción. Te llevan al Árbol, te atan las manos y te bajan los pantalones o te alzan la falda delante de todos los prisioneros. Te echan sobre el travesaño inferior y te azotan con un látigo hasta despellejarte el culo. Sólo sobreviven los más fuertes. Algunos mueren de frío, otros del shock.
– La soga es peor. Te atan las manos a la espalda, te las enlazan con una soga y te alzan al travesaño de arriba. Se te descoyuntan los hombros. Si pierdes el sentido, como le ocurre a la mayoría de la gente después de quince minutos de dolor terrible, los SS te despiertan a baldazos de agua. La soga lo vuelve loco a uno cuando no lo mata. En invierno se tarda poco en morir.
Rachel miró con temor a sus hijos, que la miraban con ojos muy abiertos, sentados contra la pared del fondo.
– ¿Y los perros? -preguntó Benjamin Jansen.
– ¿No lo imaginas? -preguntó Frau Hagan con una risotada sardónica-. Hay unos grilletes sujetos al travesaño inferior. Te desnudan, te sujetan por un tobillo y el sargento Sturm suelta los perros. -La polaca chasqueó los dedos para remedar las mandíbulas caninas. Ben Jansen se sobresaltó. -Nadie sobrevive a los perros, viejo. Sturm los alimenta y los entrena para matar. Es algo horrible de ver. Sturm era el encargado de los perros de un Einsatzgruppe en el este. Los cazadores de las SS. Su tarea era rastrear a los judíos que se escondían en los sótanos y las alcantarillas para matarlos. Dice que uno de sus ovejeros está entrenado para violar mujeres atadas.
Rachel sintió que se le revolvía el estómago.
Las facciones de Frau Hagan se endurecieron.
– Si oyen gritos durante la noche, no se levanten. A la mañana, no dejes que tus hijos miren hacia el Árbol. Puede ser más horrible que la peor de tus pesadillas.
Rachel se cubrió la cara con las manos.
– Dios mío, ¿adonde hemos venido a parar?
– Olvídate de Dios -dijo Frau Hagan-. Él se ha olvidado de ti. Pero hay algunas ventajas. Este campo no es el peor de todos. Aquí no somos esclavos sino ratas de laboratorio. Herr Doktor Brandt te hizo traer aquí para experimentar con tu cuerpo, y al doctor le gusta mantener sus ratas en estado razonablemente bueno. Eso significa que la comida es pasable y no dormimos revolcados en nuestra propia mierda. Claro que el paraíso dura hasta el día de la selección. O hasta que cometes una infracción. Los hombres de Sturm siempre andan a la busca de infractores. Es su diversión.
– ¿Pero cuáles son las reglas? ¿Dónde están escritas?
– ¡En la cabeza de los alemanes! -resopló Frau Hagan con su risa brutal-. ¡Por eso son tan difíciles de cumplir! Tú ya tienes un punto en contra, muchachita holandesa.
– ¿Cuál es?
– Eres demasiado bonita. No has pasado hambre y conservas tus tetas. -La polaca le acarició el cuero cabelludo, donde ya brotaba una pelusa negra. Rachel apartó bruscamente la cabeza. Frau Hagan rió otra vez: -Sí, tal vez a alguno se le ocurra llevarte a la cama. Schörner es un borracho, pero a veces se pone sobrio. La bebida hace aflorar lo mejor y lo peor de él. Cuídate sobre todo del sargento Sturm. Es un cerdo. Sigue mi consejo, trata de mostrarte lo más fea que puedas, aunque estoy segura de que ya te vieron en la inspección médica.
Rachel se estremeció al recordar.
– Los SS son unos bestias, pero recuerda muy bien lo que voy a decir. -Miró a Benjamin Jansen. -Tú también, viejo. ¡El peor enemigo de un prisionero es otro prisionero!
La jefa de la cuadra miró a Rachel para ver si era capaz de comprender la tosca sabiduría de sus palabras.
– Viví tres años en Auschwitz -dijo-. No me tatuaron un número. ¿Sabes qué significa? Que no existo. Ayudé a construir esa porquería. Era una buena kapo. Conocí a muchos holandeses. Morían rápidamente, sobre todo las mujeres. No soportaban el cambio. Dejaban de bañarse y de comer. Espero que no seas como ellas, holandesita. En Auschwitz, las holandesas se convertían en musselmen en menos de dos semanas.
– ¿Qué es un musselmen?
– Una bolsa de huesos, princesa. Una bolsa de huesos a la que no le importa si le dan de comer o no. Un cadáver ambulante.
– ¡Pero no he visto nada de eso aquí!
– Claro, porque aquí es distinto. No te trajeron para hacerte trabajar sino para trabajarte.
– No termino de entender.
FrauHagan miró a los niños:
– No te preocupes, ya te enterarás. -La polaca se llevó las manos a la cintura.
– ¿Entiendes todo lo que te he dicho?
Rachel asintió, temblorosa.
– Rancho dentro de dos horas. Cuida los zapatos, la cuchara y la taza con tu vida. Guarda las cosas de tus chicos. Come el pan apenas te lo dan. Tu panza es el único lugar donde estará a salvo de los ladrones. -Tomó a Ben Jansen del cuello de la camisa:
– ¡Fuera de aquí.
Atónita, Rachel vio cómo la jefa de cuadra arrastraba al viejo a la puerta y lo echaba de un empujón a la nieve. Corrió a la puerta. Su suegro ya arrastraba los pies hacia la cuadra de hombres judíos. Oyó pasos a su espalda. Al volverse, vio a Frau Hagan repartir unas salchichas del paquete llevado por la enfermera Kaas. La polaca vio sus ojos hambrientos pero no le dio una salchicha.
Rachel apartó la vista. Estaba segura de que un diamante compraría unas salchichas para Hannah y Jan. Pero los niños no estaban famélicos. Tendría que usar las piedras con gran cuidado. Con suerte, durarían hasta el fin de la guerra. Se preguntó qué diría el zapatero si supiera que al sorprenderla en las sombras junto al alambrado ella no iba a la Appellplatz sino que volvía de allá. Había corrido un riesgo terrible al abandonar a Jan y Hannah, pero no lo lamentaba: había encontrado tres diamantes y el zapatero le había dado otros dos. Evidentemente, dentro del campo o fuera de él, la vida se regía por los mismos principios: los de la economía.
No diría una palabra a su suegro sobre los diamantes. La noche anterior había demostrado que no sabía juzgar el momento oportuno para usar su tesoro. Claro que que había actuado por desesperación, pero Rachel estaba segura de que los diamantes no habrían salvado a Marcus de la selección. El soborno no podía ser una transacción pública. La supervivencia requería aliados, a los que se debía elegir con gran cuidado. Gente como el zapatero o incluso como Frau Hagan. Ya vería la jefa de cuadra lo que estaba dispuesta a hacer una holandesa para sobrevivir.
Al cruzar la cuadra para unirse a sus hijos, Rachel mantuvo tensos los músculos genitales. Tal vez no fuera necesario, pero le faltaba experiencia. Caminaría así hasta cerciorarse de que los diamantes estaban tan seguros como en la caja fuerte de un Banco. Todavía no sabía cómo usarlos, pero los tendría cuando llegara el momento de hacerlo.
14
Tendido sobre una colchoneta raída, Jonas Stern miraba fijamente el techo de la celda. Habían pasado cinco días desde el viaje con el general Smith a Oxford para hablar con el médico norteamericano; de éstos, llevaba cuatro en una celda. ¿Dónde diablos estaba Smith? Después que McConnell rechazó su pedido, el general llevó a Stern a una pensión en Londres administrada por "unos buenos amigos míos". Stern no tardó en descubrir que los "buenos amigos" de Smith eran agentes de policía en sus días francos. En Palestina se había acostumbrado a evadir a la policía británica, y los agentes londinenses no eran vigilantes más hábiles que sus primos del Medio Oriente.
Pasó el primer día en varias tabernas de Londres donde se topó con unos cuantos soldados norteamericanos. Ahora que las tropas aliadas se reunían para la invasión, estaban por todas partes. Decidió que eran un objeto digno de la furia que le provocaba McConnell. Salió bastante bien librado de la primera riña, en Shoreditch. Entonces se encontró con un pelotón de marines en la entrada del bar del Strand Palace Hotel. Los infantes estaban bastante bebidos y no les pareció bien que un civil de tez bronceada y acento alemán los llamara diletantes pacifistas. La policía militar encontró a Stern tendido de espaldas, con los dos ojos hinchados y los fragmentos de una silla desparramados alrededor.
Al despertar en la cárcel, las costillas le dolían tanto que casi no podía respirar, y había agregado una palabra nueva a su lista de insultos: comemierda. Exigió a los gritos que llamaran al general de brigada Smith, y sus celadores le aseguraron que lo habían hecho, pero el escocés no apareció. Por consiguiente, los agentes mentían o bien al general le parecía bien tenerlo encerrado. El día anterior había utilizado la llave de grilletes de Peter Owen para intentar una fuga, pero los agentes estaban alertas. Luego lo alojaron donde se encontraba ahora.
Todo su cuerpo se sacudió al oír un fuerte ruido metálico.
– ¡Pasa el balde entre los barrotes, rápido! -gruñó un celador-. Si derramas una gota, la recogerás con tu camisa.
Stern volvió la cara a la pared de piedra. No sabía si odiaba más al general Smith o al doctor Mark McConnell.
En ese momento, McConnell repasaba unos apuntes en su laboratorio en Oxford. Cuando sonó el teléfono, no le prestó atención, pero la persona que llamaba, quienquiera que fuese, no cortaba. Miró su reloj: las diez de la noche. Tal vez la señora Craig, la dueña de la casa donde se alojaba, llamaba para avisarle que le dejaba la cena. Tomó el teléfono.
– Hola.
– Sí, hola -dijo una voz de hombre con tonada de Brooklyn-. ¿Doctor McConnell?
– Soy yo.
– Necesito hablar con usted, doctor. Tengo un problema.
– Disculpe, creo que se equivoca. Soy médico, pero no atiendo pacientes. Trabajo en la universidad.
– Exactamente, usted es la persona que busco. Ya me informaron bien. Necesito verlo por otra cosa, de veras.
McConnell se preguntó quién cuernos lo había recomendado a un hombre con trastornos mentales.
– Bueno, pero tampoco soy psiquiatra. Si quiere, puedo recomendarle uno muy bueno en Londres.
El dueño de la voz parecía estar agitado.
– No, por favor, doctor. Necesito hablar con usted. No ando en busca de un matasanos ni de un médico de locos.
– ¿Quién habla? -preguntó McConnell, desconcertado-. ¿Lo conozco?
– No. Pero yo conocía a su hermano.
– ¿A David? -Sintió que el corazón le saltaba en el pecho.- ¿Cómo se llama?
– Comodoro Pascal Randazzo. Dave me llamaba Tano. Era su copiloto en el Shady Lady.
El pulso de McConnell se aceleraba cada vez más. ¿Un sobreviviente de la tripulación de David?
– ¿Dónde se encuentra, comodoro?
– Aquí en Oxford.
– Dios mío. ¿Cómo escapó de Alemania? ¿Puede decirme algo sobre David?
Sobrevino una pausa larga.
– De eso quería hablarle, doctor. ¿Podemos vernos esta noche?
– Pero, claro. Venga a mi laboratorio, o si quiere lo invito a cenar. ¿Ya cenó?
– Sí. Iré a verlo, si no tiene problema. Cuanto antes, mejor.
– Mi laboratorio está en un rincón medio perdido de la universidad. ¿Sabrá llegar?
– Soy de Nueva York, doctor. Siempre encuentro el camino entre calles y edificios. Sólo me pierdo en los bosques.
McConnell no pudo contener una sonrisa. Habrían sido una pareja extraña, el Tano Randazzo y David, el sureño bruto de Georgia.
– ¿Dónde está ahora?
– En la posada Mitre.
Dio las indicaciones a Randazzo y cortó. ¿Qué diablos pasaba? Si tenían noticias de la tripulación de David, ¿por qué la Fuerza Aérea no lo había llamado? Cinco días antes había realizado la llamada telefónica más penosa de su vida, para decirle a su madre que su hijo menor presumiblemente estaba muerto. ¿Habría alguna novedad? Se paseó por el laboratorio mientras esperaba la llegada de Randazzo. ¿Qué significaba la supervivencia del copiloto? Las tripulaciones de los otros bombarderos participantes en la incursión no habían visto paracaídas, pero eso no significaba que no los hubiera. Durante los últimos cuatro años había escuchado historias sobre escapes milagrosos que desafiaban cualquier explicación. Tal vez David había podido realizar un aterrizaje de emergencia. Era un piloto de primera. Prueba de ello eran sus medallas.
Se sobresaltó al oír por primera vez el golpeteo sordo. Se repetía a intervalos irregulares pero se volvía cada vez más fuerte. Seguramente un ordenanza arrastraba un objeto pesado -un estropajo y un balde lleno de agua- por la escalera. Oyó un golpe en la puerta del laboratorio y una voz ahogada:
– ¿Doctor? ¡Oiga, doctor!
Corrió a abrir la puerta. Apareció un joven de ojos oscuros, pelo negro enrulado y barba crecida. Se sostenía sobre un par de muletas y su pierna derecha estaba enyesada de la cadera al tobillo. El uniforme de la fuerza aérea estaba empapado en sudor.
– ¿Comodoro Randazzo?
– El Tano a sus órdenes.
– No sabía que estaba herido. Lo siento.
– No hay problema, doctor. -Randazzo se tambaleó hasta una silla junto a la misma ventana de la cual Mark había dejado caer el telegrama la semana anterior. -Todavía no me acostumbro a esta mierda.
– ¿Qué tiene en la pierna?
– Doble fractura.
– ¿En la caída?
– Aterricé mal con el paracaídas. No tenía práctica.
Mark no podía contener su emoción.
– ¿Dice que saltó del avión? ¿Y David?
– También.
– ¡Pero la fuerza aérea dice que no vieron paracaídas!
– No me sorprende -gruñó Randazzo-. íbamos en el extremo de la formación. Y cuando saltamos estábamos volando tan bajo que la escuadrilla ya nos había dejado atrás. -El italiano golpeó el yeso con la punta de una muleta. -Por eso me ocurrió esta mierda. Saltamos demasiado tarde. Bueno, peor es morir, ¿no?
McConnell estudió su tez verdosa, sus ojos turbios. Randazzo había bebido. Probablemente había empezado uno o dos días antes.
– ¿Por qué no me cuenta qué pasó, comodoro?
El joven oficial contempló la línea del horizonte, las torres negras de Oxford perfiladas contra el cielo violáceo a la luz de las estrellas.
– Sí -dijo-. Para eso vine, ¿no?
McConnell esperó en silencio.
– La incursión salió bien. Cuando llegamos al punto inicial habíamos sufrido sólo dos bajas. Soltamos las diez bombas a menos de trescientos metros del centro del área indicada. Los destrozamos. Por un tiempo no van a salir cazas de Regensburg.
– El problema vino después -señaló McConnell.
– Eso es. Después del punto de viraje. En el tramo de regreso. Un problema en serio.
– ¿Qué pasó?
– Que nos alcanzaron con cinco proyectiles antiaéreos. Diez agujeros en Shady Lady. Los alemanes nos habían descubierto con el radar. Nos atacaron como veinte ME-109. -Randazzo se lamió los labios y miró por la ventana. -Parece como un castillo ¿no? Como en una película de Errol Flynn.
McConnell esperó, pero el comodoro no dijo más.
– ¿Qué recuerda sobre David, comodoro, después que los proyectiles impactaron en el avión?
– ¡Hijos de mil putas! -chilló Randazzo-. ¡Asesinos hijos de puta!
McConnell estuvo a punto de caer hacia atrás. La saliva volaba de la boca de Randazzo, que trataba de pararse apoyándose en una muleta. Mark fue a su lado y lo sentó suavemente.
– Tranquilícese, comodoro. Hablaba de los proyectiles antiaéreos. ¿Qué pasó?
– Antiaéreos -dijo Randazzo, aturdido-. Sí, eso es. Nos alcanzaron cinco o seis. Shady Lady corcoveaba como una yegua. Todo el mundo a los gritos. Joey, el ametralladorista, ya estaba muerto. Le dije a Dave que teníamos que saltar, pero él quería tratar de traerlo planeando hasta Inglaterra. Estábamos cerca de Lille. En Francia, ¿sabe? Después que pasaron los Messerschmitts, me di cuenta de que el aparato no llegaba a Inglaterra. Ni por joda. Había fuego en los motores y caía como un ladrillo desde la terraza de un rascacielos.
McConnell sintió que se le secaba la boca. Oyó el ruido de la palma de Randazzo al acariciarse la mejilla cubierta de pelusa negra.
– Le grité a Dave que teníamos que saltar, pero él dice que antes tiene que saltar la tripulación. Le digo que están todos muertos. Me dice que vaya a asegurarme. Usted sabe, en las Fortalezas Volantes los pilotos van arriba de todo. Así que bajo. El radiotelegrafista, los cañoneros… todos muertos. Tomo el paracaídas. El bombardero y el navegante, hechos pedazos. Nadie ocupa el teléfono. Había que saltar. Shady Lady se estaba haciendo pedazos en el aire. Dave la contuvo mientras yo saltaba. Después saltó él.
Randazzo carraspeó y tomó aliento para contener un sollozo.
– Gracias a Dios, Dave nos había alejado de las baterías. Si no, nos habrían hecho pedazos en el aire. Caímos a unos cuatrocientos metros uno del otro. Yo me quedé donde estaba. Tenía la pierna rota. En ese momento no lo sabía, pero me dolía como la puta que lo parió. David soltó el paracaídas y empezó a acercarse.
– ¿Dónde estaban? ¿En un bosque, un campo, o qué?
– Yo había caído en un matorral de arbustos junto a la arboleda. -Randazzo miró el piso. -Pero David tuvo que cruzar un campo abierto para acercarse a mí.
McConnell miró el piso. La voz de Randazzo bajó a un susurro.
– No lo sabíamos, pero habíamos caído cerca de un pueblo. Los SS nos vieron caer y mandaron una patrulla. David estaba cruzando el campo cuando apareció un Kubelwagen, un jeep alemán-, sobre una loma. Se tiró cuerpo a tierra, pero lo habían visto y no pudo escapar.
Randazzo se rascó violentamente el pelo.
– Lo interrogaron ahí. Eran un teniente y cuatro tipos más de las SS. Creo que uno era sargento. Le preguntaron dónde estaba yo, pero no dijo nada. Nombre, grado, número de matrícula, como en las películas. John Wayne, joder. Randazzo se cubrió la cara con las manos, sollozó brevemente y calló.
Mark tuvo que hacer un esfuerzo para hablar.
– ¿Qué pasó?
– Estooo… Tres de los SS lo paran delante del teniente. El teniente saca la daga. ¿Alguna vez vio una de esas? Es como una espada, pero chiquita. El alemán le apoya la punta en el pecho y le hace más preguntas.
– ¿En alemán o en inglés? -preguntó McConnell sin saber por qué. Sólo sabía que David no hablaba el alemán.
La pregunta aparentemente desconcertó a Randazzo.
– En alemán -dijo por fin-. Sí. Pero daba lo mismo, porque David no contestaba. Después de la tercera pregunta, el teniente le da una bofetada. Bien fuerte. Dave le escupe en la cara.
Mark cerró los ojos.
– El teniente lo apuñaló. Se volvió loco, perdió el control.
– No.
Randazzo hizo una mueca extraña antes de seguir.
– Los otros tipos soltaron a Dave. Se cayó. Se quedó quieto un momento y después rodó un poco hasta quedar boca arriba. Entonces… estoo…
Mark alzó la mano:
– Por favor, no diga más, comodoro. No quiero saberlo.
– Tengo que decírselo -alegó Randazzo-. Fue culpa mía, joder.
McConnell se dio cuenta de que la herida más grave del joven copiloto no era la de la pierna.
– Bueno, está bien -murmuró-. Cuénteme qué pasó.
– Nunca vi nada igual. Dave estaba vivo, pero le llenaron la boca de tierra. De tierra, ¿me entiende? El sargento busca una rama y se la mete en la garganta. -Randazzo lloraba. Mark no podía contenerse. -Así murió, doctor. Esos alemanes de mierda lo ahogaron con tierra… ¡y yo vi todo y no hice nada!
McConnell se sentía paralizado, pero con gran esfuerzo extendió una mano para tomarle el hombro.
– No había nada que hacer, comodoro. Habría sacrificado su propia vida sin poder ayudarlo.
El italiano lo miró con los ojos llenos de lágrimas.
– Dave habría hecho algo.
McConnell quería negarlo, pero sabía que era verdad.
– Ese sureño de mierda habría saltado de los arbustos gritando como una división entera, armado o no. -Randazzo lloraba y reía al mismo tiempo. -El Tano, no. -Meneó la cabeza, acongojado. -Me quedé escondido como un cagón y me mojé los pantalones.
McConnell le dio tiempo para reponerse.
– Comodoro.
– Qué joder, yo…
– Comodoro, quiero conocer el resto de la historia. ¿Cómo escapó usted?
– Pues… después que murió Dave me parece que los SS ya no se interesaron tanto por mí. Anduvieron por el campo, pero cuando llegaron al bosque ya era de noche y yo me había alejado. ¡Carajo!, tuve mucha suerte. Al otro día me encontraron unos tipos de la Resistencia. Estaban medio locos, discutían como políticos, pero me entregaron a una gente que ya había rescatado a unos cuantos aviadores. -Randazzo meneó la cabeza. -Así que acá estoy. Y Dave se quedó en Francia. Qué sé yo, a los jefes no les gusta que se sepan estas cosas, pero yo quería que usted supiera la verdad. Su hermano fue el tipo más valiente que conocí. Un héroe, qué joder.
– Me parece que tiene razón, comodoro -dijo McConnell en un esfuerzo absurdo por mantener la compostura profesional-. Pero usted no es un cobarde. -Su mirada se perdió por la ventana. -¿Qué piensa hacer?
Randazzo tomó sus muletas y se levantó con esfuerzo.
– Si se me cura bien la pierna, vuelvo a volar.
– ¿Está loco? -exclamó McConnell, mirándolo.
– Para nada, doctor -aseguró Randazzo con rostro pétreo-. Voy a tirar bombas sobre esos hijos de puta hasta que Alemania sólo sea una nota al pie en un mamotreto viejo en una universidad vieja como esta.
McConnell se sintió flotar como si estuviera mareado. "Es el shock", pensó.
– Gracias por venir, comodoro. Fue muy importante para mí… conocer la verdad. Le deseo lo mejor.
Randazzo cruzó la sala hacia la puerta. Se volvió, hizo una venia a Mark y salió sin decir palabra. McConnell escuchó el golpeteo sordo de sus muletas. Tardó casi tres minutos en bajar los tres tramos de la escalera.
Una vez que cesaron los ecos, McConnell fue a la ventana, la abrió y tragó varias bocanadas de aire frío. Le ardía la piel. Cuando empezaba a asumir el hecho de que su hermano había perecido valientemente en una batalla aérea, Pascal Randazzo aparecía como un fantasma para negarle siquiera ese consuelo sombrío. David no había muerto en la batalla. Lo habían asesinado bárbaramente, a sangre fría. Los asesinos eran el infame Cuerpo Negro de Hitler. Las Schutzstaffeln. Las SS.
Uno de los recuerdos más nítidos de su infancia era el día que nació su hermano menor. El padre había asistido el parto. Aunque casi ya no ejercía la medicina, quiso traer a su propio hijo al mundo. Mark recordó el orgullo en el rostro quemado de su padre, una de las pocas veces en que había demostrado orgullo por él mismo, no por sus hijos.
Apoyó las manos en el marco de piedra de la ventana y se inclinó sobre el patio. El aire era muy distinto del de las sofocantes noches de su juventud. En verdad, los parapetos oscuros y las torres que se alzaban de los adoquines ingleses parecían salidos de Robin Hood. Un gran castillo. Una fortaleza. ¿Acaso no había sido eso para él? ¿Un refugio en medio de la guerra? Durante cinco años había trabajado ahí sin correr peligro mientras hombres más valientes daban la vida para combatir a los nazis. Veían morir a sus camaradas, como Randazzo, pero a pesar de eso y del miedo seguían luchando.
Yo sí lo entiendo, doctor, le había dicho el joven judío que acompañaba al general Smith. Usted no es un cobarde sino un idiota. Cree en la razón, en la bondad esencial del hombre. Cree que si se niega a hacer el mal, acabará por vencerlo. Aún no ha probado un sorbo del dolor que muchos han bebido hasta las heces.
– Sí que he conocido el dolor -murmuró McConnell.
Nunca había experimentado una sensación como la que se agitaba en su vientre. Amarga, candente, explosiva. Era la furia, una furia primitiva y tan profunda que no tenía forma.
Trató de combatirla, de recordar las palabras de hombres sabios sobre la inutilidad de la violencia como medio para llegar a un mundo mejor. Pero las palabras no podían con las imágenes que aparecían en su mente. Eran cúmulos de letras, símbolos de la futilidad de las palabras frente a los hechos.
Se apartó de la ventana y fue a su escritorio atestado de papeles. Hurgó en el primer cajón hasta encontrar una tarjeta blanca. Tomó el teléfono y llamó al número londinense impreso en la tarjeta. A pesar de la hora, contestaron al tercer timbrazo.
– Habla Smith -dijo una voz hosca.
– General, soy el doctor Mark McConnell.
Hubo una pausa.
– ¿En qué puedo servirle, doctor?
– El viaje de que usted me habló. A Alemania.
– Sí, ¿qué pasa?
– Acepto.
Siguió otra pausa, más larga que la anterior.
– Vaya a descansar -dijo por fin el general-. No se despida de nadie. Nos ocuparemos de eso. Un coche pasará a buscarlo a las seis en punto.
McConnell dejó el auricular sobre la boquilla y salió del laboratorio sin mirar atrás.
Diez minutos antes de la medianoche sonó el teléfono en una comisaría de Londres. El oficial de turno escuchó la voz ronca durante unos segundos y cortó.
– Se cree que es el jefe de la Armada -gruñó.
– ¿Quién diablos era, Bill? -preguntó el guardia nocturno.
El oficial de turno se enderezó en un remedo irónico de la posición militar.
– Su excelencia el señor general Duff Smith, la puta que lo parió.
– ¿Y quién se cree que es?
– Qué sé yo. Pero no ahorra gritos.
– ¿Qué quería?
– Al chico judío. Dijo que si no lo tengo lavado y cambiado a las seis, me arranca las pelotas.
– ¿Lo harás?
– Qué sé yo, sí -rezongó el oficial con mirada torva-. Smith conoce al jefe. Por eso pudo tener al judío una semana entera sin presentar cargos.
El guardia levantó una ceja tupida:
– Yo que tú me daría prisa, Bill, si lo quiere lavado.
El oficial de turno se ajustó el cinturón sobre su abultado vientre.
– La verdad, me alegro de que se vaya el hijo de puta. Me pone nervioso. No ha dicho una palabra después del primer día, pero si le ves los ojos te das cuenta de que nos degollaría por dos centavos. -Así son esos judíos de mierda, Bill.
McConnell rodó hasta quedar de espaldas y miró el reloj en la pared de su dormitorio. Eran las tres pasadas, pero estaba desvelado. Se había acostado a medianoche y dormitó durante una hora, hasta que bruscamente se sentó en la cama. Había un aspecto de la misión propuesta que no se había discutido -la protección contra los gases neurotóxicos-, y no era cuestión de confiar en el equipo provisto por Duff Smith. Se vistió sin hacer ruido, volvió en bicicleta a la universidad, entró en el laboratorio furtivamente y retiró dos prototipos de buzo antigás con los que estaba experimentando en secreto desde hacía un mes. El regreso a casa con el equipo pesado sujeto a la bicicleta lo cansó, pero los buzos y tanques ocuparon dos valijas al pie de su cama.
Sin embargo, mucho después, aún se revolvía entre las sábanas. El general Smith le había dicho que no se despidiera de nadie, y él quería obedecer. Pero no podía desconocer la poderosa sensación de que quedaban cosas sin hacer, palabras sin decir. Murmuró una maldición, se levantó de la cama, encendió una vela sobre el pequeño escritorio de su habitación y tomó su lapicera.
La carta a Susan fue bastante fácil. Probablemente no era muy distinta de las escritas por millones de esposos durante la guerra. Se disculpó por haberla enviado de vuelta durante la Batalla de Inglaterra y dijo que le había sido fiel durante todos esos años, lo cual era verdad. Lamentaba que no hubieran tenido hijos, pero en definitiva esa sería una ventaja al intentar una nueva vida si a él le sucedía lo peor.
La segunda carta le tomó más tiempo. Al pensar en su madre lo embargó una sensación terrible de culpa, de que no tenía derecho a arriesgar su vida, a quitarle el único hijo que le quedaba. Sin embargo, era su vida y al fin y al cabo ella lo comprendería. Tomó la lapicera y escribió:
Querida mamá:
Si recibes esta carta es porque ya no estoy en este mundo: Has recibido golpes duros en tu vida y no mereces éste, pero hice lo que hice porque era mi deber. Papá hubiera dicho que perdí la vida en un intento inútil por vengar la muerte de David, pero tú me conoces mejor que él y sabes que no es así. He aprendido que el corazón humano tiene una capacidad infinita para el mal, y mis conocimientos me permiten -yo diría que me obligan- hacer lo posible para detenerlo. Llega el momento en que uno debe decir basta.
Hay algunos problemas prácticos que atender. Durante la Blitzkrieg hice un testamento y lo envié al viejo señor Ward, en el pueblo. Como sabes, las mensualidades que les paga a ti y a Susan provienen de mis seis patentes industriales. Es irónico que gracias a la expansión provocada por la guerra las rentas de esas patentes se hayan convertido en una suma importante. Mi testamento te deja tres patentes a ti y las otras tres a Susan. Es un gran consuelo para mí saber que nunca te faltará nada y que no volverás a trabajar como durante la Gran Depresión.
En mi carta a Susan, le dije que espero que se case otra vez, inicie una nueva vida y tenga los hijos que deseaba. Espero que la alientes en eso, pero no sólo ella necesita aliento. Tal vez no corresponda a un hijo hablar de estos asuntos con su madre, pero yo lo haré. Después de la muerte de papá, anulaste una parte de tu ser con la convicción de que David y yo no comprenderíamos que pudieras enamorarte de otro hombre. Es un sentimiento noble, pero equivocado. Lo que más deseábamos David y yo, y también papá, era tu felicidad. Siempre decías que eras una vieja ruda, pero no eres vieja y nadie debería estar condenado a vivir sólo de recuerdos.
No he dejado pasar un solo día sin pensar en ti. Lo mismo puedo decir de David. Dios te bendiga y te guarde.
Tu hijo, Mark
Colocó cada carta por separado en un sobre sellado y dejó una esquela para el profesor en cuya casa se alojaba, pidiéndole que las enviara a Georgia si no recibía noticias suyas en noventa días. Dejó los sobres sobre la nota, apagó la vela y volvió a la cama. Esta vez el sueño no lo eludió. Vino sin aviso y sin imágenes: un sueño tan profundo que era afín a la muerte.
A la una y veinte de la madrugada, el teléfono del general Duff Smith sonó por última vez esa noche.
– Smith -dijo.
– Hice lo mejor que pude, mi general.
El escocés se acomodó en el sillón.
– Se ganó su paga, cabo.
– ¿Resultó? -preguntó la voz.
– Por supuesto. Fui yo quien escribió el guión, ¿no?
– Y no estuvo nada mal, mi general. Pobre infeliz, me dio tanta pena que casi no pude seguirlo hasta el fin. Creo que la clave estuvo en los detalles. Y en el yeso. Diablos, como si realmente hubiera sucedido. Fue fácil.
– La historia no fue ficticia, cabo. Todo eso sucedió.
– ¡Carajo!, me jodió bastante hacerle tanto mal al pobre tipo.
– ¿Quiere decir que no quiere el dinero?
– ¡Oiga, quiero hasta el último centavo, joder! Quinientos dólares, como quedamos.
– Le auguro una carrera estelar en el cine norteamericano, cabo -dijo el general Smith con una risita cínica.
Cortó, consultó un calendario, escribió unas frases en una libreta y realizó la última llamada de la noche. La atendió un secretario, pero ocho minutos después oyó la voz inconfundible de Winston Churchill.
– Esperó que valga la pena, Duff -gruñó el primer ministro-. Estaba mirando a los Hermanos Marx.
– El doctor acepta, Winston.
Hubo una pausa.
– Necesito que venga ahora mismo. ¿Cuánto tardará?
– Llegaré para el final de la película.
– No se deje ver por los yanquis, Duff. Andan rondando por Londres como fantasmas en la ópera, carajo.
– Sírvame un Glenfidditch si tiene.
– Hecho.
15
Una mujer hablaba en idish en la penumbra. Hablaba con el acento gutural de Europa del Este, pero Rachel Jansen la entendía perfectamente. La habría entendido aunque no supiera idish, porque la desesperanza no necesita traducción.
Todas las mujeres de la cuadra se acurrucaban en círculo en torno de una vela tapada por una lata. Estaban acuclilladas como penitentes en un templo sombrío. La luz de la vela no suavizaba los rostros pálidos, envejecidos prematuramente, ni penetraba en las profundas cuencas de sus ojos. Todas menos Frau Hagan llevaban el distintivo amarillo cosido a la casaca.
Rachel jamás había imaginado semejante ritual. Las mujeres lo llamaban der Ring, el Círculo. Todas las noches se reunían a relatar sus recuerdos, por turno. Durante el Círculo echaban a los niños de la cuadra. El motivo era fácil de comprender: las historias que se relataban les habrían provocado pesadillas, profundas depresiones, tal vez les habrían dejado huellas indelebles. Los mismos adultos tenían que esforzarse para escuchar. Pero todas las mujeres presentes llevaban cicatrices imborrables; ningún relato ajeno podía ser más doloroso. Y al menos podían contar sus propios sufrimientos.
Pero el propósito del Círculo no era intercambiar relatos de dolor sino dejar todo asentado. Una mujer a quien llamaban la Escriba anotaba todo en lenguaje taquigráfico y prestaba atención especial a los nombres, las fechas y los lugares. Cada noche, la Escriba ocultaba sus apuntes en un hueco detrás de la pared donde debía instalarse el material aislante, pero no se instaló. Después de escuchar los relatos de una noche, Rachel supo que jamás tendría el coraje de leer el texto completo. Era nada menos que el testimonio de la renuencia -o tal vez peor aún, la incapacidad- de Dios de proteger a sus siervos.
Con gran esfuerzo logró borrar de su mente la voz de las demás.
Los fines del Círculo le parecían admirables, pero durante las últimas cuatro noches había utilizado ese tiempo para meditar sobre lo ocurrido durante el día y aprovechar los nuevos conocimientos para la supervivencia de su familia. A diferencia de otras flamantes viudas, que parecían estar sumidas en diversos grados de letargo, Rachel aguzaba los oídos para escuchar cualquier conversación y extraer de cada una cualquier información que le sirviera para proteger a sus hijos.
Ya había conocido la esperanza y la desesperación. Se había enterado de que si los hubieran atrapado unos meses antes, sus hijos no se habrían salvado de las cámaras de gas en Auschwitz. Pero al cundir los rumores sobre los campos de la muerte nazis y al crecer la presión internacional, las SS habían resuelto crear "unidades familiares" en ciertos campos. Inspectores de la Cruz Roja podrían ingresar por las puertas principales y recorrer las rutas programadas para presenciar escenas de vida familiar no muy distintas de las que se desarrollaban fuera de los campos, aunque con menos bienes materiales. Se irían convencidos de que los rumores espeluznantes eran exageraciones de los judíos asustados.
Frau Hagan le dijo a Rachel que cuando el Reichsführer Himmler explicó el plan al Herr Doktor Brandt, éste aprovechó la oportunidad. Y el sistema tenía algunos beneficios. Unas pocas familias se habían salvado de la separación forzada de sus miembros, que para algunos era un destino peor que la muerte; según Frau Hagan, algunas madres se suicidaban al serles quitados sus hijos. Pero lo curioso era que desde la creación de las unidades familiares en los campos, ningún inspector de la Cruz Roja tuvo acceso a Totenhausen.
Rachel se había enterado del motivo el día anterior, y desde entonces estaba aterrada. Aparentemente, hasta hacía poco, los experimentos con gases tóxicos exigidos por el Reichsführer Himmler no agotaban el talento de Klaus Brandt, quien se dedicó a investigar por su cuenta la etiología de la meningitis espinal. Algunos decían que tenía la intención de crear algunos medicamentos, patentarlos y ganar una fortuna después de la guerra. Sea como fuere, sus experimentos requerían enormes cantidades de niños, ya que su método consistía en inyectar meningococos en la médula espinal de niños sanos y luego verificar la eficacia o falta de ella en los diversos compuestos que empleaba para curar la infección. El sistema de unidades familiares le aseguraba un flujo constante de niños para sus experimentos.
Según Frau Hagan, en las últimas semanas las investigaciones sobre meningitis se habían reducido considerablemente, pero Rachel no se tranquilizó. La idea de que pudieran llevarse a Jan o Hannah de la Appellplatz al "hospital" para inyectarles una bacteria mortal era demasiado aterradora para pasarla por alto. La idea de que cualquier niño pudiera sufrir esa suerte, de que en ese preciso instante algunos estaban sufriendo una muerte horrible, la había sumido en un estado de pánico constante. Dedicaba cada momento de vigilia a estudiar la manera de evitar que experimentaran con sus niños.
Un sollozo interrumpió sus pensamientos. Conmovida por lo que oía, una mujer había estallado en llanto. Atraída por una fascinación morbosa, Rachel no pudo dejar de escuchar. El relato era mucho más horrendo que el suyo. No sabría qué decir cuando llegara su turno.
– Los camiones ocuparon la plaza -dijo la mujer. Sus ojos estaban clavados en el piso como si viera allí su antigua aldea. -Los SS sacaron a todos de sus casas. Los que se demoraron, los que trataron de recoger algún objeto de valor o de necesidad, fueron los primeros en morir. Yo había oído los rumores el día anterior y me habían parecido verídicos. Ya tenía preparado un bolso. Disparaban de todos lados. Eso causó pánico y todos corrimos hacia los camiones. Éramos como ganado. Nadie quería saber qué significaban los disparos. Mujeres que llamaban a sus hijos, niños que chillaban. Los hombres se preguntaban unos a otros qué hacer. ¿Qué podían hacer? Para entonces los SS habían fusilado al alcalde y al jefe de policía.
"Desde el camión vimos lo peor. Los niños… pobrecitos, los bebés. En la calle Praga los alemanes mataban a los bebés. Les rompían la cabeza a culatazos o los tomaban de los talones para estrellarlos contra una pared. Yo misma vi a un SS arrancarle el bebé a Hannah Karpik y estrellarle la cabeza sobre los adoquines. Hannah se volvió loca, se arrancó el pelo y trató de golpear al SS, que finalmente sacó su pistola, le disparó al estómago y la dejó por muerta. -La mujer se encogió de hombros. -Así hicieron los alemanes en Damosc.
– También en Lodz -dijo otra desde el borde del Círculo-. Lo mismo, pero peor. Nos hicieron formar en la plaza y estacionaron un camión de remolque junto a la pared del hospital. No entendíamos qué pasaba. Se abrió una ventana del tercer piso y empezaron a caer unos paquetes sobre el camión. Cuando cayó el segundo, nos dimos cuenta: estaban tirando a los bebés recién nacidos desde la maternidad. Tres pisos. Se reían mientras los tiraban.
– Como los bárbaros de la Edad Media -comentó la primera mujer-. Nuestro rabino pedía a Dios que nos protegiera, y un muchacho joven maldecía a Dios con voz más fuerte. Esa noche le di la razón al muchacho. No entiendo cómo Dios puede ver semejante cosa sin mover un dedo.
– Siempre lo mismo -terció otra mujer. Era mucho mayor que las otras y su voz estaba alterada por la flema. -¿Para qué escribir? Es la misma historia contada cien veces. Mil veces. ¿A quién le importa?
– Justamente por eso debemos escribirlas -señaló Frau Hagan con vehemencia-. Para que el mundo sepa lo que hacen estos bárbaros. En la guerra, los hombres buenos pueden cometer actos malos. Pero los SS lo hacen deliberadamente. De manera sistemática. Nuestros relatos, junto con otros y debidamente documentados, serán la prueba de esta locura. Así no podrán negarlas más adelante.
– Más adelante -repitió con desdén una voz incorpórea-. ¿Qué significa más adelante? ¿Quién vendrá a desenterrar estos papeles? Estas historias. ¿Quién querrá escucharlas? Dentro de poco, los alemanes serán los amos del mundo.
– Cállate, estúpida -ordenó Frau Hagan-. Siempre hay ajuste de cuentas. El Ejército Rojo nos liberará. Stalin aplastará a Hitler sobre los hielos de Rusia, ahogará sus tanques en los pantanos de Pripet. Debemos estar preparadas para cuando lleguen los soldados. Debemos identificar a los carniceros.
– Stalin no vendrá. Hitler casi conquistó Moscú en el 41. Además, Stalin odia a los judíos tanto como Hitler. No importa. Dentro de poco, las calles de Moscú tendrán nombres alemanes.
– ¡Mentirosa! -gruñó Frau Hagan-. ¡Pedazo de irresponsable! Pregúntale a la holandesa, que viene de Amsterdam. Tenía una radio. Pregúntale sobre Stalin y el Ejército Rojo.
Todos los ojos se clavaron en Rachel.
– Diles -ordenó Frau Hagan.
– Es verdad -dijo Rachel-. Los rusos iniciaron una ofensiva de invierno en diciembre. Días antes de que nos encontraran, oí que habían entrado en Polonia.
– ¡Qué les dije! -exclamó Frau Hagan con orgullo.
– La BBC dijo que estaban expulsando a los alemanes de Ucrania.
Cincuenta rostros se volvieron hacia Rachel y dispararon preguntas en distintos idiomas. ¿Qué pasaba en Estonia? ¿Y en Varsovia? ¿En Italia? ¿Qué pasaba con los norteamericanos? ¿Y los ingleses?
– Sobre ellos no sé gran cosa -dijo en tono de disculpa-. Había rumores de una invasión.
– Como todos los años -acotó una voz escéptica-. No vendrán. Qué les importa lo que nos sucede.
Un alarido se alzó en la noche. Se hizo silencio en el Círculo. Rachel ya había oído gritos que parecían ser pedidos de auxilio, pero eran más lejanos, desde la cuadra de los SS, y Frau Hagan se negaba a prestarle atención. Pero al oírse el segundo alarido -más cerca que el primero- la cara de Frau Hagan indicó que había peligro.
– Tendré que hablar con Frau Komorowski -dijo la jefa de la cuadra.
– No te arriesgues -aconsejó otra mujer-. Deja que resuelvan sus propios problemas.
Frau Hagan lo pensó unos instantes.
– Esperaré unos minutos. Termina tu historia, Brana.
– ¿No debería esconder los papeles? -preguntó la Escriba -. Con tantos gritos, tal vez ordenen una inspección.
– Termina la historia.
La mujer llamada Brana continuó su relato: en pleno invierno, los habían llevado en camiones abiertos hasta un tren en una vía muerta. Habló de familias como la de Rachel, encerradas en vagones de ganado sin calefacción, alimentos, agua ni baños. Rachel evocaba a pesar suyo el viaje de pesadilla desde Westerbork, cuando se le erizó el vello de los antebrazos.
– ¡Silencio! -siseó.
Frau Hagan la miró furiosa:
– ¿Qué pasa, holandesita?
– Hay alguien afuera. Escondan los papeles.
– Heinke está en la puerta -dijo Frau Hagan, incrédula-. Y no oyó nada.
– ¡Te digo que hay que esconder los papeles!
Frau Hagan tomó los papeles de la Escriba y los ocultó bajo su falda. Miró a Heinke junto a la puerta:
– ¿Hay algo?
La centinela meneó la cabeza. Frau Hagan miró a Rachel con desdén.
– ¡SS! -susurró Heinke de pronto-. ¡A la cama!
Apagaron la vela y corrieron en tropel a sus respectivos camastros. Evidentemente habían ensayado esa operación, porque no había otro ruido que el de las novatas al golpearse los pies y las canillas. Las veteranas lo hacían mejor. Caminar rápida y sigilosamente era una destreza que ella había adquirido mucho antes en Amsterdam. No era fácil.
Contuvo el aliento a la espera del estrépito de botas de los SS, pero sólo oyó un golpe furtivo a la puerta. Ésta se abrió para dar paso a una sombra.
– ¿Hagan? -susurró la sombra.
– ¿Irina? ¿Eres tú?
– Da.
– Que nadie se levante -ordenó Frau Hagan.
Rachel oyó los pasos pesados de la polaca que cruzaba la cuadra en la oscuridad y conversaba en murmullos con la kapo de la cuadra de mujeres cristianas. Menos de un minuto después se abrió y se cerró la puerta.
– Desapareció otro niño -informó Frau Hagan a todas-. Un gitano.
Se hizo silencio.
– ¿Varón? -preguntó una voz.
– Sí. Ocho años.
Rachel oyó un gemido en la oscuridad.
– La que gritaba era su madre. Frau Komorowski la hizo amordazar y atar a la cama. Por su propio bien. La gitana había dicho que iba al cuarto del doctor Brandt a buscar a su hijo.
– No se equivocó de lugar -comentó una voz.
– Dios proteja al chico -dijo otra-. Esto no tiene nombre.
– ¿Igual que antes?
– Un preso político letón vio a Ariel Weitz con el gitanito unas horas antes -contestó Frau Hagan con voz exhausta.
Rachel oyó escupitajos y maldiciones en la oscuridad. Las voces se sucedían con tanta rapidez que era difícil entender lo que decían.
– ¡Demonio!
– Los hombres deberían aplastarlo como un gusano.
– Matémoslo nosotras.
– Qué locura -dijo Frau Hagan-. Si matan a Weitz, morimos todos. Es el sirviente de Brandt, por eso Brandt lo protege. Sturm también. Hasta Schörner lo protege, aunque lo detesta.
– Schörner también lo usa -señaló la voz de alguien que parecía estar bien enterada-. Weitz es su alcahuete.
– Y pensar que es judío de nacimiento -murmuró otra-. Es peor que los SS. Mil veces peor.
– El zapatero también es judío -dijo Frau Hagan.
– El zapatero hace zapatos. Weitz lleva a los niños a que los violen y después los maten.
– ¿Qué le pasó al último muchachito?
– Probablemente fue a la cámara de gas con los hombres.
– No -replicó Frau Hagan-. Lo fusilaron junto a la fosa hace una semana.
– ¿Por qué no lo dijiste? -preguntó una voz llorosa.
– ¿Qué habrías hecho, Yascha?
Rachel advirtió que Frau Hagan reconocía a todas por sus voces.
– Basta de chachara -ordenó la polaca, tajante. Después de una breve pausa, añadió: -Tienes buen oído, muchacha holandesa. Irina se apretó contra la pared para evitar el reflector. ¿Eso fue lo que oíste?
Rachel tragó:
– Oí algo. En Amsterdam viví escondida durante tres años sobre una tienda. Los clientes entraban y salían todo el día. Cualquier ruido significaba un peligro.
– Aprendiste bien. De ahora en adelante, harás la guardia en la puerta.
Rachel cerró los ojos. ¿Era conveniente ser guardia? Si le granjeaba los favores de Frau Hagan, sin duda lo era. Pero, ¿no la malquistaría con Heinke?
– ¿Oíste, holandesita?
– Mañana haré la guardia en la puerta.
– Sí. Bueno, a dormir todo el mundo.
Rachel oyó el crujido de la madera frágil cuando la jefa de la cuadra se tendió en su camastro. Desde el segundo día en el campo, Rachel vigilaba a los hombres con distintivos rosados -en realidad, a todos los hombres- como una gallina que cuida a sus polluelos, pero no había visto la menor señal de que alguien intentara molestar a Jan. ¿Acaso el mayor peligro venía del comandante de Totenhausen? ¿Había dos clases de selección a evitar para poder sobrevivir? En ese caso, ¿cómo protegería al niño? Herr Doktor tenía poder absoluto de vida o muerte sobre todos los internos. Ya había ordenado la muerte de su esposo. Si Klaus Brandt quería abusar de su Jan, ella no podría impedirlo.
Recordó a Ariel Weitz y se estremeció de odio. Si Weitz era el alcahuete de Brandt, tal vez podría sobornarlo para que dejara en paz a Jan. Tenía los cinco diamantes. Pero, ¿de qué servía sobornar a Weitz? Lo más probable era que Brandt escogiera sus víctimas mientras se paseaba por el campo con su guardapolvo blanco, fingiendo curar enfermedades. Era inconcebible. Pero era la realidad. No podía volar a Holanda cargando a los niños bajo las alas. Tendría que pensar en algún recurso.
¿A quién acudir? El zapatero había demostrado ser un hombre compasivo, pero en los últimos cuatro días casi no lo había visto. ¿Y Anna Kaas? Evidentemente, la joven enfermera simpatizaba con los prisioneros: tal vez podría sugerirle un medio para evitar que Jan corriera peligro. Pensó en Jan y Hannah, que dormían a pocos metros de ahí en la cuadra de niños judíos. Una judía sefardí de Salónica dormía allí para mantener el orden. Durante la cena, Rachel le había dado la mitad de su ración de pan a cambio de que acostara a Jan y Hannah en camas contiguas. Había pensado en ofrecerle la ración de una semana a cambio de su trabajo, pero decidió que no era conveniente. Una semana sin pan la debilitaría demasiado, y si bien estaría cerca de sus hijos, se alejaría de las mujeres que conocían las reglas del campo, en especial de Frau Hagan. Un pastor alemán aulló junto al alambrado perimetral. En ese momento Rachel decidió que la jefa de la cuadra era la soga que la ataba a la vida, el puente a la supervivencia. Lo que Frau Hagan quisiera, Rachel Jansen lo haría.
Montaría guardia junto a la puerta, pero ese sólo sería el comienzo.
16
Tal como había prometido el general Smith, el auto pasó a buscar a McConnell en Oxford a las seis en punto. Una hora después lo dejó con sus dos pesadísimas valijas en la entrada de la estación ferroviaria de King's Cross en Londres, con instrucciones de abordar el tren 56, que partía a las 07:07 con destino a Edimburgo, Escocia.
En la estación retumbaban las voces de soldados de diez países distintos, vestidos con todo tipo de uniformes; todos parecían más perdidos que McConnell. Se preguntó cómo podría encontrar a Smith -o Smith a él- en medio de semejante gentío. Pero al esquivar a un canadiense que se despedía tiernamente de una muchacha inglesa bastante más alta que él, sintió un tirón en la manga. Al volverse se encontró con los chispeantes ojos celestes de Duff Smith. El jefe del SOE vestía un elegante traje espigado con la manga izquierda abrochada al hombro.
– ¿Y el uniforme, general?
Duff Smith sonrió sin responder. Llevó a McConnell a un camarote privado, un lujo extraordinario en ese tren atestado. Jonas Stern ocupaba el asiento de la ventanilla; tenía la cara hosca de siempre. Después de cerrar la puerta, Smith estrechó la mano de McConnell:
– Bienvenido a bordo, doctor.
McConnell saludó a Stern con una inclinación de cabeza, pero éste no devolvió el saludo. El ojo clínico del médico vio los hematomas bajo la piel. Evidentemente, Stern no había pasado una semana tranquila desde su último encuentro.
– ¿Qué es todo eso? -farfulló el general Smith al ver las valijas de McConnell-. No se va de vacaciones a la playa, ¿sabe?
– Sí, lo sé. Es mi equipo y nos hará falta.
– Nosotros le daremos todo lo que necesite, doctor. Esto tendrá que dejarlo aquí.
– Usted no tiene nada de esto, general.
– Bueno, veamos -dijo Smith, intrigado.
McConnell acostó las dos valijas y las abrió. Una contenía lo que parecían ser pliegues de caucho y una especie de cubrecabeza transparente. En la otra había dos tubos amarillos de unos cincuenta centímetros de largo y varias mangueras de caucho corrugado.
– ¿Esas inscripciones están en alemán! -preguntó Smith.
– Sí. Son garrafas portátiles de oxígeno tomadas de bombarderos derribados de la Luftwaffe. Ya que nos haremos pasar por alemanes, será mejor que llevemos equipo alemán.
– Muy buena idea, doctor. Pero me parece que nunca he visto un traje antigás como éste.
– Es el último modelo norteamericano.
– ¿Cómo diablos lo consiguió?
– Todavía tengo amigos en mi país, general. Éste viene del arsenal de Edgewood, Alabama. Empecé a experimentar con este traje hace un mes. La máscara antigás de vinilo transparente fue creada para soldados que sufren heridas graves en la cabeza. Yo la modifiqué para insertarle la manguera de la garrafa, aprovechando los últimos inventos de las divisiones de hombres rana. Además inventé y le instalé un diafragma de acetato especialmente diseñado para mejorar la comunicación oral. Éste es el único traje hermético del mundo que permite a los soldados verse las caras y hablarse durante el combate.
El general Smith miró a Stern:
– ¿No le dije que era el hombre perfecto para la misión?
Por primera vez, Stern se quedó sin respuestas ingeniosas:
– ¿Tiene dos trajes de esos? -preguntó.
McConnell cerró las valijas y se sentó frente a él:
– Sí. Y suerte para usted que tenemos más o menos la misma talla.
El general Smith alzó una canasta de mimbre:
– Acá tienen provisiones, muchachos. No viajaré con ustedes, pero nos veremos mañana.
– ¿Adonde vamos? -preguntó Stern-. ¿No puede decírmelo ahora que llegó el doctor?
Smith frunció los labios.
– Los esperan en el Castillo de Achnacarry.
– ¿Y dónde diablos queda eso?
Duff Smith sonrió. Había oído esa pregunta cientos de veces. Achnacarry. El mero nombre provocaba un sudor frío a más de un combatiente.
– Algunos dicen que es el fin del mundo -dijo-. Para otros, Achnacarry es el paraíso terrenal. La mayoría son escoceses y, además, del clan Cameron.
McConnell alzó la vista al oír ese nombre.
– ¿Por qué diablos nos envían allá? -insistió Stern.
Se borró la sonrisa de Smith.
– Por tres razones: clandestinidad, entrenamiento y tiempo. Señores, por razones que no puedo divulgar el tiempo se ha convertido en el factor crítico. Dentro de once días, el blanco de esta misión perderá todo valor estratégico.
– Pero si el tiempo es tan importante, ¿por qué vamos a Escocia? -dijo Stern obstinadamente-. Por Dios, dígame qué quiere que hagamos y asegúrese de que lleguemos a Alemania. Yo me ocuparé del resto.
El general meneó la cabeza.
– Sé que acosó a los alemanes en África, muchacho, pero para desafiar al león en su propia guarida se necesita entrenamiento especial. Tenemos once días. Pasarán los primeros siete con los hombres más rudos del ejército británico. El comandante de Achnacarry, que dicho sea de paso se llama oficialmente la Central de Comandos, es amigo mío y ha aceptado con toda generosidad que sus instructores les metan en la cabeza algunos de los conocimientos adquiridos en combate. Dentro de siete días usted será un hombre distinto, señor Stern. Un hombre mejor de lo que es ahora y posiblemente preparado para cumplir la misión que le asignaré.
Smith se paró para terminar la discusión y salió del camarote.
– Transbordan en Edimburgo -dijo-. Bajen en la estación Spean Btidge. Los esperarán allá. Sean parcos con las raciones. Charlie Vaughan es maniático del orden y los horarios. Si llegan muy tarde, tal vez no les den de cenar. -El general miró fijamente a sus reclutas durante varios segundos. -Ánimo -dijo-. Cuando lleguen a Spean serán amigos de toda la vida.
Rió suavemente al alejarse por el pasillo.
McConnell se acomodó contra un rincón. No sabía bien dónde quedaba Spean Bridge, pero tenía la impresión de que era en el corazón de las tierras altas de Escocia, tal vez cerca del lago Ness. Sería un viaje muy largo.
El tren partió a horario y aceleró al salir de Londres hacia el norte. Hacía frío y el cielo estaba nublado. Pasaron varios minutos hasta que Stern rompió el silencio:
– ¿Qué lo hizo cambiar de opinión, doctor? ¿Por qué decidió aceptar la misión?
– Eso no es asunto suyo -contestó McConnell, mirando por la ventanilla.
– ¿Está seguro de qué podrá soportarlo? La misión podría resultar un tanto sangrienta. No quisiera ver herida su susceptibilidad de pacifista.
McConnell se volvió lentamente hacia él:
– Es evidente que le gusta pelear -observó-. Pero yo no soy el enemigo. Si quiere desquitarse, búsquelo a él. Nos espera un viaje largo.
Se acomodó en el asiento y cerró los ojos. Stern lo miró furioso durante un rato, luego se volvió hacia la ventanilla y contempló el paisaje invernal. El tren traqueteaba sobre las vías frente al palacio Alexandra.
Durante las ocho horas que duró el viaje, ninguno de los dos abrió la boca.
– ¡Spean Bridge! -gritó una voz aguda, estirando las sílabas hasta volverlas casi irreconocibles.
McConnell se despertó y parpadeó varias veces. Stern, la canasta de mimbre y una de las valijas habían desaparecido.
– ¡Spean Bridge! -gritó el guarda por tercera y última vez.
McConnell tomó la otra valija y salió corriendo del camarote. Halló a Stern en el andén bajo un toldo verde, comiendo un sándwich de pan esponjoso y descortezado. La lluvia fría caía sin cesar de un cielo color pizarra. La aldea de Spean estaba rodeada de laderas oscuras, ominosas. Parecían ser todas de piedra, cubiertas de escarcha y coronadas por la nieve.
Eran las primeras horas de la tarde, pero McConnell tenía la sensación de que ya se venía la noche. Recordó que durante el invierno en las tierras altas anochecía temprano y amanecía tarde. El tren se alejó lentamente, y él miró alrededor. El andén parecía tan desierto como el saloncito verde y blanco de la estación, que además estaba cerrado con un candado.
– Smith dijo que vendrían a esperarnos -dijo McConnell-. No veo a nadie.
Stern, irritado y con la cara abotagada por el sueño, no respondió. McConnell tomó un sándwich de la canasta. Entonces vio a un hombre alto, vestido con falda escocesa y boina verde, inmóvil en el extremo del andén. En la tela de la falda predominaba el rojo, con vivos amarillos y verdes.
– ¿Doctor McConnell? -preguntó el hombre, con la típica dura escocesa.
Soy yo.
El hombre marchó hacia ellos. McConnell jamás pensó que lo intimidaría un hombre vestido con falda, pero este era otra cosa. Medía casi dos metros y se mostraba tan tranquilo bajo la lluvia helada como si tomara un baño de sol en la playa. Trasuntaba una fuerza animal perturbadora. Su pecho era alto y amplio, y las pantorrillas bajo las medias parecían esculpidas en bronce. Su pelo recortado enmarcaba un rostro agradable, de facciones nítidas, iluminado por un par de ojos azules como el mar.
– Sargento Ian McShane -dijo el gigante amablemente-. Usted debe ser Stern.
Este asintió.
McConnell tendió la mano, pero el sargento sólo la miró.
– No sé gran cosa sobre ustedes, ni necesito saberlo -dijo McShane-. Para este asunto, no interesa. A partir de ahora, McConnell, usted es el señor Wilkes. -Miró a Stern: -Usted es el señor Butler.
El montañés los miró de arriba abajo.
– ¿Alguno de ustedes ha estado en las fuerzas armadas?
Stern se enderezó:
– He estado en combate.
– ¿De veras? Bien. Mañana sabremos con qué elemento contamos. Me ha tocado ocuparme del entrenamiento de ustedes. La verdad, es bastante irregular. Pero el MacVáughan lo ordena y así se hará.
El sargento McShane echó una última mirada a sus pupilos, giró sobre sus talones y se alejó por donde había venido.
Stern y McConnell se miraron, tomaron las valijas y lo siguieron. Cuando llegaron al extremo del andén, el escocés ya encendía el motor de un jeep carrozado.
– ¡Oiga! -chilló McConnell-. ¡Sargento! ¡Espere!
McShane se asomó por la ventanilla:
– Sigan este camino al oeste hasta cruzar el Caledonian Canal, doblen al norte en Gairlochy, bordeen el lago hasta avistar Bunarkaig y suban por la senda hasta el castillo. Son unos diez kilómetros en total. Imposible perderse.
– ¡Pero hay lugar de sobra en el jeep! -objetó Stern.
Shane lo miró con una luz de hastío en sus ojos azules.
– Eso no importa, señor Butler. Nadie llega a Achnacarry en auto la primera vez. El único transporte son las propias piernas. -Miró los zapatos gastados de Stern. -Le conseguiremos calzado más adecuado en el castillo. Pero puedo llevar sus valijas.
McConnell arrojó las valijas y el bolso de cuero de Stern al interior del jeep.
– ¡Pero está lloviendo a cántaros! -clamó Stern.
El sargento McShane miró al cielo y sonrió:
– Sí, está meando con todo. Le sugiero que se acostumbre, señor Butler. Siempre llueve en Achnacarry.
Stern giró rápidamente hacia McConnell, tal vez para invitarlo a tomar el jeep por asalto, pero el norteamericano ya no estaba junto a él sino que se dirigía hacia el camino principal con paso resuelto bajo la lluvia.
– Lo espero en el castillo, señor Butler -dijo el sargento McShane. Las ruedas del jeep patinaron un momento y el vehículo coleteó antes de salir al camino en dirección al oeste. Stern quedó solo, parado sobre el barro.
Se colgó la canasta de un hombro y trotó para alcanzar a McConnell, quien ya cruzaba el puente de piedra que daba su nombre a la aldea.
– ¿Adonde va? -chilló-. ¡Esperemos que pare la lluvia!
– Tal vez no pare -contestó McConnell, apurando el paso a medida que la cuesta se volvía más empinada.
Stern corrió para alcanzarlo y le dio un puñetazo en el hombro derecho:
– ¿De veras quiere caminar diez kilómetros bajo esta lluvia helada?
– No, prefiero correrlos. A pesar de las cuestas, no tomará más de una hora y media, a lo sumo dos.
– ¿Cómo?
McConnell se alejó al trote mientras Stern lo miraba furioso. Tenía el pelo aplastado por la lluvia. Sacó el último sándwich y lo devoró. El norteamericano subió a una cresta, desapareció y volvió a aparecer quinientos metros más adelante, una sombra casi indistinta y cada vez más pequeña contra el muro gris de la lluvia.
– Arschloch -murmuró. En África se había visto obligado a caminar incontables kilómetros por el desierto sin una gota de agua, pero chapotear por las montañas cuando seguramente existían otros recursos le parecía una locura. Arrojó la canasta vacía y partió al trote.
Mantuvo el paso durante un par de kilómetros. Luego caminó un poco mientras se masajeaba la sutura en su costado derecho. A la vista sólo había laderas, un lago negro y algunas casitas de piedra. Nada de tránsito. Ni señales de McConnell. Ningún castillo.
Entonces vio la bicicleta.
Al cabo de sesenta minutos de trote, McConnell llegó a la cima de la senda que conducía al castillo de Achnacarry. Las pendientes abruptas, el viento y la lluvia casi lo habían vencido, pero finalmente llegó. En medio de la oscuridad divisó la silueta de una gran mansión. En una ventana alta brillaba una tibia luz amarilla. Caminando, enfiló hacia el castillo. En la ladera al pie del edificio brillaban los techos de cinc de las casillas prefabricadas Nissan en extraño contraste con el paisaje medieval.
Más cerca del castillo le llamó la atención otra cosa: una hilera de tumbas que bordeaban la senda. Cada tumba tenía una cruz blanca y una tabla con el nombre, el grado y un epitafio breve. Se inclinó para leer el primero: Se asomó sobre una cresta. El segundo decía: No se puso a cubierto durante una andanada de morteros.
Trataba de comprender el sentido de las leyendas, cuando oyó un crujido lento seguido por una voz ya conocida:
– ¡A los muertos no les molesta la lluvia, señor Wilkes!
Era el sargento McShane.
– ¡Pero los vivos harán bien en ponerse a cubierto!
McConnell trotó hasta la gran puerta de madera, se quitó el barro de los zapatos y pasó apretadamente junto al corpachón de McShane. Se encontró en un vestíbulo espacioso desprovisto de todo moblaje.
– ¿Y dónde está su amigo el señor Butler? -preguntó McShane.
McConnell se encogió de hombros:
– Qué sé yo, allá afuera en alguna parte. El montañés lo miró con cierto respeto:
– No me sorprende. Usted debe de haber corrido para llegar tan pronto.
– Estoy acostumbrado a correr.
– No me diga. Bien. Es un buen entrenamiento si uno debe pasar una temporada en Achnacarry. Más de uno lamentó no haberlo hecho. Y he visto a maratonistas universitarios que no pudieron con estas cuestas. -Los labios del escocés se torcieron en el esbozo de una sonrisa. -Claro que cargar una mochila de cuarenta kilos no ayuda demasiado.
En ese momento se abrió la puerta. McConnell se volvió: Jonas Stern apareció en la puerta con una sonrisa de satisfacción pintada en la cara. Estaba empapado, pero no parecía en absoluto falto de aliento.
– Butler presente y a la orden, mi sargento. McConnell, desconcertado, miró al sargento, pero el escocés era imperturbable.
– Justo a tiempo, señor Butler. Estaba a punto de cerrar la puerta con llave.
– Bueno, adelante.
McShane lo hizo. Luego encabezó la marcha a través de un salón oscuro revestido en madera y rematado por una escalinata amplia.
– Permanecerán en el castillo hasta nueva orden -dijo-. Verán a cientos de hombres que van y vienen con toda clase de equipos y hablando distintos idiomas. Se entrenan para tareas de comando. No les presten atención; ellos los dejarán en paz. Algunos son instructores. No llevan distintivos, pero ya sabrán identificarlos.
Si todos se parecen a usted, no lo creo, pensó McConnell. El sargento McShane parecía un jefe de clan del siglo XVIII.
– Recuerden -prosiguió el escocés-, ustedes son el señor Wilkes y el señor Butler. No digan sus nombres salvo que les pregunten. El jefe de la unidad es el coronel Vaughan. Aunque no sean militares, será mejor que se paren cuando lo vean. A MacVaughan no le gustan los idiotas.
Se detuvieron en un pasillo oscuro con gruesas puertas de madera en cada lado. McShane señaló la segunda puerta de la derecha y Stern la abrió. Era un cuarto pequeño, cuadrado, con dos catres, una lámpara de queroseno encendida tiempo antes y un armario abierto.
– El baño está al fondo del pasillo -dijo McShane-. No hay agua caliente en esta parte del castillo. -Apoyó el dedo entre los omóplatos de Stern y le dio un empujón. McConnell lo siguió rápidamente para prevenir una reacción indebida de su parte.
– Ustedes deben de ser gente importante -murmuró el sargento-. Que yo sepa, son los primeros civiles que vienen a Achnacarry.
McConnell se inclinó sobre un catre y tomó un trozo de soga de crin de unos ciento treinta centímetros de longitud con un lazo en un extremo y un mango de madera en el otro. Había una soga idéntica sobre el otro catre.
– ¿Qué es esto?
El lazo -dijo McShane-. El comando lo tiene consigo en todo momento. No se me presenten sin él. Bueno, eso es todo. Los veré en el desayuno. A las seis en punto.
Se volvió y fue hacia la escalera, pero McConnell lo siguió:
– Sargento, ¿está el general Duff Smith en el castillo?
McShane no se detuvo.
– No puedo ponerme a pensar en eso ahora, señor Wilkes.
Convencido de que no había nada que hacer hasta la mañana siguiente, McConnell volvió al dormitorio y se quitó la ropa empapada. Se acostó completamente desnudo. Stern se paseó un rato por el pasillo, pero acabó por imitarlo. Le pareció extraño que apagara la luz antes de desnudarse, como si quisiera ocultar su cuerpo.
Permanecieron en silencio durante un buen rato, pero McConnell no podía dormir sin hacer una última pregunta.
– ¿Cómo hizo para llegar tan rápido? ¿Consiguió que alguien lo trajera?
Stern respondió en inglés, con una buena imitación de la tonada sureña de McConnell:
– Eso no es asunto suyo, señor Wilkes.
McConnell aceptó la pulla en silencio. Se preguntó si Stern se había dado cuenta de que sus seudónimos provenían de Lo que el viento se llevó, la novela de Margaret Mitchell. Había sido la película más importante de 1939, pero entonces Jonas Stern vivía en quién sabía qué rincón perdido del desierto. Evidentemente, Duff Smith había elegido los nombres a sabiendas de que McConnell comprendería el significado del nombre de Ashley Wilkes, ese personaje timorato y débil.
Estaba a punto de dormirse cuando oyó la voz incorpórea de Stern:
– ¿Vio las lápidas?
McConnell parpadeó en la fría oscuridad:
– Sí.
– No hay nada más que tierra bajo esas cruces.
– ¿Cómo? ¿Son tumbas vacías?
– Así es.
– ¿Cómo lo sabe?
– Conozco el ejército británico. Combatí con ellos en África. En el mismo bando, aunque no lo crea. Esas tumbas son una de sus típicas mentiras. Las ponen ahí para asustar a los reclutas. "Se asomó sobre una cresta". Tonterías. El ejército británico es igual a esas tumbas.
McConnell decidió que no valía la pena discutir con Stern sobre los ingleses.
– Bueno, mañana lo sabremos -dijo.
– Que sueñe con los angelitos, señor Wilkes -dijo Stern despectivamente en alemán-. Mañana, esos inglesitos de mierda van a saber lo que es un comando.
17
A las nueve de la mañana, McConnell sacó violentamente a Stern de la cama. Después de un breve aseo en el baño del extremo del pasillo, se vistió con el uniforme que le había provisto McShane: pantalones de algodón, borceguíes y un grueso chaquetón verde. Por último, tomó la soga con el lazo en un extremo y el mango en el otro y la abrochó al cinturón provisto con el uniforme.
Stern ya estaba vestido y lo esperaba en la puerta.
– Falta el lazo -dijo McConnell.
– No lo necesito.
McConnell se encogió de hombros, y juntos fueron al encuentro del sargento McShane en el vestíbulo de la planta baja. El montañés llevaba su boina verde, pero había trocado la falda escocesa por pantalones de combate, camisa parda y una chaqueta impermeable de camuflaje.
– Ya iba a buscarlos -señaló-. Se quedaron sin desayuno.
– Estamos listos -dijo Stern.
– ¿Listos? -dijo McShane, atónito-. ¿Y el lazo?
– No necesito esa mierda.
– Claro que lo necesita, señor Butler. Vaya a buscarlo. Ahora.
Cuando Stern volvió con la soga, salieron al amanecer gris de las montañas. Los olores de las fogatas de madera y turba mezclados con los del café y los pinos terminaron de despertar a McConnell. Por fin pudo ver claramente el lugar adonde los había enviado el general Smith. El castillo de Achnacarry era una estructura de piedra gris con parapetos almenados y torrecillas falsas en las esquinas. Un gorgoteo indicaba la presencia de un río detrás del castillo, y más allá de éste se alzaban unas laderas boscosas envueltas en la niebla como las estribaciones de los Montes Apalaches en el norte de Georgia.
Un camino bordeado por pinos majestuosos bajaba del castillo al valle, donde la superficie de un gran lago brillaba como plata bruñida bajo la luz del amanecer. Allí terminaba el paisaje bucólico. Los amplios prados de Achnacarry estaban salpicados de casillas Nissan de metal corrugado y carpas de lona, una verdadera metrópoli de edificios prefabricados. Ocupaba el centro del campo una gran carpa del tamaño de un hangar aeronáutico, y al otro lado del camino se alineaban las tumbas, que según Stern estaban vacías.
No lejos de éstas, un robusto soldado de unos cincuenta años conversaba con un campesino alto, barbudo, unos veinte años mayor que él. El tono del soldado variaba entre la disculpa y la indignación; su acento no era en absoluto el de un montañés de Escocia.
– Es el coronel -dijo el sargento McShane.
– ¿El coronel Vaughan? -preguntó McConnell, desconcertado.
– Sí.
– Pero habla como un londinense. Pensé que era un montañés como usted. El señor del castillo.
McShane rió:
– ¿El Laird? No, no. El laird, Cameron of Lochiel, se mudó a Clunes, tres kilómetros más allá por el lago, hasta que termine la guerra. Pero no le quepa duda de que vigila todo lo que pasa aquí. Es su deber como jefe del clan Cameron.
McConnell estudió al coronel de mandíbula prominente. Parecía un poco gordo para un paracaidista, aunque duro como un borceguí viejo.
– ¿Vaughan también es un comando?
McShane meneó la cabeza:
– Ex sargento mayor de la Guardia.
– No he visto ningún comando -dijo Stern.
– Treinta y seis horas de maniobras. Pero ya están a punto de terminar. Llegarán en cualquier momento.
– ¿Qué es eso?
– Exactamente lo que parece. Treinta y seis horas de ejercicios en los montes Lochaber bajo fuego y con todo el equipo. Suerte para ustedes que se lo perdieron.
– ¿Anoche estaban de maniobras? ¿En medio de esa tormenta?
– Sí. Suerte que no se cruzaron con ellos…
Un coro cacofónico de alaridos salvajes se alzó entre los árboles detrás del castillo.
– ¿Qué diablos es eso? -preguntó McConnell.
– Simulacro de asalto al puente Arkaig. El final de las maniobras.
McConnell contempló atónito al centenar de comandos con extrañas gorras de fieltro que cargaban desde atrás del castillo con bayonetas caladas.
– ¿Qué gritan, sargento?
– Qué sé yo. Son de las Fuerzas Francesas Libres.
El entusiasmo de los comandos franceses se desvaneció apenas llegaron a las casillas Nissan, donde se dejaron caer exhaustos. El coronel Vaughan se acercó por el camino. Mascullaba obscenidades al caminar.
– ¿Algún problema, mi coronel? -preguntó el sargento McShane.
– Algún estúpido robó la bicicleta de un colono allá abajo -dijo Vaughan con la cara roja de furia-. El tipo dice que fue uno de nuestros muchachos.
– ¿Uno de los nuestros, mi coronel?
– Sí. Dice que nadie del pueblo lo habría hecho. Todo el mundo sabe que es su único medio, aparte del caballo.
McConnell miró fijamente a Stern, pero éste le devolvió la mirada sin inmutarse.
– Si es cierto -rugió Vaughan-, voy a despellejar vivo al que lo hizo. No podemos ofender a la gente de aquí. ¡Y Dios nos libre de que Lochiel se entere! -Su mirada suspicaz se posó en los franceses exhaustos. -¿Habrá sido uno de los franchutes? -murmuró-. No, difícil.
Por fin acusó la presencia de Stern y McConnell.
– ¿Y éstos qué son? ¿Muñecos para la instrucción con bayonetas?
– Son nuestros invitados, mi coronel.
Vaughan apretó los labios y los miró de arriba abajo.
– Aja, los muchachos de Duff. Bien. Siga adelante, según las órdenes, sargento.
– Sí, mi coronel.
– Y ocúpese de la bicicleta.
– Entendido, mi coronel.
El coronel Vaughan iba a alejarse, pero alzó el pecho y miró a Stern con suspicacia. McConnell se preguntó qué le habría llamado la atención. ¿La piel curtida por el sol del desierto? ¿La pose indiferente? ¿La expresión insolente? El coronel inclinó su gran cabeza hacia el pecho de Stern y le habló con tono paternal:
– Le aconsejo que no busque camorra, muchacho. Porque aquí, el que busca encuentra. ¿No es así, sargento?
– Así parece, mi coronel -asintió McShane.
El coronel Vaughan miró brevemente a McConnell y entró en su castillo.
– ¿Qué saben ustedes sobre una bicicleta perdida? -preguntó el sargento con la mirada fija en Stern.
Éste le devolvió la mirada en silencio.
– Está bien. Bueno, al trabajo. En invierno los días son cortos.
Mientras cruzaban el terreno a la zaga del sargento, McConnell se inclinó para susurrar al oído de Stern:
– ¿Dónde dejó la bicicleta?
– No sé de qué habla.
El sargento McShane los llevó a la cima de una loma. Al otro lado, un hombre musculoso de unos cuarenta años disfrutaba de un cigarrillo, sentado en un taburete de campaña. En el suelo a su lado había una tabla sujetapapeles y una pluma.
– Tengo órdenes de descubrir hasta qué punto son capaces de defenderse por sus propios medios -dijo McShane-. Primero, verificaremos sus dotes naturales. Después iremos a las armas. Veamos qué hacen si el enemigo los sorprende con las manos vacías.
El instructor miró a McShane con una sonrisa:
– Es algo que suele suceder, ¿no es cierto, Ian?
– Así es, John. ¿Estás ocupado? Estos dos pasarán unos días aquí.
– En absoluto. Ya terminé con los polacos.
– ¿Usted es el instructor de combate desarmado? -preguntó Stern.
El hombre sentado frunció el entrecejo. Era raro oír un acento alemán en los montes Lochaber.
– Todos nosotros estamos capacitados para dirigir cualquier fase de la instrucción, pero el sargento Lewis es un especialista. Esta fase se llama Matar sin Ruido.
El sargento Lewis se paró y sonrió otra vez, aunque su mirada era sombría:
– Pase a mi salón, muchacho.
– Dejaré que mi amigo lo haga entrar en calor -dijo Stern.
McConnell se volvió hacia McShane:
– ¿Es indispensable?
– Adelante, señor Wilkes.
McConnell bajó lentamente la ladera. Su pulso se aceleraba por momentos. Toda su experiencia pugilística se reducía a una vuelta en un cuadrilátero improvisado en el gimnasio de la escuela secundaria. Una semana antes, Túnney le había arrebatado el título a Jack Dempsey en Filadelfia, y la fiebre del boxeo se había contagiado a los adolescentes. Le llevaba a su oponente una cabeza de estatura y siete kilos de peso. Lo recordaba muy bien, porque en menos de tres minutos recibió golpes más duros, veloces y abundantes que nunca antes en su vida. Esos tres minutos fueron toda una lección. Sospechaba que estaba a punto de repetirla.
– No sea tímido -dijo el sargento Lewis-. Adelante.
McConnell alzó los puños en la clásica pose del boxeador, con el brazo derecho levemente recogido y el puño izquierdo rozando el mentón hundido detrás del hombro. Al ver que vacilaba, el sargento Lewis sonrió y dio un paso hacia adelante con la guardia baja.
McConnell ensayó la única finta que conocía. Bajó los ojos al abdomen de su oponente, finteó un jab de izquierda al cuerpo y lanzó un directo al mentón.
Al cesar su impulso, se encontró sentado a un metro y medio de Lewis. El instructor había aprovechado el impulso del puñetazo para aplicarle una llave de judo.
– Usted no sabe pelear, señor Wilkes -dijo Lewis-. Es evidente. No trataré de explicarle lo que hice porque no tiene tiempo para aprender. -Se volvió hacia McShane: -Haré lo que pueda, Ian. Pero lo mejor será que le demos una pistola y roguemos que no lo sorprendan sin ella.
McShane asintió e hizo una señal a McConnell, quien se apresuró a subir la ladera.
– Ahora usted, señor Butler -dijo el sargento Lewis. Su tono era levemente amenazante.
Stern bajó la ladera tranquilamente, balanceando sus largos brazos.
El sargento Lewis dio un paso adelante:
– ¿Listo?
– Listo.
El instructor meneó la cabeza:
– ¿Oíste su acento, Ian? Apenas lo vi me di cuenta de que era judío, pero encima es un puerco alemán. -Se volvió hacia Stern: -Diga algo más.
Stern se enderezó:
– Está bien, sargento, cierre el pico, carajo.
La cara de Lewis se iluminó con una sonrisa feliz:
– Diablos, ¡habla como un sargento inglés!
– Combatió con nosotros en el norte de África -dijo McShane.
– ¿De veras? -Lewis empezó a desplazarse en círculo en torno de Stern.
Éste lo esperaba con las rodillas levemente flexionadas, las manos a los costados. McConnell pensó que parecía un ave, una estatua delgada de cartílago y hueso. Sólo se movían sus ojos, que seguían los desplazamientos del inglés. Lewis mantenía las manos altas, abiertas y frente a su cara. Trasuntaba una tensión aterradora, como una bola tensa de músculos y adrenalina, en tanto Stern parecía no tener intenciones de moverse un milímetro. El sargento Lewis dio un paso adelante y le hizo una seña de que golpeara.
Stern no reaccionó.
Cansado del juego, Lewis finteó con la derecha entrecerrada y lanzó una patada con el pie izquierdo a la cabeza de Stern. La reacción de éste desconcertó a su oponente y a los espectadores. Con aire aparentemente despreocupado, dio un paso atrás y al mismo tiempo alzó la izquierda con una rapidez difícil de creer. El cuerpo del sargento siguió la trayectoria de su patada. Dio medio salto mortal en el aire y cayó pesadamente de espaldas a los pies de Stern.
Se paró rápidamente; su cara era una máscara violeta de furia y vergüenza.
– ¡Así que te crees muy vivo!
– Ya es suficiente, John -dijo McShane.
– ¡No, qué mierda! Pregúntale al señor Butler si es suficiente. O mejor dicho al señor Birnbaum. ¿O será Rubenstein? -Meneó el dedo ante la cara inexpresiva de Stern: -¿Eres judío o no?
– ¿Tienes algún problema con los judíos, muchacho? -preguntó Stern, imitando a la perfección el acento inglés.
– ¡Lo sabía, Ian! Lo supe apenas vi su color tostado. -La cara de Lewis temblaba de rabia. -Mi hermano Wally quedó paralítico en Palestina por culpa de esos hijos de puta. Es uno de ellos.
– Puede ser -dijo Stern.
– Hijo de puta.
McShane gritó "¡John!", pero ya era tarde. Lewis ya avanzaba, golpeando con las dos manos. McConnell observó atónito que Stern se dejaba golpear dos, tres veces.
– ¡Defiéndase! -chilló.
El golpe siguiente sacudió la cabeza de Stern y le inflamó el pómulo. Convencido de que era la oportunidad de rematar la pelea, Lewis dejó la pose de lucha oriental y lanzó un puñetazo a la garganta.
Antes que el golpe llegara a destino, Stern se arrojó al suelo, se apoyó sobre la mano izquierda y con el pie derecho describió un gran arco que cruzó la rodilla del sargento Lewis como una guadaña. McConnell oyó un crujido seguido por un grito de dolor, y Lewis cayó aferrándose la rodilla con las dos manos. Instintivamente quiso acudir en ayuda del sargento herido, pero lo detuvo la manaza de McShane.
– ¡Señor Butler! Venga acá. Ahora.
Stern miró al montañés y luego se inclinó sobre Lewis:
– Ese golpe me lo enseñó un australiano. Lástima que usted no lo conoció. -Se acercó lentamente a los otros dos.
– Eso no estuvo bien, señor Butler. Nada bien.
– Me provocó.
– Puede ser. Pero usted no vino a hacer bandera. -McShane miró a Lewis, que se masajeaba la rodilla hinchada. -Ve a la enfermería ahora mismo, John. Pediré un informe esta noche.
– ¡No es nada! -chilló Lewis, y se levantó con esfuerzo-. ¡Estoy bien, Ian!
McShane miró a sus dos pupilos:
– ¡Vámonos!
– ¿A dónde? -preguntó Stern.
– Al campo de tiro.
– Me parece bien.
– Eso pensé -dijo McShane con fastidio.
Al principio, el campo de tiro parecía simplemente otra oportunidad para que Stern demostrara sus destrezas marciales. Cuando llegaron, dos franceses luchaban con una pequeña metralleta de terminación tosca. El instructor, un escocés de Glasgow llamado Colin Munro, los miraba con tristeza. El arma escupía una ráfaga, se trababa y luego asustaba al disparador al destrabarse sola.
– Señores -dijo el sargento McShane-, lo que ven es una metralleta Sten Mark-Dos-Ese británica. En manos idóneas tiende a trabarse. En manos inexpertas es poco menos que inútil.
– ¿Es lo que usaremos en la misión? -preguntó Stern.
– No. -De un cajón en el suelo McShane sacó una pistola ametralladora reluciente de acero negro azulado con culata metálica plegable.
Stern sonrió con placer.
– Es una Schmeisser MP.40 alemana -informó McShane-. El mecanismo se parece al de la Sten. Así como el de un Mercedes-Benz se parece al de un camión Bedford.
La comparación hizo reír a Colin Munro.
– Dispara un cargador de pistola, pero es de precisión. -McShane introdujo un cargador y entregó el arma a Stern. -Diría que usted conoce bien el arma, ¿no es así, señor Butler?
– La he visto un par de veces. -Stern tomó la Schmeisser, la alzó con las dos manos desde la cintura y apuntó a una pila de bolsas de arena a treinta metros de distancia.
– ¡Alto! -exclamó Munro-. Es un arma para disparar de cerca, muchacho. Acércate a la raya. Ahí estás fuera de distancia.
Stern sonrió a McShane y apretó el disparador. Disparó cuatro ráfagas de tres tiros que hicieron impacto en el blanco a la altura del pecho. Después vació el cargador en otros dos blancos.
-¡Eso es exactamente lo que trato de enseñarles! -vociferó Munro, mirando a los franceses-. ¡Disciplina de fuego!
McShane miró a Stern de reojo:
– Este es mi pichón, Colin. Se hace llamar señor Butler.
– ¿Y es tan bueno con la pistola?
– Mejor -dijo Stern.
McShane puso otro cargador en la Schmeisser y la entregó a McConnell:
– ¿Señor Wilkes?
La sensación de sostener una pistola ametralladora no le resultó totalmente extraña, pero luego de disparar -y errar por completo al blanco- comprendió que no tenía el menor control sobre el arma. ¿Qué te parece, Colin? -preguntó McShane.
– ¿Qué quieres que te diga? En dos semanas le enseñaré a disparar.
– Tenemos menos de una.
– Dale una pistola para dama. La más pequeña. Es lo único que sirve sin instrucción previa.
McConnell se sonrojó, aunque pensaba que le daba igual. Mientras Stern reía, fue al armero y tomó un viejo fusil Lee-Enfield.303 con corredera.
– ¿Hay alguien allá abajo? -preguntó, señalando unos blancos a doscientos metros.
– No lo sé -dijo Munro-. Pero no creo que importe mucho. – Sonrió con sorna. -Si crees que diste en el blanco, puedes ir tú mismo a verlo.
McConnell puso un proyectil en la recámara y alzó el Enfield. Alineó el alza y el guión con el centro negro del blanco. Qué extraño, pensó, que el cuerpo recordara lo que la mente parecía haber dejado atrás. Movió apenas los hombros, sintió una brisa suavísima en la espalda y ajustó la puntería para compensar la caída del proyectil. Apretó el disparador.
– Cinco libras de que le acertó a los calzones de Maggie, Ian -expresó Munro con una risotada-. Prueba otra vez, muchacho -añadió en tono más amable.
McConnell disparó tres veces en rápida sucesión. Con cada disparo se sintió más seguro. Finalmente, la uña chasqueó al caer en la recámara vacía.
– No se preocupe-dijo McShane-. Le conseguiremos un revólver.
– ¡Diablos, qué les parece! -exclamó Munro.
En el pozo de los blancos, alguien alzaba el marcador rojo que indicaba los impactos. El aro rojo estaba posado sobre el centro del blanco. El instructor tomó su walkie-talkie.
– ¿Eres tú, Bill?
– A la orden, Colin -dijo la voz entre crujidos.
– Basta de bromas. Señala bien.
– ¿Cómo que señale bien? Estaba acomodando los blancos cuando abriste fuego. Y diste en el centro, como siempre.
– Yo no fui, Bill. Parece que hay un francotirador entre nosotros.
McShane miró a McConnell con curiosidad:
– ¿Señor Wilkes?
– Cazaba ciervos cuando era chico. Todos lo hacíamos.
– Es evidente que su familia no pasaba hambre.
– Dicen que mi abuelo era francotirador de la brigada de Benning -respondió, encantado con la mirada de asombro de Stern-. Tal vez lo heredé de él.
– ¿Del ejército de Estados Unidos? -preguntó Munro.
– Del ejército de la Confederación -dijo McConnell riendo.
El sargento McShane llevó el Lee Enfield de vuelta al armero.
– Agentes secretos, carajo -murmuró-. Eso es lo que me dieron.
Stern todavía miraba a McConnell.
– Bien, nos falta una parada esta mañana -dijo McShane-. La caída mortal. Preparen los lazos.
El montañés encabezó la marcha a través del prado. Hombre del monte, pisaba los helechos marchitos casi sin hacer ruido. McConnell y Stern lo seguían. Mark vio a la distancia un gran peñón vertical sobre el cual se arrastraban unos insectos. Después se dio cuenta de que los insectos eran hombres. Suspiró con alivio cuando McShane torció en otra dirección.
El sargento los condujo hasta el río Arkaig, crecido a causa de las lluvias recientes, y subió por la orilla. Las frías aguas grises se arremolinaban sobre las rocas y atravesaban la espesura con estrépito. McConnell vio pasar una gran rama, arrastrada por la corriente como un bote a la deriva.
– Llegamos -dijo McShane.
– ¿Adonde? -preguntó Stern.
McShane apuntó hacia arriba:
– La caída mortal, señores.
Unos quince metros sobre su cabeza, McConnell alcanzó a divisar un cable negro tendido desde la copa de un árbol hasta el pie de otro en la margen opuesta del río. El ángulo parecía ser de unos cincuenta grados. No había red de seguridad. El sargento señaló una tabla clavada al tronco del árbol. Era uno de varias docenas de escalones para subir a una plataforma diminuta en las ramas más altas, como la cofa de vigía de un buque.
– La caída mortal -dijo Stern, burlón-. No entiendo qué tiene que ver este juego de niños con la misión.
McShane suspiró con resignación:
– Señor Butler, cuando llegue donde tiene que ir comprenderá la utilidad de este ejercicio.
– ¿Usted sabe adonde vamos?
– Sé adonde van ahora mismo: a la copa de este árbol. -McShane tomó la soga de Stern y enhebró el mango de madera en el lazo del otro extremo para crear un aro flexible. -Tire el aro sobre el cable, meta las muñecas en cada punta y salte. La fuerza de gravedad se encargará del resto.
Sin abandonar su mirada de desdén, Stern trepó la escalera con la agilidad de un bombero. McConnell lo siguió más lentamente. En la plataforma, Stern lanzó el aro de soga sobre el cable tal como lo había indicado McShane. Sin vacilar, aferró un extremo con cada mano y se lanzó al vacío.
McConnell lo vio deslizarse sobre el río como un teleférico fuera de control. Conservó su aire confiado hasta llegar al medio del río. En ese momento, desde la margen opuesta alguien empezó a disparar un fusil semiautomático. Al ver que Stern encogía las rodillas contra el pecho, comprendió que algo andaba mal. Unos disparos de salva no asustarían a un veterano combatiente como Stern. Entonces comprendió.
Stern esquivaba los disparos porque eran auténticos proyectiles de guerra.
El sargento McShane le hacía señales de que saltara. Su intelecto le exigía a gritos que bajara inmediatamente del árbol, pero algo lo impulsó a seguir. Lanzó el aro sobre el cable, introdujo las muñecas en los extremos y saltó de la plataforma. Sintió el viento en la cara, vio el río que se alzaba a su encuentro, oyó el silbido de las balas que pasaban a centímetros de su cuerpo. Entonces cayó a la orilla con tanta violencia que las rodillas le golpearon el mentón.
Stern lo ayudó a incorporarse.
– ¡Vamos a buscar al hijo de puta! -Dos balas hicieron impacto en un tronco a menos de un metro de ellos, y Stern se arrojó a tierra. -Arschloch! -gritó.
– ¡Atención, señores! -gritó McShane desde el otro lado-. Acaban de conocer una de las funciones del lazo. Tiene muchas más, como verán. Crucen el río.
Stern exploró en la maleza durante cinco minutos, pero el francotirador había desaparecido. Aún hervía de rabia cuando lograron vadear el río para reunirse con McShane.
Después del almuerzo -una comida frugal de habas y sopa de coles-, el sargento McShane se llevó a Stern a recibir una instrucción especial que aparentemente sólo él necesitaba. McConnell recibió una caja sellada en cuyo interior encontró un libro de texto y un cuaderno. El texto era un manual de alemán corriente preparado por alguna rama de la inteligencia británica. Le habían incluido una hoja suelta con "Ordenes y respuestas corrientes de las SS". El cuaderno contenía unos interesantísimos apuntes sobre los fosfatos orgánicos -los componentes elementales de los gases neurotóxicos- y croquis de aparatos que probablemente se utilizaban para la producción de dichos gases. Se preguntó si la información provenía de Alemania o Gran Bretaña.
En el fondo de la caja halló una esquela del general Smith.
"Doctor: Esto lo mantendrá ocupado mientras Stern juega en el bosque. No sea cosa de que lo delate un 'du' mal empleado. Lo veré próximamente. Duff."
McConnell pasó la tarde sentado a la sombra de una vieja iglesia episcopal de piedra. El estudio de los libros fue un alivio, ya que pudo concentrarse en los hechos en lugar de dar rienda suelta al dolor y los remordimientos que lo habían perturbado durante los últimos días. Cuando el sargento McShane vino a buscarlo para la cena, había anochecido y estaba famélico.
Cerca del centro de la aldea prefabricada había varias mesas de tablones largos sobre caballetes, marcadas por años de uso. Le recordaron los picnics de la Iglesia bautista a los que asistía cuando era niño, pero esa impresión se desvaneció rápidamente.
El sargento McShane había cometido el error de sentarlos con los comandos franceses. Bastó que Stern pronunciara un par de frases para que un ex legionario identificara su acento alemán. McConnell trató de explicarle en el francés elemental del colegio secundario que Stern era un refugiado judío alemán, pero la situación degeneró tan rápidamente que la razón no pudo imponerse. Fiel a su costumbre, Stern no hizo el menor intento por aclarar las cosas. Cuando el legionario le arrojó un vaso de cerveza a la cara, se lanzó sobre la mesa como si saltara de cabeza a un precipicio.
Antes que el francés atónito pudiera reaccionar, los pulgares de Stern presionaban brutalmente sobre su tráquea. En segundos, media docena de comandos corrieron a socorrer a su camarada, pero Stern no lo soltó. McConnell sólo vio los codos de los franceses que lo golpeaban sin piedad.
La trifulca acabó tan bruscamente como había comenzado gracias a la decidida intervención del sargento Ian McShane. El enorme montañés penetró en la turba y arrancó los cuerpos como si fueran raíces hundidas en la tierra. Un puñetazo certero expulsó al último francés y un tirón enderezó a Stern, aturdido y ensangrentado. El legionario quedó tendido en el piso con la cara lívida, el cuello rojo e inflamado.
– ¿Qué carajo pasa? -rugió una voz. Era la del coronel Vaughan. ¡La diversión no empieza hasta dentro de una semana!
La presencia del rubicundo jefe de Achnacarry puso fin al alboroto en pocos segundos. Su última orden consistió en prohibir la presencia de Stern en la mesa común. En silencio, el sargento McShane se llevó a Stern y McConnell entre las chozas de los reclutas y a través del camino hasta una senda oscura detrás del castillo. Cerca del río apareció la silueta oscura de una casilla Nissen en medio de la senda. McShane empujó a Stern contra la pared metálica.
– Escuche -dijo con forzada serenidad-. Es la primera vez que sucede algo así durante la comida y también la última. Si vuelve a provocar otro lío, lo voy a ahorcar con estas manos. -Su dedo robusto golpeó el pecho de Stern. -Y créame que puedo hacerlo, muchachito. A mí no me va a ganar con tomas raras.
No cabía duda de que podía hacerlo, pensó McConnell.
– Usted tiene un problema, señor Butler -dijo McShane, sin soltar a Stern-. Y como dijo el coronel, si quiere curarse, este es el lugar. De ahora en adelante, ustedes comerán y dormirán aquí. Mandaré buscar su equipo. -El escocés meneó la cabeza y los miró furioso. -No sé quién los mandó a entrenarse aquí, pero me parece que anda un poco escaso de personal. No puedo imaginar a un par de tipos menos aptos que ustedes para una misión importante.
Cuando Stern parecía estar a punto de replicar (y McConnell rogaba que no lo hiciera), oyeron pasos pesados que se acercaban a la carrera. Apareció un suboficial uniformado que se cuadró frente a McShane.
– ¿Qué pasa, Jennings?
– Permiso, mi sargento, hay orden de que el señor Butler se presente en la oficina del coronel. A la carrera.
McShane suspiró:
– Se lo dije, ¿no? Mandaré buscar sus cosas.
– No lo busca el coronel, mi sargento. Vino un oficial de Londres. El general Smith.
– Ya era hora, carajo -murmuró Stern. Pasó junto a McShane y fue hacia el castillo.
McConnell miró al montañés y su atónito ayudante y se encogió de hombros, luego entró en la prefabricada y cerró la puerta. Estaba equipada con dos catres sin cobijas. También una lámpara de querosén, pero no había fósforos con que encenderla. Se tendió sobre un catre y apoyó la cabeza sobre sus brazos. Se sintió inquieto al repasar los sucesos del día. La propensión de Stern a reaccionar con violencia podía parecerle una virtud al general Smith, pero no a McConnell. Una cosa era el empleo deliberado de la fuerza para lograr un fin; la agresividad por reflejo era muy distinta. Por los motivos que fuesen -traumas del pasado o un temperamento belicoso-, Jonas Stern era un sujeto inestable y, como tal, carecía de dotes de líder. McConnell tomó una decisión: dondequiera que los enviaran, sólo obedecería sus propias órdenes.
18
El general Smith esperaba a Stern sentado detrás del escritorio del coronel Vaughan. Vestía saco espigado y una gorra de cazador. Le indicó que se sentara.
– Me dijeron que armó un buen stramash -empezó-. Y esta mañana también.
– ¿Un qué?
– Stramash. Una trifulca, en escocés. Stern se encogió de hombros.
– Como le dije, muchacho, yo soy un tipo comprensivo. Pero Charlie Vaughan no lo es. Por si no lo sabía, nada molesta más a los oficiales de la Guardia Real que las faltas a la disciplina. Y el desprecio por la autoridad y la tradición los vuelve locos. ¿Entiende lo que le digo, Stern?
– ¡Los instructores son antisemitas! Y ese cerdo francés se lo buscó.
Smith suspiró, hastiado.
– Usted no entiende. Los únicos que están enterados de su presencia somos yo mismo, el doctor y los comandos. Si usted desapareciera entre estas bellas montañas escocesas, ni yo ni nadie podría hacer mucho al respecto. ¿Comprende? Es más, creo que nadie encontraría el cadáver. Así que vamos a lo nuestro. -El general lo miró con su sonrisa más seductora.
– ¿Y bien? -dijo Stern, tamborileando con los dedos sobre su rodilla.
Smith desplegó un mapa sobre el escritorio del coronel Vaughan.
– Campo de concentración experimental de Totenhausen -dijo-. En Mecklenburg. Su vieja guarida.
Stern se irguió en la silla, olvidado de su furia.
– El campo está bastante aislado. La ciudad grande más próxima es Rostock, treinta kilómetros al oeste. A noventa kilómetros al este está la frontera de lo que solía ser Polonia. Berlín está ciento cincuenta kilómetros al sur.
Stern asintió, impaciente. Todo eso lo sabía desde su infancia.
– El campo es abastecido por la aldea de Dornow, cinco kilómetros al norte -prosiguió Smith mientras señalaba un punto en el mapa-. Hay tropas en la zona, pero no hay unidades de élite. Salvo dentro del campo mismo, desde luego.
– ¿Qué hay en Totenhausen?
– Ciento cincuenta efectivos de las unidades SS de la calavera.
– Totenkopfverbande -murmuró Stern.
– Exactamente. Gente bastante peligrosa, si los informes no mienten. El comandante es un médico llamado Brandt, teniente general de las SS y un genio de la química. Uno de los pocos intelectuales en las filas de las SS. El jefe de seguridad es el Sturmbannführer Wolfgang Schörner. Lo interesante es que el tipo no es nazi. -Advirtió la mirada perpleja de Stern. -No es tan raro como parece. Durante las luchas intestinas por el poder, muchos nazis consideraban a las SS un enemigo en potencia del Partido. Schörner es lo que los veteranos de las SS llaman nur Soldaten. Sólo un soldado. Quiere decir que no es un militante fanático del Partido. Combatió en Rusia a las órdenes de Paul Hausser, uno de los pocos verdaderos oficiales de carrera de las SS. Perdió un ojo en Kursk.
Sorprendido por la amplia información que poseía, Stern interrogó al general con la mirada.
– Nos preguntamos por qué destinaron a Schörner al campo. Los demás soldados son carniceros de los Einsatzgruppen o tipos que hicieron carrera como guardias de campos de concentración. Mi impresión es que espía para la Wehrmacht. El alto mando militar no quería dejarle a Himmler el monopolio de armas tan poderosas como Sarin y Soman. Consiguieron que se destinara a Totenhausen a un oficial de las SS que los mantuviera informados. El hermano mayor de Schörner está en la plana mayor de Kesselring en Italia. Wolfgang volvía del frente ruso donde había perdido un ojo y no le encontraban destino. ¿Está claro?
– Clarísimo -dijo Stern-. Schörner es el espía de la Wehrmacht dentro de las SS. ¿Cuántos internos hay en Totenhausen?
– Pocos. Entre doscientos y trescientos, según las necesidades de los experimentos.
– ¿Quiere decir que sacrificaremos a trescientos inocentes para eliminar a ciento cincuenta de las SS?
– Quiero decir que vamos a sacrificar a trescientos prisioneros condenados de antemano para salvar a decenas de miles de efectivos aliados que participarán en la invasión.
– Según de qué ángulo se mire.
– Como todo en la guerra, Stern. El comandante Dickson dice que usted es un terrorista sanguinario. Sus paisanos dicen que es un héroe.
– ¿Y usted, general?
– Un tipo útil -dijo Smith con una sonrisa fría-. Volvamos a lo nuestro. Totenhausen está separado de Dornow por una pequeña cadena de colinas cubiertas de bosques. Las únicas elevaciones de la zona. El campo está al pie de la ladera oriental, sobre la margen norte del río Recknitz. Los árboles crecen hasta el borde mismo del alambrado electrificado para ocultar el campo al reconocimiento aéreo.
Smith sacó otro mapa de su portafolio. Era una vista de cerca de las colinas, la aldea de Dornow hacia el norte y un plano detallado del propio campo al pie de la colina más austral.
– ¿Qué es eso en la colina central? -preguntó Stern.
– Una estación transformadora de electricidad. La clave de la misión.
– ¿Tenemos que reventarla? Tengo experiencia.
– No. Queremos que las luces sigan encendidas hasta último momento. Mire. -Con la boquilla de la pipa Smith señaló seis líneas paralelas que conectaban la planta eléctrica con Totenhausen. -Estos son los cables aéreos que llevan energía al campo y la fábrica. Van por la ladera desde la central eléctrica directamente al interior del campo. La distancia es de seiscientos cincuenta metros por una pendiente de veintinueve grados. La noche antes de que ustedes entren en el campo, un grupo comando británico colgará ocho garrafas de gas neurotóxico de la torre más cercana a la central eléctrica. Estarán suspendidas de mecanismos rodados similares a los de un teleférico.
Stern frunció el entrecejo:
– ¿Quiere decir que las garrafas bajan por la pendiente y estallan dentro del campo?
– En líneas generales, es así. Nuestros técnicos han instalado detonadores de presión en el fondo y los costados de cada garrafa bastante parecidos a los de las minas convencionales. Al accionar el detonador, una carga de proyección hace saltar la tapa de la garrafa. El gas almacenado bajo presión sale convertido en una nube mortal que sube todo el campo a ras del suelo. Es tecnología de la Primera Guerra, pero de lo más eficaz.
Stern se tomó unos segundos para visualizar el dispositivo.
– Pero si las garrafas penden del cable eléctrico, ¿no van a chocar contra los postes que sostienen los cables?
– Lo mismo pregunté yo -dijo Smith. Tomó una pluma para ilustrar su explicación. -Es bastante ingenioso. Fíjese, las garrafas están suspendidas de los cables, pero no cuelgan de ellos. El rodado es como un equilibrista de circo que anda en bicicleta sobre la cuerda floja. La rueda corre sobre el cable más alejado de la torre. Ahora, imagine que el ciclista extiende su brazo hacia un costado y en la mano lleva una barra de hierro de ciento veinticinco centímetros suspendida verticalmente. Sujeta a la barra, bajo el nivel del cable, va la garrafa de gas, colocada de manera tal que su centro de gravedad está directamente abajo del cable. ¿Lo ve? Mientras las ruedas corren sobre el cable, la barra que sostiene la garrafa, que se curva hacia arriba y afuera antes de bajar, no choca contra nada. Milagros de la ingeniería, ¿no?
– Ya lo creo. ¿Cuánto pesan las garrafas?
– Sesenta kilos cada una cuando están llenas.
– ¿El cable es capaz de sostener semejante peso?
Smith sonrió como un tahúr con un póquer de ases en la mano.
– ¿Tiene idea de lo que pesa una capa de cinco centímetros de hielo en cien metros de cable? Bastante. En el norte de Alemania los cables están diseñados para sostenerlo. Eso es en épocas normales. La guerra ha provocado una escasez de cobre en todo el mundo. Todo el mundo, incluso los alemanes, tiene que recurrir al acero. Nuestros informes dicen que los cables de conducción en Totenhausen son de acero de montacargas retorcido, uno de los materiales de mayor resistencia a la tensión que existen.
Stern asintió con admiración:
– ¿Qué pasa con la corriente?
– Usan un voltaje bastante alto, pero justamente por eso nos decidimos por este método. Los transformadores eléctricos se funden con frecuencia, por eso las centrales eléctricas importantes tienen un juego auxiliar listo para funcionar al instante. Totenhausen tiene transformadores y también cables auxiliares.
"Bueno, preste atención. Esto no puede salir mal. Totenhausen usa una instalación eléctrica trifásica. Eso significa que se necesitan tres cables electrificados para que funcionen la fábrica y los equipos.
Las torres que sostienen los cables consisten en dos postes de apoyo unidos en lo alto por travesaños. Un cable cargado pasa por los extremos de cada travesaño y un tercero por el centro. Para un sistema trifásico normal es suficiente. Pero Brandt no quiere que falte la corriente en su laboratorio ni por una hora. Junto a cada cable cargado corre un auxiliar. Éstos normalmente no llevan corriente, pero se activan cada vez que en la línea principal se produce un cortocircuito, sea por un relámpago, la caída de un árbol o…
– Un acto de sabotaje -completó Stern.
– Exactamente. Típica eficiencia alemana. Pero en este caso, la eficiencia será su perdición.
– ¿Por qué?
– Porque las garrafas estarán suspendidas de un cable auxiliar. Y allí esperarán a que usted llegue para lanzarlas cuesta abajo.
Stern asintió lentamente:
– ¿Qué pasa si se activan los cables auxiliares?
– Nada. Las garrafas y las barras de suspensión son de metal, pero el mecanismo rodante está debidamente aislado. Es como cuando un pajarito se posa en un cable eléctrico, Stern. Mientras no haga masa contra un poste o una rama, no le pasa nada. Todo el mecanismo es una obra maestra. Barnes Wallis diseñó el acople de la garrafa con el sistema rodante. Es el mismo que diseñó la bomba revientapresas y la bomba armario. Qué joder, es un genio.
Stern agitó la mano, impaciente:
– ¿Cómo echo a rodar las garrafas?
– Eso es lo más fácil de todo. Cuando usted llegue, cada rodante estará trabado por una chaveta de dos patas engrasada. Habrá una soga gruesa de caucho puro sujeta a cada chaveta. Da un tirón y listo. La fuerza de gravedad se encargará del resto.
– Parece fácil. Pero dígame una cosa. ¿Por qué no lo hacen los mismos que instalan las garrafas? Sería mucho más sencillo.
Smith lo miró con altivez:
– Porque son ingleses, muchacho. Creí que lo habías comprendido. Nuestros primos norteamericanos no aprueban la misión, y no puedo correr el riesgo de que sorprendan a los comandos británicos en flagrante delicto. Además, los que se ocuparán de eso saben mucho sobre el combate, pero muy poca química. Para eso necesitamos a McConnell sobre el terreno.
– Pero es norteamericano. ¿Y si lo capturan?
Smith vaciló:
– Ya hablaremos de eso.
Después de mirar al general durante medio minuto, Stern posó su índice sobre el croquis del campo, donde estaban señalados los voltajes del alambrado, las cuadras y sus ocupantes, las perreras, los depósitos de gas, un microcine y otras instalaciones.
– Esta información tan detallada no se puede obtener mediante el reconocimiento aéreo -dijo-. Sobre todo, los datos sobre ese comandante Schörner. Tiene un informante, ¿o me equivoco?
Smith no respondió.
– ¡Aja, un agente dentro del campo! ¿Cómo trasmite la información?
– Cosas del oficio, muchacho. Ustedes los del Haganá no son los únicos que conocen el juego clandestino.
– ¡Dios mío, es el mismo Schörner!
Smith rió:
– Qué bueno si así fuera, ¿no?
Stern volvió la vista al mapa:
– Cuando McConnell y yo entremos en el campo, ¿cómo sabremos si los SS están muertos?
– No lo sabrán hasta ponerse a tiro. Por eso les daremos uniformes alemanes.
Stern palideció:
– ¿Cómo?
– ¿No le atrae la idea, Standartenführer Stern?
– No me lo pondré.
– Como quiera. En serio. Pero atención: la orden sobre comandos firmada por Hitler en 1942 dice que los efectivos capturados durante una incursión comando, uniformados o de paisano, armados o no, serán ejecutados sobre el terreno. El Uniforme de las SS o las SD será su único medio para salir del paso si algo anda mal. Además, como alemán, usted puede hacerse pasar por uno de ellos.
– Lo pensaré -dijo Stern, sombrío-. ¿Cuánto tarda el gas en disiparse?
– No lo sé con certeza. Pero tienen los equipos de McConnell, así que no importa. Podrán entrar sin demora. Eso disminuye las probabilidades de que lleguen refuerzos de las SS antes de terminar la misión.
– ¿Qué haremos dentro del campo?
– Irán derecho a la fábrica. Lo primero es conseguir una muestra de Soman. McConnell sabe usar las microgarrafas y los acoples universales. Después, recorrerán la planta. Todo lo que él indique, usted lo fotografía. Se llevarán todos los protocolos y apuntes que encuentren. Después, robarán un vehículo alemán y enfilarán hacia la costa del Báltico. Allí encontrarán un bote de caucho inflable para llegar hasta el submarino de la Armada Real que los esperará frente a la costa.
Stern puso los codos sobre la mesa y miró a Smith a los ojos:
– ¿Un bote inflable? La costa del Báltico suele estar congelada en esta época del año. No me diga que no lo sabía.
– Claro que sí. Por eso nadie pensará que tratarán de escapar en bote. La balsa estará en la entrada de un canal de navegación que los rompehielos siempre mantienen despejado. Más adelante le daré todos los detalles.
La respuesta no tranquilizó a Stern.
– ¿Cómo llegaremos a Alemania?
– Vamos a Suecia por aire…
– ¿Quiénes vamos? McConnell y yo, ¿no?
– Y también yo. -Smith se inclinó sobre el escritorio. -Yo estaré apostado en la costa de Suecia a la espera de sus noticias. -El general no podía contener su entusiasmo. -No estamos hablando de un paseo por la campiña francesa para llevar vituallas a la Resistencia. ¡Es un golpe a las pelotas del alemán! Si esto sale bien, cambiaremos todo el curso de la guerra.
Stern escrutó la cara surcada de arrugas del general.
– ¿Saben sus superiores que volará sobre territorio ocupado? Si cae…
– Imposible. Tengo un transporte especial. No lo creerá hasta que lo vea. Desde Suecia, usted y McConnell irán a Alemania en un avión Moon. Es un monomotor de madera pintado de negro mate.
– ¿Un Lysander?
– Exactamente. Los dejarán al oeste de las colinas, con un poco de suerte sin que los vean u oigan en la aldea ni en el campo.
– ¿Alguien nos esperará?
– Sí, pero usted no lo conocerá hasta que llegue.
Stern parpadeó, suspicaz:
– ¿Santo y seña?
– El santo y seña para el arribo es Cruz Negra. También es el nombre de la misión. Es la palabra clave de los aliados para indicar los gases neurotóxicos. Para los alemanes no significa nada. Recibirá todo un conjunto de códigos antes de partir.
– ¿Cuándo será?
El general Smith se echó hacia atrás en el asiento y juntó las manos.
– Exactamente dentro de diez días, Heinrich Himmler realizará una demostración con Soman en el campo de pruebas de Raubhammer, en el páramo de Lüneburger. Adolf Hitler estará presente. Himmler quiere convencer al Führer de que el gas neurotóxico es la única arma capaz de detener la invasión aliada. Y lo que es más, Himmler tiene razón.
Smith alzó una mano con los dedos separados.
– Cinco días antes de la demostración, o sea dentro de seis noches, McConnell y usted irán a Alemania. Tendrán un margen de cuatro días para atacar. Cuatro días para esperar las condiciones más favorables de clima y viento. Cuatro días para convencer a Heinrich Himmler de que los temores del Führer sobre las existencias de gas de los Aliados están muy bien fundados.
Stern se paró. Abro y cerró varias veces las manos con energía para descargar sus nervios.
– Quiero saber algo más sobre su contacto, general. A partir de nuestra entrada en Alemania, nuestras vidas estarán en sus manos. ¿Es del pueblo? ¿Un soldado del campo? ¿Quién es?
– Si yo respondiera, la vida de él estaría en sus manos -dijo Smith, inmutable-. Por ahora, él es mucho más valioso que ustedes.
– Comprendo. -Stern estudió los mapas durante casi un minuto. -Una pregunta. Me parece que en un lugar como ese deben tomar muchas medidas de seguridad. Mascarás antigás, trajes, zafarranchos, de todo.
– Aunque le parezca increíble, no es así. Recuerde que Sarin y Soman matan al contacto con la piel. Seguramente Brandt y su estado mayor tienen equipos especiales, pero para proteger a todos los efectivos tendrían que hacerles llevar máscaras y trajes en todo momento. Es poco práctico. Dentro de la fábrica hay alarmas contra escapes de gas, pero los SS ni siquiera llevan máscaras consigo. Mi opinión es que Himmler no tiene el menor problema en sacrificar a toda la dotación de Totenhausen. ¿Satisfecho?
– Aunque parezca imposible, podría salir bien.
– Saldrá bien, no lo dude. -El general Smith encendió su pipa y se acomodó en el sillón del coronel Vaughan. -Dígame, ¿cómo se lleva con su amigo el doctor?
Stern se encogió de hombros:
– Supongo que cumplirá su tarea. Siempre y cuando no se dé cuenta de que la verdadera misión no es anular el laboratorio y la planta sino matar un montón de gente.
– No lo sabrá. A menos que usted se lo diga.
– No se preocupe. ¿Algo más?
– ¿Cómo que algo más? -Smith dio un puñetazo sobre la mesa. -Le falta un ejercicio antes de irse a la cama.
– ¿Qué ejercicio?
– Trepar el poste eléctrico no será fácil, sobre todo en la oscuridad. Montamos uno igual para que pueda practicar. Tenemos zapatos claveteados, correaje, de todo.
– He trepado cien postes de telégrafo -replicó Stern-, No necesito zapatos especiales ni ejercicios.
Smith rió:
– Los postes de Totenhausen miden veinte metros y posiblemente estén cubiertos de hielo.
– Sigamos jugando -gruñó Stern.
– Vea, yo sé que no nos quiere -dijo Smith amablemente-. Para serle franco, nosotros tampoco lo queremos. Pero olvidémoslo por ahora y concentrémonos en matar alemanes.
Se levantó, fue a la puerta cerrada y golpeó con fuerza. Alguien la abrió. Era el sargento McShane, provisto de equipo para la lluvia. De sus manos colgaban cinturones de cuero y correas provistas de clavijas enormes.
El general Smith plegó los mapas con una destreza asombrosa por tratarse de un hombre manco. Los guardó en el portafolio.
– Llévelo a la colina, sargento -ordenó.
Cuando llegó por fin a la casilla Nissen detrás del castillo, le dolían todos los músculos y estaba exhausto. Un suboficial les había proporcionado mantas, almohadas y fósforos, pero McConnell no dormía. Leía el manual alemán a la luz de la lámpara de queroseno.
Stern se derrumbó sobre el catre y clavó la vista en el cielo raso. McConnell cerró el libro.
– ¿Qué estuvo haciendo bajo la lluvia?
– Estudiaba electricidad. ¿Y usted?
McConnell dejó caer el libro.
– Alemán corriente. Protocolos y órdenes de las SS. Algo de química orgánica.
– Diga algo en alemán.
– Wie geht es Ihnen?
– Ach, qué acento horrible.
– Vaya novedad.
– No se preocupe -dijo Stern, exhausto-. Yo hablaré si hace falta. Cosa que dudo.
– Nos darán uniformes alemanes, ¿no?
Stern volvió la cabeza y lo miró a través del espacio estrecho que los separaba.
– ¿Por qué lo dice?
– Mierda… nos dan armas alemanas, me hacen estudiar las órdenes de las SS. ¿Para qué, si no?
Stern no respondió.
– Estuve pensando -prosiguió McConnell-. Y le diré una cosa: esto me parece absurdo.
– Absurdo -repitió Stern, bruscamente suspicaz.
– Quiero decir, ¿cómo diablos se supone que dos tipos van a anular una fábrica de gas neurotóxico? Mejor dicho, uno solo, porque que yo sepa, no tengo nada que ver con el sabotaje. Significa que otros hombres participarán de la misión. Gente que todavía no conocemos.
– ¿Y eso le molesta?
– No, en realidad no es eso sino la misión en sí. Vea, Stern, aunque no me crea, me interesa el éxito de la misión. Lo que no me gusta son las cuentas que no cierran. La lógica, o mejor, la falta de lógica… Me parece que el general Smith no nos dice la verdad. O al menos no me la dice a mí.
– ¿Por qué lo dice? -preguntó Stern con fingida despreocupación.
– Piénselo. Si es verdad, como dice Smith, que los Aliados no tienen gases neurotóxicos, esta misión no va a resolver el problema. Anulamos una planta. Perfecto. Pero me consta que los alemanes tienen grandes depósitos de Tabun y probablemente de Sarin. Mi inspección de la planta productora de Soman y las fotografías que llevemos ayudarán a los investigadores aliados. De acuerdo. Pero, ¿vale la pena revelarle a Hitler que tenemos miedo de sus gases? Esa va a ser una de las consecuencias de esta incursión.
"Smith dice que nos manda para obtener una muestra de Soman. Si fuera eso, ¿para qué nos quiere a nosotros? El SOE ya obtuvo una muestra de Sarin sin ayuda nuestra. Qué joder, yo mismo la analicé.
Stern lo miraba fijamente.
– Pero si los Aliados poseen agentes neurotóxicos, esta misión es totalmente innecesaria. Basta enviar una muestra de gas a la Cancillería del Reich. "Lo siento, Adolf. Nosotros también lo tenemos."
– Los ingleses jamás lo harían -dijo Stern.
– ¿Por qué? Sabemos que los alemanes tienen esa mierda. Si lo hiciéramos, evitaríamos la posibilidad de una represalia en gran escala. Si en el momento de anular la planta provocamos un gran escape de Soman, ¿qué le impide a Hitler cubrir Londres con una gran nube de gases neurotóxicos?
Stern se contuvo con esfuerzo. Las preguntas del norteamericano eran inquietantes… a menos que uno poseyera todas las piezas del rompecabezas. A menos que uno supiera que los ingleses tenían un gas neurotóxico, pero en cantidades minúsculas. Y que, en diez días, Heinrich Himmler convencería a un dubitativo Adolf Hitler de que la superarma más adecuada para detener la invasión aliada en las playas francesas era el gas neurotóxico. Y que la única manera de detener a Himmler era convencerlo de que los temores de Hitler eran fundados: que los Aliados poseían un gas neurotóxico propio y estaban dispuestos a usarlo.
Sin duda, McConnell comprendería la lógica de la misión. Pero tampoco cabía duda de que el norteamericano no participaría de buen grado en el ataque mortífero necesario para convencer a Himmler. Con todo, una de las preguntas de McConnell aún inquietaba a Stern. El general Smith decía que los ingleses poseían una pequeña cantidad de gas: entonces, ¿por qué no hacían llegar una muestra a la Can cillería del Reich como sugería McConnell? ¿O al menos filtraban la información a Himmler? ¿Por qué corrían el riesgo de una represalia masiva al matar a todos los ocupantes de Totenhausen?
Mientras intentaba conciliar el sueño, Stern trataba en vano de alejar la sospecha de que no le habían dicho toda la verdad sobre la misión. Entonces comprendió que el propio general Smith había sembrado la duda en su mente al revelar su intención de mentirle a McConnell. Porque si el jefe del SOE estaba dispuesto a manipular a un norteamericano, ¿por qué no habría de hacerle lo mismo a un judío a quien consideraba un terrorista?
El problema era determinar precisamente en qué le mentía.
En las entrañas del centro de investigaciones químicas de Porton Down, un químico furioso miraba la cara hirsuta de un mono rhesus a través de un vidrio blindado. El mono estaba sujeto a una silla metálica dentro de una cámara similar a la Cámara E del campo de
Totenhausen, aunque bastante más pequeña. El químico sabía que era su imaginación, pero no conseguía disipar la sensación de que el mono sonreía con sorna.
– Aumente la dosis -dijo.
Se oyó el siseo de la liberación de gas concentrado.
El mono meneó la cabeza varias veces, pero sin dejar de respirar. Y no cabía duda de que sonreía.
El químico se golpeó el muslo, fue a su escritorio, tomó el teléfono y pidió que lo comunicaran con un número que le habían dado esa mañana. Hubo problemas en la recepción, pero finalmente una voz autoritaria dijo:
– General Smith.
– General, habla Lifton. En Porton Down. Establecimos una nueva marca, pero lamento decirle que no es la que esperábamos.
– Diga.
– Se vuelve inofensivo a las cuarenta y dos horas.
– ¡Mierda! -rugió Smith-. ¿Cuál es el problema?
– La estabilidad, señor. Es mortal, pero nada más. Los alemanes trabajan en esto desde hace años y con sus mejores científicos. Si nos dan tiempo, estoy seguro…
– Doctor, le doy exactamente cinco días para fabricar un gas que sea mortal durante cien horas. Manténgame al tanto.
El químico se sobresaltó al oír el chasquido.
– Richards.
– ¿Sí?
– ¿Tenemos una pistola a mano?
– Que yo sepa, no, doctor Lifton. Supongo que el centinela podría conseguir una. ¿Por qué.
El químico echó una mirada furiosa a la cámara de gas.
– Para matar como sea a ese mono hijo de puta.
19
El plan de Rachel de ganarse la confianza de Frau Hagan tuvo éxito. No estaba segura del motivo. Tal vez porque cumplía con fanática lealtad la tarea de montar guardia en la puerta durante las reuniones del Círculo. Acaso porque respondía con precisión cuando le preguntaban qué había escuchado por la BBC en Amsterdam antes de caer. Una vez tuvo la sensación de que la jefa de la cuadra sentía por ella una vaga atracción sexual. En definitiva, no le importaba saber por qué Frau Hagan la había tomado bajo el ala; el hecho en sí le bastaba.
Los últimos dos días la robusta polaca la invitó a realizar con ella lo que llamaba su "inspección matutina" del campo. Rachel se sentía sumamente asustada de dejar a Jan y Hannah, pero Frau Hagan le aseguraba que los niños estaban a salvo. Durante la "inspección", que en realidad era un saludable paseo matutino, la jefa de cuadra advertía muchas cosas que Rachel pasaba por alto. Tomaba nota de quién ocupaba cada puesto de guardia, cuál de los tres médicos subordinados de Brandt había dormido hasta tarde, el volumen del mercado negro de ropa, utensilios y sexo que se desarrollaba detrás de las duchas y cien detalles más.
Rachel prefería observar a los prisioneros. Se desplazaban en pequeños grupos, casi siempre con los que llevaban los mismos distintivos. Los antisociales por un lado, los políticos por otro, los judíos por otro. Sobre todo observaba a los niños. Muchos se aferraban a las faldas de sus madres como hacían Jan y Hannah a la menor oportunidad, pero otros correteaban libremente por el campo. Como un ejército de pequeños partisanos de caras sucias, corrían por los callejones, se ocultaban bajo las escaleras, espiaban a todos, reñían en las cuadras y robaban todo lo que no estuviera vigilado o atado, incluso la comida de los que eran demasiado viejos o débiles para protegerse.
Rachel estaba totalmente desconcertada. Durante cuatro años había oído rumores sobre los campos de trabajo del este. Totenhausen parecía un sanatorio, salvo que los miembros del personal eran psicópatas asesinos armados hasta los dientes. Había poco que hacer salvo pasar el tiempo y evitar los dardos azarosos de la muerte… a menos, claro, que una fuera amiga de Frau Hagan.
Esa mañana, la jefa de cuadra había ordenado a Rachel que aprendiera de memoria el trazado del campo, cuáles eran los edificios a evitar y qué sectores eran invisibles desde las torres de guardia. La tarea le llevó poco tiempo. Totenhausen era insólitamente pequeño y estaba trazado con típica precisión alemana. Dentro de un cuadrado perfecto de alambre electrificado, las cuadras de los prisioneros ocupaban el lado oriental y las de los SS el lado occidental. La divisoria entre los dos universos cruzaba la Appellplatz, donde se pasaba lista dos veces por día, a la mañana y a la noche. La administración y el alojamiento de los oficiales ocupaban el frente del campo y miraban al sur, hacia el río que pasaba a menos de cuarenta metros del portón principal. De espaldas a la colina boscosa del fondo del campo se encontraba el "hospital" de Brandt; a su sombra, la semisubterránea Cámara E estaba agazapada como un perro asesino sumido en un sueño intranquilo. El único edificio comparable en tamaño con el hospital era el gran galpón de madera que ocupaba la esquina nordeste del campo y estaba rodeado por un alambrado de tres metros y medio de altura.
– ¿Allí fabrican el gas? -preguntó Rachel, señalando las dos chimeneas de ladrillo que se alzaban de sendas aberturas en el techo alto del galpón.
Frau Hagan se persignó rápidamente:
– El horno del diablo -susurró-. No señales.
– Creí que eras comunista. Los comunistas no creen en Dios, ¿o sí?
Frau Hagan se arrebujó en su abrigo gris.
– No sé si Dios ha muerto o no, pero el diablo está vivito y coleando. Tengo frío. Caminemos.
Bordearon el alambrado de la fábrica hasta llegar a la cuadra de los SS y doblaron por el callejón entre ésta y la perrera. Rachel sintió que se le erizaba la piel al ver los pastores siempre vigilantes.
Se crispó al oír gritos desde la Appellplatz.
– Fútbol -dijo Frau Hagan sin cambiar el paso.
Rachel hundió las uñas en sus palmas y la siguió.
– ¿Qué pasó esta mañana? Oí gritos y voces en el patio.
Frau Hagan suspiró y pateó un montículo de nieve.
– La gitana trató de correr al alambrado. La detuvieron, pero hicieron mal.
– ¿Al alambrado eléctrico? -preguntó Rachel horrorizada.
– Claro. En Auschwitz era de lo más frecuente. Era el método más común para suicidarse. Para la gitana hubiera sido el fin de todo. Ahora sucederá algo peor, a ella y tal vez a todos.
– ¿Qué quieres decir?
Hagan volvió su rostro chato hacia Rachel sin dejar de caminar:
– Dime, holandesita, ¿qué harías si te quitaran tus hijos?
– Me volvería loca.
– Exactamente. Y una loca es capaz de cualquier cosa. Muy peligrosa para los demás.
Hagan se detuvo, extendió sus gruesos brazos, se dobló y tocó las puntas de sus zapatas varias veces.
– Ejercicios -jadeó-. Sé que es terrible. Oíste la conversación. Sí, el excelentísimo doctor Brandt es el pederasta. Hay algunos entre los prisioneros, pero Brandt es el peor de todos. El perro de Weitz se los lleva. Uno, a veces dos muchachitos por mes desde que comenzó esta historia de las familias. A ver si comprendes. Aquí el mundo está vuelto patas para arriba. Para la gitana y su hijo hubiera sido mejor morir en la cámara de gas de Chelmno que salvarse y venir a parar aquí.
– ¿No se puede hacer nada por el chico? -Rachel pensaba en sus diamantes. -¿Sobornar a alguien?
– ¿Sobornarlo para qué? -preguntó Frau Hagan desconcertada-. ¿Para que mate al chico? Es su única escapatoria. Y entonces Brandt le dirá a Weitz que le consiga otro. Tu Jan, tal vez.
Rachel se estremeció:
– ¿Y la enfermera Anna Kaas? ¿No puede hacer nada?
Frau Hagan le aferró los hombros y la sacudió con violencia:
– ¿Eres idiota? ¡Nunca vuelvas a decir su nombre en el patio! ¡Jamás! ¿Entiendes?
– ¡Sí! Quiero decir, no volveré a hacerlo.
– Desde que empezó esta locura es la única alemana que he visto ayudar a los prisioneros. La única. -La sacudió otra vez. -No puede arriesgar su vida para tratar de salvar a un niño condenado. Sería inútil. Es una idea estúpida, así que olvídala. -Rachel se soltó, pero antes de que pudiera dar cinco pasos Frau Hagan le tomó el brazo:
– Un momento, holandesita. Ya que hablas de sobornos, ¿qué puedes ofrecer?
– Nada. -Rachel se ruborizó. -Mi comida, como todo el mundo.
– El sargento Sturm estuvo interrogando a la gente. Dice que se perdieron unos diamantes en la plaza durante la última selección.
– No sé nada -dijo Rachel, pero al instante se arrepintió de haber mentido. Frau Hagan podía registrarla en cualquier momento, y conocía todos los recursos. El primer lugar donde buscaría sería en lo más íntimo de su cuerpo.
– Me dijeron que el idiota de tu suegro tenía los diamantes. ¿De veras no sabes nada?
– No. Quiero decir, no sabía nada sobre los diamantes antes de esa noche. El comandante Schörner obligó a Sturm a arrojarlos al patio.
FrauHagan lo pensó unos instantes:
– Esa noche, después de la selección… pasaste mucho tiempo en el baño.
– Los chicos tenían náuseas.
Los ojos de Frau Hagan no se apartaban de los suyos.
– ¡Los diamantes estaban en la Appellplatz! -exclamó Rachel-. Del otro lado del alambrado.
– Pudiste saltarlo.
– ¿Y dejar a los niños? -Rachel recordó el terror que sintió al soltar las manitos dejan y Hannah y al saltar el alambrado. -¡Si me hubieran descubierto no habría vuelto a verlos!
– Es verdad, holandesita -asintió Frau Hagan-. Pero me parece que tienes el coraje para hacerlo.
– Te aseguro que no.
– ¿Si yo te registrara no encontraría los diamantes?
– No.
La jefa de cuadra inclinó su gran cabeza:
– ¿No viste a nadie esa noche cuando fuiste al baño?
Vaciló, acorralada, pero respondió aunque se sentía como una traidora:
– Al zapatero. Lo vi junto al alambrado de la cuadra.
– Debería haberlo sabido -gruñó Frau Hagan con un destello de satisfacción en los ojos.
– ¿Se lo dirás a Sturm?
Sonaron más gritos desde el portón.
– Ven -dijo Frau Hagan, y se la llevó a la rastra.
Al salir de atrás del edificio principal, Rachel vio a una docena de SS en camiseta que corrían por el campo de revista con sus borceguíes. El sargento Sturm encabezaba uno de los equipos que disputaban un partido de fútbol. Cajas de municiones marcaban los arcos. Un grupo bastante grande de prisioneros y soldados se había reunido a mirar el partido, ya que no había una separación física entre la Appellplatz y el campo de revista de los SS.
Rachel advirtió que Sturm y sus hombres practicaban deportes con la misma brutalidad con que realizaban sus tareas habituales. Dos jugadores del equipo contrario cojeaban debido a los golpes recibidos.
– Willi Gauss es el capitán del otro equipo -informó Frau Hagan cuando se unían a los demás espectadores-. Es un sargento técnico, de grado inferior al de Sturm. Una vez me dio un trozo de cartón para remendar mis zapatos.
Rachel pensó inmediatamente en el zapatero. Lo vio cerca del alambrado de la cuadra; era un hombre delgado de tez oscura que llevaba una cabeza a los demás.
– ¿Quién es el jefe de la cuadra de los hombres? -preguntó con fingida indiferencia.
Frau Hagan la miró de reojo.
– Después de la última selección, el zapatero tiene el número más bajo. Los sobrevivientes probablemente lo elegirán a él. Sólo queda un puñado. Es más veterano incluso que yo.
– Desconfías de él.
– Ayuda a los SS.
– ¿Remienda sus zapatos?
– Y sus botas. Y fabrica chinelas para que las envíen a las putas de sus mujeres. No seas tan curiosa, holandesita.
Rachel no respondió: oyeron el crujido inconfundible de un hueso. En el campo de juego, un hombre de Sturm reía y señalaba a otro, tendido en el suelo. Mientras sacaban al caído, el sargento Gauss se dirigió a un hombre apartado de los demás, apoyado en la pared del edificio principal:
– Sturmbannführer! Perdí a mi portero. ¿No nos echa una mano?
Rachel no había visto a Schörner bajo el alero del techo. El comandante rechazó el pedido del sargento con un gesto, pero se alzó un coro de súplicas: si no se unía a ellos, tendrían que terminar el partido. Finalmente, Schörner se quitó el gabán gris con la Cruz de Caballero en el cuello, lo plegó y lo dejó sobre una caja de conexiones eléctricas.
– Esto puede ser interesante -murmuró Frau Hagan.
– ¿Por qué?
– Schörner contra Sturm. Schörner llegó en septiembre, y desde entonces hostiga a Sturm y sus hombres por el problema de seguridad. Es decir, lo hace cuando no está borracho. Pero ellos no le hacen caso. Como estamos en el corazón de Alemania, para ellos no existe el peligro.
– ¿Existe el peligro?
Frau Hagan se encogió de hombros:
– Schörner tiene miedo a los viejos fantasmas. Los fantasmas rusos, diría yo. -Rió. -Para él, el peligro está en ese campo.
Después de una breve conferencia, el sargento Gauss fue a la portería y Schörner se ubicó en la delantera. En pocos minutos resultó claro que el comandante no era un mero aficionado. Robó dos balones y avanzó solo, aunque lo frenó el juego rudo de los hombres de Sturm, cuya "especialidad" consistía en chocar frontalmente contra sus adversarios. Sin embargo, para satisfacción de todos, se abstuvo de imponer su autoridad para reclamar un penalty. En cambio, empezó a devolver golpe por golpe.
– ¡Métaselas en la boca, mi comandante! -gritó alegremente el sargento Gauss desde el arco.
Schörner robó el balón por tercera vez. Cruzó el terreno con aparente facilidad, esquivando a los camisas pardas de Sturm y controlando el balón con la punta del pie. Hizo un pase e inmediatamente recibió la devolución. Era evidente que su equipo confiaba en él para convertir un tanto.
Aceleró hacia el arco. Un solo hombre -un cabo musculoso- le cerraba el paso, pero varios se acercaban de atrás. La falta de un ojo limitaba severamente su visión periférica. Afortunadamente, los dos que lo perseguían -uno era el sargento Sturm- se acercaban por su izquierda. El lado derecho tendría que cuidarse solo.
Esquivó limpiamente al cabo, que quedó desairado en medio del campo mientras se alzaban risas desde la fila de espectadores, pero el sargento Sturm y un soldado robusto cargaban desde su izquierda. El portero se agazapó y extendió los brazos a la espera del disparo. Schörner preparó la izquierda, pero a último momento pateó con poca fuerza.
El balón rodó dos metros y se detuvo.
El se plantó sobre los dos pies, se agachó y volcó el hombro izquierdo hacia atrás para estrellarlo en el vientre de Sturm, que venía a la carga. La explosión del aire expulsado de los pulmones del sargento hizo callar a todos, y el golpe sordo de su cuerpo al caer tras dar una voltereta sobre la espalda del comandante resonó por todo el campo. El otro perseguidor se detuvo desconcertado mientras Schörner recuperaba rápidamente el balón, esquivaba al portero y lo introducía en el arco.
Los hombres de Gauss aclamaron el gol, pero sobre todo el hecho de que el comandante pagara a Sturm con su propia moneda. Con una sonrisa feliz, Schörner se acercó a Sturm, quien seguía tendido de espaldas y jadeaba para recuperar el aliento. Le ofreció una mano que éste rechazó con un gesto brusco; su furia era evidente. Schörner se volvió, agitó la mano a Gauss y volvió al edificio principal a buscar su ropa.
Frau Hagan meneaba la cabeza.
– Schörner lo pagará muy caro.
– Pero es un oficial -objetó Rachel-. Sturm es sargento.
– No importa. Aquí casi todos son leales a Sturm. Mira los uniformes pardos: son unidades de la calavera. Schörner viene de la división Das Reich, que combatió en todos los frentes, de Francia a Rusia. Sturm y su gente sólo saben disparar a prisioneros indefensos en la retaguardia. Schörner los desprecia y ellos lo odian.
– ¡Ojalá se maten entre ellos! -exclamó Rachel-. Así podremos volver a casa.
Cuando la campana los llamó a recibir la ración del mediodía, Rachel fue con Jan y Hannah a la olla, donde una rusa "verde" servía una sopa aguachenta y un trozo de pan. Llevó también el tazón de Frau Hagan para que la jefa de cuadra no se molestara en hacer la cola. Había aprendido a situarse en la cola de manera tal que cuando llegaba su turno raspaban el fondo de la olla, donde se habían asentado las hojas de col. Con todo, la comida era insuficiente para mantener sanos a Jan y Hannah. Aunque Frau Hagan la regañaba por ello, Rachel dividía la mitad de su ración entre sus niños.
Una vez que Jan y Hannah se durmieron, Rachel salió con la jefa de cuadra. En ese momento una sombra furtiva se acercó desde el Árbol de Castigos y les cerró el camino. Antes que Rachel lo reconociera, Frau Hagan le lanzó un escupitajo:
– ¡Fuera, gusano!
– Será mejor que escuches -dijo Ariel Weitz, amilanado ante la furia de la jefa-. Si no quieres ir a parar al Árbol.
– Di a qué viniste y vete de una vez.
Weitz señaló a Rachel:
– La llama el comandante.
– ¿Schörner? -Frau Hagan frunció el entrecejo. -¿Qué quiere con esta chica?
– ¿Por qué no se lo preguntas tú, mi gorda Blockführer?
– Irá enseguida. -Frau Hagan miró al alcahuete con asco. -Fuera, gusano.
Weitz gruñó y se alejó rápidamente. Frau Hagan salivó otra vez.
– Weitz es una garrapata prendida al lobo nazi. Un buen día voy a apretarlo hasta que reviente en sangre.
– ¿Qué querrá el comandante Schörner? ¡No querrá sacarme a mi Jan!
– No, no te preocupes. Si fuera así, Weitz se lo habría llevado a Brandt sin avisar. Quién sabe qué quiere Schörner. Que limpies su oficina, que le hables sobre Holanda… o tal vez te quiera a ti.
– ¿A mí?
La miró intencionadamente.
– A la noche siguiente a la visita de Himmler, trajeron mujeres al campo. Un premio para Sturm y sus hombres. Esos eran los gritos que oíste esa noche y que yo no quise escuchar. No me mires así. No podía hacer nada por ellas. Además, las habían traído desde Ravensbrück. El campo más grande de mujeres. No sé bien qué pasó, pero sí que Schörner no tuvo nada que ver. Él se considera un caballero alemán y no se mezcla con los matones de Sturm. Pero tal vez la fiesta le despertó el apetito. Un hombre es un hombre, ¿no? En general, prefiere la botella. Pero cuídate, holandesita.
Rachel trató de controlar su agitación. Se sentía aturdida.
– ¿Debo resistirle?
– No estás en Amsterdam. Aquí no puedes elegir. Piensa en tus hijos. Yo me ocuparé de ellos hasta que vuelvas.
– Sí… gracias. -Le tomó el brazo. -¿Qué puedo hacer?
– Vete de una vez -dijo la mujer mayor, incómoda-. Cuanto más tardes, será peor.
20
De pie frente al comandante Wolfgang Schörner, Rachel estaba aterrada. Después de sus experiencias con los SS y las advertencias de Frau Hagan, no creía encontrarse frente a un hombre sino un fantasma. Estaba sentado detrás de su escritorio, vestido con un impecable uniforme gris. Se había cambiado la ropa después del partido de fútbol. A espaldas de Rachel, Ariel Weitz arrastraba los pies. Ante un breve gesto de Schörner, la puerta a espaldas de ella se abrió y cerró discretamente. Schörner frunció el entrecejo.
– Un hombre grosero -dijo-. Pero es útil.
Rachel no respondió. A pesar suyo, trató de adivinar la edad de Schörner. Parecía tener unos treinta años aunque el parche sobre el ojo ausente lo avejentaba. A diferencia del sargento Sturm y los demás SS, no estaba perfectamente afeitado. Una sombra oscura le cubría las mejillas y la mandíbula. Los dos primeros botones de su chaqueta estaban desabrochados. Tamborileaba con los dedos sobre el escritorio.
– ¿Frau Rachel Jansen?
– Ja, Herr Major.
El rostro de Schörner se iluminó:
– ¡Creí que usted era holandesa!
– Ieb bin Hollanderin, Herr Major.
– ¡Pero habla el alemán a la perfección! Perfektes Hochdeutsch!
– Viví hasta los siete años en Madgeburgo, Herr Major. Quedé huérfana y me llevaron a Holanda después de la Gran Guerra.
Schörner se echó hacia atrás en su asiento y la miró fijamente.
– Lamento que la hayan rapado. En este campo lo hacen antes de la inspección médica. Por eso no pude impedirlo. El barbero dice que su cabellera es hermosa.
Rachel tuvo que reprimir el impulso de salir corriendo.
– La vi en la inspección -murmuró Schörner, como si sintiera vergüenza al hacer esa confesión. Después de una pausa interminable, añadió: -Me recuerda a alguien.
Rachel tragó saliva:
– ¿A quién, Herr Major!
– No importa.
Se sentía más incómoda por momentos.
– Herr Major -dijo con voz ronca-, ¿podría decirme qué he hecho?
– Hasta el momento, nada, Frau Jansen. Pero esa situación cambiará enseguida.
Schörner se levantó y bordeó su escritorio. Era un hombre alto, delgado pero fuerte. Hasta entonces, Rachel no había visto la botella de coñac semivacía en el anaquel de la biblioteca. Schörner se sirvió una copa y la vació de un trago. Ofreció la copa a Rachel.
– No, gracias, Herr Major.
Schörner alzó las palmas como si dijera: "Y bien, no es culpa mía". Dio un paso hacia ella, titubeó, dio otro más. Rachel se estremeció. En ese momento se dio cuenta de que el comandante Schörner estaba borracho.
– ¿Vino aquí directamente desde Amsterdam?
– Sí, Herr Major.
– Llegar aquí habrá sido un golpe duro para usted. No supo qué responder.
– Trato de adaptarme lo mejor posible a las circunstancias adversas -dijo por fin.
– ¡Muy bien! -exclamó Schörner, sorprendido-. ¡Eso es precisamente lo que hago yo!
Rachel no pudo ocultar su perplejidad. Schörner suspiró.
– La SS, Frau Jansen, la verdadera SS, fue creada como un cuerpo de élite. Como una orden de caballería. Esa era la intención original. Últimamente, cualquiera lleva la doble ese rúnica. Estonios, ucranianos, incluso árabes, ¡por Dios! Cuando yo ingresé, bastaba una caries para descalificar a un postulante. -Cerró los ojos por un instante. -Las cosas no son como eran antes.
Rachel trató de permanecer inmóvil. La transformación del ágil futbolista en un oficial borracho la desconcertaba por completo.
– Ya conoció a los guardias. -Schörner dio otro paso hacia ella. -Una escoria. Algunos son criminales sacados de la cárcel de Bremen. Ninguno ha estado en combate. -Le tomó el mentón con la diestra. -¿Le sorprende que le hable así?
– Yo… No entiendo nada, Herr Major -farfulló, paralizada por el terror.
Schörner bajó la mano.
– Por supuesto que no. ¿Cómo habría de entender? Cuando yo combatía en Rusia, usted se ocultaba en un sótano en Holanda, ¿no es así?
– Como usted dice, Herr Major. La respuesta le hizo sonreír.
– Sabe, no la culpo por ocultarse. Para nada. El mundo se ha vuelto inhóspito para la gente como usted. -Se volvió hacia su biblioteca. -¿Conoce Inglaterra?
– No, Herr Major.
– Yo estudié en Oxford.
"Es increíble", pensó Rachel. "Aquí estoy, conversando con un oficial de las SS. Un miembro de la legión asesina que nunca abre la boca salvo para dar órdenes, casi exclusivamente órdenes de muerte."
– No lo sabía -murmuró-. ¿Fue con una beca Rhodes?
Schörner meneó la cabeza.
– Fui un estudiante regular. Pagué mi matrícula. Además, Oxford eliminó las becas Rhodes en 1939. Fui al King's College. Según mi padre, el ideal del caballero era el ser graduado en una escuela inglesa. Qué absurdo, ¿no?
Caminó lentamente en torno de Rachel. Ella tuvo que hacer un gran esfuerzo para no moverse. Entonces los labios de Schörner le rozaron el oído.
– A kilómetros del campo de batalla -murmuró.
Sin el menor aviso, introdujo la diestra bajo la casaca de Rachel y le tomó el seno izquierdo. Ella sintió un golpe como de corriente eléctrica y un brusco relajamiento de los esfínteres. Al mismo tiempo recordó los diamantes y juntó las piernas. Schörner le apretó suavemente el seno, como una mujer que palpara un melón en el mercado. Ella se estremeció.
– Quédese quieta.
Obedeció. Schörner le acarició el pecho durante unos segundos antes de soltarlo. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Él le puso una mano sobre la cadera. Su respiración se volvió agitada. Rachel estaba a punto de desplomarse. Momentos antes se había mostrado cortés como un caballero. Ahora… Dio un paso adelante y se volvió para enfrentarlo.
– Herr Major! -dijo en tono de aristócrata ultrajada en su dignidad-. ¿Le parece que es de caballero forzar a una dama?
Schörner la miró entre furioso y fascinado. Desesperada, Rachel trató de pensar en una frase capaz de conmoverlo.
– ¿Sería capaz de poseerme contra mi voluntad? A mí me parece que daría lo mismo robar una condecoración de guerra.
Su reacción pareció desconcertarlo.
Rachel siguió adelante: ya no tenía nada que perder.
– Usted se considera hombre de honor. ¿Sería capaz de llevar una medalla al valor sin haberla ganado? Con el amor, es lo mismo.
Schörner sonrió con tristeza y se rascó bajo el borde del parche.
– No es exactamente lo mismo, Frau Jansen. -Tomó la Cruz de Caballero que pendía de su cuello. -Las medallas no lo cobijan a uno durante las noches -dijo mientras acariciaba la cinta roja, blanca y negra-. No alivian la soledad ni por un instante. Creo que usted sí. Una hora en sus brazos sería suficiente. Al menos por un rato.
Rachel no supo qué responder. El hombre que había asesinado a su esposo -y sólo Dios sabía a cuántos más- a sangre fría le pedía que se acostara con él.
– Herr… Herr Major -farfulló-. Usted es un caballero. Recuerde que acabo de enviudar. No estoy preparada para esto.
Las facciones de Schörner adquirieron la rigidez de una máscara.
– Comprendo -dijo fríamente-. Está de luto. Necesita tiempo para borrar el recuerdo de su esposo. -Fue a la ventana y contempló el campo de ejercicios, donde Sturm instruía a los soldados. -¿Cuánto tiempo cree que necesitará?
La pregunta la dejó estupefacta.
– Yo no… ¿Seis meses?
El comandante Schörner tomó aliento e hizo una pausa como si repasara una lista de convenciones sociales.
– Es imposible -dijo por fin-. En el mundo exterior, el período de luto es bastante largo. Hasta un año. -Se volvió: -Pero aquí es distinto. Recuerde la guerra. Miles de mujeres enviudan todos los días. Usted no puede desperdiciar su juventud por puro sentimentalismo.
Rachel trató de responder, pero no se le ocurrió nada. -Le daré una semana -anunció Schörner. Volvió a su escritorio y se sentó.
– ¿Eso es todo, Herr Major?
– Sí. No, hay algo más. A partir de ahora recibirá una dieta especial. Después de la cena, vaya al callejón entre el hospital y la Cámara Experimental. El prisionero Weitz le dará comida.
Schörner tomó una lapicera y empezó a escribir en un formulario. Se sintió embargada por una mezcla de coraje y desesperación, como la noche en que un impulso irresistible la llevó a saltar el alambrado en busca de los diamantes.
– ¿Puedo ir con los niños, Herr Major!
– ¿Cómo? -Schörner la miró y parpadeó.
– ¿Puedo llevar a mis niños a recibir ese alimento especial?
– Ah. -En su ojo apareció una mirada astuta. -Sí, supongo que sí.
Rachel fue a la puerta, pero se detuvo al oír su voz:
– Si cambia de parecer antes que pase la semana, me encontrará por las noches en mi cuarto. No se demore. -Nuevamente se concentró en el formulario. -Auf wiedersehen.
Rachel asintió, mirando a la puerta.
– Auf wiedersehen, Herr Major.
Frau Hagan la esperaba detrás del cine, un anexo del edificio administrativo. Rachel no fue directamente hacia ella sino en dirección a las cuadras. Frau Hagan hizo lo propio de manera tal que sus caminos parecieron cruzarse por casualidad.
– ¿Qué quería?
– A mí.
– ¿Sexo?
– Sí.
– Te lo dije. Estás demasiado sana. Pero me sorprende que te llamara Schörner. -Caminaron en silencio. -Suerte que no fue Sturm. Tal vez no sobrevivieras una noche con él. Te echaría a sus bestias después de acabar.
– Dios mío, ¿qué voy a hacer?
– ¿Debes ir esta noche?
– No. Me dio una semana.
– ¿Cómo?
– Me dio una semana para llorar a mi esposo. ¡No me alcanzaría un año!
Frau Hagan se detuvo.
– Creo que le gustas, holandesita. Que yo recuerde, Schörner nunca tuvo mujer en este campo. ¿Y por qué habría de darte una semana? Podría poseerte en este mismo instante. Nada se lo impide.
Rachel tomó aliento.
– Dice que le recuerdo a alguien. Pienso que… tal vez le queda un resto de integridad.
La polaca le aferró brutalmente la muñeca:
– ¡Ni se te ocurra! Si te viera a un metro del alambrado te mataría de un tiro. Si desobedecieras una orden, él mismo te llevaría al Árbol sin pensarlo dos veces.
Rachel estaba a punto de perder el dominio de sí. Al acercarse a la cuadra abrazó a Frau Hagan como una niña aterrada.
– ¿Por qué a mí? -gimió-. Soy judía. Pensé que era una leprosa para los SS.
Frau Hagan acarició su cráneo rapado.
– Eso dicen Goebbels y Himmler. Pero el hombre es hombre. Supe de un SS que se enamoró de una judía. Fusilaron a los dos.
– ¿Qué voy a hacer?
Frau Hagan la desprendió suavemente y le tomó los hombros.
– Al final de la semana deberás entregarte -dijo con firmeza-. No estás en Amsterdam. No hay elección.
Pero al entrar en la cuadra, Rachel pensó que tal vez sí tenía una elección. Ya que en siete días debería entregarse a Schörner, tal vez podría obtener algo a cambio.
Algo para sus hijos.
21
Es un hecho notable que entre los hombres que comparten trabajos sumamente arduos se forjan vínculos tácitos indisolubles, aunque antes hubiesen sentido una mutua aversión o incluso odio. No es por insensibilidad ni por estupidez que los ejércitos entrenan a los reclutas más allá de lo soportable. Durante milenios este sistema ha convertido a jóvenes indiferentes de innumerables naciones en soldados dispuestos a morir por sus camaradas, aunque el único vínculo entre éstos sea el odio compartido hacia su verdugo: el ejército.
Desde luego, los procesos que unen a la gente no siempre son tan drásticos. Las personas en una parada de ómnibus pasarán largos minutos sin mirarse ni dirigirse la palabra. Pero basta que el ómnibus se demore o que caiga un chaparrón para que se forme rápidamente un grupo unido por la inquina hacia la empresa de transportes y sus conductores holgazanes.
Una gama de vivencias situadas entre los dos extremos sirvió para tender un puente sobre el abismo entre Mark McConnell y Jonas Stern. Aunque McConnell pasaba mucho tiempo a solas con sus manuales de alemán y de química orgánica, y Stern escalaba postes cubiertos de hielo hasta que fue capaz de hacerlo con los ojos vendados, los dos compartían marchas nocturnas, carreras de obstáculos, las comidas y, más importante aún, la casilla oscura detrás del castillo donde caían exhaustos. El deshielo era inevitable; Smith debió haberlo previsto. El hecho inexorable era que la pareja no tenía otros amigos en el castillo. No pertenecían a una cofradía hosca de hermanos de armas como los comandos, ni a un grupo de colegas amables como los instructores. Eran dos civiles solitarios que seguían un curso de entrenamiento totalmente extraño a la rutina de los comandos.
El personal los consideraba una molestia, un trastorno que debían tolerar por pedido de su jefe, quien a su vez le hacía un favor a un amigo. Y el margen de tolerancia era sumamente estrecho, salvo en el caso del sargento Ian McShane. Habían circulado ciertos comentarios de Stern sobre el pacifismo de McConnell, y el norteamericano, como en Oxford, tuvo que soportar las miradas agrias de los instructores. Por su parte, Stern era víctima de prejuicios mucho más arraigados. Había mucho antisemitismo en el ejército británico, y para colmo Stern hablaba con acento alemán. Difícilmente pasaba junto a alguien en el castillo sin recibir una mirada sombría o un insulto por lo bajo.
Y así sucedió que, al cabo de cuatro días, dos hombres tan disímiles en su manera de pensar encontraron un terreno común por ser víctimas de los mismos prejuicios. Stern conservaba su máscara de cínico a ultranza, pero McConnell descubrió rápidamente el intelecto melancólico y reflexivo que había detrás. Stern tardó un poco más en reconsiderar sus opiniones sobre McConnell, hasta que un suceso inesperado le demostró que las primeras impresiones suelen ser las menos certeras.
En el puente de sogas -una gran red de lazos tendida sobre un amplio tramo del tío Arkaig- el sargento McShane explicaba complacido ese empleo ingenioso de su herramienta preferida. Stern replicaba que el puente suspendido sobre las aguas torrenciales había requerido por lo menos cincuenta lazos, en tanto McConnell y él sólo tendrían dos.
Mientras intercambiaban pullas en la orilla, un grupo de comandos franceses era instruido sobre la manera de cruzar ese puente flexible bajo fuego. Las aguas aún crecidas del Arkaig ocultaban rocas capaces de quebrar los huesos de un hombre que sufriera la caída de seis metros del puente al río. Un francotirador oculto disparaba a errar por poco, y para dar mayor realismo a la instrucción, se detonaban cargas explosivas hundidas en el lecho del río. Por consiguiente, varios comandos furiosos se encontraron amontonados en el centro del puente oscilante, mientras un instructor con una tabla sujetapapeles maldecía a sus antepasados hasta Guillermo el Conquistador. Cada vez que estallaba una bomba, los franceses gritaban con furia renovada.
Entre carcajadas, el sargento McShane explicaba a Stern y McConnell los errores de los franceses. Dejó de reír cuando una explosión particularmente violenta hizo perder el equilibrio a un joven comando, quien cayó entre la maraña de sogas enlazadas y quedó enganchado del cuello. Su cuerpo se sacudió como el de un ahorcado, su cabeza se torció hacia atrás y cayó al río.
Sólo los observadores en la orilla comprendieron lo que había sucedido; entre ellos, sólo McShane y el otro instructor sabían que dos hombres ya habían perdido la vida en circunstancias similares. En esa ocasión, una bomba los había arrojado del puente, la corriente los había arrastrado sin dar tiempo a ayudarlos y los cadáveres aparecieron en el lago Lochy. Posteriormente se colgó una red de contención desde un puente peatonal de hierro río abajo, pero el sargento McShane no estaba dispuesto a correr riesgos. Cuando los camaradas del francés apenas empezaban a advertir su ausencia, el montañés se arrojaba al río para recuperar el cuerpo.
Impulsado por sus brazos fuertes y alentado a gritos por los hombres en el puente, McShane alcanzó al francés a tiempo. Los comandos terminaron de cruzar el puente de sogas mientras el sargento arrastraba a su camarada a la orilla opuesta.
A pesar de la distancia, McConnell y Stern se dieron cuenta de que el joven comando estaba gravemente lesionado. El sargento McShane se desesperaba por apartar a los amigos del soldado para que pudiera respirar. Cuando el montañés empezó a clamar por un médico, se quebró el hechizo en la otra orilla. McConnell se lanzó de cabeza al torrente y cruzó a nado. Stern corrió por la orilla y cruzó ágilmente el puente de sogas.
Al atravesar el corrillo de hombres, McConnell vio a un joven que jadeaba como un pez fuera del agua, pero no conseguía introducir aire en sus pulmones. Sus labios ya tenían un tinte gris ceniciento.
Cianosis, pensó. Poco tiempo.
Con gritos desaforados en su idioma, los comandos franceses suplicaban que alguien diera respiración artificial a su camarada para vaciar el agua de sus pulmones. Con ojos desorbitados por el terror, el joven trataba vanamente de respirar. McConnell se abrió paso a los codazos, gritando, "Je suis un medecin! Le docteur!" El grito le abrió paso en la multitud de franceses desesperados. Se arrodilló junto al sargento McShane y palpó el cuello del francés. Tenía la laringe fracturada.
– Necesito una navaja -dijo-. J'ai besoin d'un couteau!
– ¿Qué hace? -dijo McShane-. ¡Tiene los pulmones llenos de agua!
– Nada de eso. No puede respirar. Un couteau!
– ¡Hay que acostarlo de panza! -insistió McShane-. Sacarle el agua. Ayúdeme a volcarlo.
McConnell apartó violentamente el brazo del sargento, tomó la mano del francés y la alzó para que el sargento pudiera verla.
– ¡Mírele las uñas, sargento! ¡Se está sofocando!
Mientras McShane, paralizado, miraba la piel azulada bajo las uñas, alguien puso una navaja suiza en la mano de McConnell. Abrió las dos hojas y optó por la más corta, que era la más filosa. La cara del joven francés adquiría rápidamente un tinte azul. Con su índice izquierdo palpó el cuello en busca del punto principal, la membrana cricotiroidea en el centro de la nuez, y apoyó la punta de la hoja sobre la piel.
– ¡No lo haga! -gritó McShane-. ¡Se va a ahogar con su propia sangre! Lo he visto en combate. Si tiene la garganta quebrada, hay que llevarlo al hospital.
– ¡Se muere! -exclamó McConnell-. ¡Sosténgalo fuerte! -Alzó la hoja y la giró para introducirla entre los cartílagos cricoides y tiroides. -¡Sosténgalo fuerte, sargento!
Asombrado por la inesperada muestra de autoridad, McShane posó el antebrazo izquierdo sobre el francés, pero aferró el brazo de McConnell con la mano derecha:
– ¡Espere, carajo!
– ¡Soy médico!-vociferó McConnell. Y en francés- Mettez-le dehors! ¡Aparten a este hombre!
Una docena de manos aferraron al montañés atónito. Tres comandos franceses ocuparon su lugar para sostener el cuerpo de su joven camarada sobre la tierra. De un solo golpe la punta de la navaja atravesó la piel y las membranas.
Se hinchó el pecho del francés.
– Mon Dieu! -exclamó un coro de comandos.
– Necesito algo hueco -dijo McConnell-.J'ai…, mierda… J'ai besoin de quelque chose de creux. Un junco, una paja, una pluma… un stylo! ¡Lo que sea, rápido!
Al brotar un hilillo de sangre, hizo girar la hoja para agrandar la incisión. Luego deslizó el índice derecho a lo largo de la hoja hasta introducirlo en el orificio, extrajo la navaja y dejó el dedo en su lugar para mantener la incisión abierta. Estaba a punto dé gritar, cuando Jonas Stern se arrodilló a su lado y puso una pluma fuente desarmada en su mano.
– ¡Es la del instructor!
Stern había quebrado la punta del cuerpo de la pluma para convertirlo en un tubo. McConnell tomó el extremo más ancho, lo deslizó a lo largo de su dedo y lo introdujo en el orificio, tal como había hecho antes al sacar la navaja. Cuando el tubo se introdujo en la tráquea, el pecho del francés se agitó y empezó a llenarse de aire.
– Regardez! -gritó un soldado.
McConnell ordenó a dos comandos que le alzaran las piernas a una altura superior a la de la cabeza. Mientras tanto, sostenía el tubo en su lugar. En menos de un minuto la cara del francés empezó a perder el tinte azulado. Tres minutos después, recuperaba el color y el ritmo cardíaco.
– ¿Cómo está?
El sargento McShane se había sentado en cuclillas a su espalda.
– Mal, pero estable. Hay que operarlo de la laringe.
– Ya viene la ambulancia desde Fort William.
– Bien.
Un paramédico francés se arrodilló junto al paciente, miró a McConnell con muda admiración y sujetó la pluma con cinta adhesiva para el viaje al hospital. Mark se paró y sacudió las manos. Sólo entonces advirtió que temblaban.
– Hacía mucho que no atendía un caso de urgencia. Cinco años sin salir del laboratorio.
– No estuvo nada mal, señor Wilkes -dijo McShane con respeto-. Muy bien, carajo.
McConnell tendió la diestra:
– Me llamo McConnell, sargento. Doctor Mark McConnell.
– Encantado de conocerlo, doctor -dijo McShane al estrechársela con firmeza-. Pensé que era una especie de químico.
McConnell sonrió.
– Tiene razón al decir que no se debe practicar una traqueotomía. Es una intervención peligrosa, incluso en el hospital. Le hice una cricotiroidotomía. Así casi no hay peligro de interesar una arteria.
– Lo que fuera, era lo que correspondía. -Los ojos azules del sargento miraron fijamente los suyos. -Hacer lo justo en el momento justo… No cualquiera.
McConnell se encogió de hombros ante el cumplido.
– ¿Dónde fue Stern?
– ¿Se refiere a Butler?
– Esteee… sí.
– Aquí -dijo Stern, acuclillado junto con los franceses.
– Gracias por la lapicera.
El joven judío lo sorprendió al tenderle la mano. Después de estrecharla, Stern se volvió hacia McShane:
– Sargento, después de todo parece que puede andar bien, ¿no?
– Así parece -contestó McShane, lacónico.
Al volver al castillo, McConnell pensó que hacía mucho que no disfrutaba tanto de los elogios.
Esa noche, tendidos sobre sus catres en el frío de la prefabricada, Stern y McConnell conversaron por primera vez sobre un tema no relacionado con la misión inminente.
– Muchas veces deseé haber sido médico -dijo Stern en voz baja-. No como cosa de la vida cotidiana, entiende, sino desde que llegué a Palestina. Y también en el norte de África. He visto morir a muchos hombres.
Permaneció en silencio durante unos minutos.
– Lo más extraño es que los recuerdo a todos. No los nombres, sino las caras. Los últimos segundos. Y siempre me llama la atención cuánto nos parecemos todos al final. En las películas lo hacen todo mal. La mayoría de los hombres llaman a sus madres. Si es que pueden hablar. ¿Qué le parece? Años sin escribirle una miserable carta, y al final es lo único que les alivia el miedo. Otros llaman a sus esposas, sus hijos. Los he visto morir a kilómetros de cualquier hospital. Sin botiquín de primeros auxilios ni nada.
McConnell lo escuchaba en silencio en medio de la oscuridad. A los veinticinco años, Stern había visto más muerte que la mayoría de los hombres en toda su vida. Se apoyó sobre un codo.
– ¿Alguna vez ayudó a alguien en ese trance, Stern?
– ¿Ayudarlo a qué?
Apenas distinguía la silueta de Stern: un cuerpo supino, con los brazos cruzados sobre el pecho.
– Usted sabe. Poner fin al dolor. Durante la residencia hospitalaria, vi unos cuantos pacientes a los que sólo podía aliviar la muerte. Claro que no podía hacer nada. Pero me preguntaba qué haría si tuviera plena libertad de acción.
La respuesta tardó mucho tiempo. McConnell había cerrado los ojos y se había tendido de costado para dormir, cuando la voz susurró: "Una vez".
– ¿Cómo?
– Lo hice una vez. En el desierto. Habíamos atacado un asentamiento árabe. A caballo. Uno de los hombres, mejor dicho, un chico, recibió un balazo en la espalda. Las tripas le colgaban por delante. No podía cabalgar, y nos perseguían los árabes. Dos en un caballo no hubieran escapado. Chorreaba sangre, y los árabes son persistentes para seguir un rastro por el desierto. No había alternativa: era la muerte rápida o la tortura. Igual, nadie quería hacerlo. Todos rogábamos que se muriera, pero nada. Esperábamos y esperábamos, y él lloraba y pedía agua. -Hizo una pausa. -Tampoco nos decía que lo dejáramos.
– ¿Y entonces?
– Lo hice yo. Nadie me dio la orden. Pero no podíamos esperar más porque nos habrían capturado a todos.
– ¿Lo hizo cuando él no lo miraba?
Stern rió con amargura:
– No es como en las películas, doctor. Él sabía lo que le esperaba. Se tapó los ojos y gimió. Pum. Nos fuimos.
– Diablos.
– No es bueno que lo haga un judío.
– Alguien tenía que hacerlo, ¿no?
– Ojalá hubiera podido ayudarlo. Quiero decir, ayudarlo a vivir, como usted hoy.
McConnell se arrebujó en las mantas. No sabía qué responder. Con el pasar de los minutos, se preguntó si Stern dormía. Y en ese caso, ¿con qué soñaba? ¿Alguna vez había conocido la paz? Su infancia había transcurrido en Alemania, durante la década de locura y desesperación que había parido a Adolf Hitler. ¿Era capaz de evocar imágenes de una Renania perdida para siempre?
McConnell cerró los ojos. Sin haber conocido aún el campo de batalla, el miedo, la vergüenza, la primitiva intensidad de los seres humanos que se mataban deliberadamente ya había penetrado en su ser. ¿Qué había detrás de todo eso? ¿Qué habían llevado a un pacifista criado en Georgia a una fría casilla prefabricada en un castillo remoto de las montañas de Escocia? ¿El asesinato de su hermano? Qué absurdo. El mundo occidental se aprestaba a tomar por asalto la Fortaleza Europa de Hitler.
¿Qué misión podían cumplir él y Stern?
A la tarde siguiente, el sargento McShane lo llamó al castillo. El general Smith lo esperaba en la puerta, vestido con su saco espigado y gorra de cazador. Su agitación era evidente. Con un gesto brusco de la cabeza, lo invitó a seguirlo hasta un lugar detrás del castillo donde el rugido de las aguas del Arkaig apagaba el sonido de las voces. Le habló, mirando hacia el río.
– ¿A qué mierda cree que está jugando, doctor?
Atónito, McConnell miró la espalda del general:
– No entiendo de qué está hablando.
Smith giró violentamente:
– ¡Estoy hablando de por qué mierda tuvo que abrir el pico!
– ¿Está borracho, general?
– Escuche, doctor. No me importa lo que piense de la misión. No tiene derecho a contagiar su pesimismo a Stern. ¿Entendido?
Entonces comprendió. Durante los últimos días, cada vez que intentaba desentrañar la lógica de la misión, Stern decía confiadamente que la respuesta a sus objeciones estaba en ciertos hechos elementales que le ocultaban por razones de seguridad. Tal vez la verdad era otra. Tal vez había despertado dudas en Stern, quien las había formulado al general Smith.
– ¿Habló con usted?
– ¿Que si habló conmigo? -replicó Smith con la cara roja de furia-. Ayer, después que usted resucitó a ese Lázaro francés, entró en la oficina de Charlie Vaughan y me rastreó por teléfono por todo Londres. Me hizo como mil preguntas.
McConnell no pudo reprimir una sonrisa.
– ¿Las contestó?
– De ninguna manera. Tampoco contestaré las suyas. Pero le diré una cosa: no se crea tan vivo. Ustedes nunca sabrán en qué consiste toda la misión, y será mejor que la dejen en manos de los profesionales.
– ¿Como usted?
– Exactamente. Salvo que quiera desertar ahora. Si es así, dígalo.
McConnell se acuclilló junto al río. El gran manipulador merecía que lo tuvieran en suspenso un rato.
– Es una tentación -dijo al cabo de unos minutos-. Sé que usted me miente sobre la misión, general. También le miente a Stern. Pero nunca pensó que seríamos amigos, ¿no?
– ¿Amigo de Jonas Stern? -se extrañó Smith con una risotada sardónica-. Usted es más ingenuo de lo que yo pensaba. Créalo o no, doctor, su único amigo aquí soy yo.
McConnell se paró y lo miró de frente.
– Si somos un par de tarados como usted dice, ¿por qué no viene a Alemania conmigo? Después de todo, es una misión incruenta, ¿no?
– No sea ridículo. Pero estaré a ciento cincuenta kilómetros de ustedes, en la costa sueca.
– Qué interesante.
Smith chasqueó la lengua:
– ¿Y bien? ¿Se va o se queda?
McConnell lanzó una piedra plana, que rebotó varias veces sobre el agua.
– Me quedo. Sólo quiero que sepa que yo sé que miente. No sé cómo ni por qué, pero lo sé. -Se frotó las manos en los pantalones y sonrió: -Es una locura que no me perdería por nada del mundo.
Smith, boquiabierto, lo miró alejarse.
22
Habían pasado cuatro días desde que Schörner habló con Rachel. En tres días más debería ir a su habitación. Desde luego, existía una alternativa: la de lanzarse al alambrado como los suicidas en Auschwitz. Pero Jan y Hannah quedarían abandonados. En un momento de depresión extrema, consideró la posibilidad de lanzarse al alambrado con los niños en brazos: la muerte era mejor que los experimentos horrorosos de Brandt.
Pero no estaba preparada para eso. El instinto vital latía con fuerza en ella. Lo sentía como una voluntad autónoma que dictaba sus acciones sin dejarse estorbar por el pensamiento. En otros prisioneros, el instinto no era tan fuerte. Desde la noche de la gran selección, algunas de las viudas flamantes se hundían progresivamente en la melancolía terminal. No tardarían en volverse musselmen. Su nueva voz interior le dijo que no hiciera caso a esas mujeres. Recordó a Frau Hagan: La desesperación es contagiosa. La voz también sugirió un plan para salvar a Jan y Hannah, y Rachel decidió escucharla.
El eje del plan era la comida.
Las salidas nocturnas al callejón para recibir las raciones especiales del comandante Schörner no pasaron inadvertidas para los demás prisioneros, pero Rachel decidió pasar por alto los insultos y las miradas de odio. Porque los demás prisioneros creían saber qué hacía en el callejón, pero se equivocaban. Noche a noche, cuando Ariel Weitz aparecía con la comida -verduras frescas, salchicha de verdad-, Rachel daba de comer a Jan y Hannah, pero ella no comía un bocado. A la vista de Weitz, se acuclillaba y se cubría la cara con las manos como si la abrumara la depresión. Tarde o temprano, le decía la voz, le dirá a Schörner que no comes. El comandante te quiere gordita y tierna en la cama, no huesuda y dura como las demás mujeres. Con tal de conseguir lo que quiere de ti, tal vez te conceda lo que quieres tú de él.
En verdad, lo que Schörner quería no era gran cosa. Era lo mismo que deseaban todos los hombres desde que ella cumplió los trece. Al principio, su propuesta la había aterrado. Pero ahora -aunque no se lo hubiera confesado a nadie- la perspectiva no le parecía tan repugnante, sobre todo en comparación con las demás alternativas posibles en Totenhausen.
Recordó su matrimonio: cómo lo había visualizado y cómo resultó en realidad. En la infancia le habían inculcado que el matrimonio era una sociedad entre iguales, y en gran medida así fue. Pero no en materia de las relaciones sexuales. Marcus era todo ternura, pero a veces la deseaba y ella no quería entregarse. Y en algunas de esas ocasiones, no aceptaba su negativa. Nunca había llegado a violarla, pero había insistido hasta conseguir lo que quería. En lo esencial, era lo mismo que deseaba el comandante Schörner. Y lo que obtendría dentro de tres días.
A su manera, Schörner era un hombre franco, y nada feo. Y cualesquiera que fueran los crímenes inhumanos que hubiera cometido en nombre de Alemania, aparentemente poseía su propio código de honor. ¿Cuánto le costaría ayudarla? Le bastaría mover un dedo para salvar las vidas de sus hijos.
Durante unos días esa idea le dio fuerzas. Pero a la tarde del cuarto día comprendió que estaba fantaseando. Marcus había impuesto su voluntad alguna que otra vez, pero, ¿acaso no había jurado ser su esposa para siempre jamás? ¿No le había jurado mil veces su amor? Un par de noches de ira y desconcierto eran nada en comparación con años de ternura y sustento. Aquí era una prisionera. Wolfgang Schörner era el carcelero. Miembro de la legión que había asesinado a su esposo y a miles, tal vez millones de sus paisanos.
Schörner era un asesino.
Esas eran sus reflexiones la tarde que la gitana se derrumbó. Desde su intento de suicidio, las mujeres de su cuadra la mantenían atada a su camastro salvo durante el Appell. Pero ese día, después de permanecer absolutamente inmóvil durante siete horas, le permitieron salir de la cuadra.
Le bastó ver un instante a Klaus Brandt para caer en el abismo.
Rachel estaba sola, cerca del edificio de la administración, cuando vio salir a Brandt del hospital; su guardapolvo blanco de médico era una bandera alegre en medio del mar gris. Al instante, un lío de trapos corrió hacia él desde el alambrado de la cuadra. Era la gitana. Corría en silencio, agitando los brazos, los ojos fijos en el distraído doctor.
El primero que la vio fue un centinela desde su torre. En el campo, correr equivalía a pedir la ejecución instantánea. El centinela lanzó un grito de advertencia y alzó su ametralladora. Rachel aguardó el tableteo que pondría fin a la vida de la gitana, pero otro alemán dio el alto el fuego. Era uno de los hombres de Sturm, que patrullaba la zona de la fábrica con su perro. Horrorizada, vio al guardia soltar el pastor alemán, gritar Jüde! y dar una fuerte palmada.
Nunca había visto semejante horror. El perro cruzó el patio cubierto de nieve a velocidad tres veces mayor que la mujer. Sus ladridos despertaron a Brandt de su ensueño. El corpulento médico parpadeó al ver a la mujer que se precipitaba sobre él, gritando cosas que nadie en el campo podía entender.
El pastor saltó cuando la gitana se hallaba a diez metros de Brandt y la derribó de bruces sobre la nieve. Segundos después, un segundo perro se unió al ataque. Como todos en el patio, Rachel contemplaba inmóvil la escena. Al ver como los perros destrozaban a la mujer, comprendió por primera vez por qué algunos hombres sentían el impulso de rastrear y matar animales salvajes. Era una manera de afirmar que jamás sufrirían esa suerte horrenda que habían corrido sus antepasados primigenios.
Cuando el tercer perro se unió al asalto, Rachel reaccionó y volvió a su cuadra, donde Frau Hagan cuidaba a los niños. No quería que Jan o Hannah tuvieran la ocurrencia de salir, atraídos por los ruidos. Oyó una voz alemana -acaso la de Brandt- dar la orden de retirar los perros, pero no tenía la menor importancia.
Nadie podía sobrevivir a semejante carnicería.
Anna Kaas se afanaba con la mujer, aunque su estado era desesperante. Los canes habían arrancado la piel a jirones, pero eso era lo de menos. Las heridas más graves eran las de los vasos sanguíneos. Y además, desde luego, el shock.
Anna sabía que podía incurrir en la ira del doctor Brandt al colocar una pinza en una arteria importante antes de que llegaran los médicos. Sin embargo, lo hizo y después inició el tratamiento para el shock. Alzó las piernas de la mujer y la cubrió con una manta, que en pocos minutos quedó empapada de sangre. Iba a continuar sus auxilios cuando Greta Müller entró precipitadamente en la guardia médica.
– ¡Cuidado! -exclamó la joven enfermera.
– ¿Por qué?
– Acabo de escuchar al Herr Doktor decir que se ocuparía personalmente de esta mujer.
Ambas sabían lo que eso significaba. Hubiera sido mejor para la gitana que la dejaran morir desangrada. Greta se ocupó de las bandejas y el desinfectante: cualquier cosa con tal de dejar de pensar y además quería mostrarse hacendosa cuando entrara el Herr Doktor.
Treinta segundos después, Klaus Brandt atravesó con paso enérgico las puertas oscilantes de la guardia médica. Con sus mechones de pelo gris, chaqueta blanca y apostura prusiana era la imagen cinematográfica perfecta del médico atento y capaz que acudía a una emergencia.
La verdad era muy distinta. Fue a una autoclave instalada contra la pared del fondo y tomó una jeringa de veinte centímetros cúbicos.
– ¿Quiere asistirme, enfermera Kaas? -preguntó.
– Será un honor, Herr Doktor -asintió rápidamente Greta.
Anna le dirigió una mirada de gratitud, y la menuda enfermera miró hacia la puerta, como si dijera: vete antes que sea tarde. Desde el pasillo principal, Anna oyó la voz fría de Brandt que daba una orden. Se retorció las manos con furia y salió.
La Appellplatz estaba desierta. Las tropas del sargento Sturm habían arreado a todo el mundo a las cuadras. Sabía que a sesenta metros de ahí, del otro lado del patio cubierto de nieve, los ojos se apretaban contra las grietas en las puertas de las cuadras para detectar cualquier señal de una represalia de los SS. Miró a las torres de vigía. Todas las ametralladoras apuntaban a las puertas. Cuatro soldados de Sturm venían desde las perreras, cada uno con un pastor alemán sujeto a una correa. Los perros no tenían bozales.
Anna oyó el ruido de la puerta del hospital a su espalda. Sintió un roce de tela contra el hombro y vio el sacón blanco de Brandt. El médico bajó lentamente los escalones de hormigón cubiertos de hielo. Sabía que debía permanecer en silencio. Que abrir la boca era una locura. Pero no pudo contenerse.
– Herr Doktor?
Brandt se detuvo, se volvió y la miró con rostro inexpresivo.
– ¿La paciente?
La cara de Brandt se animó como si una fotografía se transformara bruscamente en una película.
– La paciente falleció, enfermera. Paro cardíaco. No pudo soportar el shock. -Dio un paso hacia ella. -¿Usted colocó la pinza en la arteria femoral?
Anna titubeó antes de asentir.
– Sabe que eso no le compete. -Brand sonrió maquinalmente. – Sin embargo, hizo bien. La iniciativa siempre es loable. Tal vez le hubiera salvado la vida.
¡Si tú no la hubieras matado!, quiso gritar. Pero se contuvo. Lo vio dar media vuelta y cruzar la Appellplatz hacia su oficina.
Volvió al hospital. Greta limpiaba la sala de guardia. La manta empapada de sangre cubría la cara de la gitana. En la bandeja junto al cadáver estaban la jeringa y un frasco semivacío.
Lo tomó y leyó la etiqueta: FENOL.
Brandt había inyectado ácido carbólico en el músculo cardíaco de la mujer, provocándole una muerte sumamente dolorosa que se había prolongado durante uno o dos minutos. Era su método preferido de "eliminación", como solía decir él mismo.
– La asesinó -murmuró Anna.
Greta se enderezó y la miró como si estuviera loca.
– Somos enfermeras, ¿no?
Greta Müller apartó la mirada. Aparentemente se debatía entre la furia y la pena.
– No entiendo nada de política -dijo por fin-. Soy una chica del campo. El Führer dice que los judíos y los gitanos son una infección. Hay que eliminar la infección para salvar el organismo, o sea la nación. Comprendo ese principio. Muchos de los mejores médicos lo respaldan. Incluso Sauerbruch.
Anna meneó la cabeza con impotencia.
– Pero hay algo que no entiendo.
– ¿Qué es?
La enfermera alzó la manta y señaló la garganta mutilada.
– De todas maneras, habría muerto.
– ¿Qué quieres decir, Greta?
La enfermera se encogió de hombros y volvió a cubrir la cara del cadáver.
– A veces la vida nos obliga a hacer cosas penosas. Pero uno no tiene por qué disfrutarlo.
Sentada rígidamente en un rincón de la cuadra de judías, Rachel abrazaba a Jan y Hannah contra su pecho. En el otro extremo, Frau Hagan espiaba la Appellplatz a través de una grieta en la puerta. Las veteranas estaban convencidas de que habría represalias.
Rachel no conocía las represalias. En el breve tiempo que llevaba en el campo, no las había visto. Algunas mujeres murmuraban que ojalá los SS mataran a todos los gitanos, ya que era una de los suyos quien había atacado a Brandt. Qué locura. Enloquecidas por el miedo, esas buenas personas dirigían sus iras contra una mujer cuyo único crimen había sido tratar de hacerse justicia contra el asesino de su hijo. Si Brandt violara a Jan, Rachel reaccionaría de la misma manera y probablemente sufriría la misma suerte.
Rogó que la gitana estuviera muerta. ¡Destrozada por los perros! Se estremeció. No podía esperar más a que Schörner la mandara llamar para preguntar por qué no comía los alimentos que le enviaba. Quería convencerlo de que su ayuno se debía al miedo que sentía por la seguridad de sus hijos, y que se acostaría con él de buen grado a cambio de su protección…
Ya no podía esperar. En cualquier momento, Brandt podía llevarse a Jan en reemplazo del gitanito. Podía ordenar una selección y llevarse a los dos niños al pabellón de meningitis. No; tenía que ver a Schörner y negociar con él. Le daría lo que quisiera. Que Frau Hagan lo llamara colaboración: ella no tenía hijos que proteger. Rachel tenía una idea fija. El día que llegaran los ejércitos aliados -rusos o norteamericanos, le daba lo mismo-, encontrarían a Rachel Jansen en la puerta de Totenhausen con sus dos hijos en brazos.
Vivos.
23
Al fin y al cabo, Rachel no tuvo que juntar fuerzas para entrar en la oficina del comandante Schörner y pedir audiencia con él. Quince minutos después de la muerte de la gitana, Weitz fue a buscarla a la cuadra para que se presentara inmediatamente.
Su primera reacción fue de pánico. Pensó que Schörner, cansado de esperar, había decidido castigarla.
– La polaca cuidará a los mocosos -murmuró Weitz con malhumor cuando cruzaban la Appellplatz -. Me parece que esa perra está enamorada de ti.
Atravesaron la oficina del secretario para presentarse directamente ante Schörner. El comandante aguardaba sentado detrás de su escritorio. Estaba bien afeitado y su casaca estaba prolijamente abotonada hasta el cuello. Despidió a Weitz con un gesto y abrió la boca, pero Rachel se adelantó.
– ¡Un momento, por favor, Sturmbannführer ¿Puedo hacerle una pregunta?
Su resolución desconcertó a Schörner.
– Hágala -concedió.
– Es una pregunta difícil, Herr Sturmbannführer.
– No soy quisquilloso.
– ¿Es usted un hombre de palabra, Sturmbannführer?. -preguntó Rachel, esforzándose por pronunciar el alemán a la perfección-. ¿Un hombre de honor?
Había temido que reaccionara indignado, pero Schörner se echó atrás en su silla y la miró con interés. Optó por responder a su pregunta con otra.
– ¿Sabe qué es el honor, Frau Jansen? Yo se lo diré. Cuando nuestro ejército entró en Atenas, un oficial alemán ordenó a un soldado griego que arriara su bandera en la Acrópolis. El griego arrió la bandera, se envolvió en ella y se arrojó del parapeto para morir. Eso es honor. -Schörner miró hacia la ventana de su oficina. -¿Cree que Sturm y sus hombres tienen alguna idea de lo que es el honor? -preguntó con desdén.
"Otra vez el sargento Sturm", pensó Rachel. "¿Por qué se odian tanto? ¿Por qué un oficial se preocupa tanto por un sargento?"
– Si mañana los rusos invadieran este campo -prosiguió Schörner-, Sturm le besaría el culo al primer soldado raso que pasara el portón y le ofrecería un reloj.
– ¿Y usted, Sturmbannführer!
Schörner juntó las puntas de los dedos y la miró a los ojos:
– Esa pregunta sólo se puede responder el día de la batalla. Pero le diré una cosa: Respaldo mi palabra con mi vida.
– Es lo que quería saber, Sturmbannführer. Porque quiero pedirle un favor.
Schörner bajó los párpados:
– ¿Un favor?
– Usted me ha pedido algo. Me pregunto si puedo pedirle algo a usted.
– Aja. Bueno, dígame.
Rachel se quedó sin palabras. Había ensayado su discurso mientras cruzaba la Appellplatz, pero eso de suplicar como una mendiga y ofrecer su cuerpo a cambio… era demasiado difícil.
– ¡Hable! -exclamó Schörner mientras se paraba de un salto-. ¿Qué le pasa? Weitz dice que se niega a comer. ¡No crea que es fácil conseguirle comida! Los demás prisioneros padecen igual que usted, pero no tienen problemas para comer. Al contrario, devoran su ración como cerdos.
Rachel no pudo contenerse:
– ¡Mis hijos, Sturmbannführer! ¡El varón! Me preocupa que… -No pudo seguir. Si Schörner considerara a Jan un obstáculo para sus relaciones sexuales, le bastaría dar la orden de mandarlo a la Cámara E y…
– ¡Hable, mujer! -vociferó. Tuvo que decir la verdad.
– A veces… a veces desaparecen algunos varoncitos, Sturmbannführer.
Totalmente desconcertado, Schörner quedó paralizado durante varios segundos. Por fin fue a la puerta y se aseguró de que estuviera totalmente cerrada.
– Se refiere a Herr Doktor Brandt, claro -murmuró.
Rachel asintió.
– Es verdad, el comandante tiene un… un problema -dijo, suspirando-. Una debilidad. Como hombre, como oficial alemán, lo desprecio. Sin embargo, lo tolero. No porque sea mi superior sino por una razón muy sencilla. Es un hombre competente. Más aún, creo que es un genio. ¿Me entiende? Brandt no es como Mengele y los demás curanderos que se hacen llamar médicos en Auschwitz. Estudió en Heidelberg y se recibió de médico en Kiel. Fue jefe del laboratorio químico de Farben antes de dedicarse a la investigación pura. Trabajó nada menos que con Gebhardt Schrader. -Schörner se frotó el mentón como si reflexionara acerca de qué le podía revelar. -Eso es lo que hace aquí: investigación. Farben le suministra materiales y equipos. Y en cuanto al objeto de su investigación, Frau Jansen… bueno, no importa. Las mujeres hermosas me hacen hablar demasiado. -Miró a Rachel de arriba abajo. -Usted piensa en una especie de trueque, si no me equivoco.
– Sí, Sturmbannführer.
– Sería lo más justo, pero debo ser sincero. No estoy en condiciones de proteger a su hijo. Brandt es el comandante, y tiene autoridad suprema sobre todos los residentes del campo, incluido yo.
– ¡Pero usted es su segundo! Y se dice que Brandt… que Brandt le teme.
Schörner rió:
– Le aseguro que ese rumor es falso.
– Sturmbannführer, me parece que un gesto suyo en el momento oportuno podría salvar a mi hijo e incluso a mi hija.
Schörner hizo un ruido que indicaba un gran hastío.
– Frau Jansen, sólo puedo darle consejos. No deje que el niño vaya a la Appellplatz salvo durante el pase de lista. Que parezca enfermo. Frótele la piel con algo que le dé urticaria. Póngale piojos. Nada de eso lo matará, y podría salvarlo. Que su piel luzca amarillenta, como si tuviera ictericia.
– ¿Y las inspecciones médicas? Me han dicho que periódicamente se llevan a los enfermos para… -Vaciló.
– Sí, para eliminarlos. A veces lo hacen. Los médicos SS son sanguinarios, incluso con sus propios camaradas de armas. Prefieren amputar una pierna antes que curarla. -Sin pensarlo, palpó el parche que cubría la cuenca vacía de su ojo.-¿Vendrá esta noche?
– Sturmbannführer, se lo suplico. Prométame que hará algo por él. A cambio de eso… vendré.
Traspasada por la vista de Schörner, Rachel se sintió miserable y ridícula. ¿Qué le ofrecía? Para poseer su cuerpo, el comandante no tenía más que cerrar la puerta con llave y luego acostarla sobre su escritorio. Ella no podría gritar ni resistir. Sin embargo, él parecía querer otra cosa.
– Tal vez-dijo Schörner lentamente-, pueda avisarle cuando haya una inspección médica. Usted podrá bañar al niño para que no lo eliminen por enfermedad.
Rachel se cubrió la boca con una mano:
– Pero entonces el doctor Brandt lo verá de cerca y limpiecito. Tal vez decida llevárselo para sus experimentos o para… usted sabe.
Schörner alzó las manos, exasperado:
– ¡Hay límites a lo que puedo hacer! Así es el sistema. Yo no lo inventé. Estoy tan atrapado por él como usted.
Rachel no replicó a esa inesperada confesión. Desde luego, Schörner tenía razón. No era mucho lo que podía hacer para frustrar los deseos de su superior. Era un milagro que prometiera hacer algo. Además, nada lo obligaba a cumplir con su palabra. Y en un par de noches probablemente se cansaría de ella. ¿Entonces qué?
– Frau Jansen!
– Perdóneme, Sturmbannführer.
– Reaccione, por favor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vendrá a mi cuarto esta noche?
Rachel sintió que el frío de la cripta se apoderaba de su corazón.
– Esta noche -dijo.
Lógicamente, Weitz la escoltó al cuarto de Schörner. El campo estaba totalmente oscuro; todas las noches había apagón para ocultarlo de los bombarderos aliados. Una vez en su cuarto, el acto físico fue muy rápido. Evidentemente, el comandante estaba esperándola detrás de la puerta. No la desvistió del todo. Durante unos minutos perdió la conciencia de su propio cuerpo; su mente contemplaba el entorno inanimado. Unos lindos muebles de madera de cerezo, robados por Schörner quién sabe dónde. Un antiguo gramófono con la aguja que chasqueaba una y otra vez para indicar que había llegado al final del disco. El consabido retrato familiar con el padre de rostro severo, la madre, Schörner de civil y un joven alto, sonriente, en uniforme de la Wehrmacht con galones de capitán. Su hermano mayor, claro. Y una niña rubia que mostraba su sonrisa a la altura del cinturón de Schörner. Había otras fotos sujetas a un armario con espejo. Un grupo de hombres de uniforme gris parados sobre la nieve contra un fondo de bruma blanca y árboles negros con las ramas peladas. Detrás de ellos ardía un montón de chatarra: un tanque que jamás volvería a marchar. Las expresiones eran severas, pero cada hombre rozaba a un camarada como si quisiera asegurarse de que no estaba solo en la gran llanura blanca.
Rachel había previsto que al terminar, Schörner la enviaría de vuelta a la cuadra. O al menos le permitiría irse. Pero después que se puso los calzones y se levantó del sofá, Schörner le pidió que se quedara. Titubeó, preguntándose qué quería. ¿No lo había complacido? Sin embargo, parecía tranquilo y satisfecho.
La llevó a su antecámara y le ofreció un sillón. Le sirvió una copa de coñac que Rachel dejó sobre la mesita frente a ella sin probarla. Schörner la miró fijamente y ella sintió que un silencio tenso invadía el cuarto. No estaba incómoda ni tampoco cómoda. Sólo advirtió que el cuarto del oficial, a diferencia de la cuadra de mujeres judías, no olía a sudor, desinfectante y otras porquerías. Había un suave aroma a cuero, lubricante de armas y tabaco. Mientras él la miraba, se preguntó si había cambiado por lo que acababa de hacer. No se sentía distinta. Se sentía igual que quince minutos antes, al entrar por la puerta. Pero tal vez estaba obnubilada, como alguien que pierde un miembro en una explosión.
Estaba sumida en esos pensamientos cuando el comandante Schörner empezó a hablar. Sus palabras le parecieron extrañas. Hablaba de la ciudad de Colonia y cuánto la echaba de menos. Su hermano mayor. Las excursiones de caza que emprendían en su juventud. No quería que ella respondiera sino sólo que lo escuchara. Se alegró de que no le hubiera hablado así antes, porque hubiera sido más difícil borrarlo de su conciencia como persona. Después de hablar durante varios minutos, calló y posó en ella una mirada tan intensamente nostálgica que Rachel adivinó su pensamiento. Esa certeza le dio valor para hacerle una pregunta.
– ¿A quién le recuerdo, Sturmbannführer?
Schörner respondió sin vacilar, como si hubiera esperado que le hiciera esa pregunta.
– A una joven Fraulein de mi ciudad. Colonia, como le dije. Se llamaba Erika. Erika Móser. Éramos novios desde muy jóvenes, pero nadie lo sabía. Su familia poseía un Banco que competía con el nuestro. Usted ha leído a Shakespeare, ¿no? Éramos como los Montescos y los Capuletos. El ascenso de Hitler empeoró nuestra situación. Herr Móser criticaba abiertamente al Führer y todos sus partidarios. Era un hombre altanero y demasiado poderoso para que lo eliminaran, pero en 1939 Goebbels lo obligó a emigrar. Erika se quedó para esperarme. -Tragó saliva y miró al piso. -Fue un error. Murió durante el gran bombardeo británico de 1942.
Rachel lo escuchaba atónita. Era increíble. Se suponía que los oficiales SS eran monstruos, máquinas frías que cumplían órdenes de violar y matar; no seres humanos que comparaban sus amores juveniles con los de Romeo y Julieta. Sin embargo, estaba segura de que Schörner había matado a muchos. En Totenhausen había ordenado la ejecución de cientos, quizá miles de prisioneros. Y esa noche la había doblegado.
– ¿Usted fue a la universidad? -preguntó él de pronto.
– Sí, a la de Vrije. Pero sólo dos años. Me casé antes de graduarme.
– ¡Pero qué bien! Tal vez podamos conversar con palabras distintas de las del manual de orden interno. Creo que le dije que estudié en Oxford.
Le pareció increíble que lo recordara. En ese momento había estado muy borracho.
– Sí, Sturmbannführer. Dijo que era estudiante regular, no un becario Rhodes.
Schörner rió:
– Así es. Mi padre quería que fuese el Asquith alemán. Qué extraño, ¿no?
– Lo extraño es que un hombre que pensara así permitiera que su hijo ingresara en las SS.
– ¿Que me lo permitió? -Schörner se golpeó el muslo. -¡El viejo hipócrita me obligó! ¡De veras! Le contaré algo divertido. En el fondo, mi padre despreciaba a Hitler. El Führer era un trepador, un arribista, un tipo insignificante. Pero a partir de 1935, mi padre vio de dónde soplaba el viento. Lo mismo que muchos aristócratas. Decidió que tal vez Hitler sería capaz de curar los males de Alemania. Por lo tanto, convenía estar cubierto en todos los flancos. Mi hermano Joseph ya estaba en la Wehrmacht, cumpliendo con una tradición familiar. Está en Italia, en la plana mayor de Kesselring. Por eso, la familia alentó al joven Wolfgang para que ingresara en las SS. La aristocracia nacionalsocialista. La élite nazi.
– ¿Usted prestó el juramento de lealtad personal a Hitler?
– Sí. En 1936 no parecía demasiado difícil. Ahora… bueno, digamos que entrar en las SS no es lo ideal para un intelectual. O para un hombre educado a medias, como yo. Los intelectuales suelen hacer preguntas, y en las SS las preguntas están verboten.
Rachel se debatía entre la curiosidad y el miedo de provocar su ira y una represalia.
– Pero aunque las SS fueran una unidad de élite, ¿cómo puede un hombre educado como usted ignorar lo que han hecho durante estos años? Las cosas que he visto… y las que he oído contar…
Bruscamente el rostro de Schörner se volvió pétreo.
– Desde luego, se cometen excesos. Se hacen cosas que me parecen mal. La guerra es la oportunidad de dar rienda suelta a los bajos instintos que se reprimen en épocas normales. Podría contarle lo que sufrieron algunos camaradas míos a manos de los rusos. -Hizo una mueca de asco. -Pero francamente, si ganamos la guerra, nada de esto aparecerá en las conversaciones de salón, ni menos aún en los tribunales. Los carniceros serán héroes.
Atónita, Rachel habló sin medir las consecuencias:
– ¿Si ganan? No me dirá que ustedes… ¿Es posible que triunfen ante la invasión de los norteamericanos y los británicos?
Schörner sonrió con toda confianza:
– Ese es precisamente el problema que nos ocupa en Totenhausen. Estuve a punto de decírselo el otro día. -Se repantigó en el sofá; en momentos de buen humor, le complacía mostrarse generoso. -Usted tiene un poder extraño sobre mí -dijo-. Cuando estamos juntos, siento ganas de decir todo lo que pienso. Qué idiota, contarle todo a una mujer.
Sin embargo, no calló. Parecía disfrutar de lo absurdo de la situación.
– Frau Jansen, lo que le dije sobre la eficiencia del Doktor Brandt es la pura verdad. Es un precursor, un genio de la química. Sus gases bélicos representan la única posibilidad de arrojar a la fuerza de invasión aliada de vuelta al mar. Créame, el Soman puede detener a un número infinito de efectivos. Es lo que llamamos un arma de rechazo. Nadie puede ocupar la zona donde hay Soman. Si rechazamos a los Aliados en Francia este año, luego detendremos a los rusos en el este.
– Pero, ¿pueden ganar?
Schörner se erizó:
– Tal vez. Si no, podemos negociar la paz con conquistas territoriales importantes. Eso sería suficiente. La alternativa sería la destrucción de Alemania. -Schörner se inclinó hacia ella: -Por eso tolero los caprichos de Herr Doktor Brandt, Frau Jansen. Es un problema intelectual interesante, ¿no le parece? En épocas normales, lo mataría por esa debilidad. Pero estamos en guerra. Su valor para Alemania obedece a otras ecuaciones. Quizás a una matemática completamente distinta.
Rachel se preguntó cuál era su lugar en esa matemática "distinta". El representante de la "raza de los amos" conversaba amablemente con un miembro de la tribu que había jurado erradicar de la faz de la Tierra.
– Sturmbannführer, ¿no es peligroso para usted estar así con una judía? ¿Hacer lo que acabamos de hacer?
Schörner inclinó levemente la cabeza y rió:
– Tal vez. Pero en este lugar de locos, lo que acabo de hacer ni siquiera es una infracción menor.
La respuesta no satisfizo a Rachel.
– Soy judía. ¿Qué significa eso para usted?
Schörner alzó las manos palmas arriba:
– Para mí, usted es una mujer. Su religión me da lo mismo. Nunca pensé en ella. La verdad es que Brandt tampoco. Para él, todos somos cobayas de laboratorio.
– ¿Le daría lo mismo mi religión si yo fuera vieja y fea?
Schörner rió:
– Usted no es vieja y fea. A pesar de estar rapada, es muy hermosa. Pero por favor, no me provoque. Todas las sociedades tienen sus paradojas, Frau Jansen. Usted no se crió en un ambiente como el mío, por lo tanto no puede comprender las fuerzas que me llevaron a ocupar esta posición. La verdad es que yo tampoco puedo comprender la suya.
– Así es -murmuró Rachel.
Schörner se levantó, sin apuro pero con un gesto que indicaba el fin de la velada:
– No tengo la menor duda de que nada de lo que he dicho saldrá de estas cuatro paredes. Me comprende, ¿no?
Rachel sintió que en su pecho se corría un interruptor eléctrico. Esa extraña sensación de intimidad no era más que la certeza de Schörner de que tarde o temprano ella moriría, como cualquier otro prisionero. Le pareció increíble haberse atrevido a hablarle, a interrogarlo sobre su vida personal.
– Comprendo perfectamente, Sturmbannführer -dijo sumisa-. ¿Debo retirarme?
– Puede retirarse. No veo la hora de su próxima visita.
Rachel fue hacia la puerta.
– Un momento. Llévese el coñac.
Schörner le ofrecía la copa que ella había dejado sobre la mesa sin poder probarla. Pensó que podría llevárselo a Frau Hagan. La vieja polaca lo bebería sin problemas aunque fuera el regalo de un nazi. Pero Rachel no pudo tomar la copa. Pensaba que si aceptara algún objeto material de Schörner, sería su perdición. Que jamás recuperaría su alma aunque algún día lograra escapar de ese lugar.
Era una victoria pequeña, pero se aferró a ella.
Al salir del cuarto de Schörner, vio a un hombre que fumaba junto al edificio de la administración. Sintió terror al pensar que podía ser Sturm.
Al acercarse, vio que era un guardia con su perro. El hombre no le dio la voz de alto, pero le sonrió de una manera que la hizo correr.
24
– ¡El dinero es mío! -exclamó el sargento McShane.
Al pie de uno de los soportes de un poste de energía de veinte metros, Jonas Stern miraba fijamente a Ian McShane, parado a seis metros de él al pie del otro soporte. Los dos postes estaban unidos en lo alto por un travesaño de unos seis metros. El dispositivo era similar al que Stern debería escalar en Alemania. Tres cables eléctricos estaban tendidos desde el travesaño hasta otro poste cien metros cuesta abajo y de ése a un tercero en la orilla del lago Lochy. McShane le había apostado cinco libras a que, a pesar de la diferencia de edad, era capaz de llegar antes que él a la cima del poste y soltar una de las garrafas que pendía de los cables.
– ¿Preparado? -insistió.
Stern miró sus borceguíes. Las clavijas de hierro estaban sujetas a sus pantorrillas; dos puntas filosas se proyectaban hacia adentro desde los arcos de sus pies. Habría descartado el cinturón de seguridad que lo sujetaba al poste, pero McShane insistía que era parte de la apuesta. Alzó el pie izquierdo a un metro de la tierra mojada y clavó la punta en el poste. Alzó el cinturón para que no le estorbara al saltar.
– Preparado -dijo.
– ¡Lo espero arriba! -exclamó McShane.
Stern empezó a trepar con movimientos convulsivos; su ascenso era veloz, pero el cinturón le estorbaba. Había jurado que en Alemania no lo usaría. Miró a su izquierda; lo maravillaban los movimientos elegantes de McShane al escalar. El sargento pesaba veinte kilos más que él, pero se deslizaba sobre el poste con la agilidad natural de un mono de la selva. Stern clavó la vista en el travesaño y se concentró en la tarea; al escalar se raspaba las mejillas y la cara interior de los antebrazos. Su mano derecha aferraba el travesaño cuando oyó la exclamación de McShane:
– ¡Me debe cinco libras, compañero!
Stern alzó la vista. El robusto montañés ya estaba sentado sobre el travesaño, sus piernas pendían bajo la falda escocesa y su rostro coronado por la boina verde lo miraba risueño. Stern oyó un zumbido suave: treinta metros cuesta abajo, una garrafa verde oscuro bajaba por el cable que nacía entre las piernas de McShane.
Stern extendió el brazo y dio un tirón a la soga de caucho que colgaba del rodado más cercano a él para extraer la clavija que sostenía la garrafa. Impulsada solamente por la gravedad, la garrafa verde se alejó del poste y tomó velocidad. El dispositivo parecía un gran tubo de oxígeno sujeto por el cuello a una silla aérea desbocada, pero funcionaba con total precisión.
– No tengo cinco libras -gruñó Stern al acomodarse lo mejor posible en el otro extremo del travesaño.
– Convídeme a una jarra de cerveza en Fort William. Eso es mejor que el dinero.
Stern asintió. Aún no recuperaba el aliento.
– Allá está Ben Nevis -indicó McShane-. La que parece un león agazapado. La montaña más alta de Escocia.
Stern alzó la vista para mirar hacia el otro lado del valle. Hacia el sur vio una loma boscosa envuelta en brumas. El lago Lochy brillaba como la pizarra pulida bajo el sol pálido.
– Creo que ya sabe cómo hacerlo -dijo McShane, alzando la voz por encima del silbido del viento-. Claro que necesitaría un mes de entrenamiento para alcanzarme.
– Lo hace muy bien -admitió con renuencia-. Lo que no entiendo es por qué tanto esfuerzo. Usted no es el que va…
Miró fijamente a los ojos azules del montañés. McShane guiñó.
– Por fin se da cuenta. Diablos, le tomó apenas una semana.
– Carajo, y no decía nada. ¡Usted va a colgar las garrafas!
– ¿Qué es eso de colgar las garrafas? -gruñó McShane con fingida indignación-. ¡Soy el jefe de la misión!
– ¿Quién irá con usted?
McShane echó una ojeada cauta en derredor, lo que a Stern le pareció ridículo considerando que estaban a veinte metros del suelo.
– Tres instructores -dijo-. A veces nos cansamos de servir de niñeras a los cachorros como ustedes. Me parece que ésta será la última incursión comando de la guerra. Quiero decir, en el sentido tradicional. Disparar y huir, como se dice.
– Para ustedes es como un juego, ¿no? -dijo Stern, hosco-. La guerra es un juego.
McShane no dejó de sonreír, pero sus ojos se entrecerraron.
– A veces. Y no está mal. Así, cuando las cosas se ponen feas, uno mantiene el equilibrio. Pero le diré una cosa. Cuando la Luftwaffe arrasaba Londres y los muchachos de la Fuerza Aérea caían como moscas sobre el Canal, eso no era un juego. Churchill nos hizo cruzar a Europa sólo para demostrarle a Hitler que Inglaterra no se entregaba. Nos destrozaron. En esos dos años perdí más de un buen compañero. Bueno, pero ya llega el momento de ajustar las cuentas.
McShane dio un puntapié a la tercera garrafa que pendía del cable.
– La mayoría sólo espera la invasión. Pero los montañeses somos gente rencorosa. A veces, para nuestro propio mal. Smith me ofreció la oportunidad de dar un buen golpe a los hijos de puta, y no la iba a desperdiciar.
Stern jamás había pensado que se identificaría con un soldado británico, pero era justamente lo que sentía en ese momento.
– ¿Qué sabe sobre la misión, sargento?
McShane contempló las laderas grises.
– Sólo lo que necesito saber. Igual que usted. No quiero saber más. -Verificó que las clavijas estuvieran bien sujetas para iniciar el descenso. -Alégrese de que vaya yo. Necesitará ayuda.
– ¿Por qué lo dice? Sé cuidarme muy bien.
– ¿De veras? -McShane rió suavemente. -Espero que sepa esconderse mejor que a esa bicicleta. La encontré hace cuatro días.
Stern lo miró boquiabierto.
– No se preocupe. El coronel no está enterado. La llevé a la casa del campesino. -El montañés aferró la clavija que sostenía la garrafa. -Hará muy bien lo que tenga que hacer -dijo-. Smith sabe lo que hace. Eligió al hombre adecuado para la misión. -Sacó la clavija de un tirón. -Y yo soy el más adecuado para la mía. Si hay alguien capaz de colgar estas garrafas, guardar todo el equipo y huir sin que Adolf se dé cuenta de nada, somos los muchachos de Achnacarry.
La garrafa se deslizaba rápidamente por el cable. En verdad, era bueno saber que McShane le allanaría el camino. No sentía demasiada estima por los demás instructores, pero al cabo de cinco días de entrenamiento, debía reconocer que en su vida jamás había conocido soldados mejor entrenados.
La garrafa saltó al pasar el segundo travesaño y continuó el descenso hacia el lago.
– ¿Cuándo irán? -preguntó Stern-. Según mi cálculo, ya es hora.
– Se supone que las garrafas deben llegar de Porton Down dentro de una hora -dijo McShane con calma-. Mis muchachos y yo partiremos inmediatamente.
– ¿Esta noche? -preguntó Stern, excitado.
McShane se quitó el cinturón de seguridad, se bajó del travesaño y hundió las clavijas en el poste. Miró a Stern y sonrió:
– Ojalá estuviera ahí para ver las garrafas entrar en el campo. Qué espectáculo, ¿no? Una sola noche y no sale nadie con vida.
– Salvo McConnell y yo -dijo Stern.
– Exactamente -replicó McShane-. Eso es lo que quería decir.
Más allá del recodo del Arkaig, donde el cauce del río torcía hacia el castillo, McConnell guardó sus textos de química y alemán en una mochila de cuero e inició la marcha hacia el campamento. Estaba cansado, harto de estudiar y su estómago clamaba por alimentos. Tomó un atajo por una parte del bosque llamada Mile Dorcha, la Milla Negra. El motivo del nombre saltaba a la vista. Lo que había sido una huella abierta en el bosque se había convertido en un túnel bajo las ramas de los árboles. La senda en sí corría entre dos taludes cubiertos de musgo y líquenes. Uno esperaba oír en cualquier momento el martilleo de los cascos de un caballo y la aparición del jinete fantasma.
Lo que salió del bosque y sobresaltó a McConnell no fue un jinete, sino un hombre de unos sesenta años. Vestía una hermosa falda escocesa, una boina verde y borceguíes gastados. El extraño de ojos grises lo aguardaba inmóvil junto al camino. Cuando McConnell se acercó, alzó su bastón y dos dedos a guisa de saludo.
– Hola -dijo McConnell.
– Lindo día para pasear -replicó el hombre, y se puso a marchar a su lado.
– Así es -convino Mark.
El extraño no dijo más. McConnell no se sintió obligado a hablar ni, para su propia sorpresa, incómodo por el silencio. El caminante con falda parecía estar en total armonía con el entorno; formaba parte del paisaje, como el musgo y los troncos retorcidos. En el silencio fecundo, McConnell reflexionó sobre los hechos de la última semana. Había descubierto muchas cosas sobre sí mismo en Achnacarry. La operación de emergencia junto al río le había provocado un estado de euforia y a la vez le recordaba su vida antes del laboratorio en Oxford. Significaba el comienzo de una recelosa amistad con Stern. El judío taciturno se negaba a revelar qué clase de instrucción recibía, pero cada vez que McConnell oía un estampido sordo entre las laderas, en su mente veía a Stern accionar el detonador.
Después del incidente junto al río, lo había sorprendido en dos ocasiones más. El día anterior, los sargentos McShane y Lewis se habían acercado al trote, cargando sobre los hombros un grueso tronco de tres metros de longitud. Lewis tenía la rodilla vendada, pero se esforzaba por demostrar que Stern no lo había dejado fuera de combate. Cuando los dos sargentos fingieron entregar el tronco a McConnell, éste asombró a todos al cargarlo sobre su hombro y llevárselo por la cuesta, aparentemente sin esfuerzo. No les dijo que cuando era estudiante secundario, durante las vacaciones trabajaba en una fábrica de creosota, donde él y doce negros incansables cargaban palos enormes bajo el sol ardiente de Georgia nueve horas por día.
Por la noche, cuando él y Stern asistieron a un curso al aire libre sobre la cocina de supervivencia, McConnell entró a formar parte de las tradiciones de Achnacarry. El cocinero, un sargento, desafió al auditorio a identificar el animal cuya carne asada comían junto al fuego. Cuando los desconcertados comandos franceses -y Jonas Stern-oyeron que el manjar asado que tenían en la boca era rata de Achnacarry, huyeron en tropel hacia el río para vomitar. McConnell comió tranquilamente su ración y luego explicó que durante la Gran Depresión se había acostumbrado a comer caimán, zarigüeya, nutria, víbora y mapache. Se ganó la amistad imperecedera del cocinero al opinar que la carne de rata era superior a la de nutria, un gran roedor del sudeste norteamericano.
Con todo, eran episodios aislados. La incertidumbre sobre la misión, la impaciencia por iniciarla, los apartaban de los soldados, que sabían que sus batallas contra los alemanes no comenzarían antes de la primavera boreal.
– Usted es el norteamericano, ¿no?
McConnell se sobresaltó al oír la voz. El paso del escocés era tan ágil y sigiloso que casi había olvidado su presencia.
– El pacifista del que tanto se habla.
McConnell miró un instante el rostro curtido bajo la boina y luego volvió la vista al camino. En el extremo del túnel de árboles brillaba un arco de luz, como la ventana de una gran catedral.
– Así es. Pero lamento no saber quién es usted.
– Perdóneme. Creí que habría reconocido el tartán. Soy Donald Cameron.
– ¿Sir Donald Cameron? ¿El laird de Achnacarry?
El montañés sonrió:
– Sí. Suena impresionante, ¿no? -Contempló las altas copas de los árboles, sumidas en las sombras. -Es un hermoso atardecer.
– Sí, señor. Estas montañas me recuerdan las de mi estado natal.
– ¿Cuál es?
– Georgia. Estas colinas tienen la misma bruma y las mismas laderas arboladas que los Apalaches.
– Me han hablado de esas montañas. Muchos norteamericanos vienen aquí. En busca de sus raíces, dicen. Muchos Cameron perdieron sus tierras durante las grandes evacuaciones. Unos cuantos se fueron a Estados Unidos. Incluso a sus montañas.
A medida que se acercaban al arco, su luz parecía atenuarse.
– ¿De veras? -dijo McConnell-. Cuando me dijeron su nombre, fue una sorpresa para mí.
– ¿Por qué le sorprende, muchacho? Los Cameron poseen esta tierra desde hace setecientos años.
McConnell oyó el ruido del agua torrencial.
– Justamente por eso. Mi segundo apellido es Cameron.
El laird no dejó de caminar, pero se volvió para mirarlo:
– No me diga. ¿Cuál es su apellido?
– McConnell.
– Aja, un irlandés.
– Mi abuela era Cameron.
– Bien, hay dos familias Cameron por aquí. Los de Lochiel y los de Erracht. -Sir Donald le guiñó un ojo. -Esperemos que su abuela fuera una Lochiel, ¿eh?
Salieron de la Milla Negra a la suave luz invernal. El aire estaba impregnado de un rocío helado. El laird lo condujo a un puente peatonal de piedra y señaló las dos cascadas que caían al fondo del lago bajo los arcos. Aspiró el aire profundamente y con satisfacción.
– Parece que los muchachos han estado acosándolo por este asunto de su pacifismo, ¿no?
McConnell vaciló:
– Un poco.
– ¿No se cree apto para la batalla?
– Sólo creo que hay mejores maneras de hacer las cosas.
El laird sonrió melancólico.
– Sí, así parece después de todo lo que ha pasado. Pero los hombres son animales sanguinarios.
La luz cambiaba rápidamente, la espuma blanca de las cascadas se tornaba plateada en el crepúsculo.
– Cuando el príncipe Carlos Eduardo quiso iniciar la rebelión -dijo Cameron-, mi antepasado, a quien llamaban el Pacífico Lochiel, fue a hablar con él para que desistiera. Le dijo al príncipe que el momento no era oportuno.
– ¿Lo convenció?
– Lamentablemente, no. Empezó la rebelión y Lochiel combatió como cualquiera. Pero sabía que estaba condenada a fracasar. Todo terminó en la masacre de Culloden. -Sir Donald lo miró y asintió lentamente. -Lo que quiero decir, muchacho, es que uno no es más hombre por pavonearse y golpearse el pecho. El sabio prefiere la paz a la guerra. -Alzó el índice: -Y el sabio elige el momento de pelear. Al menos, cuando se puede.
McConnell se sorprendió al oír semejantes conceptos en boca de un jefe de montañeses, una verdadera estirpe guerrera.
– Las vueltas de las cosas -murmuró el laird-. En 1746, los casacas rojas quemaron el viejo castillo. Ahora Charlie Vaughan y sus comandos ingleses requisaron el nuevo. No me gusta, pero comprendo que es por una buena causa. No me gusta Hitler. La verdad, no me gusta ningún alemán. Usted irá a Alemania, ¿no?
McConnell no podía creerlo. Le parecía imposible que el general Smith revelara el blanco de la misión a un civil, aunque fuera el dueño de casa.
– No se sorprenda, muchacho. Es difícil ocultarme algo. Si no, ¿por qué habría de entrenarse junto con un judío alemán? Y no se preocupe. No soy de los que abren el pico.
– Es verdad -dijo McConnell. Se sentía tan aliviado como si acabara de confesarse.
– Será importante. -Los ojos azules del laird taladraron los de McConnell. -Ir al campo enemigo significa que habrá derramamiento de sangre. Creo que lo sabe.
– Estoy pensando en eso.
– Bueno… Si lo eligieron es porque debe de ser el hombre adecuado.
Mark apoyó los codos sobre la baranda de piedra. -Al principio no lo pensaba. Pero ahora tengo una sensación rara. Casi como… si fuera mi destino, o qué sé yo. Por ejemplo, el nombre Cameron. En este momento tal vez esté pisando la tierra de mis antepasados, y sólo gracias a la misión.
Sir Donald asintió:
– Escuche, muchacho. Cuando llegue el momento, cuando esté en el filo de la navaja, sabrá qué hacer. Me hablaron de cómo salvó al franchute junto al río.
– Estaba preparado porque soy médico. Pero no estoy preparado para esto.
– ¡Tonterías! -exclamó Cameron con un destello en sus ojos-. Si tiene la sangre de los Cameron, tiene la voluntad. Hará lo que deba hacer cuando llegue el momento.
Apoyó su bastón contra el parapeto y sacó un cuchillo de desollador de su media derecha. Miró a McConnell a los ojos.
– Juro por Dios que quisiera ir con ustedes. Pero ya estoy viejo. Mi hijo tiene más o menos su edad. Revista en los Exploradores de Lovat. Sea como fuere, usted pertenece a alguna rama de los Cameron y tiene derecho a usar el tartán.
Para asombro de McConnell, el laird cortó un retazo de su gruesa falda de lana.
– Llévelo, doctor. Tal vez le dé suerte cuando esté en aprietos. -Guardó el cuchillo bajo su media. -No hay alemán en el mundo capaz de vérselas con un Cameron cuando tiene la sangre caliente. Recuérdelo.
McConnell se irguió, plegó cuidadosamente la tela verde, roja y amarilla y la guardó en un bolsillo de su pantalón militar.
– Gracias, señor. Lo tendré siempre conmigo.
– Eso es, muchacho.
Ya era casi de noche. McConnell oyó una explosión sorda, un nuevo preludio al gran cataclismo que en poco tiempo reduciría a escombros lo que quedaba de Europa.
Se apoyó en la baranda del puente y contempló las cascadas. Era un ruido que envolvía todo pensó. Con él y el olor de la piedra mojada y el humo y la bruma uno perdía la noción del tiempo. Un gran salmón saltó del agua oscura al pie de la cascada. Sus flancos brillaban como peltre aceitado y su cola era una mancha oscura.
– ¡Mire eso! -exclamó, mirando a su derecha.
No había nadie. El puente de piedra y la senda hacia el túnel de la Milla Negra estaban desiertos. El Laird de Achnacarry había desaparecido. Aunque era una tontería, McConnell buscó el retazo de tartán en el bolsillo para asegurarse de que no había sufrido una gran alucinación.
El roce de la lana burda contra sus dedos lo reconfortó. Mientras volvía al castillo pensaba en la conversación con Lochiel. Elige las batallas. Ésa no la había elegido él sino Duff Smith. Qué extraño. En la guerra, los que daban las órdenes eran los generales pragmáticos como Smith, que evaluaban las pérdidas con la frialdad de un corredor de seguros. ¿Por qué no combatía a las órdenes de un hombre como Sir Donald Cameron? Un hombre de carne y hueso y compasión. Un inspirador, no un manipulador.
Echó la mochila al hombro y empezó a trotar. La furia impotente le hacía latir las sienes. Estaba harto del entrenamiento. Era hora de partir.
Mientras McConnell cenaba a solas en la casilla aislada detrás del castillo, Jonas Stern se encontraba en la oficina del coronel Vaughan. Temía recibir una fuerte reprimenda por haber robado la bicicleta. Sin embargo, quien apareció en la puerta no fue Charles Vaughan sino el general Smith. El jefe del SOE vestía un grueso impermeable y su gorra de cazador. Esa noche no traía mapas. Se dejó caer en la silla de Vaughan, sacó de un armario una botella de whisky de malta y dos vasos y sirvió una medida en cada uno.
– Beba -ordenó.
– ¿Qué pasa? -preguntó Stern sin tomar el vaso-. ¡No me diga que se canceló la misión!
– ¡Pero no! De ninguna manera. En este preciso instante McShane y sus hombres están volando hacia Alemania.
– Entonces, ¿qué?
Había en la voz de Smith un tono que Stern jamás había oído. Era casi… compasión.
– Vine de despedirlos a ellos directamente aquí, a hablar con usted. Acabamos de recibir información de Alemania. Creo que le interesará.
– ¿Cómo?
El general sacó una hoja del bolsillo interior de su chaqueta.
– Tres días atrás, el SOE rescató a un polaco de un témpano de hielo en el Báltico. Una maravilla de agente, pero lo habían delatado. Pudo conseguir algo de información antes de escapar. Entre sus papeles había varias listas de nombres. Muertos en distintos campos. Uno de los campos era Totenhausen.
Stern asintió lentamente:
– ¿Sí?
Smith le tendió la lista, que contenía unos cincuenta nombres, cada uno con su correspondiente número. Stern la leyó rápidamente. Cerca del pie de la página, un nombre se destacaba como si estuviera grabado a fuego:
Avram Stern (87052).
Stern carraspeó:
– ¿De cuándo es esta lista? -preguntó con voz temblorosa.
– No sabemos. Semanas, meses, o quizá de la semana pasada. ¿Es su padre, muchacho?
– ¡Qué sé yo! -dijo Stern con violencia-. ¡Podría haber cien Avram Stern en los campos!
– ¿En la zona de Rostock? -murmuró Smith.
Stern alzó la diestra para suplicar que callara. Clavó los ojos en el piso.
– Se lo dije -murmuró-. Le supliqué. No quiso dejar el país. Yo tenía catorce años y lo veía venir. Pero él había combatido en el ejército del Kaiser durante la Gran Guerra. Decía que Hitler no traicionaría a los veteranos. Qué mierda. ¡Qué mierda!. -Se levantó para salir.
– Un momento -dijo Smith-. Sé que es un golpe duro para usted. No estaba seguro de mostrarle esta lista, pero tenía derecho a saberlo. Tal vez no salga de Alemania con vida.
Stern asintió, aturdido.
– Irán mañana por la noche. Casi la Luna nueva. -Smith titubeó brevemente. -Tengo que decirlo. ¿Sabe que no pueden traer a nadie con ustedes?
– No entiendo.
– Me refiero a los judíos -dijo Smith con firmeza. Los únicos que saldrán de Alemania serán McConnell y usted. Si traen a alguien más, el submarino no los recibirá. ¿Está claro? Nadie deberá enterarse de esta misión, Stern. Jamás. Y menos aún los norteamericanos.
– ¡Al diablo con los norteamericanos! ¿Cómo podría rescatar a nadie si voy a entrar en el campo después del ataque?
– Exactamente a eso iba. Asegúrese de que sea así. -Smith se miró las uñas. -¿El doctorcito sigue tratando de convencerlo de que no vaya?
– ¿Cómo? Ah, no, nada de eso. Hablar, habla, pero eso no significa nada. Pura chachara.
– Entonces, ¿está dispuesto? Aunque McConnell se acobarde o titubee, ¿llevará a cabo la misión hasta el fin?
Stern lo miró exasperado. La mirada ardiente de sus ojos negros era por demás elocuente.
– ¿Y los prisioneros?
– Sé lo que hay que hacer.
– Bien, muy bien. -Tras un gruñido de satisfacción, Smith se sirvió otra medida de whisky y la paladeó lentamente. -Falta discutir un aspecto. Es duro, lo sé, pero necesario. Sé que usted es mi hombre.
– Lo escucho.
– Usted ha estado en territorio enemigo. Sabe cómo son las cosas. No puede permitir que los tomen con vida. Sobre todo a McConnell, que sabe demasiado. No puede ser.
Stern introdujo la mano bajo su camisa y sacó una medalla redonda que tenía grabada una Estrella de David. Smith no la había visto antes. Stern manipuló la medalla de plata con los dedos y abrió la mano. En su palma apareció una píldora negra alargada.
– La tengo conmigo desde que estuve en el norte de África -dijo.
El general alzó las cejas, sorprendido.
– Muy bien. Generalmente es lo mejor, incluso para usted. Sin embargo, dudo de que el doctor McConnell comparta sus ideas sobre lo que significa ser prevenido. La verdad… aunque tuviera cianuro creo que no lo tomaría.
– Tiene razón -asintió Stern.
Duff Smith calló durante casi un minuto.
– ¿Comprende lo que quiero decir? -preguntó por fin.
Los ojos negros de Stern lo miraron sin parpadear.
– Si así ha de ser -dijo con voz inexpresiva-. Zol zayn azoy. Así sea.
Una vez que Stern salió, el general plegó la lista de nombres y la guardó en el bolsillo. Bebió el whisky que Stern no había probado. No había querido mentir, pero no tenía alternativa. Jamás había planificado una misión como esa. En la guerra, la victoria siempre exigía el derramamiento de sangre, pero jamás había visto la ecuación expuesta de manera tan severa. CRUZ NEGRA no requería el sacrificio de soldados entrenados a manos del enemigo sino el asesinato de prisioneros inocentes por uno de los suyos. Bajo la luz indiferente de la sala de planificación era un cálculo sencillo de costo en vidas en función de un beneficio potencial… un beneficio colosal. Pero Smith sabía por experiencia que al hombre sobre el terreno, al encargado de tomar esas vidas inocentes, no le bastaba el frío raciocinio. En esa situación se necesitaban convicciones ardientes como la lejía en la panza.
Eran las convicciones que acababa de inculcarle a Jonas Stern. Era verdad que tres días atrás el SOE había rescatado a un polaco frente a la costa báltica. Ese polaco traía una lista de judíos muertos. Avram Stern no estaba entre ellos. Smith no tenía la menor idea de si Avram Stern estaba vivo o muerto y no le importaba demasiado. El nombre se lo había proporcionado en Londres el mayor Dickson, que poseía un grueso legajo sobre Jonas Stern, preparado por la policía militar en Palestina. Lo más curioso, pensó, era que su mentira sobre la muerte del padre de Stern en Totenhausen probablemente se ajustara a la verdad. Y si esa mentira le diera al hijo el impulso necesario para llevar a cabo CRUZ NEGRA, el viejo judío no habría muerto en vano.
– ¡Pero qué caradura! -tronó una voz conocida-. ¡Se bebe mi whisky! ¡Te cortaré las orejas, Duff!
Smith parpadeó al ver la cara rubicunda del coronel Charles Vaughan. Se paró.
– Perdona -dijo-. Tuve que darle una mala noticia a alguien. Un trago para atenuar el golpe, ¿entiendes?
La expresión de Vaughan se trocó inmediatamente por la de un padre solícito.
– Bromeaba nada más, Duff. Bebamos unas copas más por los amigos ausentes.
– Gracias, Charles, pero no puedo. -Le palmeó el antebrazo. -Tengo que volver a mi oficina inmediatamente.
Decepcionado, Vaughan frunció el entrecejo.
– Capas y espadas, como siempre. ¿Llegó la carga especial?
– Llegó muy bien. Te agradezco que me prestaras a McShane y los demás. Esta misión dura necesita a los más duros.
– No te quepa duda de que son los mejores. Y nadie sabrá que se fueron, Duff. Pierde cuidado.
– Gracias, viejo.
Smith fue a la puerta, pero se volvió y frunció los labios, pensativo.
– Sabes, Charles, algunos judíos son tan fanáticos que me da miedo. Fríos como los gurkas a la hora de matar. Tendremos que cuidarnos en Palestina cuando termine la guerra.
Vaughan se frotó el prominente mentón.
– No me preocuparía por eso, Duff. Después de Adolf, no quedarán tantos judíos como para armar un alboroto, ni qué hablar de una guerra.
25
El Obersharführer SS Willi Gauss trató de escudriñar la oscuridad entre los árboles. Luego se volvió para echar una última mirada a la casa de donde acababa de salir. En medio de la lluvia torrencial vio que Frau Kleist ya había apagado las lámparas. Con un suspiro de satisfacción, salió del bosque para tomar la senda estrecha que bordeaba las laderas arboladas hacia Totenhausen.
Tardaría cuarenta minutos en llegar al campo caminando bajo el viento y la lluvia, pero no le importaba. El cansancio causado por las visitas a Frau Kleist no tenía nada que ver con la fatiga provocada por la instrucción de orden cerrado. El esposo de Frau Kleist era el comandante del submarino U-238 apostado en el Golfo de México. Pero el "viejo" faltaba del hogar desde hacía dieciocho meses, y su esposa no era de la clase de mujer que sacrificaba su sexualidad en aras de la Armada alemana. A Willi le parecía divertido. Sybille Kleist detestaba el mar, pero se había casado con un capitán de submarinos seducida por su garboso uniforme. ¡Una alemana típica! Decía que por ser tan infrecuentes las visitas de su esposo, no tenía motivos para vivir cerca de un puerto de mar; por eso había optado por una casa de lo más cómoda en las afueras de Dornow, su aldea natal.
La desgracia del capitán era la salvación de Willi Gauss. Sybille Kleist era insaciable en la cama. Willi tenía veintitrés años, ella cuarenta. Pero lo dejaba exhausto dos y hasta tres veces por semana. Algunas noches no le daba tiempo ni para ir a hacer pis. Esperaba que la necesidad le provocara una erección y lo usaba otra vez. Y Willi no se quejaba. Claro que últimamente, ella decía tonterías. Decía que lo amaba. A pesar de su corta edad, Willi comprendía el peligro. El fin de la guerra significaría el regreso del capitán Johann Kleist. Los submarinistas tenían fama de soberbios y muy rudos. Willi tenía intenciones de poner fin a la relación mucho antes de que llegara ese día. Con todo, un par de excursiones más a la cama de Sybille no agravaría una situación que ya anticipaba penosa.
Al acercarse a un recodo en la senda, oyó un golpe sordo más adelante. Le pareció vagamente conocido, pero la lluvia alteraba los ruidos. Al doblar el recodo oyó un susurro de hojas entre los árboles a su izquierda, seguido por otro golpe. Pensó que tal vez el sargento Sturm lo espiaba para averiguar qué hacía en el bosque por las noches.
Segundos después, Willi se detuvo en seco sobre la senda barrosa. A diez metros de él había un hombre gigantesco enfundado en un uniforme oscuro. En el espacio que debía ocupar la cara sólo se veían los blancos de un par de ojos. Al ver el paracaídas y las cuerdas agitados por el viento, una vocecilla interior dijo Kommando. La desoyó. ¿Acaso no estaba en tierra alemana, a gran distancia del frente más cercano? Tal vez el comandante Schörner había dispuesto un operativo para ejercitar a los efectivos de Totenhausen. Eso lo hizo vacilar un instante, antes de buscar la pistola en la cartuchera que llevaba en el cinturón.
Un destello se abrió como una flor frente al paracaidista.
Willi sintió un golpe brutal en el estómago. A continuación, descubrió que contemplaba el cielo lluvioso sobre Mecklenburg. El paracaidista se inclinó sobre él. Willi se sintió más desconcertado que temeroso. Y cansado. Insólitamente cansado. Ante sus ojos, la cara pintada de negro giró, se borró y en su lugar aparecieron los rasgos tiernos de Sybille Kleist. Había cambiado. Estaba… hermosa. Antes de perder el conocimiento, Willi pensó que, después de todo, tal vez la amaba.
– Está muerto, Ian -dijo una voz en inglés. El sargento McShane dio un puntapié al cadáver, que no reaccionó.
– Asegúrate -ordenó.
Una silueta oscura se arrodilló junto al alemán y le hundió una daga en el corazón.
– Documentos -dijo McShane.
El hombre arrodillado hurgó en los bolsillos del muerto hasta encontrar una billetera de cuero marrón.
– Es un sargento. SS Oberscharführer Willi Gauss. Tarjeta de racionamiento con la palabra Totenhausen.
McShane asintió:
– Me parece que un sargento a solas con una pistola no es una patrulla, Colin. Pero alguien podría esperarlo en el campo.
El instructor de tiro de Achnacarry alzó la vista:
– Huele a alcohol, Ian.
McShane vigiló la senda mientras se desenganchaba del paracaídas. Segundos después, otras dos sombras corrieron hacia él. Ambos eran instructores en Achnacarry. Uno era Alick Cochrane, un montañés de físico similar al de McShane, y el otro John Lewis, el maestro de yudo humillado por Stern el primer día de la instrucción. Mediante vendas, ejercicios constantes y bolsas de hielo durante las noches, Lewis había cumplido su promesa de recuperarse a tiempo para la misión.
– ¿Dónde estamos, Ian? -preguntó Alick Cochrane.
– Entre los dos grupos principales de lomas. Al oeste del pueblo y el campo, como queríamos, pero demasiado al sur. Tormenta de mierda. Pero pudo ser peor, ya que tuvimos que saltar a ciegas.
– Eso -asintió Cochrane-. Creo que no habría saltado si tú no lo hubieras hecho primero.
– ¿Dónde están las garrafas y el equipo? -preguntó Lewis.
McShane contempló las laderas oscuras, alzando una mano para protegerse los ojos, azotados por el viento y la lluvia.
– Deberían de estar al norte de aquí, en el llano. Donde debíamos caer nosotros. Se supone que la usina está en la cima de esas lomas a la izquierda. Es decir, al este.
Colin Munro limpió su daga y se puso de pie.
– ¿Cómo quieres hacerlo, Ian?
McShane contempló al muerto sobre la senda e intentó poner orden en sus pensamientos. Desde que ingresaron en el espacio aéreo alemán, todo empezó a andar mal. Habían partido de la base aérea de Wick, en Escocia, en el aparato más secreto de la Escuadra de Tareas Especiales, un JU-88A6 de la Luftwaffe que había realizado un aterrizaje forzoso en Cornualles. El SOE lo había equipado para misiones de alta prioridad en Europa. Al mando de un piloto de la Real Fuerza Aérea que hablaba alemán, el Junker los transportaba sin problemas sobre los Países Bajos, pero de pronto se alteró el clima. Una tormenta del Báltico había virado inesperadamente hacia el sur para descender como un muro sobre la antigua frontera alemana. El piloto quería volver, pero McShane lo obligó a penetrar en la tormenta. Siguiendo el curso del río Recknitz, transportó a los comandos prácticamente al lugar previsto.
Se lanzaron a ciegas, sin bengalas ni radio que los guiara, y por puro milagro aterrizaron ilesos. Pero los paracaídas de carga con las garrafas tardaron demasiado en caer. McShane sabía que los hallarían; no los había perdido de vista mientras caían. El problema era el cadáver tendido a sus pies. Por haber estado en el lugar equivocado en el momento menos oportuno, el Oberscharführer Willi Gauss podía echar a perder la misión antes que McConnell y Stern llegaran a Alemania. McShane miró alrededor. Era muy posible que alguien oyera los disparos fatales. Los silenciadores de las metralletas Sten eran poco eficaces.
– ¿Ian? -insistió Cochrane.
– Enterrémoslo aquí, en el bosque -replicó McShane-. Junto con los paracaídas. No hay tiempo para otra cosa. Después vamos a buscar las garrafas, enterramos los paracaídas de cargas y subimos la cuesta.
– Hablando de garrafas -dijo Colin Munro-. Si dejamos las estacas de carga y cada uno alza una garrafa sobre el hombro, reducirnos el tiempo de transporte a la mitad. Sobre todo en estos bosques.
– Son más pesadas que la mierda -comentó Lewis.
– No tanto como los troncos en Achnacarry -dijo McShane-. ¿Aguantará tu rodilla, John?
– Me arreglaré.
– Bien. Llegó el momento de poner en práctica esa chachara que damos a los reclutas sobre…
– ¡Cuerpo a tierra!
McShane cayó sobre la nieve húmeda junto al cadáver de Willi Gauss.
– ¿Qué viste, Alick?
Cochrane le tomó el brazo y señaló hacia el bosque.
Cuarenta metros al norte, una luz amarilla brillaba entre los árboles. Al cabo de treinta segundos de observación, McShane decidió que era una luz estacionaria.
– ¿Qué hacemos? -preguntó Lewis.
– Cerramos el pico y rogamos que se apague.
Desde la ventana del frente de su casa, Sybille Kleist trataba de penetrar la oscuridad. Conocía los ruidos de sus bosques. El breve tableteo que atravesó la noche después de la partida de su adorado Willi no formaba parte de la serenata mecklemburguesa normal. Tal vez era su amante que volvía para hacer el amor una vez más -al menos, eso deseaba-, pero Willi no reapareció.
Chupó ávidamente el cigarrillo y lamentó por enésima vez no tener teléfono. Claro que no podía comunicar sus temores a nadie. Sus amores con Willi saldrían a la luz y sería el fin de todo. La vida se volvía demasiado complicada. ¿Qué haría al regresar su esposo? Divorciarse de un heroico capitán de submarinos, aunque fuese un pelmazo, la convertiría para siempre en una ramera infiel, además de una enemiga de la patria.
Las cosas nunca resultaban como una quería.
Observó y escuchó ansiosamente durante un minuto más, pero acabó por volver a la cama. Encendió otro cigarrillo. Las sábanas todavía estaban húmedas por causa del entusiasmo de Willi. Al pensar en él, recordó el ruido que había oído en la senda. Seguramente era un ciervo que se frotaba la cornamenta contra un árbol. Pero sería un alivio volver a ver a Willi.
– Arriba la compañía -susurró McShane-. Faltan apenas siete horas para el amanecer. Después de montar las garrafas y ocultar la radio, tenemos que volver a la playa.
Colin Munro sacó una pala de trinchera de su mochila:
– Enterremos al hijo de puta de una buena vez.
Tardaron noventa y seis minutos en enterrar a Willi Gauss, hallar las ocho garrafas, sujetar los mecanismos de rodamiento y los brazos de suspensión a las cabezas de aquéllas y enterrar los paracaídas de carga que habían transportado los equipos a tierra. Necesitaron dos horas más para cargar las ocho garrafas -y la caja que debían ocultar donde luego la recogerían McConnell y Stern- hasta la cima de la colina más alta.
Se instalaron al pie del primer poste por fuera del alambrado que cercaba la usina transformadora. El edificio en sí estaba oscurecido para ocultarlo de los bombarderos aliados. Un zumbido grave en el bosque indicó a los comandos que la usina estaba funcionando. Cochrane efectuó un reconocimiento rápido: el lugar estaba desierto.
Lewis protestó que trepar el poste y trabajar con cables de alto voltaje bajo la lluvia era suicida. McShane no le prestó atención; se colocó las correas claveteadas, sujetó una soga enlazada a su cinturón y trepó rápidamente uno de los postes de apoyo, de veinte metros de altura. Colin Munro lo siguió. En la cima del poste, azotado por el viento y la lluvia helada, McShane sujetó el lazo al travesaño para mayor seguridad, desenrolló la soga larga y la utilizó para alzar el aparejo de poleas con que luego elevarían las garrafas de gas.
Los comandos trabajaron en silencio y a un ritmo febril. Habían ensayado la operación una docena de veces en Achnacarry. En tierra, Cochrane y Lewis sujetaban cada garrafa a su correspondiente rodamiento y alzaban todo el dispositivo hasta la cima del poste por medio del aparejo. McShane y Colin Munro se ocupaban de montarlo sobre los cables auxiliares.
En Achnacarry, Munro había dicho que la operación era como colgar un adorno de Navidad de sesenta kilos de una cuerda floja. La garrafa era el adorno, el rodamiento y la barra de suspensión formaban el gancho. Era una buena analogía, que todos adoptaron. Para colgar el adorno se requería una combinación de equilibrio perfecto con gran fuerza, ya que debían desengancharlo del aparejo que lo había alzado, luego elevarlo un poco más e instalarlo sobre el cable auxiliar externo; todo eso había que hacerlo sin que la carne o una pieza metálica rozara el cable electrificado que pasaba a pocos centímetros del auxiliar.
McShane ponía la fuerza, Munro el equilibrio. Instalado el rodamiento sobre el cable, Munro pasaba del travesaño a la garrafa, mientras McShane sujetaba al hombre y el dispositivo por medio de una soga de caucho atada a un gancho en el fondo de aquélla. McShane daba un poco de rienda para que la garrafa -y Munro aferrado a ella- se alejara hasta una distancia determinada del travesaño. Cuando se detenía, Munro sacaba de la riñonera que llevaba sujeta al cinto una clavija de dos patas engrasada y la introducía en un orificio en el mecanismo de rodamiento. Luego armaba los seis disparadores de presión que asomaban entre las gruesas mallas de alambre que cubrían las garrafas. Por último, abrochaba el extremo de una gruesa soga de caucho a la anilla que pendía de la clavija. Esa soga, sujeta en orden inverso a fin de liberar en primer término la garrafa más alejada del poste, le serviría a Jonas Stern para iniciar el ataque con gases.
El operativo se desarrolló de acuerdo con lo previsto, hasta llegar a la última garrafa. McShane y Munro habían decidido tomarse un minuto de respiro antes de colgarla del cable. Pendía debajo de ellos, suspendida del aparejo que Cochrane y Lewis manejaban desde el suelo. Descansaban sobre el travesaño -McShane sentado; Munro, con su increíble sentido del equilibrio, en cuclillas-, cuando oyeron un estruendo en la usina a sus espaldas.
No supieron si había caído un rayo o si una rama había tocado un cable electrificado, pero Ian McShane vio cuando el cable auxiliar se activó y la soga de caucho saltó en sus manos. El montañés no fue consciente de su grito; sólo sintió el tirón violento y su brazo reaccionó con fuerza. Bruscamente cesó la corriente y él cayó del travesaño.
Lo salvó su lazo. Suspendido del travesaño a dieciocho metros del suelo, estaba en la mejor posición para ver cómo su misión culminaba en una catástrofe. A su vista impotente, la garrafa más alejada del travesaño empezó a rodar por el cable hacia Totenhausen.
Entonces fue testigo de un acto insólito de coraje o de locura. Una sombra negra surcó el aire y se posó sobre la barra de suspensión que unía la tapa de la garrafa con el mecanismo de rodamiento. Al principio pensó que era un búho o una chotacabras.
Después vio que era Colin Munro.
El instructor de tiro había oído el grito de McShane y había visto cómo, al tratar de liberarse, arrancaba la clavija de la garrafa más alejada. Sin pensar en lo que hacía, Munro se lanzó desde el travesaño.
McShane extendió el brazo en un vano intento por detenerlo, pero llegó tarde. La máquina y el hombre ya aceleraban su descenso por el cable. Segundos después, desaparecieron en las tinieblas.
Cuarenta metros más abajo, al acercarse al segundo poste, Colin Munro sintió el chisporroteo de la electricidad en su pelo. Estuvo a punto de perder el valor al comprender que el cable del cual pendía estaba electrizado, y que él mismo lo estaba. Ya era un milagro que no hubiese activado uno de los disparadores armados de la garrafa; en ese caso ya estaría muerto. Sabía que durante algunos segundos no corría peligro. Así como un pájaro puede posarse sobre un cable eléctrico, también puede hacerlo un hombre siempre que no haga masa y que el voltaje no sea excesivo. Más sereno, pudo hacer algunos cálculos rápidos.
Le quedaban unos treinta segundos antes de que el rodamiento llegara al poste siguiente, destrozara la porcelana aislante y provocara un cortocircuito en todo el sistema. El "adorno de Navidad" continuaría el descenso hasta Totenhausen y se detonaría al estrellarse contra el suelo; los gases mortales invadirían sus pulmones… si es que no lo mataba antes la caída. Sería el fin de la misión, y también de sus camaradas. En tanto, su voz interior repetía lo que él había inculcado a miles de reclutas en Achnacarry: "Muchachos, por buena que sea, la instrucción no prevé todas las situaciones. Siempre habrá un imprevisto para saber si uno es hombre de verdad".
Fortificándose contra el dolor, Munro aferró la barra de suspensión y alzó las piernas sobre el cable para frenar el descenso. La fricción del cable de acero envainado rasgó los pantalones de lana y la piel. El cable cortó hasta el hueso; Munro chilló, y supo que no tendría valor para mutilar sus manos.
A menos de quince metros del poste, recordó el lazo. Lo tomó de su cinturón con la izquierda y lanzó el mango sobre el cable delante del rodamiento.
La rueda quebró el mango como si fuera un palito, pero la soga se enredó en las horquillas de aluminio y trabó parcialmente el mecanismo. La garrafa patinó un par de metros y empezó a rodar otra vez. El mecanismo se tragó el lazo de un tirón.
El lazo arrastró consigo el brazo de Colin Munro. Atrapada bajo la rueda, su mano se quebró con un crujido aún más ruidoso que el del mango de madera. El rodamiento y la garrafa se deslizaron a lo largo de los últimos tres metros, arrastrando al paracaidista, que se debatía impotente.
La rueda se detuvo centímetros antes de llegar al poste. El cuerpo de Colin Munro siguió de largo. Arrojado sobre el aparejo, rozó el cable electrificado e hizo masa sobre el travesaño.
Sesenta y cinco metros cuesta arriba, Ian McShane vio un deslumbrante destello amarillo con un candente núcleo azul. Las luces remotas de Totenhausen parpadearon una, dos veces… y volvieron a encenderse.
En su prisa por descender, McShane se "quemó" con el poste. La creosota y las astillas rasparon la piel de sus brazos y cara. Apenas sus suelas golpearon la nieve, partió a la carrera cuesta abajo mientras Cochrane y Lewis sujetaban la soga de la última garrafa.
McShane halló el cuerpo de su camarada tendido boca abajo al pie del segundo poste. La mano derecha estaba mutilada, el brazo lacerado y roto, las piernas del pantalón cortajeadas y empapadas de sangre. Había olor a ozono en el aire, como si hubiera caído un rayo. Munro olía a pelo chamuscado y piel cocida. McShane cayó de rodillas y buscó el pulso de la carótida, aunque sabía que era inútil.
Permaneció agazapado, inmóvil, hasta que llegaron Cochrane y Lewis.
– ¿Qué mierda pasó, Ian? -preguntó Alick entre jadeos.
– ¡Mierda, mierda, mierda!. -gruñó McShane-. Se electrificó el cable auxiliar. Me dio una patada que me dejó ciego y tiré de la soga. Mis guantes de caucho estaban sucios, por eso la corriente me llegó al brazo. La garrafa escapó, pero Colin le saltó encima. Qué joder, él solo detuvo esa mierda.
McShane se paró y escudriñó la oscuridad sobre su cabeza.
– Allá quedó un resto del lazo. Colin lo usó para trabar el mecanismo.
– ¡Mierda! -murmuró Cochrane, contemplando el cuerpo de Munro.
– Hizo masa contra el poste -dijo McShane-. Cuando cayó a tierra ya estaba muerto.
– ¿Qué mierda le pasó en el pie? -preguntó Lewis.
El pie derecho de Munro estaba descalzo y tenía un boquete en el tobillo como si hubiera estallado por dentro.
– La corriente salió por ahí -explicó McShane-. Qué joder, le arrancó la bota. A mí no me agarró toda la corriente, o tal vez me pasó por el brazo y la pierna del mismo lado, sin tocarme las tripas. Colin no tuvo tanta suerte.
– No -murmuró Cochrane-. Pero salvó la misión, Ian. Nos salvó la vida.
– Así es, Alick. -McShane tuvo que esperar unos segundos para recuperar la voz. -Pero quedan dos garrafas por colgar. Una allá arriba y ésta aquí.
– ¿Y los alemanes? -preguntó Lewis-. Vi parpadear las luces.
McShane fue al poste más próximo y hundió una clavija en la madera.
– Una de dos: se dieron cuenta o no se dieron cuenta. Si vienen, tendrán pelea. Si no, cumplimos la misión. Dame tu soga.
Lewis se la entregó.
– Voy a quitar el lazo de Colin. Después arrastramos el aparato cuesta arriba y lo trabamos junto con los demás.
Alick lo miró fijamente. Admiraba tanta resolución, capaz de olvidar la muerte de un camarada para seguir adelante con una misión imposible. Pero sabía que su amigo no pensaba con claridad.
– Ian -dijo suavemente-, si tratamos de arrastrarlo moriremos electrocutados.
– Me parece que los cables auxiliares ya no están electrificados -contestó McShane-. El cortocircuito fue temporario porque Colin rozó los auxiliares y las luces allá abajo están encendidas.
Cochrane lo pensó un instante.
– También es posible que el cuerpo interrumpiera la corriente en los auxiliares por un instante. Puede haber corriente en ellos.
– Está bien, en ese caso… saltaré a la garrafa como hizo Colin y trabaré esa mierda donde está con algo que se rompa fácilmente, como una ramita. Cuando llegue el momento, lo destrabará el peso de las otras garrafas.
Cochrane se puso a buscar una rama adecuada.
– ¿Qué haremos con Colin? -preguntó Lewis-. ¿Quieres que lo entierre mientras tú te ocupas de eso?
McShane ya había hundido las dos clavijas en el poste e iniciado el ascenso, pero se detuvo y miró a Lewis a los ojos:
– Si pudimos hombrear las garrafas de gas, John, podremos llevar a Colin a la playa. Lo llevaré a Escocia para enterrarlo o moriré aquí con él.
Cochrane entregó dos ramitas a McShane.
– Son veinticinco kilómetros hasta la costa, Ian.
El montañés entrecerró los ojos.
– En ese caso, no hay tiempo que perder.
26
El sargento Gunther Sturm cruzó el campo de Totenhausen con paso enérgico y una sonrisa de satisfacción. Era una bella mañana y lo aguardaba una tarea de lo más agradable. Ese soberbio hijo de puta que lo tenía al trote desde septiembre había cometido un error. Se había prendado de la judía rapada que se pavoneaba por el campo como una princesa. Por tanto, era vulnerable.
Hasta la noche de la visita de Himmler, había tolerado al comandante Schörner, quien le permitía gobernar el campo a su manera. En los primeros días desde su arribo de Rusia, se habían producido algunos malentendidos, pero apenas comprendió que Schörner no le permitía abusar de la mala suerte de los prisioneros por razones de principios -y no para llenar sus propios bolsillos-, Sturm decidió actuar con discreción y limitarse a los objetos fáciles de ocultar y de vender a buen precio. Por ejemplo, los diamantes. Ambos se detestaban, pero no había reglamento que obligara a oficiales y suboficiales a congeniar.
La culpa la tuvo el viejo judío holandés, que le había puesto los diamantes en la mano en el preciso momento que se acercaba el tonto de Schörner. Entonces el comandante le recordó sus malentendidos previos. Como típico oficial, le echaba en cara sus faltas. El hijo de puta no perdía oportunidad de hacerle saber que podía arrestarlo cuando le diera la gana.
Pero el comandante había cometido un desliz. ¡Encamarse con una judía! Una cosa era violarla al calor de la acción, pero eso era muy distinto. Tres veces sus espías habían visto a la Jansen salir del cuarto de Schörner avanzada la noche. Sólo reñía que elegir la mejor manera de proceder.
Por reglamento debía denunciar a Schörner al Herr Doktor. Pero acusar a un oficial de violar las leyes raciales de Nuremberg era un asunto delicado, sobre todo cuando el receptor de la denuncia era culpable del mismo delito en grado aún más repugnante. Otra alternativa era violar la cadena de mando para denunciar a Schörner ante una autoridad superior de las SS, por ejemplo ante el coronel Beck en Peenemünde. Pero la violación de la cadena de mando era un crimen en sí mismo. Para colmo, Schörner pertenecía a una familia importante. Quién sabe qué influencias tenía su padre en Berlín… y además tenía esa condecoración de mierda.
No había alternativa: la venganza particular era el camino. Y Sturm había elaborado un plan a prueba de error. Provocaría a la Jansen para que cometiera un acto desesperado. Entonces podría matarla con todo derecho. Brandt no se quejaría y Schörner no podría hacerlo sin revelar que estaba encariñado con una judía. Le fastidiaba infinitamente tener que recurrir a semejante plan. En cualquier otro campo no habría necesitado pretextos para desenfundar la pistola y matar a Rachel Jansen de una vez. Pero aquí era una cobaya de Brandt y no podía matarla sin motivo. Los diamantes serían el motivo. Valía la pena matar a la perra aunque tuviera que perder las gemas.
El lugar elegido para la emboscada era un callejón entre la cuadra de los SS y la perrera. El día y la hora eran ideales. Brandt había ido a Ravensbrück a presenciar un experimento; Schörner, a Dornow a interrogar a los aldeanos sobre Willi Gauss, el sargento desaparecido. Y era la hora en que la Jansen paseaba por el campo con Hagan, su jefa de cuadra. Para atraer a la judía al callejón, bastaba uno de sus niños.
Eligió al varón.
– Cavas tu propia tumba -dijo Frau Hagan-. Esto no puede terminar bien.
Rachel mantuvo los ojos clavados en la nieve mientras caminaban. -Los niños comen bien. Están engordando.
– ¿Por cuánto tiempo más? ¿Crees que Schörner nunca se cansará de ti? Tú no conoces su manera de pensar. Schörner se sentía solo, por eso te mandó llamar. En poco tiempo empezará a sentir asco de sí mismo, y serás tú quien pague por ello.
– No tengo alternativa. Es el único que puede proteger a Jan y Hannah.
– ¿De veras lo crees? El día de mañana, cuando Brandt ponga los ojos en Jan, ¿qué podrá hacer Schörner? Si desobedece una orden, Brandt lo mandará al paredón. Él dirá cualquier cosa con tal que abras las piernas. Como cualquier hombre.
– Él me eligió a mí, ¿recuerdas? No hablemos más sobre esto.
Frau Hagan alzó las manos con gesto de impotencia.
– Siempre escuchas mis consejos, salvo cuando hablamos de esto. ¿Crees que no lo he visto antes? ¿Alguna vez te preguntaste cómo hice para sobrevivir tanto tiempo?
– Eso sí me gustaría saberlo -dijo Rachel, mirándola a los ojos.
– Pues no lo hice actuando como tú. Ni como el zapatero. Escucha, en 1940 me trasladaron junto con otros setecientos polacos de Tarnow a Oscwiecim, en la Alta Silesia. Es lo que los alemanes llaman Auschwitz. Nosotros construimos el campo. Cavando todo el tiempo, sin agua ni comida. Sólo sobrevivían los más fuertes.
"Allí me hice comunista. Construimos una planta de caucho sintético en Buna. La llamaban Auschwitz Tres, y era el infierno en la Tierra. Había un tipo llamado Spivack, un polaco de Varsovia. Menudo, delgado, pero fuerte como un mono. Juntos acarreábamos ladrillos y cemento. Al cabo de una semana me di cuenta de que nunca había conocido a un tipo tan resistente. Al final del día, cuando los grandotes se desplomaban de cansancio, él seguía trabajando. Toda su resistencia estaba en la mente, ¿entiendes? Era comunista. Lo único que podía vencerlo era la muerte.
Frau Hagan alzó un índice amonestador.
– Al comienzo, los únicos que trataron de detener a Hitler fueron los comunistas alemanes. Pero el pueblo alemán temía a los marxistas. Incluso los judíos. Cobardes todos ellos. Sólo les interesaban sus privilegios burgueses. -La polaca rió con amargura. -¿Qué consiguieron con sus privilegios, eh? La cámara de gas, eso es lo que consiguieron.
– ¿Qué le pasó a Spivack?
Frau Hagan se encogió de hombros:
– A mí me trasladaron aquí. Pero te diré una cosa. Él nunca se dejó humillar por los SS. Algunos de esos desgraciados lo respetaban por su manera de aguantar el castigo. Eso hice yo, y aquí estoy. Viva. Pero tú, holandesita, estás cabalgando sobre el lomo del tigre.
– No todos son tan fuertes como tú. Y yo no juzgo a nadie.
– ¡Rachel! ¡Hagan! ¡De prisa!
Una mujer mayor se acercaba a la carrera por el callejón entre el hospital y la Cámara E. Frau Hagan le gritó que no corriera, pero la mujer sólo se detuvo al llegar a ellas y aferrar la túnica de Rachel.
– ¡Se llevaron a Jan! ¡Ven, de prisa!
La sangre afluyó bruscamente a toda su piel:
– ¡Cómo!
– Se lo llevó uno de los hombres de Sturm. No pude hacer nada para impedirlo.
Rachel le aferró el brazo:
– ¿Y Hannah?
– No te preocupes por ella.
– ¿Adonde llevaron al chico? -preguntó Frau Hagan.
– A las perreras.
Rachel partió a la carrera, pero Frau Hagan alcanzó a tomarle el brazo.
– Camina -dijo en tono perentorio-. Si corres te meterán un tiro en la espalda.
– ¡Tengo que encontrarlo!
– Sí, pero con cuidado. Me parece que Sturm lo ha planificado bien.
– ¿Por qué?
– Brandt está de viaje y Schörner fue a Dornow esta mañana. Demasiada casualidad.
– ¿Schörner no está en el campo? -Rachel se sintió desfallecer. -Dios mío, ¿qué haré?
– No lo sé -dijo Frau Hagan con una mueca sombría-. Iré contigo.
Al doblar la esquina de la cuadra de los SS, vio a Jan parado de espaldas a las perreras. El sargento Sturm se había acuclillado frente a él, y su cara ancha estaba muy cerca de la del niño. Jan lloraba. Un soldado SS estaba a un costado, y su metralleta apuntaba al niño de tres años como al descuido.
Rachel chilló y se abalanzó hacia su hijo, pero Sturm se paró y la aferró entre sus brazos.
– ¡Por favor! -gritó Rachel, pataleando como loca-. ¡Deje al niño!
– Moeder! Moeder! -lloriqueaba Jan.
Frau Hagan recogió al niño para llevárselo, pero el soldado, apuntándole con la metralleta, la obligó a retroceder contra la pared de la cuadra. Sturm alzó a Rachel del suelo y la dejó caer junto a la perrera.
– ¡Cara a la pared! -ordenó.
Rachel estiró el cuello para ver a su hijo. Frau Hagan abrazaba a Jan contra su seno.
Sturm abofeteó a Rachel:
– ¡Agáchate y agárrate los tobillos, puta!
– ¡Sí, sí! Por favor, no le haga nada al niño.
– Le haré lo que me dé la gana. ¡Agáchate! ¡Larga los diamantes!
– ¡Jan! Cierra los ojos.
Frau Hagan cubrió los ojos del niño mientras Rachel se doblaba en dos.
El Kubelwagen que transportaba al comandante Wolfgang Schörner entró por la puerta principal de Totenhausen a toda velocidad y se detuvo con un chillido de frenos frente al edificio administrativo. Schörner no había encontrado el paradero del sargento técnico Willi Gauss en Dornow, pero un poco de esfuerzo adicional rindió grandes frutos. Había resuelto interrogar a los residentes de las afueras, entre la aldea y Totenhausen; la cuarta casa que visitó fue la de Sybille Kleist. Le bastó pronunciar el nombre del sargento Gauss para que Frau Kleist estallara en llanto.
– ¡Le pasó algo malo a Willi! -sollozó-. ¡Lo sabía! Iba a prestar declaración, Sturmbannführer, pero… Le juro, esta mañana salí dos veces hacia el campo para informar, pero no pude hacerlo.
– ¿Por qué, señora? -preguntó Schörner.
Frau Kleist trató de adoptar una pose de altiva dignidad.
– Soy una mujer casada, Sturmbannführer. Willi… el sargento Gauss me ayuda con ciertos quehaceres pesados de la casa. No sucede nada indecente, pero si hubiera algún malentendido y mi esposo…
– Pierda cuidado que investigaré con absoluta discreción -aseguró Schörner con paciencia forzada.
– El sargento Gauss vino anoche. Poco después de su partida, me pareció oír algo. Mejor dicho, estoy segura. Miré, pero no se veía nada. Le juro por Dios, Sturmbannführer, que cuanto más lo pienso más me convenzo de que fueron disparos. Suaves, pero muy rápidos.
Schörner interrumpió a Frau Kleist para leerle el edicto sobre motines. Ordenó a las cuadrillas de búsqueda que se concentraran en la zona circundante al domicilio de los Kleist y partió hacia Totenhausen en busca del sargento Sturm y sus mejores perros.
Al bajar del Kubelwagen, Schörner vio al operador de radio que salía del cuartel general.
– Rottenführer! -exclamó-. Dónde está el Hauptschárführer Sturm?
– No lo sé, Sturmbannführer. Pero hace unos minutos oí ladrar los perros. Tal vez esté ejercitándolos.
Cuando Schörner entró en el callejón entre las perreras y la cuadra de los SS, el sargento Sturm levantaba la falda de Rachel y la sujetaba en torno de su cintura. Al acercarse, marchando con paso rápido, vio que Sturm le bajaba los calzones, le apoyaba la izquierda sobre la espina lumbar e introducía la diestra entre sus muslos.
– Achtung, Hauptscharführer!
El sargento Sturm se enderezó rápidamente y miró boquiabierto al comandante que se acercaba por el callejón. Afeitado, enfundado en el uniforme de combate gris de las Waffen SS, el parche sujeto sobre la cuenca del ojo como una medalla al valor, era la encarnación de las peores pesadillas del suboficial.
– Achtung!
Sturm enderezó los hombros y pegó las manos sobre las costuras de sus pantalones. Rachel se alzó los calzones y corrió a Frau Hagan.
– ¿Se puede saber qué pasa?
Sturm se rehízo rápidamente.
– Esto es una requisa, Sturmbannführer.
– Pues a mí me parece una violación.
– Sturmbannführer, esta mujer oculta contrabando en su persona.
Schörner miró brevemente a Rachel.
– ¿Qué clase de contrabando? ¿Alimentos? ¿Explosivos?
– Diamantes, Sturmbannführer. Las mismas piedras de las que debí deshacerme las otras noches por orden suya.
Sorprendido, Schörner frunció los labios.
– Comprendo. ¿Cómo sabe usted que los tiene?
– Tengo buenos informes, Sturmbannführer. De otra prisionera.
Rachel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué compañera de cautiverio la habría delatado a los SS?
– ¿Y dónde oculta esas joyas?
Sturm se sintió lleno de confianza; esta vez, los hechos lo respaldaban.
– En sus partes pudendas, Sturmbannführer, como hacen todas estas yeguas judías.
Schörner meditó su respuesta un instante.
– Si usted tenía esa información, Hauptscharführer, debía transmitírmela a mí. Yo habría instruido a una enfermera civil para que registrara a la prisionera. Su conducta fue sumamente irregular e indigna de un soldado alemán.
Sturm enrojeció. No iba a permitir que lo humillaran en presencia de un judío.
– ¡Conozco mi deber, Sturmbannführer. Si la prisionera viola las reglas, la requisaré dondequiera que la encuentre.
– ¿Su deber, Hauptschárführer? -Schörner alzó las cejas. -Mientras usted abusaba de una mujer en un callejón, yo estaba cumpliendo con su deber. No sólo descubrí que nuestro sargento ausente tenía una aventura clandestina con la esposa de un héroe de la Kriegsmarine sino que precisamente anoche estuvo retozando en la cama con esa mujer. Ella dice que oyó disparos poco después que él partió. Volví inmediatamente en busca de usted y sus perros para batir la zona. ¿Y con qué me encuentro? ¡Con que usted está una actitud aún más repugnante que la de Gauss!
Aunque sorprendido por la novedad, Sturm no iba a permitir que Rachel escapara de sus garras.
– Sturmbannführer, yo mismo iré con los perros a batir la zona. Pero antes debo quitarle el contrabando a la prisionera.
Schörner echó una mirada rápida al callejón. El soldado SS miraba hacia otro lado. Sturm había elegido a propósito un lugar apartado, pero el tiro le salió por la culata.
– Hauptscharführer, sugiero que busque los perros y deje de perder el tiempo -señaló Schörner fríamente-. Conozco a la prisionera. Dudo mucho de que posea diamantes o los oculte de manera tan repugnante como usted sugiere. Me parece que su mente es tan sucia como la del sargento Gauss.
Sturm sabía que no debía responder. Pero no podía abandonar la partida.
– ¿Cómo sabe usted lo que ella tiene o no tiene entre sus piernas?
Schörner echó la cabeza atrás como si recibiera una bofetada.
– Así es -continuó Sturm con mayor confianza-. No crea que desconozco su juego. Usted no es mejor que Gauss ni que nadie. Para mí, es mucho peor.
En una fracción de segundo la mano de Schörner aferró la garganta de Sturm. Estrelló al atónito sargento contra la pared de la perrera y le apretó la garganta como si fuera a matarlo. Los pastores alemanes enloquecieron.
Sturm trataba de hablar, pero su garganta estaba totalmente cerrada.
– ¿Tiene algo que decir, Hauptschárführer? -dijo Sturm con una voz que rechinaba como vidrios rotos. Aflojó la mano apenas lo suficiente para que pudiera susurrar. El sargento tomó aire y gruñó:
– Hijo de puta, ese uniforme no es para los que andan con judías.
Schörner se puso lívido. Esas palabras en boca de un hombre que jamás había estado en combate, que no conocía el fuego enemigo ni de lejos, lo sacaron de quicio. Le dio un rodillazo violento en la entrepierna. Cuando Sturm se dobló de dolor, lo derribó de un puñetazo en la nuca; sin darle tiempo a reaccionar, le puso la bota sobre la cabeza y le aplastó la cara sobre el ripio.
Rachel lo miraba, horrorizada y fascinada a la vez. Se dio cuenta de que Frau Hagan estaba aún más estupefacta que ella. El comandante Schörner aplastaba la carota roja de Sturm sobre el ripio como si fuera la cabeza de un perro rebelde y parecía estudiar la posibilidad de desnucarlo con la puntera de su elegante bota claveteada. Contempló la cabeza rapada del sargento durante varios segundos, como si ponderara los pros y los contras de la decisión.
Rachel oyó un rugido de motores al otro lado de la cuadra. Una moto con sidecar desocupado dobló la esquina y patinó al detenerse junto a Schörner. El conductor se quitó las antiparras y miró atónito al hombre en el suelo.
– ¿Qué pasa, Rottenführer? -preguntó Schörner.
El motociclista no podía apartar los ojos de Sturm.
– Sturmbannführer, yo…
– ¡Hable de una vez!
– ¡El sargento Gauss, Sturmbannführer!. Encontramos su cadáver. ¡Fue asesinado! ¡Lo mataron a tiros con un arma automática!
– ¿Qué? ¿Dónde?
– Cerca de la casa de la señora Kleist, como usted dijo. Enterrado en la nieve. Revolvimos la mitad del jardín, pero lo encontramos. Y eso no es lo peor, Sturmbannführer. Junto con el cuerpo encontramos cuatro paracaídas. Eran paracaídas ingleses.
Schörner levantó la bota de la nuca de Sturm.
– ¡De pie, Hauptscharführer! junte, a todos los hombres y perros disponibles y vaya inmediatamente a la casa de los Kleist. -Subió al sidecar. -¡Lléveme allá, Rottenführer!
– Zu befehl, Sturmbannführer!
Sturm se paró lentamente mientras el cabo encendía el motor de la moto.
– ¿Qué mira? -preguntó Schörner como si no hubiera ocurrido nada entre ellos-. Puede haber paracaidistas británicos en la zona. ¡Lo demás puede esperar!
Sturm asintió, aturdido. Tantos sucesos en tan poco tiempo lo desbordaban por completo. Farfullo un "Jawohl!", entró en la perrera y tomó seis cadenas que colgaban de un gancho sujeto a la puerta.
Schörner se volvió hacia Rachel con una mirada tan intensa como imposible de interpretar justo antes que la moto se pusiera en marcha y desapareciera en medio de un rugido de su motor.
Rachel apretó a Jan contra su pecho y miró a Frau Hagan. La polaca meneó la cabeza.
– Está loco -dijo-. Perdió la chaveta.
– Jan, Jan -canturreó Rachel-. Tranquilo, mi amor, ya pasó.
– Al contrario -señaló Frau Hagan-. Esto recién empieza.
– ¿Qué quieres decir? ¿Sturm lo delatará?
– No lo creo. Me parece que ajustarán las cuentas en privado. Schörner debe de haberlo pescado en algo muy gordo, por eso Sturm no lo delata por sus relaciones contigo. Trató de vengarse de él de esta manera y le salió mal, pero no puede informar a nadie sobre esto. -La polaca se frotó el pelo marrón ceniciento con las dos manos. -Igual seguirá tratando de matar a Schörner. Le llevará algún tiempo, pero ya encontrará la forma. De ahora en adelante deberás cuidarte muchísimo, ya que eres el peón en este juego.
Rachel se estremeció:
– Vamos a la cuadra, Quiero ver a Hannah. -Alzó a Jan y juntas salieron del callejón. -¿Sabes qué es lo peor de todo? Eso que dijo Sturm, de que le habían informado sobre mis diamantes.
– ¿Los tienes? -preguntó Frau Hagan sin vueltas.
Rachel vaciló, pero decidió que debía dejar de fingir:
– Sí. Perdona que te mintiera.
Frau Hagan agitó la mano para indicar que no tenía importancia.
– ¿Los guardas donde él dijo?
– Sí.
– ¿Dónde los dejas cuando vas con Schörner?
– No preguntes. -Rachel apuró el paso. -No puedo creer que alguien me haya delatado. ¡Una prisionera en la misma situación que nosotros! Me habrá visto en el baño o en las duchas.
– Si me entero de quién fue, la estrangularé con el cordón de mis zapatos -declaró Hagan fríamente.
– Pero, ¿cómo pudo hacer semejante cosa?
La jefa de la cuadra soltó un gruñido que expresaba toda una vida de desencantos.
– Te lo dije el día que llegaste, holandesita. El peor enemigo del prisionero es el prisionero.
27
– ¿Cómo? ¿Qué?
McConnell se despertó en la oscuridad como solía hacerlo durante su residencia hospitalaria en Atlanta, con los ojos muy abiertos pero semidormido, tratando de obligar a su cerebro a entrar en acción.
Alguien le sacudía el brazo.
– ¡Levántese, señor Wilkes! ¡Despierte, señor!
Los ojos de McConnell se clavaron en el hombre. Para su sorpresa, no era una enfermera sino un ordenanza del coronel Vaughan. El soldado lo alzó de la cama.
– ¿Este es todo su equipaje, señor?
– No, carajo, tengo unas valijas en el castillo. Un momento. Dios mío… ¿es la misión? ¿Esta noche?
– Déjelo todo aquí, señor. No lo necesitará. Sígame.
El ordenanza salió. McConnell tanteó en la oscuridad hasta encontrar sus zapatos, se calzó y lo siguió. Llovía, como casi siempre en Achnacarry. El ordenanza lo esperaba en la senda al castillo, saltando de impaciencia.
McConnell lo siguió a paso rápido, pero sin correr. Ese hábito, adquirido en sus años de residente, le daba tiempo para pensar. ¿Dónde diablos estaba Stern? Después de cenar, los dos se habían retirado a la casilla, pero ahora no estaba ahí. Habían perdido todo el día; era la primera vez que el sargento McShane no aparecía al amanecer para matarlos de cansancio. No había aparecido en todo el día y, cosa extraña, Stern no había expresado la menor curiosidad.
McConnell bordeó la esquina trasera del castillo y avanzó rápidamente junto al muro. Al llegar al frente vio que la única luz era la bombilla pálida sobre la puerta. Una mano rígida se apoyó en su pecho.
– Alto, señor Wilkes -dijo el ordenanza.
– Qué mierda…
– Cállese, doctor -dijo una voz conocida. Los ojos de McConnell se volvieron lentamente hacia la figura agazapada contra el muro junto a un talego de cuero. Era Stern.
McConnell se sentó en cuclillas a su lado:
– ¿Llegó la hora?
– El avión de Smith llegó hace un rato. Yo lo oí.
McConnell sintió que se le aceleraba el ritmo cardíaco. Advirtió que su mano aferraba el retazo de tartán de los Cameron. Bajo la lluvia fría que ya le empapaba el cuello, miró hacia la aldea de casillas prefabricadas en el prado al otro lado del camino. Estaba desierta; no había fogatas ni se oían cantos.
– ¿Dónde están? -preguntó.
– Asalto nocturno -dijo Stern.
– ¿Qué es eso?
– El ejercicio de graduación inventado por el coronel -explicó el ordenanza-. Lo más parecido al combate verdadero. En este momento los franchutes cruzan el lago.
McConnell oyó un rugido sordo en la oscuridad. Era un motor. Un camión militar con la caja cubierta por una lona subió lentamente por el camino y se detuvo frente a la entrada principal del castillo. De la compuerta de cola saltaron tres hombres que parecían sostenerse de pie con gran dificultad. McConnell contuvo el aliento al verlos a la pálida luz de la lámpara sobre la puerta.
Uno de los tres era el sargento Ian McShane.
Stern se paró de un salto y corrió hacia el camión, seguido por McConnell. En ese momento se abrió la puerta del castillo y salió el general Smith. Esa noche no vestía saco espigado ni gorra cazadora sino uniforme de combate. Dos ordenanzas lo seguían con las valijas de McConnell y dos talegos de lona.
– Al camión -ordenó Smith secamente. Vio a Stern y McConnell. -Suban, los dos. Hay mudas de ropa en esos talegos. Cámbiense ya.
En el alboroto junto a la compuerta de cola, McConnell miró a los ojos del sargento McShane y quedó atónito por lo que vio: fatiga, furia, los restos del shock. Cuando le tocó el brazo, McShane se estremeció como si le doliera. Entonces vio las raspaduras y las costras de sangre en la cara interna de los brazos, como si hubiera patinado sobre cincuenta metros de hormigón.
– ¿Dónde diablos estuvo, sargento?
– Donde usted irá esta noche, doctor.
El general Smith se interpuso entre los dos:
– Al castillo, sargento. Los espera un buen fuego y una botella de whisky. Sé lo han ganado.
McShane, flanqueado por John Lewis y Alick Cochrane, no respondió. Al mirar sobre el hombro de Smith, McConnell vio que los otros dos parecían estar peor que el sargento. Iba a decir algo, pero Smith se adelantó:
– Vaya, sargento.
Cochrane y Lewis fueron hacia la puerta. McShane dio un paso al costado y apoyó un dedo en el pecho de Stern:
– Tengan cuidado cuando estén allá. Cuide bien al doctor. Tal vez se encuentren con una recepción más cálida de lo que esperaban.
El montañés miró al general Smith a los ojos, dio media vuelta y entró en el castillo.
– ¿De qué está hablando? -preguntó Stern.
– Sufrieron una baja -dijo el general-. Usted sabe lo que lo que es sufrir bajas, ¿no? Colin Munro, el instructor de tiro. Cargaron su cuerpo veinticinco kilómetros a pie hasta el punto de encuentro. Bueno, en marcha. Tenemos que llegar a Suecia a las tres y a Alemania antes del amanecer.
Stern arrastró a McConnell hacia el camión:
– No hay nada que hacer -dijo.
En su talego McConnell encontró ropa de civil seca -con las etiquetas alemanas correspondientes- y también un uniforme militar de invierno, de lana gris, prolijamente doblado. Se estremeció al ver las runas plateadas de las SS y la calavera con las tibias en su gorra de capitán. Stern tenía un uniforme verde grisáceo con los temidos cordoncillos verdes y el distintivo de las SD. En el pecho tenía una Cruz de Hierro Primera Clase y una condecoración por las heridas recibidas. El distintivo en la solapa izquierda indicaba que era un coronel, un Standartenführer.
– ¿De civil o de uniforme? -preguntó McConnell.
– De uniforme -contestó Stern.
McConnell no había terminado de vestirse cuando el camión se puso en marcha. Stern se puso a hurgar en la valija que contenía los equipos antigás de McConnell.
– ¿Qué busca? -preguntó éste.
– La bicicleta no es lo único que robé en el castillo -dijo Stern, alzando la voz por encima del ruido del motor-. Smith está loco si cree que iré a Alemania armado sólo con una Schmeisser y una pistola.
McConnell se arrodilló a su lado. Dentro de la valija había varias granadas de mano, una cajita y un paquete envuelto en papel kraft.
– ¿Qué es eso?
– Explosivo plástico. Detonadores de tiempo. Granadas.
– ¿Dónde los consiguió?
– En el arsenal particular de Vaughan. Gracias a Dios que los ordenanzas no registraron las valijas.
– Tal vez lo hagan más adelante.
– No. De ahora en adelante, las cargaremos usted y yo, nadie más.
Minutos después se detuvo el camión y el general Smith se asomó por la compuerta de cola.
– A la carrera -ordenó-. No hay tiempo que perder.
McConnell saltó al suelo. Se habían detenido junto a un avión que evidentemente no era una máquina común. Era un monoplano de alas altas pintado de negro mate. A cincuenta metros sería totalmente invisible. El piloto de Smith había aterrizado ese aparato de aspecto siniestro en un prado húmedo donde no parecía haber lugar suficiente para una bandada de gansos. Stern pasó junto a McConnell con las valijas. Bruscamente se alzó en la noche un tableteo de armas como una tormenta de verano en Georgia.
– ¡Carajo! -chilló McConnell-. ¿Qué es eso?
– ¡Al avión! -vociferó el general-. ¡Si nos damos prisa, podremos verlo mejor!
McConnell alzó los talegos al avión y antes de que pudiera tomar aliento el Lysander alzó vuelo, esquivando por centímetros la cresta de una loma. A la orden de Smith, el piloto viró sobre el lago Lochy para que pudieran ver el espectáculo. Las balas trazadoras surcaban el cielo nocturno en una escena digna de una novela de H.G. Wells. Las bengalas que estallaban en torno del avión iluminaban una docena de chalupas en el lago como si fueran patos de cartón en un concurso de tiro.
– ¡Los franchutes están cagados de miedo! -exclamó Smith-. Los muchachos de Charlie disparan con munición de guerra a centímetros de sus culos.
Smith le dijo al piloto que enfilara hacia "Checkers" o algo parecido. Cuando el Lysander pasaba sobre la playa apenas, treinta metros por encima de los obuses, McConnell vio una ambulancia con los faros encendidos. En el resplandor húmedo de los faros vio una figura robusta con las manos tomadas a la espalda. El hombre alzó el brazo derecho y lo agitó cuando el Lysander meneó las alas al pasar sobre él.
– ¡Mírenlo! -vociferó Smith-. Como si fuera Cecil B. de Mille en persona. ¡Qué espectáculo! En el Ministerio de Guerra dicen que Charlie Vaughan usa más artillería en su asalto nocturno que Montgomery en El Alamein.
El piloto penetró directamente en el centro de la tormenta. McConnell tuvo que hacer un esfuerzo para retener sus alimentos. Para distraerse de las náuseas intentó hacerle preguntas a Smith, pero éste no le prestó atención. La lluvia repiqueteaba en las ventanillas de plexiglás. El piloto era apenas una gorra de cuero vista de atrás y Stern una silueta a su lado.
Por primera vez desde la muerte de David, comprendió que el destino era irrevocable. Volaba en un avión negro bajo un cielo encapotado, sobre una isla cuyas luces estaban apagadas desde 1939. La idea de que se estaba librando una guerra de envergadura mundial en la que tal vez estaba en juego el alma misma del hombre jamás se le había aparecido tan nítidamente como en ese momento.
¿Eran esos los olores que conocía David? ¿El olor pesado de la lana mojada y el cuero? ¿El más penetrante del combustible de avión y el aceite? ¿El aroma de la euforia que emanaba de Stern, ese olor sudoroso del cazador al amanecer? Y, desde luego, el olor metálico que McConnell creía percibir en sí mismo…
El del miedo.
Por primera vez adquirió plena conciencia del destino de su vuelo. La Alemania nazi. Un metro cuadrado del glorioso Reich aguardaba que se posaran en él sus pies, o tal vez su cadáver. Trató de desterrar esos pensamientos mientras el Lysander volaba obstinadamente hacia el sur, y se durmió cuando aún quedaba más de una hora de vuelo.
Lo despertó el impacto de las ruedas sobre el suelo.
– ¿Ya llegamos a Suecia? -preguntó aturdido.
– Todavía no, muchacho.
Era la voz del general Smith. El avión viró y carreteó sobre la pista, que estaba totalmente oscura. Finalmente, los faros de un auto parpadearon tres veces,
El piloto detuvo el avión junto al auto.
– Bajen -dijo Smith.
Saltaron del avión y subieron al auto, un lujoso Humber. El piloto se quedó en el Lysander. El conductor del Humber vestía un uniforme negro y manejaba como un hombre que estuviera a punto de llegar tarde a la boda de su hija. Los uniformes alemanes atrajeron su mirada por el espejo retrovisor, pero poco después el auto se detuvo junto a una cerca de ligustros prolijamente recortados. Smith bajó y encabezó la marcha a través de un espléndido jardín inglés. McConnell vio el reflejo de la Luna en las ventanas de mainel, y entonces llegaron a una gran puerta de roble.
– ¿Dónde mierda estamos? -preguntó Stern.
– Cuide el lenguaje -observó el general en tono severo.
Smith abrió la puerta y los condujo por un pasillo oscuro. McConnell sintió el aroma de libros encuadernados en cuero y chintz viejo, maderas finas y té. Vio el destello de la luz sobre objetos de bronce y de cristal. Por un instante pensó que se encontraba en la casa de su profesor en Oxford. Pero no, era imposible.
El general Smith giró para avanzar por otro pasillo, iluminado por una lámpara eléctrica de pared. Se detuvo ante una puerta. La pared estaba revestida de paneles de madera que parecían tener más de cuatro siglos. Smith puso una mano en el picaporte y se volvió hacia Stern.
– Cuidado -dijo-. Hablen solamente cuando se les dirija la palabra y cuiden muy bien el lenguaje.
McConnell advirtió con cierta inquietud que el general había abandonado su pose habitual de informalidad cordial. Cada palabra y gesto eran propios de un militar. Cuando Smith abrió la puerta, comprendió el motivo.
Lo primero que vio fue la coronilla calva que remataba una gran cabeza redonda. La cabeza estaba inclinada sobre un enorme mapa. Aunque lo veía al revés, McConnell reconoció el Pas de Calais. El cuerpo robusto estaba enfundado en un gabán de marino; cosa nada extraña, puesto que en la casa hacía casi tanto frío como afuera. Olió el gran cigarro mucho antes de verlo, y también el aroma del coñac en la copa de cristal.
Winston Churchill alzó la vista del mapa y parpadeó. Se enderezó rápidamente.
– ¡Diablos! -exclamó-. ¡Los matones de Himmler descubrieron mi paradero!
McConnell rió, tal vez con cierta histeria, pero el Primer Ministro había descubierto la manera precisa de distender el ambiente. Seguramente no era frecuente para él encontrarse frente a dos oficiales de las SS con sus borceguíes. Su sonrisa amplia al mirarlos de arriba abajo parecía indicar que le encantaba. La vitalidad que emanaba de él era asombrosa. Churchill tenía setenta años, pero sus ojos acuosos brillaban con humor y una inteligencia casi desconcertante. Cuando se llevó el cigarro a la boca y le habló directamente a McConnell, éste sintió que crecía su propia importancia, como si se hubiera producido una sutil modificación en el campo magnético terrestre.
– ¿Le gustó Escocia, doctor? -dijo con una voz mucho más profunda que la que transmitía la radio-. Fue un curso bastante duro, ¿no?
La gran cabeza de Churchill se inclinaba hacia él como desafiándolo.
– Bastante duro -asintió McConnell.
– Duff dice que aprobó con todos los honores.
McConnell sabía que el Primer Ministro utilizaba todas las facetas de su increíble carisma a fin de ganar a los demás para su causa, pero no pudo resistir. Se sentía a la defensiva cuando oyó la voz de Stern que murmuraba:
– Juegos.
– ¿Cómo dice? -Churchill alzó la cabeza y chupó su cigarro. – Usted debe ser Stern.
– Dije juegos. Allá en el norte no hacen otra cosa que jugar.
McConnell miró al general Smith, que tenía cara de querer apuñalar a Stern en los riñones.
– Señor Stern -dijo Churchill-, en Achnacarry juegan porque la guerra es un juego. Por eso hay que tomarla con una sonrisa. Y el que no pueda, que se haga a un lado. -Dejó el cigarro en el cenicero y apoyó las manos sobre la madera lustrada del escritorio. -Quise hablar con ustedes por dos razones. Porque son civiles y no son súbditos británicos. Van a emprender una misión sumamente peligrosa. Quiero que comprendan la importancia suprema de lo que van a realizar. Señores, esta misión no debe fracasar. -Alzó las piernas de su pantalón y se sentó detrás del escritorio. -Sobre todo quería hablar con usted, doctor McConnell. Si no me equivoco, se considera discípulo del señor Gandhi.
– En cierta medida, lo soy -respondió con una rapidez que lo sorprendió al él mismo.
– Espero que no lo sea en la misma medida que algunos de sus colegas científicos. ¿Conoce al profesor Bohr?
– ¿Niels Bohr? ¿El físico danés?
– El mismo. -Sé quién es.
– Es un utopista y, en cuestiones de guerra, el tipo más despistado que he conocido en mi vida. ¡Diablos, es infantil! Se sentó frente a mí y habló durante tres cuartos de hora sin decir absolutamente nada. Creo que sólo quería decir que la única arma para enfrentar la violencia es la humildad. Gandhi dice lo mismo, pero al menos lo hace en cinco minutos.
Churchill entrecerró los ojos y lo miró con indisimulada curiosidad.
– ¿Qué me dice de usted, doctor? ¿Cree que la humildad es la mejor arma contra los ejércitos de Herr Hitler?
McConnell se tomó su tiempo para responder. El nombre de Niels Bohr lo había desconcertado. Se suponía que el célebre físico estaba en Suecia. ¿Cómo era que "se había sentado frente a" Winston Churchill? La inesperada nueva coincidía con los rumores que se corrían por Oxford sobre el impulso que se daba últimamente a la investigación en física nuclear.
– ¿Qué me dice, doctor? -insistió Churchill.
– Creo que esa etapa quedó atrás, señor Primer Ministro. Pero también creo que hace años habría sido posible detener a Hitler con poca o ninguna violencia.
– Estoy muy de acuerdo con usted. Pero vivimos el presente. -Alzó un poco la voz. -Duff me dijo que su padre ganó la medalla por servicios destacados durante la Gran Guerra. En el fuerte Saint Mihiel.
– Así es -asintió McConnell, algo extrañado de que los conocimientos de Churchill sobre su pasado lo sorprendieran tanto-. Y una estrella de plata. Arrojó ambas condecoraciones al río Potomac en 1932.
Churchill bajó el mentón hasta el pecho y lo miró fijamente:
– ¿Por qué demonios habrá hecho una cosa así?
McConnell pensó que la respuesta no agradaría al Primer Ministro, pero no pudo contenerse.
– ¿Recuerda el alboroto de los veteranos del ejército en Washington? ¿Durante la Gran Depresión?
– Si no me equivoco, pedían pensiones militares.
– Exactamente. Los veteranos querían ayuda del gobierno, y entre ellos había algunos camaradas de la unidad de mi padre. Eran unos veinticinco mil hombres con sus familias. Pidieron a mi padre que los acompañara para prestarles auxilios médicos, y él fue. La policía de la capital daba de comer a los veteranos y sus familias, pero el presidente Hoover no sentía la menor simpatía por su causa. Después de tres meses de manifestaciones pacíficas, mandó llamar al ejército. Los militares atacaron a la multitud desarmada con gases lacrimógenos, bayonetas, caballería, tanques. Hubo heridos de bala, niños muertos por asfixia. -McConnell hizo una pausa. -Mi padre estuvo ahí.
Churchill lo miró sin parpadear:
– Si no me equívoco, usted quiere expresar una moraleja.
– Una acotación al margen. Conozco los nombres de los oficiales que dirigieron el ataque. Las tropas estaban al mando de un tal Douglas MacArthur. Éste desobedeció a Hoover; en lugar de ceñirse a las órdenes, cometió graves excesos. El edecán de MacArthur era el mayor Dwight Eisenhower. La caballería cargó con los sables desenvainados a las órdenes del capitán George Patton. Usted comprenderá, señor Primer Ministro, que mi afecto por los militares dista de ser incondicional.
– Lo comprendo perfectamente. La política suele ser un asunto difícil, doctor. Desgraciadamente, debo reconocer que he cometido errores parecidos. Pero nada de eso tiene que ver con la situación actual. Un hombre de su inteligencia comprende muy bien la amenaza que pende sobre la civilización cristiana.
McConnell no tenía la menor duda de que Stern había tomado debida nota de la falta de alusión a los judíos.
– Usted tuvo sus propias razones para aceptar la misión. Cualesquiera que fuesen, se lo agradezco. No exagero al decir que la liberación de Europa tal vez dependa de ella.
Miró fijamente a McConnell durante varios segundos. Luego tomó una hoja de papel y alzó la pluma del tintero.
– Seguramente se perderán algunas vidas durante la misión -dijo mientras escribía rápidamente-. Quiero que sepa que asumo la responsabilidad por ello.
Churchill arrancó la hoja del cuaderno y la entregó a McConnell, quien leyó la esquela con asombro.
Que estas muertes recaigan sobre mí.
W.
– ¿Sabía que parte de mi familia es norteamericana? -preguntó Churchill-. Y me parece que usted es inglés a medias, doctor.
– ¿Cómo? -murmuró McConnell sin dejar de mirar la esquela increíble-. ¿Qué quiere decir?
Churchill apretó el cigarro con los dientes y sonrió:
– ¡Un hombre capaz de sobrevivir a Oxford y luego al castillo de Achnacarry bien merece la ciudadanía!
McConnell oyó el bufido impaciente del general Smith a sus espaldas. Pero el acento alemán de Stern se alzó en la oficina, filoso como una navaja.
– ¿Y mi pueblo? -preguntó en tono acusador-. ¿Los judíos tienen cabida en su paraíso anglosajón?
– ¡Cierre el pico! -vociferó el general Smith.
– Déjelo hablar, Duff -dijo Churchill-. Tiene derecho a estar furioso.
Stern dio un paso adelante. Su acento alemán y su uniforme de la SD dieron a sus palabras una extraña intensidad.
– Quiero saber si de veras apoyará la creación de un hogar nacional judío en Palestina después de la guerra.
Churchill blandió su cigarro a la manera de un puntero:
– Desde luego que sí, señor Stern. Pero la frase clave de su pregunta es "después de la guerra". Todavía restan muchos combates.
– Estoy dispuesto a combatir.
– ¿De veras? Me alegra saberlo. Cuando vuelva de la misión, me encargaré de que lo incorporen como oficial a la brigada judía. -Sonrió: -Claro que deberá cambiar de uniforme. Esa esvástica no caería muy bien.
– ¡La brigada judía no existe! Hace años la enterraron bajo toneladas de papel.
– Así es, pero acabo de desenterrarla -dijo Churchill-. La brigada judía combatirá en la liberación de Europa. ¿Le interesa?
Para sorpresa de todos, Stern adoptó la posición de firmes. Churchill sonrió.
– Me gusta este tipo, Duff. Me parece que eligió bien.
– No está mal -admitió Smith con renuencia-. Pero ya es hora de partir. Se acerca el momento.
– La hora H -dijo Churchill con entusiasmo-. ¡Al corazón de Alemania! Qué no daría por ir con ustedes. -Se levantó y estrechó con fuerza las manos de ambos.
McConnell quiso preguntar algo más, pero el general ya los obligaba a salir de la oficina y seguirlo por el pasillo.
El conductor del Humber los esperaba en la puerta.
– Síganlo -indicó Smith-. Volveré en un momento.
Al salir por una puerta distinta, McConnell volvió la vista atrás. En el dintel estaban grabadas las palabras Pro Patria Omnia. Recordó lo que había dicho Duff Smith al piloto cuando sobrevolaban el lago Lochy. No era "checkers" sino Chequers, la residencia veraniega del Primer Ministro inglés. Al seguir a Stern hacia el Lysander, se preguntó si Adolfo Hitler conocía esas palabras grabadas sobre la puerta de la casa y comprendía su significado.
Todo por la patria.
Churchill fumaba aplicadamente su cigarro cuando volvió el general Smith, quien se sentó frente al escritorio a la espera del intenso interrogatorio al que lo sometía el PM antes de un operativo importante. Churchill soltó una gran nube de humo azul, resopló y dejó el cigarro en el borde del cenicero.
– Es la primera vez que apruebo un operativo directamente contrario a los deseos de los norteamericanos -dijo gravemente-. Todavía no estoy seguro de que sea prudente usar a un norteamericano, aunque sea el hombre idóneo desde el punto de vista técnico. Podríamos tener problemas.
– No habrá problemas, Winston. Si se lleva a cabo la misión, se producirá un hecho negativo: la no utilización de gases neurotóxicos por los nazis. Si fracasa, lo más probable es que McConnell y Stern mueran en el intento.
– Lo que me preocupa es que la lleven a cabo, pero que después el digno doctor decida sincerarse para aliviar su conciencia.
Smith miró fijamente los ojos celestes en busca del mensaje subliminal de la conversación.
– Es una misión peligrosa -dijo por fin-. Aunque tengan éxito, tal vez no vuelvan con vida.
Churchill juntó las puntas de los dedos y su vista se perdió en las sombras detrás de Smith.
– ¿Alguien está enterado de que McConnell participa de una misión?
– Dejó dos cartas a un profesor en Oxford para que las envíe a su madre y su esposa. Dicen lo que era de esperar. Las confisqué.
Churchill suspiró ruidosamente.
– Si Eisenhower o Marshall se enteran de que pasé por encima de ellos para dar un golpe de tanta magnitud…
– ¡No le dejan alternativa, Winston! Si los ejércitos de Eisenhower se desploman al minuto de poner pie en las playas francesas, Rossevelt y Marshall pondrán el grito en el cielo sobre lo que debía haberse hecho y Ike renunciará, pero será demasiado tarde.
– Sí, sí, está bien, Duff. La pregunta es si la misión es realizable. Si las probabilidades son buenas.
– Más que buenas.
– ¿Y el gas? ¿Cuánto tiempo se conserva estable?
– Varía según la partida. Las últimas dos enviadas por Porton se conservaron durante noventa y siete horas.
– ¿Unos cuatro días?
– Un poco más.
– ¿Y era letal?
– Ya lo creo. Mató dos primates grandes rápidamente.
Churchill se crispó:
– No me diga dónde consigue los ejemplares. No quiero problemas con los protectores de animales. ¿Cuánto tiempo tiene el gas que llevaron los muchachos de Achnacarry?
Smith miró su reloj:
– Veintiséis horas.
– Un margen estrecho, ¿no le parece?
– La prueba de Raubhammer está prevista para dentro de cuatro días -dijo Smith-. Si no lo hacemos antes, podemos decir que fracasamos. Cuando lleguen, si el viento está por debajo de los diez kilómetros por hora, Stern liberará el gas esta misma noche. Si no, lo hará mañana.
Churchill hacía garabatos en su anotador.
– ¿Por eso dispuso que el submarino espere cuatro días? ¿Para esperar las mejores condiciones del tiempo?
– Para eso y también pensando en la demostración para Hitler. En cuanto al clima, un viento de seis kilómetros por hora es óptimo para este tipo de ataque con gases. Si no llueve, tanto mejor.
– ¿Saben Stern o McConnell que el gas tal vez pierda efectividad?
– Claro que no.
Churchill se arrebujó en su gabán.
– Dígame cuál es el porcentaje de probabilidad de éxito.
– Para el ataque en sí, cincuenta y cincuenta -murmuró Smith-. Pero si el ataque resulta, hay un noventa por ciento de probabilidades de que el bluff tenga éxito. Estoy absolutamente seguro de que el desarrollo de los gases neurotóxicos es una iniciativa exclusiva de Himmler. Todas las pistas apuntan a eso. Un golpe discreto con su propia arma milagrosa le quitará el suelo bajo los pies. No le quedará la menor duda de que hay diez mil toneladas de Sarin inglés listas para caer sobre Berlín. Tendrá que cancelar la demostración.
– ¿Podrá demostrar que el ataque lo iniciamos nosotros?
– No. Usamos garrafas alemanas de la Primera Guerra Mundial. Pero sabrá quién lo hizo. Me ocuparé de eso.
– ¿Y si el Sarin no actúa?
Smith se encogió de hombros:
– Irán los bombarderos.
Un gruñido profundo escapó de la garganta de Churchill.
– ¿Qué pasará si nos vemos obligados a bombardear el campo?
– Depende de varios factores. Ante todo, el clima. La cantidad de gas almacenado en el lugar. Los aviones lanzarán bombas incendiarias para quemar la mayor cantidad posible de gas antes de que se disperse por la zona. Claro que siempre es posible que extermine los pueblos vecinos. No podemos predecirlo. Si eso sucede, estoy seguro de que Himmler anunciará que se produjo un lamentable accidente industrial. En cualquier caso, nuestra misión no dejará el menor rastro.
– ¿Qué pasará si no hay noticias de Stern y McConnell?
– Si dentro de tres noches no recibo noticias fehacientes del éxito de la misión, enviaré los bombarderos.
– ¿Stern y McConnell están enterados de que habrá un bombardeo?
– Por supuesto que no.
Churchill se frotó las sienes. Había sorprendido a McConnell con su aire de vitalidad, pero Smith sabía que el Primer Ministro había sufrido una neumonía en diciembre, después de sobrevivir a dos ataques cardíacos en el mismo mes. Lo agobiaban presiones tremendas. Sin embargo, se obstinaba en asumir la responsabilidad moral por cada misión.
– Son civiles, Duff.
– Firmarán sus descargos antes de partir.
– No me refería a eso. Ahora que los SS asesinaron a su hermano, ¿no le parece que puede revelarle a McConnell el propósito verdadero de la misión?
Smith meneó la cabeza:
– No creo que el doctor McConnell matara a un ser humano ni para salvar su propia vida.
Sonó el teléfono sobre el escritorio, pero Churchill no le prestó atención.
– Veo una falla que podría causar un desastre, Duff. ¿Qué pasa si los atrapan y los torturan antes del ataque? ¿Les dio píldoras de cianuro?
– Stern lleva una consigo en todo momento, aunque usted no lo crea. En cuanto a McConnell, no lo creo capaz de tragarla. -El general hurgó en su bolsillo en busca de su pipa. -No se preocupe por eso. Ante una posibilidad cierta de caer en manos del enemigo, Stern tiene orden de matar al buen doctor donde se encuentre.
Por fin el teléfono dejó de sonar.
– Es una orden muy dura, Duff. Hay gente en ambos lados del Atlántico que no la aprobaría.
Smith había previsto ese último estertor de la conciencia.
– Hay un precedente, Winston. En Dieppe, cuando enviamos expertos en radar a reconocer la estación alemana, detrás de ellos fueron hombres armados, haciéndose pasar por guardaespaldas, por si los alemanes los rodeaban.
– No comprendo qué tiene que ver con esta misión.
Smith sonrió:
– Uno de esos guardaespaldas era agente del FBI norteamericano. Si los yanquis no tuvieron escrúpulos en permitir que un hombre del FBI matara a nuestros científicos, no veo cómo pueden objetar que hagamos lo mismo.
Brendan Bracken se asomó por la puerta:
– Llaman de Hayes Lodge. El general Eisenhower espera en línea.
Churchill asintió y despidió a su ayudante con un ademán.
– Es discutible, Duff. Pero si alguna vez esto llega a trascender, la cuestión de quién mató a quién no tendrá la menor importancia. Lo que importa es que la misión triunfe y que nada salga a la luz. Dígame… ¿cree que Stern mataría a McConnell a sangre fría?
Duff Smith se levantó y acomodó su uniforme pardo.
– No me cabe absolutamente la menor duda, Winston.
28
El avión Moon descendió del cielo nocturno como una chotacabras, atravesando las nubes espectrales en una picada tan abrupta que McConnell estaba seguro de que perdería las alas.
– ¡Agárrense de los asientos! -exclamó el piloto.
McConnell cerró los ojos y el viejo Lysander continuó su caída vertiginosa. En el avión no cabía un alfiler más. La valija con los equipos antigás y los explosivos robados ocupaba el hueco detrás de los asientos. Él sostenía los tubos de aire sobre sus piernas junto con el talego donde llevaba alimentos, la Schmeisser, una muda de ropa de civil y algunos medicamentos.
– ¿Va a vomitar? -preguntó Stern, gritando para hacerse oír sobre el ruido del motor.
McConnell abrió los ojos. Se sentía como un hombre que se precipita a la muerte, mientras la cara de Stern era impasible. Se preguntó si parecía un nazi auténtico, como Stern. Vestía uniforme de capitán y sus documentos eran los de un médico de las SS, pero se sentía tan alemán como un salchichón de Hormel. Con su uniforme verde grisáceo de la SD, su gorra y la Cruz de Hierro en el chaquetón, Stern irradiaba una autoridad siniestra.
– Me cago en el avión -refunfuñó Stern mientras acomodaba el talego de cuero gastado y la Schmeisser sobre sus piernas.
– Lo siento -chilló el piloto-. No hay más remedio.
McConnell no dijo nada. La pálida luz celeste que asomaba sobre el horizonte oriental era bastante elocuente. Se aproximaba el alba y aún no estaban en tierra. Todo el vuelo había sido una carrera contra el tiempo. Después del encuentro con Churchill volaron a una pista secreta. Ahí el general Smith y su edecán los condujeron a bordo de un bombardero Junker derribado, tan secreto que ni siquiera les permitieron ver al piloto. Debido a las insignias originales de la Luftwaffe pintadas en el avión, el vuelo sólo fue peligroso mientras permanecieron en el espacio aéreo británico, pero llegaron a la Suecia neutral sin novedad. Durante el vuelo, Smith hizo abrir el compartimiento de las bombas para que pudieran ver los buques de guerra alemanes que realizaban el bloqueo.
Los problemas empezaron en Suecia. El Lysander encargado de transportarlos de Suecia a Alemania, en el cual viajaban, había sufrido una avería en el motor durante el vuelo de regreso de una misión en la Francia ocupada. Y puesto que la diminuta aeronave negra tenía un solo motor, tuvieron que refugiarse durante horas en una choza helada mientras el piloto y el misterioso tripulante del Junker realizaban las reparaciones. Cuando terminaron faltaba apenas una hora para el amanecer. McConnell había sugerido que esperaran hasta el día siguiente, pero Smith lo rechazó de plano. Les hizo abordar el Lysander casi a la fuerza y ordenó al piloto que no se volviera por ningún motivo.
McConnell había pensado que volarían casi rozando las olas para evadir el radar alemán, pero el piloto dijo que era más probable que se toparan con un buque de la Kriegsmarine que con un caza nocturno de la Luftwaffe. Cruzaron el Báltico a tres mil metros de altura. Diez minutos antes habían sobrevolado la costa boreal de Alemania.
Entonces comenzó la picada.
– Gracias a Dios -dijo McConnell cuando el avión empezó á nivelarse sobre la llanura oscura.
– ¡Vamos a aterrizar en un campo cultivado! -gritó el piloto-. Los del servicio meteorológico dicen que hubo heladas, así que no habrá problemas con el barro. -Los miró sobre el hombro. A pesar de sus veinte años, tenía cara de un as del aire que había visto de todo. -No apagaré el motor. Quién sabe si no nos espera Himmler en persona. Les doy treinta segundos para desembarcar con todo su equipo.
– ¡Qué bueno que podamos contar contigo! -replicó Stern.
El piloto meneó la cabeza.
– Siempre llevo a los del SOE a Francia. Pero Alemania… ustedes dos están locos.
"Qué bien", pensó McConnell. "Todo el mundo se da cuenta de que somos un par de idiotas." Hacia el oeste, vio un resplandor anaranjado sobre el horizonte.
– ¿Qué es eso? -preguntó.
– Rostock -dijo el piloto-. Lo redujimos a escombros en el 43, pero la fábrica de aviones Heinkel todavía funciona. Anoche seguro que usaron bombas incendiarias. Vean, todavía se ven las llamas.
McConnell advirtió que Stern tenía la cara apretada contra el plexiglás.
– ¿Qué busca? -preguntó.
– Crecí en Rostock. Me preguntaba si nuestro edificio estará en pie.
– Difícil -señaló el piloto innecesariamente-. El casco de la ciudad está destruido. Qué joder, parece una ruina romana.
– Aja, ahora comprendo por qué Smith lo eligió para la misión -dijo McConnell, olvidado de sus mareos-. Conoce la zona.
– Es una de las razones.
– ¡La señal! -exclamó el piloto-. ¡Prepárense!
Tiró de la palanca para ascender y viró para enfilar hacia la pista en ángulo cerrado. McConnell escudriñó la oscuridad; alcanzó a ver una L invertida formada por tres tenues luces amarillas dispuestas en línea recta y una roja hacia un costado. Ésta parpadeaba como si repitiera una letra en clave Morse una y otra vez.
El Lysander caía como una piedra de granizo en el viento. Aferrado a su asiento, McConnell vio cómo se acercaba vertiginosamente la L. Las ruedas golpearon el suelo, saltaron una vez y rodaron sobre el terreno poceado hasta detenerse cerca de la luz roja.
– ¡A tierra! -vociferó el piloto-. ¡Rápido!
Stern ya había abierto la escotilla. El rugido del motor invadió la cabina. McConnell lo vio arrojar su talego a tierra y bajar de un salto. Tomó su mochila, se la alcanzó y saltó al suelo.
– ¡Dejó una valija, carajo! -chilló el piloto.
McConnell subió al avión, alzó la mochila que contenía los equipos antigás y los explosivos robados.
– ¡Suerte! -gritó el piloto. El avión negro giró rápidamente sobre la tierra helada y carreteó de vuelta por donde había llegado. En pocos segundos, sólo quedó de la máquina un ruido sordo que se alejaba rápidamente.
– Usted es el atleta -dijo Stern en la oscuridad-. Lleve las garrafas de oxígeno.
Pero cuando fue a recoger la valija, no la encontró. Un hombre gigantesco, de barba negra, grueso abrigo de piel y un viejo fusil con corredera colgado sobre el hombro se encontraba a menos de un metro de él. Había alzado la pesada mochila como si contuviera apenas una muda de ropa. A la vista de McConnell, se apagaron las bengalas que habían guiado el descenso y otras dos personas aparecieron en la oscuridad. Uno era un hombre alto y flaco con gorra de pescador que le cubría la frente. El otro, más menudo, estaba envuelto de pies a cabeza en un chaquetón de hule y una bufanda gruesa que sólo dejaba ver sus ojos. No portaba arma, pero evidentemente era el jefe.
– Santo y seña -dijo en alemán detrás de la bufanda.
– Schwartzes Kreuz -dijo Stern-. Cruz Negra.
– Identifíquense.
– Butler y Wilkes. Él es Wilkes. ¿Y usted?
– Melanie. Sígannos. Schnell! Hemos pasado toda la noche aquí. Si nos pesca el amanecer a descubierto, se acabó.
Los furtivos escoltas cruzaban el llano a paso tan rápido que el mismo McConnell tuvo que esforzarse para no quedar atrás. En determinado momento el jefe ordenó cuerpo a tierra. Aunque no estaba seguro, McConnell creyó oír el rugido remoto de un motor. Tres minutos después, ante una nueva orden, reanudaron la marcha.
Al atravesar los campos helados, McConnell comprendió que el frío correspondía a un orden de magnitud que nada tenía que ver con el de Escocia. Hubiera debido preverlo. No había que ser un genio para darse cuenta de que el viento del norte que barría la Alemania boreal venía del Ártico. Estaban a escasos treinta kilómetros de la costa del Báltico. El viento barría la llanura como si cumpliera una maldición nórdica; su uniforme y el de Stern nada podían contra esa fuerza.
Vio unas luces débiles a su izquierda. ¿Una ruta? ¿Un vía ferroviaria? A su derecha la oscuridad era total. Pero al cabo de unos minutos alcanzó a distinguir la cresta de una cadena de montes bajos perfilada contra una tenue corona azul. Se estremeció. Detrás de esas colinas ya asomaba el Sol.
Al bordear una estribación, aparecieron varias luces amarillentas. El líder se detuvo y conversó en susurros con sus hombres, quienes desaparecieron en las sombras sin decir palabra. Stern y McConnell tomaron las valijas.
Se acercaban a una aldea. Ya habían pasado dos granjas de las afueras. Ladró un perro, pero aparentemente no despertó a nadie. McConnell repasó mentalmente los consejos de Stern sobre los desplazamientos en territorio enemigo. Primero: no fumar en campo abierto. Stern decía que el olor del tabaco traído por el viento le había salvado la vida varias veces. McConnell había respondido con una broma, pero ahora no le parecía gracioso. Se acercaban a una casa.
En lugar de bordearla, el líder fue derecho a la puerta, la abrió con una llave y les indicó que pasaran.
En la escasa luz, McConnell se encontró en un vestíbulo estrecho, sin otro adorno que un perchero en una de las paredes. Stern dejó caer su valija y se sentó sobre ella, jadeando para recuperar el aliento.
– Tomen las valijas -ordenó el líder-. Bajarán al sótano.
– Un momento, por favor -suplicó Stern en alemán-. El paseo me agotó.
El líder gruñó con desdén y salió del vestíbulo. McConnell dejó sus valijas y lo siguió al tanteo hacia otra habitación que sin duda era una cocina. Aspiró el aroma del café y tuvo que contenerse para no correr a la estufa y beber directamente de la cafetera.
El líder encendió dos velas y las colocó sobre una mesa de madera en el centro de la cocina. McConnell contempló los estantes casi vacíos, las paredes pintadas de amarillo.
– Mein Name ist Mark McConnell -dijo-. Gracias por esperarnos.
El líder se encogió de hombros y se quitó el sombrero. Una melena rubia cayó sobre sus hombros. Se quitó la bufanda que le cubría la cara.
– ¡Dios mío! -exclamó McConnell en inglés.
– Soy Anna Kaas -dijo la joven al quitarse el grueso abrigo. Ciertamente, su figura no tenía nada de masculino. -Dígale al holgazán de su amigo que lleve las valijas al sótano. Estamos en Alemania.
– Ach du lieber Hergott! -terció Stern desde la puerta.
– ¿Hubiera preferido que fuera hombre? -preguntó Anna-. Lamento decepcionarlo.
McConnell estudió con asombro a la joven que servía el café. Parecía tener más o menos su edad y sus ojos eran color café: un detalle discordante en una mujer que correspondía en todo otro sentido al estereotipo ario de la Brunilda rubia de ojos azules.
– Los esperábamos hace horas -reprochó-. ¿Quieren que nos maten?
– Una avería -justificó Stern al entrar en la cocina-. ¿Usted trabaja en el campo?
– Sí, soy enfermera. Somos seis.
– ¿Le gusta el trabajo?
A la luz de la vela, McConnell vio cómo le mudaba el color de la tez.
– Si me gustara, ¿cree que alojaría a dos ingleses groseros?
– Soy norteamericano -aclaró McConnell.
– Y yo alemán -agregó Stern-. Nací a treinta kilómetros de aquí, en Rostock.
– Lo felicito -dijo Anna-. Tal vez pueda sobrevivir hasta cumplir la misión.
Stern fue a la ventana de la cocina y espió entre las cortinas. La luz del amanecer ya penetraba en la cocina.
– Si cesa el viento, me bastará sobrevivir más o menos media hora para cumplirla.
– ¿Qué está diciendo? -exclamó Anna.
– Simplemente que realizaremos la misión apenas cese el viento.
– Entonces, será un fracaso.
Stern se volvió de la ventana:
– ¿Por qué? Ya sé que nos verán, pero para eso trajimos los uniformes. Llegaremos a la colina. Escapar de ahí con vida no será tan fácil, pero… -agitó la mano para indicar que no tenía importancia.
– ¿No les dijeron en Londres? -dijo Anna Kaas, atónita-. El comandante Schörner encontró el cadáver de un sargento SS enterrado en la colina. Muerto a tiros de arma automática. Y en la misma fosa encontraron cuatro paracaídas ingleses.
– Verdammt!-exclamó Stern-. Ahora entiendo por qué McShane dijo que tendríamos una cálida recepción. Mataron a un tipo durante la misión preparatoria. Smith le habrá ordenado que no nos dijera nada.
– Qué bien -comentó McConnell.
– Es un milagro que hayamos llegado hasta aquí -dijo Anna-. Schörner tiene a la mitad de su guarnición patrullando la zona. Pasaron por aquí en moto cinco minutos antes que saliera al punto de encuentro. Si hubieran vuelto mientras estuve ausente, ahora estaríamos corriendo a campo traviesa.
– ¿A qué distancia estamos de la usina? -preguntó Stern.
– Unos tres kilómetros cuesta arriba.
– ¿Hay bosque? ¿Árboles para ocultarse?
– Sí, pero hay una ruta en caracol que cruza su camino unas doce veces.
Stern bufó con disgusto.
– ¿Qué pasa con el viento? ¿Ha soplado tan fuerte toda la noche?
– ¿Qué tiene que ver el viento? -Pero Stern no respondió, y ella prosiguió: -Hay ráfagas, pero en todo caso nunca baja de una brisa fuerte.
– A ver, un momento -terció McConnell-. ¿Se puede saber qué tiene que ver la usina? Mejor dicho, ahora que estamos en Alemania, ¿podrían decirme por fin cuál es el plan? ¿Se supone que los dos solos debemos inutilizar la fábrica para que yo vea la maquinaria? ¿O esperamos que lleguen los comandos de Vaughan?
– Nada de eso.
– Yo tampoco entiendo nada -dijo Anna-. Al ver que sólo llegaban dos hombres, di por sentado que los demás ya estaban ocultos en el bosque. ¿Qué pueden hacer dos hombres contra la guarnición de Totenhausen?
– Más de lo que ustedes creen -señaló Stern.
– ¿Usted sabe cuál es la misión? -preguntó McConnell a la mujer.
– No.
– Entonces dígalo usted, Stern. Basta de secretos.
– Gracias por revelar mi identidad, doctor.
– Dejémonos de jugar a los nombres falsos. -Anna miró a McConnell: -Su alemán es espantoso.
– Danke.
– Mejor dicho, la gramática es perfecta, pero la pronunciación…
– Les dije que buscaran a otro para la misión, pero ese argumento no los convenció.
– Lo que importa son sus conocimientos de química, no del idioma -hizo notar Stern.
Anna miró a McConnell con respeto:
– Ah, es químico. Tal vez no fue tan mala elección después de todo.
Stern abrió una puerta que daba a un dormitorio, echó una mirada, la cerró.
– ¿Quiere saber cómo haremos para inutilizar la fábrica, doctor? No lo haremos. Vamos a dejarla intacta, salvo un detalle. Todos sus ocupantes estarán muertos.
– ¿Cómo? -Bruscamente lo asaltó el mareo. -A ver, repita eso.
– ¿No me oyó? Vamos a gasear el campo, doctor. Por eso importa la velocidad del viento. Tiene que ser inferior a nueve kilómetros por hora.
– ¿Gasear el campo? ¿Con qué?
– ¿Con los gases neurotóxicos almacenados en Totenhausen? -preguntó Anna.
Stern meneó la cabeza:
– Con nuestros gases neurotóxicos.
– No trajimos gases. Ni siquiera los tenemos -arguyó McConnell-. ¿O me equivoco?
Stern sonrió con la suficiencia de quien está al tanto de todos los secretos.
– Pero… -La voz de Anna se apagó mientras pensaba en lo que había dicho Stern.
– Comprendo -dijo McConnell. Pero no era verdad. Sabía que Smith le había ocultado mucha información sobre la misión y había imaginado distintas alternativas, pero no esa. -Me dijeron que el blanco es una fábrica de gases y sus instalaciones de experimentación. ¿Eso es verdad?
– Sí.
– Pero… ¿cómo gasearemos a los SS y a la vez salvaremos a los prisioneros?
– No salvaremos a los prisioneros.
McConnell se sentó junto a la mesa y trató de asimilar eso.
– No podemos advertir a los prisioneros sin comprometer el éxito de la misión -dijo Stern-. Aunque pudiéramos sacarlos del campo, no tendrían adonde ir.
– Mein Gott -susurró Anna.
– ¿Por qué no lo dijo en Achnacarry? Me cansé de preguntar.
– Porque usted se habría negado a venir. Hay un punto en el que Smith no mintió, doctor. El tiempo es crucial. No hay tiempo para reemplazarlo a usted.
– ¿No podían darme a elegir?
– Puede elegir. ¿Me ayudará?
La indignación que sentía por haber sido engañado era motivo suficiente para negarse. Pero más allá de la furia, lo que Smith les pedía estaba mal.
– No -replicó-. No le ayudaré a matar prisioneros inocentes.
Stern alzó las palmas:
– ¿Lo ve? Hicimos bien en no decirle nada.
– Pero por Dios, ¿qué ganaron con mentir?
– Usted está aquí, ¿no? Sólo le pido que me ayude en la última fase. Vamos a la fábrica, usted me indica qué debo fotografiar y toma algunas muestras. Smith pensó que usted lo aceptaría después de pensarlo bien.
– ¡Pero no lo acepto! Sabía que habría algunos muertos. Estaba preparado para aceptarlo. Pero esto… ¡Por Dios, Stern, usted quiere asesinar a cientos de inocentes! Pensé que habíamos llegado a un entendimiento. ¿No le parece que me debía un mínimo de honestidad?
– ¿Deberle? -La cara de Stern enrojeció. -¡Lo conocí hace dos semanas! Le diré a quién le debo, doctor. A los judíos que esperan la muerte en cincuenta campos de exterminio de Alemania y Polonia. A los soldados que se van a jugar la vida para liberar Europa y a esos judíos. Tal vez esa no sea su prioridad, pero ya llegará el momento. Usted siéntese a esperar la Segunda Venida de Cristo o lo que crea que va a detener a Hitler. Yo voy a subir esa cuesta.
– ¿Allá está el gas?
– Sí.
– ¿Cómo piensa introducirlo en el campo?
– Eso es lo más fácil. Anoche el sargento McShane y sus hombres suspendieron ocho garrafas de gas neurotóxico inglés del cable a la altura del primer poste. Mi misión es escalar ese poste, soltar las garrafas y dejar que rueden por el cable al interior de Totenhausen.
– Ah, ahora entiendo -intervino Anna, contemplando la llama de la vela-. Me he pasado noches enteras haciendo croquis de los postes, los cables y los transformadores. Las conexiones eléctricas dentro del campo. No entendía nada, pensaba que querían anular el alambrado electrificado antes de lanzar un asalto en regla.
Se sentó frente a McConnell y miró a Stern.
– ¿De veras no hay alternativa? ¿Tiene que matar a todos?
– ¿Qué importa sacrificar unos cientos de vidas para salvar decenas de miles?
La mirada de Anna no vaciló.
– Para usted es fácil decirlo, Herr Stern. Hay mujeres y niños en el campo.
– ¿Judíos?
– Muchos son judíos. Otros no lo son. ¿No le gustan los judíos?
– Soy judío.
Parpadeó, incrédula:
– Dios mío, es judío y se atreve a venir aquí. ¿Está loco?
– No. Pero estoy dispuesto a morir por mi pueblo. Si han de morir otros judíos, sea.
– ¿La decisión es suya? -preguntó McConnell.
– Esos judíos estaban condenados mucho antes de nuestra llegada, doctor. Así, al menos su muerte tendrá alguna justificación.
– No cuente conmigo.
– Nunca conté con usted. -Stern volvió a la ventana y espió entre las cortinas. -Le dije a Smith que era un idiota si pensaba que usted me ayudaría. Pero no importa. No lo necesito.
McConnell, sumido en sus pensamientos, no lo escuchaba.
– ¿Dice que las garrafas que dejaron en la colina contienen gas neurotóxico?
– Así es.
– ¿Qué clase de gas neurotóxico?
Stern se encogió de hombros:
– No tengo la menor idea, sólo sé que es gas.
– ¿Lo ha visto actuar?
– Claro que no. Es invisible, ¿no?
– A veces sí, a veces no. ¿Sabe de dónde viene?
– Vaya al grano, doctor.
McConnell no respondió. Era evidente que su silencio enfurecía a Stern, que lo miraba desde la ventana. Anna miraba a uno y otro, asombrada por la hostilidad entre los dos.
Stern se volvió bruscamente hacia la ventana como si hubiera oído un ruido. Empuñó su Schmeisser.
– ¡Veo un ómnibus! Un ómnibus gris atestado de hombres que viene del pueblo hacia aquí. ¿Quiénes son?
– Técnicos de la planta -informó Anna-. Se alojan en Dornow. El ómnibus los lleva al trabajo y los trae de vuelta.
Cuando McConnell comenzó a reír, Anna y Stern se miraron como concurrentes a un funeral que se han equivocado de cortejo. Empezó con una serie de carcajadas breves que se transformaron en la risita socarrona de un hombre que comprende que ha sido objeto de una broma de magnitud cósmica.
– ¿Qué mierda le pasa? -preguntó Stern-. ¿De qué se ríe?
– De usted -dijo McConnell-. Mejor dicho, de nosotros dos.
– ¿Cómo?
– Vea, Stern, somos un par de pobres infelices de tan estúpidos. ¿Qué le dije en Achnacarry? Que la misión tal como me la habían explicado no tenía sentido. Usted no le dio importancia porque sabía que Smith me había mentido. ¿No entiende? La misión tal como se la explicaron a usted tampoco tiene sentido.
– Explíquese de una vez, coño.
– ¿Está ciego? Si los ingleses desarrollaron un gas neurotóxico, ¿qué sentido tiene eliminar a la gente en este campo?
Stern trató de recordar su primera conversación con el general Smith, la noche que lo llevó a pasear en el Bentley.
– Los ingleses tienen una cantidad limitada de gas -dijo pensativamente-. Uno coma seis toneladas, creo. Los alemanes tienen miles de toneladas almacenadas en distintos lugares del país. Smith dice que los Aliados no tienen tiempo para alcanzarlos en esa carrera antes de la invasión. Su única esperanza es hacer creer a los nazis que tienen el gas neurotóxico y además están dispuestos a usarlo. Además, necesitan la muestra, ¿recuerda? Una muestra de Soman.
McConnell lo miró como un maestro que alienta a su alumno para que descubra la respuesta por sus propios medios.
– Piense, Stern. Consiguieron la muestra de Sarin sin ayuda nuestra. Para eso no nos necesitan a nosotros. Anna puede hacerlo. No, el objeto de esta misión es matar a la gente. Matar a todos en el campo y dejar la maquinaria intacta. ¿No es ese el plan?
– Sí.
– Yo no entendía porque había aceptado la idea de que veníamos a inutilizar la planta. Ahora bien, si suponemos que Smith le dijo la verdad sobre el objetivo, ¿cuál es la conclusión? Si elimina el campo con un gas neurotóxico, habrá dado el primer golpe con gases de la Segunda Guerra Mundial. Los riesgos son incalculables. Duff Smith será un hijo de puta, pero es pragmático. Lo mismo que Churchill. No correrían semejante riesgo si tuvieran alternativa.
– No la tienen -dijo Stern-. Dentro de cuatro días, Heinrich Himmler hará una demostración con Soman para el Führer. Quiere convencerlo de que use el gas neurotóxico para detener la invasión aliada. Hitler cree que los Aliados tienen sus propios gases. Himmler no lo cree, y por una vez tiene algo de razón. Smith y Churchill piensan que este ataque, mejor dicho, este bluff, es el único medio para convencer a Himmler de que se equivoca y obligarlo a anular la demostración con tal de no quedar malparado.
McConnell no estaba convencido.
– Supongamos que sea como usted dice. Ese no es el problema. Si los ingleses tuvieran siquiera un litro de gas propio, bastaría que Churchill hiciera llegar una pequeña muestra a quien correspondiera en Alemania. Mejor dicho, bastaría hacerles llegar la fórmula. Con ello le demostraría a Hitler que tiene la paridad estratégica, sin correr el riesgo de las represalias. Los nazis no tendrían forma de saber si los ingleses poseen diez gramos o diez mil toneladas.
McConnell tamborileó con los dedos sobre la mesa.
– Hay una sola hipótesis que justifica semejante riesgo, Stern. Los ingleses desarrollaron un gas neurotóxico, pero tiene un problema. O varios.
– ¿Qué quiere decir? ¿Qué clase de problemas?
McConnell se encogió de hombros:
– No sé, puede haber muchos problemas. Se necesitan de tres a seis meses para copiar un gas bélico, y hablamos de las variedades convencionales. Sarin es una toxina revolucionaria. Si no me equivoco, los ingleses lo consiguieron hace menos de sesenta días. Con el aliento de Churchill quemándoles la nuca, tal vez los científicos de Porton Down lograron descubrir la fórmula. Pero ahí empiezan los verdaderos problemas. Es sumamente difícil producir un gas en escala industrial para usarlo en el campo de batalla. Debe pesar más que el aire, resistir la humedad, no ser corrosivo para el acero estándar. Debe ser estable, es decir, capaz de conservar la toxicidad durante largos períodos de almacenamiento y transporte, a la vez que sobrevivir a la detonación de los proyectiles de artillería que los transportan. El gas neurotóxico ideal debe ser en lo posible incoloro e inodoro. Si usted ve venir la nube de gas, o la huele en concentraciones bajas, su efectividad como arma resulta inhibida en gran…
– ¡Al grano! -vociferó Stern.
– Perdóneme. Quiero decir que el equipo inglés en Porton probablemente desarrolló una imitación de Sarin, pero con una o más deficiencias. No pueden enviar una muestra a los alemanes porque saben que no resistiría un análisis exhaustivo. O sea, no tiene la efectividad del Sarin.
Stern se apartó de la ventana y puso una bota sobre una silla.
– ¿Por qué no le envían a Hitler una muestra del gas robado y le dicen que es de su propia invención?
– La verdad, no es mala idea -dijo McConnell después de pensarlo-. Estoy seguro de que Smith también lo pensó. Pero los químicos alemanes son de lo mejor. Una copia química exacta del Sarin alemán despertaría sospechas. Se darían cuenta del bluff.
Sorbió su café, que ya estaba frío.
– No, a mí me parece que Smith y Churchill estudiaron la situación y llegaron a la conclusión de que no tenían alternativa. Quieren demostrar que el Sarin británico, aunque tenga defectos, es capaz de matar. Por eso sólo enviaron a dos tipos, Stern. Si el Sarin de imitación mata, tal vez los nazis se convenzan de que sería un error atacar a los Aliados con gases neurotóxicos. Si no funciona, ¿qué pierden los ingleses? A usted y a mí. Un par de civiles prescindibles. Funcione o no, el viento se lo llevará en pocas horas. Y le apuesto lo que quiera que las garrafas suspendidas del poste son de fabricación alemana.
– Así es.
McConnell meneó la cabeza, asombrado por la audacia del plan de Smith.
– Somos los chivos expiatorios, Stern. Tal vez a usted le guste ese papel, pero a mí no.
Stern estaba sumido en sus pensamientos. Anna miraba a McConnell con una extraña mezcla de miedo y respeto.
– Duele, ¿no? -McConnell rió suavemente. -El gran terrorista de la Haganá se dejó engañar por un general inglés.
Stern colgó la Schmeisser de su hombro.
– Tal vez el gas funcione. Usted acaba de decirlo. En ese caso, a pesar de todo, la misión triunfará. Habrá que comprobarlo a los golpes, como dicen en su país.
Se levantó y fue hacia la salida.
– Espere -pidió Anna-. Ya es de día. No podrá llegar al poste sin que lo vean. El comandante Schörner reforzó la guardia en la planta generadora.
– ¿Cómo? -dijo Stern con la mano en el picaporte.
– Ya le dije, desde que encontraron el cadáver del sargento hay patrullas por todas partes. Aunque lograra atacar el campo, la mitad de los SS no estarían ahí. Les preparé un escondite en el sótano. Ocúltense ahí durante el día y hagan un plan. A las seis de la tarde ya es de noche. ¿Qué pasa si esperan hasta entonces?
Stern volvió a la cocina.
– Quiero hablar con su superior en el grupo.
– Yo soy el jefe.
– ¿Usted es la que manda?
– Soy la única.
– No le creo. ¿Quiénes son los hombres que nos ayudaron a desembarcar?
– Amigos. No saben nada sobre el campo.
– ¿Usted es el único contacto del general Smith?
– ¿Quién es el general Smith?
McConnell no pudo reprimir una sonrisa maliciosa.
– ¿Qué problema tiene con ella? A mí me cae muy bien. Nuestra propia Mata Hari.
– ¡Cállese, carajo!
McConnell se levantó:
– Béseme el culo, Stern. ¿Conocía esa expresión? Acaba de aprender algo nuevo.
Stern les echó una mirada fulminante y asintió como si acabara de descubrir que estaba rodeado de enemigos. Se volvió, fue resueltamente a la puerta.
Anna miró a McConnell con ojos desorbitados, se abalanzó hacia la puerta y llamó a Stern a los gritos. Aparentemente él no le hizo caso, porque al volver a la cocina tenía la mirada aturdida del que acaba de presenciar una catástrofe.
– Se va hacia la colina. Nos va a matar a todos.
– No estoy tan seguro -dijo McConnell, parado junto a la mesa-. Tiene ese uniforme de la SD y habla alemán a la perfección. Tal vez llegue.
Anna miró en torno de su cocina como si bruscamente se encontrara en un ambiente inhóspito.
– Y no me dijeron nada. -Su voz suave estaba cargada de rencor. -Es demasiado pedir. -Miró fijamente a McConnell. La luz del Sol iluminaba su cara. -¿Cree que lo hará? -preguntó-. ¿Será capaz de matar a los prisioneros? ¿A tantos niños?
McConnell se dio cuenta de que la revelación de Stern había sido un golpe durísimo para ella, tanto como para él. Sintió deseos de tocarla, de reconfortarla, pero temió que interpretara mal el gesto.
– Lamentablemente sí, es capaz de hacerlo. La única manera de detenerlo es matarlo. Si no está dispuesta a tanto, será mejor que no vaya a trabajar hoy.
– ¡No puedo faltar! -exclamó Anna con una mirada de pavor-. Si lo hago, el comandante Schörner enviará una patrulla a buscarme.
– ¿No puede avisar que está enferma?
– No tengo teléfono.
– ¿Cómo va a trabajar?
– En bicicleta.
– Entonces, le recomiendo que pedalee lo más lentamente que pueda.
29
Habían pasado apenas veinticuatro horas desde que el comandante Schörner lo había humillado, pero en ese lapso la rabia del sargento Gunther Sturm había crecido a proporciones inéditas. Consumido por una furia atroz, juró que mataría a Schörner. Pero la aparición de los paracaídas británicos provocó un escándalo tal, que llegó a conocimiento del coronel Beck en Peenemünde. Sería una locura tratar de eliminar a Schörner bajo las narices de ese demonio.
Estuvo tentado de desafiar a Schörner a un duelo. El reglamento de las SS lo autorizaba a exigir una satisfacción en un asunto de honor. Pero en la práctica se desalentaban los duelos. Además, aunque tuerto, Schörner era un esgrimista de primera y su puntería con la pistola era excelente. No; si quería vengarse rápidamente, tendría que hacerlo a través de la puta judía.
El hombre elegido para la ejecución de su vendetta fue el cabo Ludwig Grot. No sólo era el hombre más violento de la unidad, sino que le debía a su sargento casi cuatrocientos marcos en deudas de juego. Sturm había abordado el asunto frente a una botella de excelente aguardiente que conservaba para una ocasión especial. Grot se mostró más que dispuesto a cancelar su deuda con un favor. ¡Era tan sencillo! Una paliza. Un par de golpes certeros. ¿Cuál era el problema? Si una judía ofendía el honor del Reich precisamente cuando él pasaba por ahí, el deber lo obligaba a darle una lección. Y si la mataba, ¿qué? Sería un judío menos para contaminar el aire puro de la patria.
Sturm se aseguró de que Grot tuviera el campo libre para atacar. Schörner estaba en Peenemünde, conferenciando con el coronel Beck sobre el asunto de los paracaídas británicos; Brandt había viajado a Berlín a un encuentro con el Reichsführer Himmler. Al pasear con su mascota preferida -un enorme pastor alemán llamado Rudi- hasta el lugar que había elegido para observar el ataque, Sturm vio a Grot apoyado en la puerta de la cuadra de los soldados SS. Lo miró, sonrió brevemente y pensó que, en verdad, había elegido bien a su hombre.
Cuando servían en el Einsatzkommando 8, destinado a limpiar Letonia de judíos, Ludwig Grot solía quejarse de que se aburría. También deploraba el despilfarro de municiones para eliminar judíos. Un día encontró el remedio para los males que lo irritaban tanto. Ordenó a varios judíos que se pararan en fila india, cada uno con el pecho apretado contra la espalda del hombre que lo precedía. Luego aceptó apuestas sobre cuántos judíos podía matar de un solo tiro. En Polonia oriental había ganado treinta marcos al matar a tres hombres adultos con un solo disparo de la Luger. Cerca de Poznan mató a cinco mujeres, pero la última de la fila había muerto después de varias horas de agonía, y por lo tanto no se la contaba.
Sturm rascó afectuosamente a Rudi detrás de su grueso cuello. Casi deseaba que Schörner estuviera presente para ver el espectáculo.
Rachel cruzaba la Appellplatz con Hannah y Jan. Se detuvo bruscamente al oír una ronca voz alemana.
– ¿Qué dijiste, judía?
Se volvió para encontrarse con la cara siempre ceñuda del cabo Ludwig Grot.
– ¿Qué me dijiste, Judenlaus?
Rachel advirtió que el cabo elevaba la voz como si se dirigiera a una galería de espectadores. Tomó con fuerza las manos de Jan y Hannah.
– No dije nada, Herr Rottenführer. Pero si lo ofendí, le pido disculpas.
– Sí que me ofendiste, puta apestosa.
El golpe la derribó. No comprendió lo que pasaba. Tenía la impresión de haberse estrellado contra un poste de hierro. El puntapié en el estómago casi la desmayó, pero alcanzó a gritar a los niños que fueran con Frau Hagan.
Jan tomó la mano de la pequeña Hannah y la arrastró hacia las cuadras de los prisioneros.
Grot alzó a Rachel y la abofeteó dos veces, con mucha fuerza; evidentemente, la violencia era un hábito en él. Le ardía la mejilla derecha como si se hubiera quemado con agua hirviente. Su flanco izquierdo estaba entumecido. Ante sus ojos apareció la imagen borrosa de un anillo de plata con la calavera y las tibias. Pensó en Wolfgang Schörner, pero recordó que estaba en Peenemünde, a ochenta kilómetros del campo. Esa vez no vendría a auxiliarla. Cerró los ojos y rogó que Frau Hagan cuidara a los niños.
Grot la derribó de un puñetazo brutal en la cabeza y la pateó salvajemente en las costillas con su borceguí claveteado. Rachel oyó un crujido y sintió que su costado izquierdo se plegaba hacia adentro. El borceguí de Grot ya apuntaba a la cabeza, cuando una voz de mujer le gritó algo en un idioma extranjero.
Alzó la vista.
Frau Hagan cruzaba el patio con la misma decisión que demostraba al cavar la turba en Auschwitz o cargar ladrillos en Buna. A diez metros del cabo, empezó a regañarlo en alemán, agitando las manos, gritando que el comandante Schörner había regresado inesperadamente y esperaba a Grot en su oficina.
Frente a ese espectáculo desconcertante, Grot se enderezó sin saber qué hacer. La kapo de la cuadra de mujeres judías era una prisionera, pero ocupaba un cargo oficial y decía algo sobre el comandante Schörner. Giró en busca del sargento Sturm, quien miraba la escena desde el pie de la torre del vigía, a cuarenta metros del lugar.
Mientras el cabo Grot miraba a Sturm a la espera de instrucciones, Frau Hagan salvó rápidamente la distancia que los separaba. Ante la mirada atónita de Rachel, sacó una azada de jardinero de entre los pliegues de su casaca gris.
Grot giró a tiempo para ver el destello metálico de la azada que se hundía en su cuello hasta el mango. Ella la retiró bruscamente, y un chorro de sangre brotó de la carótida de Grot, que se llevó las dos manos a la garganta.
– Dosyc! -aulló la polaca-. ¡Basta! ¡A la mierda con todos los SS! -Miró a Grot con ojos desafiantes.
El SS, con ojos desorbitados por el desconcierto, cayó al suelo en medio de un charco de sangre.
Frau Hagan se arrodilló junto a Rachel.
– ¿Estás bien, holandesita?
Rachel casi no podía respirar, ni mucho menos hablar. Las lágrimas de gratitud ardían en sus mejillas. Oyó gritos de furia y confusión por todo el campo. Nadie podía creer lo que sucedía.
– Corre -gruñó-. Escapa… mientras puedas.
Un ladrido salvaje le heló la sangre. Pero Frau Hagan, lejos de amilanarse ante ese ruido aterrador, giró y se agazapó a la espera del ataque. En su rostro Rachel vio una máscara de furia, una ira acumulada durante años, tal vez toda una vida.
Rudi, la mascota de Sturm, cruzaba el patio a la carrera, mostrando los colmillos. Corría sobre el suelo helado más rápido que un galgo y se lanzó sobre Frau Hagan desde una distancia de cuatro metros.
La jefa de cuadra gritó algo en polaco y alzó su antebrazo izquierdo. Las fauces de Rudi se cerraron sobre la carne desprotegida. El perro sacudió la cabeza de lado a lado para tratar de derribar a la mujer.
Frau Hagan alzó la azada con toda la fuerza de su cuerpo robusto y la hundió en la garganta del perro. Un chillido atroz reverberó sobre la nieve. El perro aún sacudía la cabeza y desgarraba la carne, pero sus movimientos parecían mecánicos, confusos. Frau Hagan retiró la azada y con un nuevo golpe le abrió el vientre desde la ingle hasta el esternón.
Rudi la soltó. Enloquecida, Frau Hagan se arrojó sobre la fiera y la golpeó con la fuerza de la desesperación. Una nube de vapor se alzó del vientre abierto del perro.
Rachel se crispó al oír el primer disparo, que sin embargo aparentemente no tuvo consecuencias. El segundo proyectil se hundió en la carne, pero Frau Hagan siguió con sus hachazos. Rachel comprendió que un centinela nervioso había disparado contra el perro, ya fuese por error o para poner fin a su agonía.
Frau Hagan miró por sobre su hombro.
– ¡Levántate! -gritó-. ¡Corre! ¡Te matarán!
Rachel quiso levantarse, pero sus miembros no respondieron.
– ¡No! -chilló-. ¡Ven conmigo!
El perro recibió otro balazo. Uno de los vigías disparó una ráfaga corta para afinar la puntería. Frau Hagan miró a Rachel por última vez, con ojos que brillaban con una extraña felicidad. Se alzó la túnica y se lanzó hacia la torre del vigía, desde cuya base el sargento Sturm contemplaba la escena con ojos incrédulos.
Enloquecida de furia, la polaca atravesaba la plaza a toda velocidad con la azada en alto cuando la derribó el ametralladorista. Quedó tendida de espaldas, inmóvil.
El silencio descendió sobre Totenhausen. Desde el suelo, Rachel escrutó los rostros de las prisioneras que habían formado un círculo irregular a su alrededor. Por primera vez desde su arribo, percibió la violencia acumulada en ellas. Todas conocían a Frau Hagan. Muchas le debían favores, algunas la vida. Era el símbolo de la supervivencia frente a la perversidad nazi. Durante algunos segundos, Rachel tuvo la sensación de que las mujeres atacarían a los guardias, siguiendo el ejemplo de Frau Hagan.
Oyó la orden de un SS de volver a las cuadras. Nadie obedeció. Al otro lado del patio, a la sombra del hospital, Rachel vio a Anna Kaas. Desde los escalones de hormigón la enfermera rubia la miraba a los ojos. Parecía un ángel con ese delantal blanco. Cuando se miraron a los ojos, Anna alzó las dos manos rápidamente. Rachel la miró, inmóvil, y la enfermera repitió el gesto con mayor vehemencia.
"¿Que me pare?", pensó Rachel. "¿Eso es lo que me dices? Sí. Ponte de pie y aléjate si no quieres morir ahí donde estás."
Se alzó sobre sus brazos y luego sus rodillas. Frau Hagan yacía inmóvil a menos de veinte metros. El sargento Sturm vociferaba una retahíla de órdenes. Algunas prisioneras avanzaban en grupo hacia el portón principal, donde las aguardaba un pelotón de SS con las armas preparadas para disparar. Rachel se levantó con esfuerzo.
Alguien disparó al aire.
La turba avanzó hacia el portón. En cualquier otro campo las hubieran barrido con las ametralladoras, pero estas eran las cobayas de Brandt. Los guardias vacilaron. Rachel pasó sobre el perro mutilado y se acercó a su amiga caída. No podía evitarlo. La embargaba una extraña serenidad, y por primera vez los niños no eran lo más importante. Aunque la muerte estaba cerca, no tenía miedo.
Estaba muy cerca deFrau Hagan cuando alguien le aferró un brazo. La enfermera Anna Kaas la llevó a la rastra hacia el hospital.
Rachel volvió la cabeza hacia la polaca muerta.
– ¿Adonde me llevas?
– ¡Calla y sígueme!
Se oyó un tableteo de armas. Rachel se volvió hacia el portón. Los SS disparaban al suelo a los pies de la turba. Las mujeres vacilaron en su marcha, pero algunas gritaron insultos a los guardias. El sargento Sturm alzó su pistola y disparó tres veces, rápidamente y a quemarropa.
– Está matando gente -dijo Rachel.
La turba se dispersó a la carrera; las heridas quedaron tendidas en el suelo.
Anna la arrastró por la escalera hasta el pasillo central y de ahí a un cuarto que no era un consultorio sino una salita oscura que olía a ropa de cama sucia.
– Debes volver a tu cuadra antes que se despeje la plaza -dijo-. No pidas un médico. Si estás herida, los médicos te matarán. ¿Comprendes?
Rachel la miró en silencio. Anna le aferró los hombros y la sacudió con violencia.
– ¡Hagan está muerta! ¡Tú estás viva! ¡Sin ti, tus hijos están condenados! ¿Oyes?
Rachel asintió, aturdida.
– ¡Qué locura! -exclamó Anna, al borde de la histeria-. Pensé que ya estaríamos todos muertos. ¡Y ahora, esto! ¡Sólo Dios sabe qué hará Sturm en represalia por lo de Hagan!
Arrastró a Rachel de la salita a la puerta trasera del hospital.
– Sabes dónde estás. Dobla a la izquierda, hacia las letrinas. Ve a la cuadra por donde puedas. -Abrió la puerta y se asomó. El callejón estaba desierto. -¡Vete ya! -dijo, y la echó de un empujón.
Rachel se alejó.
30
Hacía ocho horas que McConnell esperaba a solas en el sótano de Anna, cuando oyó que golpeaban a la puerta. Apagó la lámpara de gas y permaneció totalmente inmóvil en la oscuridad. Sabía que podía ser Stern, pero ya que se había ido sin decir palabra, que encontrara él solo la manera de volver.
Además, tal vez no fuera Stern. Quién sabía si no se había cruzado con una patrulla alemana a los diez minutos de salir y lo habían torturado todo el tiempo. Tal vez había revelado el escondite minutos antes. Los golpes en la puerta sonaban muy débiles porque entre ésta y McConnell se interponían una escalera y una puerta gruesa y un vestíbulo.
Cesaron los golpes.
McConnell no encendió la luz. Respiró profundamente varias veces y trató de controlar los latidos acelerados de su corazón. No sabía si era de día o de noche, pero calculaba que ya debía de estar oscuro.
¿Dónde mierda estaba Stern?
Después de su ostentosa partida al amanecer, Anna le había indicado la puerta estrecha en el fondo de la cocina por donde se accedía al sótano. Unos escalones de madera conducían a un cuarto de techo bajo atestado de grandes cajones y herramientas oxidadas. En el fondo se veía un sofá y un par de almohadones viejos. Había trasladado el equipaje de a una pieza por vez desde el vestíbulo hasta el sótano mientras Anna lo miraba con aire de impotencia. Murmuró unas palabras de desconcierto y partió hacia Totenhausen.
Durante las dos primeras horas, McConnell se sobresaltaba con cualquier ruido; pensaba que en cualquier momento las sirenas, el tableteo de las armas o algún tipo de alarma indicarían que Stern había gaseado el campo. Después lo asaltaron visiones de Stern en manos de los SS, resistiendo quién sabe qué torturas infernales. Pero pasaba el tiempo, no venían las tropas de asalto a derribar la puerta y detenerlo, de modo que acabó por tranquilizarse, comió un trozo de queso que tenía en el talego y pasó revista a su situación.
El general Smith resultaba ser un sujeto aún más tortuoso de lo que suponía. Desde el momento de pisar suelo alemán al desembarcar del Lysander, McConnell se había convertido en cómplice de la misión. No podía detener a Stern salvo que lo matara o lo entregara a los SS, alternativas moralmente inaceptables.
Smith contaba con ello.
Por consiguiente ahí estaba, muerto de pavor en el sótano de una enfermera alemana aterrada, incapaz de escapar de Alemania sin ayuda de Stern. La enfermera era un enigma. Jamás hubiera imaginado que fuese una espía. ¿Era ella quien había robado la muestra de Sarin analizada por él en su laboratorio en Oxford? Ciertamente era posible. En ese caso, ¿qué motivos tenía para correr semejante riesgo? En su ignorancia de los hechos, lo asaltó la certeza de que Anna Kaas había padecido una gran tragedia por causa de los nazis. Si no, ¿por qué habría de arriesgar su vida para combatirlos? Pocos alemanes lo hacían.
Su renuencia a aceptar el plan del general Smith fue una agradable sorpresa. Seguramente estaba encantada por la perspectiva de pasar a la acción después de meses, acaso años, de llevar una doble vida sin conocer los frutos de sus riesgos. Pero ahora que había llegado el gran día, parecía consternada ante la orden emitida por "Londres". Lo había dicho antes de partir: "Qué extraño, ¿no? Los nazis dicen que debemos matar a los judíos para salvar al pueblo alemán. Su general Smith dice que ustedes deben matar -judíos para salvar al pueblo judío. Me pregunto… ¿alguien se interesa por las vidas de los individuos, los seres humanos?" Aunque parecía una observación simplista, iba derecho al meollo del asunto. Tal vez entre los dos podrían convencer a Stern de que abandonara la idea de matar a los prisioneros.
Tal vez podrían llegar a un acuerdo.
McConnell aferró el brazo del sofá. Había oído un estruendo, seguido de un grito y voces. Tanteó el almohadón hasta encontrar la culata plegable de la Schmeisser. Jamás pensó que la usaría, pero si eran los SS…
Un rayo de luz atravesó la oscuridad.
Apuntó la metralleta a la cima de la escalera.
– ¿Está ahí?
Era una voz de mujer. Anna. No estaba sola.
– ¡Salga, doctor!
Stern.
McConnell resopló aliviado. Sin soltar la Schmeisser, subió la escalera a la cocina. Anna se había servido un vaso de vodka y lo bebió de un trago. Se sirvió más, con manos que temblaban.
– ¿Qué pasa? -preguntó McConnell-. ¿Qué pasó?
– La asusté -explicó Stern desde la puerta del vestíbulo-. Llegué antes, pero usted no abrió la puerta. No quise derribarla porque pensé que usted dispararía. La esperé, y cuando entró me metí detrás de ella.
– ¿Dónde mierda estuvo todo el día?
Stern se acercó a Anna, tomó la botella de vodka y bebió del pico. -En Rostock -dijo después de limpiarse la boca con el revés de la mano.
– ¡Está loco! -exclamó Anna. Su vaso tintineó sobre la mesada. -¿Por qué fue allá?
Stern bebió otro trago de vodka.
– El viento era demasiado fuerte para atacar. Además, si suena una alarma, no podremos llegar a la costa, al menos de día.
– ¿Cómo llegó a Rostock?
– Robé un auto en el pueblo.
Anna meneó la cabeza:
– Está loco.
– Lo devolví -dijo Stern con indiferencia-. No tiene importancia. Cuando usted llegó, dejó caer la bicicleta y corrió a la puerta. Estaba asustada mucho antes de verme. ¿Qué pasó?
Anna apartó la vista y bebió.
– Tiene razón en lo que dijo anoche. Totenhausen debe ser destruido, cueste lo que cueste. Es algo monstruoso.
McConnell la miró desconcertado.
– Dígame que pasó -ordenó Stern.
Dio un paso atrás, asustada por la vehemencia de Stern.
– Hubo una matanza.
– ¿No son frecuentes?
– No. Sucedió porque una prisionera mató a un SS.
– ¿Cómo?
– Una mujer. La Blockführer de la cuadra de las judías. Le clavó una azada en la garganta a un cabo. La bestia más bruta del campo.
– ¿Por qué lo hizo?
– Para evitar que el guardia matara a golpes a otra prisionera. Una judía de Amsterdam.
Stern meneó la cabeza con furia.
– ¿ La Blockführer también era judía?
– No, pero era amiga de la judía.
– ¿La judía murió?
– No. La saqué de ahí y la mandé a la cuadra. -Anna apartó la cara y clavó los ojos en el piso como si fuera a revelar un secreto de familia espantoso. -El Hauptscharführer Sturm se volvió loco cuando vio que el hombre estaba muerto. En ausencia de Brandt y Schörner, es el oficial superior del campo y ordenó una represalia inmediata. Colgaron a dos mujeres del Árbol y fusilaron a otras ocho. Diez asesinatos.
Stern le aferró el hombro y la obligó a mirarlo de frente:
– ¿Eran judías?
– No -murmuró-. Eran cristianas polacas.
Lo apartó y fue a sentarse junto a la mesa. Aún aferraba el vaso.
– Suerte que volvió Schörner de Peenemünde. Si no, habrían asesinado a todos los prisioneros.
– ¿El comandante Schörner impuso orden? -preguntó Stern, mirándola fijamente.
– Más que eso. Confinó a Sturm a su cuadra. Tiene la audacia del demonio.
– ¿Por qué habrá hecho una cosa así?
– Creo que hay algo personal entre él y Sturm. Tiene que ver con la mujer.
– ¿La que mató al SS?
– No, la judía golpeada. Creo que Schörner la obliga a mantener relaciones con él.
Stern miró a McConnell con ojos que decían claramente: ¿Comprende lo que son capaces de hacer estos cerdos nazis?
– ¿Y al sargento le disgustan las aventuras sexuales de su comandante?
– No creo que sea por eso. Hay otro problema entre ellos. Sturm lo detesta.
– ¿Qué locura es esta? ¿No hay disciplina en el campo? Meneó la cabeza lentamente. Las lágrimas contenidas empezaban a asomar.
– Es peor de lo que se pueda imaginar. El jefe es Herr Doktor Brandt. Tiene el grado de teniente general de las SS, pero no hizo instrucción militar. Dicen que es amigo de Himmler. El cuadro de oficiales se completa con dos capitanes y un comandante, todos médicos. El comandante Schörner es el jefe de seguridad. Por debajo de él sólo están el Hauptscharführer Sturm y sus hombres.
– ¿No hay oficiales subalternos?
Anna meneó la cabeza:
– Brandt lo dispuso así. Quiere estar rodeado de médicos, no de soldados.
Por fin Stern se apartó y se paseó por la cocina. McConnell se sentó para no estorbarle el paso.
– ¿Qué pasaría si yo atacara el campo ahora mismo?
– Lo mismo que anoche -contestó Anna con tono exhausto-. Se salvaría la mitad de la guarnición porque todavía están buscando a los paracaidistas, pero morirían los prisioneros. Y no sólo ellos. Usted mencionó el viento. En el campo es más fuerte que de este lado de las colinas. Sopla a lo largo del río.
Stern gruñó con furia impotente.
– Además, cuando salí del campo, Brandt no había regresado de Berlín.
– Verdammt! ¿Volverá esta noche?
– Tal vez, pero podría llegar muy tarde. -Anna fue a la pileta, mojó un trapo con agua y se lo puso sobre la cara. -Todo el campo se ha vuelto loco -dijo con la cara tapada por el trapo-. Empezó con la visita de Himmler. A la noche siguiente, Sturm y sus muchachos violaron y asesinaron a seis mujeres traídas de Ravensbrück. Antes Schörner estaba borracho día y noche. Ahora vigila todo como un halcón. Como si hubiera despertado de un sueño profundo. Brandt abusa de los niños… es una locura. El fin del mundo.
– ¿Qué pasa con los niños? -preguntó McConnell.
Anna dejó el trapo en la pileta y se volvió hacia él.
– Brandt experimenta con niños. Dice que es investigación médica, pero es algo atroz. Tres veces en los últimos dos meses y medio hizo llevar chicos a su habitación. Niños. Los tiene ahí una semana y después… qué sé yo, el gas. Dios me perdone, no sé qué pasa ahí. -Se secó las lágrimas. -No lo sé ni quiero saberlo.
Stern dejó de pasearse y miró a McConnell con el rostro deformado por la furia.
– Y a pesar de todo, ¿no me ayudará a destruir ese lugar?
McConnell miró la botella de vodka con cierta avidez.
– Escuche, usted quiere matar a Brandt. Eso lo entiendo, de veras. Un torturador de niños no merece vivir. Pero también quiere matar a todos los prisioneros inocentes que ese hombre tiene en su poder. ¿Le parece lógico?
– ¡Estamos hablando del fin de la guerra!
– Eso lo dice Smith. -McConnell buscó su tono más persuasivo. -Vea, Stern, tenemos que analizarlo bien. No es fácil de resolver. Si nos tranquilizamos, tal vez podamos ponernos de acuerdo y…
Stern derribó una silla al acercarse.
– Hubiera debido venir conmigo a Rostock, doctor. Tal vez no estaría tan tranquilo. ¿Quiere saber qué vi?
McConnell reprimió el impulso de defenderse apuntándole con la Schmeisser.
– Por supuesto -murmuró.
– El piloto se equivocó.
– No entiendo.
– El edificio de apartamentos donde vivía mi familia sigue en pie. Entré e hice un par de preguntas.
Anna cerró los ojos y movió los labios en silencio. Un gesto similar al de un católico al santiguarse, pensó McConnell.
– No se preocupe que no corrí peligro -señaló Stern con sorna-. Me crucé con un policía, pero al ver el uniforme de la SD el tipo se meó en los pantalones. Se alejó lo más rápido que pudo. En este país, un coronel de la SD es Dios.
"Mejor dicho, el demonio", pensó McConnell, pero no lo dijo.
– Como decía, el edificio sigue en pie -prosiguió Stern-, pero hubo algunos pequeños cambios. No hay manchas de sangre ni nada por el estilo. Pero cuando yo vivía ahí, los vecinos eran judíos. Ahora está lleno de niñas y varoncitos rubios, versiones en miniatura de Fráulein Kaas.
Anna se crispó.
– Nadie recordaba a mi familia. ¿Por qué habrían de recordarla? Eran niños. Princesas y príncipes arios viviendo felices en apartamentos por donde rondan los fantasmas de niños de cabello oscuro. Pero creo que los fantasmas no los perturban. ¿Y a usted, doctor?
– Stern…
– ¿Lo perturban los fantasmas, doctor? -Stern dio un culatazo contra un armario y Anna se sobresaltó. -¡Había tantos tipos para elegir y justo me lo mandan a usted! ¡Esta mujer es más valiente que usted!
Bajó la escalera al sótano y volvió poco después con su talego, que contenía las provisiones robadas en Achnacarry.
– ¿Adonde va? -preguntó Anna con pavor.
Stern se colgó el talego del hombro.
– Voy a subir la colina y poner fin a esta locura. Ya sé que hay viento, pero apenas cese voy a soltar las garrafas.
– Por Dios. -McConnell se levantó de un salto-. Déme sólo un minuto para pensar.
– Se ha pasado la vida pensando, doctor. ¿Qué cambiará en un minuto?
McConnell comprendió que no podía detenerlo.
– ¿Después irá al submarino?
– Ya que no me ayudará, no podré hacer nada en la fábrica después del ataque. No sé qué buscar, ni menos aún qué fotografiar. Robaré el primer vehículo que encuentre y me iré para la costa.
– ¿Y nosotros?
– ¿Se refiere a usted?
– No podemos dejar que Anna caiga en manos de la Gestapo.
Stern soltó una carcajada amarga.
– No podemos llevarla. Smith lo dijo claramente. Usted conoce a los ingleses, sabe que no le permitirán abordar el submarino.
– O sea, sálvese quien pueda -dijo McConnell con asco-. Es su estilo, Stern, no lo niegue.
Stern abrió la puerta.
– No se preocupe, doctor. Lo llevaré de vuelta a su lindo laboratorio aunque tenga que morir por eso. Quiero que le explique a Smith por qué no quiso violar sus benditos principios para salvar la invasión aliada. -Acomodó la correa sobre su hombro. -Lamentablemente, no podrá explicárselo a su hermano muerto.
McConnell se abalanzó sobre él, pero Stern salió y cerró la puerta. Cuando McConnell la abrió, ya había desaparecido en la oscuridad.
Wolfgang Schörner chocó los tacos como si estuviera en una inspección antes de un desfile. Detrás de un escritorio obsesivamente prolijo se encontraba el Doktor Klaus Brandt. El jefe de Totenhausen había regresado de Berlín una hora antes. Alzó la vista de una hoja de papel que había estado leyendo y lo miró por encima de sus anteojos de lectura sin marco.
– A la orden, Herr Doktor.
Brandt frunció los labios como si ponderara un diagnóstico difícil. Como siempre, Schörner se sentía incómodo en su presencia. Las perversiones del doctor no eran la única causa. Al cabo de cuatro años, cuando se aproximaba el desenlace de la guerra, a Schörner le disgustaba tratar con hombres más preocupados por sus carreras que por la supervivencia del Reich. Le deprimía la certeza de que, ganara o perdiera Alemania, Klaus Brandt sería millonario, en tanto que los alambres de púas en las fronteras de la Patria caerían bajo el peso de su cadáver y los de otros soldados como él. Sin embargo, lo irónico era que unos pocos hombres tenían en sus manos la clave de la victoria alemana, y Klaus Brandt era uno de ellos.
Después de un lapso que a Schörner le pareció eterno, Brandt por fin le dirigió la palabra:
– ¿Sabe usted que el Reichsführer Himmler quiere realizar una demostración de Soman Cuatro para el Führer?
– Dentro de tres días, si no me equivoco.
– Así es. Acabo de enterarme de que Erwin Rommel estará presente.
La revelación lo sorprendió pero, desde luego, era lo más lógico. Hitler había puesto a Rommel al mando del Muro Atlántico. El Zorro del Desierto tenía la responsabilidad de destruir las fuerzas aliadas en las playas de Francia.
– ¿La demostración se realizará en el campo de pruebas de Raubhammer como estaba dispuesto, Herr Doktor?
Brandt resopló malhumorado.
– Así es. Los ingenieros de Raubhammer dicen que han perfeccionado un equipo liviano capaz de aislar el Sarin y el Soman.
Schörner alzó las cejas:
– Me gustaría conocer ese equipo, Herr Doktor.
– También a mí, Schörner. Y lo veremos. Nos enviarán tres muestras para inspeccionarlas. -Tomó un cigarrillo muy delgado de una cigarrera de oro y lo encendió con un gesto delicado, casi femenino. -Parece que la demostración será espectacular. Prisioneros del campo de Sachsenhausen con uniformes británicos atacarán una playa simulada saturada con Soman. Voluntarios de las SS la defenderán, vestidos con los nuevos equipos protectores. Valdrá la pena verlo. Una justa recompensa para nuestros arduos afanes.
– Y bien merecida, Herr Doktor.
– Así es, Sturmbannführer. El Reichsführer está convencido de que la demostración le permitirá al Führer superar su resistencia, irracional pero comprensible, a las armas químicas.
Con el cigarrillo entre los labios, Brandt examinó las uñas prolijamente recortadas de su mano izquierda.
– Himmler se anotará un verdadero triunfo, Schörner. Y él sabe ser generoso con los que le son leales.
– Lo sé muy bien, Herr Doktor -dijo Schörner. Esperó que Brandt prosiguiera, pero éste parecía absorto en sus pensamientos.
– ¿Puedo retirarme, Herr Doktor?
– Un momento, Schörner. ¿Qué me dice de los paracaídas británicos? ¿La situación está controlada? No quisiera que se alterara nuestro plan de producción ahora que la demostración es inminente.
– Herr Doktor, el Standartenführer Beck y yo pensamos que los paracaidistas apuntaban al complejo de Peenemünde. La mayor parte de los equipos secretos de cohetería fue trasladada a Polonia o a los montes Harz para dejarla fuera del alcance de los bombardeos. Tal vez los Aliados no lo sepan. Beck ha desplegado efectivos importantes de aquí a Peenemünde. Si por alguna remota casualidad estos comandos tratan de penetrar en estas instalaciones, mis patrullas los detendrán lejos de aquí.
– Ocúpese de que así sea, Sturmbannführer.
Schörner chocó nuevamente los tacos.
Brandt dejó el cigarrillo, se acomodó los anteojos sobre la nariz y tomó la hoja que había estado leyendo cuando Schörner se presentó.
– Algo más, Sturmbannführer. Tengo entendido que dispuso el arresto domiciliario del Hauptscharführer Sturm.
Schörner se puso rígido.
– Así es, Herr Doktor.
– ¿Por qué?
– El Hauptscharführer instigó el incidente que provocó la muerte del cabo Grot y de la kapo de la cuadra de mujeres judías, Hagan.
– ¿Cuáles fueron sus motivos?
– Tengo entendido que se trata de unos diamantes, Herr Doktor. Sturm tiene la costumbre de despojar a los prisioneros que llegan de los territorios ocupados. Lo amonesté una vez por ello, pero parece que mis palabras cayeron en saco roto.
– Despojar a los prisioneros es una acusación grave, Sturmbannführer. -Brandt lo miró por encima de sus gafas. -El Reichsführer ha decretado la pena de muerte para los aprovechadores.
– Por eso dispuse el arresto, Herr Doktor.
– Sin embargo -dijo Brandt, tamborileando sobre la mesa-, al regresar de Berlín encontré sobre mi escritorio una nota que daba una versión levemente distinta de los sucesos.
Schörner sintió calor en sus mejillas.
– ¿La nota estaba firmada, Herr Doktor?
Brandt quiso sonreír, pero sólo consiguió hacer una mueca.
– Efectivamente, por cuatro suboficiales. La nota formula acusaciones graves. Contra usted, Sturmbannführer. Se le acusa de violar las leyes raciales de Nuremberg.
Schörner no se amilanó. Sabía que la situación de Brandt también era delicada.
– Estoy dispuesto a responder ante el consejo de guerra de las SS a cualquier cargo que usted tenga a bien autorizar, Herr Doktor.
Klaus Brandt alzó las manos en un gesto apaciguador.
– Tranquilícese, Sturmbannführer. No creo que llegue a tanto. Sin embargo, creo que sería conveniente que dejara a Sturm en libertad bajo palabra. Por el bien del cuerpo. Usted comprende. Lo que menos queremos es que vengan los de la SD a husmear bajo las camas.
Schörner sintió asco. Lo más probable era que la carta de los camaradas de Sturm hiciera alguna referencia indirecta a las perversiones de Brandt. Reprimió sus sentimientos.
– Como usted diga, Herr Doktor.
– Estoy seguro de que el Hauptscharführer Sturm ha comprendido lo erróneo de su proceder. -Brandt puso las dos manos sobre la mesa. -Concentremos nuestras energías en la demostración inminente, Sturmbannführer. El destino llama a la puerta.
Schörner entrechocó los tacos y salió.
Jonas Stern se deslizaba rápidamente entre los árboles; sus pasos casi no hacían ruido sobre la nieve recién caída. Al partir de la casa se alejó del pueblo de Dornow, caminando cuesta arriba hacia la usina. Hacia las garrafas. En dos ocasiones las patrullas pasaron a menos de treinta metros de él, pero las evitó fácilmente. La luz anaranjada o el olor del tabaco delataba a los SS. Media hora después de abandonar la casa de Anna Kaas, se encontraba junto al poste alto de madera de donde pendían las garrafas de gas.
En la oscuridad, parado entre los dos gruesos puntales, alzó la mirada y poco a poco, a medida que su vista se acostumbraba, empezó a distinguir los cilindros de acero entre las hojas. Pendían en una hilera prolija de uno de los cables exteriores. Sintió un mareo leve al advertir que los grandes tubos oscilaban entre las hojas. No necesitaba el anemómetro portátil para darse cuenta de que un viento capaz de mover esas garrafas echaría a perder el ataque.
Pisoteó la nieve en torno del puntal más cercano. Allí estaba enterrada la caja que contenía, además del anemómetro, el transmisor de emergencia, la lámpara para hacer señales al submarino y las correas con clavijas para escalar el poste. En menos de cinco minutos podría inundar Totenhausen con los gases neurotóxicos. La brisa fuerte disminuiría en parte el efecto del gas, pero si el agente neurotóxico inglés era eficaz, sin duda mataría a algunos SS. Claro que si esperaba un poco, tal vez amainaría el viento.
Parado sobre la nieve, escuchando el zumbido de la usina cercana, sintió que en su interior se despertaba un sentimiento aún más fuerte que su odio por los nazis. Jamás se lo habría confesado a McConnell ni a la enfermera. Le era difícil reconocerlo. Lo había despertado la visita a Rostock, y conforme pasaban los minutos se volvía más fuerte hasta que, para su sorpresa, lo obligó a ponerse en marcha. Sin ser totalmente consciente de lo que hacía, empezó a desplazarse cuesta abajo, alejándose de la usina y de las garrafas.
Marchaba hacia el Campo de Totenhausen.
31
– ¿Cree que lo hará esta vez? -preguntó Anna.
Sentados frente a frente junto a la mesa de la cocina, bebían café de centeno. Era un brebaje horrible, pero al menos estaba caliente.
– Si llega a la cima con vida, creo que lo hará. ¿Le parece que debe hacerlo?
– Alguien tiene que hacer algo -dijo Anna-. No sé si está bien matar a los prisioneros. Pero en algo tiene razón.
– ¿En qué?
– Todos los del campo están condenados. Ninguno sobrevivirá a la guerra.
– ¿Cree que es verdad lo que dijo? ¿Que soy un cobarde por no ayudarlo?
Anna contempló su jarro de café.
– Cada uno es como es. Lo que él llama coraje, para usted es estupidez. Lo que usted llama coraje, para él es debilidad. Creo que algunos hombres no están hechos para la guerra. Eso es bueno, ¿no? -Lo miró. -¿Por qué lo enviaron a esta misión? Me parece ilógico.
– Dicen que me eligieron porque no soy inglés y porque soy especialista en gases neurotóxicos. La idea es que entre Stern y yo conformamos un soldado perfecto. Un asesino con la mente de un científico. ¿Usted es enfermera civil?
– Sí. Dicen que hay escasez de médicos militares, pero me parece que Brandt prefiere rodearse de civiles.
– Yo soy civil.
Asintió:
– Químico, si no me equivoco.
– Secundariamente -dijo con una sonrisa-. En realidad soy doctor en medicina.
La expresión de Anna sufrió una alteración sutil, pero profunda. Parecía mirarlo con otros ojos.
– ¿Es médico?
– Lo fui hasta que empezó la guerra.
– ¿Atendía pacientes?
– Por poco tiempo.
Meditó en silencio antes de preguntarle:
– ¿Es por eso que le disgusta matar?
– Es una de las razones -declaró McConnell, evasivo.
– Es por eso, entre otras razones, que hago lo que hago.
– ¿En qué sentido?
Anna echó una mirada a la ventana de la cocina.
– Es peligroso seguir aquí. Schörner podría disponer una búsqueda casa por casa.
– ¿Quiere que baje al sótano?
Se levantó, sirvió más café y tomó la botella semivacía de vodka del aparador.
– Bajaré con usted -dijo-. Creo que los dos esperamos lo mismo.
– ¿Qué?
– Las sirenas de Totenhausen. Si Stern ataca las oiremos, incluso desde el sótano.
McConnell bajó las escaleras y encendió la lámpara de gas. Se sentaron en el sofá que le había servido de cama la noche anterior, semioculto detrás de las cajas y los repuestos de maquinaria agrícola.
– Quiero hacerle una pregunta -dijo-. Desde luego, no está obligada a contestar, pero siento curiosidad sobre usted.
Ella miró al piso y sonrió con tristeza:
– Usted quiere saber por qué milito contra los nazis. ¿Es así?
– Sí. Reconozca que pocos alemanes lo hacen.
– Claro que lo reconozco. Los pocos que tuvieron el coraje de combatirlos fueron aniquilados en los primeros tiempos. Los demás se dividen en dos grupos: los que aman el nuevo orden y los que buscan la salida más sencilla. Este último es un rasgo muy desarrollado de la personalidad política de los alemanes.
– Pero no de la suya.
Anna echó una buena medida de vodka en su café.
– Podría haberlo sido. -Bebió. -Pero no sucedió. ¿Qué es lo que me hizo cambiar? Lo recordé hace un instante, cuando me habló sobre usted y Stern, y cómo entre los dos conforman un soldado completo.
– No entiendo.
– ¿Por qué soy distinta de la mayoría de los alemanes? Por culpa de un hombre, claro está.
– ¿Un hombre como yo y Stern: No puedo creer que exista semejante cosa.
Rió:
– Se parecía a usted más que a Stern. Y era doctor.
– ¿Médico?
– Sí. Pero también era judío.
Lo dijo con un tono desafiante, y lo tomó completamente por sorpresa. No sabía qué decir. Pero quería conocer la historia.
– ¿Lo conoció aquí en Dornow?
– No, en Berlín. Nací en Bad Sülze, no muy lejos de aquí. Mis padres eran campesinos. Acomodados, pero muy provincianos. Mi hermana y yo teníamos grandes ambiciones. A los diecisiete años me fui a Berlín con toda la idea de convertirme en una chica mundana de la gran ciudad. Cuando me recibí de enfermera, fui a trabajar con un clínico de Charlottenburg. Franz Perlman. Era 1936, las leyes de Nuremberg ya habían sido sancionadas, pero yo era una tonta. No tenía la menor idea de lo que significaba todo eso. Las restricciones a los judíos entraban en vigencia en distintos momentos según el campo de actividad, y los médicos estuvieron entre los últimos que las sufrieron. Franz estaba tan ocupado que no se daba cuenta de nada. Trabajaba de la mañana a la noche y atendía a todo el mundo: judíos, cristianos, cualquiera que lo necesitara.
Sorbió su café y miró la suave luz de la lámpara de gas.
– Éramos tres en el consultorio: Franz, la recepcionista y yo. Imagine lo que sucedió. Un médico y su enfermera, en fin, no es nada raro, ¿no? Yo tenía veinte años. A la tercera semana estaba perdidamente enamorada de él. No era de extrañar. Era un hombre considerado, y muy trabajador. Al principio trató de desalentarme. Era viudo y mayor que yo. Cuarenta y cuatro años. A mí no me importaba su edad ni mucho menos que fuera judío. Antes de que pasara un año dejó de desalentarme, pobre. Yo era una desvergonzada. Quería casarme, pero él se negaba rotundamente. Jamás permitía que nos vieran juntos fuera del consultorio. En todo ese tiempo fue sólo dos veces a mi apartamento, y jamás me permitió visitarlo en el suyo.
Entonces me puse furiosa con él. No entendía por qué se negaba a casarse conmigo, siquiera en secreto. Era una idiota. Por fin, un día se me cayeron las vendas de los ojos. Me habló de sus amigos obligados a abandonar sus actividades, o que habían desaparecido. No le creí.
Vivía en… in einem Traum. Como en un sueño. Las facultades de medicina ya habían cesanteado a los profesores judíos. Franz recibía cartas amenazantes. Me las mostró. Entonces comprendí por qué se había negado a formalizar nuestra relación: temía por mi seguridad. Estaba loco por casarse conmigo.
La voz de Anna se quebró, pero sólo por un instante.
– El consultorio recibía casi tantos pacientes como antes. Muy pocos dejaron de ir. No son muchos los médicos que se desvelan por los pacientes. En general prefieren ir derecho al bisturí, ¿no? O sólo piensan en ellos mismos.
– Sí, conozco a unos cuantos -convino McConnell con una sonrisa.
– Franz era distinto. Para él no había nada más importante que los pacientes. Por eso no dejaba de trabajar. Por fin, los nazis lo dejaron sin margen de acción. Prohibieron a los judíos el ejercicio de la medicina. Era la ley. La recepcionista renunció, pero yo no. Durante cinco semanas hice el trabajo de las dos. Y Franz hacía el trabajo de diez. Visitaba a los viejos, asistía a partos… era uno de los últimos. Lo extraño es que conservó a muchos de sus pacientes arios. ¡Y los recibía! -Tomó aliento. -Perdóneme por extenderme tanto. Es que… nunca he podido hablar sobre esto. No podía decírselo a nadie. Ni a mis padres ni a mi hermana. A ella menos aún.
– Comprendo, Fráulein Kaas.
– ¿De veras? ¿Sabe lo que sucedió?
– Lo llevaron a un campo de concentración.
– No. Cierta mañana, un lindo chico de las SS… de veras era un chico, más joven que yo. Bueno, entró en la sala de espera y exigió ver al doctor. Lo acompañaban cuatro camaradas, todos de negro y con el distintivo de la calavera. Franz vino a la sala de espera con su delantal blanco y su estetoscopio. El SS le dijo que el consultorio estaba clausurado. Franz dijo que nadie tenía derecho a prohibirle tratar a los enfermos y que le importaba un bledo su uniforme. Le dijo al chico que se fuera a su casa y le dio la espalda para volver al consultorio.
McConnell sintió escalofríos en el cuello y los brazos. -No me diga que…
– El chico desenfundó una Walther y le disparó por la espalda. La bala le destrozó la columna. -Anna se secó las lágrimas de las mejillas. -Murió un minuto después, tirado en el piso de su sala de espera.
McConnell no supo qué decir. Ella lo miró.
– ¿Sabe qué fue lo peor? Habría cristianos en esa sala de espera. Pacientes de Franz desde hacía quince años. Ninguno de ellos, ni uno, dijo ni pío. Ni siquiera al chico que había asesinado a su médico delante de sus propios ojos.
– Anna…
– ¿Stern pregunta por qué odio a los nazis? -Crispó los puños. -Si no fuera tan cobarde, mataría a Brandt con mis propias manos.
Un nuevo pensamiento asaltó a McConnell.
– Después de lo que sucedió, ¿cómo demonios fue a parar a un campo de concentración?
Bebió otro sorbo de café con vodka.
– Esta historia es la que se lleva la palma. Cuando volví de la ciudad, deprimida y casi desamparada, mi hermana mayor se ocupó de mí. Y estaba en muy buena posición para ayudarme. Para escapar del tedio de la vida rural se casó con el Gauleiter de Mecklenburg. ¿Qué le parece? ¡Mi hermana Sabine era una nazi rabiosa! Me consiguió el puesto en Totenhausen y no pude rechazarlo. La verdad es que la primera vez que recorrí el hospital de Brandt, pensé que estaba en una institución civil. ¡Seguía siendo una idiota!
Qué locura, pensó McConnell. Pero así era la guerra: alteraba la vida de la gente en las formas más inesperadas.
– Usted dijo que hay distintas clases de coraje -dijo-. Yo admiro el de su Franz Perlman. Era un hombre de principios. Y los defendía con carácter y convicción.
– Así es -convino Anna-. Y está muerto. Mire adonde van a parar los hombres de principios en este mundo que hemos forjado.
– Puede ser. Pero lo prefiero antes que la capitulación.
– ¿Qué me dice de usted, doctor? Yo me confesé, ahora le toca a usted. ¿Por qué se niega a subir la cuesta y ayudar a Stern?
McConnell se deslizó del sofá hasta quedar sentado en el piso con la espalda apoyada contra una pata.
– En el fondo es muy sencillo. La culpa la tiene mi padre. Era médico. Murió hace un tiempo. Combatió en la Primera Guerra, contra los alemanes, claro.
– Como mi tío. Murió en el Marne.
– Mi padre fue gaseado en St. Mihiel. El gas de mostaza le causó unas quemaduras terribles. Jamás se curó del todo.
Anna le palmeó suavemente el hombro:
– Lo siento.
– Creo que Freud tendría algo que decir sobre mi decisión vocacional -dijo McConnell con una sonrisa-. Me importa un carajo. Era muy joven cuando vi cómo la guerra afecta a la gente y no me gustó. No me gusta. Cuando empezó ésta quise usar mis conocimientos para aliviar el sufrimiento, no para infligirlo. Como ve, a los ingleses no les basta.
Anna se inclinó hacia él y lo miró a los ojos.
– Usted me recuerda a Franz, doctor. Es un hombre bueno, considerado. Pero me parece que no termina de entender lo que sucede en Alemania. -Se puso de pie y fue a un estante cargado de libros que parecían ser de contabilidad. -Le mostraré algo.
Retiró varios libros, introdujo la mano en el hueco y sacó un pequeño volumen encuadernado en cuero. Las tapas estaban gastadas por el uso.
– Este es mi diario íntimo -dijo-. Lo inicié el día que murió Franz. Casi diría que es mi único amigo. En la primera parte no encontrará nada interesante: sólo asuntos personales. Pero alrededor de la página treinta, empiezo a registrar mis vivencias en Totenhausen. Ahí están todos los experimentos que he presenciado y también los que el doctor Brandt describió a otros médicos, personalmente o por teléfono. Cosas que él me dijo después de visitas a otras instituciones médicas del Reich. Campos de concentración, centros de eutanasia, clínicas de distinto tipo.
Empezó a subir la escalera, se detuvo y arrojó el volumen a McConnell.
– Usted es médico. Ahí tiene el curriculum vitae de un colega suyo.
Salió, y McConnell abrió el diario y empezó a leer.
Sentada en el sillón de la antesala del comandante Schörner, Rachel Jansen lo miraba en silencio mientras él sorbía su copa de coñac.
– ¿Por qué no me mataron en las represalias? -preguntó por fin. Schörner alzó la copa para mirar la luz a través del líquido ambarino.
– Sturm me tiene un poco de miedo -dijo-. Y tiene razón. Me gustaría degollarlo con su propio cuchillo. Cuando veo los moretones en tus hermosos brazos… me hierve la sangre. Al verte sentada así y oír cómo respiras me doy cuenta de que te duelen las costillas. ¿Te pateó ese desgraciado de Grot?
– Esto es una locura -susurró Rachel. Al hablar sentía punzadas de dolor en el pecho. -¿Qué pasará si me descubren aquí esta noche?
Los finos labios de Schörner se torcieron en una sonrisa desafiante.
– Es justamente lo que no sucederá esta noche, Liebling. Brandt no quiere conflictos, nada que altere sus planes con el Reichsführer Himmler. Para Brandt, Sturm y yo no tenemos la menor importancia. Además -su voz se volvió más suave-, tenía que verte. Quería asegurarme de que ese cerdo no te hubiera hecho demasiado daño. -Se inclinó hacia ella: -¿Te hizo daño? Si esta noche no puedes… comprenderé.
Rachel se estremeció.
– ¿Tienes frío, Liebling? Ven aquí conmigo -dijo Schörner con ternura.
Rachel titubeó, se paró y fue al sofá como si caminara hacia el patíbulo.
32
Jonas Stern escuchó los ruidos desde la sombra de una barraca de madera. Al principio sólo oyó el silbido del viento que soplaba sobre el río Recknitz. Anna Kaas tenía razón. Era más fuerte allí que entre los árboles de la cima.
Poco a poco empezó a distinguir otro ruido. Eran ronquidos. Se deslizó sigilosamente a lo largo de la hilera de cuadras.
Había llegado hasta ahí con una combinación de audacia y sigilo. Antes de llegar al alambrado trasero de Totenhausen, cruzó tres zanjas largas y estrechas entre los árboles. En África había conocido el olor de la piel quemada; por eso supo qué había en las zanjas.
La vista de los árboles le permitió elaborar su plan. Las altas confieras crecían muy cerca del alambrado en tres costados del campo. Colgó su Schmeisser de un hombro, trepó a un abedul, se deslizó por una rama y saltó al suelo nevado junto al granero que ocultaba la fábrica de gases.
Antes que lo traicionaran los nervios, se irguió y marchó resueltamente hacia el portón que separaba la fábrica del campo propiamente dicho. Había un centinela, un soldado raso SS con el uniforme pardo del guardia de campo de concentración. Stern iba a mostrar sus documentos, pero su uniforme verde grisáceo de la SD y la Cruz, de Hierro bastaron para identificarlo. Con un enérgico Heil Hitler! pasó junto al centinela que se había cuadrado respetuosamente para dejarlo pasar.
Le fue fácil orientarse. Marchando con paso enérgico para tranquilizar a los vigías de las torres recorrió el callejón entre el hospital y la Cámara E, giró a la izquierda y se dirigió al alambre tejido que rodeaba las cuadras de prisioneros. Bordeó el alambrado hasta llegar a un punto fuera del alcance de la vista de las torres. El centinela del portón trasero miraba hacia el bosque. No había aisladores: por consiguiente, el alambrado no estaba electrificado. Lo escaló rápidamente y se dejó caer del otro lado.
Ya había oído los ronquidos de la primera cuadra. Oyó lo mismo en las tres siguientes. Se detuvo en la quinta y al inclinarse para apretar el oído contra una grieta vio un tenue resplandor amarillo, como de la luz de una vela. Oyó una voz. No era más que un susurro, pero se le erizaron los pelos de la nuca.
Hablaba en idish.
Tomó aliento e introdujo el dedo en el guardamonte de su Schmeisser. Se irguió, subió los tres escalones y entró en la cuadra.
La vela se apagó al instante. Oyó pasos que corrían frenéticos como si fueran ratas y… silencio. El aire tibio estaba impregnado de olores a lana sucia y desinfectante.
– Escúchenme -susurró en idish-. ¿Todos son judíos?
No hubo respuesta.
– Escuchen, no soy lo que parezco. ¿Son todos judíos?
Nada.
Lamentó no haberse quitado el uniforme de la SD.
– Soy judío -prosiguió-. Vine de Palestina. Soy espía y he venido a comprobar lo que hacen los nazis a nuestro pueblo.
Si hubiera dicho que era el Mesías enviado por Dios, el impacto de sus palabras no habría sido mayor. Vio el reflejo de ojos que lo miraban aterrados y atónitos, como conejos acorralados en la oscuridad.
– ¿Quién es el jefe? -preguntó.
– Nuestra jefa murió, soldado -dijo una voz áspera-. Tú lo sabes.
– ¿Quién habló? Por favor, créanme, no he venido a hacerles daño. Tengo poco tiempo.
– Sabemos quién eres -siseó otra voz-. ¿Qué quieres, soldado?
– Este uniforme es de la SD, no de las SS -dijo Stern lentamente-. Pero no soy una cosa ni la otra. Soy un judío de Rostock que huyó a Palestina. Lo demostraré a cualquiera que me interrogue.
– Recita el kaddish -lo desafió otra voz-. Por todos los que asesinaste.
– Yis-ga-dal v'yis-ka-dash sh'may ra-bo, B'ol-mo dee-v'ro hir u-say, v'yam-leeh mal-hu-say… ¿suficiente?
– Lo sabe -dijo una voz vacilante.
– Eso no demuestra nada -susurró otra.
– ¿Qué año es?
– Por el calendario hebreo es el 5705. -Aunque el tiempo apremiaba, le gustaba que las mujeres lo interrogaran con dureza.
– Repite las Cuatro Preguntas.
Sonrió en la oscuridad al recordar los seder de Pésaj de su juventud.
– ¿Por qué comemos pan ácimo? ¿Por qué comemos hierbas amargas? ¿Por qué mojamos las verduras? ¿Por qué nos inclinamos?
– Sabe.
– Mentira -dijo la escéptica-. Ningún judío vendría aquí por propia voluntad.
– Hay una prueba definitiva -dijo la voz confiada-. La que usan los SS para distinguir a nuestros hombres.
El desconcierto de Stern duró apenas unos segundos.
– ¿Pasarás esa prueba, soldado? -preguntó la escéptica.
Con ira y vergüenza, Stern se desabrochó y se bajó los pantalones del uniforme de la SD.
– La vela -dijo la voz confiada. A la luz vacilante, Stern vio a cinco mujeres que vestían uniformes a rayas. Caras demacradas, ojos sin brillo, cabezas rapadas. Detrás de éstas, otros ojos lo miraban desde la oscuridad.
– Acércate -dijo una. Era joven, tenía una mata de pelo oscuro y ojos duros. Obedeció.
La mujer de pelo oscuro se acercó con la vela y se agazapó frente a él.
– Dice la verdad -dijo-. Está circuncidado.
Varias mujeres suspiraron. Stern se alzó los pantalones. La mujer se enderezó y él la miró a los ojos. Parecía más joven que las demás. Más sana. Las otras estaban reducidas a piel y huesos, pero ésta tenía curvas femeninas.
– Soy Rachel Jansen -dijo-. Y tú estás loco.
Hacía una hora que McConnell leía el diario de Anna. No quería seguir, pero tampoco podía cerrarlo. Estaba aturdido y no terminaba de aceptarlo. El diario de la enfermera describía nada menos que la degeneración sistemática de una comunidad médica prestigiosa, convertida en la negación absoluta de todo lo que pretendía la ciencia médica desde los tiempos de Hipócrates.
Había previsto encontrar historias de horror. Desde hacía meses corrían los rumores en Inglaterra sobre la brutalidad imperante en los campos de detención nazis. Pero el diario de Anna no hablaba de la brutalidad, esa falla de la personalidad humana que existía en todas las sociedades. El diario describía atrocidades en una escala de magnitud inédita. El asesinato liso y llano palidecía frente a lo que acababa de leer. Uno de los pasajes más terribles lo conmocionó, tanto por los hechos en sí como por quienes los perpetraron.
6-1-43. El doctor Brandt volvió de una visita al campo principal de Auschwitz en Silesia. Toda la tarde deploró en presencia de Rauch y Schmidt el derroche de los fondos del Reich en el lugar. Dijo que los criterios profesionales del doctor Clauherg han caído a niveles lamentablemente bajos, que sus experimentos con la esterilización en masa son dignos de un charlatán.
McConnell conocía bien el nombre de Clauberg. ¿De veras se refería al médico que había creado el test estándar de la progesterona? ¿El análisis que llevaba su nombre? Parecía difícil de creer, pero así era si el diario no mentía.
Parece que Clauberg se dedica a "castrar" a hombres y mujeres por medio de dosis fuertes de rayos X. Brandt dice que la ineficacia del método es evidente para cualquiera que posea conocimientos elementales de los rayos gamma y sus efectos. Para demostrarlo, pidió que le trajeran un prisionero varón. El Hauptscharführer Sturm lo hizo al instante (prisionero de guerra ruso, 17 años). Una vez sujeto por los SS, Brandt procedió a practicarle una vasectomía para demostrar a sus discípulos que un cirujano hábil es capaz de realizar la intervención con toda rapidez. La realizó en cuatro minutos. Luego iniciaron una discusión sobre la esterilización femenina. Brandt dijo que la cirugía era el método más eficaz. Dijo que Clauberg jamás recuperará el prestigio que tenía antes de la guerra. Para demostrar su posición, piensa esterilizar a seis mujeres mañana, antes de la prueba prevista con el compuesto Sarin TV en aerosol…
La conmoción que le produjo ese pasaje duró hasta que llegó a la primera descripción detallada de un "proyecto de investigación" de Brandt. Bastaban esas líneas para condenar todo el Estado nazi para toda la eternidad.
8-6-43. Hace ocho días, Brandt infectó a cuatro niñas y cuatro varones con meningococo del Grupo 1, de acción fulminante (método de infección por gotas de Pfflüger; gotas obtenidas de portadores encerrados en la sala de aislamiento). Greta Müller y yo hicimos turnos rotativos de doce horas en la sala experimental durante toda la prueba.
Hasta ahora no había tenido oportunidad de registrar lo que sucede.
Nuestras tareas eran (a) registrar la aparición de los síntomas (b) tomar muestras de sangre y realizar conteos de glóbulos blancos en los momentos indicados (t) administrar sulfadiazina (y la fórmula del doctor Brandt) a los distintos grupos en los momentos indicados (d) suministrar líquidos para prevenir la deshidratación (e) registrar la evolución de los pacientes hasta la muerte o la recuperación. El paciente menor (femenino) tenía seis meses, el mayor cinco años (masculino). Edad promedio, tres años y medio.
El cuarto día después de la infección se encontró meningococos en la sangre de todos los pacientes. En ese momento la mayoría mostraban la erupción cutánea característica. Brandt indicó la administración oral de sulfadiazina a dos pacientes y su fórmula secreta a otros dos. A los cuatro restantes (incluida la niña menor) los designó sujetos de control.
El grupo de control mostró rápidamente los síntomas de la etapa septicémica del mal: fiebres discontinuas, hipersensibilidad, pulso y respiración acelerados. La mayoría se tendió en la posición característica. Lloraban al ser movidos. Los cuatro hicieron erupciones graves, que en tres casos fueron hemorrágicas. El conteo de glóbulos blancos osciló entre 16.500 y 17.500.
Primer deceso en el grupo de control (niña de cuatro años) provocado por infección septicémica generalizada. 80 por ciento del cuerpo cubierto por erupción hemorrágica. Autopsia de rutina realizada por el doctor Rauch.
El estudio del sujeto de control reveló hinchazón de las fontanelas debido a la infección generalizada. Paciente mostró convulsiones, pulso y respiración débiles. Deceso sobrevino a los seis días de la infección inicial.
Los dos pacientes tratados con sulfadiazina mostraron una mejoría notable en 48 horas. Los tratados con la fórmula de Brandt mejoraron más lentamente. Los controles avanzaron rápidamente á la fase siguiente del mal. Los gérmenes desaparecieron del torrente sanguíneo y se localizaron en las meninges. Los pacientes sufrieron vómitos y la jaqueca característica provocada por la mayor presión del líquido cefalorraquídeo. Además, constipación, retención de orina y rigidez de los músculos cervicales por estar afectadas las raíces nerviosas. En los dos niños menores la columna y cuello formaron el "arco" característico. Ninguno podía bajar el mentón.
Tercer deceso en grupo de control (varón, tres años); muerte dolorosa durante el turno de Greta. Esa mañana le había suministrado aspirina, nada más. La autopsia de Brandt reveló muerte por hidrocefalia. Ventrículos cerebrales dilatados, circunvoluciones aplanadas por presión de un líquido viscoso y purulento. Afectación del nervio óptico: en el momento del deceso, el paciente estaba ciego de un ojo. El exudado purulento había invadido el canal espinal.
Durante el experimento, Brandt practicó varias punciones espinales para analizar líquido cefalorraquídeo. Estaba furioso por la lentitud de su fórmula comparada con la sulfadiazina. Aterrados por las punciones, los niños debieron ser sujetados por Ariel Weitz y los SS. Sexto día, Brandt inyectó su fórmula directamente en la médula de un niño. Esto me hace pensar que su fórmula secreta no está relacionada con las sulfonamidas, ya que éstas no requieren terapia local. Brandt repetirá todo el experimento en una semana con un preparado diferente. Ayer llegó una caja de suero de caballo antimeningococo polivalente…
McConnell alzó la vista del diario. Se dio cuenta de que sufría una especie de conmoción. Por lo menos en una docena de pasajes distintos se describían experimentos similares con niños y había alusiones a por lo menos cincuenta más, realizados por Brandt y sus ayudantes. Todos estaban descritos detallada y fielmente. Pero lo más aterrador era que ninguna de esas experiencias estaba justificada por razones médicas válidas. Se sabía que la sulfadiazina curaba la meningitis. ¿Acaso Klaus Brandt torturaba a los niños para tratar de descubrir un nuevo fármaco que le permitiera hacerse rico después de la guerra?
McConnell cerró los ojos y se apretó los dedos contra las sienes. ¿Cómo era posible que Anna Kaas escribiera semejantes cosas con tanta aparente indiferencia? Había tratado de descubrir algún sentimiento de culpa o asco, pero después de las primeras anotaciones prácticamente no hacía alusión a su propio punto de vista. Entonces comprendió qué se proponía, o mejor, rogó que fuera así. La enfermera alemana actuaba como una suerte de cámara oral: registraba todo lo que veía a la manera de un testigo que prestara declaración ante un tribunal de justicia. La inclusión de sus propios sentimientos desacreditaría su testimonio después de la guerra.
Con todo, no podía dejar de lado el hecho de que había presenciado semejantes atrocidades; más aún, había participado en ellas. Eso era duro de aceptar. Anhelaba encontrar una expresión de angustia, un ruego siquiera parcial o tácito de perdón por parte del espíritu vulnerable que habita en el fondo de todo ser humano. Hasta el momento no lo había encontrado.
Tenía una sola certeza: si salía vivo de Alemanias el diario de la enfermera iría con él.
Callado y atónito, Jonas Stern contemplaba a las cuarenta mujeres que lo rodeaban en la cuadra de mujeres judías. Una sola vela chisporroteaba en el piso. Jamás había visto semejantes miradas, ni siquiera en soldados alterados por una terrible carnicería. Ojos como espejos negros, vacuos y a la vez insondables. Tenía la sensación de que si colocaba su dedo sobre uno de esos ojos, éste se rompería y sus fragmentos caerían en una caverna negra de dolor y desesperación imposible de llenar.
En poco tiempo se había enterado de muchas cosas. Había formulado algunas preguntas sobre las historias de esas mujeres para justificar el cuento de que reunía información para los dirigentes sionistas en Palestina y Londres. Pero al escuchar algunas respuestas, por un rato no pudo pensar en otra cosa. Todas las historias eran variaciones sobre el mismo tema: estábamos bien; Hitler tomó el poder; los ricos huyeron; los nazis llegaron al pueblo, la ciudad, la aldea, nuestra casa, nuestro apartamento; mataron a mi padre, mi madre, mi esposo, mis hijos, mi tío, mis hermanas, mi hija, mis abuelos. Casi todas terminaban con la misma frase: soy la última sobreviviente de mi familia.
Stern se enteró de la muerte de la jefa de cuadra y las represalias brutales que la siguieron, sembrando la confusión en el bloque, y que la joven holandesa que lo interrogaba había ocupado el puesto de la polaca muerta por falta de otra candidata. Estaba a punto de hacerle la pregunta que lo había impulsado a arriesgar su vida, cuando ella se anticipó:
– Herr Stern, ¿cómo hará para salir del campo?
Comprendió el sentido de la pregunta. Algunas de las mujeres empezaban a soñar con la fuga. Tenía que desalentarlas. No podían saber que él no tenía la menor intención de alejarse de la zona antes de… ¿antes de qué? De matarlas a todas, claro.
– Herr Stern -insistió Rachel.
– Saldré por la puerta principal, tal como entré.
Rachel lo pensó unos instantes.
– No me parece lógico. ¿Un oficial de las SS anda a pie?
La pregunta lo desconcertó.
– Escuche, este uniforme es de la Sicherheitsdienst. Más temida que la Gestapo. Ni siquiera los SS pueden interrogar a un SD.
Stern vio un destello de esperanza en los ojos negros.
– Quiero pedirle un favor -dijo Rachel-. Un favor muy grande.
– No puedo llevarla conmigo -dijo precipitadamente. -A mí no. A mi hijo.
La miró fijamente:
– ¿Su hijo está aquí?
– Los dos. Una niña y un varón.
– ¿Y quiere… que me lleve a uno solo?
La joven tomó su mano y la apretó con fuerza. Había desesperación en sus ojos.
– Es mejor que uno tenga la oportunidad de vivir y no que mueran los dos -dijo-. ¡Y aquí morirán los dos!
No sólo había desesperación en sus ojos, sino una resolución inquebrantable. Hablaba en serio.
– ¡Son tan pequeños! -dijo con una voz implorante que lo sumió en un pozo de vergüenza e impotencia-. Puede alzar a uno fácilmente…
Stern retiró su mano bruscamente, conmovido hasta lo más íntimo al comprender que la mujer había aceptado la imposibilidad de fugarse y estaba dispuesta a entregar su hijo a un desconocido. Miró las caras que lo rodeaban en busca de un gesto de desaprobación.
Ninguna de las mujeres parecía escandalizada por el ruego de Rachel.
En el sótano de Anna, McConnell encontró por fin el pasaje que buscaba. Era uno de los últimos, fechado apenas un par de semanas antes.
1-2-44. Cada vez más civiles mueren en los bombardeos aliados. Por las dudas de que no sobreviva a la guerra, dejaré asentadas ciertas cosas que no puedo asumir sin un profundo dolor. Sé lo que el mundo dirá de mí. ¿Cómo pudo contemplar hechos tan horrorosos? Era civil. Era enfermera. No estaba obligada a hacerlo. Nadie le apuntaba una pistola a la sien. Eso es verdadero y a la vez falso. Soy civil, pero vivo en la Alemania nazi en guerra. Y en una semana conocí a Klaus Brandt lo suficiente para darme cuenta de que pedir un traslado podía significar la muerte. Brandt tiene poder absoluto en Totenhausen. Si él ordena una muerte, esa persona está muerta. El único que no le teme es el Sturmbannführer Schörner. Creo que Schörner ha visto tanta muerte en Rusia que no le teme a nada.
Algunos me llamarán cobarde por no escapar de aquí, por no negarme a participar en estos experimentos aun a costa de mi vida. ¿Soy cobarde? Sí. Noche tras noche he tenido pesadillas de que el Hauptscharführer Sturm derriba mi puerta a patadas y me arrastra al Árbol. He llegado al borde del suicidio. Pero la condena del mundo no significa gran cosa. Todas las torturas del mundo son menos dolorosas que los ojos suplicantes de niños moribundos que me piden ayuda sin que yo pueda dársela.
No tengo excusas, pero sí una respuesta para el mundo. Llegué a Totenhausen muy deprimida después del asesinato de mi amante por las SS en Berlín. Al comprender lo que sucedía aquí, creo que sufrí una conmoción profunda. Apenas me recuperé un poco, mi único pensamiento fue cómo escapar de aquí. Entonces medité sobre mi situación. Si Brandt me permitiera partir, yo me alejaría de los crímenes. Pero los crímenes seguirían. Seguirían como antes, pero no los presenciaría nadie que los rechazara como yo. Era como un pez en una gran marejada. El pez se aleja, pero la marejada sigue su camino devastador. Durante muchos días casi no pude hablar. Entonces decidí que se me había enviado a ese infierno con un propósito: dar testimonio. Anotar todo lo que veía. Es lo que hice y seguiré haciendo. Me he vuelto indiferente a cosas que arredrarían a un asesino. Pero ya no pienso en el suicidio. Ruego que se me permita sobrevivir a la guerra. Ruego que mi diario sea el nudo, corredizo que rompa el asqueroso cuello de Klaus Brandt. A veces me pregunto si tengo esperanza de salvación o si ya estoy condenada a los ojos de Dios. Pero sobre todo me pregunto si Dios ve este lugar. ¿Pueden coexistir Dios y Totenhausen en el mismo universo?
McConnell cerró el diario. Había encontrado el pasaje reconfortante que buscaba. En medio del crisol de la degeneración humana, sobrevivía una chispa de esperanza, de integridad. Anna Kaas se había rebelado contra la locura homicida que describía. Pero su rebelión no era el gemido fútil de un diletante político. No se había refugiado en la moralina impotente o en el pretexto y el autoengaño. Tampoco había cometido un acto de abnegación valiente pero inútil, como tal vez habría hecho McConnell. Su acto era mucho más difícil. Había sacrificado su condición humana para hacer lo único capaz de afectar a quienes perpetraban los horrores que presenciaba diariamente: revelar sus actos al mundo.
En ese instante, McConnell comprendió algo más. Anna Kaas había logrado algo inédito en él. Había sacudido su convicción íntima sobre la inutilidad de la violencia. Durante toda su vida había sostenido la convicción antibélica de su padre. Pero esa noche, unas palabras sencillas arrojaron una dura luz sobre algo peor que la guerra. O quizás era un nuevo tipo de guerra, de la humanidad contra sí misma. Una demencia autodestructiva sin otra conclusión posible que la aniquilación total. Su experiencia como médico le proporcionó la metáfora exacta para la revelación.
Cáncer.
El sistema que había creado a Totenhausen -y todos los campos mencionados en el diario- era un melanoma maligno que crecía en la especie humana. Era astuto, actuaba disimulado bajo un mal más convencional, pero con el tiempo destruiría todo lo que se cruzara en su camino, Como cualquier melanoma, no se podía detenerlo sin destruir tejidos sanos.
Sentado con el libro sobre sus piernas, McConnell llegó a una conclusión que antes de esa noche hubiera sido inconcebible. Si su padre -un médico y veterano de la guerra, apóstol de la no violencia durante veinte años- por algún acto mágico llegara a conocer el diario de Anna Kaas y luego se encontrara frente a frente con el Doktor Y Klaus Brandt…
Lo mataría como a un perro rabioso.
– ¡Por última vez, no puedo! -exclamó Stern-. Será un milagro si escapo con vida. Con un niño será imposible.
Apartó la mirada de la cara de Rachel Jansen. La luz de sus ojos se había apagado. Donde antes había esperanzas, sólo quedaban cenizas.
– Quiero hacerles una pregunta -manifestó-. A todas. Acérquense.
Las caras grises se acercaron.
– Hágala -dijo Rachel.
– Me interesa un hombre. Un judío de Rostock. Nos informaron que murió en este campo. Tal vez alguna de ustedes pueda hablarme de él. Si lo recuerdan. Cómo vivía… cómo murió.
– ¿Cómo se llamaba? Conocemos a todos en el campo.
– Avram -murmuró Stern-. Avram Stern, de Rostock.
Rachel miró a las mujeres y nuevamente a Stern:
– ¿Se refiere al zapatero?
– ¿El zapatero? -preguntó Stern, estremecido-. Pues sí, era remendón.
Rachel extendió un brazo y le tomó el mentón. Le alzó la cara para mirar sus mejillas a la luz de la vela. -Dios mío -murmuró-. Es su hijo.
Stern se crispó:
– ¿Lo conocía?
– ¿Que si lo conocía? -dijo Rachel, desconcertada-. Lo conozco. Está durmiendo a menos de treinta metros de aquí.
33
Cuando oyó el portazo, McConnell soltó el diario y tomó su Schmeisser. Oyó la voz de Anna seguida por la de un hombre que hablaba en alemán. Subió la escalera sigilosamente y abrió apenas la puerta. En el centro de la cocina, Stern, vestido con su uniforme de la SD, se frotaba las manos con fuerza. Tenía la cara roja y los ojos llenos de lágrimas como si hubiera corrido varios kilómetros bajo un viento fuerte.
– Kaffee, bitte -dijo a Anna-. ¿Dónde está el doctor? ¿Duerme?
Anna fue a la cafetera abollada que humeaba sobre la estufa.
– Empiezo a pensar que no va a atacar el campo -dijo McConnell al entrar en la cocina.
La vista de Stern se posó en la Schmeisser.
– Yo que usted la tomaría del cañón y la usaría como garrote.
– Váyase a la mierda -replicó McConnell, y se sentó junto a la mesa.
– Danke -dijo Stern al aceptar la taza que le ofrecía Anna-. Amigo, si su infierno cristiano existe, acabo de conocerlo. Y le diré algo más: está atestado de judíos.
– ¿Qué dice? ¿Entró en el campo?
Stern se llevó la taza a los labios quemados por el viento y miró a McConnell por encima del borde.
– Los campos existen para mantener a la gente encerrada, no para permitirle salir.
– Entonces, ¿cómo salió?
– Debajo de un camión de provisiones médicas. Una hora un poco extraña para hacer entregas, ¿no le parece?
– Herr Stern, en Totenhausen hay tantos cristianos como judíos -hizo notar Anna desde la estufa.
Para sorpresa de McConnell, Stern no respondió. El joven sionista parecía preocupado por algo. Su genio siempre fogoso parecía sosegado.
– Bueno, dígame por qué no atacó -dijo McConnell.
– Demasiado viento -respondió Stern. Sus ojos estaban clavados en la mesa.
– Aja. ¿Descubrió algo que valga la pena?
– ¿En qué sentido? Pensé que apostaba al fracaso de la misión.
Anna lo miró por encima del hombro de Stern. Sus ojos parecían preguntar si eso aún era cierto.
– Tengo una propuesta que hacerle, doctor -prosiguió Stern en tono neutro.
– Escucho.
– Es evidente que no podré llevar a cabo la misión sin su ayuda. Le propongo un acuerdo.
Anna colocó una taza de café de centeno frente a McConnell, quien le agradeció con un gesto.
– ¿Qué clase de acuerdo?
– Si me ayuda a gasear la guarnición de las SS, haré todo lo posible para salvar la vida de los prisioneros.
McConnell se irguió bruscamente. ¿Había oído bien? Anna lo miraba fijamente: había oído lo mismo.
– Pero qué les parece -dijo-. Saulo en el camino de Damasco, nada menos.
Stern se irguió con tanta violencia que derribó su silla.
– ¡Epa! -exclamó McConnell-. ¡Tranquilo, por favor! Hace cuatro horas quería matar a todo el mundo. ¿Por qué quiere salvarlos?
Stern sintió que sus manos temblaban. Al abrazar a su padre después de once años de separación, fue como si se derritiera una camisa de hielo que le envolvía el corazón. Todo lo que había pensado enrostrarle si alguna vez tenía la oportunidad -su estúpida obstinación en permanecer en Alemania, su crueldad al obligar a su esposa e hijo a partir hacia Palestina sin su protección-, todo eso se borró de su mente al ver el estado lamentable de su padre.
Avram Stern no había reconocido a su propio hijo. Cuando Jonas dijo su nombre hebreo y el nombre de su madre, el zapatero cayó como fulminado. Mientras Rachel Jansen mantenía apartadas a las mujeres, hablaron de muchas cosas, pero Jonas fue rápidamente al grano. En un susurro casi inaudible, pidió a su padre que saliera del campo con él.
Avram se negó. Jonas no podía creerlo. ¡Igual que en Rostock!
Pero había una diferencia. Diez años antes, Avram se había negado a creer que Hitler traicionaría a los veteranos de la guerra. Las ilusiones se habían desvanecido, pero seguía tan obstinado como siempre. Decía que su conciencia le prohibía abandonar a otros judíos a la suerte que les aguardaba en Totenhausen. Jonas discutió con vehemencia -estuvo a punto de revelar la verdad sobre la misión-, pero no logró conmover a Avram. La única concesión que pudo arrancarle fue que si Jonas ayudara a todos a escapar, él también huiría. Y así, desbordando de furia e impotencia, Jonas le dijo a su padre que durmiera en la cuadra de las mujeres hasta su regreso.
Al volver a pie por las colinas, Stern se tranquilizó lo suficiente para pensar en un plan. La obstinación de su padre le obligaba a acometer una empresa que el mismo jefe del SOE consideraba imposible: encontrar la manera de matar a los guardias SS de Totenhausen con el gas tóxico y a la vez salvar a los prisioneros. Para eso necesitaba la ayuda de McConnell. Esa dependencia le era tan detestable como su propia incapacidad para llevar a cabo el plan original. Y no tenía la menor intención de revelar su debilidad al norteamericano.
– Estoy dispuesto a tratar de salvar a los prisioneros -declaró Stern entre dientes-. Si usted me ayuda a matar a los SS, tomar las fotos que necesitan los ingleses y robar una muestra de Soman. Si se niega a ayudarme, atacaré y todos morirán, incluso tal vez usted y Fráulein Kaas.
– Cálmese -lo instó McConnell-. Siéntese y cierre el pico por un minuto, nada más.
Anna enderezó la silla y la colocó detrás de Stern, pero él no se sentó.
McConnell trató de sondear los pensamientos detrás del brillo cristalino de sus ojos, pero era como tratar de leer a través de un cristal de cuarzo negro. Stern tenía sus propias razones y se negaba a revelarlas, al menos por el momento.
– Está bien -dijo McConnell después de unos segundos de silencio-. Me parece un trato justo. Le ayudaré.
Más conmocionado por ese brusco cambio de posición que McConnell al escuchar su oferta, Stern tanteó torpemente hasta encontrar la silla y se sentó junto a la mesa.
– No pensó que me convencería tan fácilmente, ¿eh? Bien, pero antes de festejar, dígame cómo piensa matar a ciento cincuenta soldados de las SS sin matar a los prisioneros.
– Usted es el que quiere salvarlos -adujo Stern precipitadamente-. Dígame usted qué hacer.
McConnell tuvo una impresión fugaz de que las palabras de Stern no se correspondían con sus pensamientos. No tenía pruebas de ello; lo cierto era que Stern casi siempre decía exactamente lo que pensaba y por eso sus palabras transmitían convicción. Sin embargo, su última frase sonaba falsa, exagerada. Pero, ¿qué podía ocultar detrás de esas palabras?
– Dicen que usted es un genio -prosiguió Stern para cortar el silencio-. Llegó el momento de demostrarlo.
– Lo haré -aseguró McConnell mientras sus ojos y oídos evaluaban la nueva personalidad que se presentaba ante él-. Encontraré la manera de hacerlo.
Media hora y dos cafeteras después, McConnell aún no había encontrado la solución. Los tres estaban encorvados en torno de la mesa como estudiantes que deben resolver un problema difícil de cálculo numérico. Stern había sugerido realizar un asalto veloz de tipo comando pata liberar a los prisioneros antes de gasear el campo, pero cualquier variante de esa idea necesitaba por lo menos una docena de hombres y ejecución milimétrica. Sus ideas no ayudaron a McConnell a encontrar la solución, pero sí confirmaron sus sospechas de que Stern -por los motivos que fuesen- realmente deseaba salvar a los prisioneros.
Fue Anna quien le dio la pista. Stern relataba cómo su grupo guerrillero había intentado asaltar una fortificación británica, cuando Anna lo interrumpió con la exclamación:
– ¡Ach, la Cámara E!
– ¿Cómo? -dijo Stern, sorprendido.
– La Cámara Experimental. Es una cámara sellada en el fondo del campo donde Brandt realiza sus experimentos con gases.
– ¿Qué pasa con eso? -preguntó McConnell.
– Los SS la evitan como si fuera un pabellón de apestados. Estaba pensando, ¿qué pasa si encerramos a los prisioneros ahí? Los llevamos de a poco una media hora antes del ataque. Los prisioneros estarían a salvo allá adentro mientras los SS morirían gaseados afuera.
Stern la miró con admiración:
– Es una idea brillante.
– Un momento -dijo McConnell-. ¿Cuáles son las dimensiones de la cámara?
La sonrisa de Anna se desvaneció.
– No la conozco por dentro, pero… sí, tiene razón. Es muy pequeña. Desde afuera no lo parece, pero tiene una doble pared. Es como una cámara dentro de otra. A ver si recuerdo… he leído los informes. Tiene nueve metros cuadrados, si no recuerdo mal.
– Es muy poco -dijo McConnell-. ¿Y la altura?
– Apenas la suficiente para que un hombre alto pueda estar de pie. Unos dos metros.
– No es mucho. ¿Cuántos son los prisioneros?
Meneó la cabeza:
– Después de las represalias de hoy quedan doscientos treinta y cuatro.
– Es imposible.
– Tiene razón -opinó Stern-. No entrarían ni la mitad de los prisioneros. ¡Diablos! Tiene que haber una forma.
McConnell puso las manos sobre la mesa y permaneció inmóvil durante casi un minuto mientras su mente exploraba las variantes posibles de la idea de Anna.
– Me parece que la hay -manifestó por fin.
– ¿Cómo? -exclamó Stern-. ¿Se le ocurre una idea?
– Desde el punto de vista conceptual, Anna tiene razón sobre la Cámara E. El problema es cómo gasear a los SS y a la vez proteger a los prisioneros. Pero ella lo aborda al revés.
– ¿Quiere decir que habría que encerrar a los SS en la cámara mientras los prisioneros están a salvo en el exterior?
– En teoría, sí.
– ¡Pero los SS nunca se acercan a la cámara! Además, son ciento cincuenta.
McConnell no pudo reprimir una sonrisa.
– Tiene razón, sin duda. Pero también es indudable que el arquitecto que diseñó Totenhausen fue lo suficientemente previsor para incluir un refugio antiaéreo en los planos.
Lo miraron fijamente al comprender el significado de lo que acababan de escuchar.
– Cielos, tiene razón. Es un túnel largo, con capacidad más que suficiente para encerrar a todos los SS del campo.
– Eso es -dijo Stern con voz alterada por la euforia-. Introducimos dos garrafas en el túnel, buscamos la manera de que los SS corran a buscar refugio y auf Wiedersehen… misión cumplida. Ese gas debe ser doblemente eficaz en un recinto cerrado.
– Diez veces más eficaz que al aire libre -afirmó McConnell-. Además, eliminamos el factor viento.
Stern meneó la cabeza:
– Smith tiene razón, doctor. Usted es un genio.
McConnell inclinó la cabeza con falsa modestia.
– ¿Cuántas entradas tiene el refugio, Anna?
– Dos. El acceso principal está en una de las cuadras de los SS, el otro en el sótano del hospital. La morgue.
– ¿Podrá trabar la puerta de la morgue para que nadie que entre desde la cuadra salga por ese lado?
– Si es necesario, sí.
– Si es más eficaz en un recinto cerrado -dijo Stern, pensativo-, bastará una garrafa. Usaré dos para mayor seguridad. Es cuestión de descolgarlas del poste y…
– ¿Cuál es el problema? -preguntó McConnell-. ¿No podrá descolgarlas?
– Sí, eso sí. El problema es cómo introducirlas en el campo. Yo entré saltando desde una rama que pasa sobre el alambrado, pero no podré hacerlo con las garrafas de acero. -Stern pensó un instante y miró a Anna: -Hay una sola manera de hacerlo.
– En auto.
Asintió:
– ¿Puede conseguirlo?
Anna se mordisqueó el labio inferior.
– Mi amiga Greta Müller. Es hija de un campesino que provee de alimentos al Oberabschnitt de las SS en Stettin. Tiene vehículos y el combustible para hacerlos marchar.
– Si tenemos un auto, ocultamos las garrafas debajo del asiento trasero. Mejor aún, las sujetamos con cadenas debajo del chasis. -La energía pura irradiaba de Stern a medida que el plan adquiría claridad en su mente. -Usted entra mañana a la noche, tarde, y estaciona junto al hospital. Yo la espero allá. Tomamos las garrafas y usted me acompaña a la morgue, para entrar en el refugio por ahí. Las instalo y pongo los disparadores en hora. -Se inclinó hacia Anna. Sus ojos negros irradiaban la fuerza plena de su personalidad. -¿Puede conseguir un auto?
– Estoy casi segura de que sí -respondió, mirándolo fascinada-. Greta cree que tengo un amante en Rostock. Yo he alimentado esa ficción para pedirle el auto sin dar explicaciones. Lo he usado tres veces, pero generalmente con mayor aviso.
– Dígale que es una emergencia. Él quiere terminar la relación.
– Un momento -interrumpió McConnell.
– Es la única manera -dijo Anna.
– De acuerdo, pero hay un problema importante.
– ¿Cuál? -preguntó Stern con fastidio.
– Necesitamos una alarma aérea para que los SS corran al refugio.
– ¿Y bien? Yo mismo activaré la sirena. Los SS no sabrán si es verdadera o falsa y correrán derecho al gas.
McConnell miró a Anna, que no parecía convencida.
– En todos estos años hemos tenido una sola alarma, y resultó ser falsa. Los zafarranchos están programados. Además, hay oficiales responsables de cada fase de la alarma. Pelotones a cargo de las sirenas, bomberos, encargados de evacuar los edificios… claro que no incluyen a los prisioneros. Ellos quedan a merced de las bombas.
– ¿Quiere decir que no sirve?
– Quiero decir que si no caen bombas, muchos soldados no irán al refugio. Dudo mucho de que lo habilitaran antes que cayera la primera bomba. No podemos confiarnos.
– Diablos -murmuró Stern-. Tiene que haber una forma.
– Claro que sí -dijo McConnell-: una auténtica incursión aérea. -Tamborileó sobre la mesa. -Creo que podemos conseguirla. El general Smith conoce las coordenadas exactas de Totenhausen. Él puso en marcha todo esto. Lo menos que puede hacer el hijo de puta es prestarnos un puñado de bombarderos para ayudarnos a terminarlo. Necesitamos un transmisor.
– Que es justamente lo que no tenemos -observó Stern-. McShane nos dejó uno, pero se arruinó. Cuando volví del campo, desenterré la caja de provisiones para sacar las correas y las clavijas. La caja estaba rota y llena a medias de agua. Parece que el paracaídas no se abrió bien. La linterna de señales estaba seca, pero la radio estaba empapada y las válvulas, rotas. -Stern se echó hacia atrás y fijó la vista en el techo.
– Aunque tuviéramos un transmisor, la incursión aérea nos crea otro problema. Podemos pedirle a Smith que programe el bombardeo para una hora determinada, pero no tenemos la seguridad de que los aviones llegarán en el momento preciso. ¿Comprende?
– Sí -dijo McConnell-. No hay manera de programar los disparadores de las garrafas para soltar el gas en el preciso momento en que las bombas obliguen a los SS a correr al refugio.
– Exactamente. -Stern se relajó y echó la cabeza muy atrás. -Salvo que…
– ¿Salvo que qué?
Se enderezó y lo miró con una sonrisa extraña:
– Salvo que yo los espere en el refugio y accione el disparador manualmente.
– ¿Cómo?
– Es la única manera. Usaré uno de esos equipos antigás que trajo de Oxford.
– Está totalmente loco.
– ¿Quiere decir que el equipo que diseñó no me protegerá?
– ¿En una cámara sellada invadida por gases neurotóxicos? No le puedo dar seguridad. Qué joder, es como jugar a la ruleta rusa.
– A mí me gusta la idea -dijo, mirando a Anna-. Es lo más sencillo. Y podré mirar cómo esos hijos de puta de las SS se arrancan los ojos.
– Por Dios -susurró McConnell-, Es un loco con cojones.
– Bien, estamos de acuerdo.
– O sea que necesitamos el transmisor -murmuró Anna. Stern se alisó el pelo renegrido y clavó en ella una mirada calculadora.
– Usted tiene un transmisor, ¿no es cierto, Fraulein Kaas? Meneó la cabeza:
– El único al que tengo acceso pertenece a la resistencia polaca.
– ¿Ellos operan cerca de aquí?
– No, en Polonia.
– ¡Pero estamos a doscientos kilómetros de la frontera polaca! Necesitaría un transmisor para contactarlos.
– Tengo un medio para contactarlos, Herr Stern. Pero deberá confiar en mí.
– ¿Por qué?
– Porque usted es tan temerario que podría dejarse atrapar. Sería un riesgo para los demás.
– ¿Cree que los SS me arrancarían una sola palabra?
Anna lo miró con suspicacia.
– Eso debería estar fuera de discusión, Herr Stern. Estoy segura de que los ingleses le dieron una cápsula de cianuro. Corrieron grandes riesgos para hacerme llegar una. ¿Quiere decir que no la tomaría si lo atraparan?
– A mí no me dieron nada -dijo McConnell-. Y no es que quiera mi propia cápsula de cianuro ni nada por el estilo.
Anna se volvió hacia Stern, pero él evitó su mirada.
– ¿Usted sí tiene una cápsula? -preguntó McConnell.
– Carajo -estalló Stern-. Quiero saber cómo se comunicará con los polacos. Si no, no veo cómo nos comunicaremos con Smith.
– No se preocupe, me comunicaré -aseguró Anna con serena certeza.
– Sé que Smith tiene un agente en el campo -insistió Stern-. Conozco los códigos de la misión, tomados de esa película con Clark Gable. Nosotros somos Butler y Wilkes. Usted es Melanie. La base de Smith en Suecia es Atlanta y Totenhausen es Tara. ¿Quiere decirme quién es Scarlett?
Anna no respondió.
– No le preguntó el nombre, sino cómo hará para comunicarse.
Suspiró:
– Por teléfono. ¿Está bien? Los llamarán si yo lo pido.
– ¿Desde el pueblo?
– Basta de preguntas.
– ¡Lo sabía! -exclamó Stern con júbilo-. El comandante Schörner es Scarlett. Es él, ¿no es cierto? ¡Contésteme! Sabía que usted no se comunicaba directamente con Londres.
Anna fue al vestíbulo y tomó su abrigo.
– Piense lo que quiera, Herr Stern. Falta poco para el amanecer. Debo partir.
Anna llegó a Totenhausen cansada y aterida después de recorrer las colinas en bicicleta. Durante el camino había ensayado su pretexto: Me olvidé de almacenar correctamente unos cultivos en el laboratorio… Lo tenía en la punta de la lengua, pero el centinela que se acercó para identificarla sólo sonrió e indicó a su camarada que abriera el portón.
Atravesó la Appellplatz desierta hasta la puerta trasera del hospital. No trató de evitar el ruido; el sigilo habría llamado la atención más que el silencio. El corredor del segundo piso estaba oscuro. Avanzó al tanteo hasta llegar a una puerta.
Golpeó suavemente; sabía que estaba cerrada con llave.
– ¡Identifíquese! ¡Estoy apuntándole con una pistola!
– Soy Anna. Abra la puerta.
Oyó un chasquido. Se abrió la puerta. Ariel Weitz, en calzoncillos, apuntaba con una pistola. Ella entró en el cuarto. Era apenas más grande que una alacena, pero tenía agua corriente fría y caliente: un verdadero lujo comparado con las condiciones de vida de los demás prisioneros. Había olor a tabaco y aguardiente ordinario.
– ¿Qué quiere? -preguntó perentoriamente.
– Una reunión de emergencia.
– ¿Con quién?
– Con los Wojik. Que traigan el transmisor.
– ¡Está loca! ¿Pretende que los llame?
– Sí. Ahora mismo.
– No lo haré -dijo Weitz con gesto teatral.
– Debe hacerlo. Todo depende de que lo haga.
Los ojos salvajes se iluminaron.
– ¿Llegaron los comandos?
– Llámelos, señor Weitz.
– ¿Cuántos son? ¿Atacarán el campo?
– Dígale a Stan que nos veremos en el mismo lugar.
– No puedo -se negó Weitz obstinadamente-. Schörner me descubrirá.
– Lo dudo. Debe de estar en la cama con su judía.
La miró de reojo:
– ¿Estaba enterada de eso?
– Y de mucho más. ¿Por qué está tan asustado? Pensé que no tenía miedo a nada.
– Es que Schörner ha cambiado. Ha dejado de beber, y vigila todo.
– ¿Qué esperaba después de que uno de sus hombres apareciera muerto y envuelto en un paracaídas británico?
– Tiene razón, es un desastre. Pero creo que la culpa la tiene la Jansen más que los paracaídas. Schörner ha vuelto a vivir. Cree que está en Rusia.
– Herr Weitz -dijo Anna con su tono más persuasivo-, todo lo que usted ha hecho hasta ahora era en preparación para lo que va a suceder. Todo está dispuesto. Pero si no me consigue la cita con los Wojik, no pasará nada.
Se abrazó como un montañés atacado por la hipotermia.
– Está bien, lo intentaré.
– Mejor dicho, lo hará. Apenas me vaya. -Fue hacia la puerta, pero se volvió un instante: -No beba tanto, Herr Weitz.
Weitz asintió, pero pensaba en otra cosa.
– Estoy tan cansado -dijo con voz plañidera-. Todo el mundo cree que soy un monstruo. El mismo Schörner lo cree. Mi pueblo me odia más que a los SS.
– Era necesario. Si no, no habría podido hacer todo lo que hizo.
– Sí, pero… es que… no puedo seguir así. Tengo que explicarles. Deben conocer la verdad.
Anna se acercó y posó una mano sobre el hombro huesudo, tratando de disimular el disgusto que le producía la piel febriciente.
– Dios conoce la verdad, Herr Weitz.
Los ojos inyectados de sangre la miraron fijamente.
– ¿Vendrán los Wojik mañana hacia la media tarde? ¿Con el transmisor?
Las manos húmedas de Weitz tomaron las suyas con fuerza.
– Allí estarán.
34
Cuando cruzaban Dettmannsdorf, Jonas Stern se asomó por la ventanilla trasera del Volkswagen negro de Greta Müller para hacer la venia a un soldado de la Wehrmacht.
– No juegue con su suerte -gruñó McConnell, que conducía el auto.
Stern rió e introdujo la cabeza en el auto. Llamaba la atención con el uniforme verde grisáceo y la gorra de la SD, y parecía disfrutar del paseo. Anna pensaba acudir sola a la cita con los partisanos polacos. Con el pretexto de que se sentía mal, se retiró del hospital apenas terminó su turno. Pero cuando dijo que usaría el auto de Greta Müller, Stern insistió en acompañarla.
– Creo -dijo con soberbia-, que una joven acompañada por un Standartenführer de la SD estará más segura que una mujer sola conduciendo un auto.
Anna no se dejó convencer hasta que él amenazó con abandonar la idea de salvar a los prisioneros.
Mientras la esperaban en la casa, McConnell resolvió acompañarlos. No veía motivos para quedarse esperando que llegaran los SS a informarle que sus camaradas habían caído y que él también estaba detenido. Usted es el jefe, dijo a Stern. Yo seré su chofer o lo que quiera.
Así lo hicieron. McConnell conducía; Anna y Stern viajaban en el asiento trasero, como gente importante. La cita se realizaría a quince kilómetros de la casa de Anna, en un bosquecillo al nordeste de Bad Sülze. Cuando atravesaron el caserío de Kneese Hof, les dijo que estaban a mitad de camino. Viraron al sur y cruzaron el río Recknitz para bordear Bad Sülze. Tras dos kilómetros por un camino de ripio llegaron a una ciénaga en el borde del bosque.
– Salga del camino y deténgase entre los árboles -indicó Anna.
McConnell obedeció. Stern bajó del auto y miró alrededor; tenía la Schmeisser lista para disparar. McConnell lo siguió; en un talego llevaba pan, queso y su metralleta.
– Me adelantaré -dijo Anna-. Stan es muy cuidadoso. Hablaré con él y le explicaré todo antes que los vea. Al ver esos uniformes los mataría sin pensarlo dos veces.
Pero cuando llegaron al lugar de encuentro, nadie los esperaba. Stern y McConnell se sentaron en cuclillas sobre la nieve mientras Anna iba al centro del claro. Media hora después, un joven delgado y nervioso apareció entre los árboles y cambió unas palabras con Anna. Estaba desarmado y McConnell, para su propia sorpresa, creyó reconocerlo. Hablaron durante cinco minutos antes que Anna les indicara que se acercaran.
– Diga algo en inglés -dijo a McConnell-. Rápido.
– Bueno, estooo… Hace ochenta y siete años, nuestros padres crearon en este continente una nueva nación, concebida en libertad…
– ¿Suficiente? -preguntó Anna al polaco nervioso.
El joven lo pensó un instante.
– Stan ya los vio -le dijo a Stern-. Pudo haberlos matado en cualquier momento. Suerte que está de buen humor. Deje el arma en el suelo.
Stern obedeció a regañadientes.
– No tienen el transmisor.
– ¿Cómo?
– Lo comparten tres grupos de la resistencia. Pero lo conseguirán a medianoche.
– O sea que el general Smith tendrá menos de veinticuatro horas para montar el ataque -dedujo Stern-. Apenas el tiempo justo.
McConnell se sobresaltó cuando un gigante apareció entre los árboles a menos de veinte metros de ellos. Tenía una tupida barba negra y portaba un fusil con corredera de la Primera Guerra Mundial que parecía un Mauser. Apuntaba directamente al pecho de Stern. Lógico, pensó McConnell. Stern tenía todo el aspecto de un oficial de la SD.
– Co slychac? -dijo Stern cordialmente. El rostro del grandote se iluminó:
– Pan mowi po polsku?
– Un poco -dijo Stern en alemán-. Nací en Rostock. Conocí algunos marineros polacos.
El barbudo le ofreció su manaza:
– Stanislaus Wojik -dijo, sacudiéndole el brazo con fuerza-. Él es mi hermano Miklos.
Stan Wojik tenía el aspecto de haber sido un trabajador manual antes de convertirse en soldado aficionado, pero su hermano Miklos era la caricatura viva del artista famélico. Era un segundo violín en una orquesta de tercera categoría, con mejillas demacradas y ojos ingenuos de niño. McConnell recordó dónde había conocido a los hermanos. Integraban con Anna el "comité de recepción" cuando el avión Moon los dejó a Stern y él en Alemania. Sacó del talego una horma de queso inglés. Stan lo aceptó con una sonrisa y lo entregó a su hermano.
– Stan habla bien el alemán -informó Anna.
– Bien -dijo Stern, mirando al polaco a los ojos-. Será mejor que yo tenga mi arma. Si nos sorprenden, diré que son mis prisioneros. Nos detuvimos a comer.
Stan Wojik se encogió de hombros y dejó su fusil en el suelo. Stern tomó su Schmeisser. McConnell vio que Stan llevaba una gran cuchilla colgada de una correa de cuero de su cinturón. Stan rió y la palmeó.
– Yo era carnicero -dijo-. A veces tengo la oportunidad de carnear. -Sonrió con malicia: -Me gusta el salchichón nazi, cuando lo consigo.
Stern rió a su vez y luego, hablando una mezcla de alemán y polaco, le explicó lo que quería. Stan Wojik escuchaba atentamente y asentía en cada pausa. McConnell lo entendía a medias. Stern y el mayor de los Wojik comían queso mientras conversaban, pero Miklos se sentó junto a Anna y sus ojos no se apartaron de la cara de la enfermera.
Finalmente, Stan se volvió hacia McConnell y le preguntó en alemán:
– ¿Eres norteamericano?
– Sí.
– Dile a Roosevelt que necesitamos armas. Las necesitamos en Varsovia, pero Stalin no quiere entregarlas. Dile a Roosevelt que si estamos armados, nosotros mismos derrotaremos a los nazis. No tenemos miedo.
McConnell comprendió que era inútil tratar de explicarle que sus posibilidades de hablar con el Presidente de la nación eran poco menos que nulas.
– Se lo diré -aseguró.
Se sorprendió cuando Stern sacó una hoja de papel de su bolsillo y la entregó a Stan Wojik. El polaco también parecía sorprendido, y McConnell se acercó para leerla. Era un mensaje en inglés, con traducciones al polaco y al alemán:
CÓDIGO: ATLANTA Frec: 3140 Solicito ataque aéreo de distracción muy cerca pero no sobre TARA el 2115144 a las 20:00 en punto. Absolutamente esencial para éxito misión. BUTLER y WILKES.
– ¿Le parece prudente? -preguntó McConnell-. ¿Qué pasa si lo pescan con eso?
Stern se encogió de hombros:
– Si sucede, esa nota será el menor de nuestros problemas. Como usted dijo, sin esa incursión aérea en el momento y el lugar exactos, el plan fracasará. Vale la pena correr el riesgo para que transmita el mensaje correctamente.
Stan Wojik asintió.
– ¿Dónde viven? -preguntó McConnell, incapaz de reprimir su curiosidad.
Miklos rió:
– Somos de Warsow, en la frontera entre Polonia y Alemania.
– ¿Varsovia?
– Warsow -dijo Stern-. Es un pueblo cerca de la isla de Usedom. Allí estaba la fábrica de cohetes hasta que la trasladaron a Peenemünde después de la gran incursión aérea de agosto.
– Siguen con los experimentos -terció Stan Wojik, que había entendido-. Los cohetes cruzan Polonia. Aviones sin piloto. Armas muy peligrosas.
– ¿Todavía hay una guarnición SS en Peenemünde? -preguntó Stern.
– Hay algunos SS, sí.
– ¿Tuvieron que abandonar Warsow? -preguntó McConnell.
Stan se encogió de hombros:
– Difícil combatir alemanes en la ciudad.
– ¿Viven en los bosques?
– Donde indique Londres. Siempre en movimiento.
Era el fin del encuentro. Anna sacó el resto de la comida del talego de McConnell pata entregarla a los polacos. Miklos le agradeció efusivamente, pero Stan sólo tenía ojos para la metralleta Schmeisser de Stern. Impulsivamente, McConnell sacó la suya de su talego y por medio de gestos indicó a Stan que estaba dispuesto a cambiarla por el Mauser de corredera y una caja de proyectiles. Stern iba a oponerse, pero a último momento cambió de opinión. Hicieron el trueque.
En el momento de separarse, Stan Wojik hizo un gesto con su flamante metralleta y preguntó a Stern si de veras engañaba a los alemanes con su uniforme.
Stern sufrió una súbita transformación que dejó atónitos a los cuatro, pero sobre todo a McConnell y Anna: separó los pies, enderezó los hombros, se llevó las manos a las caderas y rugió una serie de órdenes en alemán.
El polaco grandote dio un paso atrás y su mano se posó en el mango de la cuchilla.
– ¡Lo hace demasiado bien! -dijo a McConnell con una risita nerviosa-. Cuidado, que no le vaya a gustar demasiado.
Stern abandonó su pose marcial y le estrechó la mano nuevamente.
– ¿El transmisor tiene suficiente alcance?
– Suecia está apenas a ciento sesenta kilómetros. -El polaco sonrió y se golpeó el amplio pecho. -Si no obtenemos confirmación, robaré un bote e iré yo mismo. Tendrá las bombas, amigo mío. Adiós.
– Dowidzenia -dijo Stern.
Volvían por el camino de Dettmannsdorf cuando Stern rompió el silencio:
– Es la clase de valiente que no va a sobrevivir a la guerra. Nadie le dará una medalla, y va a morir solo y con los ojos vendados, parado frente a un paredón de ladrillos.
– Cállese -dijo Anna-. Aunque sea cierto, de nada sirve hablar de eso.
McConnell estuvo de acuerdo.
Volvieron a la casa de Anna sin inconvenientes. Los problemas empezaron al anochecer, cuando McConnell y Stern fueron en busca de las garrafas que necesitaban para convertir el refugio antiaéreo de los SS en una trampa mortal. En tres ocasiones tuvieron que echar cuerpo a tierra sobre la nieve para evitar las patrullas con perros. Los soldados iban en pareja, generalmente a pie. Una moto con sidecar había pasado por la estrecha picada, alzando una ola de nieve al tomar la curva.
Antes de salir, Stern le había dicho a McConnell que bastaban los uniformes alemanes para desalentar cualquier intento de interrogarlos, pero hasta el momento no había demostrado interés en poner a prueba su teoría.
Cuando llegaron al poste de donde pendían las garrafas, McConnell contuvo el aliento, atónito. Los puntales eran gruesos como robles, y un gran travesaño los unía en lo alto. Apenas alcanzaba a divisar un objeto que pendía del cable, pero era imposible distinguir su forma entre el follaje. Aunque le parecía imposible trepar hasta el travesaño en la oscuridad, Stern se apresuró a demostrar que sus bravatas en Achnacarry no eran meras fanfarronadas. Se calzó las clavijas de escalar y, a pedido de McConnell, una máscara antigás (aunque era poco menos que inútil sin el equipo completo), sujetó una soga enrollada a su cinturón y asaltó el poste con la agilidad de un chimpancé. Cuarenta segundos después del primer envión, ya estaba sentado sobre el travesaño a veinte metros del suelo.
McConnell oyó un suave tintinear, pero nada más. Al cabo de quince minutos, apareció la primera garrafa de gas en medio de la oscuridad sobre su cabeza. El tubo camuflado descendía silenciosamente, oscilando en un lento arco mientras Stern lo bajaba por medio de la gruesa soga. Cuando McConnell trató de detener la oscilación para impedir que los disparadores a presión golpearan el suelo, la garrafa lo derribó.
Al verlo, Stern ató la soga al travesaño y bajó. Hombre prevenido, había desactivado los disparadores, y entre los dos bajaron la garrafa al suelo sin problemas. Después de repetir la operación, Stern tenía los músculos acalambrados por el esfuerzo excesivo.
– Tiene una mancha en el uniforme -advirtió McConnell después del segundo descenso.
– Alquitrán -dijo Stern al quitarse la máscara antigás empapada de sudor-. La enfermera tendrá que limpiarlo. ¿Listo?
– ¿Cree que podremos arrastrarlas?
– Si queremos seguir vivos hasta la mañana, no. Las huellas llevarían a los SS derecho al escondite. ¿En qué piensa, doctor?
McConnell se puso en cuclillas junto a una garrafa.
– Pensaba… si no sería posible probar el gas antes del ataque, para ver si actúa o no. Así sabríamos si vale la pena seguir adelante con esto.
– ¿Podemos hacerlo?
McConnell palpó uno de los disparadores y examinó la válvula de la garrafa.
– No lo creo, perderíamos todo el contenido de la garrafa. Cualquiera de estos disparadores volaría la tapa de la garrafa y no habría manera de impedir el escape del gas.
– ¿Qué importa? Hagámoslo. Una garrafa alcanzará para matar a todos en el refugio.
– Usted no entiende. Si vaciamos una garrafa y el gas actúa, no quedará una criatura viva en cien metros a la redonda. Las patrullas de Schörner lo descubrirían en poco tiempo y además oirían el ruido del disparador. Y además, aunque tuviera puesto el equipo, no quisiera estar cerca cuando escape el gas. Es demasiado peligroso. -Se levantó. -Así que no habrá ensayo general. Vámonos.
– McShane dijo que trasladaron las garrafas por medio de estacas. Podemos unir dos ramas largas con nuestros lazos y llevar la garrafa como un cuerpo sobre una camilla.
– Buena idea. Tendremos que hacer dos viajes, pero vale la pena.
En pocos minutos encontraron un par de ramas capaces de soportar el peso, y todo lo demás fue un paseo. Se desplazaban sigilosamente entre los árboles; sabían que un descuido podía significar la muerte de ambos. Una nueva nevada que tapó sus huellas les dio renovados bríos.
Enterraron las garrafas en un matorral junto al sendero tortuoso. A la noche siguiente pasarían con el VW de Greta y las sujetarían bajo el chasis.
Durante el regreso evitaron los senderos. Bajaban la cuesta del lado de Dornow, cuando Stern sintió el aroma delator que tantas veces le había salvado la vida: el olor del tabaco. Extendió el brazo para detener a McConnell, pero éste no estaba a su lado.
Se echó de barriga al suelo sin hacer ruido.
A tres metros de él se encendió un fósforo.
Le bastó un segundo para comprender varias cosas: que habían tropezado con una trinchera; que la ocupaban dos SS con pistolas automáticas en una mano y cigarrillos en la otra; que sus cabezas estaban a la altura de las rodillas de él antes de arrojarse al suelo; que McConnell se había alejado y no podía advertirle sin delatarse. Sólo podía rogar que el norteamericano sintiera el olor del tabaco.
No fue así. Cuando se encendió el fósforo, McConnell ya pisaba el borde de la trinchera. Se detuvo, el borde de nieve cedió bajo su peso y cayó boca abajo sobre la senda.
Los SS casi se mearon de miedo, pero arrojaron los cigarrillos y apuntaron las pistolas al hombre que gemía en el suelo. Un pastor alemán empezó a ladrar.
Al ver el perro, Stern dejó de existir en su propia mente. Dejó de poseer masa o capacidad de movimiento. Sabía que el menor gesto, el olor más tenue, atraería al animal.
Uno de los SS obligó a McConnell a levantarse y le iluminó la cara con la linterna. El otro le apuntó con su pistola. Desconcertados por el uniforme con galones de capitán, no reconocían a McConnell pero tampoco se decidían a tratarlo como un criminal. El hombre de la linterna empezó a disparar preguntas mientras el pastor gruñía amenazante. McConnell se limitó a entregar sus documentos de identidad falsificados.
El hombre de la linterna los examinó cuidadosamente.
Un metro y medio cuesta arriba, Stern descolgó la Schmeisser de su hombro y se deslizó como un visón sobre la nieve. Lo detuvo un tronco caído. La inminencia de la batalla le calentaba la sangre, era una droga para su corazón y su cerebro. Si no hubiera sido por la nieve, habría pensado que estaba en el desierto, explorando el terreno en busca de las tropas de Rommel. Con gran esfuerzo se contuvo de dar un alarido, levantarse de un salto y abatir a los dos SS.
Se obligó a razonar.
Si mataba a los soldados, el comandante Schörner no tardaría en advertir su ausencia e iniciaría una rastrillada intensa. Por lo tanto, no quedaría otra alternativa que trepar inmediatamente la cuesta y soltar las garrafas. Pero entonces mataría a su padre. No podía aceptarlo, pero algo tenía que hacer. El alemán chapurreado de McConnell no engañaría a los SS ni por un segundo. Suerte que no tenían transmisor. Una posibilidad era salir del bosque con toda audacia, en el papel del Standartenführer Ritter Stern. Pero aunque los engañara, no dejarían de informar al comandante Schörner de su presencia. Lo más probable era que lo llevaran a Totenhausen.
Al ver los ojos asustados de McConnell que buscaban su escondite, Stern comprendió que le quedaba otra alternativa. La del general Smith. En ningún caso podemos permitir que el buen doctor caiga en manos del enemigo. Ante la posibilidad de que lo atrapen con vida, usted deberá eliminarlo. Era una orden directa. Pero se la había dado la misma noche que le dijo que su padre había muerto en Totenhausen. Mentiroso hijo de puta. Sin embargo… la orden era lógica. Había un solo problema. Si mataba a McConnell, ¿quién le ayudaría a salvar a su padre? Los polacos -susurró su voz interior- Qué más quisiera Stan Wojik que agregar toda una guarnición SS a su lista de trofeos…
Maldijo en silencio, se apoyó contra el tronco y apuntó la Schmeisser al pecho de McConnell. Esperaría a que los soldados lo obligaran a marchar hacia Totenhausen. Entonces abriría fuego. Lo mataría y correría como loco.
Puso el dedo en la base del disparador.
McConnell tuvo que empeñar todo su coraje y poder de concentración para no mirar hacia donde sabía que se ocultaba Stern. Recordaba al gringo Randazzo, su relato de la muerte de David a manos de los SS en una situación idéntica a esa. ¿Dónde mierda estaba Stern? ¿Por qué no salía del bosque en su papel de oficial de la SD? El de la linterna dijo algo en su alemán gutural y le dio un empujón. Las únicas palabras que entendió fueron "¿Quién es…?", "doctor" y "Peenemünde".
Abrió la boca, pero no pudo decir palabra.
El soldado con la pistola dio un paso adelante y le quitó la Walther de su funda.
– Los, marsch! -vociferó, señalando hacia Totenhausen. McConnell echó una última mirada furtiva hacia Stern, se volvió y se puso en marcha. No había caminado diez metros cuando el ¡brrrat! de la Schmeisser con silenciador perforó la oscuridad.
Sintió un golpe violento entre los omóplatos. A continuación quedó tendido e inmovilizado boca abajo sobre la nieve. Los colmillos del pastor alemán desgarraban su uniforme y ya le laceraban la piel del hombro.
¡Brrat! Era la Schmeisser otra vez.
Oyó un golpe sordo, pasos rápidos que se acercaban, y sintió los dientes del animal en su nuca.
Un aullido feroz asaltó sus tímpanos.
Al volcarse de espaldas vio a Stern que sujetaba al perro al suelo con un pie y le disparaba a la boca.
– ¡Arriba! -ordenó Stern-. ¡Vamos!
A pesar de la conmoción, McConnell comprendió rápidamente lo ocurrido. Stern había matado a uno de los SS. El pastor alemán, bien entrenado, lo atacó inmediatamente. Stern mató al otro SS y luego le sacó al perro de encima.
– ¿Dónde carajo estaba? -preguntó McConnell.
– ¡Cállese! -Ya arrastraba uno de los cadáveres hacia los árboles. -Cubra la sangre con nieve.
McConnell obedeció. Conque es así, pensó. La sangre le martillaba los oídos. Esto es la guerra. Cuando terminó de cubrir las manchas de sangre, Stern había ocultado los cadáveres de los hombres y el perro entre los árboles.
– ¿Qué hacemos? -preguntó, aturdido por la adrenalina-. ¡Seguro que alguien oyó! ¿Qué hacemos con los cadáveres?
– Cállese, déjeme pensar -dijo Stern-. No podemos enterrarlos. Los perros los descubrirían enseguida. Lo mejor sería arrojarlos al río, pero no llegaríamos. -Bruscamente chasqueó los dedos: -¡La cloaca! Dornow debe de tener un desagüe al río.
– ¿Quiere llevar los cadáveres al pueblo? ¿También el del perro?
– Debe haber un acceso en la entrada al pueblo. Tal vez cerca de la casa de Anna. Iré a explorar.
– ¿No cree que los descubrirán en la cloaca?
Stern se inclinó sobre uno de los cuerpos.
– El olor los delatará, pero, ¿qué importa? Las cloacas siempre huelen mal.
McConnell le aferró un hombro:
– Me salvó la vida, Stern. Yo… bueno… gracias, nada más.
Los ojos de Stern lanzaron un destello en la oscuridad.
– No me agradezca tanto, doctor. Faltó muy poco.
McConnell quiso preguntarle para qué, pero Stern ya alzaba un cadáver sobre su hombro y se alejaba entre los árboles.
35
McConnell despertó bruscamente de un sueño profundo. Su corazón latía violentamente. Al regresar de la cloaca de Dornow, Stern le había dicho que no se desvistiera para dormir; ahora comprendía el motivo. Alguien golpeaba a la puerta. Stern, ya de pie, verificaba la carga de su Schmeisser. Los ruidos sordos indicaban que la puerta golpeada no era la del sótano, pero era un alivio fugaz.
Stern le dio un puntapié.
– ¡Tratan de entrar en la casa!
McConnell desenfundó la Walther y siguió a Stern por la escalera. A través de una grieta vieron a Anna entrar en la cocina en camisón. Echó una ojeada a la puerta del sótano, titubeó y fue al vestíbulo.
– ¿Quién es?
– Fraulein Kaas? ¡Abra!
Stern entró en la cocina y se ocultó detrás del armario próximo al vestíbulo. McConnell permaneció en la escalera, pero apuntó la Walther a través de la grieta.
– ¡Enfermera Kaas! ¡Abra la puerta!
Anna apoyó la espalda contra la puerta, tomó aliento y cerró los ojos.
– ¿No sabe la hora que es? ¡Identifíquese! -dijo perentoriamente.
McConnell miró su reloj: las doce y minutos.
– ¡Soy el Sturmmann Heinz Weber! ¡El comandante Schörner requiere su presencia en el campo! ¡Inmediatamente!
Anna echó una ojeada a la cocina, se volvió y abrió la puerta. Se encontró ante un hombre alto, un cabo, cuyo aliento humeaba en el aire frío.
– ¿Qué sucede, Sturmmann?
– No lo sé, enfermera.
– ¿Vino en auto?
– Nein, en moto con sidecar. De prisa, por favor.
– Espere. Debo vestirme.
– ¡Rápido! El Sturmbannführer me fusilará si llegamos tarde.
– ¿Tarde para qué?
– ¡De prisa! -insistió el cabo, y se alejó de la puerta.
Anna atravesó la cocina sin intención de detenerse, pero McConnell abrió la puerta y le tomó el brazo.
– ¡No vaya! -dijo para su propia sorpresa y la de Anna.
– Debo hacerlo -dijo con una mirada extrañada-. No hay alternativa.
Stern la empujó hacia su dormitorio, luego empujó a McConnell hacia la escalera, lo siguió y cerró la puerta.
– ¿Qué mierda pretende? -preguntó.
Ante el silencio de McConnell, Stern le rozó el pecho con la culata de la Schmeisser. Veloz como una víbora, McConnell le dio un violento empellón en el pecho que lo estrelló contra la pared.
– No vuelva a hacer eso. Jamás.
Atónito por la reacción, Stern se limitó a mirar al norteamericano que subía la escalera y se sentaba junto a la puerta.
– Ella no tendrá problemas -dijo-. Hasta ahora se las ha arreglado de lo más bien sin su ayuda.
McConnell lo miró furioso.
– ¿Qué sabe usted? ¿Y si Schörner y Brandt están torturando a las enfermeras? No sabe de lo que son capaces esos hijos de puta.
– ¿Y usted sí, doctor? Pasó toda la guerra a salvo en Inglaterra.
McConnell bajó la escalera y fue a la biblioteca desvencijada contra la pared del fondo. Tomó el diario de Anna del anaquel detrás de los libros de contabilidad y lo arrojó a Stern.
– Eso es lo que sé. Debería leerlo. Tal vez le revolvería el estómago, aunque quiere hacernos creer que es imposible.
Stern miró el diario:
– Claro que es posible. Y sé muy bien de qué son capaces esos hijos de puta. Hace diez años que los judíos lo estamos sufriendo.
McConnell se puso en cuclillas.
– ¿Cree que hallaron los cadáveres? ¿O tal vez las garrafas?
– Los cadáveres, no. No han tenido tiempo.
– Tal vez deberíamos ir a la cima. Si decidimos que la partida está perdida, estaremos a tiempo para soltar las garrafas y gasear el campo.
Stern abrió la boca, pero no respondió. La sugerencia de McConnell persistía en el aire como un desafío.
– Quiero decir que si Schörner está enterado -prosiguió McConnell-, esa sería la única manera de llevar a cabo la misión.
– ¿Quiere decir que está dispuesto a matar a los prisioneros?
– Y si no, ¿qué?
– Olvídelo, doctor. Esperaremos aquí.
– ¿Y si vienen a buscarnos?
– Si vienen, los mantendré a raya todo el tiempo posible. Usted tratará de esquivarlos e irá allá arriba. Aquí tengo todo el equipo para escalar. Podrá gasear el campo usted mismo.
Aunque aparentaba hablar con convicción, McConnell se dio cuenta de la mentira. Si aparecieran los SS, jamás llegaría a la cima de la colina. Probablemente, ni siquiera saldría vivo de la casa. Stern lo sabía. Por consiguiente, ¿qué le impedía subir la cuesta ahora mismo para poder lanzar las garrafas en caso de necesidad?
Algo en su mirada le impidió a McConnell hacerle la pregunta.
El portón de Totenhausen estaba abierto de par en par. La moto conducida por el cabo entró sin detenerse, cruzó el campo de instrucción y la Appellplatz para detenerse frente al hospital.
– La esperan en el sótano -dijo-. En la morgue.
Anna bajó del sidecar y entró en el hospital. A la izquierda estaba la escalera tanto para subir a las plantas altas como para bajar al sótano. Cruzó la puerta y bajó.
Al diseñar el hospital de Totenhausen, Klaus Brandt había prestado atención especial a la morgue. Allí realizaba gran parte de su trabajo, sus análisis tanto de los gases como de los efectos patológicos de la bacteria meningococo. En el centro había cuatro mesas para realizar autopsias, pero lo más notable era una pared que parecía un espejo en la cual estaban empotrados cuatro cajones de acero inoxidable. Cada uno podía alojar a dos cadáveres de adultos o cuatro de niños.
A pesar de su fortaleza de ánimo, Anna estuvo a punto de desmayarse. La mesa más próxima estaba vacía, pero en la segunda yacía el cuerpo desnudo de un hombre al que reconoció desde lejos: era Stan Wojik. La barba negra del polaco estaba apelmazada por la sangre; su cabeza, hinchada por los golpes; su corpachón, cubierto de heridas y moretones. El vaticinio de Jonas Stern se había cumplido: Anna había visto tantos cadáveres que no le cabía duda de que Stan Wojik estaba muerto.
– Adelante, enfermera -dijo una voz desde el fondo.
El comandante Wolfgang Schörner apareció de atrás de una estantería metálica. En su mano izquierda sostenía un teléfono y en la diestra el auricular. La saludó con un gesto.
– Efectivamente, Herr Doktor -decía-. Faltan dos de los hombres de Sturm. No volvieron de la patrulla. Claro que podrían estar borrachos en alguna taberna, pero lo dudo.
Anna sabía que no debía escuchar la conversación, pero era difícil evitarlo. La tercera mesa atraía inexorablemente su mirada. "No mires", dijo su voz interior. "No podrás soportarlo." Se obligó a mirar a Schörner, quien se paseaba con el teléfono, cuyo cable era muy largo.
– Beck sigue convencido de que el blanco es Peenemünde, pero yo no estoy tan seguro -decía-. Me parece que los Aliados están enterados de nuestra existencia. Atraparon a los polacos entre Totenhausen y Peenemünde, pero eso no nos dice nada sobre sus actividades o intenciones. Debemos interrogarlos. El Standartenführer Beck ya está en camino desde Peenemünde con un interrogador de la Gestapo.
Schörner escuchó atentamente durante un par de minutos.
– Me parece que no vale la pena que se tome la molestia, Herr Doktor. Conoce a la Gestapo. Estoy de acuerdo. Estaré presente durante el interrogatorio. He llamado a una enfermera para que lo deje presentable. Sí, Gute Nacht.
Schörner cortó la comunicación y llamó a Anna con un gesto. Ella lo miraba fijamente. No quería ver los ojos del hombre tendido sobre la tercera mesa.
– Quiero que limpie a este hombre -ordenó Schörner-. Está golpeado, pero haga lo que pueda.
No había manera de evitarlo. Anna lo miró.
Los ojos de Miklos Wojik eran los de un animal apresado por una trampa de acero. Al verla se largó a llorar.
"Dios me perdone", pensó Anna. "Que no diga mi nombre."
– ¿Está muy mal? -preguntó Schörner.
Anna retiró la sábana que cubría el cuerpo del joven polaco. No había sufrido la suerte de su hermano. Tenía un hematoma en el pecho y una muñeca aparentemente fracturada, pero no mostraba cortes ni quemaduras. Carraspeó.
– ¿Qué pasó, Sturmbannführer?
Schörner miró a Miklos Wojik con frialdad profesional.
– Es un partisano polaco. Hubiera preferido interrogar al otro, pero el Hauptscharführer Sturm y sus hombres los detuvieron y los interrogaron en el lugar. Evidentemente, el entusiasmo de Sturm pudo más que su profesionalismo.
Anna miró a Stan Wojik. Desde ese ángulo se veía que la zona genital estaba muy lastimada, probablemente como resultado de los puntapiés. Era fácil imaginar el placer de Sturm al realizar la tarea. Se preguntó qué hubiera sido del Hauptscharführer si se hubiera topado con Stan Wojik sin el respaldo de sus matones armados.
– Un agente de la Gestapo vendrá a interrogar a este hombre -dijo Schörner-. Está muy disgustado por la muerte prematura del otro prisionero. Confío en que lo tendrá en buenas condiciones cuando él llegue.
Anna asintió:
– Haré lo que pueda, Sturmbannführer.
– Bitte. -Schörner la miraba a los ojos con el fervor de un sacerdote, cuando el estrépito inconfundible de una descarga de fusilería retumbó en los pasillos.
– Sturmbannführer! -exclamó Anna-. ¿Qué fue eso?
– Nuevas represalias -dijo Schörner, inmutable-. El Hauptscharführer Sturm cree que la ausencia de sus hombres se debe a algo más grave que el whisky o las mujeres alegres. Convenció a Brandt de que la mejor manera de desentrañar el misterio consiste en matar a unos cuantos prisioneros. En este momento los están fusilando contra el paredón del hospital. -Schörner hizo un gesto de desdén. -Como si los infelices encerrados aquí pudieran mantener una red de espionaje.
– ¿A quién mataron esta vez? -preguntó Anna.
Schörner entrecerró los ojos:
– ¿Le interesa algún prisionero en particular?
– No, Sturmbannführer. Preguntaba por curiosidad.
– Aja. Bueno, creo que mataron a cinco mujeres judías y cinco varones polacos. Van a repetir los fusilamientos cada veinticuatro horas.
El tono sereno de Schörner indicaba que Rachel Jansen no estaba entre las condenadas. Pero tal vez sí. Tal vez lo considerara la mejor manera de evitar dificultades en el futuro…
– Usted es Fraulein Kaas, ¿no es cierto?
– Sí, Sturmbannführer -respondió, al borde del pánico.
– ¿Su hermana es la esposa del Gauleiter Hoffman?
– Sí, Sturmbannführer.
– Escuche bien. Es evidente que cualquier enfermera podría bañar al prisionero. La hice llamar a usted porque es una persona de confianza. Alguien que está al tanto de lo que se hace aquí, pero al mismo tiempo es… de afuera. ¿Entiende?
– Creo que no, Sturmbannführer.
– Se lo diré con claridad. Si usted tuviera que señalar a un miembro del personal del campo que fuera capaz de traicionar, ¿a quién elegiría?
– ¿Traicionar, Sturmbannführer?-preguntó Anna con un hilo de voz.
– Sí. Hay alguien en el campo que filtra información a la resistencia polaca o a los Aliados. Tal vez a ambos. Desde luego, no es un prisionero. Estoy enterado desde hace tiempo de una radio clandestina que opera en esta zona.
Anna comprendió que Schörner jugaba con ella al gato y el ratón. Estaba a punto de detenerla. El hombre de la Gestapo venía a interrogarla a ella, no a Miklos Wojik.
– ¿Conoce a los técnicos del laboratorio? -preguntó Schörner.
– ¿A los técnicos? No, Sturmbannführer.
– ¿No se cruza con ellos en Dornow? ¿En la taberna?
– No hago vida social, Sturmbannführer.
– Mal hecho. Usted es una mujer hermosa. ¿Y sus compañeras de la enfermería? ¿Confía usted en su lealtad política?
Su mente era un torbellino, no sabía qué pensar, cómo responder. ¿Qué diría Jonas Stern?
Schörner tamborileó sobre la mesa de autopsias como si Miklos Wojik no existiera.
– ¿Somos el blanco? -murmuró-. La radio, Gauss, el auto robado… y ahora, los polacos. -Dio un golpe sobre la mesa. -Debo ir a la oficina de Brandt, enfermera. Le doy tiempo hasta mi regreso para pensar en lo que acabo de decirle.
"No aguanto más", se dijo. "Tengo que salir dé aquí."
– Sturmbannführer, debo ir a la sala de guardia a buscar un botiquín.
– Mandaré, a buscarlo. Usted, ocúpese de este hombre. -Salió rápidamente.
Anna empapó un trapo con agua tibia para lavar la frente de Miklos. El joven polaco lloraba.
– Miklos, Miklos -susurró-. ¿Qué pasó?
Meneó la cabeza con impotencia:
– Mataron a Stanislaus -dijo con voz ronca-. Antes… le pegaron. ¡Desgraciados!
Anna contuvo su dolor.
– ¿Enviaron el mensaje a Suecia? ¿Llegaron al transmisor?
– No. Lo siento. No anduvimos más de quince kilómetros. Los bosques estaban llenos de soldados. Estaban en todas partes, como si nos buscaran.
– A ustedes, no. Buscaban a otros.
– Tus amigos. El sargento que mató a Stan preguntaba sobre los paracaídas. ¿Pescaron a tus amigos?
– Todavía no. ¿El papel, Miklos? ¿El que te dio el judío?
– Stan se deshizo del papel. No lo encontraron.
– ¿Estás absolutamente seguro? -preguntó Anna con un destello de esperanza.
– Lo quemó antes que llegaran. -Miklos respiraba agitadamente. -Stan peleó. Peleó tanto que le dispararon a las piernas para derribarlo sin pelear y…
Anna le tapó la boca con la mano.
– No pienses en eso, Miklos. Respira por la nariz. Te estás hiperventilando.
El polaco le aferró la muñeca con desesperación y le apartó la mano.
– Ayúdame, Anna -imploró-. Debes ayudarme.
Contuvo las lágrimas con esfuerzo. Parecía que su destino era acompañar a los condenados sin poder hacer nada por ellos.
– No puedo hacer nada por ti.
– Sí que puedes, Anna. Debes hacerlo.
Oyeron pasos de borceguíes en la escalera, y un soldado SS entró a la carrera con el botiquín negro. Se lo entregó y fue a apostarse al pie de la escalera.
Anna se inclinó sobre Miklos para lavarle el pecho con el trapo húmedo.
– ¿Qué quieres que haga? -susurró.
– Mátame -dijo Miklos con menos de un hilo de voz.
Anna se puso pálida.
– Debes hacerlo. Stan no les dijo nada porque era fuerte. -Las lágrimas bañaban sus mejillas. -Yo no soy fuerte, Anna. Tengo miedo. Siempre tuve miedo. Si me hacen lo mismo que a Stan, hablaré. Sé que no podré contenerme.
– No puedo hacerlo.
– ¿Qué está diciendo? -preguntó el centinela desde su puesto. Anna se enderezó:
– Está delirando. Creo que sufrió una conmoción.
Se inclinó otra vez como si examinara sus ojos.
– Viene la Gestapo -dijo el polaco-. Es peor que las SS. Usan la picana eléctrica.
– No puedo hacerlo.
Entonces en los ojos de Miklos Wojik apareció una mirada implorante, tan intensa como Anna jamás había visto en nadie, ni siquiera en las víctimas de los experimentos de Brandt.
– Estoy condenado -susurró-. Moriré de todas maneras. Pero si no haces lo que pido, también morirán tú y tus amigos.
Un hormigueo como de corriente eléctrica surcó sus hombros y las raíces de su pelo. Miklos decía la verdad. Si hablaba, morirían todos. La torturarían a ella. ¿Cuánto tiempo resistiría si daban rienda suelta a Sturm? Y si sobrevivía, la enviarían al campo de Ravensbrück para mujeres…
Abrió el botiquín portátil negro y estudió las hileras ordenadas de ampollas y jeringas de vidrio sujetas por bandas elásticas en sus ranuras correspondientes. Antisépticos, anestesia local, sulfamidas, insulina… ¿Insulina? No: para matarlo se requeriría una enorme sobredosis, y la caída del nivel de azúcar provocaría calambres musculares que llamarían la atención del centinela. Ah, ahí…
Del fondo del botiquín tomó una ampolla de morfina, luego apoyó el oído sobre el pecho de Miklos Wojik.
– ¡Guardia! -exclamó-. ¡Este hombre sufre palpitaciones!
– ¡Pediré un médico! -dijo el SS, y fue al teléfono.
– ¡No, necesito adrenalina inmediatamente! ¡Vaya a la farmacia y tráigame una ampolla!
– No puedo abandonar el puesto -observó el centinela, desconcertado.
– ¡El prisionero morirá!
El SS asintió:
– No tardo.
Anna tomó una jeringa de diez centímetros cúbicos y la llenó con seis de morfina. No había tiempo para colocar un torniquete que hinchara la vena ni podía usar una vena superficial que dejara rastros de una inyección. Estudió el cuerpo desnudo de Miklos. Su ingle mostraba rastros de golpes, como la de su hermano. Uno de esos hematomas cubría el ligamento inguinal, debajo del cual discurría la vena femoral. Se necesitaba mucha experiencia para poder encontrarla a ciegas, pero Anna la había usado con decenas de prisioneros cuyas venas superficiales estaban demasiado debilitadas. Con dos dedos de su mano izquierda apretó la carne entre el pene y el hueso de la cadera derecha. Miklos gimió de dolor, pero ella sintió el latido de un pulso fuerte bajo las yemas de sus dedos.
Tras una ojeada a la escalera, colocó la aguja en ángulo cerca de sus dedos y atravesó la piel lastimada. Al tirar del émbolo, la sangre oscura entró en la jeringa. Oró en silencio, cerró los ojos e inyectó el contenido de la jeringa en la vena.
Cuando retiró la aguja, Miklos alzó la cabeza:
– ¿Ya está?
Por primera vez desde que tomó la decisión pudo mirarlo a los ojos. Estaban cerrados.
– Boze -murmuró-. Dios te bendiga, Anna. ¿Cuánto tiempo?
– Poco. Dios me perdone este acto terrible.
Miklos abrió los ojos. Eran pardos y muy grandes.
– Yo te perdono -dijo con vehemencia-. ¡Yo mismo te perdono! Dios te envió a mí, Anna. Eres su ángel, pero no lo sabes. Así sucede siempre, ¿no?
Oyeron un estruendo de botas en la escalera. El soldado volvió a la carrera con la ampolla de adrenalina.
– ¿Está vivo?
– Sí. Danke. Creo que sufrió un ataque de pánico. Pero su corazón está muy débil.
– Cualquiera en su lugar sentiría pánico -murmuró el guardia.
Miklos cerró los ojos para no mirar al SS. Anna permaneció rígida a su lado. Su respiración se volvía más lenta. Cuando el guardia volvió a su puesto, Anna fue al otro lado de la mesa y tomó la mano del joven polaco. Miklos le devolvió el apretón débilmente. Dos minutos después entró en coma. Le sostuvo la mano durante un minuto más para estar segura y la soltó. Había llegado al límite de su resistencia.
– Se ha dormido -dijo al guardia-. No puedo hacer nada más por él. Está presentable para el interrogatorio. -Con su última reserva de valor, añadió: -Dígale a Wolfgang que volveré si me necesita, pero ahora debo dormir. Mañana estoy de turno.
Tomó la ampolla de adrenalina del botiquín para justificar esa parte de su versión de los hechos y fue a la puerta. Sabía que debía esperar el regreso de Schörner. Al partir cometía un error fatal. Debía permanecer ahí y hacer el papel de la enfermera desconcertada mientras Schörner daba explicaciones al agente de la Gestapo que venía de Peenemünde. Pero era más fuerte que ella.
El soldado le cerró el paso en la escalera, pero finalmente se apartó, intimidado por la pose profesional de Anna y su tratamiento familiar del comandante Schörner. Subió la escalera y salió del hospital. Sabía que cada paso la condenaba, pero no se detuvo. Siguió caminando hasta salir por el portón principal de Totenhausen.
Diecisiete minutos después, Miklos Wojik estaba muerto.
36
Durante la ausencia de Anna, McConnell y Stern permanecieron en el sótano hasta que la ansiedad los obligó a subir a la cocina. Comieron un poco de queso mohoso en la oscuridad. Cada par de minutos, Stern iba a la ventana para verificar si pasaban vehículos. Una sola vez pasó una moto: era un SS que se dirigía al pueblo. Pero no oyeron a Anna cuando llegó. Abrió la puerta y entró en el vestíbulo.
Stern encendió la luz de la cocina.
Apareció en la puerta de la cocina, la cabellera rubia desgreñada y adherida a las mejillas, el abrigo empapado como si hubiera rodado sobre la nieve. Temblaba sin poder controlarse. McConnell saltó hacia ella y la miró fijamente. Stern no se movió.
– ¿Qué pasó? ¿Por qué la llamaron?
– Se acabó -murmuró Anna. Sus ojos parecían extraviados.
– ¿Qué significa que se acabó?-Stern tomó su Schmeisser de la mesada.-¿Saben que estamos aquí?
– No lo sé. Pero Schörner atrapó a los Wojik.
– ¡Dios mío! -murmuró McConnell-. ¿Vino caminando desde el campo?
– Sí.
– Dios.
– ¿Schörner? -preguntó Stern-. ¿Schörner no es Scarlett? Anna meneó la cabeza.
– Bueno… ¿transmitieron el mensaje a Suecia?
– No.
– ¿No? ¿No hubo mensaje? ¿No habrá ataque aéreo?
– No.
– Scheisse! ¿Confesaron ya los polacos? ¿Cuánto hace que cayeron en manos de Schörner?
– No hablaron -dijo Anna, volviéndose mientras McConnell le quitaba el abrigo empapado.
– ¿Cómo lo sabe? -insistió Stern.
– No pueden hablar.
– ¿Por qué? ¿Están muertos?
– Sí.
– ¿Los dos?
– Sí.
– ¿Y la nota a Smith?
– Stan alcanzó a destruirla antes de caer.
– ¿Cómo lo sabe?
– Miklos me lo dijo.
– ¿Habló con ellos?
– Con Miklos. Stan estaba muerto. Lo torturaron.
– ¿Sí? ¿Y cómo sabe que no habló?
Anna se volvió hacia él por primera vez y sus fosas nasales se dilataron de furia:
– Me lo dijo Miklos. Además, conocía bien a Stan Wojik. Tenía coraje. Mucho más que usted, Herr Stern. Odiaba a los nazis. Tanto, que se fue a vivir al bosque como un animal con tal de combatirlos. ¿Cree que los judíos son los únicos que sufren?
– ¿Y el otro? -preguntó Stern, impasible-. El flaco. ¿También lo torturaron? No me pareció tan valiente.
– Sin embargo, lo era. Tanto que me pidió que lo matara.
McConnell y Stern se miraron.
Anna habló con voz neutra, con la certeza de que ya no podía hacer nada para alterar el rumbo de los acontecimientos.
– El Hauptscharführer Sturm mató a Stan antes de llegar al campo. Mandaron a un agente de la Gestapo de Peenemünde a interrogar a Miklos. Schörner me dijo que lo preparara para el interrogatorio. Estábamos solos. Miklos dijo que no podría contenerse si lo torturaban como a Stan. Dijo… dijo que sabía que era débil.
– ¿Le pidió que lo matara?
– Sí. -Anna se llevó una mano a la mejilla como si quisiera asegurarse de que estaba viva. -Al principio me negué. Pero entonces comprendí lo que sucedería si él hablaba.
– ¿Lo hizo? -preguntó McConnell.
Asintió débilmente:
– Seis centímetros cúbicos de morfina en la vena femoral.
McConnell alzó una mano para reconfortarla, pero ella se apartó.
– ¿Lo vio morir? -preguntó Stern.
– Lo vi caer en coma.
Stern se volvió hacia McConnell:
– ¿Era suficiente morfina para matarlo?
– Casi con seguridad. Esa cantidad de morfina en la vena femoral provocaría un paro respiratorio y la muerte.
– ¿Por qué está aquí? -prosiguió Stern con su voz brutal e implacable-. ¿Mató a un prisionero y la dejaron salir sin más?
– Basta de interrogarla -intervino McConnell.
– ¿Se da cuenta de que podrían estar rodeando la casa? -Stern fue a la ventana. -¡Idiota! ¡Pudo conducir a Schörner derecho a nosotros!
– ¿Los ve? -preguntó McConnell con sorna.
– Está oscuro.
– Sé que hice mal -dijo Anna. Se apartó el pelo de los ojos. -Debí quedarme, pero no pude. Me habría vuelto loca al ver a Schörner. Le dije al guardia que el corazón estaba débil, que no podía hacer más por él. Que Schörner me mandara buscar si me necesitaba.
– Estúpida -masculló Stern desde la ventana-. Blod! Seguro que Schörner la mandará buscar.
– No me importa -susurró Anna-. No me importa nada.
– Será mejor que le importe si no quiere morir.
– Mejor. ¿No entiende? Maté a un amigo. Un chico. ¡Lo asesiné! Nadie debería verse en esa situación. ¡Nadie!
– Así es la guerra.
– ¿La guerra? -Anna bordeó la mesa y se abalanzó sobre él. -¿Qué sabe usted de la guerra?
McConnell, atónito, vio a la enfermera alemana apoyar las dos manos en el pecho de Stern y empujarlo violentamente contra la pared.
– ¿Qué ha hecho usted? ¡Hablar y nada más! Pura cháchara. Estoy harta de oírlo. Si cree que vienen los SS, váyase de una vez. Vamos, corra. Gasee todo el campo. Mate a todos los prisioneros, ¿qué carajo me importa? Vamos, hágalo si es tan valiente.
Su rostro estaba pálido. Cuando se tambaleó, McConnell la atrajo hacia él.
Ella lo permitió.
– Jonas -dijo suavemente-, creo que llegó el momento de pensarlo.
– ¿De qué está hablando?
– Lo sabe muy bien.
Stern se volvió a la ventana. Fingió vigilar el camino.
– Dijimos que salvaríamos a los prisioneros.
– Será mejor que se apuren -dijo Anna, apretando el rostro contra el pecho de McConnell-. Fusilaron a otros diez.
– ¡Cómo!-Stern se volvió bruscamente y la miró como si esperara recibir un balazo. -¿A quién mataron?
Anna levantó la cabeza.
– A cinco judías y cinco polacos.
Stern parpadeó varias veces. Su alivio era evidente.
– Pero, ¿por qué fusilaron a esa gente?
– Schörner sabe que pasa algo raro en el campo. Al principio pensó que los paracaídas y todo lo demás tenían que ver con Peenemünde, pero ahora no. Para colmo, parece que se extravió una patrulla SS.
McConnell alzó la cabeza y miró a Stern a los ojos.
Anna le puso una mano en el pecho como para agradecerle, luego se enderezó, fue al aparador y encendió tres velas. A veces olvidaban que la luz eléctrica podía llamar la atención de personas indeseadas.
– En realidad, Schörner me hizo ir al campo para interrogarme. Cree que hay un traidor, probablemente entre el personal de enfermería o el de laboratorio. La ejecución de los prisioneros es cosa de Sturm: es su método para poner fin a las filtraciones.
Cuando Anna fue a la estufa a preparar un poco de ese horrible café de centeno, McConnell decidió que se había repuesto, al menos momentáneamente. Se sentó a horcajadas de una silla y apoyó los brazos sobre el respaldo, como hacían los viejos en su pueblo.
– Escuche, Stern -dijo suavemente-, juro por Dios que no vine aquí a matar inocentes. Pero últimamente me he enterado de algunas cosas… Empiezo a entender por qué los ingleses intentaron esta misión demente. Tratamos de salvar a los prisioneros. Hicimos todo lo posible. Dos buenos combatientes murieron al tratar de ayudarnos, qué joder. Hay que mirar la realidad de frente. Fallamos. Fracasamos, y no queda otra alternativa que volver al plan original.
Stern echó una ojeada furtiva alrededor.
– Eso es justamente lo que no quiero hacer.
– Entonces, ¿qué quiere? ¿Huir a la costa? ¿Abordar el submarino mientras esta máquina de muerte de los nazis sigue funcionando como un reloj suizo?
Stern puso cara de que, en verdad, no era mala idea.
– ¿Quiere una muestra de Soman, doctor? Puedo conseguirla esta misma noche. Yo mismo iré a la fábrica. Déme una de sus minigarrafas.
McConnell alzó los brazos, desconcertado.
– ¿Se puede saber qué mierda pasa? Todos sabemos que el objetivo principal de esta misión no es ese sino convencer a los alemanes de que tenemos gases neurotóxicos y estamos dispuestos a usarlos.
Stern dejó su Schmeisser sobre la mesada y se sentó junto a la mesa.
– ¿Está usted dispuesto a usarlos, doctor? ¿Está dispuesto a matar a los prisioneros del campo, sean hombres, mujeres o niños?
– Creo que sí, y que Dios se apiade de mi alma -declaró McConnell. En ese momento recordaba el diario de Anna. -Hasta anoche dudaba de que los nazis fueran capaces de usar Sarin o Soman. Ahora… bueno, no me quedan dudas. ¿Cree que me gusta darle la razón a Smith? Es un hijo de puta maquiavélico e intrigante. Pero ahora estoy convencido de que sólo esta misión u otra parecida podrá impedir que los nazis usen los gases.
– ¿Qué es lo que lo volvió tan sanguinario? Ayer era pacifista. ¿Se puede saber qué dice ese diario?
Anna se volvió desde la estufa para mirar fijamente a McConnell.
– Se lo mostré -confesó él-. Stern, ese diario describe lo que yo jamás hubiera creído.
– ¿Qué es? ¿El exterminio premeditado de miles de judíos?
– No. Eso es horrible, pero no es novedoso. Ha sucedido muchas veces en la historia. La diferencia es que los nazis encargaron esa tarea a los médicos. Han trastrocado los valores humanos hasta tal punto, que los que deben curar son los principales asesinos.
– ¿Cree que un médico asesino es distinto de cualquier otro asesino? -preguntó Stern con desdén.
– Precisamente. El médico jura defender la vida. No hacer mal a nadie: esa es la primera ley de la medicina. El médico asesino es peor que el sacerdote asesino. Los papas y los curas han dirigido algunas de las peores masacres de la historia. Pero el asesinato en masa premeditado en nombre de la ciencia médica es algo inédito. La máquina de propaganda de Hitler ha inculcado una especie de mentalidad biopolítica en el pueblo alemán. Los ha convencido de que ciertas razas, entre ellas la judía, son bacilos mortales que deben ser erradicados. Hay toda una generación de médicos alemanes que parece creer que mata a millones de personas por el bien del organismo nacional. Una vez, usted me aleccionó sobre el mal.
Bueno, me convenció, ¿entiende? Si existe el mal en estado puro, son los nazis.
– Palabras -dijo Stern con una risotada amarga-. Usted es un intelectual, tiene que encontrarle un significado grandioso a lo que fuera. ¿Recuerda lo que le dije el día que lo conocí? Los nazis comprenden la verdadera naturaleza humana. La usan tal como es. Del hambre de poder hicieron una religión. ¡Y vaya si es efectiva! Lo es en cualquier lado, doctor, incluso en su país. ¿Cuántos de sus colegas no disputarían un puesto con la facultad de decidir quién vivirá y quién morirá? A cualquiera le gusta hacer el papel de Dios.
– Usted sabe que no es así, Stern. Pero, lamentablemente, tendremos que cumplir ese papel esta noche.
"Hitler no ha dado rienda suelta a la verdadera naturaleza humana -prosiguió McConnell ante el silencio de Stern-. Dio un salto tan tremendo hacia la locura que aun hoy nadie comprende la magnitud de lo que sucede. Pero usted y yo, sí. Por eso tenemos la obligación de hacer algo.
– ¡Pero usted dijo que el gas neurotóxico inglés no va a funcionar!
– Tal vez sí. Tenemos que intentarlo.
Stern alzó los brazos:
– ¡Bueno, adelante! Inténtelo.
– Lo haré si hace falta. ¿Por qué no me dice qué le pasa? Cuando llegamos, estaba dispuesto a sacrificarse y a matar a cualquiera con tal de llevar a cabo la misión. Ahora se niega. Durante dos días estuvo convencido de que el gas era eficaz. Ahora no. Anoche sucedió algo, Jonas. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que me está ocultando?
– Está loco. -Se levantó y empezó pasearse por la cocina. Los músculos de sus brazos estaban tensos como cables.
– Puede ser -admitió McConnell-. Pero estaré menos loco si me dice por qué no quiere atacar.
– Conteste -dijo Anna desde la estufa-. Si no, se lo diré yo.
Stern se paró en seco y la miró con ojos que lanzaban destellos de odio.
– Si dice una palabra la mataré.
– ¡Váyase a la mierda! -gritó con furia temeraria-. O mejor, demuestre que es hombre.
En ese momento, algo se desvaneció en Stern. Tal vez fue la esperanza, o la voluntad de mantener el embuste. Cerró los ojos y al apoyarse contra la mesada tapó la luz de una de las velas.
– ¿Cuándo lo supo?
Anna suavizó su voz:
– La noche que llegaron, usted dijo que había nacido en Rostock. Y cuando oí su nombre, pensé en el zapatero. Pero son tan distintos…
– ¿En qué somos distintos? ¿Qué sabe de él?
– Bueno… remienda los borceguíes de los SS. Fabrica artículos de cuero para ellos.
– ¿Quiere decir que es un colaborador?
– No. Sólo que usted es distinto. Tanto, que no volví a pensar en eso. Pero anoche, cuando lo vi otra vez, me di cuenta de la verdad.
– ¿Se puede saber de qué mierda están hablando? -preguntó McConnell-. ¿Conoce a alguien en el campo?
– Mi padre -confesó Stern. Su voz era un susurro casi inaudible. -Mi padre es prisionero en el campo desde hace tres años. ¿Entiende ahora?
McConnell miró a Anna y leyó la confirmación en sus ojos.
– Diablos, ¿por qué no me lo dijo? Bastaba que…
Stern alzó la mano para pedir silencio.
– Acabo de darme cuenta de que soy un cobarde, doctor. No es agradable. Usted tenía razón, estaba dispuesto a sacrificar a todos. Entonces descubrí que mi padre estaba ahí y no pude hacerlo. ¡Qué infeliz!
– Es humano, Stern.
– Usted también tiene razón -dijo a Anna-. Somos distintos, él y yo. Mi deber es salvarlo. Lo hago por mi madre.
– ¡Y por usted mismo, coño! -saltó McConnell-. ¿Por qué no va esta noche y lo saca con usted? Estoy seguro de que puede hacerlo.
– Se negó. Está loco, no quiere dejar a los demás.
Durante unos minutos nadie habló. McConnell clavó los ojos en una vela y repasó la situación por enésima vez. Borró de su mente el factor humano para abordar el problema puramente científico desde todos los ángulos, por irracionales que parecieran.
Al cabo de tres minutos sintió que se le erizaba la piel de los antebrazos.
– Anna, déme papel y lápiz -dijo-. De prisa, por favor.
– ¿Qué pasa? -dijo Stern-. ¿Cuál es el problema?
– Nada, pero cállese la boca un rato. -McConnell tomó las cosas que le alcanzaba Anna, se sentó y se puso a escribir fórmulas. Stern fue a mirar por sobre su hombro.
– ¿Qué es eso?
– La ley de presiones parciales de Dalton. Si la conoce, déme una mano, y si no, déjeme un rato en paz.
Stern hizo una mueca y se alejó. Al cabo de dos minutos, McConnell dejó el lápiz.
– Bien, escuche. Si está dispuesto a volver al campo esta noche, podemos salvar a su padre.
Stern se acercó a su silla:
– ¿Cómo?
– Con el plan original de Anna. Encerraremos a los prisioneros en la Cámara E antes del ataque. Los riesgos son terribles para usted… en realidad para todos. En fin, usted decide.
– Pero usted dijo que no todos los prisioneros caben en la Cámara E -dijo Anna, desconcertada.
– Es verdad. Todos no caben.
– Pero algunos sí -murmuró Stern.
– No hay alternativa, Stern. Eso, o huir.
– Hacer el papel de Dios -dijo Anna.
– Mi padre no aceptará que lo salvemos -murmuró Stern para sí-. Cederá su lugar a una mujer o un niño.
– Lamentablemente, así será -convino McConnell-. Todo dependerá de quién dice la última palabra.
– ¿A qué se refiere? ¿Cuántos caben en la cámara?
– Anna dijo que mide tres metros por tres, por dos de altura. ¿No es así?
– Sí, después que hablamos sobre eso lo verifiqué en un informe.
– Eso nos da un volumen total de dieciocho metros cúbicos. -McConnell repasó las cifras que había anotado.
– Allí caben muchos cuerpos -dijo Stern-. Sobre todo si son cuerpos desnutridos.
– Es que no se trata solamente del espacio -señaló McConnell con paciencia-. Hay un problema de oxígeno.
– ¿Quiere decir que dieciocho metros cúbicos de aire no alcanzan para todos los que caben en ese espacio?
– Alcanzan por muy poco tiempo. ¿Recuerda esas películas donde diez tipos quedan atrapados en la bóveda de un Banco o en una mina de oro y tardan dos días en salir?
– Sí.
– Bueno, es pura Scheisse. Supongamos que le pongo una bolsa de papel sobre la cabeza. Es todo el aire que tiene. ¿Cuánto tiempo sobrevivirá?
– Poco.
– Así es. Bueno, piense que la Cámara E es como una bolsa de papel grande. Tiene nueve metros cuadrados de espacio. Parece mucho, pero no lo es. Digamos que podemos introducir cien cuerpos de hombres, mujeres y niños desnutridos. Pero cada cuerpo que entra desplaza una cierta cantidad de aire, y reduce así el oxígeno disponible.
– ¿Cuánta gente puede sobrevivir ahí?
– Depende de quiénes son. -McConnell tomó el lápiz. -¿Cuántos prisioneros hay?
– Hay seis cuadras -dijo Anna-. Dos para hombres, dos para mujeres y dos para niños. Eso es para separar a los judíos de los demás.
– Los privilegiados de siempre -murmuró Stern.
– Lo normal es que haya cincuenta personas por cuadra, trescientas en total. Pero últimamente hay escasez de gente. Hay menos de quince en la cuadra de los judíos. Las cuadras de niños están casi repletas, lo mismo que la de las judías. La de las mujeres cristianas está desabastecida. Y después de las represalias, diría que la población total no llega a doscientos veinte.
– Conté cuarenta y ocho mujeres en la cuadra de las judías -dijo Stern-. Pero después fusilaron a cinco.
McConnell tomó el lápiz y anotó más cifras.
– Digamos que hay cuarenta y cinco mujeres y cincuenta niños -prosiguió Stern-. Todos ellos caben en la cámara… quiero decir, que hay espacio suficiente.
– Entiendo lo que quiere decir -dijo McConnell-. Déme un minuto, nada más. Son cifras grandes. Mililitros de aire… Porcentaje total y consumido de oxígeno… por kilo por minuto… la cifra pediátrica… Diablos… bueno, ya está.
– ¿Cuánto le da?
– Para cuarenta y cinco mujeres y cincuenta niños, hay oxígeno suficiente para ciento dos minutos. Es una cifra conjetural, pero bien fundada.
– Una hora con cuarenta y dos minutos -dijo Anna-. ¿Es suficiente?
– Francamente, me parece que no. Los científicos de Smith planificaron un ataque con ocho garrafas. O sea que tenemos un gas de tipo Sarin. Estoy seguro de que es una copia. Si el gas británico es efectivo, persistirá en cantidades fatales durante cuatro horas o más.
– Demasiado tiempo -dijo Stern-. Podrían llegar refuerzos de las SS.
McConnell no lo había pensado. Los refuerzos de las SS serían tan fatales como el Sarin si no los matara el gas.
– Hay que reducir las cifras para que el oxígeno alcance para dos horas como mínimo.
– ¿Cifras? -exclamó Stern-. ¡Hablamos de seres humanos!
– Ya lo sé -dijo McConnell sin perder la calma-. Los ciento veinticinco excluidos de la ecuación también son seres humanos. Sólo que no son judíos.
Por primera vez, Stern conservó la calma frente a una verdad desagradable.
– ¿Qué les pasa a esos nazis de mierda? -gruñó-. Siempre hacen todo en grande. ¿Por qué acá no?
– Los gases de Brandt son los más tóxicos que existen -informó Anna-. A veces hacen varios experimentos por día. Diseñaron la Cámara E para poder limpiarla rápida y totalmente con vapor y detergentes. El proceso está automatizado.
– Como la burbuja en mi laboratorio, pero un poco más grande -dijo McConnell.
– ¿Qué es eso?
– Ah, sí -dijo Stern-. Sólo que usted experimenta con ratas y ellos con gente. Bueno, ¿cuánta gente puede sobrevivir en la burbuja de Brandt?
– ¿Quiere salvar a todos los niños o todas las mujeres?
– Dios mío -susurró Anna-. No tiene derecho.
– Efectivamente -asintió McConnell-. Pero lo haré de todas maneras.
– Kinder -dijo Stern-. Salve a los niños.
– Pero alguien tiene que ocuparse de ellos cuando salgan -observó Anna.
– Las mujeres consumen más oxígeno -dijo Stern-. Siempre habrá suficientes para hacerse cargo de los niños. Elimine algunas mujeres. McConnell repasó sus cálculos.
– Si saca a diez mujeres, el oxígeno duraría ciento diecinueve minutos. Uno menos de dos horas. Mi opinión es que debemos eliminar veinte mujeres. Sé que es horrible, pero no es cuestión de matar a todos por querer salvar a demasiados.
– ¡Un momento! -exclamó Anna-. ¿Y si conseguimos un tubo de oxígeno?
McConnell alzó las cejas:
– ¿Oxígeno? Según la clase de tubo, podría significar una diferencia importante.
– Hay varios tanques grandes en la fábrica. Son inaccesibles, pero en el hospital hay dos tubos portátiles. No sé cuánto contienen, pero podría robar uno. El otro lo están usando para un soldado SS enfermo de neumonía. Enseguida descubrirían su ausencia.
Stern asentía, excitado:
– Y podríamos salvar a todas las mujeres, ¿no? Y unos cuantos hombres…
McConnell alzó la mano:
– Hay otro problema. Los límites de tiempo que mencioné se refieren al agotamiento total del oxígeno. O sea, la muerte. Pero antes habría ataques de histeria, desmayos, incluso de violencia. Hablamos de mujeres y niños aterrados, encerrados a oscuras en una cámara sellada. En menos de una hora tal vez se pelearían entre ellos, pisotearían a los niños, qué sé yo. ¿Entienden?
– ¿O sea que no podemos introducir más gente?
– O sea que el tubo de oxígeno es sólo una reserva. No tenemos la seguridad de poder llevarlo a la Cámara E. Además, la gente tal vez no pueda salir antes de tres o cuatro horas.
Stern asintió con resignación.
– ¿Podemos abrir la cámara? -preguntó McConnell.
– Siempre está abierta -dijo Anna-. ¿Quién entraría por propia voluntad?
– Tiene razón. Bueno, Jonas, creo que debe volver ahora mismo, esta noche. Le quedan tres horas de oscuridad. Hable con su padre, explíquele la situación, dígale que empiece a llevar gente a la Cámara E antes del amanecer. Entonces, atacamos.
Stern rió:
– Doctor, usted sabe mucho de química, pero nada de táctica militar. -Se sentó y tomó el lápiz. -¿Qué cree que sucederá cuando ataquemos? ¿Dónde irán esas mujeres con los niños?
– ¿Dónde irían si los salváramos? No estamos en Hollywood, Stern. Lo único que les damos es una oportunidad de sobrevivir. Ahora ni siquiera tienen eso. Tal vez puedan escapar a Polonia y contactar a la resistencia.
– Evidentemente, no sabe que la mitad de la resistencia polaca es tan antisemita como los nazis.
– Mierda, Stern…
– No, tiene razón, doctor. Tendrán que huir hacia Polonia. Pero no de día. ¿Cree que un montón de mujeres y niños podrán cruzar de día setenta y cinco kilómetros de territorio nazi en camiones robados a las SS? ¡Está loco! Además, no me gusta la idea de ir a nuestro submarino de día. Además, tal vez no sea tan fácil entrar en el campo esta misma noche después de lo que hizo Fraulein Kaas. Y si lo hago, ¿cuánto tiempo tengo para convencer a mi padre y a las mujeres de que condenen a muerte a sus amigos, salir, subir la cuesta y lanzar el gas? -Stern arrojó el lápiz sobre la mesa. -No, tendremos que hacerlo mañana. -Se volvió hacia Anna: -¿A qué hora pasan lista?
– A las siete de la tarde.
– Entonces, atacaremos a las ocho. La confusión será mayor y tendremos varias horas de oscuridad para huir.
– No olvide que mañana será la cuarta noche desde que llegamos -señaló McConnell-. Si no alcanzamos el submarino antes del amanecer, ya no lo encontraremos.
– Llegaremos a tiempo.
– ¿Y el gas? Tal vez ya se esté degradando y volviendo inofensivo. Y las represalias. ¿Qué pasa si fusilan a otros diez? Y su…
Stern dio un golpe violento sobre la mesa:
– ¡Basta, carajo! Ya está resuelto. Si hubiera visto a gente indefensa cazada por los soldados durante el día entendería por qué.
McConnell vaciló, pero asintió con renuencia.
– Roguemos que Schörner no nos descubra antes de mañana por la noche. Pero, ¿qué me dice de Anna? Después de lo que hizo hoy, no puede volver a Totenhausen.
Anna cerró los ojos:
– Si no vuelvo, se darán cuenta de que algo anda mal.
– ¡Ya lo saben! Es imposible que no lo sepan. Mató a Miklos para que no pudieran interrogarlo.
– Tal vez no se dieron cuenta -dijo Stern-. Los SS ya le habían dado una buena paliza. Ella le dijo al guardia que tenía palpitaciones. Tal vez crean que murió de eso.
– Además, tengo que llevar el tubo de oxígeno a la cámara – recordó Anna.
McConnell quiso replicar, pero ella se volvió hacia Stern:
– ¿Cree que su padre aceptará entrar en la cámara?
– Tal como están los cálculos, lo dudo. -Stern se paró y se apoyó contra la estufa para darse calor.
– Convénzalo. Dígale que debe guiar a las mujeres y niños a Polonia.
– Puede ser. En todo caso, tengo hasta mañana a la noche para pensarlo. -Chasqueó los dedos. -Hay algo que puedo hacer esta noche. -Bordeó la mesa y salió por la puerta del sótano.
Anna tomó la mano de McConnell bajo la mesa y la apretó con fuerza.
– Usted es un hombre extraño -comentó. Stern volvió con su talego de cuero. -¿Qué lleva ahí? -preguntó McConnell.
– ¿Recuerda las dos garrafas que íbamos a introducir en el refugio antiaéreo de los SS? Si volvemos al plan original, necesitaremos hasta el último miligramo de gas, ¿no? Voy a colocar las garrafas lo más cerca posible del alambrado del campo. Con los explosivos plásticos y los detonadores de tiempo que traje de Achnacarry, puedo colocar las cargas en las válvulas de las garrafas y regularlas para que estallen en el momento del ataque. Las ocho de la noche.
– ¡Me había olvidado! -exclamó McConnell, que se sentía como un idiota-. Tiene razón. Necesitaremos la mayor concentración posible al nivel del suelo. Lo acompañaré.
Anna le apretó la mano con tanta fuerza que le dolió.
– No conviene que nos arriesguemos los dos -dijo Stern. Se colgó el talego del hombro. -Yo me basto para arrastrar las garrafas.
McConnell lo pensó un instante y asintió:
– No deje que lo pesquen -dijo-. Yo no podría trepar ese poste ni en una semana.
Para sorpresa de ambos, Stern sonrió con malicia:
– Sí que podría, doctor, si tuviera que hacerlo. Pero no se preocupe. Ya es hora de que cambie la suerte. -Tomó su Schmeisser y fue hacia el vestíbulo. Se detuvo en la puerta e indicó a McConnell que lo siguiera.
– ¿Qué pasa? -preguntó éste después de cerrar la puerta.
– Tal vez los SS vengan a buscarla. La verdad, me preocupa que no lo hayan hecho ya.
– ¿Qué está diciendo?
– Que usted debería esperarme en el sótano y ella arriba. Si vienen y ella los acompaña voluntariamente, tal vez no registren la casa.
– No soy idiota, Stern.
– Eso ya lo sé. Pero usted… y ella. No soy ciego. Sólo digo que no es el momento.
– Tal vez no haya otro -dijo, molesto porque Stern lo leía como un libro abierto.
Stern se encogió de hombros:
– Haga lo que tenga que hacer. Pero si vienen y no lo descubren, tome las clavijas que están en el sótano, suba la cuesta y trepe al poste.
Cuando llegue al travesaño, sujétese con el lazo y espéreme lo más que pueda. -Rió: -McShane tenía razón sobre el lazo, ¿no? Bueno, desde allá arriba se ve el camino del campo. Si ve a los hombres de Schörner que vienen a buscarlo, lance el gas. Es fácil, un niño podría hacerlo. Y después olvídese de mí y de ella y trate de ganar la costa. Tal vez escape con vida.
McConnell meneó la cabeza.
– Doctor, si eso sucede será porque ella y yo ya estaremos muertos.
Por primera vez desde que se conocían, Stern le tendió la mano. McConnell la tomó.
– Faltan menos de veinticuatro horas -dijo Stern al estrecharla con fuerza-. ¿Qué puede pasar en un día?
37
– Se fue -dijo McConnell. Cerró la puerta rápidamente para evitar que entrara el frío.
– ¿Qué dijo? -preguntó Anna desde la mesa.
Ahora que no lo distraía la energía maniática de Stern, McConnell advirtió por primera vez el tremendo desgaste sufrido por ella. Su piel, sobre todo en torno de los ojos, había perdido la palidez del primer día; estaba oscura y brillosa como la fruta excesivamente madura.
– Va a regular las garrafas para que estallen a las ocho de la noche. Es la hora en que lanzará las demás. Dijo que yo baje al sótano y usted espere aquí.
Lo miró sorprendida:
– Pensé que le diría que subiera la cuesta y lanzara las garrafas si lo pescaban.
– Ha descartado esa posibilidad.
– ¿Y usted qué piensa?
McConnell se sentó frente a ella.
– La verdad, no sé si sería capaz de trepar al poste. No me entrenaron para eso.
– ¿Tiene que hacerlo para soltar el gas?
– Eso dice Stern.
– Puedo ir con usted y ayudarlo -dijo Anna-. No tengo motivos para quedarme.
– No tiene motivos para correr el riesgo de venir conmigo. Además, está… exhausta. ¿Por qué no trata de dormir?
Anna se cruzó de brazos como si tuviera frío.
– No puedo dormir. Es verdad que estoy exhausta, pero no quiero. Schörner podría mandar a buscarme en cualquier momento.
McConnell evaluó mentalmente los peligros de quedarse sola en la casa o acompañarlo.
– ¿Alguna vez sospecharon de usted, Anna?
– Creo que no. Pero Schörner no tardará en atar cabos. -Se apartó el pelo de la cara. -Si vienen a buscarme… si viene el sargento Sturm, prefiero matarme antes que me lleven.
McConnell la miró a los ojos. No estaba solamente exhausta, sino aterrada. Qué estúpido, no haberlo visto antes. Y lo del suicidio lo decía en serio.
– Vea, no la dejaré aquí. Vendrá con nosotros.
– Stern dijo que los ingleses no lo permitirán.
McConnell se crispó al oír el ruido de un motor en el camino a Dornow, pero el vehículo no se desvió al pasar frente a la casa.
– ¿Cuánto hace que colabora con el SOE? -preguntó.
– Seis, siete meses.
– Me importa un bledo lo que digan los ingleses. Smith está en deuda con usted.
Lo miraba fijamente. En sus ojos creyó, o mejor, deseó ver un destello de esperanza de salvarse. Evidentemente, había tratado de no pensar en lo que sucedería después del ataque. Pero ahora que él le ofrecía una esperanza, parecía querer aprovecharla.
– ¿Y la colina?
– Al diablo con eso. Prefiero esperar aquí.
– ¿En el sótano?
Extendió el brazo sobre la mesa:
– Con usted.
Bajó la vista, pero no tomó su mano.
– Stern me dijo que es casado.
– Es verdad.
– ¿Por qué no me lo dijo anoche?
– Qué sé yo. Usted no me preguntó.
Lo miró otra vez:
– ¿Qué quiere, doctor?
– A usted.
– Eso lo sé. Quiero saber por qué.
Trató de pensar en una respuesta racional, pero no la halló.
– ¿Piensa que puede morir mañana? ¿O esta misma noche?
– No es por eso -dijo después de pensarlo un instante.
– ¿Entonces?
– Porque la quiero.
– ¿Me quiere? -se extrañó Anna con un dejo de ironía-. No me conoce.
– Sí que la conozco.
– Está loco.
– Sin duda.
– No diga que me quiere, doctor. No lo diga para convencerme de que le entregue mi cuerpo porque no es necesario.
– No es fácil para mí decirlo. En toda mi vida se lo he dicho a dos mujeres.
Lo miró fijamente para ver si trataba de engañarla.
– Sé que muchos hombres lo dicen sólo por eso -prosiguió McConnell-. Seguramente es la manera más fácil de conseguir que una mujer se entregue.
– Pero lo dice ahora.
Su mirada no vaciló:
– Sí.
– Es casado.
– Sí.
– ¿No ama a su esposa?
– Sí, la amo.
– Pero no está aquí para reconfortarlo. Yo estoy aquí.
Mientras hablaba, McConnell miraba sus ojos. Su mirada era tan elocuente como sus palabras: subrayaban cada pregunta o afirmación, le agregaban matices sutiles, pero inconfundibles.
– Hace cuatro años que no está conmigo para reconfortarme. Me las he arreglado bien sin… sin eso.
– ¿No hubo tentaciones allá? ¿En Inglaterra?
– Sí las hubo.
– ¿Las resistió? ¿Fue leal?
– Traté de serlo.
– Pero ahora no quiere ser leal.
Suspiró, cansado de sus preguntas.
– ¿Qué es esto, un test psicológico? Esto no me hace sentir leal. Lo único que siento es que estoy en el infierno o algo muy parecido. Hace una semana era un pacifista y un marido fiel. Esta noche he planificado un asesinato en masa y ahora estoy pensando en cometer adulterio. -Su propia risa le sonó extraña. -Paso a paso. Primero el adulterio, después un asalto para entrar en calor… y después el ataque en regla, con gases tóxicos.
– Basta.
– Sí, dejemos eso. -Se levantó. -Subamos la cuesta.
– ¿Cómo se llama su esposa, doctor?
– ¿Qué?
– ¿Cómo se llama su esposa?
– Susan.
– ¿Tienen hijos?
– No. Todavía no.
Se levantó lentamente. Llevó su mano al primer botón de la blusa, el del cuello. Lo desabrochó y buscó el siguiente.
– Con toda humildad, pido que Susan me perdone por lo que voy a hacer.
La miró mientras desabrochaba la blusa hasta dejar al descubierto sus hombros y luego sus senos.
– ¿Por qué lo dice?
Dejó caer la blusa.
– Porque es su esposa. Porque está aquí presente y de nada vale fingir lo contrario. -Desabrochó su falda, que cayó al piso con un crujido suave. Dio un paso adelante. Una vena le latía en la base del cuello.
– No voy a sentir vergüenza por esto -declaró con voz temblorosa-. A pesar de lo que vamos a hacer. Esto es lo que es, pero me niego a sentir vergüenza.
Alzó las manos como si quisiera detenerla.
– ¿Está segura?
– Sí.
– ¿Porque piensa que podría morir mañana?
– En parte es por eso.
Sintió una punzada de dolor. Aunque era imposible, había deseado algo más.
– ¿Y también por Franz Perlman? ¿El hombre que amó?
– No -respondió con una leve sonrisa-. Eso quedó atrás.
Con un dedo le rozó los labios.
Él la atrajo y la besó en la boca. Sintió calor en la nuca, su corazón empezó a latir con violencia. Ella apretó el cuerpo contra el suyo: no quería negarle nada.
– De prisa -murmuró-. Schörner podría llegar en cualquier momento.
Retrocedió hacia el dormitorio, llevándola consigo y besándola mientras ella le desabrochaba la camisa. Después de cuatro años de abstinencia el roce de su piel, la presión de sus senos contra su pecho le infundía un fuerte calor. En el borde de la cama, Anna apartó el grueso edredón, sin dejar de besarlo.
– Zeig's mir -dijo-. Muéstrame cuánto me quieres.
Y cuando se entregó, él tuvo la sensación de que se hundía en ella, que dejaba atrás mucho más que los terrores y la incertidumbre de los últimos tres días. Muéstrame cuánto me quieres, dijo ella. Pero él oyó, muéstrame que estamos vivos…
Y lo hizo. Sin embargo, al hundirse profundamente en ella, en medio del sudor y los jadeos y el vértigo, no pudo sustraerse a la sensación de que hacían el amor a la sombra de un terrible abismo, que se abrazaban con la desesperación de los condenados.
Jonas Stern estaba tendido boca abajo sobre la nieve, a escasos diez metros del alambrado eléctrico del lado oriental de Totenhausen. A su lado tenía el talego de cuero. La oscuridad y los árboles lo ocultaban de los vigías en las torres, pero las perreras estaban al otro lado del cerco. Contuvo el aliento mientras un soldado SS pasaba bordeando el alambrado, llevando un pastor alemán con bozal.
Ya había enterrado las dos garrafas en la nieve, en zanjas cavadas en ángulo ascendente y perpendiculares al alambrado. Sólo las válvulas asomaban sobre la nieve. Había moldeado el explosivo plástico en las juntas de las válvulas con las garrafas. Sólo faltaba armar el plástico con los detonadores de tiempo. Si todo marchaba bien, los detonadores harían saltar las válvulas de acero, el gas presurizado atravesaría el alambrado hacia las perreras y la cuadra de los SS.
El problema no eran las garrafas sino las patrullas. En el trayecto desde la casa hasta el campo Stern tuvo la impresión de que una división entera de las SS había ocupado la zona. Había demorado más de dos horas en llegar de la casa al alambrado y dos veces había estado a punto de caer. La muerte de los dos SS había provocado una reacción mayor de lo previsto. Tendido en la nieve junto a las garrafas, trató de pensar en sus próximos pasos.
Según su experiencia, las patrullas militares alcanzaban su nivel más bajo de eficiencia en la hora anterior al alba. En eso todos los ejércitos se parecían. Convenía esperar ese momento. Lo había hecho antes, y ahora le parecía lo más prudente. No era cuestión de caer en manos de Schörner por culpa de la impaciencia. La caja que había robado en Achnacarry contenía una colección de detonadores ajustables a distintos plazos. Aunque esperara hasta el amanecer, podía regularlos para que estallaran a las ocho de la noche. Pensó en la cara que habría puesto el coronel Vaughan al descubrir la ausencia de los detonadores y tuvo ganas de reír. Pero no lo hizo.
Oyó un crujido de botas y el jadeo de un perro.
Klaus Brandt estaba solo en su oficina en el hospital, sin otra luz que la de la lámpara del escritorio.
– Así es, Reichsführer -dijo por el teléfono negro-. Cuanto antes, mejor. Los equipos antigás eran mi única preocupación, pero Raubhammer ya los envió. Mañana los pondré a prueba.
– Tengo una sorpresa para usted, Brandt -anunció Himmler-. Se habrá preguntado por qué le he pedido planos esquemáticos de todo su equipo e informes detallados de las pruebas.
Brandt hizo girar los ojos.
– Confieso que he sentido curiosidad, Reichsführer.
– Le agradará saber que en el último año hice abrir una gran fábrica en la roca bajo los montes Harz. Lo hicieron trabajadores rusos. Si la prueba en Raubhammer resulta bien, y no tengo la menor duda de que así será, dentro de cinco días usted se hará cargo de esa fábrica para la producción industrial de Soman Cuatro.
Brandt tamborileó con los dedos sobre el escritorio. No esperaba menos: habría sido una ofensa.
– No sé qué decir, Reichsführer.
– No me lo agradezca. La mejor muestra de gratitud será la mayor producción posible de Soman hasta el día que los Aliados invadan Francia. ¡Le mostraremos a Speer lo que valen las SS!
– Le doy mi palabra, Reichsführer. Pero, ¿mi trabajo aquí? ¿Mi equipo de laboratorio, el personal, el hospital?
Himmler chasqueó la lengua con fastidio.
– Olvide ese tallercito, Brandt. En Harz tendrá todo lo que necesita, pero en escala veinte veces mayor. Desde luego, conservará a los colaboradores que desee. Ya he dispuesto reconvertir Totenhausen en una planta avícola.
– Comprendo. -La noticia lo había desconcertado. -¿Y los sujetos de laboratorio?
– ¿Se refiere a los prisioneros? Una vez que termine el trabajo, elimínelos. El secreto debe ser total.
Brand tomó una pluma y empezó a hacer garabatos en una libreta.
– Tal vez debería esperar a que concluya la prueba en Raubhammer. Sólo para estar seguro.
Berlín respondió con un silencio frío.
– ¿Tiene alguna duda, Herr Doktor?
Brandt carraspeó, fustigándose mentalmente por su exceso de prudencia.
– En absoluto, Reichsführer. Mañana mismo desmantelaré el laboratorio.
– ¿Y los prisioneros?
– No quedarán rastros.
A cincuenta metros de la oficina de Klaus Brandt, el comandante Wolfgang Schörner se sirvió una copa de coñac y se sentó en el sofá. Ariel Weitz acababa de traer a Rachel a su alojamiento, porque sus tareas lo habían ocupado hasta más tarde de lo previsto. Había sido un trabajo arduo, pero por fin podía descansar. Rachel entró y sin una palabra empezó a quitarse maquinalmente la casaca.
Schörner se levantó rápidamente y bajó la prenda.
– Un momento -dijo-. Debemos hablar. Tengo una sorpresa, algo que esperabas escuchar.
Se sentó plegó las manos sobre el regazo y aguardó.
– ¿Sabes qué es la Eindeutschung?
Meneó la cabeza.
– Eindeutschung es un plan de rescate de elementos raciales nórdicos y germánicos en los territorios orientales ocupados. En este plan, los niños de dos a seis años que muestran rasgos nórdicos ingresan en uno de los hogares Lebensborn. Los tuyos muestran esos rasgos, sobre todo el varón. Me alegra decirte que hoy obtuve la promesa de que puede haber cupo para tus niños en el hogar en Steinhóring.
Rachel sintió que se le aceleraba el pulso.
– ¿Qué es un hogar Lebensborn, Sturmbannführer?
– Ah, olvidaba que estuviste aislada. Lebensborn es la Sociedad Fuente de Vida, creada por el Reichsführer Himmler para ayudar a las madres solteras de raza pura a tener y criar sus hijos. Los hogares son un modelo de pulcritud.
– ¿Y esos hogares… aceptan a niños cuyos padres no son racialmente puros?
– Efectivamente. Es una cuestión de selección biológica. Pero yo responderé por tus hijos. El director de Steinhóring es amigo de mi padre.
– Aja. -Rachel pensó unos instantes. -¿Qué hacen con los niños cuando cumplen seis años?
– Ah, los adoptan mucho antes. La demanda supera la oferta con creces.
– ¿La demanda? ¿Quién los pide?
– Las buenas familias alemanas, claro. En muchos casos son familias de oficiales de las SS que no tienen hijos.
Rachel cerró los ojos. Schörner no cabía en sí de júbilo.
– No entiendo cómo no se me había ocurrido antes. ¡Es la solución ideal!
– ¿Los educarían como nazis?
Schörner pareció ofendido:
– Como alemanes, Rachel. ¿Te parece tan horrible?
– Jamás volvería a verlos.
Una sonrisa extraña rozó los labios de Schörner.
– El plan Eindeutschung no sólo acepta niños, Liebling.
Rachel se crispó al oír el término cariñoso. Su relación con Schörner no había resultado como lo previo. En lugar de usarla para su propia gratificación sexual, parecía empeñado en crear una parodia grotesca de la vida matrimonial.
– No termino de entender -dijo, tratando de ocultar el destello de esperanza que nacía en ella-. ¿Podría ir con ellos?
La sonrisa de Schörner se desvaneció.
– Eso no sería posible. Pero no desesperes. En poco tiempo me asignarán un nuevo destino. Mis padres aún viven en Colonia. Creo que podré llevarte allá para que te empleen como sirvienta dentro de la Eindeutschung.
– Pero soy judía, Sturmbannführer.
– ¡No lo digas! Los documentos de identidad se consiguen fácilmente, sobre todo en la situación actual. ¿Quieres sobrevivir o no?
Rachel lo miró asombrada. Nada ejemplificaba mejor el abismo que los separaba: Schörner creía ofrecerle un camino de salvación, pero ella sólo veía pena y dolor.
– Sturmbannführer, sin mis hijos no vale la pena vivir.
– Recibirían el mejor de los cuidados en un hogar Lebensborn! – afirmó Schörner, exasperado.
– Hasta que los adoptara una familia SS.
– ¡Por supuesto! -Se serenó con esfuerzo. -Escucha… ¿quién sabe? Después de la guerra, podríamos… podrías buscar a los padres adoptivos y convencerlos de que… -Comprendió que era una fantasía absurda. -Rachel -dijo con firmeza-, a esta altura, mi poder para proteger a tus hijos es poco menos que nulo. Debes decidir sin demora. La alternativa…
– ¿Cuál es?
– ¿Quieres saberlo? El trabajo de Brandt está a punto de terminar. Después… no puedo decir más.
– ¡No puedo decidir ya! Necesito tiempo para pensar.
– ¡Tus hijos podrán sobrevivir! ¿No es eso lo que quieres?
¡Si!, gritó su voz interior. La guerra terminará en poco tiempo. Los nazis serán derrotados. ¡Podrías hallarlos! Les dirías a todas las mujeres del círculo lo que haces, y después de la guerra todos sabrían que dices la verdad. Podrías marcar a los niños, dejarles una pequeña cicatriz para demostrar que son tuyos. Claro que te habrán olvidado, habrán cambiado bajo la influencia de los padres adoptivos SS, pero…
Se paró de un salto, demasiado aturdida para pensar con claridad.
– ¿Me necesita aún, Sturmbannführer?
Schörner fue hacia ella, pero se contuvo.
– No. Puedes retirarte. Pero piensa en lo que te he dicho. En estos tiempos reina la desesperación, Rachel. No descartemos las soluciones drásticas.
Lo miró fijamente durante un buen rato. Se volvió, fue a la puerta y golpeó para que acudiera Ariel Weitz a buscarla.
Anna se apartó el cabello de la nuca sudorosa. Estaba desnuda, tapada por el edredón traído del sótano. La luz tenue de dos velas se elevaba del piso. McConnell yacía de espaldas y ella había apoyado su cabeza en su brazo.
– Falta poco para el amanecer -dijo-. Tal vez deberíamos subir la cuesta. Si Stern cae en manos de Schörner, no tendremos otra oportunidad para atacar.
McConnell la abrazó:
– No te preocupes por eso.
– ¿Por qué?
– Porque aunque atraparan a Stern, cosa que no sucederá, los hijos de puta jamás lo obligarían a hablar. Nunca. El loco ese se degollaría con una botella rota con tal de frustrarlos.
Rió suavemente en la oscuridad.
– ¿Por qué no duermes? Yo te cuidaré.
– No puedo. Tal como sucedieron las cosas… tú y yo… la muerte de los Wojik… lo que nos espera. Todo me da vueltas en la cabeza, no puedo dormir. Además, falta poco para que todo acabe. McConnell se tendió de costado y la miró a los ojos: -¿Crees que Stern tiene orden de matarme? -Era la primera vez que expresaba esa sospecha en voz alta. -Quiero decir, si me atrapan.
– Creo que le dieron esa orden, sí -contestó Anna con voz sombría.
– La cápsula de cianuro, ¿no?
– Sí. Se la dan a todos. Sobre todo a los tipos como tú, que saben demasiado. Supongo que tenían miedo de que no la tomaras si te atraparan.
Se alzó sobre un codo.
– Sí me atraparon, Anna. Fue anoche. Stern decidió que no te dijéramos nada. El hecho es que no me mató. Pudo hacerlo fácilmente, pero no lo hizo. En cambio, mató a dos SS.
– ¿La patrulla? ¿Stern los mató?
– Sí.
– Ach. ¿Y los cadáveres?
– En la cloaca de Dornow.
– Dios mío. Schörner los encontrará antes de la noche.
McConnell respiró profundamente.
– Tal vez. Pero qué extraño, ¿no? Stern desobedeció la orden.
– No es extraño. Le gustas.
– No es verdad -dijo McConnell riendo.
– Tal vez no sea la palabra justa. Digamos que te respeta. Nunca será como tú.
– ¿Cómo?
– Inocente. Ingenuo. Lleno de esperanzas. -Alzó el edredón para taparse hasta el mentón. -Norteamericano.
– No creo ser ingenuo. Y la verdad es que no me quedan muchas esperanzas.
Anna se volvió bajo las mantas y lo abrazó.
– La verdad, todo esto es una locura. ¿Por qué no bombardearon Totenhausen hasta reducirlo a escombros, y punto?
– Porque con eso no convencerían a Himmler.
Al sentir el roce húmedo de su piel, giró para que ella quedara tendida sobre él. Ella se movió apenas para que pudiera penetrarla. Se miraron a los ojos.
– ¿Quién planificó la misión? -preguntó, inmóvil.
– Un hombre de Churchill. -McConnell le tomó los muslos y trató de moverla, pero ella lo impidió con su peso.
– ¿Churchill está detrás de este plan?
– En última instancia, sí. Hablé con él. Me dio una nota que me absuelve de toda culpa por la gente que pueda morir en la misión. Ni que fuera el Papa, Anna…
Apoyó las palmas sobre su pecho para alzarse. Sus músculos abdominales se contrajeron al empezar a menearse, pero no apartó los ojos de su cara.
– ¿Sabes que haré si escapo?
– Claro que escaparás.
– Bueno… en ese caso estudiaré y me graduaré de médica. Seré pediatra. Si no, no podré vivir con el recuerdo de lo que hizo Brandt a tantos niños.
McConnell no quería pensar en eso. La estrechó con más fuerza y la miró a los ojos. Ella parecía a punto de hablar, pero se inclinó, deslizó los brazos bajo su espalda y lo estrechó con mucha fuerza, aplastando los senos contra su pecho. Hundió la cara en el hueco de su cuello. Era muy fuerte, tanto que al abrazarlo casi le quitó el aliento. Y su deseo, con ser tan intenso no lo era tanto como el de ella. ¿Cómo había podido sobrevivir tanto tiempo? ¿Viviendo en el filo de la navaja entre la cotidianidad y la locura, fingiendo indiferencia ante hechos que trastornarían a un médico forense, guardando silencio, rogando que llegara el día de la venganza?
Anna contuvo el aliento y se alzó sobre él, a la vez que hundía las uñas en la piel de sus brazos. Se había contenido en gran medida. Se había entregado apenas lo suficiente para ofrecerle un refugio. Y él la había poseído. Pero ahora ella lo había olvidado… al menos, la superficie de él. ¿Qué sentía? ¿Qué veía con los ojos cerrados y la cara congestionada? ¿El fantasma de Franz Perlman, el médico judío asesinado en Berlín? ¿O era como un nadador desesperado en un océano oscuro, que vislumbra una luz remota, una esperanza de vida? McConnell quería creerlo. El sería esa luz. La sacaría de Alemania con vida. Ambos escaparían. Pero cuando ella gritó y le aferró el pelo con los dedos mientras agitaba las caderas, sólo oyó el clamor angustiado de alguien cuya luz se ha desvanecido.
– Raus! -gritó una voz de hombre-. Raus! ¡Arriba!
McConnell se despertó bruscamente y buscó su pistola. Anna ya la había encontrado. Sentada, con los senos desnudos, apuntaba al pecho de Jonas Stern.
– ¿Le parece gracioso? -dijo.
– Deje eso. Arriba, vístanse. Ya es de día.
– ¿Amaneció? -Se había puesto pálida. -¿Qué hora es?
– Las ocho y media. Las garrafas ya tienen sus detonadores y están enterradas cerca de las perreras. Detonarán a las ocho de la noche.
Anna se destapó y empezó a vestirse. McConnell advirtió que Stern no apartaba la vista.
– Espera -dijo.
Ya se había puesto la blusa y se acomodaba la falda.
– No puedo, es tarde.
– Anna… por Dios, no puedes volver allá.
– Tiene que hacerlo -terció Stern-. Lo decidimos anoche.
– No, qué mierda. -Se levantó, se puso los calzoncillos y le tomó el brazo-. ¿Cómo sabes que Schörner no te espera para interrogarte? ¿Qué mierda le dijo al de la Gestapo que fue a interrogar a Wojik?
– Qué sé yo -dijo Anna mientras se abrochaba el cinturón-. Pero si no voy, vendrán a buscarme y nos matarán a todos. Además, tengo que llevar el tubo de oxígeno a la Cámara E.
– Anna, ese tubo no es tan importante como…
– Basta. -Le tomó la mano. -Si no ha sucedido lo peor, volveré mucho antes de las ocho. -Se alzó en puntas de pie y lo besó en la boca. -No te preocupes por mí. Y no te asomes durante el día. Tampoco usted, Herr Stern. Cuento con que ustedes me sacarán de aquí.
Stern miró a McConnell:
– ¿Qué significa esto?
Anna sonrió y subió la escalera rápidamente. Salió sin mirar atrás. McConnell se puso los pantalones grises de su uniforme de SS.
– La llevaré conmigo. ¿Tiene algún problema?
Stern se encogió de hombros:
– Eso queda entre usted y la Marina Real, doctor. Claro que su esposa tal vez quiera opinar al respecto.
– Váyase a la mierda.
38
Anna se dio cuenta de que algo andaba mal apenas su bicicleta pasó los últimos árboles grandes en el camino que terminaba en el portón principal de Totenhausen. No sólo habían reforzado la guardia sino que los vigías de las torres apuntaban sus reflectores hacia los árboles aunque la pálida luz invernal iluminaba la ladera. Cuando se detuvo en el portón, los hombres cambiaron miradas extrañas pero no la detuvieron. ¿Por qué habrían de hacerlo? Iba derecho a la cueva del león.
Había resuelto que si el comandante Schörner la interrogara, su primera defensa sería decir que sólo obedecía sus órdenes. Le había dicho que lavara al paciente, no que se quedara con él toda la noche. Tal cual: lo había dejado razonablemente limpio y dormido. Si él insistía, fingiría indignación: ella era enfermera civil, no auxiliar de las SS. La investigación médica era una cosa, pero la tortura era otra muy distinta. ¿Era un delito no poder soportar esas cosas?
Giró para bordear el microcine. Aparte de las guardias reforzadas y los reflectores, la actividad en el campo parecía normal. No había señales de los vehículos SS de Peenemünde. Tal vez el coronel Beck y el torturador de la Gestapo ya habían partido. Tal vez todo estuviera bien. Se aferró a ese pensamiento hasta doblar la esquina del cine.
Una mujer desnuda pendía del árbol de castigos. Estaba colgada de las manos, que le habían atado a la espalda para que al alzarla se le dislocaran los hombros. Estaba cubierta de sangre del cuello a la cintura y sus piernas estaban amoratadas. Por un instante, Anna pensó que el sargento Sturm por fin había logrado matar a Rachel Jansen, pero al seguir su camino hacia el hospital vio que no era ella. Esa mujer era rubia. Su pelo parecía oscuro debido a la sangre que lo manchaba.
– Dios mío, no -susurró al detenerse frente a la puerta del hospital.
La muerta era Greta Müller.
Las manos de la joven enfermera estaban atadas a la espalda y su cuerpo oscilaba lentamente, colgado de la barra superior. Anna sabía que era imprudente mirarla, pero no podía apartar la vista. Del cuello de Greta pendía un círculo de papel. Un blanco para el pelotón de fusilamiento. Las balas habían destrozado el papel y también el pecho de Greta.
Su instinto le decía que era el momento de huir, de alejarse del campo lo más rápidamente posible. Pero, ¿adonde huir? Tal vez en ese preciso instante Schörner estuviera mirándola. Sabía que debía entrar en el hospital, pero sus piernas se negaban a llevarla. El cuerpo de Greta contaba una historia larga y terrible. Las magulladuras indicaban dónde habían comenzado las preguntas. Quemaduras en el brazo izquierdo: el interrogatorio se volvía más intenso. Laceraciones en los muslos: los perros de Sturm habían tenido su oportunidad antes del fin.
– ¿Por qué a Greta? -dijo en un susurro casi infantil.
Echó una ojeada a la Appellplatz. Sabía que si aparecían Schörner, Sturm o Brandt no podría contenerse: Pedazo de animales, ¿Por qué a ella? ¡Yo soy la traidora! ¡Yo soy la espía! Ya hablaba en voz alta cuando oyó un gruñido desde la puerta del hospital:
– ¡Adentro, pedazo de idiota!
La cara de rata de Ariel Weitz estaba blanca de pavor.
– ¡Deje de mirarla y póngase a trabajar!
Al ver que Anna no obedecía, la aferró del brazo, la arrastró al interior y por el pasillo de la derecha hasta un consultorio desocupado.
– ¡Contrólese! -dijo, sacudiéndole los hombros con violencia-. Firmará su propia sentencia si no actúa normalmente. Y la mía.
– No entiendo nada -gimió Anna-. ¿Qué pasó?
– ¿Usted qué cree? La torturaron toda la noche y después la fusilaron.
– ¿Por qué? Si no hizo nada.
La cara de Weitz se crispó en una mueca de furia salvaje.
– ¿Qué cree que pasó anoche después que usted se fue? ¡Abandonó su puesto y murió ese polaco idiota! Schörner quería sangre. Y yo que pensaba que no había nada peor que Sturm. Por Dios, cuando Schörner pierde el control…
– Pero, ¿por qué Greta?
Weitz alzó las manos:
– ¿Por qué? Porque Schörner se puso a delirar sobre la seguridad y la traición y qué sé yo. No creyó que Miklos murió de muerte natural.
– Pero, ¿por qué no mandó buscarme?
– ¡Iba a hacerlo! -Weitz hizo rechinar los dientes. -Iba a mandar a Sturm. Yo sabía que si la interrogaban era el fin de nuestros planes. No me quedaba alternativa. Tenía que darles otro nombre.
– ¿De qué está hablando? -preguntó, atónita.
– Le dije a Schörner que vi a Greta entrar en la morgue antes que llegara usted. Insinué que pudo ser ella quien lo mató.
– ¡No!
– ¡Claro que sí! -En sus ojos brillaba una chispa demencial. -Le dije que la había visto en Dornow hablando con tipos sospechosos que parecían polacos. Toda una sarta de mentiras… ¡para salvarla a usted!
– ¡Pero Greta no sabía nada! ¿Por qué la mataron?
– ¡Pedazo de estúpida! Ellos creían que sí sabía. La torturaron hasta que no pudo gritar más y después la fusilaron para escarmentar a los prisioneros.
Las piernas de Anna cedieron, y hubiera caído, pero Weitz la llevó a los empellones hacia un taburete.
– No puedo seguir con esto -sollozó-. Es demasiado.
– Suerte que Miklos murió -dijo Weitz-. Él sí que habría cantado. Yo mismo lo habría matado, sólo que no tuve la oportunidad. Dígame, ¿cuándo atacarán el campo?
Anna se cubrió la cara con las manos. Lágrimas histéricas desbordaban de sus ojos, y el grito pugnaba por salir de su garganta. Horas antes había vislumbrado la posibilidad de una vida después de ese lugar, una luz de cordura más allá de la demencia. Puras ilusiones. La noche anterior, al abandonar su puesto, había condenado a su amiga a una muerte inenarrable…
– ¿Cuándo? -insistió Weitz.
Anna crispó los puños para controlar el temblor de sus manos. Sólo la furia le permitiría superar el trance. Recordó el día que los SS asesinaron a Franz Perlman en Berlín.
– Hoy a las veinte -susurró.
Weitz asintió:
– Bien, muy bien. Quiero estar preparado. ¿Cuántos hombres?
– Ninguno.
– ¿Cómo?
– Ningún hombre atacará el campo.
– ¿Ninguno? Pero entonces… ¡Dios mío, nos van a bombardear!
– No.
– ¿No? Entonces, ¿qué?
– Gas.
– ¿Gas? ¿Gas tóxico? ¿Cómo lo harán?
Anna lo miró con los ojos inyectados en sangre.
– Será mejor que no lo sepa. -Se levantó. -Tengo que irme.
Weitz le cerró el paso:
– ¡No puede ir a ninguna parte! Echará todo a perder. Todo lo que hice habrá sido inútil.
– ¡Yo no le pedí que hiciera nada!
– Aja -masculló Weitz con una sonrisa siniestra-. ¿Hubiera preferido que la colgaran a usted del Árbol? No vio lo que le hicieron a Greta.
Anna se estremeció:
– Mejor a mí que a una muchacha inocente.
– ¡Ja! Nadie es inocente. Aunque conspiramos contra ellos, permanecimos en silencio mientras esto seguía. Somos partícipes. No hay almas puras en este edificio. Salvo los niños. No derroche sus lágrimas en Fraulein Müller.
– Usted me enferma -siseó Anna-. ¡Aléjese de mí! Váyase… ¡judío de mierda!
Weitz palmeó como un mono.
– Aja, ¿se da cuenta? Hace seis meses que trabajamos juntos, usted y yo. Conspiramos, intrigamos, y por fin llegó el momento del ataque gracias a nosotros. Pero al fin y al cabo usted es alemana y yo un judío de mierda.
Anna alzó las manos:
– Perdóneme, Herr Weitz. No tengo nada contra los judíos. Estuve enamorada de un judío.
– ¡Claro que sí! -exclamó Weitz con una risa aguda-. Todos los alemanes conocen a un judío bueno, que no merece la cámara de gas. Pero al final, todos vamos a parar allá.
– Menos usted -señaló con crueldad.
– No se preocupe, que no me salvaré. Pero arrastraré a unos cuantos alemanes conmigo.
Anna no quiso pedirle explicaciones.
– No estoy en condiciones de enfrentar a Brandt -dijo-. Ni a Schörner ni a Sturm, ¡ni a ninguno de ellos!
– Tarde o temprano se las verá con Schörner. Vaya un rato al pabellón de los niños. Eso le dará fuerzas. Acompañe al chico que Brandt usa como caldo de cultivo vivo. La meningitis lo ha dejado sordo y mudo. Así recordará por qué hacemos esto. ¿Qué valía la vida de Greta Müller comparada con el asesinato de tantos niños?
– No es mi manera de pensar -susurró Anna.
– Entonces, no piense. Cumpla su papel durante un par de horas y váyase a casa. Piérdase el último acto, si quiere.
– ¿Qué hará usted?
– Lo más probable es que muera. Pero antes, me ocuparé de Klaus Brandt. El gas es una muerte demasiado benigna para ese gusano. Hace años que vengo imaginando cómo lo mataré cuando llegue el momento. -Alzó su índice, con la uña sucia: -Le aseguro que no querrá verlo.
Hans-Joachim Kleber, subjefe de policía de Dornow, pensaba que a los setenta años era demasiado viejo para bajar a una cloaca por una escalera de hierro cubierta de hielo. Pero no tenía alternativa. Asumió el puesto en 1943, después que el último hombre de Dornow menor de sesenta años se fue al ejército. Y puesto que no había delincuencia en el pueblo -al menos, desde que las SS instalaron el campo al otro lado del monte-, se encargaba del mantenimiento del alumbrado público y la cloaca. No era para quejarse. El sueldo le permitía comprar tabaco.
Gimió cuando sus botas de caucho se hundieron en el cieno frío del fondo. Suerte que era invierno, porque no apestaba tanto como cuando hacía calor. Las quejas habían empezado a llegar al mediodía. Varias casas tenían los desagües tapados, para disgusto de sus habitantes. Por eso el viejo Kleber había abandonado la tibieza del hogar para meterse en ese desagüe mugriento con su linterna del ejército.
El viejo apuntó su linterna hacia el sur, donde el desagüe recorría un tramo de casi setecientos metros antes de llegar al río Recknitz. El túnel medía un metro con sesenta de altura y tenía grapas de hierro en los costados para ayudar al encargado de mantenimiento. Un hilillo de agua corría por la canaleta del piso. Por lo tanto debía de estar taponado cerca de la aldea.
Segundos después de volver la linterna en esa dirección, apareció el cadáver de un perro, aparentemente un pastor, con la boca abierta hundida en la canaleta. No se le ocurría por qué un perro habría de bajar a la cloaca, salvo que estuviera famélico, lo cual parecía improbable. El viejo se rascó el mentón y avanzó con cautela.
– Ach -gruñó al iluminar una maraña de ramas, fango, desperdicios y ratas. Kleber tomó un pesado rastrillo de mango corto que llevaba bajo el cinturón, dio unos cuantos golpes para espantar a las ratas y empezó a tironear de las ramas. Era un trabajo arduo para un hombre de su edad. Dejó la linterna sobre una grapa de hierro para usar el rastrillo con las dos manos. A su alrededor chapoteaban las ratas.
– Alimañas de mierda -murmuró.
Entonces su rastrillo se enganchó en algo que no cedió. Kleber lo soltó y tomó la linterna.
– Mein Gott! -susurró al tambalearse retrocediendo.
Los dientes metálicos del rastrillo estaban hundidos en los pantalones pardos empapados de un soldado SS. El cadáver de un soldado SS. El haz iluminó los rasgos cerosos del cadáver, y entonces Kleber descubrió horrorizado que había otro más. Por eso se habían amontonado las ramas y los desechos de las casas.
Y las ratas.
Permaneció aún unos momentos, pensando. Hacía dos días que los SS y sus perros rastrillaban intensamente las colinas de la zona. El objeto de su búsqueda era también el de las tertulias en la taberna principal de Dornow. Kleber comprendió que acababa de resolver el misterio. Meneó la cabeza lentamente, se volvió y salió lo más rápido que pudo para dar la alarma.
Sentado en silencio detrás de su escritorio, Otto Buch, Bürgermeister de Dornow, escuchaba con el aire sumiso de circunstancias al jefe de seguridad de Totenhausen que vociferaba sobre los paracaídas británicos, los partisanos polacos y los traidores. No tenía la menor idea de qué esperaba ese héroe de guerra tuerto que hiciera él, un humilde burgomaestre de aldea. Tenía bajo su mando a dos agentes de policía, uno de los cuales era el abuelo que había descubierto los cadáveres. Habría sido para reírse si el asunto no fuera tan grave. Le parecía gracioso que la interrupción del flujo de materia fecal hubiera provocado una lluvia de esa sustancia sobre su cabeza.
– Sturmbannführer Schörner -dijo en tono apaciguador-, ¿ha visto usted los cadáveres?
– ¿No ve que mi uniforme está manchado de excrementos?
Buch frunció la nariz:
– Es difícil no advertirlo. Pero permítame preguntar: ¿tiene alguna idea sobre la causa de muerte?
– ¡Les dispararon por la espalda con un arma automática!
Buch se tomó las manos sobre su imponente vientre.
– Sturmbannführer, los residentes de Dornow brindamos toda la ayuda posible a las SS de Totenhausen, a pesar del secreto que rodea esas instalaciones. Pero esto… -movió la mano-…diría que esto es un asunto militar.
Schörner se irguió:
– Está a punto de convertirse en un problema civil Bürgermeister. Apenas consiga los efectivos que necesito, realizaré una inspección casa por casa.
Otto Buch enrojeció violentamente.
– ¿Dice usted -farfulló indignado-, que sospecha que alguien en este pueblo oculta a partisanos antifascistas?
– Exactamente.
– ¡Le digo que es imposible! ¡Conozco a todo el mundo desde hace años! Si hay algún sospechoso, sugiero que indague entre el personal civil que se mudó aquí desde que instalaron el campo.
En ese momento una motocicleta se detuvo en la calle frente a la oficina municipal. Schörner fue a la ventana y vio al motociclista uniformado que entraba a la carrera por la puerta de calle. Cuando el soldado llegó a la planta alta, Schörner ya había abierto la puerta de la oficina.
El motociclista se quitó las antiparras y le hizo una venia.
-¡Sturmbannfuhrer, requieren su presencia en el campo inmediatamente! ¡Herr Doktor Brandt ha dispuesto una selección!
– ¿Una selección?
– ¡Sí, mi comandante! -El mensajero miró de reojo al burgomaestre gordinflón.
– Hable con confianza -dijo Schörner.
– El Herr Doktor dijo que van a realizar una prueba con unos equipos que llegaron de Raubhammer.
– Mi presencia no es necesaria -observó Schörner con fastidio-. Tengo un asunto apremiante en el pueblo.
– ¿Es esa su respuesta al Herr Doktor?
– Dígale que es una emergencia. El Hauptschaführer Sturm puede ocupar mi puesto durante una selec… -Se interrumpió bruscamente.
Otto Buch lo miró con curiosidad.
– ¿Se siente bien, Sturmbannführer?
El ojo sano de Schörner miró un instante al burgomaestre. Arrebató las antiparras del mensajero, bajó la escalera a la carrera y salió a la calle.
El SS y el burgomaestre corrieron a la ventana: Schörner ya partía a todas velocidad hacia Totenhausen.
39
Klaus Brandt estaba impaciente. Parado sobre la nieve frente a la escalera de entrada a su hospital, miró su reloj con fastidio y con un gesto llamó al sargento Sturm.
– Estoy harto de esperar, Hauptscharführer. Empecemos de una vez.
Sturm asintió brevemente.
– Cuando usted diga, Herr Doktor. ¿Realizará usted la selección?
– Hoy no. No hay criterios médicos. Necesito tres sujetos, elíjalos usted.
– Zu befehl, Herr Doktor -dijo Sturm, reprimiendo una sonrisa-. Heil Hitler!
Rachel Jansen salió del cobertizo de las letrinas; cargaba a Hannah con su brazo izquierdo, y con la diestra aferraba la mano de Jan. Entonces vio al sargento Sturm y los tres SS que la esperaban.
La lucha desigual terminó en segundos. Dos soldados le arrancaron los niños mientras Sturm y el cuarto hombre le retorcían los brazos. Chillaba y lloraba sin dejar de mirar a sus hijos mientras se la llevaban a la rastra. Jan, azorado, la miró un instante, pero enseguida se volvió hacia Hannah, que había quedado tendida sobre la nieve.
– La tercera es la vencida -le gruñó Sturm al oído al atravesar el portón del sector de cuadras hacia la Appellplatz -. Esta vez tengo permiso para matarte.
Su aliento olía a ajo y morcillas.
– Te diré algo más -prosiguió-. Después que mueras me quedaré con los diamantes. Piensa en eso mientras respiras el gas. Tres judíos al horno.
La arrastraron a través del patio de formaciones casi sin dejar que sus pies rozaran el suelo. Había varios hombres frente al hospital. Todos vestían los uniformes marrones, salvo uno que se mantenía apartado.
El zapatero.
¿Tres judíos al horno? Rachel oyó gritos a sus espaldas. Reconoció la voz sin necesidad de darse vuelta: era su suegro, Benjamín Jansen. Entonces comprendió. Sturm había encontrado la manera de eliminar a todos los testigos del incidente de los diamantes. La llevaron junto al zapatero, donde Sturm la dejó al cuidado de los cuatro soldados y se alejó para hablar con Brandt.
– Ni se le ocurra tratar de escapar -susurró el zapatero.
– Nos llevan a la cámara de gas.
– No es como piensa. Están ensayando un nuevo equipo antigás. Tenemos una oportunidad. Yo sobreviví una vez a la cámara con uno de esos.
– Sturm quiere matarme para vengarse de Schörner -murmuró Rachel-. Dios proteja a mis hijitos. Sin mí…
Los chillidos de Ben Jansen, a quien arreaban a los garrotazos, taparon su voz. El zapatero se inclinó para murmurarle al oído:
– Habrá un control. Siempre lo hacen. Debe ofrecerse para usar el equipo. ¿Entiende? ¡Debe ofrecerse!
Rachel oyó el ruido de una motocicleta en el camino de la cuesta.
– Herr Stern, prométame que si vuelve su hijo le dirá que se lleve a mis hijos.
– Frau Jansen, el equipo…
– ¡Prométalo!
El zapatero suspiró, resignado: -Está bien, lo prometo.
Ben Jansen balbuceaba como una criatura pequeña, pero ella no lo escuchaba. Miraba hacia la cuadra de los niños, tratando de divisar a Jan y Hannah. ¿Quedaba alguna posibilidad de que Schörner los enviara a un hogar Lebensborn? Claro que no. Qué idiota había sido al no aceptar su oferta sin vacilar.
– ¡A la Cámara E! -ordenó Brandt desde los escalones.
Dos SS aferraron los brazos de Rachel, la arrastraron hacia el hospital y luego por el pasillo central hacia la puerta trasera, que daba al callejón de la cámara. Ya recorrían el callejón cuando una moto entró a toda velocidad por el otro extremo y se detuvo frente a los escalones. Un hombre con el uniforme gris de combate de las Waffen SS saltó de la moto y la dejó caer sobre la nieve. Fue sólo cuando se quitó las antiparras que Rachel vio el parche sobre su ojo y lo reconoció.
– Herr Doktor!-vociferó Schörner-. ¡Debemos poner la tropa en alerta inmediatamente!
El sargento Sturm se abrió paso para colocarse entre Brandt y Schörner.
– El Herr Doktor está realizando un experimento -dijo-. Todo lo demás debe esperar.
Schörner no miró a los prisioneros; sabía que Rachel sería uno de ellos.
– ¡Insisto, Herr Doktor!
– Ach, qué olor a mierda -murmuró Sturm-. ¿Dónde estuvo? ¿Paseando por las cloacas?
– Efectivamente.
– Un momento, Hauptscharführer -dijo Brandt serenamente-. Escuchemos al jefe de seguridad.
– Hallé a los hombres desaparecidos, Herr Doktor. Los habían matado por la espalda con armas automáticas. Los cadáveres estaban ocultos en la cloaca de Dornow.
El mismo Sturm pareció anonadado por la novedad. Schörner prosiguió en un tono que no dejaba lugar a dudas sobre la inminencia del peligro:
– Recomiendo que realicemos una inmediata pesquisa casa por casa en Dornow. Que los hombres de Sturm vuelvan inmediatamente de las colinas. Los perros también. Los necesitamos para husmear las paredes y los pisos.
El sargento Sturm volvió la espalda a Brandt.
– Le gustaría, ¿no? -murmuró-. Pero esta vez llegó demasiado tarde.
Brandt bajó un par de escalones, con algo muy parecido al miedo en su rostro amable.
– ¿Quién cree que causó esas muertes, Schörner?
– No lo sé, Herr Doktor. Pudieron ser partisanos o comandos británicos. Tal vez ambos, obrando en concierto. Pero ahora que falta tan poco tiempo para la demostración en Raubhammer, pienso que no debemos correr riesgos. Piense en Rommel. ¡Piense en el Führer!
Brandt se puso pálido.
– ¡Sturm! ¡Reúna a todos los hombres y perros disponibles y registre el pueblo! ¡Inmediatamente!
– Pero el experimento…
– ¡No lo necesito a usted para eso! -lo interrumpió Brandt-. ¡Al trabajo! Schnell!
Sturm miró a Schörner con rabia y se alejó por el callejón.
– ¡Empiecen por la casa del alcalde! -le gritó Schörner-. Que ese fanfarrón idiota se entere de quién manda aquí.
– Bien hecho, Schörner -aprobó Brandt-. Bueno, sigamos con el experimento. Estamos probando la eficacia de los equipos de Raubhammer. Ah, ahí los traen.
Rachel se volvió. Ariel Weitz y tres soldados SS bajaban cuidadosamente los escalones del hospital. Entre los cuatro cargaban dos trajes negros que tenían una especie de bolsa negra con mangueras sujeta a la espalda. Buscó los ojos de Schörner, pero éste se negaba a mirarla.
Schörner carraspeó.
– Tenía entendido que nos enviaron tres equipos, Herr Doktor.
– En efecto. Pero no permitiré que el sudor de un judío ensucie el mío. ¿Lo permitiría usted, Schörner?
Schörner miró la cara de su jefe durante varios segundos antes de responder.
– Nein, Herr Doktor.
– Claro que no. Bien, Sturmbannführer, debemos tomar una decisión. Uno de los prisioneros debe servir de sujeto de control. ¿Quién será?
Entonces Rachel comprendió el juego de Brandt. El doctor estaba enterado de las andanzas de su jefe de seguridad. Darle la posibilidad de elegir era un experimento perverso, destinado exclusivamente a su propio disfrute. Antes de que Schörner pudiera responder, Rachel oyó el susurro del zapatero en su oído:
– No puede salvarla. Ofrézcase como voluntaria. Piense en sus hijos…
– Me da lo mismo -dijo Schörner con voz inexpresiva, sin dejar de mirar fijamente a Brandt.
– Sabia respuesta, Sturmbannführer -dijo Brandt con una levísima sonrisa-. Siendo así…
Rachel dio un paso adelante:
– ¡Me ofrezco como voluntaria para probar el equipo!
Brandt la miró con interés:
– Lo mismo haría yo en tu lugar -dijo, mirándola lentamente de arriba abajo. Se volvió a Schörner:
– ¿Qué espera, Sturmbannführer? Debemos complacer a la señorita. Déle un equipo.
Schörner chasqueó los dedos. Ariel Weitz se acercó con un equipo y le abrió el cierre de cremallera.
– ¡Yo también me ofrezco!
Rachel se volvió. Su suegro había seguido su ejemplo. Los ojos de Brandt estudiaron al viejo sastre con frialdad profesional.
– Me parece que no -dijo-. Que se lo den al zapatero. Veamos si tiene suerte una vez más, ¿no le parece, Schörner? Ya sobrevivió a un experimento, pero si mal no recuerdo era una de las primeras versiones de Sarin. Ni la mitad de tóxico que el Soman Cuatro. – Mientras Benjamín Jansen trataba de comprender, Brandt añadió: -Aten al control de pies y manos. No podemos correr el riesgo de que rasgue los equipos en su desesperación.
El viejo sastre quiso resistir, pero Rachel casi perdió la conciencia hasta que se encontró sentada en un rincón iluminado de la Cámara E, enfundada en caucho de pies a cabeza, respirando un aire reseco de sabor metálico. A su lado estaba el zapatero, inmóvil. Detrás de él, contra la pared, había una pequeña garrafa metálica. ¿De allí saldría el Soman? Le pareció improbable. Tuvo la impresión de que alguien la había colocado como al descuido; de color verde pálido, se mimetizaba perfectamente con la pintura interior de la cámara.
Miró a Ben Jansen, que se debatía con sus ligaduras en el rincón opuesto, a escasos tres metros de ella. Le habían ahorrado la humillación de desnudarlo, pero sólo para demostrar mejor el efecto del Soman Cuatro sobre los soldados uniformados de la fuerza aliada. Al ver sus contorsiones, se preguntó sobre el impulso que la había llevado a apartarse de él para aprovechar la única posibilidad que le ofrecía la vida. ¿Lo había hecho por sus hijos? Claro que sí. ¿Sólo por ellos? ¿Qué no haría con tal de sobrevivir un día más? El siseo del gas al atravesar la máscara de caucho le dio la respuesta. Cerró los ojos, consciente de que al volver a abrirlos su suegro habría muerto.
Su único ruego era que se le permitiera volver a abrirlos.
Desde una ventana de la planta alta del hospital, Anna Kaas miraba la escotilla de la Cámara E. En su reloj habían pasado ocho segundos desde que los tres prisioneros quedaron encerrados en su interior. Sabía que los gaseaban durante apenas un minuto. Había visto a los SS cerrar las válvulas detrás de la Cámara E. El resto del tiempo lo dedicaban a eliminar el Soman de la cámara con sustancias neutralizadoras y detergentes. En un experimento con equipos no usaban los métodos habituales de limpieza con vapor caliente y agentes corrosivos porque luego Brandt interrogaba a los sobrevivientes. Agradeció a Dios que no hubieran descubierto el tubo de oxígeno. Al menos, hasta entonces.
Dos hombres con máscaras antigás y guantes de caucho bajaron cautos los escalones de hormigón, abrieron la escotilla de la cámara y subieron a la carrera.
Nadie salió.
Klaus Brandt se arrodilló junto a un ojo de buey y lo golpeó con el puño. Anna se miró la mano izquierda: aún tenía las llaves del Volkswagen de Greta Müller. Su reloj indicaba las tres y media de la tarde. Faltaban cuatro horas y media para el ataque. Si es que lo realizaban. Mientras Sturm organizaba la pesquisa casa por casa ordenada por Schörner, tenía apenas tiempo para avisar a Stern y McConnell. La decisión de quedarse para tratar de llevar a cabo su plan o huir era de ellos. Sintió el impulso de huir inmediatamente, pero tenía que saber si el padre de Stern había sobrevivido. Cada segundo que pasaba era un reto al destino, pero si Rachel Jansen había tenido el valor de entrar en la Cámara E por sus propios medios, Anna podía esperar dos minutos más.
Un grito la sobresaltó. Una figura enfundada en negro ascendía lentamente los escalones de la Cámara E; el equipo estaba cubierto por una espuma blanca. Era jabón, la solución detergente que utilizaba Brandt para eliminar los residuos del gas. Cuando la figura se enderezó, comprendió que sólo podía ser Avram Stern. Le llevaba una cabeza a Brandt, y en sus brazos cargaba un cuerpo fláccido, enfundado como él en un equipo negro cubierto de espuma.
Rachel Jansen.
Anna se quedó hasta ver que la figura alta depositaba el fardo en el suelo y se quitaba la máscara para mostrar la nariz prominente y el bigote gris del hombre a quien llamaban Zapatero. El comandante Schörner se precipitaba hacia la mujer tendida a los pies del zapatero cuando Anna se volvió de la ventana y corrió a la escalera.
– ¿Cómo se supone que nos movemos con estos aparatos puestos? -chilló Stern para hacerse oír a través de la máscara de vinilo.
Estaba en el centro de la cocina, enfundado en uno de los equipos antigás de hule traídos por McConnell desde Oxford. Había bajado y subido tres veces las escaleras del sótano con todo el equipo, que incluía un tubo de oxígeno, y estaba empapado de sudor.
– No hace falta gritar -señaló McConnell-. El diafragma instalado en el vinilo transmite la voz. ¿Sabe lo que parece? Un insecto con su cara. -Alzó las hombreras de hule para que Stern se quitara la máscara. -Va a ser más difícil cuando los dos usemos las máscaras. Pero ya nos arreglaremos.
– Es como ponerse cinco sobretodos, uno sobre otro -resopló Stern secándose el sudor de la cara-. ¿Cómo haremos para combatir?
– Me parece que debemos evitar el combate cuerpo a cuerpo. El menor tajo en el hule basta para inutilizar el equipo. Si penetra el gas tóxico activo, es hombre muerto.
– ¿Por qué no escapa el aire de la manguera?
McConnell tomó de la mesa la manguera de caucho corrugado de su tubo de oxígeno. En la unión de la manguera con el tubo había una especie de pera de caucho.
– Este dispositivo se llama regulador -explicó-. Está calibrado para abrirse y cerrarse con la respiración. Este aparatito va a revolucionar el buceo después de la guerra. Un tipo llamado Cousteau inventó…
Miró atónito a Stern, que se había agazapado en el piso.
– ¿Qué pasa? -susurró.
– Un auto se detuvo allá afuera.
McConnell se arrodilló a su lado:
– ¿SS?
Stern tomó su Schmeisser de una silla.
– Si son ellos, somos presa fácil con estos equipos.
McConnell oyó un chasquido en la cerradura y una voz sorda que decía Scheisse mientras alguien forcejeaba furiosamente con el picaporte. La cerradura no cedió.
– ¿Una mujer? -susurró McConnell.
Stern fue de puntillas a la ventana de la cocina y espió entre las cortinas.
– Sí, es una mujer.
– Será una enfermera. Tal vez se vaya.
Stern meneó la cabeza:
– No se irá. Está sacando una maleta del maletero. Y qué auto. Es un Mercedes; demasiado lujo para una enfermera. Espere… vuelve a la puerta.
– ¡Anna! -exclamó la mujer al forcejear nuevamente con el picaporte-. ¿Por qué cambiaste la cerradura?
– ¿Qué hace?
– Se sienta sobre la maleta. ¡Y abre un libro! No se irá.
– Mejor bajemos al sótano.
Stern meneó la cabeza:
– Nos oirá.
– Diablos -murmuró McConnell-. Deberíamos haber atacado anoche.
– No se preocupe, todo está bien -dijo Stern-. Si no se va, la arrastraré adentro y la mataré.
Anna bajó la cuesta desde las colinas boscosas al sur de Dornow a gran velocidad, que sólo redujo al llegar a las primeras casas de las afueras. Sabía que era una locura usar el Volkswagen de Greta, pero debía llegar a la casa antes que los hombres de Sturm. Los guardias la habían visto conducir el VW en muchas ocasiones, y le franquearon la puerta sin preguntas. Varias veces estuvo a punto de despeñarse en alguna curva cerrada del camino de cornisa, pero el hecho de jugar con la muerte acabó por serenarla. Por fin dobló por la calle lateral que conducía a su casa.
– ¡Dios mío! -susurró-. Justamente hoy.
Detuvo su auto detrás del Mercedes. Frente a la puerta estaba su hermana Sabine con su aspecto habitual: el de la esposa ejemplar de un Gauleiter. Demasiado maquillaje, demasiadas alhajas. Hasta sus vestidos de diario venían de París.
– ¡Hace dos horas que te espero! -se quejó Sabine.
Anna se acomodó el pelo y trató de recuperar la compostura.
– Guten Abend, Sabine. ¿No quisiste entrar?
La boca de Sabine Hoffman se frunció en una mueca de disgusto:
– ¿Cómo querías que entrara? ¡Cambiaste la cerradura!
– Ah… es cierto. Alguien trató de forzar la entrada cuando yo estaba trabajando. Tuve miedo.
– Deberías colgar una bandera del Partido sobre la puerta. Nadie se atrevería a entrar. Le diré al ayudante de Walter que te la envíe.
Anna vio la valija de cuero junto a la puerta. Se sentía aturdida, incapaz de mantener una conversación normal.
– No te esperaba, Sabine. ¿A qué has venido?
– A pasar la noche. Walter se fue a Berlín a lamer el culo a los jefes del Partido. Goebbels organizó no sé qué acto para la Hitler Jugend. Ya no invitan a las esposas. Bah, qué me importa. Magda es una pelmaza. -Miró el auto de Greta. -¿Es tuyo, mi amor? No está mal para ser un Volkswagen.
Anna trató de ordenar sus pensamientos.
– No, es… pertenece a otra enfermera. Una amiga mía. A veces me lo presta.
– Lástima. -Sabine tomó su maleta. -Bueno, entremos. Estoy muerta de frío.
Anna imploró que McConnell y Stern estuvieran encerrados en el sótano. Mientras abría la puerta su pulso latía a mil por segundo. Todo estaba en perfecto orden.
Sabine llevó su maleta al dormitorio de Anna y se sentó junto a la mesa de la cocina.
– Estoy famélica -dijo-. ¿Tienes algo para comer?
Anna se dio cuenta de que en su desconcierto se frotaba las manos.
– La verdad, no -confesó, y sintió un destello de esperanza-. Generalmente como en el campo. Por qué no vamos al pueblo y…
– Nada de eso -interrumpió Sabine-. Un café me caerá muy bien. Últimamente vivo a café y cigarrillos. Walter también. ¡Está tan ocupado! A veces tengo la impresión de que me casé con el Partido. Y durante las pocas horas que pasa en casa no hace más que redactar discursos. No tiene tiempo para los niños. Para ellos, Gauleiteres una mala palabra. Su padre es el hombre más importante del pueblo, pero nunca lo ven.
Anna puso el agua a calentar.
Sabine encendió un cigarrillo y lo chupó ávidamente. Soltó el humo en pequeñas bocanadas mientras continuaba su monólogo.
– Ya casi no hay vida social en Berlín. El Führer no se aleja de Rastenburg, en Prusia Oriental. ¿De qué sirve pertenecer a la realeza nazi si el Rey nunca se hace presente? Dime, Anna, ¿no conociste algún oficial atractivo en el campo? Tengo entendido que el comandante Schörner es todo un héroe. Lo conocen en Berlín.
Anna meneó la cabeza. Aún estaba aturdida.
– No tengo tiempo para esas cosas. El doctor Brandt no nos da respiro.
– Brandt -dijo Sabine con asco- Ese tipo me da escalofríos. Se pasa día y noche operando a judíos y Dios sabe qué otras alimañas. Walter dice que es un genio; si no entiendo mal, quiere decir que es impotente. -Su mirada hastiada recorrió la cocina y luego miró la puerta del dormitorio. Anna buscaba las tazas, cuando su hermana dijo:
– Aquí hay olor a hombre, ¿o me equivoco?
– ¿Cómo? -preguntó, paralizada.
– Olor a hombre. Tú sabes: sudor, cuero gastado. Dime la verdad, Anna: ¿ocultas un robusto SS en tu santuario virginal?
– Estás loca, Sabine -replicó con una risita forzada.
Sabine se levantó y señaló la mesa.
– Así que estoy loca. ¿Y eso qué es? ¿Un espantaladrones?
El corazón de Anna se detuvo por un instante: en un rincón debajo de un armario estaba la gorra de la Sicherheitsdienst que usaba Jonas Stern.
– Nada menos que la SD -comentó Sabine. Tomó la gorra y rozó con un dedo el cordón verde-. La policía secreta. Es lógico, ya que lo mantienes en secreto. Y un oficial, nada menos. ¿Quién es?
Anna se quedó sin respuesta, pero en ese instante se abrió la puerta del sótano y Jonas Stern irrumpió en la cocina. Vestía el uniforme y con la Schmeisser apuntaba a Sabine.
– Ach du lieber Hergott!-exclamó ella-. No tiene por qué enojarse. No me importa si es casado. Anna tiene derecho a un poco de diversión.
– Siéntate -aulló Stern-. ¡Ya! ¡En esa silla!
La sonrisa divertida de Sabine se trocó en una mueca de furia:
– Cuide los modales, Standartenführer -dijo fríamente-. Si no, le diré a mi esposo que hable con el Reichsführer Himmler.
– Que hable con quien quiera. Tú, apoya ese culo gordo en la silla de una vez.
Sabine miró a Anna en busca de una explicación, pero ella se había tapado la cara con las manos. Entró McConnell, vestido con su uniforme de las SS.
– ¿Se puede saber qué pasa? -preguntó Sabine-. Quiero una explicación, ya.
El silencio que siguió fue para Sabine Hoffman más elocuente que las palabras: algo estaba muy mal. Nunca había sido lerda para darse cuenta de las cosas, y su instinto le indicó que corría un peligro mortal. Ágil como una gata asustada, arrojó la cafetera llena de agua hirviente hacia Stern y con el mismo impulso se arrojó hacia el vestíbulo y la libertad.
Aturdido por el agua, temeroso de herir a McConnell, Stern disparó tarde y sin puntería. Los disparos de su Schmeisser silenciada destrozaron un par de puertas de armario, pero Sabine ya ganaba el vestíbulo.
Sin dar tiempo a Stern a eliminarla, MacConnell se lanzó a la puerta y se arrojó sobre la espalda de la mujer que forcejeaba con el picaporte. Sabine giró, arañando y chillando como una gata salvaje.
– ¡Basta! -gritó Anna-. ¡Cállate, Sabine!
McConnell se arrojó hacia atrás y al mismo tiempo giró para lanzar a Sabine contra la pared. Ella cayó atontada.
Anna se arrojó sobre su hermana para evitar que Stern la matara.
– ¡Quédate quieta, Sabine! No digas una palabra.
Stern trataba de acercarse, pero con un violento empellón McConnell lo envió de vuelta a la cocina.
– ¡No tiene por qué matarla!
– ¡No oyó lo que dijo! -vociferó Stern-. Pensaba pasar la noche aquí. Podría echar todo a perder. Hay que eliminarla.
– ¡Es mi hermana, por amor de Dios! -gritó Anna desde el vestíbulo.
– ¡Es una nazi! -replicó Stern.
McConnell alzó los brazos para bloquear a Stern, que amagaba con lanzarse al vestíbulo.
– ¡No puede matar a su hermana, Jonas!
– ¿Que no?
McConnell le dio otro empujón:
– Vea, faltan menos de tres horas para atacar. Podemos encerrarla en el sótano. No podrá escapar.
Stern apartó la mirada:
– El riesgo es demasiado grande, doctor.
– Si la mata, no sabemos cuál será la reacción de Anna -susurró McConnell.
– Tampoco la necesitamos -dijo Stern. Su mirada era muy fría. -Nos basta esta casa.
McConnell bajó los brazos y se inclinó para hablarle al oído:
– Si le toca un pelo a Anna, lo mataré. Y si usted me mata antes que pueda inspeccionar la fábrica de gas, el general Smith le va a arrancar las pelotas. ¿Entiende? No hace falta derramar sangre. Dejémosla bien amarrada en el sótano.
– ¡Hijo de puta, usted tampoco puede seguir aquí! -le gritó Anna a Stern-. ¡Van a rastrillar Dornow casa por casa por orden de Brandt!
Los dos se miraron atónitos.
– ¿Cuánto tiempo nos queda? -preguntó Stern.
Anna no respondió.
– Por favor, Anna -insistió McConnell-. ¿Cuánto tiempo?
– Creo que los hombres de Sturm ya están en el pueblo. Un golpe en la puerta los hizo callar a todos. Sabine fue la primera en reaccionar:
– ¡Socorro! ¡Me quieren matar!
McConnell separó a Anna de un tirón y se llevó a Sabine a la cocina.
– ¡Un Kubelwagen! -dijo Stern desde la ventana-. ¡Prepare su arma, doctor!
Stern empujó a Anna hacia la puerta y le indicó que contestara. Se paró detrás de ella, listo para barrer todo el vestíbulo con su Schmeisser.
– ¿Quién es? -preguntó Anna con voz casi quebrada.
– Weitz -susurró una voz.
Casi desmayada de alivio, Anna tuvo que apoyarse contra la puerta para no caer. Con un gesto indicó a Stern que volviera a la cocina y luego abrió la puerta.
Ariel Weitz entró rápidamente y cerró la puerta.
– ¿Qué diablos pasa? -preguntó-. ¿Quién gritó? ¿Y de quién es ese Mercedes?
– De mi hermana. ¿Qué hace usted aquí? ¿Está loco? Sturm y sus hombres podrían venir en cualquier momento.
– ¿Me llama loco a mí, después de llevarse el auto de Greta? Bueno, no importa. Lléveme con ellos.
– ¿Con quién?
– Con ellos. Los comandos, los que van a atacar. Tengo que hablar con ellos.
Anna miró sobre su hombro, asustada.
Stern se acercó a la entrada del pequeño vestíbulo con la Schmeisser lista para disparar.
– Identifíquese.
Weitz quedó anonadado al ver el uniforme del SD.
– Soy Ariel Weitz, Standartenführer. Discúlpeme, es evidente que me equivoqué de casa.
– ¡No es de la SD! -chilló Sabine-. ¡Socorro!
Weitz tuvo que hacer un esfuerzo para no apartar la vista del espectro nazi.
– Tú debes ser Scarlett -dijo Stern-. El otro agente de Smith en Totenhausen. Tú eres el que llama a los polacos.
Los ojos aterrados de Weitz se pasearon varias veces entre Stern y Anna.
– No te equivocaste de casa -continuó Stern-. ¿Qué viniste a decirnos? Vamos, de prisa.
– Todo está bien -añadió Anna para tranquilizarlo.
– Bueno… Brandt postergó la inspección. Acuarteló a todo el mundo.
Stern entrecerró los ojos:
– ¿Por qué?
– Los perros de Sturm descubrieron más paracaídas británicos cerca del camino a Dornow. Eran paracaídas de carga. Los desenterraron las lluvias. Anna se fue y a los cinco minutos llegó Sturm. Schörner quería acordonar el pueblo, pero Brandt dijo que no. Que al ir todos a buscar comandos, el campo y el laboratorio quedan vulnerables. Van a sellar el campo.
Stern cerró los ojos por un instante. Fue la única señal de que la novedad lo había conmovido.
– ¿Y tú cómo pudiste salir?
– Brandt me envió a Dornow a buscar a los cuatro técnicos que estaban de permiso. Los oí a él y Schörner discutir la manera de desmontar el campo esta noche.
– ¿Desmontarlo? ¿Esta misma noche? ¿Tienes alguna idea de por qué habrían de hacerlo?
– No lo sé, pero…
– ¿Pero qué?
Weitz se rascó la barbilla.
– Si eso significa que se mudan mañana, y si la prueba en Raubhammer también es mañana, ¿qué pensarán hacer con los prisioneros?
Stern asintió:
– ¿Algo más?
– No, Standartenführer.
– No me llames así. ¿Eres judío?
– Sí, señor.
– Si sobrevives a la guerra, deberías venir a Palestina. Necesitamos hombres como tú.
La mano de Weitz voló a su boca:
– Usted… ¿es judío?
– Sí. Y quiero encargarte una tarea, si es posible.
– Lo que sea.
– En el momento del ataque, algunos SS correrán al refugio antiaéreo. Y bien podrían salvarse. Salvo que algún tipo con un poco de agallas encontrara la manera de convertirlo en una trampa.
Una sonrisa de satisfacción se deslizó por los rasgos de Weitz.
– Será un placer, Standartenführer.
– Así se habla. Bueno, vete. Ve a hacer lo que te ordenaron. Y antes que nada, piensa en un motivo para detenerte aquí por si alguien te vio y hay preguntas.
Weitz inclinó la cabeza y se alejó.
Stern volvió a la cocina. McConnell sujetaba a Sabine con una llave de lucha libre.
Anna fue la primera en hablar:
– Brandt gaseó a su padre.
Stern se puso pálido:
– ¿Cómo dice? -susurró-. ¿Mataron a mi padre?
Anna alzó el índice:
– Me da su palabra de que no matará a mi hermana o no le diré nada.
– Miente.
– Lo vi entrar en la Cámara E con mis propios ojos.
Su tono no dejaba lugar a dudas.
– Está bien -dijo Stern-. La dejaremos amarrada en el sótano. Dígame lo que sabe.
– Su padre sobrevivió. Era una prueba de los nuevos equipos antigás. Su padre usó uno y salió vivo. Yo lo vi.
Sin aguardar la respuesta, Anna tomó a su hermana del brazo y la arrastró hacia la puerta del sótano. Sabine no se resistió. Había comprendido que Stern la mataría ante la menor provocación.
– Será mejor que la amordace -dijo éste-. Si llego a oír una sola palabra más sobre la alta sociedad nazi, la mataré sólo para hacerla callar.
McConnell se dejó caer en una silla.
– Bueno, ya lo oyó. Sellaron el campo. Schörner sabe que habrá problemas. No hay manera de entrar ni de avisar a los prisioneros que se encierren en la cámara.
– Yo entraré -aseguró Stern, inmutable.
– Ah, ¿sí? ¿Se puede saber cómo?
Los tacos de Stern se entrechocaron con un ruido semejante al de una pistola de bajo calibre.
– Parece que el Standartenführer Ritter Stern, que acaba de llegar de Berlín, debe realizar una visita de inspección -dijo su voz acerada.
40
A las 18:00, hora del meridiano de Greenwich, doce bombarderos Mosquito de la Real Fuerza Aérea alzaron vuelo de la pista Skitten en la base aérea militar de Wick en Escocia y enfilaron sobre el Mar del Norte hacia la Europa ocupada por los nazis. El nombre clave de la misión era GENERAL SHERMAN. Los Mosquito partieron detrás de una fuerza de exploradores Pathfinder que conducían una oleada de Lancasters hacia las refinerías de petróleo de Madgeburgo, Alemania. Cada Mosquito modificado transportaba dos mil kilos de bombas en su vientre.
GENERAL SHERMAN seguiría a los Pathfinder mientras permanecieran en el espacio aéreo de los Países Bajos, pero cuando éstos viraran hacia el sur sobre Cuxhaven, los Mosquito continuarían en vuelo hacia el este, pasando Rostock, hasta la desembocadura del río Recknitz. Volarían exclusivamente por cálculo de posición, marcando las aldeas a medida que seguían el curso del río hacia el sur. Después de pasar Bad Sülze, seguirían el río a ciegas, guiándose por sus radares de bombardeo H2S hasta avistar el pueblo de Dornow. La cabeza de la escuadrilla soltaría bengalas en paracaídas para inundar la zona con su luz. El segundo avión señalaría el blanco con brillantes bengalas rojas.
Los Mosquito estarían en el límite de su autonomía de vuelo, pero ya que los informes previos no mencionaban la existencia de baterías antiaéreas podían darse el lujo de volar a baja velocidad para tomar puntería con precisión. El blanco principal era un campo de prisioneros oculto entre las colinas y el río que ellos conocían con el nombre clave de Tara. En formación de tándem, lanzarían sobre la ladera austral de las colinas una lluvia de bombas incendiarias y de alto poder explosivo hasta sólo dejar un incendio capaz de hacer hervir las aguas del cercano río Recknitz.
Jonas Stern entró en el dormitorio de Anna a mirarse al espejo. Había olvidado limpiar la mancha de creosota de su uniforme de la SD, un recuerdo del poste que había trepado, pero esa era la menor de sus preocupaciones. Enderezó el cuello, palpó la Cruz de Hierro sobre su pecho y verificó que sus documentos de identidad estuvieran en el bolsillo correspondiente.
Al mirarse en el espejo, comprendió por qué su padre no lo había reconocido. Aunque se había afeitado poco antes, la cara y los ojos bajo la visera de la gorra parecían los de un desconocido.
Tal vez lo eran. Habían sucedido tantas cosas durante los últimos tres días. El golpe más duro había sido el paseo por Rostock. Encontrar con vida a su padre era un milagro, pero en el fondo no lo había sorprendido demasiado. Como veterano de guerra, conocía milagros similares. Pero lo abrumaba el recuerdo de su visita al vecindario de Rostock donde había vivido hasta los catorce años. Aunque el miedo lo había impulsado a huir de Alemania con su madre, aunque estaba tan enterado como cualquiera de las atrocidades perpetradas contra los judíos que permanecieron en el país, una parte inaccesible de su ser seguía aferrada al vecindario, a esas calles y edificios que lo habían visto crecer. Esa parte, ese depósito de su memoria, seguía siendo alemana.
Cuando llegó a su calle, esperaba encontrar un montón de escombros. Pero al ver el edificio de apartamentos, tan alto y soberbio como lo recordaba, la esperanza despertó en su interior. Subió la escalera hasta el segundo piso con la fe irreflexiva de un necio; su cinismo quedó en el auto robado, y cada escalón que subía era un año que quedaba atrás. Pero cuando llamó a la puerta que alguna vez no había podido abrir porque el picaporte estaba fuera de su alcance, la persona que abrió no era su madre ni su padre ni su tío ni nadie conocido, sino un sexagenario de anteojos con manchas de sopa en la camisa.
Quedó mudo, y su mirada se clavó en el interior del apartamento. Los muebles eran los de su infancia: el sofá y las mesitas de su madre, la biblioteca y el reloj de pared de su padre. El desconocido preguntó si el Standartenführer se sentía mal. Al mirar por fin el rostro ante él, Stern se dio cuenta de que el viejo temblaba de miedo. El uniforme SD había obrado su magia.
Farfullaba una disculpa cuando vio a los dos niños rubios detrás del viejo. El niño estaba vestido a medias, pero la camisa negra que llevaba abierta sobre los hombros era el de la Juventud Hitleriana. Lo llevaba con toda naturalidad, como un joven inglés llevaría el de Boy Scout.
Casi rodó por la escalera en su prisa por volver al auto. Habría preferido encontrar la calle arrasada por los bombardeos aliados y a sus parientes enterrados bajo los escombros. Ese apartamento adornado con los muebles de sus recuerdos pero habitado por desconocidos se había hundido como una estaca en esa parte recóndita de su ser, el resto del niño alemán. Al alejarse en el auto acabó de comprender plenamente una realidad. No era alemán, sino judío. Un hombre sin patria y sin hogar. Un hombre que sólo podía depender de sí mismo, cuyo único hogar sería la tierra que pudiera tomar y defender con la fuerza de las armas.
La voz de Anna en la cocina lo hizo volver al presente. Enderezó la gorra, tomó la Schmeisser y fue a la cocina. Anna y McConnell estaban sentados junto a la mesa. Le hablaban poco desde que intentó matar a Sabine -que ahora estaba atada de pies y manos en el sótano-, pero no tenía por qué disculparse. Dejarla con vida era un error. Si no lo comprendían, peor para ellos.
– ¿Cómo estoy?
– Igual que uno de ellos -dijo Anna-. Salvo que está bronceado. Quién sabe si no es uno de ellos.
Stern pasó por alto la observación. Dejó la Schmeisser sobre la mesa y cruzó sus brazos.
– Ahora todo depende de los tiempos -dijo-. Son las siete y cinco. Me voy al campo en el Mercedes de Sabine. Llegaré en diez minutos. De paso, dejaré el equipo de escalar al pie del poste. No estaré en el campo más de quince minutos.
– ¿Qué les dirá a los prisioneros? -preguntó McConnell-. ¿Cree que un cuarto de hora será suficiente para que comprendan la situación y decidan quién ha de vivir o morir?
– Cuanto menos tiempo tengan para pensar, mejor. Si todo sale bien, oirán una explosión a las siete y cincuenta. Habré reventado los transformadores de la estación. Ustedes esperarán aquí. Cuando oigan la explosión, vayan en el Volkswagen al punto del camino más cercano al poste. Lleven los equipos antigás. Iremos juntos al campo a terminar la misión. Si no oyen la explosión hasta las siete cincuenta, significa que fracasé. Vaya al poste, colóquese el equipo de escalar tal como le enseñé, trepe al poste y suelte las garrafas.
– ¿Todo eso en diez minutos? -preguntó McConnell-. ¿No sería mejor que Anna y yo fuéramos al poste de una vez?
– No, porque lo único que puede frustrar el ataque es que alguien descubra las garrafas. No quiero verlos cerca del poste ni un segundo antes del momento indicado.
– Pero no nos da tiempo suficiente.
– Tendrá tiempo de sobra, doctor. Lo he visto correr y cargar troncos sobre su hombro. Aunque trepara dos metros por minuto, llegaría al tope con tiempo de sobra. Y lo hará mucho más rápido si hace falta.
Stern tomó un trozo de tela de la mesa. Era el retazo de tartán que sir Donald Cameron le había entregado a McConnell en el puente.
– Las garrafas enterradas detonarán automáticamente a las ocho -dijo mientras frotaba la tela entre sus dedos-. Si tiene que soltar las demás, considere que la misión está cumplida. No podrá ayudarme y probablemente enviarán refuerzos de las SS a buscarlos. -Dejó el tartán e inclinó la cabeza hacia Anna. -Ella conoce la zona. Tal vez lleguen al submarino. Ella puede ir en mi lugar.
– No lo dejaremos aquí.
– Claro, claro. -Stern vaciló antes de añadir: -Escuche, si yo no escapo y usted sí… Mi madre vive en Tel Aviv. Se llama Leah Stern.
– No lo dejaremos aquí -repitió McConnell.
– Prométame que lo hará. No confío en Smith. El hijo de puta me dijo que mi padre estaba muerto. -Se colgó la Schmeisser del hombro. -Dígale a mi madre que estuve con papá hasta el fin. Que traté de rescatarlo. ¿De acuerdo?
– ¿Smith le dijo que su padre estaba muerto?
Stern asintió:
– Quería que yo estuviera dispuesto a matar a cualquiera que se cruzara en el camino de la misión.
McConnell empujó la silla hacia atrás y se levantó.
– Si sucede lo peor, avisaré a su madre. Pero será usted quien le cuente todo. Será la gran anécdota familiar. La noche que Jonas rescató a su viejo de los nazis.
Stern le estrechó la mano.
– Shalom -dijo McConnell con una sonrisa-. ¿Qué se dice?
Stern sonrió con malicia. En ese momento parecía increíblemente joven, demasiado joven para la tarea que estaba a punto de acometer.
– Bésame el culo, doctor. ¿Está bien así?
– Bastante bien.
Anna lo miró. Stern la saludó con una inclinación de cabeza y fue a la puerta.
– Auf Wiedersehen, Herr Stern -dijo Anna cuando él abría la puerta.
Desapareció en la noche.
Anna se apartó un mechón de la frente.
– Cuando salió, parecía un muchachito.
– Es un muchachito -dijo McConnell-. Y lo más probable es que no sobreviva a esta noche.
– También es un asesino. Capaz de vérselas con Sturm o cualquiera de ellos.
McConnell asintió:
– Si no lo fuera, no podría hacer este trabajo.
El piloto Peter Bottomley contempló el pequeño monoplano que bajaba del cielo nocturno de Suecia a la pista desierta. Carreteó hasta colocarse junto al bombardero Junker y se detuvo sin apagar el motor. Se abrió la puerta lateral y un hombre manco saltó a la pista. Vestía un sobrio traje negro. Agitó la mano al piloto. El avión ligero se alejó y el hombre fue rápidamente hacia donde lo esperaba Bottomley.
– ¿Qué tal estaba Estocolmo, mi general?
– Como siempre -dijo Smith-. Lleno de intrigas que no llegarán a nada. ¿Novedades de Butler y Wilkes?
– Sin novedad, mi general. Pero en Bletchley recibieron un informe no confirmado de que los Wojik están desaparecidos.
– ¿Desaparecidos? -preguntó Smith con un gesto de contrariedad.
– Parece que la red PASTOR informó que Scarlett llamó a los Wojik a una reunión de emergencia. Los Wojik fueron a la reunión, pero no volvieron.
Smith se tironeó una punta del bigote gris.
– Quién sabe si Schörner no descubrió a Weitz y a la Kaas y los usó para atraer a los Wojik. Tal vez Butler y Wilkes también cayeron. -Smith miró su traje severo. -Parece que estoy bien vestido para la ocasión.
– Qué mala suerte, mi general.
Smith resopló y miró hacia el sur, a las aguas heladas del Báltico. El canal abierto en el hielo costero ya se llenaba de pequeños témpanos.
– No hay seguridad sobre nada -dijo-. ¿No hay mensajes Ultra que indiquen algún suceso extraordinario en Totenhausen? ¿O que hablen de un asalto comando fallido, o algo por el estilo?
– Nada, mi general.
– Bueno, es la cuarta noche. Estoy seguro de que el viento se calmó lo suficiente para atacar, pero Butler y Wilkes no han atacado. El gas ya tiene casi cien horas. Por las razones que fuera, parece que fallaron. -Palpó sus bolsillos en busca de la pipa. -En fin… con un poco de suerte en la navegación, GENERAL SHERMAN borrará todo rastro de la misión. Como si Butler y Wilkes nunca hubieran estado allá. Pobres infelices.
– ¿Lo que el viento se llevó, mi general? -dijo Bottomley con humor sombrío.
– Más respeto, Bottomley.
– ¿Quiere que monitoree la frecuencia de emergencia de Butler? Los Mosquito van a mantener silencio de radio a partir de que se separen de la fuerza principal. No podríamos detenerlos aunque quisiéramos hacerlo. Si cree que Butler y Wilkes están liquidados…
– ¡Claro que debe monitorear la frecuencia! Hasta el momento en que empiecen a caer las bombas. -Había furia en la voz de Duff Smith. -Aunque parezca que todo está perdido, nunca se sabe. Tal vez nos enteremos de por qué fracasó la misión.
– Sí, mi general.
Smith tironeó otra vez de su bigote.
– Pensé que Stern tenía pasta para la misión -murmuró-. Joder.
– ¿Perdón, mi general?
– No importa, Bottomley. Llevemos el radio a esa choza en la playa. Nunca se sabe qué puede salir del mar.
– Entendido, mi general.
Jonas Stern llegó al portón de entrada de Totenhausen en el Mercedes de Sabine como Lucifer en un carro de guerra negro. A más de mil quinientos metros del campo ya había visto los reflectores que penetraban en el bosque como dedos blancos, y había comprendido que era imposible entrar furtivamente.
Tendría que intentarlo a cara descubierta.
Mientras uno de los seis SS apostados en el portón se acercaba al Mercedes, Stern rogó para sus adentros que la información de Anna Kaas sobre la estructura de mandos fuera exacta. Bajó la ventanilla y esperó al centinela.
Cuando el soldado de chaquetón pardo vio el uniforme del SD y la insignia de grado, reaccionó tal como esperaba Stern. Se irguió rápidamente y lo miró con ojos grandes como cápsulas servidas.
– Acérquese a la ventanilla, Schütze -dijo Stern en tono despreocupado.
– Zu befehl, Standartenführer!
– Soy el Standartenführer Ritter Stern, de Berlín. He venido a detener a una persona. Tal vez a varias.
El rostro del soldado, antes pálido, se puso directamente blanco.
– Nadie que no sea personal del SD podrá entrar o salir por este portón durante la próxima hora. Eso incluye al Sturmbannführer Wolfgang Schörner. ¿Entendido?
– Jawohl, Standartenführer!
– No grite. No dirá nada a los demás centinelas. Tampoco informará al Hauptscharführer Sturm. Hablaré con Herr Doktor Brandt y con nadie más. Quien trate de impedir este operativo irá a parar al sótano de la Prinz-Albrechtstrasse antes del amanecer. ¿Está perfectamente claro?
Demasiado aturdido para responder, el soldado chocó los talones y asintió.
– Vuelva a su puesto y ábrame el portón.
El soldado corrió a unirse a sus camaradas y obedeció.
Stern puso la primera y entró lentamente en Totenhausen. El edificio del cuartel general parecía desierto. Lo bordeó y entró en la Appellplatz. Delante de él estaba el hospital y a la izquierda las cuadras de prisioneros. A su derecha, dos camiones de gran porte permanecían estacionados junto al alambrado que rodeaba un gran galpón. Según los informes del general Smith, el galpón alojaba el laboratorio de Brandt y la fábrica de gas. Hombres de camisa blanca cargaban baúles en los camiones.
Stern fue derecho al hospital y estacionó del lado opuesto a la fábrica. Según su reloj eran las 19:16. La hora justa. Quitó el silenciador preparado por el SOE de la Schmeisser, lo deslizó en la caña de su bota derecha, bajó del Mercedes y bordeó el hospital. El callejón estaba desierto.
A mitad de camino giró a la izquierda y fue sin vacilar a los cuatro escalones que bajaban a la semisubterránea Cámara E. La puerta tenía una rueda de acero similar a la de la escotilla de un submarino. Pudo hacerla girar fácilmente; tal como había dicho Anna, la puerta estaba abierta. Al entrar, una bocanada de aire cálido le agitó el pelo. Una tenue luz azulada entraba por los ojos de buey instalados en las paredes de acero cerca del techo. En ese momento adquirió plena conciencia de lo desesperado de su plan. La sensación en el interior era exactamente la que correspondía al lugar: era una cámara de muerte. Lo irónico era que, en cuarenta minutos más, sería el único lugar de Totenhausen donde se podría sobrevivir.
Si el gas británico conservaba su efectividad, pensó.
Cetro la puerta, verificó que el callejón estuviera desierto, subió los escalones cubiertos de hielo y se dirigió a las cuadras de prisioneros. Se preguntó qué habría dicho el centinela a sus camaradas sobre el hombre del Mercedes. En circunstancias normales, la noticia sobre la presencia de un coronel SD correría rápidamente de boca en boca. Pero esas circunstancias no eran normales. ¿Cuánto tardaría en enterarse Wolfgang Schörner?
Había un centinela apostado en la puerta del alambrado que rodeaba las seis cuadras. Al acercarse, Stern advirtió que sobre su cabeza pendía el cuerpo mutilado y desnudo de una mujer. Greta Müller. Borró la imagen goyesca de su mente, sacó la cartera de cuero que contenía su documento de identidad falsificado y la abrió antes de llegar al puesto del centinela.
– Debo hablar con una prisionera -dijo con lacónica cortesía-. Una judía. Es asunto de seguridad del Reich. Pienso que no habrá problemas, así que permanezca en su puesto. Si oye gritos de mujeres, no haga caso. Si un hombre pide ayuda, seré yo. En ese caso, venga sin demora.
El centinela apenas miró el documento; como siempre, el uniforme del SD y las insignias de grado eran suficientes. Stern pasó la puerta en menos tiempo del necesario para encender un cigarrillo.
– Standartenführer.
Stern puso una mano sobre su Schmeisser al mismo tiempo que se volvía.
– Esto le hará falta.
El centinela le ofrecía una linterna de pilas. Stern la aceptó con un gesto de agradecimiento y entró en la cuadra.
El recinto estaba totalmente oscuro. Encendió la linterna, extendió un brazo y apuntó la luz a su propia cara.
– Soy el hijo del zapatero -susurró-. He vuelto. ¿Está mi padre aquí?
– ¡Hijo mío! -respondió un susurro jubiloso.
– Enciendan la vela -ordenó Jonas-. ¡Rápido!
Oyó crujidos de ropa en la oscuridad. Un tenue resplandor amarillo dibujó un círculo en el piso. Una sombra pasó frente a la luz y un par de brazos estrecharon a Stern con fuerza. La emoción fue tan fuerte que estuvo a punto de desfallecer. A su mente acudió la imagen de su madre, sola en su diminuto apartamento en Palestina.
– ¿Cómo lo haces? -preguntó Avram Stern-. ¿Cómo pasas la guardia?
– No importa. Debemos hablar. Que todos formen un círculo a mi alrededor. De prisa.
– ¡Rachel! -exclamó Avram-. Reúna el círculo.
Stern tuvo una sensación de gran movimiento alrededor, como de hojas en un bosque nocturno. A medida que se acercaban las mujeres, retrocedió hacia la puerta. Trató de hacerlo con naturalidad, pero su intención era impedir la fuga de cualquiera que tratase de huir por un ataque de pánico.
Su padre y Rachel Jansen se aproximaron. Los demás rostros, jóvenes y viejos, formaban un mapa humano de toda Europa.
– Escuchen -dijo en idish-. Debo hablarles, pero tenemos muy poco tiempo. No les dije toda la verdad. Vine de Palestina, pero no para verificar los informes sobre las atrocidades de los nazis. Vine para ayudar a preparar un gran ataque contra Hitler.
"Todos ustedes saben qué fabrican los nazis en este campo. Lo han experimentado con amigos y familiares suyos. Saben que es un gas mortífero. No es necesario explicarles la catástrofe que provocaría si lo usaran contra las tropas que ya se aprestan a desembarcar en Francia para liberar Europa. Es por eso que los Aliados piensan matar a Herr Doktor Brandt y destruir su laboratorio.
El coro de susurros pasó sobre él como una brisa. Stern contempló los rostros aturdidos. Por más que lo deseara, no podía revelar la verdad a esas mujeres.
– Dentro de unos cuarenta minutos, el campo de Totenhausen sufrirá un ataque aéreo.
Un nuevo coro, esta vez de exclamaciones apenas contenidas.
– Las bombas que caerán serán armas químicas, cargadas con un gas muy similar al que se fabrica aquí. -Stern dio un paso hacia las mujeres. En ese momento se dio cuenta de que las había contado. Eran cuarenta y cuatro, sin contar a su padre. -Quien no esté protegido, probablemente morirá durante el ataque. He venido a sugerir una manera para que muchas de ustedes sobrevivan.
– ¿Por qué no nos dice la verdad? -preguntó una voz desde el fondo-. A los Aliados no les importa si vivimos o no.
Stern alzó las manos:
– Yo soy judío. No soy un soldado aliado sino del Haganá en Palestina. Peleo por Israel. Arriesgué mi vida para venir aquí. ¿Me escucharán?
– Escuchamos -dijo Rachel.
– La única manera de protegerse del gas es aislarse totalmente de él. Las bombas caerán a las ocho. Diez minutos antes, ustedes deberán trasladarse a la Cámara E y encerrarse en ella. Es indispensable…
– ¿ La Cámara E? -preguntó alguien-. En este campo hay más de doscientos prisioneros. La Cámara E no tiene espacio suficiente ni siquiera para los que estamos aquí.
– Eso lo sé -respondió Stern cautelosamente.
Las mujeres se miraron desconcertadas.
– ¿Qué quieres decir, hijo? -preguntó Avram.
– Que es imposible salvar a todos.
El silencio invadió la cuadra.
– ¿Qué pasa con el refugio antiaéreo? -preguntó alguien-. Allá hay lugar para todos.
Jonas meneó la cabeza:
– Ante un ataque, los SS correrán al refugio. Matarían sin contemplaciones a cualquier prisionero que tratara de entrar.
Se abstuvo de agregar que si todo resultaba bien, el refugio sería una trampa mortal.
Una mujer madura se alzó en el centro del grupo:
– ¿Quién se arroga un derecho que sólo pertenece a Dios? ¿Quién se atreve a seleccionar a los que han de vivir o morir?
Stern aferró su Schmeisser. Era el momento de la locura, aquel en que la situación se hacía carne en todas.
– Qué suerte que no haya rabinos aquí -dijo una mujer muy anciana que estaba sentada en el piso-. Habría una discusión interminable. En ocasiones hay que seguir los dictados del corazón. Y también del sentido común.
– ¿Y qué dice el sentido común en este caso? -preguntó la mujer que se había parado.
– Es muy sencillo -dijo la anciana con serena certeza-. El campo es un barco que se hunde. La Cámara E es el bote salvavidas. Existe una ley, tácita pero sagrada. Todos la conocen. La prioridad la tienen las mujeres y los niños. Las jóvenes antes que las viejas. Las que aún están en edad de tener hijos.
Las palabras de la anciana enmudecieron a todos.
– Eres sabia -dijo por fin Avram-. No es una decisión fácil. Pero es necesaria.
Bruscamente se levantó otra:
– ¿Qué es esto? -preguntó con acento francés-. ¿Nos salvaremos nosotras y dejaremos que mueran las gentiles?
– Ellas nunca se ocuparon de nosotras -dijo una voz cargada de amargura.
– ¿Y los niños? ¿Dejaremos que mueran los niños cristianos? ¿Y los hombres no tienen derecho a vivir?
– Claro que sí -dijo la anciana-. Pero no tienen el deber de decidir, que ha recaído sobre nosotras. No podemos preguntar la opinión de cada prisionero. Sería imposible mantener el secreto. El joven actuó sabiamente al esperar hasta el último momento.
– ¿Usted estaba enterado del ataque cuando vino la primera vez? -preguntó la francesa.
– Claro que estaba enterado -dijo otra.
Una de las mujeres que Rachel llamaba las flamantes viudas se levantó, vacilante.
– Mi hija está en la cuadra de los niños -murmuró con voz casi inaudible-. Si hemos de morir, quiero estar con ella.
– Podemos salvar a los niños y algunas de ustedes -dijo Jonas-. Pero debemos resolver rápidamente.
– ¿Algunas? -exclamó la francesa-. ¿No pueden salvar a todos los niños, pero pretenden condenar a algunas de nosotras?
– Baje la voz -dijo Jonas perentoriamente.
– ¿Cuántas? -preguntó una voz que ya conocía. Era Rachel Jansen. -¿Cuántas personas caben en la Cámara E? La conozco, es muy pequeña.
– La Cámara E fue diseñada para realizar experimentos con diez hombres, como máximo -explicó Jonas-. El número depende del espacio y la cantidad de oxígeno. Deberán permanecer ahí durante dos horas, por lo menos.
– ¿Cuántas? -insistió Rachel-. No necesitamos saber más.
Stern asintió, impresionado por su sentido práctico.
– Cincuenta niños -dijo-. Todos los de la cuadra de niños judíos.
– ¿Y mujeres?
Vaciló:
– Treinta y cinco.
En medio del silencio sepulcral miró su reloj: las 19:23. El tiempo se agotaba. Sacó el silenciador inglés de la caña de su bota y lo enroscó en la Schmeisser.
– Decidan entre ustedes -dijo-. Debo hablar a solas con mi padre. Pero les advierto que si alguna trata de salir, tendré que matarla. No tengo alternativa.
Tomó a su padre de la mano y lo llevó a un lugar oscuro, apartado del círculo de mujeres. Se sentó sobre un camastro.
– Mamá no me creerá -dijo-. Todos trataron de convencerla de que estabas muerto. Que rehiciera su vida. Yo mismo se lo dije.
– Es verdad que estaba muerto -señaló Avram al sentarse junto a él.
– Eso no importa. Dios nos ha dado una segunda oportunidad. No importa lo que decidan las mujeres, cuando me vaya te llevaré conmigo. Serás mi prisionero. Dentro de cinco minutos estarás fuera del campo.
Avram Stern miró a su hijo a los ojos.
– Ya te lo he dicho, Jonas. No puedo ir contigo. Escucha, por favor. No puedo abandonar a mujeres y niños que van a morir. Jonas le aferró el brazo:
– ¡No eres culpable de su muerte! ¡Son los nazis! ¡Los ingleses y los norteamericanos!
– Sería culpable de una muerte, Jonas.
– ¿Una? ¿Cuál?
– La del niño que llevarías contigo en mi lugar.
– ¿De qué estás hablando?
– ¿A cuántos puedes llevar contigo cuando salgas de Alemania?
Stern escuchó las voces sibilantes de las mujeres que discutían en susurros.
– Se supone que no debo llevar a nadie conmigo. Nos espera un submarino británico para llevarnos a Suecia. De ahí iremos en avión a Inglaterra. El avión es muy pequeño. Había pensado que, llegado el caso, tú irías en el avión y yo encontraría la manera de escapar. O podríamos ir juntos a Palestina por una ruta clandestina. Tengo conocidos.
Avram meneaba la cabeza:
– Ni lo pienses. Te irás según los planes. Mi vida ha sido muy larga, Jonas. Mis amigos han muerto. El destino no quiere que me lleves a mí sino a otro. A un niño judío.
Stern abrió la boca para replicar, pero su padre le aferró el brazo con la fuerza del hombre que siempre ha trabajado con sus manos.
– ¡Escucha a tu padre! Los que sobrevivan en la Cámara E tal vez mueran en las represalias. Así son las cosas en este lugar, Jonas. El que se vaya contigo tendrá las mejores posibilidades de sobrevivir. Sólo puede ser un niño. Alguien que puedas alzar en tus brazos, introducir clandestinamente en tu submarino, llevar sobre tus piernas en el avión. -Avram alzó la diestra y la cerró lentamente como si tomara un tesoro sin precio. Una semilla, Jonas. Una pequeña semilla para sembrarla en Palestina.
– ¿Pretendes que te deje morir otra vez? -susurró con furia impotente-. ¿Qué debo decirle a madre? Me odiaría por el resto de su vida.
– No. Tu madre tiene un gran sentido práctico. Cuando me negué a partir de Alemania, no se quedó a morir conmigo. Se fue para alejarte a ti del peligro. Hijo, cuando supe que ambos habían llegado a Palestina comprendí que mi vida estaba realizada plenamente. Me equivoqué en 1935, pero esta vez tengo razón. Haz lo que te digo. Alzó la vista e hizo un gesto hacia la oscuridad. Rachel Jansen apareció al instante y se arrodilló junto al camastro, los ojos llenos de miedo y esperanza.
– ¿La recuerdas? -preguntó Avram.
Jonas asintió. Esos chispeantes ojos negros eran difíciles de olvidar. Avram tomó la mano de Rachel.
– Estas dos noches ha traído sus niños aquí con la esperanza de que volvieras. Se dio cuenta de que me mandaste dormir aquí. Es una joven valiente, Jonas. Es como la hija de Leví, que ocultó a Moisés en la arquilla de juncos. Tú eres la arquilla, hijo.
Los labios de Rachel temblaron:
– ¿Es…?
– Tal como sospechaba -dijo Avram con firmeza-. Un niño, Rachel. Uno puede ir. El otro se quedará aquí contigo. Debes decidir.
La joven se balanceó levemente sobre sus rodillas. Cuando habló, su voz era apenas un susurro:
– ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?
Jonas miró su reloj: eran las 19:26.
– Papá -susurró-. Te lo ruego…
– Ya tomé mi decisión.
Jonas miró a Rachel:
– Dos minutos.
Rachel vaciló como si esperara que dijera algo más, que le ofreciera alguna esperanza. No lo hizo. Se paró y fue lentamente hacia el camastro donde dormían sus niños.
Avram posó una mano sobre la rodilla de su hijo:
– Vamos a ver qué decidieron las mujeres.
– Un momento -dijo Jonas-. Hay un problema. Las mujeres no podrán ir a la Cámara E mientras haya un centinela en la puerta.
Avram apretó su rodilla:
– Sé lo que debemos hacer. Veamos qué resolvieron.
41
Doscientos veinticinco kilómetros al oeste de Rostock, la escuadrilla de Pathfinders de la Real Fuerza Aérea viró al sudoeste hacia Madgeburgo. Pero cuando los últimos Lancasters de la escuadra principal de trescientos bombarderos tomó su posición detrás de ellos, los doce Mosquitos de la Escuadrilla de Tareas Especiales continuaron rumbo al este.
En la cabina del Mosquito que encabezaba la formación, el jefe de escuadrilla Harry Sumner se volvió hacia el navegante, que ocupaba el espacio estrecho detrás de su hombro derecho:
– Máxima velocidad, Jacobs. A partir de ahora mantenemos estricto silencio de radio. Controle visualmente que la formación esté completa.
– Entendido.
Sumner acarició los controles afectuosamente. El Mosquito De Havilland había resultado ser el bombardero más eficaz de la guerra. Hecho exclusivamente de madera terciada, en tiempos de paz se usaba para realizar carreras aéreas. No llevaba armamento defensivo, y dependía únicamente de su gran velocidad para escapar de los enfrentamientos. Con su carga completa de bombas volaba a Alemania a una velocidad crucero de trescientos noventa y cinco kilómetros por hora y aceleraba hasta quinientos cuarenta para eludir los mejores aparatos de cómbate nocturno de la Luftwaffe. Cuando Harry Sumner subió a la máxima velocidad, los motores Merlin rugieron como leones al escapar de sus jaulas.
– ¿Formación completa, Jacobs?
– Completa, señor -dijo el navegante.
– Funciona el radar H2S?
– Hasta ahora, sí.
– Bueno, busquemos ese río.
Rachel Jansen se arrodilló junto al camastro y contempló a sus niños dormidos. Tendidos juntos, parecían increíblemente pequeños y vulnerables; sus rostros plácidos asomaban bajo el borde de la rotosa manta carcelaria. Durante dos días con sus noches había rogado y temido que llegara ese momento. No había forma de llegar a una decisión justa o siquiera lógica. Daría lo mismo que le preguntaran cuál de sus ojos prefería que le arrancaran.
En vano trató de borrar los recuerdos que la torturaban: la cara de Marcus al ver por primera vez a sus hijos, en especial a Hannah, nacida en una buhardilla en Amsterdam; las horas que pasaba mirando sus cabecitas mientras los amamantaba, llorando de felicidad a la vez que la conciencia de la mortalidad le estrechaba la garganta y le hacía arder la piel…
"¡Basta!", dijo para sus adentros. "¡Debes decidir!"
El primer impulso le dictó que era Jan quien debía partir con el hijo del zapatero. Durante las últimas dos semanas había temido por su vida más que por la de Hannah. Pero acababan de decirle que Klaus Brandt iba a morir. Por consiguiente, el peligro era igual para ambos. Durante un instante pensó en Marcus; si su esposo viviera, elegiría a Jan. "Hay que perpetuar el apellido", habría dicho severamente. Pero Rachel no se sentía en deuda con los Jansen. Marcus había muerto. Sintió una punzada de remordimiento al recordar a su suegro moribundo en la Cámara E, pero expulsó esa imagen de su mente.
Al contemplar los rostros de los niños, Rachel dejó de intentarlo. Acarició la frente de Jan. Tres años. A los tres años, era uno de los últimos sobrevivientes de su generación. Era incomprensible. Pero era la realidad. Hannah había cumplido dos años en un vagón de ganado atestado de judíos muertos o moribundos. Había envuelto la pequeña dreidl en un manojo de paja para darle un regalo. Hannah reconoció su viejo juguete, pero todos fingieron que era un tesoro flamante y sin precio.
Rachel sintió que se le erizaba la piel bajo el camisón de arpillera. Cada vez que miraba a su hija la embargaba una sensación de paz casi sobrenatural. Era como mirarse a sí misma. No era una imagen especular sino un reflejo en el agua, como si un artista creativo y halagador hubiera retratado a Rachel niña, con ojos más grandes, labios un poco más gruesos, la frente un poco más alta. Y cada frase, cada pregunta de Hannah reflejaba los mismos interrogantes de Rachel. Jan se parecía a Marcus: un caballerito discreto.
La sobresaltó la voz de Avram Stern en la oscuridad. Corría el tiempo. Por un instante pensó en tomar la peonza dreidl y hacerla girar sobre las tablas toscas del piso. Asignaría dos de sus cuatro letras hebreas a Jan, las otras dos a Hannah y que Dios tomara la decisión. Pero no lo hizo. La decisión debía ser suya, no de Dios.
En ese momento Rachel comprendió quién era y dónde estaba. No era como la madre de Moisés, que ocultó a su hijo en una arquilla de juncos y la echó a flotar en el río para salvarlo de los soldados del Faraón. Era una mujer atrapada en una isla poblada por una raza condenada, una isla que se hundía rápidamente en el mar. Se le concedía la oportunidad de lanzar uno de sus hijos al mar: un mensaje inconcluso dentro de una botella, su único mensaje al mundo.
Alzó la manta y estrechó a su bebé contra su seno.
Ariel Weitz estaba encantado consigo mismo. Durante los últimos cuarenta minutos había cometido una gran cantidad de maldades, y cada una le causaba una profunda y maligna satisfacción. A lo largo de varios años en Totenhausen había obtenido las llaves de casi todas las puertas del campo. Algunas se las habían dado los SS para facilitar sus tareas. Otras las robaba.
Con una de ellas abrió el depósito detrás del cuartel general donde se guardaban los excedentes del arsenal principal. De allí retiró seis granadas de mano, dos minas terrestres y una metralleta, que embaló en un cajón rotulado SULFADIAZINA. Llevó el cajón a la morgue en el sótano del hospital y con otra llave abrió la puerta del refugio antiaéreo de los SS. Una larga hilera de bombillas que pendían del techo iluminaba una rampa que descendía a un túnel cincuenta metros bajo tierra. El túnel terminaba en otra puerta que daba a la cuadra de los soldados. Olía a cerrado, y los estantes y bancos estaban cubiertos de polvo.
Tomó una mina y dos granadas y corrió hasta la puerta de la barraca. En el centro del túnel, frente a la puerta, colocó la mina en el suelo y la armó. Tomó las dos granadas, sacó unos hilos de sus bolsillos y los tendió a lo ancho del túnel, sujetándolos a los estantes. Cuando las piernas aterradas tropezaran con ellos, detonarían las granadas y desencadenarían en el túnel un huracán de metralla. Al volver hacia la morgue, Weitz fue desenroscando las bombillas, sin poder contener una risita maligna.
Instaló una trampa cazabobos idéntica en la entrada de la morgue, y como detalle final desenroscó las bombillas en ésta. Los SS que lograran llegar a la entrada del refugio antiaéreo difícilmente verían los explosivos que los matarían.
Sí, tenía motivos para sentirse satisfecho.
– ¡Se acabó el tiempo! -dijo Avram a las mujeres. Se paró de espaldas a la puerta de la cuadra junto a su hijo. -No pueden dejar de decidir, porque condenarían a todos.
Nuevamente se paró la francesa y gesticuló con furia:
– ¡Lo diré una vez más! Ninguno de los presentes puede decidir imparcialmente.
Avram dio un paso hacia ella:
– Yo seré imparcial.
– ¡Tú! Tu propio hijo será quien nos mate. Claro que te salvarás.
– ¿Qué, no soy hombre? La Cámara E estará llena de mujeres y niños. Durante el ataque yo iré con los demás hombres. Por eso soy el único imparcial entre los presentes.
– ¿Morirás con los otros? -preguntó la francesa, incrédula.
– Si es nuestro destino, sí. Bien, escuchen, por favor.
La anciana que había comparado la Cámara E con un bote salvavidas se levantó y encaró a la francesa:
– Ya cantaste bastante, pajarito. El zapatero sabe qué hacer. Siéntate y cierra el pico.
Las demás mujeres asintieron. Jonas se preguntó si callaban impresionadas por la promesa de su padre de autoinmolarse o simplemente porque él había asumido la responsabilidad de tomar la decisión.
– Ésta es mi decisión -dijo Avram-. La Cámara E será para mujeres y niños judíos. Nadie fuera de esta cuadra debe estar enterada.
Hubo algunos cuchicheos que cesaron rápidamente.
– Las mujeres con hijos tendrán prioridad. Alcen las manos, por favor.
Quince mujeres alzaron las manos.
– Manténganlas así. Ahora, ¿cuántas de las quedan tienen hasta treinta años?
Se alzaron ocho manos más.
– Son veinticinco adultas contando a Rachel Jansen y la mujer sefardí que duerme en la cuadra de los niños. Alcen las manos las que tienen entre treinta y uno y cuarenta años.
Catorce mujeres lo obedecieron.
– Treinta y nueve. Hay lugar para treinta y cinco adultos. No bajen las manos, por favor.
– Por Dios -dijo una de las que habían alzado las manos-. Cuatro de más no son tantas.
– Podrían significar la muerte de todas -le hizo notar Jonas-. Todo depende de cuánto tiempo deban permanecer ahí para sobrevivir. Me dijeron que llevara a no más de veinticinco adultos. Ya llevo diez de más.
Avram miró a las mujeres que no habían alzado las manos. Algunas miraban fijamente el piso. Otras lloraban. La anciana que había hablado del salvavidas trataba de consolarlas.
Jonas parpadeó al ver que bajaba una mano. Se levantó una mujer que parecía tener algo menos de treinta.
– Me quedaré -dijo.
– Pero, ¿por qué? -objetó una mujer mayor-. Algún día tendrás hijos. Debes escapar.
La voluntaria meneó la cabeza:
– No puedo tener hijos. Me esterilizaron en Auschwitz. Mataron a las otras chicas, pero a mí me enviaron aquí. No sé por qué ni me importa. Me quedaré.
– Dios te bendiga -dijo la anciana.
– Quedan treinta y ocho -dijo Avram, inmutable.
Cayeron otras dos manos.
– Mis hijos murieron hace mucho -dijo una-. A mi esposo lo mataron en la última selección.
– Lo mismo digo -declaró la otra-. Además, qué importa dónde nos ocultemos. He visto los bombardeos. Si cayera una bomba sobre la Cámara E, morirían todos los ocupantes. Prefiero correr el riesgo.
Stern sintió una punzada de remordimiento por haberles mentido, pero no había nada que hacer. Miró al fondo de la cuadra. No había señales de Rachel Jansen. Iba a llamarla, cuando una mujer rapada se levantó de un salto y señaló a una que había alzado la mano.
– ¡Ella miente! Tiene cuarenta y dos años. ¿Cómo te atreves, Shoshona?
La mujer señalada no bajó la mano:
– Tengo treinta y nueve.
La acusadora meneó la cabeza con vehemencia:
– ¡Éramos vecinas en Lublin! ¡Tiene cuarenta y dos!
La acusada se levantó de un salto.
– ¡Sí, tengo cuarenta y dos! -exclamó aterrada-. ¿Les parezco tan vieja? ¿Por qué me niegan la oportunidad de vivir? ¡Miren mis caderas! ¡Puedo tener hijos!
Meneó las caderas en una exhibición casi obscena de sus encantos sexuales. Jonas vio que las demás mujeres excluidas empezaban a alterarse. Dio un paso hacia la histérica para contenerla si fuera necesario.
– Si tienes tantas ganas de vivir, te cedo mi lugar. -La mujer que habló estaba demacrada y casi calva. Su piel parecía un pergamino, pero sin duda era menor de treinta años.
– Soy de Varsovia -dijo-. Toda mi familia ha muerto. Toma mi lugar.
– ¡No! -protestaron varias mujeres-. Eres joven. Mereces vivir.
La joven alzó las manos en un gesto patético de resignación:
– Por favor, basta. ¡Estoy tan cansada!
Jonas se paró junto a su padre:
– Bajen las manos -indicó-. Está resuelto. -Miró hacia el fondo de la cuadra:
– Frau Jansen, ya es la hora.
– ¿Cómo llegaremos a la Cámara E sin que nos vean los alemanes? -preguntó una joven.
– Antes del ataque provocaré un cortocircuito para cortar la corriente. Tendrán que cruzar quince metros de terreno descubierto para llegar al callejón. Cada mujer llevará por lo menos un niño a la Cámara. Algunas llevarán dos. Una vez adentro, encuentren la manera de acomodarse. Aunque el techo es bajo, pueden cargar a los niños más pequeños sobre sus hombros.
– ¿Y el centinela en la puerta del alambrado? No podemos salir por ahí, y muchos niños no podrán trepar el alambrado.
– Yo mataré al centinela -dijo Jonas-. Mi padre se pondrá su uniforme y ocupará su puesto hasta que llegue el momento de salir. Sugiero que lo hagan a las ocho menos diez. Ustedes decidan. Pero pase lo que pase, la puerta de la cámara debe estar cerrada antes de las ocho.
– ¿Cómo saldremos? -preguntó desde el piso una voz preocupada-. La puerta de la cámara no se puede abrir desde adentro.
– Les dejaré mi ametralladora. Una de ustedes deberá romper la ventana. No hay otra manera.
– ¿Cuánto tiempo debemos esperar?
– En lo posible, dos horas. Tienen aire para dos horas y un pequeño tubo de oxígeno de reserva. Después deberán alejarse lo más rápidamente que puedan. Tomen un camión y traten de llegar a la frontera con Polonia. Hay grupos de partisanos en el bosque.
Bruscamente sintió frío en el pecho. Rachel Jansen se dirigía hacia él como un espectro en la oscuridad. En sus brazos llevaba un bulto envuelto en una manta. Se lo entregó. Su rostro estaba bañado en lágrimas.
– Cuídela, Herr Stern. No le causará problemas.
Jonas apartó la manta. Vio los cabellos renegridos de Hannah Jansen. La niña estaba profundamente dormida. La devolvió a Rachel.
– Un momento -dijo-. Debo hacer algo antes de partir.
Entregó la Schmeisser con silenciador a su padre y sacó la daga SS de la vaina negra que colgaba de su cinturón. La deslumbrante hoja de treinta centímetros llevaba grabado el lema Mi honor es mi lealtad. Su mano cubrió el águila nazi en la empuñadura negra y alzó la daga ante la cara de su padre.
– Vamos.
– Necesito su ayuda, Rottenführer.
El centinela en la puerta giró para mirar a Jonas Stern, parado en la oscuridad detrás del alambrado.
– Jawohl, Standartenführer.
El centinela abrió la puerta, pasó y la cerró.
Jonas le indicó que lo siguiera a la cuadra de las judías.
– Debollevarme a una judía para interrogarla, Rottenführer. Tal vez sus amigas traten de impedirlo.
– ¡Permítame, Standartenführer.
El centinela pasó delante de Stern y subió los escalones.
Stern lo siguió de cerca. Apenas entró en la cuadra, Jonas le agarró la frente, le dobló el cuello hacia atrás y con la daga de doble filo en la diestra le seccionó la garganta. No hubo un grito, sólo un suspiro de aire y un borbotón de sangre tibia. Stern le aferró la cabeza hasta que el cuerpo se deslizó al piso de la cuadra, luego envainó la daga y corrió a ocupar el puesto del centinela mientras su padre se ponía el uniforme.
En pocos segundos las mujeres despojaron al cabo muerto de su ropa, borceguíes y armas y los entregaron a Avram, quien se los puso y fue a ocupar el lugar de su hijo.
Jonas abrió la puerta para que saliera Avram, entró nuevamente y se paró junto a su padre.
– Papá, te lo suplico -susurró-. Ven conmigo. Escapa de este lugar.
Avram pasó el brazo entre los postes de la puerta y aferró el brazo de su hijo.
– Basta de eso.
– Entonces, entra en la cámara. Podrás guiar a las mujeres hasta Polonia.
– ¡Basta, Jonas! -Miró por sobre el hombro de su hijo: -Rachel.
Jonas se volvió y vio a la joven detrás de él. Las lágrimas brillaban en sus ojos negros y sostenía a su hija en brazos.
– Abre tu mano, hijo.
Jonas, perplejo, pasó el brazo entre los postes. Sintió que colocaban en su palma un par de objetos duros y pequeños como semillas.
– Son diamantes -dijo Avram, mirando a Rachel a los ojos-. Sí, conservé dos. Te los devuelvo para tu hija. Dale los tuyos, Rachel. Los necesitará para comprar el pasaje a Palestina.
Rachel tenía todos sus diamantes en la mano, pero al ver que el zapatero entregaba los suyos para Hannah, entregó solamente dos.
Después de guardar los diamantes en un bolsillo, Jonas tomó la daga ensangrentada de la vaina y la entregó a Rachel.
– Si tratan de detenerla en el callejón, úsela. Acérquese y clávela con fuerza. Apunte a la barriga.
Rachel tomó la daga y la ocultó bajo el bulto que era Hannah.
Avram volvió nuevamente la espalda al alambrado.
– Escucha, Jonas -susurró-. Cuando llegues a Palestina, lleva a la niña con tu madre. Dile a Leah que la críe como si fuera tu hermana. ¿Comprendes?
Jonas tuvo que hacer un esfuerzo para que no se le quebrara la voz al responder:
– Sí.
Iba a tomar la niña de brazos de Rachel cuando vio a tres SS en la puerta trasera del campo. Desde su posición se veía claramente el lugar que las mujeres deberían cruzar para llegar a la Cámara E.
– ¡Mira! -susurró.
– Dios mío -dijo Avram- ¿Qué hacen allí?
Jonas no alcanzaba a divisar los rostros ni las insignias; sólo veía a dos hombres que fumaban mientras conversaban con el centinela. Miró su reloj: las 19:35. Era el momento de salir del campo.
– ¿Crees que se alejarán a tiempo? -preguntó Avram.
– No lo sé. Papá, ven conmigo al auto. Estás de uniforme, podemos salir juntos.
Rachel le aferró el brazo:
– ¡No pueden irse sin Hannah!
– La llevaremos.
El pánico de la madre despertó a la niña, que empezó a lloriquear en la oscuridad. Avram tocó el brazo de Rachel.
– No temas -dijo-. Jonas, olvida al hombre en la puerta. Toma la niña y vete. Lo de la Cámara E era una probabilidad ínfima.
Jonas miró a los tres SS. Su mente era un torbellino.
Avram tomó el arma del cabo muerto.
– Si no se van, trataré de matarlos.
En ese momento, Jonas vio a otros tres SS parados a la sombra del muro del hospital. Examinaban el deslumbrante Mercedes negro aparecido de manera tan misteriosa en el campo. Entonces comprendió que no llegaría a las garrafas a tiempo. Lo haría McConnell o nadie.
Pasó la puerta y abrazó a su padre con todas sus fuerzas, como para prolongar ese momento hasta el fin de sus días.
– No te olvidaré -dijo con voz ahogada. Le quitó el arma del centinela muerto y la arrojó lejos. -No está silenciada -dijo-. Toma la mía.
Entregó su Schmeisser a Avram.
Éste abrió la boca, pero le falló la voz. En sus ojos apareció un destello, como si tuviera algún remordimiento, pero alejó a su hijo de un empujón.
– Vete.
– Que la niña esté lista. Si dentro de cinco minutos sigo con vida, vendré a buscarla.
42
Jonas Stern cruzó la congelada Appellplatz como Erwin Rommel al revistar el Afrika Korps. No tenía otra arma que la Walther PPK; había entregado la Schmeisser silenciada a su padre y la daga SS a Rachel Jansen. Cada vez que uno de los SS en el portón trasero se llevaba el cigarrillo a la boca, un resplandor amarillo iluminaba la mitad superior de su cara. Esa luz le bastó para ver que dos de los centinelas eran soldados rasos y el otro un sargento primero. No lo habían visto.
– Hauptscharführer! -dijo bruscamente al suboficial-. ¿No sabe saludar a su superior?
Atónito, el sargento Gunther Sturm miró el uniforme verde grisáceo y la Cruz de Hierro Primera Clase. Jamás hubiera esperado toparse con un furioso coronel de la SD en el portón trasero de Totenhausen.
– Standartenführer! -exclamó-. Heil Hitler!
Los dos soldados lo imitaron.
Stern alzó el mentón y miró altivamente al robusto sargento.
– ¿Es usted el Hauptscharführer Sturm?
– Jawohl, Standartenführer -respondió Sturm, asustado.
– No se asuste. Busco a un pez más grande que usted. He venido a detener al comandante Wolfgang Schörner por asociación ilícita para revelar secretos de Estado. Necesito su ayuda, Hauptscharführer y también la de sus soldados. El Obergruppenführer Kaltenbrunner en Berlín agredecerá su ayuda.
La cara mal afeitada de Sturm se alteró y enseguida se iluminó con una sonrisa feroz.
– Standartenführer -dijo en su tono más obsecuente-, no soy de los que murmuran sobre sus superiores, pero he tenido mis sospechas sobre el Sturmbannführer.
– ¿Se puede saber por qué no informó?
– Es que… no tenía pruebas, Standartenführer -dijo, momentáneamente desconcertado-. No se puede acusar a la ligera a un oficial condecorado.
– Herr Schörner no conservará su Cruz de Caballero por mucho tiempo más, Hauptscharführer.
Sturm miró a los soldados. No terminaba de creer en su buena suerte.
– ¿Qué quiere que hagamos, Standartenführer!
Stern miró su reloj: las 19:37. En trece minutos saldrían las mujeres. Lamentaba haber entregado la Schmeisser con silenciador.
– Ésta es la situación, Hauptscharführer. Creemos que una fuerza comando aliada atacará el campo esta noche para asesinar a Herr Doktor Brandt y destruir su laboratorio. Creemos que Schörner montó el ataque a través de sus contactos con la resistencia polaca.
Gunther Sturm no cabía en sí de júbilo.
-¡HerrDoktor tenía razón!
– Los refuerzos SD llegarán en treinta minutos -prosiguió Stern-. Pero necesito su ayuda para detener a Schörner inmediatamente y retirarlo del campo para que no preste la menor ayuda a los comandos. ¿Está preparado?
Sturm sacó la Luger de la cartuchera que colgaba de su cinturón y la agitó en el aire:
– Sé tratar a los traidores, Standartenführer. Si Schörner se resiste, le vuelo la cabeza.
Stern asintió:
– Que vengan los dos soldados. Schörner es peligroso.
– Debo dejar a uno en el puesto, Standartenführer -objetó Sturm-. El comandante mandaría fusilarme si lo dejara abandonado.
La mirada feroz de Stern se clavó en el soldado al otro lado del alambrado.
– Basta de fumar -dijo-. No aparte la vista de los árboles. Los comandos seguramente atacarán desde las colinas. ¿Entendido?
– Jawohl, Standartenführer!
El soldado, cuya cara había tomado un tinte gris, giró al instante y clavó la vista en esos árboles oscuros que momentos antes le habían parecido amistosos.
– ¡Al cuartel, Hauptscharführer!
Stern se adelantó a los dos SS al cruzar la Appellplatz.
– ¿No sería conveniente soltar los perros para que patrullen el alambrado? -sugirió Sturm.
– Por ahora no será necesario -dijo Stern. La sola idea de que los perros feroces patrullaran la zona de la Cámara E era aterradora. -Soltaremos los perros a último momento. Queremos que estén descansados.
– Entendido, Standartenführer.
Pasaron detrás del microcine contiguo al cuartel general. Al llegar a la puerta principal del cuartel, ésta se abrió y apareció un oficial alto con el uniforme de las Waffen SS y un ojo tapado por un parche.
Wolfgang Schörner se quedó helado al ver el uniforme del SD.
Stern, inmutable, desenfundó la Walther y la apuntó al atónito comandante.
– Sturmbannführer Wolfgang Schörner, queda usted detenido en nombre del Führer.
El comandante Schörner miró al sargento Sturm, que había desenfundado su Luger, y nuevamente a Stern.
– Perdón, ¿cómo dijo, Standartenführer?
– No se haga el sordo. Quítele la pistola, Hauptscharführer.
Schörner no hizo el menor gesto mientras Sturm le arrancaba la Luger de la cartuchera.
– ¿Quién es este hombre, Hauptscharführer?
Stern alzó la mano:
– Standartenführer Ritter Stern del Sicherheitsdienst en Berlín. Creo que es evidente, ¿no?
– No se me había informado sobre su visita.
– Desde luego que no. En Berlín se aclarará todo.
– ¿En Berlín? -Los ojos de Schörner recorrieron el uniforme de Stern de arriba abajo, se posaron en cada botón, insignia, arruga y mancha. -Hauptscharführer, ¿no le llama la atención que el Standartenführer haya perdido su daga?
Stern agitó la pistola hacia el hospital, donde había estacionado el Mercedes.
– Llévelo a mi auto, Hauptscharführer -dijo enérgicamente.
Pero Gunther Sturm miraba a Schörner. Conocía el rostro de la culpa, y aunque detestaba al comandante, no veía el menor rastro de ella en su actitud.
– Iré a Berlín con mucho gusto -dijo Schörner serenamente-. ¿Pero no deberíamos exigirle a este hombre que muestre sus documentos? Un oficial del SD que pierde su daga puede ser detenido por ello.
Sturm miró a Stern, perplejo:
– Standartenführer?
Stern miró su reloj con fastidio, como un oficial que tiene prisa:
– Lo lamentará -dijo. Sacó su portadocumentos y lo entregó a Sturm, quien a su vez lo entregó a Schörner sin abrirlo.
– Estos documentos lo autorizan a inspeccionar el dispositivo de seguridad de Totenhausen. -Schörner alzó la vista. -No puede detenerme.
– El reglamento otorga al SD plenos poderes para inspeccionar a las SS y detener a sus oficiales -dijo Stern-. No necesito una orden escrita para detener a un traidor. -Su voz se volvió un susurro amenazante: -Marche al auto de una vez.
– Estas órdenes tienen fecha de hace cuatro días -replicó Schörner sin ceder un ápice. -¿El viaje desde Berlín le llevó cuatro días? -Y sin darle tiempo para responder, añadió: -Qué interesante, su piel bronceada. ¿Brilla el sol en el Tiergarten en pleno invierno?
Stern apuntó directamente a la cara de Schörner.
El comandante no se inmutó.
Stern quería disparar, pero sabía que sería el peor de los errores.
– Bueno, ¿dónde está su daga, Standartenführer?
Stern hizo un esfuerzo para no mirar la vaina vacía. Para ello tuvo que apelar a todas sus reservas, porque su mente estaba en blanco.
Schörner lo miraba con aire meditabundo.
– Con todo respeto, Standartenführer, ¿qué día le entregaron la daga?
En un sentido era bastante irónico, pensó Stern. Se repetía la escena en la cuadra, cuando las mujeres lo interrogaron para que demostrara que era judío. Pero el comandante Schörner no le preguntaba qué año era según el calendario hebreo.
– No he venido a responder a sus preguntas -dijo bruscamente-. Usted responderá a las mías.
Schörner miró a Sturm:
– ¿Qué me dice, Hauptsharführer? Es una pregunta sencilla, ¿no? Usted podría responderla.
Gunther Sturm tenía la cara de un perro de caza que recibiera órdenes de dos amos. Detestaba a Schörner con toda su alma, pero justamente por esas cualidades por las cuales jamás traicionaría a Alemania. Giró con angustiosa lentitud hasta apuntar la Luger a la derecha del vientre de Stern.
– Por favor, Standartenführer, responda a la pregunta -pidió en tono de disculpas-. ¿Cuándo recibió la daga?
Stern siempre había sabido que algún día llegaría ese momento. Aquel en que se agotaban las alternativas. Una situación sin salida. Había sobrestimado sus propios recursos y subestimado los de un veterano de guerra como Wolfgang Schörner. Pensó en la cápsula de cianuro que había trasladado de su Estrella de David al bolsillo del uniforme, pero no tenía el menor deseo de tragarla. No importaba lo que le hicieran los hijos de puta: no lo quebrarían antes que cayera el gas sobre el campo.
– No recuerdo el día -dijo-. Fue en 1940.
– ¡Qué interesante! -ironizó Schörner-. La ceremonia de entrega de dagas siempre se realiza el nueve de noviembre.
Stern miró su reloj: las 19:40. Ahora sólo pensaba en ganar tiempo para que las mujeres llegaran a la Cámara E. Eso sí podía hacerlo.
– Hay una sola solución -propuso-. Llame al Obergruppenführer Kaltenbrunner en el cuartel general del SD en Berlín. -Tomó su Walther por el cañón y la entregó al sargento Sturm.
Totalmente desconcertado, el suboficial SS aceptó el arma. Una sonrisa fugaz cruzó los labios de Schörner.
– ¿Dónde conoció a este hombre, Hauptscharführer?
– En el portón trasero, Sturmbannführer.
– ¿Tiene un hombre apostado allá?
– Ja.
– ¿Cuántos técnicos hay en la fábrica?
– La dotación completa. Treinta y cuatro hombres. La están desmantelando.
Schörner asintió, pensativo.
– Encierre inmediatamente a todos los técnicos en el cine y ponga centinelas. Luego cierre todas las puertas de la fábrica. ¿Entendido?
– Zu befehl, Sturmbannführer.
– Bastará una llamada a Berlín para saber qué clase de pescado tenemos aquí. Cuando termine la llamada, quiero que todos los técnicos estén encerrados. Las enfermeras civiles también. Absolutamente todas. Al trabajo.
El sargento Sturm se alejó a la carrera. Schörner se volvió hacia Stern:
– Fue una conversación de lo más amena. Si usted es quien dice, pronto seré yo quien se quede sin su daga. Si no, bueno… -Miró por sobre el hombro de Stern: -Venga, Schütze.
Con el cañón del fusil de un soldado apuntándole entre los omóplatos, siguió a Schörner al cuartel. Al entrar echó una última mirada al reloj: 19:41.
– ¿Por qué no hay una explosión?
– Le quedan nueve minutos -dijo McConnell, sentado junto a la mesa de la cocina. Se volvió hacia la estufa, donde Anna trataba de entrar en calor. -¿Estás segura de que oiríamos la granada en la colina?
– Sí. Creo que deberíamos ir de una vez. Tengo la sensación de que algo anda mal.
– Estás nerviosa. Todavía no es el momento.
McConnell también sentía una agitación en el vientre, como si estuviera a punto de correr la carrera más importante de su vida. Acababa de beber un gran vaso de agua para reponer el líquido perdido al pasar media hora enfundado en su equipo antigás. El tubo de oxígeno, con la manguera de caucho enroscada en él, estaba en el piso.
Anna se volvió hacia él:
– Me parece que lo atraparon.
McConnell dio un puñetazo sobre la mesa.
– ¿Por qué no oímos nada? Disparos, una alarma, qué sé yo. ¿Crees que se entregaría sin pelear?
– Es posible. Su padre está ahí, ¿recuerdas?
McConnell tomó aliento y trató de serenarse. Había colocado sobre la mesa su lazo, su máscara antigás de vinilo transparente, el fusil Mauser de Stan Wojik y el retazo de tartán que sir Donald Cameron le había obsequiado en el puente de Achnacarry. La nota de Churchill estaba plegada dentro del diario de Anna, oculto en la pierna de su equipo de hule. El equipo antigás de Stern estaba plegado sobre el asiento trasero del Volkswagen de Greta.
– ¿Dónde estaba Stern?
Anna le tocó el brazo:
– El confía en que soltaremos las garrafas de gas. Creo que deberíamos esperar en la cima.
– Haré lo que él me dijo -replicó McConnell, obstinado. Bebió otro vaso de agua. -Ocho minutos. Llegaremos a la cima a tiempo.
Ella le tomó la mano.
– De acuerdo. Pase lo que pase, me alegro por lo de anoche. Así todo será más fácil.
McConnell iba a preguntar qué quiso decir, pero se contuvo. Tenía la sensación de saberlo.
Cuando Avram Stern vio a Jonas cruzar la Appellplatz delante del sargento Sturm y un soldado estuvo a punto de sufrir un ataque de pánico. Sin embargo, se dominó y trató de pensar como lo haría su hijo. Jonas había llegado hasta allí sin que lo atraparan; seguramente sabía lo que hacía.
Los tres hombres bordearon el microcine y desaparecieron de la vista. ¿Acaso Jonas trataba de llegar al portón principal? A cincuenta metros de distancia, se lo distinguía borrosamente en la oscuridad, pero si un hombre lo atravesara, Avram lo vería.
Nadie pasó por ahí.
Dos minutos después de que Jonas desapareció de su vista, Avram vio al sargento Stern que irrumpía por la puerta trasera del cuartel general y corría hacia la fábrica acompañado por cinco soldados. ¿Acaso Jonas había tratado de huir hacia la libertad? ¿Había montado una especie de maniobra diversionista para alejar a los SS de la Cámara E? Avram sintió una punzada de miedo cuando los técnicos de laboratorio con sus delantales blancos salieron de la fábrica en tropel, arreados por los hombres del sargento Sturm.
Un crujido suave de pasos sobre la nieve a sus espaldas le indicó que Rachel y las mujeres se trasladaban a la cuadra de los niños judíos; luego irían a la Cámara E. Miró su reloj de pulsera; era un objeto prohibido -el reloj de un judío muerto- que había aceptado en pago por remendar las botas de un SS.
Las 19:41.
Jonas había dicho que provocaría un apagón. Ahora no podría hacerlo. Sin el amparo de la oscuridad total, las mujeres y los niños tendrían que cruzar el campo abierto a la vista del centinela del portón trasero.
No llegarían a ninguna parte.
Con manos temblorosas, el zapatero empuñó la Schmeisser silenciada y se encaminó hacia el portón trasero.
– Nadie lo conoce en Berlín.
El comandante Schörner sonrió al colocar el auricular sobre la horquilla.
Stern miró impasible el cañón negro de su propia Walther.
– Hablé con Kaltenbrunner en persona -dijo Schörner-. Me ordenó que lo envíe a Berlín para interrogarlo. Pero antes… yo también quiero hacerle algunas preguntas.
Se abrió una puerta a espaldas de Stern. No se volvió, pero el estrépito de los borceguíes le dijo que por lo menos tres hombres habían entrado en la oficina.
– ¡Sturmbannführer, los técnicos están encerrados en el microcine! -informó el sargento Sturm-. ¡La fábrica está cerrada!
– ¿Las enfermeras?
– Encerré a las tres que estaban de turno en el cine con los técnicos. Greta Müller, desde luego, ha muerto. Mandé un mensajero a buscar a Frau Jaspers.
– Son cinco. ¿Y la sexta?
– Es Fraulein Kaas, Sturmbannführer. Parece que se retiró temprano hoy.
– ¿Y? -insistió Schörner con fastidio.
– ¡Acabo de enterarme de que se fue en el auto de Greta Müller! En la confusión después del hallazgo de los cadáveres en la cloaca…
– Nadie se dio cuenta -lo interrumpió Schörner-. La verdad es que yo sí me di cuenta, pero no pensé que Fraulein Kaas, la cuñada de un Gauleiter, pudiera ser una traidora. Estúpido de mí. Ahora que lo pienso, era muy amiga de la Müller.
Stern miró subrepticiamente su reloj: las 19:43. Rogó para sus adentros que McConnell saliera de la casa a tiempo.
Schörner tamborileó sobre el escritorio.
– ¿Sabe qué pienso, Hauptscharführer! Que nuestro falso Standartenführer no pudo haber pasado cuatro días en el bosque. Está demasiado pulcro. Diría que ha disfrutado de la hospitalidad de algún lugareño. Y que ha comido bastante bien. Dígame, Sturm, ¿dónde vive Fraulein Kaas?
– En una cabaña vieja en las afueras, al sur de Dornow.
– Conozco la casa. -Bruscamente se puso de pie y enfundó la Walther de Stern. -Yo mismo allanaré la casa con un pelotón.
– Pero Herr Doktor Brandt ha ordenado el acuartelamiento general.
Schörner crispó la mandíbula:
– El jefe de seguridad soy yo, no Brandt. Este hombre ya no representa el menor peligro, pero sus camaradas sí. Quién sabe si los Aliados no pensaban secuestrar a Brandt. Quiero que ponga a Herr Doktor bajo guardia.
Schörner tomó un cargador del cajón de su escritorio y su Luger que aún tenía el sargento Sturm.
– Hauptscharführer, si hay algún problema durante mi ausencia usted deberá evitar a toda costa que Herr Doktor caiga en manos del enemigo. -Lo miró fijamente:
– ¿Entiende lo que digo?
Sturm carraspeó:
– ¿El Sturmbannführer dice que debo matarlo?
– Exactamente.
Sturm asintió, muy serio. La brusca transformación del monaguillo Schörner en un oficial implacable lo desconcertaba.
– ¿Qué hacemos con éste? -preguntó, señalando a Stern.
– Necesito saber qué es lo que sabe. Quién lo envió, con cuántos hombres y con qué planes… todo. Lo creo capaz de realizar la tarea, Hauptscharführer. ¿O me equivoco?
Gunther Sturm sabía que era capaz de realizarla, pero había cometido el error de matar al gigantesco polaco y temía hacerse cargo de otro interrogatorio importante.
– ¿Hasta dónde puedo llegar, Sturmbannführer?
Schörner se puso un capote y fue a la puerta.
– No lo mate. ¿Entendido?
– Zu befehl, Sturmbannführer! -exclamó mientras hacía una venia-. Buena caza. Schörner salió.
Sturm tomó el teléfono:
– ¿Karl? Diga a Glaub y Becker que vigilen a Herr Doktor hasta nueva orden. -Cortó e hizo una señal a los dos SS que permanecían en el fondo de la oficina:
– Sujétenlo a la silla.
Stern se crispó cuando cuatro manos aferraron sus antebrazos con tanta fuerza que casi le cortaron la circulación.
El sargento Sturm registró rápidamente el uniforme, rió al encontrar la cápsula de cianuro y se guardó las llaves del Mercedes de Sabine. Sonrió al desenvainar su daga SS. Era idéntica a aquella con la cual Stern había degollado al centinela antes de entregarla en su ignorancia a Rachel Jansen. Cortó despreocupadamente los botones de la chaqueta y luego rasgó la camiseta.
– Ach! -exclamó al ver el pecho desnudo de Stern-. ¡Miren!
Los dos soldados contemplaron atónitos las cicatrices lívidas que surcaban el pecho y el vientre. Sturm advirtió que las cicatrices se extendían hacia el bajo vientre.
– Levántenlo.
Cortó el cinturón y le bajó los pantalones hasta las rodillas.
– ¡Le falta un pedazo! -gritó con júbilo-. ¡Carajo, es un judío! ¡Un judío de mierda en uniforme del SD!
Stern se quedó sin aliento cuando el sargento le alzó el escroto con la hoja fría de la daga.
– Miren cómo se arruga como un rábano marchito -indicó Sturm, riendo-. ¿Cuánto tiempo crees que el pajarito tardará en cantar, Félix?
Uno de los soldados miró admirado el pecho de Stern, cruzado de cicatrices.
– Apuesto veinte marcos a que aguanta dos horas -dijo.
– Buena apuesta -convino Stern suavemente. Miró fijamente a los ojos de Gunther Sturm. -Espero que seas un hombre paciente.
Si los dos soldados no lo hubieran sostenido, el puñetazo de Sturm lo habría arrojado al piso doblado en dos. Tardó casi diez segundos en recuperar el aliento.
– Siéntenlo en la silla -ordenó Sturm-. En menos de una hora rogará que lo matemos.
43
Inmóvil frente a la puerta de la oficina de Klaus Brandt, Ariel Weitz miraba la espalda del doctor a través de la ventana. Brandt estudiaba unos gráficos clínicos, pero Weitz sabía que en realidad esperaba una llamada telefónica. Una hora antes el jefe del campo había llamado al Reichsführer Himmler en Berlín. Aun los poderosos debían aguardar como lacayos hasta que el antiguo avicultor que regía las SS se dignara atenderlos.
Weitz sintió un escozor en las manos al contemplar la espalda del guardapolvo médico de Brandt. Hasta la pelusa gris que cubría la robusta nuca prusiana le daba ganas de gritar de odio y repugnancia. La reluciente coronilla calva le parecía un lugar excelente para clavar un centenar de clavos. Cien veces había pensado en quebrar las célebres manos con la puerta de acero del pabellón de aislamiento. Mil veces había querido inyectar en esa médula espinal el bacilo meningocóccico, tal como hacía Brandt a "sus niños". Pero esa noche…
Esa noche pagaría todas las facturas.
Oyó pasos en el corredor principal y se apartó rápidamente. Dos SS pasaron de largo y se apostaron frente a la puerta. Una dificultad imprevista.
Weitz cruzó el salón hasta un pequeño consultorio que daba al corredor principal. Allí había ocultado el resto de sus armas y también su trofeo. En el armario estrecho había colgado uno de los equipos antigás de Raubhammer probados esa tarde y luego descontaminados. Además, de pesar menos de la mitad que los modelos anteriores, incluía un filtro y un tubo pequeño de oxígeno puro dentro de una alforja. El otro equipo de Raubhammer estaba en la oficina de Brandt, pero a Weitz le daba lo mismo. Uno era suficiente.
Se preguntó qué pensarían los guardias SS al ver aparecer al judío mimado de Brandt empuñando una metralleta. En todo caso, serían sus últimos pensamientos. Lo que no entendía era el motivo de su inesperada presencia. ¿Acaso Schörner se había dado cuenta de que el campo corría peligro? Minutos antes, Weitz había visto una larga hilera de técnicos de la fábrica que cruzaban la Appellplatz hacia el cine, arreados por el sargento Sturm. Pero no veía motivos para preocuparse por ello. No importaba lo que hubiera averiguado, a esa altura Schörner estaba en desventaja. Era demasiado tarde para contrarrestarla.
Iba a colocarse el equipo de Raubhammer cuando oyó el rugido de un camión de transporte de tropas.
Avram Stern alcanzó a dar tres pasos hacia el portón trasero cuando se detuvo en seco al oír voces de mando y un rugido de motores. Al volverse, vio el auto de campaña gris de Schörner que salía a gran velocidad por el portón principal, seguido por un camión abierto cargado de soldados SS armados hasta los dientes.
Avram sintió que se desvanecía su última esperanza.
Aferró la Schmeisser con fuerza y volvió hacia el centinela, pero se detuvo nuevamente al oír un portazo. Parado en los escalones de entrada al hospital, Ariel Weitz miraba desconcertado los vehículos que salían. Weitz inclinó la cabeza como si hubiera intuido que una mirada humana estaba clavada en él. Cuando por fin se volvió hacia las cuadras de los prisioneros, el zapatero tomó la decisión más rápida y temeraria de su vida. Jamás habría comprendido el motivo. Si en ese momento alguien se lo hubiera preguntado, tal vez habría mencionado las lágrimas que vio en la cara de Weitz la noche de la gran selección. Desde esa noche pensaba mucho en Weitz. En el hecho de que el odioso alcahuete podía andar por el campo a voluntad. Que los SS solían enviarlo a hacer mandados en Dornow, tal era su confianza en él. Y que los ingleses sólo podían montar un operativo como el de Jonas si contaban con una buena fuente de información dentro de Totenhausen. Avram había llegado a la conclusión de que ningún judío podía venderse a los nazis como aparentaba hacerlo Weitz. Y fue por eso que, cuando Weitz se volvió hacia las cuadras de los prisioneros, Avram le indicó con un gesto que se acercara a la puerta de la alambrada.
Weitz vaciló al ver que el centinela le ordenaba acercarse a las cuadras. No quería cruzar la Appellplatz. Pero el hombre que lo llamaba era un SS; aun en el umbral de su gran triunfo, no podía negarse. Cruzó el campo nevado rápidamente y cuando llegó a la puerta tenía la mirada obsecuente de siempre.
– ¡Tú! -exclamó-. ¿Y ese uniforme?
Avram le aferró la nuca con la mano izquierda. Empuñó la daga con la diestra y apoyó la punta en el cuello de Weitz.
– Un solo grito y te degüello.
Weitz meneó la cabeza con vehemencia.
– ¡No! ¡No entiendes nada! -Miró el uniforme de arriba abajo. -Yo tampoco entiendo nada.
Avram empezó a hundir la daga en la piel de Weitz.
– Una pregunta. ¿Tienes algo que ver con lo que va a pasar?
El hombrecillo abrió los ojos de par en par.
– Sé lo que va a pasar. Pero tengo mis propios planes.
– ¡Lo sabía! ¡Lameculos! Era una pose. Escucha, los SS tienen a mi hijo. Si no lo liberas, no habrá ataque.
– ¿Tu hijo…? ¿Tu hijo es el Standartenführer judío?
– Sí.
– Dios mío. ¿Dónde lo llevaron? ¿Al cine con los técnicos?
– No lo sé. Deben de haberlo llevado a alguna parte para interrogarlo. -Avram le sacudió el cuello.- ¡Debes liberarlo! Tú conoces el campo mejor que nadie. 1
Aunque estaba furioso por tener que cambiar de planes, Weitz asintió.
– Veré qué puedo hacer. ¿Qué harás tú? ¿Te quedarás aquí hasta que te maten?
Avram lo soltó.
– Ocúpate de mi hijo, nada más.
Weitz volvió al hospital y en ese momento Rachel Jansen apareció en las sombras detrás de Avram.
– ¿Por qué hablaba con él? Es un soplón de los SS.
– No importa. ¿Ya están todas en la cuadra de los niños?
– Sí. -Alzó el bulto que llevaba en sus brazos. -Aquí está Hannah. ¿Dónde está su hijo?
Avram meneó la cabeza.
– Lo atraparon. Tendrás que llevar a Hannah a la Cámara E.
Rachel gimió. Le respondió una vocecilla plañidera entre las mantas. Rachel tranquilizó a la niña en holandés y volvió al alemán.
– ¿Qué haremos, zapatero? No puedo llevar a los niños mientras el centinela siga apostado en el portón trasero. ¡Nos verá y dará la alarma!
– Vuelve adentro.
– ¡Pero ya viene el gas!
– Prepárate para salir de prisa. Volveré por ti en un minuto. Si no vuelvo, tendrás que arreglártelas. Haz lo que te parezca mejor.
Rachel le aferró el brazo.
– Si ve a su hijo, dígale que vuelva por Hannah. Se lo suplico, Herr Stern.
– Se lo diré.
Avram quitó el seguro de la Schmeisser y fue hacia el portón trasero.
Jonas Stern trataba de mantenerse despierto mientras el sargento Sturm lo torturaba. El hombre era idóneo para la tarea. Sobre todo, demostraba entusiasmo. La tortura física era un trabajo agotador. Lo peor de todo eran los golpes a los parietales. El zumbido en los oídos casi no le dejaba pensar. Quería aflojar, desmayarse. Pero se esforzó para mantenerse despierto. Porque tenía una ventaja sobre el torturador. Sabía exactamente qué estaba a punto de ocurrir en el campo de Totenhausen. Y tal vez -sólo tal vez- cuando estallara el explosivo plástico que había adherido a las garrafas enterradas, sería físicamente capaz de correr hacia el portón principal. Pero para eso debía mantenerse despierto. Lo cual no era fácil cuando trataban de reducirle el cerebro a picadillo. Cuando el sargento Sturm tomó la daga, casi soltó un suspiro de alivio.
Avram Stern no había matado a un ser humano desde 1918, pero no se detuvo a cavilar. Al cruzar el campo nevado hacia el centinela, se preguntó cuánto ruido haría una Schmeisser con silenciador. Veterano de la Primera Guerra Mundial, le parecía imposible silenciar del todo el tableteo de una ametralladora.
Decidió usar la daga.
Trató de adoptar un paso confiado y arrogante como el de todos los SS. Al caminar miraba fijamente la espalda del centinela. Parado junto a la puerta, el soldado miraba los árboles. Pensó en llamarlo suavemente para no asustarlo, pero el hombre no parecía tener conciencia de su entorno. Avram miró la daga plateada que llevaba en la mano. Tendría que golpear con fuerza para atravesar el capote y la chaqueta de invierno. Jonas había degollado ostensiblemente al otro centinela, pero Avram no poseía esa destreza. Por un instante lamentó no tener una bayoneta como en la Gran Guerra o, mejor aún, una pala afilada, el arma más fiable en el combate de trincheras. Pero esta era otra guerra.
– Kamerad -dijo con una serenidad que lo sorprendió a él mismo-. ¿Tienes fuego?
El centinela se sobresaltó, pero se tranquilizó al ver el uniforme pardo y hurgó en el bolsillo de su capote.
– Me vendría bien un cigarrillo -dijo con una risita nerviosa-. Ese hijo de puta del SD me hizo cagar de miedo.
A la luz del fósforo, los ojos del joven centinela vieron la cara de Avram. Los dos se reconocieron simultáneamente. Avram Stern vio al jovencito que le había pedido unas pantuflas de fino cuero para regalar a su novia; el centinela vio la cara surcada de arrugas del zapatero.
Avram sintió que la furia se adueñaba de su brazo al hundir la daga en la piel suave bajo el mentón. Bruscamente, algo la detuvo. La daga había atravesado el paladar, los senos y la masa encefálica hasta chocar con la bóveda del cráneo, pero aún quedaban tres centímetros de hoja y la empuñadura por debajo del mentón. Mirando fijamente los ojos celestes, Avram dio un tirón hacia la izquierda antes que el cuerpo cayera sobre la nieve.
Trató de extraer la daga de la cabeza del centinela, pero le fallaron las fuerzas. Sentó el cuerpo contra el alambrado para que el centinela pareciera dormir en su puesto. La empuñadura de la daga mantenía la cabeza semierguida. Avram se limpió las manos ensangrentadas en el capote del centinela y volvió hacia las cuadras.
Su reloj le indicó que eran las 19:48.
Embargado por el pánico, estuvo a punto de disparar la Schmeis ser cuando un grupo de sombras pasó en la oscuridad. Bruscamente comprendió lo que sucedía.
Rachel Jansen encabezaba la marcha hacia la Cámara E.
44
El vistoso tartán de los Cameron ondeaba como una bandera, atado a la correa del tubo de oxígeno. McConnell salía de la casa seguido por Anna.
– ¡Un momento! -dijo-. Ahí viene Stern.
A unos ochocientos metros de la casa, un par de faros de automóvil venía por el camino que bajaba de las colinas hacia Dornow. Al pie de las colinas apareció otro par de faros que seguía al primero.
– ¿Lo persiguen? -preguntó McConnell, preocupado.
– No es Stern -dijo Anna con voz sorda-. Son las ocho menos diez. Si no lo han atrapado, estará en el poste. Mira la diferencia entre los faros. Es un auto de campaña seguido por un camión de tropas. Dios mío, ya vienen. Seguro que Stern cayó y tal vez Schörner pudo hacerlo cantar.
Arrancó el tubo del hombro de McConnell y lo arrastró hacia el Volkswagen de Greta. Lo dejó en el asiento trasero y tomó cuatro granadas del talego de cuero de Stern.
– ¡Sube al auto! -exclamó-. Tírate al suelo. ¡Rápido!
– ¿Qué diablos piensas hacer?
– Hay un solo camino a la estación transformadora, y es por donde vienen ellos. No podemos pasarlos. Voy a esperar en la puerta para que vengan derecho a mí. Cuando lo hagan, tú…
Le aferró los brazos y la sacudió:
– ¡No te dejaré aquí para que te maten!
– Entonces moriremos los dos en vano.
El suelo ya temblaba al acercarse los pesados vehículos.
– ¡Tiene que haber otra forma!
Anna miró una vez más los faros que se acercaban.
– Está bien -dijo. Dejó las granadas en el asiento delantero. -¡Sígueme! -Corrió al interior de la casa, encendió todas las luces, abrió la puerta del sótano y gritó: -¡Quieta, Sabine! ¡Va a haber disparos! ¡Podrían matarte por error!
Ante la mirada aturdida de McConnell, cerró la puerta del sótano, abrió un cajón del armario de la cocina y sacó una pistola que él no había visto hasta entonces.
– Stan Wojik me la dio -dijo, y fue hacia el dormitorio.
Una puerta pequeña daba al terreno baldío detrás de la casa. Anna salió primero, bordeó la casa y se arrodilló al llegar a la esquina. McConnell la siguió, demorado por el peso del equipo y el Mauser. Cuando llegó a la esquina, ella corrió hacia el Volkswagen. Él la siguió, sorprendido porque ella fue derecho al asiento del conductor.
Sin darle tiempo a abrir la portezuela, la apartó y rompió la ventanilla de un culatazo. Luego rompió la luz interior. Abrió la portezuela y la empujó hacia el interior, hasta el asiento del acompañante.
– ¡Abajo! ¡Siéntate en el piso!
Anna obedeció. McConnell se tendió de espaldas sobre el asiento, con la cara apenas bajo la ventanilla y a pocos centímetros de la de ella y los pies bajo el volante. Aferró el fusil contra su cuerpo y su dedo buscó el disparador.
– ¿Por qué encendiste las luces? -preguntó.
– Pensarán que si uno viola el reglamento sobre el apagón, seguramente estará en la casa. Pero si deciden revisar antes el auto… -Alzó la pistola.
El chillido de los frenos del automóvil se unió al rugido grave del motor del camión pesado. McConnell, crispado, trató de descifrar los ruidos. El camión se detuvo entre el auto y la casa sin apagar el motor. Se abrieron cuatro puertas y luego se cerraron. Los borceguíes pisotearon la nieve. McConnell alzó apenas la cabeza para echar un vistazo, pero su aliento había empañado los vidrios. Oyeron golpes en la puerta de la casa.
– ¡Fraulein Kaas! -vociferó un hombre-. ¡Fraulein Kaas, abra la puerta!
– Schörner -susurró Anna.
El tableteo de la ametralladora golpeó a McConnell como un choque eléctrico. Schörner había disparado a la cerradura. Se oyó una voz sorda de mujer:
– ¡Socorro! ¡Socorro, en nombre del Führer
– ¡Carajo, Sabine se soltó! -McConnell oyó un estrépito de borceguíes en el piso de madera.
Anna le aferró el brazo:
– Dime qué ves.
Se sentó lentamente y pasó la mano sobre la ventanilla empañada.
– Hay media docena de soldados junto a la puerta de la casa. Otros diez, más o menos, en el camión.
– Prepárate. Cuando yo diga, enciende el motor.
McConnell no había terminado de poner los pies en los pedales cuando Anna arrancó las chavetas de dos granadas. Bajó del Volkswagen tan despreocupadamente como si saliera de un restaurante, se volvió y arrojó las granadas al camión. Cuando estallaron, ella ya disparaba hacia los soldados en la puerta.
– ¡Ahora, por Dios! -chilló. Tenía un pie apoyado en el interior del auto.
McConnell encendió el motor y apretó el acelerador a fondo, pero las ruedas patinaron sobre el hielo.
Las dos granadas estallaron a medio segundo una de otra en medio de un fogonazo enceguecedor. Anna siguió disparando. Un SS irrumpió por la puerta de la casa, pero voló hacia atrás como un perro retenido por una correa. Anna se arrojó al auto y cerró la portezuela. Él aflojó un poco el acelerador y el auto se puso en marcha.
El Volkswagen coleó al salir al camino. Gracias a Dios que había pasado varios inviernos en Inglaterra; un nativo de Georgia sería incapaz de conducir en una ruta helada. Anna cargó la pistola y apuntó por el parabrisas trasero mientras se alejaban.
– No nos siguen -exclamó-. ¿Qué están haciendo?
– ¡Interrogan a tu hermana! -dijo McConnell sin apartar la vista del camino-. Ponte el equipo de Stern. ¡Ahora!
Wolfgang Schörner se levantó del piso de la casa y fue tranquilamente a la puerta. Miró las luces traseras del Volkswagen que se alejaban a toda velocidad hacia las colinas. El cabo SS que conducía el camión se tambaleó hacia él, la cara lívida de terror.
– ¡Cinco muertos, Sturmbannführer!. ¡Ocho heridos! ¿Qué haremos?
– Ante todo, cálmese. -Schörner lanzó un suspiro de satisfacción. -Por fin la guerra ha llegado a Totenhausen, Rottenführer. En la guerra muere mucha gente.
– ¿No los perseguiremos?
– Todavía no. Los idiotas van hacia el campo. -Se volvió hacia la cocina, donde un soldado ayudaba a Sabine Hoffman a incorporarse. -Mis disculpas por la interrupción, señora. Como le decía, nos conocimos hace unos meses en Berlín. ¿No es usted la esposa del Gauleiter Hoffman?
– ¡Sí, Sturmbannführer!
– ¿Puede decirme quién iba en ese auto?
– ¡Mi hermana! ¡Se ha vuelto loca! Dos hombres pasaron casi todo el día aquí. Un norteamericano y un judío. ¡El judío tenía un uniforme del SD!
– Ya lo atrapamos -informó Schörner en tono reconfortante-. ¿Sabe qué planes tenían su hermana y el norteamericano?
– El judío habló de una estación transformadora.
Schörner sintió una punzada de miedo.
– ¿Algo más?
– Anna le preguntó al norteamericano no sé qué cosa sobre los gases tóxicos. Parecía saber mucho sobre el asunto.
Schörner se puso pálido:
– ¿Hay teléfono aquí?
Sabine meneó la cabeza.
– ¡Rottenführer, quiero cuatro soldados en mi auto! El resto nos seguirá en el camión.
– ¿Qué hacemos con los heridos, Sturmbannführer? Algunos no pueden caminar.
– ¡Déjelos donde están!
Treinta y tres kilómetros al norte de Totenhausen, el navegante del bombardero que encabezaba la escuadrilla GENERAL SHERMAN avistó la desembocadura del río Recknitz.
– Ahí está, señor. Hay que virar.
El jefe de la escuadrilla, Harry Sumner, viró el Mosquito hacia el sur.
– ¿Está todo el mundo, Jacobs?
– Nos siguen, señor.
Sumner miró el indicador de combustible. Un viento de frente los había retrasado un poco, pero el mismo viento los ayudaría en el regreso. Habían perdido un avión, obligado a volver debido a un fallo mecánico. Así sucedían las cosas. Pero tenían bombas y bengalas de sobra para realizar la misión.
– ¿Podrá ubicar el blanco, Jacobs? Dicen que está casi tapado por los árboles.
El navegante estudiaba un mapa a la luz de una pequeña linterna que sostenía entre los dientes.
– No se aparte del río -farfulló-. El H2S muestra las curvas. Si el mapa es preciso, el pueblo de Dornow y el río nos servirán de límites. Con las bengalas podremos ver la estación transformadora y el campo.
Sumner miró la oscuridad a través del parabrisas. La cinta de plata del río les indicaba el camino hacia el sur. Era una misión rara, incluso para la Escuadrilla de Tareas Especiales. ¿Penetrar hasta el corazón de Alemania para bombardear un pequeño campo a pedido del SOE? Los mariscales del aire mantenían una guerra constante con Duff Smith para impedir que hundiera sus garras en los dichosos aviones. ¿Cómo había conseguido toda una escuadrilla de Mosquitos? Sumner se lo había preguntado a su superior en Wick, pero éste respondió con una mirada torva y murmuró que "la orden vino directamente de Downing Street".
Sumner no supo que responder. Pero sí sabía una cosa. Desde trescientos metros de altura y sin tener que preocuparse por las baterías antiaéreas, su escuadrilla era capaz de acertarle a una cabina telefónica y dejar sólo un cráter de dos mil metros cuadrados.
– Faltan ocho minutos -dijo el navegante.
– ¡Todavía no nos siguen! -dijo McConnell, mirando el espejo retrovisor. Trataba de mantener la mayor velocidad posible.
– Ya lo harán. -Anna hundió los brazos en las mangas del equipo de hule y alzó la cremallera del pecho. Él le tomó la mano.
– Primero, colócate el casco, así el traje se cierra sobre la parte que cae sobre los hombros. Es la única manera de cerrarlo herméticamente.
Anna tomó las dos máscaras.
– Ponte la tuya -indicó él-. Podré oírte si quieres hablar.
McConnell redujo la velocidad cuando el camino empezó a ascender. Apareció la primera curva cerrada del camino sinuoso que surcaba las colinas. Al tomar la curva vio los faros que los seguían.
– Ahí vienen -dijo-. ¿Conoces los tubos de aire comprimido?
– He suministrado oxígeno a muchos pacientes.
– Bueno, el funcionamiento es el mismo. Abre la válvula, conecta la manguera a la máscara y respira normalmente. -Giró bruscamente para esquivar unos abedules. -¡Diablos, es un verdadero camino de cornisa!
Anna se había colocado la máscara, que emborronaba sus rasgos y apagaba el brillo de sus ojos. Parecía un extra en una película del espacio.
– Las botas me quedan grandes -dijo. Su voz zumbaba a través del diafragma transmisor sobre la boquilla.
– Póntelas. Y baja las piernas del traje sobre ellas. -Aminoró para tomar otra curva-. ¿Cuánto falta para llegar a la estación transformadora?
– Poco.
– Dejaré el auto entre los árboles. Schörner y sus hombres seguirán de largo.
Anna asintió y señaló a su izquierda:
– Despacio.
Pasó de largo por la estación transformadora. En medio de la jungla de soportes metálicos estaba la casilla de madera del vigía; una luz tenue brillaba a través de la ventana. Treinta metros más allá, salió del camino y siguió hasta que lo detuvieron unos troncos.
Se puso la máscara y cerró la cremallera del equipo. El silencio le pareció sobrenatural después de la escaramuza frente a la casa. Anna lo ayudó a sujetar el tubo de aire. Se sentía como un caballo de noria con anteojeras. Antes de conectar la manguera, se inclinó hacia adelante:
– Será mejor que llevemos las armas.
Ella meneó la cabeza y le entregó el Mauser.
– ¿Qué haces?
– Me quedaré aquí. Tal vez Schörner se detenga en la estación transformadora o doble aquí. No podemos correr el riesgo.
– Pero no podrás detenerlos.
– Tengo las granadas de Stern y la pistola. Tú lleva el fusil, pero no lo uses hasta último momento.
– Anna…
– ¡Ya!
Iba a decir algo más, pero ella le colgó el Mauser del hombro y lo alejó de un empujón hacia los árboles. Se volvió un instante a mirarla. Estaba de pie en la oscuridad, inmóvil junto al auto, una hermosa mujer enfundada en hule negro con la cabeza cubierta por una bolsa de vinilo transparente. Ridícula. Trágica. Pensó en el diario que había llevado durante tanto tiempo, y que ahora él llevaba en la pierna izquierda de su equipo antigás. Sólo rogaba que viviera para escribir la última página cuando terminara esa noche.
Agitó el brazo, se volvió y caminó pesadamente sobre la nieve hacia el poste.
El comandante Schörner corría por las colinas al doble de velocidad que McConnell. El cabo nervioso iba a su lado y tres soldados ocupaban el asiento trasero con sus metralletas. El camión los seguía de cerca, tal vez porque su conductor estaba tan furioso y sediento de venganza como los soldados que viajaban en la caja. Schörner dio sus órdenes al cabo.
– Nos separaremos en la estación transformadora. Usted y dos hombres volverán en el auto a Totenhausen. Dígale a Sturm que se prepare para un asalto comando. Habrá un apagón en cualquier momento. La alambrada se quedará sin corriente. Gracias a Dios que se me ocurrió colocar esas minas. Dígale a Sturm que ponga la mitad de sus hombres a vigilar los tanques de gas y la otra mitad alrededor de la fábrica. Dígale… -el auto casi se salió del camino en una curva cerrada, pero Schörner no perdió el control-…dígale que volveré lo antes posible. Apostaré a los del camión en la estación transformadora. Me parece que el norteamericano tratará de detonar explosivos colocados hace unos días. El detonador debe de estar entre los árboles, cerca de la estación transformadora. Ach, daría cualquier cosa por tener uno de los perros de Sturm.
– ¡Sí que tenemos un perro, Sturmbannführer! -dijo el cabo con una sonrisa feliz-. ¡Está en la cabina del camión!
– Aja, por fin tenemos un poco de suerte. -Schörner tomó otra curva y apretó el acelerador a fondo. Lo más extraño, pensó al aferrar el volante como un campeón de automovilismo, era que a pesar de los problemas, hacía meses que no se sentía tan bien.
McConnell se tambaleó en los últimos metros hasta llegar al poste; le ardía la garganta al respirar el aire seco del tubo que cargaba sobre la espalda. Tal como había dicho Stern, encontró las clavijas y las correas junto al pie del puntal. Nunca había usado esos aparejos, pero su funcionamiento era sencillo: una clavija de hierro se proyectaba de cada empeine, soldada a piezas de hierro con forma de anzuelos de pesca que pasaban bajo la suela del borceguí y subían por la cara interior de las pantorrillas, sujetas con correas de cuero. El aparejo de seguridad consistía principalmente en un grueso cinturón de cuero con un aro de hierro adelante; por éste pasaba otro cinturón cuyo diámetro era el del poste. McConnell dejó su fusil, se sentó y se colocó las clavijas.
Luego se colgó el Mauser en bandolera, sujetó el cinturón de seguridad al poste y hundió la clavija derecha en la madera. Pensó que se soltaría al tener que soportar su peso, pero eso no sucedió. Abrazó el poste, se alzó sobre la clavija, deslizó el cinturón hacia arriba, se echó hacia atrás para mantener el equilibrio y hundió la clavija izquierda unos cincuenta centímetros más arriba. De esa manera empezó a ascender con rapidez sorprendente; al mismo tiempo tenía la sensación de subir en círculos, como una víbora que se enroscara en el poste.
No podía ver lejos en la oscuridad, pero Stern le había dicho que los postes bajaban en hilera a lo largo de una faja abierta en las laderas boscosas; los travesaños estaban por encima de todos los árboles salvo los más altos. Un callejón recto de seiscientos cincuenta metros, a un ángulo descendiente de treinta grados: así lo había descrito Stern.
Gritó cuando la clavija derecha se salió de la madera. Se deslizó más de un metro por el poste cubierto de hielo antes de poder abrazarlo con fuerza suficiente para detener la caída. El cinturón de seguridad no la había detenido. Rogó que ninguna astilla hubiera rasgado el buzo antigás.
A tres cuartos de camino hacia el travesaño vio los faros de los vehículos que venían por la cuesta. Parecían parpadear al aparecer y desaparecer entre los árboles. Hundió las clavijas en la madera y pensó en Anna que esperaba allá abajo. Cuando estaba por alcanzar el travesaño, oyó el rugido de un motor.
En un primer momento pensó que el vigía había encendido el motor de un vehículo. Pero el ruido parecía venir del pie del poste. Cuando comprendió, estuvo a punto de deslizarse hasta el suelo.
Pero no llegaría a tiempo. Anna lo había planificado así. No había nada que hacer.
Había resuelto morir por la misión.
45
Ariel Weitz salió por la puerta principal del hospital y bajó rápidamente los escalones, envuelto en el capote reglamentario de Herr Doktor Brandt, que había sustraído de un armario. El grueso abrigo servía para disimular la extraña giba lumbar formada por la alforja de aire del equipo de Raubhammer. En la izquierda llevaba la máscara antigás y en la diestra empuñaba una metralleta.
Cruzó rápidamente la Appellplatz, con la vista clavada en el cuartel general. Le importaba un bledo la suerte del hijo del zapatero, pero éste le había dicho que sin él no habría ataque. Y Weitz, que había conocido al joven comando, pensaba que podría ser cierto. De su bolsillo sacó la llave de la puerta trasera del cuartel y entró.
Oyó gritos sordos desde un cuarto en el frente del edificio. Pasó revista a las posibilidades. Intendencia. Sala de radio. La oficina administrativa de Brandt. La oficina de Schörner. Del corredor a su derecha -es decir, desde el cine- le llegó un zumbido de voces. Los técnicos de la fábrica y sus guardias. Se arrebujó en el capote y caminó rápidamente por el pasillo.
Vio la espalda de la chaqueta marrón del operador del radio inclinado sobre su consola. La intendencia estaba desierta. Siguió adelante. La oficina administrativa de Brandt. Desierta. Los gritos eran más fuertes. Ruido de golpes. Risotadas. La voz de Gunther Sturm que se lamentaba por una apuesta.
Dejó la máscara antigás de Raubhammer en el piso y empuñó la pistola ametralladora con las dos manos.
Jonas Stern se debatía entre las sogas que lo sujetaban a la silla. Sus ojos parecían saltar de las órbitas. Su cara y pecho estaban cubiertos de sangre. El sargento Sturm le había practicado varios tajos largos y superficiales en el pecho. Había frotado las heridas con sal traída del comedor. Le había quebrado un dedo de la mano izquierda, retorciéndolo no hacia atrás sino en ángulo recto hasta que se rompió como una ramita seca. Para un hombre tan fuerte como Sturm, el esfuerzo requerido era mínimo en relación con lo que esperaba conseguir.
Pero no había conseguido nada. El judío disfrazado de SD no hacía más que gritar de dolor, y bastante poco, teniendo en cuenta… Sturm empezaba a preocuparse: parecía que iba a perder los veinte marcos.
En cuanto a Stern, el fuego de las heridas cortantes y el ardor de la sal se habían fundido en una sola agonía. Su cabeza y su cuello latían de dolor y su ojo izquierdo estaba casi cerrado.
Pero estaba despierto.
Faltaba poco para que todo terminara. Le habían quitado el reloj, pero poco antes había logrado ver la hora en el del sargento: las 19:59. Sólo esperaba sobrevivir lo suficiente para ver a Sturm cagarse en los pantalones y sacudirse como un espástico mientras se ahogaba con sus propios vómitos. Para ver eso le bastaría contener un poco el aliento.
– ¿Qué estás pensando, hijo de puta? -vociferó Sturm-. Te diré lo que pienso yo. -Se volvió hacia sus camaradas que fumaban apoyados contra la pared. -Me parece que nos vendría bien un poco de agua hirviente. No es lindo ver cómo se quema un tipo. ¿Vieron cómo grita uno cuando le cae una gota de sopa en el pantalón? Bueno, ahora vamos a ver cómo grita éste cuando le volquemos una olla de agua en la bragueta.
Uno de los SS arrojó la colilla al suelo y la aplastó con la punta del borceguí:
– Voy a buscar la olla.
Stern estiró el cuello para ver si era verdad.
Lo que vio fue cómo la espalda de la chaqueta marrón estallaba en una nube carmesí y el cuerpo se alzaba en el aire en medio de un tableteo. Un hombrecito envuelto en un capote SS entró en la oficina. Stern tardó un segundo en reconocerlo: lo había visto en la casa de Anna. Era Scarlett, el agente del general Smith.
A partir de ese momento le pareció que todo sucedía lentamente. El otro soldado trataba de desenfundar la pistola. Sturm gritaba: ¡Deje el arma, Weitz! ¿Se ha vuelto loco? Pero el hombrecillo avanzó hasta apoyar el cañón de la metralleta en la panza del soldado. Entonces hizo fuego, el fogonazo evisceró al soldado y abrió un boquete en la pared.
El sargento Sturm buscó el picaporte de la ventana, pero Weitz disparó a la pared, muy cerca de él. Sturm lo miró; su cara era la viva imagen del terror y el desconcierto.
– ¡Weitz! -chilló-. ¿Está loco?
El hombrecito rió. Pasó el arma de una mano a la otra para quitarse el capote y dejarlo caer. Stern vio que llevaba un puesto un equipo muy similar a los que McConnell había traído de Oxford.
– ¿Qué diablos significa esto? ¿Cómo se atreve a ponerse eso?
Un fogonazo iluminó brevemente la ventana, seguido por una explosión sorda que hizo temblar los vidrios.
– ¿Qué…? -gruñó Sturm.
Oyeron una segunda explosión. Weitz parecía tan desconcertado como Sturm.
– ¡El gas! -gritó Stern desde la silla-. ¡Sarin inglés! ¡Enterré dos garrafas cerca de las perreras! Weitz sonrió al comprender.
– ¿Quiere salir, Hauptscharfuhrer? Adelante, por favor. Salga por la ventana que quiero verlo.
El sargento Sturm logró esbozar una sonrisa cómplice.
– ¿Qué le parece si nos ponemos de acuerdo, Weitz? No sería la primera vez, ¿no? Dígame qué quiere.
– Quiero ver cómo se le caen los ojos al respirar el Sarin.
En otra parte del edificio gritaban varios hombres. Sturm se inclinó para tomar el picaporte de la ventana. Al ver que vacilaba, Weitz disparó sobre su cabeza.
– ¡Espere! -gritó Stern-. ¡Tiene mis llaves!
El sargento Sturm miró rápidamente a Jonas, dio media vuelta y saltó por la ventana.
– ¡Deténgalo! -gritó Stern-. ¡Rápido!
Weitz fue a la ventana. Sturm corría hacia el hospital y aparentemente no sufría los efectos de gas alguno. Weitz se arrodilló y disparó hacia el hombre que se alejaba hasta vaciar el cargador. Lo vio caer y luego levantarse y seguir su camino hacia el hospital.
– No hay gas -dijo Weitz-. En todo caso, no es Sarin.
– ¡Desáteme! -chilló Stern-. ¿Lo hirió?
– Sí. -Weitz tomó la daga SS y cortó las sogas que sujetaban a Stern a la silla. -¿Puede caminar?
Stern se levantó de un salto.
– ¡Tenemos que escapar! ¡Tengo un auto, pero se llevaron las llaves!
Weitz recogió la máscara antigás del suelo y se la puso. Antes de conectar la manguera, gritó a través del orificio:
– ¡Hay otro equipo en el hospital! En la oficina de Brandt. ¡Sígame!
Stern había moldeado el explosivo plástico de manera tal que, al estallar, las tapas volaran de las garrafas enterradas. Cuando estalló el primer detonador, la explosión lanzó la tapa de la garrafa como si fuera un proyectil de artillería. La pieza metálica de tres kilos atravesó la pared de una de las cuadras y decapitó al soldado Otto Huth. Antes de que sus atónitos camaradas pudieran reaccionar, la segunda tapa atravesó el muro, le destrozó la cadera a un cabo y se hundió en la pared opuesta.
Cincuenta SS tomaron sus armas y corrieron a la puerta de la cuadra. El consiguiente atascamiento impuso una cierta disciplina. Veinte segundos después, una treintena de infantes aterrados se agazapaban en el exterior e intentaban descubrir de dónde provenía la amenaza, que aparentemente había desaparecido.
– ¡Vean! -Un soldado señalaba el bosque más allá de las perreras. -Hay humo. Nos bombardean desde el aire.
– No seas idiota -dijo un robusto soldado llamado Heinrich Krebs-. La nieve debe de haber detonado algunas de las minas que colocamos hoy.
– Que yo recuerde no colocamos minas ahí.
Pero Krebs ya bordeaba las perreras para acercarse a la alambrada.
– ¿Qué les pasa a los perros? -preguntó una voz perpleja.
– Tal vez los mató la metralla -dijo otra.
Varios hombres se acercaron a las perreras.
– Algunos no están muertos. Vean.
– Mein Gott, están enfermos. ¿Qué…?
De todas las cuadras salían hombres, atraídos por el ruido de las explosiones. Más de setenta soldados ocupaban el callejón estrecho entre las cuadras y las perreras.
– ¿Qué pasa, Krebs? -preguntó un sargento.
No hubo respuesta.
– ¿Heini?
– ¡Chist! -dijo otro-. Escuchen.
Era un susurro suave, semejante al siseo de una víbora venenosa. Pero enseguida se alzó un clamor de hombres que gritaban, defecaban, se golpeaban, se ahogaban con sus propias lenguas. Una docena de soldados cayeron al suelo, retorciéndose como si sufrieran un ataque de epilepsia.
Heinrich Krebs ya estaba muerto.
Nueve kilómetros al norte de Totenhausen, diez Mosquitos de la escuadrilla GENERAL SHERMAN formaron en tándem para iniciar el bombardeo. Ochocientos metros más adelante, el jefe de la escuadrilla, Harry Sumner, tomó su micrófono y rompió el silencio de radio.
– Líder se aproxima al blanco -dijo maquinalmente-. Arrojaré bengalas desde trescientos metros y subiré a quinientos para vigilar el bombardeo. El Número Dos arrojará indicadores de blanco rojos, repito, rojos. Yo verificaré el blanco y daré la voz. Primero explosivas, después incendiarias. Y metámosle unas cuantas en el culo a Goering, ¿eh?
Sumner dejó el micrófono.
– ¿Qué le parece, Jacobs?
El navegante se inclinó sobre la imagen borrosa en la pantalla de su radar aire-tierra.
– Ochenta por ciento de seguridad, señor. Un poco menos de velocidad nos vendría bien.
Sumner tomó el micrófono:
– Líder reduce velocidad. Altura, trescientos. Dos, lance indicadores sobre mi marca.
– ¡A tierra! -vociferó Schörner apenas el camión se detuvo detrás de su auto en la entrada de la estación transformadora-. ¡Diez hombres a tierra, ya!
Con su mano enguantada dio un puñetazo sobre el techo del auto:
– ¡Transmita mis órdenes a Sturm!
En ese momento, una granada cayó cerca del camión y estalló con un estruendo ensordecedor. Se alzó un coro de alaridos. Schörner corrió al camino: las luces traseras del Volkswagen ya desaparecían tras la primera curva.
El conductor del camión aceleró el motor y puso la primera para perseguir el auto, pero Schörner subió al estribo y aferró el volante.
– ¡Deténgase, imbécil! ¡Usted se queda aquí! ¡Suelte el perro!
Saltó a tierra y dijo al conductor de su auto que persiguiera al Volkswagen solamente si enfilaba hacia Totenhausen. El cabo hizo la venia y se puso en marcha.
– ¡Buscamos a un norteamericano y un detonador de bombas! -dijo Schörner al desconcertado pelotón de soldados SS-. ¡Viste uniforme de las Waffen SS! ¡Cuatro hombres a la estación transformadora y los demás al bosque!
Anna frenó el Volkswagen: quería asegurarse de que Schörner la seguía. Después de unos minutos vio un par de faros que doblaban la curva detrás de ella. Los faros estaban cerca del suelo: por lo tanto, era el auto.
Siguió adelante, frenando de vez en cuando, pero no aparecieron otros faros. ¿Por qué no la seguía el camión? Seguramente una sola granada no lo había dejado fuera de combate. Cuando el auto se acercó a menos de cuatro cuerpos, apretó el acelerador a fondo.
El Volkswagen saltó sobre un médano de nieve endurecida, pero ella no perdió el control y pudo tomar la siguiente curva cerrada. Más abajo estaba Totenhausen. Por un instante se preguntó qué sucedía en el campo, pero sus pensamientos volvieron a McConnell. ¿Sabría escalar el poste? En ese caso, ¿tendría la fuerza de voluntad para soltar las garrafas? Qué extraño no volver a ver al hombre que había despertado su corazón dormido después de tantos años. Frenó al acercarse a otra curva, pero el auto saltó al impacto de una ráfaga de ametralladora.
Perdió momentáneamente el control, pero lo recuperó y aceleró nuevamente. Miró el asiento. Había ahorrado las últimas dos granadas por una razón. Una vez, el comandante Schörner le contó la historia de un oficial herido en el frente oriental, abandonado por su unidad que se batía en retirada. El hombre apoyó la espalda contra un tanque en llamas y esperó el arribo de la infantería rusa. Cuando estaban a cinco metros de él, sonrió, quitó las chavetas de dos granadas y voló en pedazos junto con seis soldados rusos.
Anna tenía una pesadilla recurrente en la que era torturada por el sargento Sturm. No iba a permitir que ese sueño se hiciera realidad. Si las ametralladoras detuvieran el VW de Greta, se entregaría como el hombre en el frente ruso. Con una sonrisa en la cara y las granadas en las manos.
– ¡Es una boca de lobo! -gruñó el navegante.
– ¿Y el radar?
– Veo el recodo del río. Me parece que es el que buscamos.
El jefe de la escuadrilla, Harry Sumner, infló las mejillas y soltó el aire ruidosamente, señal de la tensión que su voz serena trataba de disimular.
– ¿ Probabilidades?
– Y… ochenta y cinco por ciento.
– Es poco, Jacobs. Si nos equivocamos de blanco tendremos que volver. -Sumner pensó un instante. -Voy a soltar una bengala. Verifique nuestra posición visualmente.
El navegante alzó la vista del radar.
– ¿Una bengala, señor? Es suficiente para delatarnos, y todavía tenemos que hacer la pasada para marcar el blanco.
– Igual, ya nos descubrirán. -Tomó una palanca. -De aquí a Rostock no hay baterías antiaéreas. Tenemos que estar seguros.
– Sí, señor.
– No puedo correr el riesgo de bombardear el recodo equivocado.
– No, señor.
– Ahí va.
Sentado en el travesaño, McConnell se sentía como el vigía en el palo mayor de un gran velero. Parpadeó para expulsar el sudor que le irritaba los ojos y echó una mirada alrededor. Sobre su cabeza pendía la bóveda negra del cielo con las estrellas y una astilla plateada de Luna. Abajo y hacia el norte brillaban débilmente las luces de Dornow. Al sur pasaba la cinta de plata del río Recknitz que ocultaba el campo de Totenhausen en su orilla. Un resplandor azulado de reflectores indicaba el lugar.
Sus nervios estaban crispados. Se habían realizado esfuerzos colosales para que un hombre llegara a la cima de ese poste y lanzara las garrafas. Él no era ese hombre, pero ahí estaba. Y si el gas neurotóxico británico era eficaz, daba lo mismo que las garrafas las soltara él o Jonas Stern para que muriera hasta el último SS de Totenhausen. Si el gas funcionara. Si las garrafas no se descarrilaran antes de llegar al campo. Si, si, si…
A sus pies, los hombres de Schörner pisoteaban los arbustos. Los haces de las linternas se reflejaban en la nieve hacia todos lados. Oyó los ladridos de un perro y la voz de un hombre que lo azuzaba. El animal usaba su olfato para rastrearlo sobre la nieve. Aunque pareciera imposible, ya que vestía un equipo de caucho, los haces de las linternas ya se acercaban. En verdad, no estaba nervioso. Desde luego que lo descubrirían, pero sería demasiado tarde.
Por el momento era invulnerable.
Su atención estaba atrapada por un drama mucho más próximo. En la ladera sur, dos pares de faros descendían por la cuesta vertiginosa entre los árboles. Anna iba adelante, seguida por el auto de los SS. Éste cerraba rápidamente la brecha; el drama se precipitaba a su desenlace inexorable. En pocos minutos Anna estaría muerta. Trató de concentrarse en su tarea, pero no podía apartar los ojos de los faros.
Entonces tuvo una idea. En treinta segundos los dos autos saldrían al tramo llano que iba del pie de la colina al portón de Totenhausen. Estaban a más de quinientos metros de él por el camino, pero a vuelo de pájaro -o de bala- estaban a menos de trescientos metros. En medio de los gritos de Schörner y sus hombres, McConnell se bajó del travesaño y hundió las clavijas en el poste. Sujetó el cinturón de seguridad al poste, descolgó el fusil a corredera de Stan Wojik de su hombro, lo apoyó sobre el travesaño y apuntó hacia el sur.
Accionó la corredera para colocar un proyectil en la recámara y esperó.
Entonces se dio cuenta de que era casi imposible acertar. El problema no era el fusil sino la oscuridad. Frente al alza y la mira aparecía un muro negro. Aun cuando veía los autos, no podía calcular la distancia. Tanto daba apuntar a las estrellas.
El auto de Anna apareció entre los árboles al pie de la cuesta, sus luces traseras rojas estaban casi alineadas con los postes. Había cogido distancia, pero iba derecho hacia Totenhausen, de cabeza hacia la muerte. Introdujo el dedo enguantado en el arco guardamonte del Mauser y apuntó hacia las luces. Embargado por la furia impotente, estuvo a punto de arrojar el fusil. Tendría suerte de acertar a cincuenta metros del auto.
El perro ladraba entre los árboles casi a sus pies. Ya andaba cerca. Su voz interior le decía que dejara el fusil, subiera al travesaño y soltara las garrafas. Iba a hacerlo cuando oyó el rugido de poderosos motores.
¿Más camiones traídos por Schörner al bosque?
El auto de campaña de los SS apareció entre los árboles. McConnell apuntó a las luces traseras y parpadeó para expulsar el sudor de sus ojos. Su corazón latía con fuerza. Pero cuando estaba a punto de disparar, oyó un chasquido seco en lo alto sobre su cabeza. La ladera fue bañada por una fuerte luz como si Dios hubiera oprimido un interruptor en el cielo. No sabía quién había lanzado la bengala, pero al instante su ojo midió la distancia por los postes, las copas de los árboles, el camino…
Apuntó adelante del auto y apretó el disparador.
– ¡Disparos de fusil!, -gritó Schörner. Alzó la vista al cielo para tratar de ver la bengala. -¡Fusileros entre los árboles! ¡Hacia el sur!
Orientados por el perro, Schörner y sus hombres corrieron por la maleza hacia el ruido de los disparos.
El segundo proyectil de McConnell atravesó el techo de lona del auto y penetró en el cuello de un SS en el asiento trasero. El soldado chilló como un cerdo degollado. Su sangre salpicó a sus camaradas, quienes bajaron las cabezas, convencidos de que los disparos venían de los bordes del camino. Cuatro segundos después, otro proyectil arrancó el espejo lateral. El conductor no terminaba de asimilar el impacto, cuando el quinto proyectil atravesó la chapa del baúl y perforó el tanque. El chorro de nafta cayó al camino y las chispas del escape sobrecalentado la encendieron al instante.
El tanque estalló con un ruido sordo de obús, quebró el tren trasero y la culata del auto se deslizó sobre el camino con un chillido metálico. Los SS que aún vivían se arrojaron por las puertas, abandonando a sus camaradas heridos en el vehículo en llamas.
Anna cerró los ojos y viró, aturdida por el fogonazo. No tenía idea de lo sucedido al auto militar. ¿Había pisado una mina? Volvió al camino y alzó el pie del acelerador. Ya no era necesario que se sacrificara en una maniobra diversionista. ¿Qué debía hacer? ¿Qué podía hacer? ¿Volver al poste? Era tarde para ayudar a McConnell. ¿Y el campo? Si todo sucedía según lo previsto, en poco tiempo lo saturaría el gas. Siguió adelante lentamente, tratando de poner orden en sus pensamientos.
Entonces recordó a los niños.
Tenía el equipo antigás. Tenía la pistola.
Tenía que pagar una deuda.
– ¿Qué mierda fue eso? -preguntó Harry Sumner.
– No tengo la menor idea, señor. Una pequeña explosión.
– Bueno, carajo. ¿Es ahí o no?
El navegante apartó la vista de las llamas y estudió el terreno. A medida que el paracaídas con la bengala se alejaba arrastrado por el viento, divisó algo parecido a una jaula metálica en la cima de una colina hacia el noroeste.
– ¡Ahí está, Harry! ¡La estación transformadora! ¡Es ahí! ¡Ciento por ciento!
El jefe de escuadrilla Sumner apretó la espalda contra el respaldo del asiento y viró su Mosquito. Tomó el micrófono.
– Segundo pase. Líder lanza todas las bengalas.
McConnell subió nuevamente al travesaño para ocuparse de su tarea. A la última luz de la bengala, la cima del poste era tal como la había descrito Stern. El travesaño de seis metros abarcaba dos gruesos puntales y se extendía casi un metro a lado y lado. Tres pares de cables pasaban sobre el travesaño, uno por cada extremo y el tercero sobre el centro. Tres aisladores de porcelana semejantes a platos invertidos separaban los cables del travesaño.
Según Stern un cable de cada par estaba electrificado. El otro era un auxiliar. Las garrafas de gas pendían del cable auxiliar en el extremo del travesaño más cercano a McConnell, a un metro treinta de él. Las barras de suspensión con forma de signos de interrogación se proyectaban del rodamiento hacia afuera y hacia abajo de los cables para sostener las garrafas. McConnell vio que Stern había retirado las dos más próximas al travesaño para colocarlas en el refugio antiaéreo de los SS. Pero la cuerda de caucho para retirar las clavijas de los seis rodamientos restantes estaba al alcance de la mano. Stern la había atado a la cabeza de la garrafa más próxima.
McConnell se deslizó hasta el extremo del travesaño con mucho cuidado para que la madera no rasgara la entrepierna del equipo. Se detuvo a corta distancia del aislador de porcelana. Estudió la soga: estaba colocada de manera tal, que al tirar de ella las clavijas que trababan los rodamientos saltarían en orden inverso para soltar en primer término la garrafa más alejada del poste y así sucesivamente hasta la más próxima.
Los gritos en tierra se acercaban, mientras caía nuevamente la oscuridad sobre la ladera. McConnell sujetó el cinturón de seguridad al travesaño, se inclinó, tomó la cuerda y dio un tirón.
La cuerda se estiró, pero aparte de eso no pasó nada.
Dio un nuevo tirón, más fuerte que el primero, y casi perdió el equilibro al saltar la clavija. La cuerda cantó como la bordona de una guitarra y la garrafa más distante empezó a rodar.
McConnell parpadeó, incrédulo. Dos garrafas ya rodaban cuesta abajo y a velocidad creciente. Stern le había dicho que tratara de conservar distancia entre ellas. ¡Había tirado con demasiada fuerza! Empezó a contar lentamente -su intención era llegar a quince-, pero antes de llegar a cinco vio las luces rojas que se acercaban al río Recknitz.
Anna.
Seguía su camino hacia Totenhausen. ¿Qué mierda hacía? ¿No había visto cómo estallaba el auto de los SS? ¡Seguramente sí! ¿Qué pensaba hacer en el campo? En medio de su pánico, McConnell cayó en la cuenta de que Stern tal vez estaba vivo. ¿Era eso? ¿Trataría de rescatar a Stern? Pero no podría pasar a los centinelas del portón, salvo que…
Con el coraje de la desesperación, McConnell soltó la cuerda de caucho y retrocedió hacia el poste que acababa de escalar. Siguió de largo hacia el centro del travesaño y se detuvo justo antes de llegar al aislador central. A quince centímetros de su entrepierna pasaba el cable auxiliar, y apenas más allá el cable electrificado.
Sintió una fuerte vibración en el travesaño causada por la corriente del cable. Estaba demasiado cerca. Se alejó un poco, hasta quedar a unos treinta centímetros del par de cables.
Descolgó el fusil de su hombro, lo tomó por el cañón con su mano derecha, se inclinó hacia adelante y extendió el brazo de manera que la culata quedó a unos veinte centímetros del puntal más alejado. Su brazo derecho temblaba por el peso del viejo fusil. Bajó la culata hasta que el extremo del cañón más próximo a la recámara quedó apoyado sobre el travesaño a pocos centímetros del puntal. Lenta, cuidadosamente, bajó el extremo del cañón que sostenía en la mano hasta que quedó a diez centímetros del cable central electrificado.
Entonces cerró los ojos y dejó caer el cañón.
– Mein Gott! -chilló un soldado-. ¡La bomba!
Inmóvil sobre la nieve, Wolfgang Schörner estaba aturdido por el fogonazo blanco-azulado que había estallado frente a él. Había oído muchas bombas en su vida, pero esa explosión era distinta de todas ellas. El fogonazo se había producido delante de él, pero el ruido había venido de atrás, desde la estación transformadora. Después del fogonazo había percibido, sin verla del todo, la deslumbrante luz blanca que pasaba sobre su cabeza hacia la estación transformadora. A ésta había seguido una ráfaga sorda y luego -un segundo largo después-la explosión.
Cuatro hechos nítidamente diferenciados.
Entonces comprendió. No era una bomba. De alguna manera, alguien había provocado un corto circuito. Lo había hecho de manera tal que los generadores principales habían estallado. El apagón dudaría unos segundos, hasta que los generadores y los cables auxiliares entraran automáticamente en funcionamiento. Schörner esperó a oír los ruidos que así lo indicaran.
Lo que oyó fue un chasquido un poco más abajo. En la oscuridad entre las copas de los árboles, vio una bola de fuego blanco-azulada que subía la cuesta como un cometa artificial. Contemplaba maravillado ese objeto que insólitamente rodaba cuesta arriba, cuando la bola de fuego pasó sobre su cabeza y se arrojó sobre la estación transformadora.
La segunda explosión fue mucho más poderosa que la primera.
Cuando McConnell dejó caer el cañón del fusil sobre el cable, ocho mil setecientos voltios de electricidad buscaron inmediatamente el camino más corto a tierra. El calor del fogonazo chamuscó el hule del equipo y lo arrojó del travesaño. Un ruido similar al rugido de un león estremeció la noche al tiempo que la corriente se descargaba en el suelo, veinte metros más abajo. Suspendido de su cinturón de seguridad, McConnell agradeció a Dios porque sus conocimientos de electricidad elemental no le habían fallado: la ruta más corta a tierra había sido a través del cañón del fusil y el puntal más distante. Por eso quedó fuera del circuito mortal que había creado.
Los relés de la estación transformadora trataron de accionar los interruptores automáticos, pero por falta de mantenimiento, las baterías habían agotado sus energías para corregir el accidente de Colin Munro cuatro noches atrás. La gran carga eléctrica arrojada sobre los cables por el contacto con tierra atrajo una sobrecarga colosal de las líneas de transmisión de cien mil voltios que alimentaban la estación transformadora. Miles de amperios calentaron el cable fallado hasta una temperatura extrema. En el poste del cual pendía McConnell como un alpinista caído, la corriente cruzó los tres cables, ionizó el aire y creó un arco brillante como la llama de un soldador.
Fue ese arco el que surcó los cables cuesta arriba sobre la cabeza de Schörner hacia la fuente de electricidad. Cayó sobre las barras colectoras de cobre de la estación, ionizó el aire disponible y crujió sobre los soportes metálicos como en una película de Frankenstein. Recalentados muy por encima del umbral de tolerancia, los contactos dentro de los interruptores automáticos de circuito provocaron el hervor del aceite aislante en el que estaban sumergidos y reventaron los barriles de acero que los contenían como si fueran gigantescas bombas de fragmentación. Una lluvia de aceite hirviendo cayó sobre la nieve.
Los sensores encargados de canalizar el voltaje hacia el sistema auxiliar entraron en funcionamiento, pero luego fallaron. La primera garrafa de gas tóxico había roto dos aisladores. Así, el cable auxiliar entró en contacto directo con dos travesaños y cuando el voltaje desviado llegó al primer aislador dañado se repitió el hecho anterior. Mientras la segunda explosión aún reverberaba en las colinas, McConnell -que seguía parpadeando después del paso de la segunda bola de fuego- miró hacia Totenhausen.
Todas las luces del campo se habían apagado.
Mientras los aturdidos soldados de Schörner contemplaban la estación transformadora, el comandante apuntó su linterna desde el rastro de borceguíes que venían siguiendo hacia el lugar donde se había producido el fogonazo blanco-azulado. En medio del rastro se alzaba un tronco de árbol grueso y pulido. El haz de la linterna subió unos tres metros por el tronco hasta que Schörner se dio cuenta de que era un poste de electricidad.
– ¡Las linternas! -vociferó-. ¡Rápido!
Cuando el eco del grito de Schörner llegó al travesaño, McConnell ya se había sentado nuevamente y aferrado la cuerda de caucho. Tres linternas iluminaron un puntal del poste. Stern le había dicho que espaciara el lanzamiento de las garrafas, pero no había tiempo para eso. Soltó la tercera clavija, contó dos segundos y soltó simultáneamente la cuarta y la quinta.
Un haz iluminó el travesaño.
La última garrafa, que pendía del cable a un metro del travesaño, oscilaba lentamente en la oscuridad. Al aferrar la cuerda para soltar la clavija, McConnell sintió un espasmo de miedo en la columna.
Acababa de comprender que iba a morir.
En cuestión de segundos, los haces de cuatro linternas lo clavarían en su sitio a la manera de los reflectores de Londres que sujetaban un bombardero de la Luftwaffe contra las nubes, y detrás de la luz vendrían las ráfagas de ametralladora. Junto con esta certeza experimentó algo más, una sensación muy distinta de la de segundos antes: una ola de puro terror animal.
Quería vivir.
– ¡Allá!-gritó Schörner mientras apuntaba con su linterna al tope del poste-. ¿No ven nada?
– Nada, Sturmbannführer.
– El rastro llega hasta aquí.
– Tal vez volvió sobre sus propias huellas.
– ¡Miren! -gritó un soldado. Se inclinó sobre un objeto caído en la nieve, chilló y cayó de espaldas.
Schörner giró para iluminar el objeto. Era un fusil Mauser a corredera totalmente chamuscado, en medio de un charco de nieve derretida. En pocos segundos comprendió lo que había sucedido. Volvió la linterna hacia el poste.
– ¡Luces! -gritó.
– Sturmbannführer! ¡Se incendia la usina! -gritó un soldado, y al instante las tres linternas apuntaron hacia allá.
– ¡El poste, cerdo estúpido! -vociferó Schörner-. ¡Apunten las linternas al poste!
McConnell estiró las piernas, con sus pies enganchó la barra suspensora que sostenía la última garrafa y dio un tirón para soltar la clavija. La cuerda de caucho cayó a la nieve, veinte metros más abajo. Sólo su trasero y sus manos aferradas al travesaño impedían que la garrafa iniciara su descenso.
Dos veces ya el haz de una linterna había iluminado su equipo de hule negro, pero se obligó a bajar la vista.
La garrafa estaba cubierta por alambre tejido, del cual se proyectaban seis disparadores de presión. La acción de cualquiera de ellos volaría la tapa de la garrafa para soltar el gas. Si los disparadores funcionaban y el gas británico resultaba eficaz, sólo podrían salvarlo el buzo y la máscara modificada inventados por él en Oxford. Su vida estaba en sus propias manos. Tres haces perforaron la oscuridad a su alrededor.
Sintió un fuerte ardor en el estómago al saltar del travesaño.
– ¡Allá! -vociferó Schörner-. ¡Hay un tipo allá arriba!
– ¿Dónde, Sturmbannführer?
Schörner arrojó su linterna al suelo, arrebató la metralleta al atónito soldado, apuntó hacia arriba y disparó una ráfaga ascendente contra el puntal.
McConnell perdió el aliento cuando su entrepierna cayó sobre la tapa del cilindro. Fue como si una muía le hubiera pateado las bolas. Apenas lograba aferrarse a la barra de suspensión, pero la garrafa ya descendía.
Descendía a gran velocidad.
Ya estaba a seis metros del poste cuando la ráfaga de Schörner llegó al travesaño, a su espalda. Frenético, trató de descubrir si en la caída había accionado los disparadores. Imposible saberlo. A su espalda resonaban los disparos y las voces, pero eso ya no tenía importancia. Nadie allá abajo comprendía lo que estaba sucediendo.
McConnell sí comprendía. Sabía que sus problemas apenas empezaban. En algún lugar delante de él, seis garrafas de gas neurotóxico rodaban a lo largo de un cable de acero hacia Totenhausen, y tenía la casi plena certeza de que las alcanzaría. Trataba de calcular su velocidad, cuando la rueda sobre su cabeza saltó sobre el aislador roto del segundo poste.
Aterrado, cerró los ojos hasta que la rueda volvió a caer sobre el cable. Era como cabalgar sobre un cablecarril, pensó: un funicular muy veloz y sin conductor. Seguramente llegaría vivo a Totenhausen. El problema era cómo saltar de la garrafa antes de que ésta se precipitara veinte metros hasta el suelo. Estudiaba el cable en busca de una respuesta, cuando el cielo nocturno sobre su cabeza estalló en fuegos artificiales como en las fiestas patrias.
46
Stern seguía a la figura enfundada en caucho de Ariel Weitz que corría por el pasillo trasero del cuartel y al salir se dirigía a la Appellplatz. Weitz fue derecho hacia el hospital, pero Stern viró a la izquierda. No tenía la menor intención de meterse sin protección en la nube invisible de gas tóxico que tal vez invadía el patio desde la cuadra de los SS y las perreras a su derecha. Mientras corría, vio un fogonazo blanco en las colinas detrás del campo. Una bengala.
¿Era un pedido de ayuda de Schörner? ¿Había detenido a McConnell por el camino?
– Herr Stern! ¡Alto, por amor de Dios!
Miró a su izquierda. Una mujer corría hacia él con un niño en brazos. Rachel Jansen. No podía creerlo, pero ahí estaba, seguida por una turba de prisioneros desconcertados.
– ¡Son más de las ocho! -gritó-. ¡Corra a la Cámara E!
– ¡Mi hijo ya está allá! ¡Usted prometió llevarse a Hannah!
Stern oyó un trueno distante, como una salva de artillería en las colinas. Todo el campo se detuvo a escuchar. Después hubo una segunda explosión y se apagaron todas las luces.
Los transformadores, pensó Stern. Recordaba ese ruido de sus andanzas guerrilleras en Palestina.
– Por Dios, lo logró. -Aferró los hombros de Stern. -¡Ya viene el gas! ¡Dese prisa!
Rachel le tendió el bulto envuelto en mantas:
– Por amor de Dios, llévela con usted.
Stern tomó a la niña bajo su brazo derecho como si fuera un saco de papas y con su mano izquierda tomó la de Rachel. A pesar del dolor insoportable del dedo roto, corrió hacia el hospital seguido por Rachel, mientras Hannah chillaba aterrada.
– ¿Dónde está mi padre?
– ¡Lleva a los niños a la Cámara E!
Subió los escalones del hospital a la carrera e irrumpió por la puerta principal al pasillo central, hundido en las tinieblas.
– ¡Weitz! -gritó.
No hubo respuesta.
Rachel chocó contra su espalda.
– ¿Dónde está Hannah? ¿La dejó caer?
– ¡Aquí la tengo! ¡Vaya a la cámara de una buena vez! ¡Vaya con su hijo! Derecho por este pasillo.
Cuando Stern señalaba hacia la puerta trasera, la ventana se encendió como una pantalla cinematográfica. Una luz blanca bañó sus hombros desde la ventana a su espalda.
– Dios mío, ¿qué pasa? -exclamó Rachel-. ¿Qué es eso?
¿Reflectores?, se preguntó Stern. ¿Qué sentido tenía iluminar la puerta del hospital con un reflector?
– ¡Weitz! ¿Dónde está?
Oyó un estrépito a su derecha, seguido por un grito espeluznante. Entregó la niña a Rachel y se tambaleó por el pasillo de su derecha, tanteando las paredes en la oscuridad. Su dedo ardía al menor roce. Más golpes, otro chillido. Una voz imploraba en alemán, pero las palabras eran borrosas, indistintas. Un haz de luz cruzó fugazmente el pasillo. En un breve segundo alcanzó a divisar dos cadáveres con uniformes SS tendidos frente a una puerta. Avanzó con cautela. Oyó un ruido similar al de un melón podrido al caer sobre el piso, seguido por pasos furtivos sobre las baldosas.
– Weitz -susurró.
Una ráfaga de ametralladora atravesó la puerta.
– ¡SCARLETT! ¡Soy el hombre que usted acaba de salvar!
Una pausa.
– Aquí -dijo una voz sorda.
Ante todo lo asaltó el olor de la sangre. Weitz apuntó la linterna derecho a sus ojos y luego hacia otra parte. Stern siguió el camino del haz, que se detuvo sobre lo que poco antes había sido la cara de un hombre. El cráneo era una masa grotescamente deformada de carne sanguinolenta; el guardapolvo blanco estaba manchado de escarlata y negro. Sobre el escritorio, delante del revoltijo repugnante, había una barra corta de hierro.
– Guten Abend, Standartenführer -susurró Weitz-. No sucedió como yo quería, ¿sabe?
– ¿Quién es?
Weitz chocó los tacos y saludó el cadáver con el brazo rígido, a la manera fascista.
– El distinguido Herr Doktor Klaus Brandt. Yo quería que fuese más lento.
Stern tomó la linterna de la mano de Weitz. El hombrecito no intentó retenerla. Iluminó la pared, convertida en un repugnante fresco de sangre y tejidos. Stern iluminó la cara del asesino.
– ¿Dónde está el otro equipo antigás, Herr Weitz?
Weitz señaló el suelo detrás del escritorio:
– Trataba de ponérselo. Quería escapar.
Stern recogió el equipo, la máscara y las botas.
– ¿Puede conseguir una plancha de vinilo?
– Esto es un hospital, ¿no?
– Búsquela. En el pasillo principal hay un bebé. Envuélvalo en el vinilo. ¿Puede hacerlo?
– ¿Para protegerla del gas? Necesitará oxígeno.
– ¡Consiga un tubo, qué mierda!
Una poderosa explosión estremeció los cimientos del hospital. Oyeron el tintineo de vidrios rotos en la oficina oscura. Weitz inclinó la cabeza como si disfrutara de una bella pieza musical.
– ¿Qué diablos pasa? -preguntó Stern.
– Las ratas que abandonan el barco. ¡Pero equivocaron el camino! Usted me dijo que plantara una trampa cazabobos en el refugio antiaéreo, ¿recuerda?
Stern volvió la espalda a la horrible escena y fue hacia la puerta. Sonó el teléfono de Brandt. Weitz tomó el auricular y dijo:
– ¡Hola!
Segundos después, Weitz empezó a reír. El sonido heló la sangre de Stern. Volvió la linterna hacia el escritorio.
– ¿Quién llama? -preguntó.
– Berlín -dijo Weitz con una sonrisa maligna-. El Reichsführer Himmler desea hablar con Herr Doktor.
Weitz apoyó el auricular contra el cráneo destrozado de Klaus Brandt y miró a Stern. La luz de la linterna iluminó los blancos de sus ojos y sus dientes.
Stern se precipitó hacia él y le arrancó el teléfono de la mano antes que Weitz pudiera hablar. Lo alzó a su oído y escuchó una voz furiosa:
– ¿Brandt? ¡Brandt! Malditos teléfonos… Los Aliados derribaron las líneas.
Un escalofrío recorrió los hombros y brazos de Stern.
– ¡Brandt! -insistió Himmler-. ¿Se puede saber qué diablos pasa?
Stern rozó la bocina sangrienta con los labios y habló clara y lentamente:
– Escúchame bien, criador de gallinas. Acabas de perder la guerra. Cuida bien tu píldora de cianuro. Vendremos por ti en la primavera.
Colgó el auricular con suavidad, tomó el equipo de Raubhammer y salió de la oficina seguido por Weitz con su pistola ametralladora. Antes de llegar al corredor principal oyeron otra vez la campanilla del teléfono.
Rachel esperaba en el pasillo. En sus brazos sostenía a Hannah.
– ¡Por amor de Dios, mujer!
Rachel meneó la cabeza y abrazó a su hija con desesperación. Stern vio en sus ojos que estaba al borde del colapso. Había visto que ocurría a muchos hombres en el desierto: era una especie de shock acumulativo capaz de dormir a uno en medio de una batalla campal. Si se tomara el tiempo para colocarse el equipo de Raubhammer, Rachel Jansen no cruzaría el callejón hasta la Cámara E sino que moriría allí. Arrojó el equipo y la linterna al piso, tomó la pistola ametralladora de Weitz y arrastró a Rachel hacia la puerta trasera.
Al salir, vio que el fondo del campo -los árboles, el alambrado, el techo de la Cámara E, el callejón- estaban iluminados como en pleno día.
¿Qué pasaba?
Oyó voces a su izquierda en el callejón. Un hombre alto con uniforme pardo de las SS corría hacia él, llevando a dos niños de la mano.
– ¡Papá! -gritó Jonas.
El hombre se detuvo en seco.
– ¿Jonas? ¡Hijo!
Stern echó el brazo izquierdo sobre los hombros de su padre.
– ¡Sangre! -gritó Avram-. ¿Qué te han hecho?
Sonó un disparo de pistola en el extremo más alejado del callejón y giró hacia su derecha. Más allá del callejón estaba el gran galpón que alojaba el laboratorio y la fábrica de gas. Al oír el segundo estampido comprendió que no eran disparos de pistola sino la detonación de las garrafas de gas.
– ¡A la Cámara! -aulló-. ¡Ya! ¡Todo el mundo!
Empujó a los niños hacia los escalones que bajaban a la cámara de gas. Rachel y Hannah ya estaban en la escotilla.
– ¡Me vieron! -dijo Avram mientras ayudaba a los niños a pasar la escotilla.
– ¿Quiénes te vieron?
– Los hombres. ¡Hay un motín! Se dieron cuenta de todo, Jonas. ¡En la Cámara no cabe un alfiler más! Llevamos a todos los niños judíos y algunos gentiles. Las mujeres los alzan sobre sus hombros, los meten en los rincones… ¡Es un infierno!
Stern tomó a Hannah de los brazos de su madre.
– ¡Usted es la última, Rachel! ¡Despídase!
Rachel tomó la carita de la niña entre sus manos.
– Recuerda lo que te dije, amor. Hazle caso a Herr Stern. Nunca… -su voz se quebró- nunca me olvides. -Besó a la niña aterrada en la frente y retrocedió hacia la entrada.
– Viviré -le dijo a Stern. Sus brillantes ojos negros estaban llenos de lágrimas. -Algún día iré a Palestina a reclamarla. ¡No la abandone!
Jonas la empujaba hacia el interior, pero Rachel puso algo en su mano. Por el tamaño no podía ser otro diamante. Lo miró. Una dreid. Guardó la pequeña peonza en el bolsillo del uniforme.
– ¡No me recordará! -dijo Rachel entre sollozos, apretada contra el muro de cuerpos-. ¡Usted debe contarle todo! ¡No tendrá otro recuerdo de sus padres!
Entonces se volvió y se arrojó hacia la masa humana que buscaba refugio en la cámara de gas.
Detrás de la fábrica resonó otro estampido. Jonas envolvió la cabeza de Hannah en la manta y la colocó sobre un escalón. Tomó a su padre de los hombros y lo sacudió con fuerza.
– ¡Entra ahí, carajo! ¡Ya!
Avram parecía desconcertado.
– Jonas… -Su expresión se alteró al tratar de comprender. Las cosas no habían sucedido según lo previsto. No entendía cómo seguía con vida. -No puede ser que yo sea el único hombre que sobreviva. Después de…
Por primera vez en su vida, Jonas Stern golpeó a su padre. Un violento puñetazo derribó a Avram como si hubiera recibido un balazo en el estómago. Jonas lo enderezó y lo llevó a la escotilla. El interior estaba totalmente oscuro. Hacía un calor infernal. Una cacofonía de sollozos de mujeres y niños llenó sus oídos. Llamó a Rachel, pero la maraña de cuerpos ya la había tragado. Aferró el brazo más próximo a la puerta.
– ¿Me oyes? -preguntó en idish.
– Sí, señor -dijo una temblorosa voz de hombre.
– ¿Cuántos años tienes?
– Trece, señor.
– Ayuda a meterlo. No es SS. ¿Conoces al zapatero?
– Sí.
Stern oyó otra detonación. Una vez que introdujeron a su padre, puso la pistola ametralladora de Weitz en las manos sudorosas del chico.
– ¡Tómala con fuerza! No dejes que nadie te la quite. Espera a que se acabe el aire. Luego revienta una ventana, arrástrate afuera y abre la escotilla. ¿Entiendes?
– Creo que sí.
La voz trasuntaba miedo y firmeza a la vez. Stern dio un apretón al brazo del chico, tomó la pesada puerta de acero y la cerró. Al girar el gran volante, tuvo la sensación de que encerraba a la gente en una tumba, no en un bote salvavidas.
El tiempo lo diría.
Al subir los escalones con Hannah en sus brazos, vio a un grupo de hombres que entraba en el callejón desde la fábrica. No vestían uniformes SS sino los pijamas a rayas de los prisioneros. Lo embargó el pánico. Aunque hubiera conservado la pistola ametralladora, no podría mantenerlos a raya por mucho tiempo. Varios hombres empezaron a agitar los brazos como si fueran las marionetas de un titiritero demente.
Dos de ellos cayeron de rodillas y vomitaron sobre la nieve.
– Dios me perdone -dijo Jonas. Corrió al otro extremo del callejón y entró en el hospital sin mirar atrás.
McConnell se aferró desesperadamente a la barra de suspensión cuando la garrafa saltó sobre el transformador destrozado del séptimo poste en su carrera por el cable. Ya había recorrido las tres cuartas partes del trayecto, la velocidad no disminuía y no tenía la menor idea de cómo bajarse de la garrafa con vida. Las bengalas con sus paracaídas flotaban perezosas como estrellas blancas en la noche y su luz hipnótica bañaba el paisaje desde la ladera hasta el río.
¿Quién las había arrojado? ¿Se había activado un sistema de señales de emergencia? La verdad, el espectáculo era magnífico. Apartó la vista con esfuerzo y trató de pensar. A esa velocidad no podía colgarse de un travesaño al pasar; desde esa altura, una caída sobre la nieve sería fatal. Sólo comprendió que el medio para salvar su vida estaba al alcance de la mano cuando vio la garrafa que lo precedía. La imagen del gran tubo bajando por el cable despertó un recuerdo. La caída de la muerte en Achnacarry, donde Stern y él habían cruzado el río Arkaig colgados de un cable tenso por medio de sus lazos.
Lazos…
Al apagarse las luces de Totenhausen la embargó una sensación de paz. Los vigías de las torres abrieron fuego al ver que el Volkswagen no tenía intenciones de detenerse, pero ya era tarde. Anna atravesó el portón a noventa kilómetros por hora y cruzó el campo de entrenamiento a toda velocidad. Las balas destrozaron sus neumáticos traseros, pero no se detuvo.
Un SS solitario apareció delante de sus faros y le disparó.
Lo atropello.
Bordeó el cuartel y dobló hacia las cuadras de los prisioneros. No sabía si las mujeres y los niños judíos habían llegado a la Cámara E, ni siquiera si Stern había llegado a tiempo para advertirles del ataque. ¿Y los niños cristianos? No tenían adonde ir. Tal vez podría guiarlos hasta un lugar seguro.
Atónita, clavó los frenos apenas sus faros iluminaron la zona de las cuadras. Una turba frenética de figuras fantasmagóricas se arremolinaba a su alrededor como pacientes de un manicomio. Algunos aferraban la alambrada, otros se retorcían sobre la nieve y sus espaldas se doblaban como arcos humanos. Entre ellos había algunos niños. Inconscientemente palpó la manguera para asegurarse de que estuviera bien conectada a su máscara.
Al ver el VW que disminuía la marcha, un grupo de hombres se abalanzó sobre él con temeridad suicida. Dobló bruscamente a la izquierda y aceleró. Bajar del auto hubiera sido como arrojarse al mar para salvar a cien náufragos. Llegaría más fácilmente a la Cámara E por el pasillo del hospital.
Frenó delante del hospital. También allí había cadáveres. Su equipo no tenía bolsillos, de manera que dejó las llaves puestas en el auto. De todas maneras, los neumáticos estaban destrozados. Cargó la pistola, alzó el pesado tubo de aire sobre su espalda y subió los escalones del hospital.
– Señor, parece que alguien probó puntería con la usina -dijo el navegante-. Está en llamas.
El jefe de escuadrilla Harry Sumner inició el ascenso a quinientos metros. Desde esa altura dirigiría el bombardeo: con su radar orientaría y corregiría el lanzamiento de bombas por los demás aviones.
– Igual la atacaremos, Jacobs. Vamos a cumplir las órdenes al pie de la letra. Con los dos artefactos que nos dieron, cualquiera diría que quieren nivelar la colina.
Jacobs asintió. El jefe de escuadrilla se refería a las dos colosales bombas de dos mil kilos de explosivo aptas para pulverizar hormigón. Las transportaban dos Mosquitos especialmente adaptados para cargar esos artefactos hasta Berlín. Arrojarlos sobre la diminuta usina equivalía a aplastar un hormiguero con una maza.
Sólo quedarían unos cuantos cráteres en el suelo.
Pero si quedaba algo más, los siete mil kilos de bombas incendiarias transportadas por los Mosquitos se encargarían de eliminarlo.
– Me parece que es un poco exagerado, ¿no, señor? -musitó el navegante.
– Eso nunca lo sabremos -replicó Sumner-. Dios sabe qué hay allá abajo. Quién le dice que la mismísima caldera del diablo no está enterrada ahí.
– Es posible, señor.
– Verifique la colocación de los indicadores de blanco. Quiero hacer un solo pase. Y roguemos que los alemanes no tengan señuelos en tierra.
– Listo, señor.
El jefe de la escuadrilla tomó su micrófono, oprimió dos veces el botón para llamar la atención y empezó a transmitir sus órdenes a uno de los diez bombarderos que volaba en círculos debajo de él.
Mudo de terror, McConnell vio cómo la garrafa delante de él caía del décimo poste como un esquiador de un precipicio, se estrellaba contra el fondo de un gran galpón y caía al suelo. Los cables de electricidad descendían casi perpendicularmente desde el décimo poste hasta la cámara distribuidora junto a la fábrica. El descenso no sería gradual.
Debía detener su marcha, ya.
Con la izquierda tomó el nudo corredizo en el extremo del lazo y estudió el rodado sobre su cabeza. Si el lazo se enredara en las ruedas, sería su fin. Había una sola posibilidad. Introdujo la muñeca derecha en el nudo corredizo y con la misma mano tomó el mango de madera para usarlo como peso arrojadizo. Se echó hacia atrás.
El rodado sobre su cabeza zumbaba como el carrete de una caña de pescar al enganchar un tiburón. Estiró el brazo derecho y tras arrojar el mango sobre el cable eléctrico detrás del rodado trató de tomarlo con la izquierda.
¡Lo logró!
Cuesta abajo, el travesaño del décimo poste subía hacia él a una velocidad vertiginosa. Treinta metros… veinte… ¿había matado el Sarin británico siquiera a un solo SS…? quince…
Enlazó sus muñecas en los dos extremos de la soga y se alzó de la garrafa. El tubo pesado saltó como un potro salvaje que arroja a su jinete. La cuerda de cerda de caballo zumbó al frotar el cable eléctrico y demoró su caída. ¿Bastaría la fricción? Sus manos aferraban la soga con todas sus fuerzas.
La cuerda chocó contra el travesaño con fuerza brutal, el cuerpo de McConnell se proyectó hacia adelante hasta quedar paralelo al cable, la inercia tironeó del tubo de aire, del arnés que lo sujetaba a su espalda, de sus hombros y muñecas… pero todo resistió. Soga, tubo, arnés, huesos, ligamentos. Dos segundos después del impacto, su cuerpo pendía del décimo poste como un paracaidista enganchado en un árbol.
Tenía la impresión de que sus brazos se iban a descoyuntar en cualquier momento, de manera que alzó las piernas sobre el travesaño y en la posición invertida de un niño que trepa a un árbol se arrastró hasta el puntal más cercano.
Miró al suelo.
Veinte metros abajo, seis garrafas de gas estaban desparramadas sobre la nieve junto al muro de la fábrica. Parecían inofensivas, agotadas, como chatarra caída de un camión. Inofensivas, tal vez.
O tal vez no.
Miró al campo hacia su derecha. Decenas de figuras negras estaban tendidas en el suelo en posiciones absurdas, la mayoría cerca de las cuadras de los prisioneros.
– Dios del cielo -dijo con una voz que le costó reconocer como la suya-. La cosa funciona.
Contuvo con esfuerzo la ola de náusea que subía de su estómago. El vómito podría resultarle fatal, ya que lo obligaría a quitarse la máscara. ¿Habían llegado las mujeres y los niños a la Cámara E? ¿No se había apresurado al lanzar las garrafas? ¿Dónde estaba Anna? ¿Y Stern? Stern no tenía equipo antigás. Miró su cintura. Carajo. Había abandonado el cinturón de seguridad en el primer poste.
Daba igual, ya que esa mierda no servía para nada. Tomó aliento profundamente, una, dos veces, hundió las clavijas en la madera, abrazó el puntal e inició el descenso.
47
– ¿El tubo de oxígeno? -vociferó Stern mientras corría hacia la linterna encendida en el otro extremo del pasillo del hospital.
El haz apuntó hacia abajo para iluminar un tubo verde sobre una hoja oscura que reflejaba la luz. Stern depositó a Hannah, que pataleaba dentro de la manta, sobre la hoja de vinilo.
– Se la quité a un paciente de neumonía -dijo la voz ahogada de Weitz-. Usted, póngase el equipo de una buena vez.
Stern se apresuró a obedecer. Pero al alzar la cremallera se dio cuenta de que algo andaba mal. Weitz no podía apuntarle con la linterna y al mismo tiempo envolver a la niña en el vinilo… que era justamente lo que estaba haciendo si había interpretado bien los ruidos.
– ¿Quién más está aquí? -exclamó, apartándose rápidamente de la luz.
– ¡No hay problema! -dijo Weitz. Su linterna iluminó a una figura enfundada en un equipo negro con un tubo de aire sujeto a la espalda. La figura alzó la cara. Al principio, Stern sólo vio el reflejo de la luz. Pero enseguida, detrás de la máscara de vinilo transparente que McConnell había traído de Oxford aparecieron la cabellera rubia y los ojos oscuros de Anna Kaas. Ella lo miró un instante, evidentemente pasmada al ver su cara hinchada y ensangrentada, pero enseguida reanudó su tarea.
Stern se acomodó rápidamente el equipo de Raubhammer. Bruscamente las luces del hospital parpadearon un par de veces y se encendieron.
La luz deslumbrante paralizó a Stern.
– El generador de emergencia -dijo Weitz-. ¡Hay alguien en el sótano! -Tomó el hombro de Stern:
– ¿Mi pistola?
– Se la di a alguien.
Con una maldición, Weitz corrió hacia la oficina de Brandt. Anna alzó su pistola y lo llamó, pero el zumbido de su voz a través del diafragma tenía poco alcance. Dejó su pistola en el suelo y con ayuda de Stern selló la hoja de vinilo con la cinta adhesiva que había traído Weitz. Stern recogió el bulto -mucho más pesado que antes debido al tubo de oxígeno- y se volvió hacia la puerta del hospital.
En la escalera estaba el sargento Gunthet Sturm, que apenas se sostenía en pie, pero le apuntaba con un fusil de infantería. El costado izquierdo de su chaqueta estaba empapado de sangre.
Sturm disparó en el momento que Stern se inclinaba para dejar a la niña en el suelo.
Erró el tiro.
El SS accionó la corredera para disparar otra vez.
Aunque los años de reflejos condicionados lo impulsaban a abalanzarse hacia el hombre armado, una fuerza mayor lo hizo arrojarse sobre Hannah Jansen para protegerla con su cuerpo. Al mismo tiempo, su voz interior le dijo que iba a morir por ello.
Oyó disparos, demasiado seguidos para un fusil a corredera. Ariel Weitz irrumpía del pasillo lateral, disparando la Luger de Klaus Brandt.
El sargento Sturm disparó a quemarropa.
El estampido del fusil aún reverberaba en el pasillo cuando Weitz cayó al piso de baldosas. El sargento se tambaleó hacia el hombre caído a la vez que accionaba nuevamente la corredera. Weitz se debatía, pero no podía pararse, ni siquiera arrastrarse. El proyectil de Sturm le había quebrado la columna.
Jonas iba a abalanzarse sobre el SS, cuando un arma de grueso calibre disparó junto a su oreja. La tapó con su mano para protegerse el tímpano y a su vista atónita Anna Kaas disparó tres veces más. Los impactos estamparon a Sturm contra la pared del hospital. Después de un instante, el sargento abrió los brazos y su cuerpo cayó como una salchicha cortada, dejando un rastro sangriento en el muro.
Anna se arrodilló junto a Weitz. El hombrecito respiraba a duras penas. Le quitó la máscara y la manguera.
Como siempre, estaba mal afeitado. Una sonrisa tenue iluminó sus ojos.
– ¿Recuerda lo que dijo? -susurró.
Las luces parpadearon, pero no se apagaron.
Anna le tomó la mano derecha envuelta en caucho.
– ¿Cómo dijo, Herr Weitz?
– Que Dios… conoce la verdad. -Trató infructuosamente de tragar saliva. -Espero que sea cierto -jadeó antes de morir.
Anna inclinó la cabeza.
Stern le tocó el hombro:
– ¿Tiene un auto, Fraulein Kaas?
Anna iba a responder cuando las luces del hospital se apagaron definitivamente. Stern la ayudó a levantarse.
– El auto de Greta, pero me reventaron los neumáticos -dijo-. ¿Y el Mercedes de Sabine?
– No. -Stern oyó el llanto ahogado de la niña dentro de la hoja de vinilo-. Pero… -Se arrastró hasta el cadáver de Gunther Sturm y le palpó los bolsillos. Casi gritó con júbilo al encontrar las llaves del auto. -¡Aquí están! -exclamó mientras tanteaba las baldosas en busca del fusil del muerto-. Vamos al poste a buscar a McConnell.
Se levantó y colgó el fusil de su hombro. Al oír el zumbido frenético junto a su oído pensó que un insecto había entrado en su máscara. Entonces Anna le dio un puñetazo y se dio cuenta de que la enfermera le gritaba algo. Se enderezó y miró hacia donde apuntaba su brazo.
En la puerta trasera se perfilaba una figura alta enfundada en negro, perfilada contra el resplandor de una bengala moribunda. Cuando alzó un brazo hacia ellos, la voz interior de Stern gritó ¡pistola!; al instante descolgó el fusil de su hombro y apuntó.
Anna disparó la pistola, pero erró el tiro. Veinte metros era una distancia excesiva para su arma.
Stern apretó el disparador.
No pasó nada. El sargento Sturm no había introducido el proyectil en la recámara. En el momento que accionaba la corredera, una luz roja estalló detrás de la ventana a espaldas de la silueta.
Fue la visión de un retazo de tela multicolor sobre el buzo negro lo que lo hizo desviar el tiro. El proyectil atravesó la ventana a espaldas de la figura. Dio un violento empellón a Anna y agitó los brazos con fuerza. Le parecía insólito que McConnell hubiera bajado tan rápidamente de la colina, pero sabía que ningún alemán llevaría un retazo de tartán escocés en medio de la batalla.
McConnell se acercó y le gritó al oído:
– ¡Tenemos que irnos! ¡El gas es efectivo! ¡El callejón está lleno de muertos!
La máscara de Stern no tenía diafragma, de modo que desacopló la manguera a pesar del riesgo:
– ¿Cómo diablos llegó hasta aquí? -Al instante tapó el orificio con una mano.
– ¡Vía aérea! -Su voz sonaba irreal al atravesar diafragma.
– ¿Cómo?
– ¡Otro día se lo cuento!
– ¿Y qué hacemos con la fábrica? ¿Nos vamos o terminamos la misión?
– ¿Tenemos auto?
– El Mercedes.
– ¿La cámara y los tubos para llevar muestras?
– En el Volkswagen de Greta -dijo Anna.
McConnell vio el bulto que se retorcía en el piso.
– ¿Qué diablos es eso?
– Una nena -dijo Stern-. Tiene un tubo de oxígeno, pero tenemos que sacarla de aquí.
– ¿Y los demás niños? -preguntó Anna.
– La Cámara E está llena -informó Stern-. Los demás… -Meneó la cabeza. -Pero a ésta podemos salvarla.
– ¡Póngase la manguera! -chilló McConnell-. Anna, lleva a la nena en el Mercedes y espéranos junto al río. Hay viento allá, es el lugar más seguro. Jonas y yo vamos a cumplir nuestra misión. Nos encontraremos en el río y usaremos el Mercedes para llegar a la costa. -Se volvió hacia Stern:
– ¿De acuerdo?
Stern asintió.
– ¿Hay señales de Schörner?
– Ninguna -dijo Anna.
Stern meneó la cabeza.
– Espéranos en un lugar oscuro.
– Hay una barca en el río -dijo Anna-. Tiene espacio para un camión. La usan para traer provisiones. Con esa barca evitaríamos el riesgo de cruzarnos con Schörner en la ruta.
Stern asintió con vehemencia exagerada, se inclinó y alzó a Hannah Jansen sobre su hombro derecho.
Anna encabezó la marcha con la pistola. Bruscamente, McConnell chocó contra el tubo de oxígeno que llevaba en la espalda. La pasó y quedó estupefacto al ver la Appellplatz. Dos deslumbrantes fuegos rojos ardían sobre la nieve como bengalas. Otros dos, dispuestos en línea recta, ardían más allá del portón principal, aparentemente cerca del río. Al ver el resplandor color rubí que estalló a sus espaldas en la puerta trasera del hospital, imaginó que el SS moribundo había encendido una bengala.
Eso era muy distinto.
Los fuegos seguían una pauta, como si fueran cometas lanzados por un dios furioso pero metódico. McConnell se habría quedado ahí, mirando, pero Stern lo apartó de un empellón y bajó la escalera como si el demonio le pisara los talones. Anna lo arrastró consigo hasta el auto de Greta, de cuyo asiento trasero tomó un talego de cuero. Juntos siguieron a Stern, que bordeaba el hospital hacia el Mercedes.
Se cruzaron con Stern que volvía. McConnell preguntó a los gritos qué diablos le pasaba, pero Stern ya cruzaba la Appellplatz hacia el cuartel general.
El motor del Mercedes ya estaba encendido y Hannah estaba tendida sobre el asiento delantero. El tubo de oxígeno inflaba lentamente el envoltorio de vinilo como si fuera un globo. McConnell ayudó a Anna a sentarse detrás del volante. El tubo de oxígeno en su espalda la apretaba contra el volante, pero pudo poner la primera.
– ¡Nos vemos en el río! -gritó, y cerró la portezuela con violencia.
Las ruedas del Mercedes patinaron sobre el hielo.
Impulsivamente, McConnell abrió la portezuela trasera, subió al auto y gritó:
– ¡Me bajo en el portón!
El comandante Schörner tardó cinco minutos en cubrir la distancia recorrida por McConnell en ochenta segundos. McConnell había descendido en línea recta, en tanto que Schörner conducía un camión de transporte de tropas por un sinuoso camino de montaña y tuvo que esquivar el montón de chatarra al que había quedado reducido su auto de campaña a cuatrocientos metros del campo. Para colmo, había perdido tiempo al reagrupar a sus hombres en la usina, y sabía que estaba retrasado. Cada bengala roja acentuaba la sensación de apremio. Conocía el significado de esos fuegos rojos. Los había visto en Rusia. Cuando el camión se acercaba a toda máquina al portón, se asomó por la ventanilla para gritar una orden a los centinelas.
No vio a ninguno. J
– ¡Despacio! -rugió al conductor-. ¡Más despacio, cerdo! Abrió la puerta y se irguió en el estribo. Al acercarse más al portón, lo embargó una sensación de pavor. No conocía el origen de sus intuiciones, pero en Rusia había aprendido a obedecerlas al pie de la letra.
– ¡Pare el camión! -ordenó-. ¡Ahora!
El camión patinó cuando el conductor clavó los frenos.
Schörner bajó de un salto y dio un par de pasos hacia el portón. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio tres formas oscuras en el suelo a unos cinco metros de la entrada. Alzó la vista a la torre más próxima. El torso del ametralladorista colgaba sobre el parapeto.
Parpadeó, incrédulo, luego retrocedió hacia el camión y subió de un salto.
– ¡Atrás! -aulló, a la vez que cerraba la ventanilla-. ¡Vámonos de aquí!
El conductor lo miró como si se hubiera vuelto loco. Schörner sacó la pistola y le apoyó el cañón en la sien.
– ¡Hubo una pérdida de gas! Retroceda doscientos metros!
En su pánico, el conductor puso marcha atrás, pero las ruedas patinaron durante diez segundos eternos hasta que el camión se puso en marcha.
– Indicadores de blanco colocados, señor -dijo el navegante-. Punto de mira verificado.
– Habla el jefe -dijo Sumner por su micrófono-. Si hubiera baterías antiaéreas, ya las habrían usado. Así que hagamos las cosas despacio y bien. Primero la usina, después el campo. Lancen bombas sobre los indicadores rojos.
Mientras el Mosquito de Sumner volaba en círculos a quinientos metros de altura, el primer bombardero encabezó el ataque. El avión modificado hizo un pase de sur a norte, apuntando a las bengalas en la usina. Soltó la bomba con medio segundo de demora, y la bomba de dos mil kilos de poderosos explosivos cayó al otro lado de la cima. Momentos después, el pueblo de Dornow dejó de existir.
McConnell tenía medio cuerpo fuera del Mercedes cuando una estremecedora onda de choque sacudió la tierra bajo sus pies. Se volvió hacia el hospital: una bola de fuego con forma de hongo se alzaba al cielo nocturno detrás de las colinas, mientras la cima más alta se disolvía en una guirnalda de destellos blancos. La luz que bañó Totenhausen le mostró una instantánea del campo cubierto de cadáveres.
Entonces comprendió el significado de las fogatas rojas que Stern ya había adivinado al ver los indicadores de blanco colocados en damero sobre el campo. ¿Pero qué diablos podía hacer Stern al respecto? No era cuestión de tomar el teléfono, llamar a la comandancia de la Octava División Aérea en Inglaterra y decirles que cancelaran una misión de bombardeo.
Reaccionó al oír el rugido del Mercedes que huía. De un puntapié abrió la puerta del edificio donde había visto entrar a Stern y se detuvo. Una luz amarilla invadía el pasillo desde una puerta abierta. ¿De dónde venía la luz? Contempló desconcertado el pasillo desierto. ¿Por qué no había alemanes muertos en el piso? ¿Acaso el gas no había penetrado en el edificio? Cerró la puerta y trató de orientarse por los ruidos.
La máscara de vinilo dificultaba la audición, pero el ruido del generador diesel era inconfundible. Corrió por el pasillo hacia la fuente de luz y descubrió que venía del cuarto del operador de radio. Sentado frente a la consola, Stern giraba el dial en busca de una frecuencia.
Una nueva serie de explosiones estremeció el piso de madera.
Stern dio un puñetazo furioso sobre el escritorio. McConnell comprendió el problema. Stern quería usar el transmisor, pero no podía correr el riesgo de quitarse la manguera para hablar. No sabía con quién quería comunicarse, pero adivinó instantáneamente la única solución. Tomó una lapicera que estaba cerca de la consola y garabateó tres palabras en el cuaderno de transmisiones:
¡CANARIO MINA DE CARBÓN!
Stern lo miró a través de las enormes antiparras de la máscara. Tomó el fusil de infantería que le había quitado al sargento Sturm y salió a la carrera.
Hubo nuevas explosiones, cada vez más cercanas. La onda expansiva estremeció los aparatos transmisores en su estante. ¡Mierda! Era el colmo de la mala suerte. Cuando estaban a punto de cumplir la misión, todo se iba al diablo por culpa de la mala organización. Era insólito que Duff Smith no previera la posibilidad de que el comando de bombarderos de la Octava División resolviera por su cuenta aniquilar una usina como la de la colina que dominaba Dornow. Qué imprevisor.
McConnell se sobresaltó cuando Stern volvió, trayendo a los empujones a un joven SS, y cerró la puerta con violencia. El soldado de uniforme pardo no tenía máscara antigás, pero estaba vivo. Stern entregó el fusil a McConnell y arrojó al SS al suelo de un empellón. Su boca y su nariz quedaron aplastadas contra la base de la puerta.
– Ahí tiene al canario -dijo-. Póngale un pie en la espalda y si trata de huir, mátelo.
Se sentó en la silla del operador y tomó el micrófono:
– ¡Atlanta! ¡Atlanta! Aquí Butler y Wilkes, repito, Butler y Wilkes. ¡Adelante, Atlanta!
McConnell puso su borceguí entre los omóplatos del alemán y le apoyó el cañón del fusil sobre un riñón.
– ¿Qué diablos hace, Stern?
– Butler, repito, Butler llamando a Atlanta -dijo Stern, mientras le indicaba con un gesto que se callara-. Emergencia, emergencia.
En cualquier momento las explosiones ensordecedoras estallarían dentro del campo.
– ¡Trate de comunicarse con los aviones! -gritó McConnell-. El general Smith no puede detenerlos.
Stern se volvió violentamente:
– ¡Smith los mandó, pedazo de idiota! ¡Es el único que puede detenerlos!
Bruscamente comprendió la verdad. Qué idiota no darse cuenta. El general Smith era muy previsor. Y sus previsiones revelaban un grado de profesionalismo implacable que lo dejaban estupefacto. Miró fijamente a Stern, que ya se inclinaba sobre la consola:
– Aquí Butler, repito, Butler, llamando a Atlanta…
– Ach du lieber, Sturmbannführer, ¡mire eso!
Wolfgang Schörner contempló con admiración profesional las bombas incendiarias que borraban la usina de Dornow. Meneó la cabeza, maravillado.
– Creo que la última bomba era de fósforo, Koerner. Tal vez mezclado con un poco de termita. Alégrese de que no haya caído sobre su cabeza.
– Pero, ¿qué están haciendo?
Se frotó el mentón, pensativo.
– Van a aniquilar Totenhausen y a sus propios agentes. Lo que no entiendo es por qué.
Esas bombas incendiarias eran justamente lo que Anna Kaas esperaba. No las bombas en especial, pero sí algo semejante que mantuviera alejados al comandante Schörner y sus hombres el tiempo suficiente para salir de Totenhausen en el Mercedes negro sin ser vista. Había visto al camión acercarse al portón, reconoció a Schörner cuando saltó del estribo, dio media vuelta y volvió a subir al camión. Gracias a Dios que no había encendido los faros del auto al atravesar el campo.
El camión había retrocedido doscientos metros hasta el camino de acceso que iba del campo a las colinas, pero Schörner no era idiota. El camión aún cerraba la vía de escape y conservaba una vista oblicua del portón. Anna tenía que recorrer una ladera descendiente de cuarenta metros a campo abierto entre el portón y el río, donde la barca que conducía al camino de acceso secundario a Totenhausen flotaba en las aguas heladas. Necesitaba una maniobra diversiva para poder cruzar ese terreno sin que la vieran.
GENERAL SHERMAN le proporcionó esa maniobra. Al ver reflejado en sus parabrisas el resplandor anaranjado de la colosal llamarada en las colinas detrás del campo, alzó el pie del freno y avanzó lentamente entre los postes destrozados del portón y los cadáveres de los SS. El bulto envuelto en vinilo en el asiento trasero se debatía violentamente. Gritos ahogados rompían el silencio. Anna sabía que la niña debía estar trastornada de pavor, pero no había nada que hacer. La muerte de los centinelas indicaba que el gas neurotóxico había flotado hacia el sur, al menos hasta el portón.
Aceleró un poco, sin apartar la vista de los faros del camión, rogando que los ojos de Schörner estuvieran fijos en las colinas. Veinte metros hasta el río. Diez. Apartó los ojos del camión apenas el tiempo suficiente para enfilar el Mercedes hacia el muelle de la barca. Apenas bajó un poco la trompa del Mercedes, la embargó el terror. ¿No la delatarían las luces de freno? Sí. Murmuró una oración, apagó el motor y dejó que el Mercedes avanzara por su propio impulso hasta el muelle. Apenas las ruedas tocaron la madera, puso el cambio en primera, apretó el pedal y puso el freno de mano.
El Mercedes se deslizó suavemente sobre el hielo que cubría el muelle. Si el paragolpes delantero no hubiera chocado contra un poste de hierro en el borde del muelle a la altura de la timonera, el auto hubiera seguido de largo hasta caer al río. Apenas se detuvo, echó un vistazo al camión por el parabrisas trasero. No se había movido. Murmuró unas palabras para reconfortar al bulto de vinilo inflado por el oxígeno. En esa época del año el río estaba congelado, pero la barca lo recorría con frecuencia y mantenía un canal abierto durante el día. El canal se congelaba durante las noches, pero lo abrían nuevamente a la mañana. No sabía cuánto tardaba en cerrarse.
Tampoco podía correr el riesgo de bajar del auto para averiguarlo. Trató de penetrar la oscuridad. Delante del capó veía el hielo, pero era negro en comparación con la capa blanca que cubría el río en ambas direcciones. El hielo negro era una línea recta hasta la margen opuesta. Era negro porque por debajo corría el agua del río. Había una capa de hielo, pero era delgada.
Rogó que fuera muy delgada.
El general Duff Smith monitoreaba la frecuencia de GENERAL SHERMAN cuando el aviador Bottomley irrumpió en la casilla junto a la pista.
– ¡Pase a tres-uno-cuatro-cero, señor! ¡Rápido!
Duff Smith había estado en suficientes aprietos en su vida como para exigir el debido respeto cuando la voz de un hombre trasuntaba la tensión de la batalla; obedeció a su subalterno sin demora. El crujido de la estática llenó la casilla al pasar por las sucesivas frecuencias.
– Estaba en el Junker, señor -explicó Bottomley entre jadeos-. Giraba el dial cuando lo oí.
– ¿Qué oyó?
– ¡Son ellos, señor! ¡La recepción es clara!
Bruscamente se oyó una voz ahogada que hablaba con un acento alemán muy similar al de Jonas Stern:
– ….repito, Butler llamando a Atlanta! ¡Emergencia! ¡Emergencia!
Smith se puso pálido. Oprimió el botón transmisor y rugió:
– ¡Aquí Atlanta! ¡Adelante, Butler! Los dábamos por muertos. Digan su situación.
La radio crujió otra vez:
– ¡Misión cumplida!¡Repito, misión cumplida!¡Cancele bombardeo, cancele bombardeo!
– Caá… rajo -exclamó Smith. En momentos de tensión, su acento escocés siempre se imponía sobre su formación inglesa.
– Repita, Butler. ¿Misión cumplida?
– ¡Misión cumplida! ¡Pare los bombardeos, manco hijo de puta!
Con dedos temblorosos buscó la frecuencia de emergencia de GENERAL SHERMAN.
Las manos del jefe de escuadrilla Harry Sumner casi soltaron los controles cuando oyó la voz de acento escocés en el radio de alta frecuencia del Mosquito.
– ¡General Sherman! ¡Atención, General Sherman!
La cabeza del navegante Jacobs asomó sobre la pantalla del radar; su cara era una máscara de desconcierto y suspicacia.
– ¿Que mierda pasa, Harry?
– Ojalá lo supiera.
– Le ordeno abortar la misión. Repito, abortar la misión.
Sumner parpadeó sin comprender.
– ¿Hay algún código para abortar esta fase de la misión, Jacobs?
– No, señor. Estricto silencio de radio desde que nos separamos de la escuadra principal.
– ¿Y cómo mierda conoce nuestra frecuencia y nombre clave?
Jacobs se encogió de hombros:
– Igual ya es tarde, señor. La usina está destruida. La escuadrilla ya forma para bombardear el campo.
– Atención, General Sherman. Su posición es cincuenta y cuatro punto cero cuatro grados norte, doce punto tres uno grados este. La clave del blanco es Tara. Yo di la orden escrita para esta incursión y ahora la cancelo. Sé que mantienen silencio de radio. También sé que me oye. Interrumpa la incursión inmediatamente. Responda para confirmar el cumplimiento de la orden. Aborte la misión inmediatamente o aguarde las consecuencias cuando vuelva a Skitten.
Las manos de Harry Sumner temblaron sobre los controles.
– Parece auténtico, Peter. ¿Qué me dice?
– Usted manda, Harry. Tiene diez segundos para abortar el bombardeo.
– Nunca oí a un alemán capaz de imitar así el acento escocés. -Tomó el micrófono: -Aquí General Sherman. Diga el año de la batalla de Harlaw.
Hubo una pausa hasta que el radio crujió nuevamente:
– Mil cuatrocientos once. Dios te bendiga, muchacho, fue en mil cuatrocientos once.
Sumner tomó el micrófono VHF:
– Aquí jefe de misión. Abortar bombardeo, abortar bombardeo. Repito, aquí jefe de escuadrilla. Volver a la base. Abortar, abortar. Volver a la base.
El navegante Jacobs se echó hacia atrás en su asiento y suspiró ruidosamente:
– Espero que sepa lo que hace, Harry.
– Yo también -dijo Sumner-. Yo también.
48
Al cruzar la oscura Appellplatz una vez que las bombas dejaron de caer, McConnell por fin adquirió conciencia de la magnitud de lo que había hecho. Sellado de pies a cabeza en hule negro, respirando aire envasado en un laboratorio de Oxford, caminaba entre los cadáveres como un fantasma en un campo de batalla.
Los muertos estaban desparramados por todas partes. SS y prisioneros, hombres, mujeres y niños yacían juntos en un revoltijo de brazos y piernas, las bocas y los ojos abiertos a un cielo pintado de rojo por los indicadores de blanco que aún ardían. Aunque era un espectáculo horroroso, McConnell sabía que era apenas un atisbo de la devastación que se produciría si la maquinaria bélica se apropiara de la ciencia del siglo XX. Miró a Stern. Las antiparras del joven sionista estaban vueltas hacia la fábrica, no al suelo. Pero ni siquiera él podía pasar por alto lo que aparecía a la vista. Habían salvado a algunos, pero matado a muchos más.
Aunque al acercarse al portón de la fábrica, había un solo pensamiento en su mente. Si la copia británica de Sarin era capaz de provocar semejante masacre silenciosa e incruenta, los alemanes poseían en Soman un arma de potencia verdaderamente apocalíptica. En Oxford lo había comprendido intelectualmente. Pero al ver el efecto que producía un agente neurotóxico en los seres humanos, comprendió por fin la clase de dilemas insolubles que enfrentaban los hombres como Duff Smith y Churchill.
El ardid tenía que funcionar. La alternativa era el Armageddon.
Stern moldeaba una carga de explosivo plástico en la cerradura del portón. McConnell pensó en todo lo que se había hecho para que él pudiera pasar un cuarto de hora en el interior de esa fábrica de gas alemana. Stern se apartó de la puerta, arrastrando consigo a McConnell. Momentos después el explosivo plástico destrozó la cerradura, y la puerta cayó a un costado.
Al iluminar el interior de la fábrica oscura con la poderosa linterna conseguida en la sala de radio, McConnell comprendió los motivos de Duff Smith para elegirlo. Sin duda, era el hombre idóneo para la tarea. El área de producción era más pequeña de lo que había previsto, pero su equipamiento industrial no tenía paralelo en el mundo. Lo más parecido que conocía era un laboratorio secreto de investigación y desarrollo de DuPont que había visitado con uno de sus profesores. La sala de producción, de dos pisos de altura, estaba atestada de serpentinas de cobre, compresores y toneles sellados. Las paredes, cubiertas de enormes carteles con la leyenda RAUCHEN VERBOTEN! Prohibido fumar. Había cajones de madera por todas partes, algunos abiertos, otros cerrados. A falta de luz era poco lo que se podía hacer con la cámara, pero Stern la sacó de todas maneras.
Como un guía turístico londinense, McConnell guió a Stern por el laberinto, apuntando la linterna aquí y allá mientras su compañero intentaba tomar fotografías de exposición prolongada. Halló el aparato de los aerosols vecteurs sujeto a una mesa en el centro de la sala. Con las herramientas que tomó de un banco de trabajo penetró en el corazón del artefacto en busca de su secreto: los discos filtrantes. Admirado, estudió la secuencia de cedazos de microgotas superfinas dispuestos en orden decreciente de tolerancia. Al atravesar el último filtro, el gas bélico se habría convertido en una suspensión de iones, invisible y capaz de atravesar cualquier máscara antigás convencional.
Guardó cinco filtros en el talego de Stern y continuó la exploración. Al agotar el primer rollo de película se dieron cuenta de que no podían introducir uno nuevo en la cámara sin quitarse los equipos. Los guantes de hule les permitían disparar un arma, pero no enhebrar la película en el carrete diminuto de la cámara. McConnell le indicó con un gesto que guardara la cámara. Sólo le interesaba recuperar dos cosas: una muestra de Soman y los diarios de laboratorio de Klaus Brandt.
Los halló en un local que ocupaba todo un piso en el fondo de la fábrica. Allí, donde el equipo no era de metal sino de vidrio, se realizaba el verdadero trabajo. En una pared colgaban equipos de caucho grueso. McConnell señaló una puerta gruesa de acero. Stern voló la cerradura con una pistola que le había quitado a un cadáver cuando se encaminaban a la fábrica.
Junto a la puerta encontraron un tesoro que daría mucho que hacer a los científicos de Portón Down. Eran tubos pequeños de gas rotulados con las letras GA, GB y otros símbolos que McConnell no reconoció. Pegados a los tubos GB había tiras de cinta adhesiva con rótulos manuscritos: Sarin II; Sarin III; Tabun VII; Soman I, Soman IV. En el fondo del armario había un arcón de madera vacío semejante a un cajón para municiones, con ranuras de veinte centímetros de longitud, a la medida de los tubos metálicos. Probablemente era la caja que utilizaba Brandt para transportar muestras de gas a otras instalaciones.
Mientras McConnell la llenaba con muestras, Stern exploraba un anaquel más alto, del que retiraba una cantidad de artefactos pequeños. Entre ellos había una esfera metálica con un vástago en la tapa. El rótulo de cinta adhesiva indicaba Soman IV. Enseguida comprendió: era una granada experimental de gas neurotóxico.
Guardó tres en su talego.
McConnell encontró el diario principal de Brandt abierto sobre un escritorio. Aparentemente el sargento Sturm había evacuado a los químicos cuando desmantelaban el equipo para transportarlo. Habían abandonado todo tal como estaba, como una mesa puesta para la cena en una casa que se incendiaba. McConnell hojeó rápidamente el grueso cuaderno. Contenía inscripciones realizadas por distintas personas; muchas incluían fórmulas químicas, la mayoría de ellas basadas en fosfatos orgánicos. Cada inscripción terminaba con las iniciales de su autor. Muchas llevaban las iniciales K.B. McConnell guardó el cuaderno en el talego de Stern, tomó el cajón de las muestras e indicó a Stern que lo siguiera. Habían conseguido su objetivo.
Era el momento de huir.
-¡Rottenführer, mire el portón! -exclamó el comandante Schörner-. ¿Qué ve?
El joven cabo miró a través del parabrisas. Había avanzado el camión unos cincuenta metros durante el último minuto, pero no veía nada.
– Lo siento, Sturmbannführer.
– ¡Junto al portón, idiota! ¡Mire bien! Cruzando el camino.
El cabo siguió los haces de los faros del camión. Entonces vio -creyó ver- algo negro y brillante que se desplazaba contra el fondo oscuro.
– ¿Qué es eso, Sturmbannführer?
Schörner se dio un puñetazo de furia impotente en la pierna.
– Comandos -dijo-. Con equipos químicos. Avance el camión, Rottenführer. Muy despacio.
Los faros del camión que avanzaba iluminaron por un instante a dos figuras que corrían agazapadas. Parecían estar envueltas en papel de aluminio negro.
Schörner dio un manotazo sobre el tablero:
– ¡Corren a la barca!
– ¿Qué debo hacer, Sturmbannführer?
Schörner lo pensó un instante. La respuesta le hizo dudar un instante. Pero en ese momento otra idea le traspasó el corazón como un puñal. Si los comandos aliados habían liberado el Soman depositado en Totenhausen, Rachel Jansen estaba muerta. Los hombres de equipos negros no sólo habían destruido las instalaciones puestas bajo su protección, sino también asesinado a la única mujer que despertaba algún sentimiento en él después de la muerte del amor de su vida bajo las bombas británicas. Con la serena temeridad del hombre condenado a muerte, abrió la portezuela y salió de la cabina.
Respiró profundamente varias veces.
– ¿Todos bien? -preguntó a los hombres en la caja del camión.
– Una esquirla mató a Hofer, Sturmbannführer. Los demás estamos bien.
– A tierra todo el mundo.
Diez SS saltaron a tierra y formaron en hilera con los fusiles y las metralletas listos para disparar.
Schörner acomodó el parche de su ojo y se irguió.
– Hay dos comandos aliados en la orilla del río cerca de la barca. Tal vez sean más. La barca probablemente está cercada por hielo, pero puede haber gas tóxico entre ellos y nosotros. Bock y Fisher permanecerán aquí por si tratan de huir en un vehículo. Los demás avanzaremos hacia la barca a pie.
Schörner recorrió la hilera y miró sucesivamente a cada hombre a los ojos.
– Cinco hombres formarán una hilera delante de mí, a intervalos de diez metros. Dos hombres me flanquearán a veinte metros a cada lado y uno me seguirá a quince metros. Disparen contra cualquier cosa que se mueva. Si alguno cae debido al gas, los demás seguirán en la dirección contraria, sin dejar de disparar. ¿Entendido?
Varios rostros palidecieron al oír la palabra gas y todos se estremecieron al comprender que los usarían como alarmas antigás humanas. Pero las SS se habían creado para enfrentar precisamente esa clase de situaciones. Schörner se preguntó si la escoria del campo de concentración, como Sturm haría honor a la tradición del cuerpo. En todo caso, era escoria alemana. Sus ojos recorrieron la hilera una vez más.
– Señores, recuerden el juramento al Führer. "Te juro a ti y a los superiores que tú designes subordinación hasta la muerte, y que Dios me ayude. Heil Hitler!
Diez pares de borceguíes chocaron los tacos al unísono y diez brazos se alzaron rígidos hacia el frío cielo nocturno:
– Heil Hitler!
Las correderas chasquearon en la oscuridad. El pelotón formó según la orden de Schörner y se desplazó rápidamente hacia la barca.
Anna estuvo a punto de disparar su pistola cuando la figura enfundada en negro golpeó la ventanilla del Mercedes. Con la vista fija en los faros del camión, no había visto las dos sombras que cruzaron el camino. Reconoció el retazo de tartán atado al tubo de oxígeno en la espalda de McConnell, bajó del Mercedes y lo abrazó con fuerza.
Oyeron un rugido sordo, y la barca se estremeció en el agua. Anna miró sobre el techo del Mercedes. En la timonera, Stern había encendido el motor de la doble hélice a máxima potencia. La barca se puso en marcha y chocó contra la capa de hielo que cubría el canal. Anna y McConnell cayeron sobre la cubierta. Invirtió el giro de las hélices, retrocedió y avanzó nuevamente.
Nada.
La tercera vez, dejó que la barca chocara contra el muelle, y una parte de la rampa de acceso se rompió con un estruendo metálico. Puso marcha adelante, aceleró el motor, cerró los ojos y rezó. El crujido del hielo al romperse llenó sus oídos al tiempo que los primeros proyectiles atravesaban la timonera.
– ¡Más rápido! -vociferó Schörner-. Pusieron en marcha la barca.
El pelotón del comandante avanzaba paralelamente al río a la vez que disparaba hacia el muelle. Mientras los hombres disparaban hacia la posición que debía de ocupar la barca, Schörner mantenía su único ojo fijo en la hilera que lo precedía, alerta a cualquier señal de la presencia de gas. Pero al oír el rugido del motor, comprendió que había llegado el momento de jugarse el todo por el todo. A ochenta metros de distancia, la embarcación enfiló hacia el centro del río, ofreciendo un blanco perfecto contra la sábana blanca del hielo. Schörner abrió la boca para ordenar la carga hacia el muelle, pero advirtió que el hombre a su izquierda ya no estaba en su puesto.
– ¡Gas! -gritó-. ¡Todos a la derecha! Schnell!
Los hombres rompieron filas hacia el río, sin dejar de avanzar ni disparar a la barca. Schörner chocó contra la espalda del hombre que lo precedía y perdió el equilibrio. Se paró y dio un empellón furioso al soldado que vacilaba. El hombre se negó a dar un paso. Entonces comprendió. Treinta metros más adelante, dos hombres se retorcían en el suelo. La hilera de vanguardia había quedado reducida a tres hombres. Además, tenía al hombre del flanco derecho casi pegado a él en la orilla del río. Echó una mirada atrás: la retaguardia seguía de pie.
– ¡Cuerpo a tierra! ¡Fuego a discreción!
Acurrucado en la timonera, Stern trataba de guiar la torpe barcaza sin erguirse dentro del cubo de vidrio que conformaba la mitad superior de la casilla. Los proyectiles habían destrozado tres de las cuatro paredes.
Anna y McConnell estaban agazapados detrás del Mercedes en el borde de la cubierta. No había baranda, y con los sacudones que daba la barca al romper el hielo existía el peligro de caer al agua. Anna indicó a McConnell que sacara a la niña del asiento trasero del auto, pero él decidió que estaba en el lugar más seguro.
Anna no coincidió. Tomó el picaporte para evitar una caída, se alzó a medias y abrió la portezuela.
Se encendió la luz interior del Mercedes.
Al instante, un proyectil atravesó la ventanilla opuesta y penetró en el hombro derecho de Anna.
McConnell vio cómo su cuerpo volaba hacia atrás y desparecía en el agua. Gritó a Stern que detuviera la barca, cerró la portezuela del auto y se arrojó a las heladas aguas negras.
– ¡Le dimos al timonel! -gritó Schörner al ver que la barca se detenía a tres cuartos del ancho del río-. ¡Fuego, fuego!
Aumentó el volumen de fuego, pero entonces oyó un grito ahogado a su espalda y se volvió. El hombre que lo seguía se tocaba la cara con la mano izquierda. Bruscamente se dobló en dos, vomitó, se enderezó en un espasmo violento y su metralleta soltó una ráfaga hacia el cielo. Horrorizado, Schörner lo vio caer de espaldas sobre la nieve y quedar inmóvil. En su nariz penetró el hedor nauseabundo de la materia fecal y la orina.
El hedor de la muerte.
Contuvo el aliento y volvió a disparar.
McConnell nadó con esfuerzo hacia la máscara antigás que flotaba sobre el agua negra. La corriente arrastraba a Anna hacia la capa de hielo que cubría el resto del río. Si se hundía bajo el hielo, sería su fin. Sus brazos le pesaban como plomo. A pesar del equipo hermético de hule, el frío penetraba hasta la médula de los huesos y los borceguíes lo arrastraban hacia el fondo. Extendió sus manos enguantadas en el agua…
Dos dedos se engancharon en las correas que sujetaban el tubo de aire de Anna. Echó una mirada atrás. La barca estaba a veinte metros. Aferró la correa con más fuerza y empezó a nadar.
Sabía que sus fuerzas flaquearían antes de llegar a la barca. Su equipo se había rasgado, las piernas de hule se llenaban de agua helada y lo arrastraban hacia el fondo. Sólo la flotabilidad de los tanques impedía que se hundieran como piedras. Había dejado de nadar, cuando vio que la barca retrocedía lentamente.
Wolfgang Schörner no había vuelto a conocer el miedo después de la retirada de Kursk. Pero al ver cómo dos de los tres fusileros de la vanguardia caían entre convulsiones, un sudor frío bañó todo su cuerpo. Tal vez él mismo ya respiraba el gas. Tal vez atravesaba su piel mientras permanecía ahí, rodilla en tierra junto al río. Con un último rugido de furia y coraje se puso de pie y corrió por la orilla hacia el muelle.
McConnell enganchó el brazo derecho en un neumático semisumergido sujeto a la borda de la barca y abrazó a Anna.
– ¡Siga! ¡Siga! -vociferó-. ¡La tengo! ¡Siga!
Stern empujó las palancas hasta dar plena potencia y la cubierta delantera de la barca se alzó del agua y rompió el hielo al impulso de la doble hélice. Echó una mirada al muelle. Una ráfaga candente de fogonazos amarillos se alzó en la oscuridad, y los proyectiles barrieron la superficie del agua. Stern se arrojó de cabeza fuera de la timonera al tiempo que el resto del vidrio caía hecho añicos y aparecía una hilera de orificios en el costado del Mercedes.
La barca tendría que llegar sola a la orilla.
Rogó que los neumáticos del Mercedes estuvieran intactos.
Wolfgang Schörner se moría de pie. Mientras disparaba su arma, un veneno mortal anulaba su sistema nervioso central. El gas neurotóxico invisible penetraba por todas las superficies expuestas de su cuerpo, especialmente a través de la mucosa nasal y bucal y las escleróticas húmedas de los ojos.
Agotó el cargador de su metralleta. Quiso arrojarla al suelo, pero su mano se negaba a abrirse. Sintió una extraña vergüenza al perder el control de sus esfínteres. Vio cómo la barca chocaba al llegar a la orilla opuesta y al instante se encendían las luces traseras del Mercedes. Schörner meneaba la cabeza violentamente, sin saber por qué. A último momento pensó que el río tal vez lo protegería del gas. Con un tremendo esfuerzo de voluntad avanzó la pierna derecha. Entonces se tambaleó y cayó de bruces sobre el extremo del muelle.
Lo último que sintió fue el tirón del agua helada en su mano derecha.
49
Al conducir a toda velocidad por el camino que bordeaba el río hacia el sudoeste, Stern se alejó rápidamente de Totenhausen. Pero McConnell sabía que el Mercedes había estado demasiado tiempo dentro del campo para no estar contaminado. Se volvió en el asiento y bajó la ventanilla junto a la cabeza de Anna, que aún llevaba la máscara. Quería aplicar presión sobre la herida de su hombro, pero temía matarla si aún quedaban residuos de gas en su guante. Extendió el brazo sobre el bulto de vinilo inflado que contenía a Hannah Jansen y bajó la otra ventanilla.
El aire frío atravesó el auto.
Dejó pasar un minuto entero antes de arrancar la manguera de su máscara y aspiró profundamente. Jamás había sentido tanto placer al respirar el aire fresco. Esperó treinta segundos más y le quitó la máscara a Stern. Su cara estaba tumefacta, cubierta de costras de sangre, y tenía un ojo casi cerrado.
– ¿Cuánto falta para llegar a la costa? -preguntó McConnell mientras abría su equipo y retiraba los brazos de las mangas de hule.
– Cuarenta kilómetros de vuelo de pájaro. Una hora por la carretera, diría yo.
McConnell sintió una molestia en la entrepierna. Hundió la mano en el interior del equipo en busca del objeto molesto y halló el diario de Anna, empapado por el agua del río. La esquela de Churchill asomaba como un marcador también empapado. Guardó el diario en el talego de Stern y pasó sobre el respaldo para ocuparse de Anna. Cuando ella consiguió abrir la cremallera de su equipo, le arrancó un retazo de tela de la blusa y tapó el orificio en el hombro. Con gran cuidado, para tocar solamente las superficies exteriores, le quitó suavemente la máscara antigás transparente y la arrojó por la ventanilla.
– Vamos a cruzar el río otra vez -dijo Stern-. Estamos en Tessin. Bajen las cabezas.
McConnell se tendió sobre la falda de Anna mientras cruzaban el pueblo. Todas las luces estaban apagadas.
– ¿La niña está viva? -preguntó Stern.
– Se mueve.
Con una daga de comando británico que halló en el talego de Stern, McConnell abrió cuidadosamente un tajo en la hoja de vinilo a medias desinflada que envolvía a la niña y el tubo de oxígeno.
– Dudo de que esto fuera totalmente hermético -dijo-. Sin embargo, la presión del oxígeno habrá impedido que entrara el gas neurotóxico.
Un alarido anunció el retorno de Hannah Jansen, dos años, al mundo de los vivos. McConnell arrojó el vinilo por la ventanilla y abrazó a la niña de cabello oscuro para tratar de reconfortarla. Pasaría mucho tiempo antes de que esa noche de horror se borrara de su mente.
– ¿Sabe hacia dónde va? -preguntó.
Stern asintió sin apartar los ojos de la ruta oscura.
– ¿Cree que alguien sabe qué pasó? Quiero decir, ¿le parece que nos buscan?
Stern volvió la cara un instante. Sus ojos tumefactos estaban rodeados de costras de sangre.
– Atienda a las mujeres, doctor. El Standartenführer Stern se ocupará del resto.
McConnell oprimía la herida de Anna mientras el Mercedes continuaba su carrera en la noche. Cada vez que llegaban a un pueblo, Stern aminoraba la velocidad. McConnell recordaría los nombres durante mucho tiempo: Tessin; Sanitz; Gresenhorst; Ribnitz. Poco después de pasar Ribnitz, sintió el olor del mar. Pero contra lo que esperaba, Stern aceleró.
– ¿Qué hace? -preguntó.
Stern se inclinó hacia el parabrisas.
– Se supone que el bote inflable está oculto debajo de las rocas junto a un muelle cerca de Dierhagen. Es una embarcación para dos. Pero no voy a navegar por un canal abierto en el hielo en un bote inflable, sobre todo si llevamos una mujer herida y una nena. Nos llevaría dos horas encontrar el aparato e inflarlo.
McConnell vio que entraban en otro pueblo.
– Bueno, dígame de una vez qué piensa hacer.
Stern se inclinó sobre el volante.
– Prepárese para correr, doctor. Yo llevaré a la niña, usted ocúpese de la mujer. Pase lo que pase, no se separen.
McConnell no tenía la menor intención de permitir que eso sucediera.
– Estoy listo -dijo.
Recorrieron la calle principal del pueblo, que parecía desierto, pero al final de la calle se perfilaban unos mástiles contra el cielo nocturno. En la entrada al muelle había una cabina iluminada. Stern se detuvo, se quitó el equipo, siguió hasta colocar el auto a la altura de la cabina y dio un bocinazo estridente.
– ¿Está loco? -exclamó McConnell.
Stern sacó la gorra SD de su talego, se la puso inclinada y bajó del auto sin apagar el motor.
Un oficial uniformado de la policía costera salió de la cabina, linterna en mano, dispuesto a maldecir hasta el último antepasado de quien lo había despertado. Entonces el haz de su linterna iluminó el uniforme empapado de sangre, la Cruz de Hierro Primera Clase y los galones de un coronel SD.
– ¡Aparte esa linterna, idiota! -ladró Stern-. ¡Firme!
El policía cincuentón, veterano de la Primera Guerra Mundial, se enderezó al instante y apretó las manos contra las costuras de sus pantalones.
– ¡Ordene, Standartenführer!
– ¡Identifíquese!
– Feldwebel Kurt Voss.
– Bien, Feldwebel, necesito un bote.
La cara del policía se había vuelto cenicienta de miedo, pero no iba a cometer la torpeza de mencionar la sangre y los moretones en la cara del espectro nazi que lo enfrentaba.
– Hay muchos botes aquí, Standartenführer. ¿Qué tipo necesita?
– Una lancha de motor. Que esté en condiciones de navegar, la más rápida que haya aquí en el muelle.
El policía tragó saliva.
– La mayoría de los botes son pesqueros, Standartenführer. Y usted sabe, con tanto hielo… la mayoría no puede navegar.
– Algo habrá.
– Hay un patrullero de la Kriegsmarine. La tripulación desembarcó para… bien…
– Comprendo perfectamente, Feldwebel-dijo Stern con una sonrisa fría-. Condúzcame a la embarcación. Lo seguiré en el auto.
– Antes debe hablar con el capitán, Standartenführer. Estoy seguro de que…
La mirada furiosa de Stern lo hizo callar.
Stern alzó el mentón, y cada palabra sonó como un latigazo, a la manera de la Gestapo:
– ¿Está seguro de qué, Feldwebel? ¿De que el capitán informará a Berlín que no pudo asistir a un oficial del SD en misión de seguridad del Reich porque estaba borracho en un burdel?
El policía meneó la cabeza con vehemencia:
– ¡Tiene razón, Standartenführer! Sígame. Pondré el motor en marcha antes que usted suba a bordo.
Se produjo un momento de confusión cuando Anna y la pequeña Hannah bajaron del auto. Por más que lo intentaba, el atónito policía no terminaba de convencerse de que una mujer herida y una niña tenían algo que ver con una misión de seguridad. Stern llevó a Hannah a la cabina y la tendió en una cucheta. McConnell y Anna se sentaron en otra.
– Estaré en el puente -dijo. Apretó el brazo sano de Anna. -Falta poco.
El policía sostenía el timón.
– ¿Cuánto combustible tenemos, Feldwebel?
– Tanques llenos y un tambor de repuesto en la bodega, Standartenführer.
– ¿Es suficiente para llegar a Suecia?
– ¡Suecia! -El policía se debatía entre el terror del SD y el de verse implicado en algún complot. Standartenführer, si el asunto es tan importante estoy seguro de que el capitán Leber lo llevará con mucho gusto. Permítame llamarlo. Sé dónde está.
– Claro que lo sabe. -Stern aceleró los motores del Schnellboot y oyó con placer el poderoso rugido.
– Feldwebel -susurró-, le diré algo que usted no repetirá, bajo pena de muerte. La mujer y la niña que usted ve son la amante y la hija del Reichsführer Himmler. Soy su guardaespaldas. Hace dos horas casi las secuestraron unos oficiales desleales al Führer. Apenas escapamos con vida. El Reichsführer en persona me ordenó que las llevara a Suecia antes del amanecer. Bien: ¿tengo combustible suficiente o no?
El policía asintió, impotente.
– ¿Qué distancia hasta mar abierto?
– Seis kilómetros.
– Bien, nada más, Feldwebel. Vuelva a su puesto.
Sin decir palabra, el policía subió al muelle. Al andar, oyó el rugido atronador de los dos motores gemelos de la lancha patrullera que ya entraba en el canal negro hacia las aguas del Báltico a través de la capa de hielo. En su cabina, el Feldwebel tomó el teléfono, pero lo dejó. El cuento escandaloso de Stern lo hizo vacilar durante varios minutos. Pero acabó por alzar nuevamente el auricular para llamar a una casa de Dierhagen conocida por todos para informar al capitán Leber de la Kriegsmarine que un hijo de puta del SD se había robado su lancha patrullera para cruzar a Suecia.
Después de una hora y veinte minutos en la Cámara E, Avram Stern comprendió que las mujeres y los niños no podían soportar más el encierro. Los niños alzados sobre los hombros de sus madres tapaban los cuatro ojos de buey. El calor era bochornoso, casi insoportable; varias mujeres se habían desmayado, pero la presión de los cuerpos las mantenía de pie. Los alaridos incesantes y el llanto de las mujeres histéricas retumbaban en los oídos del zapatero y casi lo volvían loco de pánico. Varias veces había gritado que callaran, pero en vano.
El peso muerto de una mujer inconsciente se apretó contra su cuerpo. El niño sentado sobre los hombros de ella chilló y cayó entre la masa de cuerpos que se retorcían. Avram quiso tomar aliento para serenarse, pero el aire tenía un sabor ácido. Tomó la metralleta de la mano del niño a quien Jonas la había entregado y trepó sobre las cabezas de las mujeres. Le arañaron la cara y el cuello con las uñas, pero fue avanzando golpe a golpe hacia la única ventana cuya posición con respecto a la puerta conocía con certeza: aquella desde la cual Heinrich Himmler había observado la última selección.
Vio el resplandor de la Luna.
Cuando llegó a la ventana tuvo que reprimir el impulso de reventarla al instante. Aunque la situación dentro de la cámara de gas era terrible, afuera quizá los acechaba la muerte. El callejón estaba atestado de cadáveres como si hubieran caído de un carro de los tiempos de la plaga. La bilis subió hacia su garganta. ¿Qué había hecho Jonas? ¿Por qué? ¿Cuál era el beneficio? Al contemplar la escena infernal, una figura apareció lentamente en su campo visual:
Un perro.
No era uno de los pastores alemanes de Sturm, de músculos poderosos y pelaje reluciente, sino un vagabundo de las colinas. Un perro que bajaba a Dornow en busca de restos. Se detuvo junto al cadáver de una mujer, tironeó de su falda, le lamió la cara y se alejó a la espera de la reacción. Avram contó hasta sesenta mientras trataba de esquivar los golpes.
El perro seguía vivo.
Avram apretó el cañón contra la ventana y disparó.
Abrir la escotilla de la Cámara E no fue ni la mitad de difícil que salir por el ojo de buey bordeado de astillas de vidrio. Apenas abrió la puerta de acero, cayó una lluvia de cuerpos fláccidos. Había visto eso una vez, en un desvío ferroviario en el este de Alemania. Subió los escalones de cemento y esperó que la masa histérica de mujeres y niños saliera de la cámara de gas.
Cuando la multitud terminó de concentrarse en el callejón, subió los escalones del hospital y disparó una ráfaga al aire:
– ¡Escuchen! -gritó-. Hemos sobrevivido, pero todavía no estamos a salvo. Los refuerzos SS llegarán en cualquier momento. -La turba se estremeció de miedo-. Debemos escapar inmediatamente. La mejor alternativa es llegar a los bosques de Polonia. Quiero que las dos mujeres más altas que hablen alemán vayan a la cuadra de los SS y se pongan uniformes como el mío. ¡No despojen a los muertos! Su ropa está impregnada de gas que podría ser fatal. Busquen uniformes en sus cofres. Que otras diez busquen camiones en el campo. Esos cerca de la fábrica no porque están contaminados. No toquen absolutamente nada que no sea necesario. Puede haber gas tóxico en cualquier superficie.
Mientras las mujeres aterradas hablaban entre ellas, Avram introdujo el brazo por el vidrio roto de la puerta trasera y empujó el picaporte con la culata de la metralleta. Al entrar en el hospital sintió un tirón en el cinturón. Se volvió y miró los ojos de Rachel Jansen, que cargaba a su hijo de tres años. Los ojos del niño estaban vidriosos a causa del shock.
– ¿Adonde va, zapatero?
– A buscar dinero.
– Iré con usted.
Avram asintió y juntos entraron en el edificio oscuro. En una oficina del segundo piso encontró cien Reichsmarks, pero no era ni la cuarta parte de lo que necesitaba.
– ¿El dinero será útil en Polonia? -preguntó Rachel.
Avram, ocupado en abrir cajones, no contestó.
– ¿Cree que podemos cruzar la frontera y toparnos con un grupo de la resistencia?
– Hay una buena posibilidad. -Avram cerró una puerta con violencia y se volvió para mirarla a los ojos. -Pero no es lo más seguro. Usted tiene otra opción.
– ¿Cuál?
– Si es valiente, puede venir conmigo. Tengo un amigo en Rostock. Es ario. Fue mi empleado durante diez años. Hace mucho tiempo me ofreció su ayuda, pero yo fui tan ciego que no me di cuenta del peligro. Trataré de llegar a su casa.
– ¿En la ciudad? -preguntó Rachel con temor.
– Será peligroso -asintió él-. Con dinero sería más fácil. Tal vez alguien aceptaría llevarnos a Suecia. Encontré un poco, pero no es suficiente. Y no tenemos tiempo para buscar por todo el campo.
Rachel calló durante unos instantes en la oscuridad.
– ¿De veras piensa que Rostock será más seguro? -preguntó por fin.
– Para mí, sí. Para usted y el niño, sí. Pero nadie más.
– Tengo plata, zapatero.
– ¿Cómo? ¿Cuánto tiene?
– Tres diamantes. Los encontré la noche que usted me sorprendió afuera. Cuando mataron a Marcus.
Avram le tomó los brazos con júbilo:
– ¡Gracias a Dios por las mujeres astutas! De prisa, necesitará un uniforme SS. Vi uno en el armario. Pertenecía a uno de los asistentes médicos. Rauch, creo.
Cuando Rachel terminaba de vestirse oyeron el rugido del motor. Avram alzó a Jan y se unieron a la multitud.
– ¡Todo el mundo al camión! -exclamó-. De prisa, vamos.
Mientras las madres subían a los niños al camión, buscó a las mujeres que había enviado a las cuadras en busca de uniformes. Las encontró junto a la cabina, uniformadas y también armadas. Tal vez tengan una oportunidad, pensó. Con esas cabezas rapadas, vistas a la distancia, ciertamente parecerían soldados.
– Lo encontramos afuera con el motor encendido -dijo la más alta.
– ¿Sabe conducir un camión?
La mujer asintió:
– ¿Vendrá usted?
– No. Escuchen. Vayan hacia el este por la ruta más directa que encuentren, pero siempre por caminos secundarios. Llegarán en tres horas, a lo sumo. No se detengan por nada del mundo. Pero si no hay más remedio, digan que llevan prisioneros infectados de tifus a fusilarlos en el bosque por orden del teniente general SS Herr Doktor Klaus Brandt. ¿Entienden?
Asintieron al unísono.
– Cuando estén cerca de la frontera, dejen el camión entre los árboles. Crucen el bosque a pie. Si las persiguen, no se detengan a pelear ni traten de salvar a los heridos. Corran por sus vidas. Su única esperanza es toparse con un grupo solidario de la resistencia. -Alzó las palmas. -Es todo lo que puedo decirles. Bueno, en marcha.
Las dos mujeres subieron a la cabina y la conductora puso la primera. Avram ayudó a alzar al último niño y agitó el brazo. Cuando el camión cruzaba pesadamente el campo sembrado de cadáveres, pensó en la vieja que había comparado la Cámara E con un bote salvavidas. Estaba muerta, pero tenía razón. Ahora el camión era el salvavidas. Tomó a Jan de los brazos de Rachel y se encaminó hacia la salida del callejón.
– ¿Adonde vamos? -preguntó ella.,
– Hay un Kubelwagen detrás de los tanques de gas. Será perfecto. Pequeño, pero oficial.
Rachel tuvo que apresurarse para seguir su paso.
– ¿Está seguro de llegar a Rostock? Habrá que pasar barricadas, hablar con policías.
– Sí, estoy seguro.
– ¿Podrá engañarlos?
Avram rió suavemente.
– Fui soldado alemán, Frau Jansen. El Kaiser me condecoró. Con tal de ganar la libertad, soy capaz de convencer a esos hijos de puta de que cumplimos una misión encomendada por el mismísimo Hitler.
Rachel tomó su mano y la apretó con fuerza:
– A Palestina -dijo.
Mil quinientos metros al norte de Dierhagen, Jonas Stern apagó las luces de navegación de la lancha patrullera y detuvo el motor. Habían realizado la peligrosa travesía del canal abierto en el hielo. Daba por sentado que la Kriegsmarine estaba enterada, pero esperaba que el cuento de que iban a Suecia los llevaría a establecer un bloqueo más lejos de la costa. Hizo parpadear las luces tres veces en rápida sucesión, esperó treinta segundos y repitió la señal.
Nada. Trescientos sesenta grados de oscuridad. Se preguntó si en verdad los esperaba un submarino. Tal vez Smith estaba convencido de que jamás llegarían hasta ahí.
– ¿Por qué nos detuvimos?
McConnell había asomado la cabeza desde la cabina.
– ¿Cómo está la enfermera? -preguntó Stern.
– Por ahora, bien. No había morfina en el botiquín. Le di un trago de aguardiente. Necesito un botiquín de verdad, Jonas.
Stern asintió:
– Se supone que éste es el lugar de encuentro con el submarino. Pero no lo veo.
– Pero Smith sabía que vendríamos, ¿no? Quiero decir que sabe que cumplimos la misión.
Stern se frotó el mentón cubierto por una barba incipiente.
– Doctor, ¿no se le ha ocurrido pensar que el general Smith no quería recuperarnos con vida? ¿Que el verdadero objetivo era el bombardeo?
McConnell no respondió. Stern aludía a algo más que una posibilidad. Un hombre capaz de enviar bombarderos a aniquilar todo rastro de su misión no vacilaría en dejarlos varados en el mar, entre las SS y la marina alemana.
– ¡Dios mío! -murmuró Stern-. ¡Mire!
A cuarenta metros de la proa, la inmensa torre de control de un submarino se alzó entre las olas como el leviatán de la Biblia.
– ¡Seguro que nos vieron por el periscopio! -exclamó-. Esperaban una balsa, no una lancha patrullera alemana. Traiga a Anna y la niña.
Cuando Stern terminó de alinear la lancha junto al submarino, el capitán, el primer piloto, dos marineros y un hombre que no vestía uniforme sino un suéter negro de cuello tortuga los esperaban en la cubierta. El piloto cargaba una ametralladora. Stern vio la inscripción HMS Sword pintada en el casco. Los marineros lanzaron garfios sobre la borda.
– ¿Nombres clave? -dijo el hombre del suéter negro.
– ¡Butler y Wilkes! -dijo Stern.
– Suban a bordo.
Stern entró en la cabina y salió con Hannah Jansen. McConnell los siguió, sosteniendo a Anna. Cuando se acercaban a la borda, el hombre del suéter negro las señaló y dijo algo al capitán.
– ¡Alto! -gritó éste-. ¡Sólo los dos hombres! No podemos llevar refugiados.
McConnell vio que la orden no había sorprendido a Stern.
– ¡Capitán, soy médico! -gritó-. La mujer está herida de bala. También tenemos una nena. ¡Necesitan atención inmediatamente!
El capitán pareció vacilar. El hombre del suéter negro susurró furioso en su oído. El capitán lo apartó bruscamente.
– Lo siento, doctor, pero las leyes normales no rigen aquí. Mis órdenes son claras: ustedes dos y nadie más. Le doy diez segundos para subir a bordo.
Anna tomó la cara de McConnell entre sus manos:
– Vete. Puedo conducir la lancha. Enfilaré al norte y trataré de llegar a Suecia. Gracias por todo lo que hiciste.
– Imposible, carajo. Son ciento cincuenta kilómetros y la marina alemana está allá afuera.
– ¡La hundiremos! -dijo Stern en tono amenazante. Hurgó en el talego hasta encontrar una granada británica-. Tendrá que rescatarlas. Es la ley del mar.
– ¡Esto es inaceptable! -vociferó el capitán-. ¡Inaceptable!
McConnell comprendió que el honor de un capitán de mar pugnaba con el sentido del deber hacia una autoridad en la que no terminaba de confiar. El capitán dijo unas palabras a su primer piloto. Ante la vista incrédula de McConnell, éste giró y apuntó la ametralladora hacia el hombre del suéter negro.
– ¡Todos a bordo! -exclamó el capitán-. De prisa.
McConnell volvió a la cabina a buscar el cajón con las muestras de gas. Miró la tapa, pensativo. No confiaba en la partida de rescate. Lo abrió rápidamente, volvió a cerrarlo y salió a cubierta.
Los marineros con sus garfios retenían la lancha. McConnell alzó el cajón hacia el primer piloto, pero el hombre del suéter negro se adelantó a tomarlo. El piloto tomó el talego de Stern y también los explosivos antes de recibir a Hannah Jansen. Stern susurró al pasar:
– El suéter negro es de Inteligencia. SOE, creo.
Se reunieron en la gélida oscuridad junto a la torre de control.
– Llamaremos por radio a Suecia. No puedo desobedecer una orden directa. Necesito la autorización del general Smith.
El pecho de McConnell se hinchó de furia.
– Lo siento, doctor, no tengo alternativa. No puedo llevarlas.
– Démonos prisa, capitán -dijo el primer piloto-. La Kriegsmarine está avisada. Nos descubrirán enseguida.
El primer piloto escoltó al hombre del SOE a la escalera y al interior del submarino; sin apuntarle directamente, le daba a entender quién daba las órdenes. Stern alzó a Hannah sin dificultad, pero los dos marineros tuvieron que ayudar a McConnell y Hannah a subir la escalera y pasar la escotilla. Su brazo estaba rígido; el dolor y la hemorragia la debilitaban.
El capitán ordenó que Anna y Hannah permanecieran al pie de la escalera mientras se comunicaba por radio. McConnell no quería separarse de ellas, pero Stern lo empujó por un pasadizo claustrofóbico hacia la sala de radio. Media docena de rostros jóvenes contemplaron atónitos los uniformes alemanes.
Mientras el operador sintonizaba "Atlanta" y verificaba los códigos, el capitán, un hombre más bien menudo de ojos cansados no dejaba farfullar:
– Operativos especiales… no me gusta nada… Lo nuestro es hundir barcos, no llevar gente por los siete mares. Bueno, pero…
– Ahí está, señor -dijo el operador del radio-. Mejor que sea breve. Transmitimos en clair, y la Kriegsmarine tiene dispositivos DF por todas partes.
– Bien. -El capitán tomó el micrófono. -Aquí Tickell. Tengo una situación delicada. Una mujer herida y una niña en circunstancias desesperantes. Las traje a bordo para recibir atención. Pido autorización para llevarlas con usted. ¿Las recibirán?
Por única respuesta recibió un agudo silbido electrónico en medio de los crujidos de la estática. El capitán tenía medio cuerpo adentro de la sala de radio. McConnell estaba apoyado contra su espalda y le bastó girar apenas la cabeza para encontrarse con los ojos de Stern. Éste no parecía feliz. Por fin se oyó la voz del general Smith.
– Tickell, usted no tiene idea de lo que está en juego. Se lo diré una sola vez. Devuelva a esos refugiados al barco que los llevó hasta usted y enfile para su destino inmediatamente. Confirme.
El capitán se inclinó hacia el interior de la sala.de radio. Respondió con voz tensa:
– Los condena a muerte, Smith. Eso, mi conciencia no lo acepta.
McConnell sintió un codazo. Miró sobre su hombro y vio al hombre de inteligencia a dos metros de Stern. Detrás de él estaba el primer piloto. No había manera de pasar hasta donde esperaban Anna y la niña.
– ¡Su conciencia no tiene nada que ver! -crujió la voz de Smith-, Conoce mi autoridad. Si usted no los obliga a desembarcar, mi hombre lo hará. Confirme.
McConnell oyó un suspiro largo y luego la voz del capitán:
– Mensaje recibido y entendido. Procedemos a toda máquina. -El capitán Tickell miró sobre su hombro: -¡Llévelas a la patrullera, Deevers! -dijo al primer piloto-. Muéstrele a la mujer cómo se maneja la válvula de estrangulación y la brújula, y apunte la lancha hacia Suecia. -Se volvió hacia el otro extremo del pasadizo: -Preparados para inmersión.
McConnell no terminaba de creer que fuera capaz de hacer eso a una mujer herida y una niña. Puso una mano sobre el hombro de Tickell:
– Capitán…
El capitán lo apartó bruscamente para pasar, pero se detuvo y lo miró con una mueca de disgusto:
– Lo siento, doctor. No hay nada que hacer. No depende de mí. -Se alejó por el pasadizo hacia la sala de control.
McConnell metió la mano en el bolsillo. Duff Smith no le dejaba alternativa. Esa era su única oportunidad. Cuando el capitán Tickell llegaba a la sala de control, McConnell se apartó de la sala de radio y alzó un tubo metálico de veinte centímetros rotulado Soman IV.
– ¡Capitán! ¡Su nave está en grave peligro!
Tickell se volvió lentamente y lo miró desde el otro extremo del pasadizo.
McConnell alzó el tubo; tomó la llave de la válvula entre el pulgar y el índice.
– Este tubo contiene el gas bélico más mortífero que se conoce. Esto es lo que vinimos a buscar en Alemania. Usted sabe mejor que nadie que este submarino no es más que una lata sellada con un motor…
McConnell oyó pasos que corrían a sus espaldas. Miró sobre su hombro justo a tiempo para ver cómo Stern aplastaba de un puñetazo la nariz del hombre del SOE y detenía al primer piloto de un codazo. El piloto quiso alzar la ametralladora, pero no era rival para Stern en la lucha cuerpo a cuerpo. Una ráfaga rebotó a lo largo del pasadizo, y el casco de acero resonó como una gran campana. Stern tomó la ametralladora y la apuntó a los dos hombres aturdidos de rostro ensangrentado.
– ¿Los hirió? -preguntó McConnell con voz temblorosa.
– No. ¡Ojo al capitán!
McConnell se volvió rápidamente y alzó el tubo. Tickell ya se abalanzaba sobre él.
– ¡Ni un paso más, capitán! -gritó. Sentía que empezaba a perder el control. -Si suelto el gas, todos los hombres a bordo morirán en menos de cinco minutos. Cierre la escotilla y ordene la inmersión, o prepárese a ir a pique con su nave. -Sus ojos perforaron los del oficial británico: -Juro por Dios que lo haré, capitán.
– Está simulando -gimió el hombre del SOE desde el suelo.
El capitán miraba el tubo con pavor.
– ¿Cuánto tardaremos en llegar a Suecia, Stern?
– Sumergidos… seis horas.
McConnell agitó el tubo:
– ¡Seis horas, capitán! Puedo tener el tubo así el doble de tiempo. Una de dos. Sabe cuál es la buena decisión. Está en sus manos.
El capitán miró los ojos de McConnell con la frialdad analítica propia de un hombre que ha corrido riesgos mortales. En ese momento, McConnell sintió que lo embargaba una extraña serenidad. La certeza de que no simulaba le dio una sensación de poder que jamás había experimentado.
Los ojos de Tickell se entrecerraron y luego se abrieron como los de un cazador que se ha perdido en el monte siguiendo el rastro de un león herido.
– Deje que se levante el piloto -dijo-. Deevers, cierre la escotilla, qué mierda. Duff Smith sabrá qué hacer.
La sensación de alivio fue tan poderosa que lo mareó.
– ¡Preparar la inmersión! -vociferó Tickell hacia la sala de control-. Hundiremos la lancha patrullera antes de irnos.
– Gracias, capitán -dijo McConnell-. Tomó la decisión justa.
Lo miró y crispó la mandíbula con furia:
– Le juró que estaré presente cuando los ahorquen.
– Diga mejor que estará presente cuando nos condecoren -acotó Stern sobre el hombro de McConnell-. Bueno, enfilemos este cacharro hediondo hacia Suecia.
Seis horas después, el HMS Sword salió a la superficie a mil quinientos metros de la costa sueca. La travesía había agotado los nervios de todos. McConnell había curado la herida de Anna mientras Stern montaba guardia con la pistola y el tubo de Soman. Habían cerrado la puerta mientras McConnell enyesaba el dedo roto de Stern, pero no pudo hacer nada por las laceraciones en su pecho. Hannah Jansen bebió un poco de leche en polvo y la vomitó al instante. Cuando salieron de la torre de control del submarino para ir a tierra, estaban al borde del agotamiento.
El aviador Bottomley había ido al encuentro del submarino en una lancha de motor. La elegante embarcación de madera se mecía en la estela del submarino. Cuando Bottomley se negó a recibir a Anna y la niña, el capitán Tickell respondió que lo reventaría de un cañonazo.
Bottomley las aceptó a bordo.
El hombre del SOE permaneció en el Sword. Aparentemente lo aguardaban más "tareas sucias" en el Báltico. La lancha llegó a la costa en diez minutos, enfilando hacia una luz intermitente verde.
Cuando Bottomley apagó el motor y dejó que la lancha se deslizara hasta el muelle, McConnell divisó dos siluetas que los aguardaban. Una era Duff Smith. La otra, más alta, estaba envuelta en un abrigo y bufanda. Por un instante se le ocurrió la idea insólita de que Winston Churchill en persona los ayudaría a subir al muelle. La realidad fue aún más insólita. La cara detrás del brazo que se alargaba para ayudarlos era la de su hermano.
Atónito, vio que Stern alzaba a la niña y David la recogía. Mientras él trataba vanamente de comprender, Stern ayudaba a Anna a salir de la lancha. Los siguió como un sonámbulo y miró a todos sobre el muelle.
En la cara de David asomó una sonrisa inmensa:
– ¡Carajo, saliste con vida!
McConnell no pudo responder. Tenía las pruebas ante sus ojos, pero su mente trataba de negar la realidad. Entonces David entregó a Hannah Jansen a Stern, hundió la mano bajo su chaqueta de aviador y sacó una petaca de metal:
– ¿Qué tal un trago del mejor whisky de Kentucky, Mac? Hace un frío de cagarse.
McConnell se volvió hacia el general Smith:
– ¿Él sabe… lo que me hicieron creer?
Duff Smith meneó brevemente la cabeza y señaló el cajón de madera:
– ¿Son muestras, doctor?
McConnell asintió. Todavía estaba aturdido.
– Soman cuatro. Óxido de fluorometilpinacoliloxifosfina. -Señaló el talego de Stern: -Ahí tiene el cuaderno de laboratorio de Brandt. -Sacó el tubo con que había amenazado al capitán del submarino:
– Esto me lo quedo yo hasta llegar a Inglaterra. O más. Un seguro de vida, digamos.
– Muchacho, esos aspavientos están fuera de lugar. Usted es el héroe del momento.
– ¿Cuándo volvemos a Inglaterra?
– Ahora mismo. Su hermano nos llevará en el Junker. Él los llevó a Alemania cuatro noches atrás, aunque ninguno de los dos lo sabía.
– ¿De veras? -exclamó David-. Caá… rajo.
– David reparó el motor del Lysander. Todo el paseíto fue posible gracias a él. -Smith se permitió una sonrisa. -Este muchacho es el héroe de la Octava División Aérea. Lamento tener que devolverlo. Y está enamorado de mi JU-88A6.
– Es verdad -dijo David alegremente, pero ya había advertido la tensión entre su hermano y el general.
McConnell sólo pensaba en la llamada transatlántica que había realizado dos semanas antes.
– No contaba con los refugiados, doctor -dijo Smith con cierto fastidio-. Temo que nos ha creado un problemita.
McConnell miró a David. Entregó el tubo a Stern y antes de que alguien pudiera detenerlo dio un puñetazo al general en el estómago con todas sus fuerzas.
Smith se dobló en dos, jadeando desesperadamente.
El aviador Bottomley se abalanzó sobre McConnell, pero David fue más rápido y lo tomó del cuello con el pliegue del codo.
– Tranquilo, compañero -dijo con sorna.
Duff Smith se enderezó con dificultad.
– No hay problema, Bottomley -gruñó-. Creo que me lo merecía.
– Ya lo creo -convino McConnell-. Bueno, vámonos a la mierda. Todos.
El general Smith asintió.
Stern lo miraba atónito. McConnell apoyó el brazo de Anna sobre sus hombros para sostenerla.
– ¿Podrás caminar un poco?
Sus ojos estaban semicerrados, pero asintió.
Cuando recorrían el muelle, David se inclinó hacia él:
– ¿Por qué le pegaste al pobre viejo? No es mal tipo, una vez que lo conoces.
Mark abrazó a Anna con fuerza:
– Pregúntame dentro de veinte años -dijo-. Es una historia del carajo.
EPÍLOGO
– ¿Una historia del carajo? -repetí-. ¡Pero no termina ahí!
El rabino Leibovitz se volvió hacia mí con una mirada extraña. El amanecer se filtraba por los bordes de las cortinas. Durante la noche nos habíamos trasladado a la cocina, donde continuó su relato mientras bebíamos café. Después volvimos al escritorio.
– ¿Qué quiere saber? -preguntó.
– Y… todo. Primero, sobre mi tío David. Creí que había muerto en la guerra, pero usted dice…
– Murió, Mark. Lo derribaron sobre Alemania cinco semanas después de la misión de Mac. Muchos buenos muchachos sufrieron la misma suerte. Demasiados. Pero pudieron pasar unos días juntos. El general Smith pudo retenerlo durante cuatro días más antes de devolverlo a la Octava División. Convenció a los superiores de David con la nota de Churchill y algunos informes valiosos conseguidos por el SOE. Bueno, lo cierto es que después de la misión, Mac y David pasaron cuatro días en Londres. Mac solía decir que fue una de las épocas más felices de su vida.
Meneé la cabeza.
– ¿Qué pasó con los demás? ¿Escaparon con vida? Estábamos en el campo. ¿Qué les pasó a Rachel y el zapatero? ¿Llegaron a Rostock con Jan? ¿Llegaron a Suecia?
– Milagrosamente, sí. El ex empleado de Avram los ocultó en su casa durante tres semanas hasta que consiguieron pasaje en el bote de un contrabandista. Tuvieron que darle los tres diamantes, pero llegaron a Suecia y quedaron internados hasta el fin de la guerra.
– ¿Qué hizo Rachel después de la guerra?
– Se fue a Palestina en busca de su hija.
– ¿A Palestina? Pensé que Hannah había ido a parar a un asilo para huérfanos en Inglaterra.
– Subestima a Jonas Stern -dijo Leibovitz-. Dejó a Hannah al cuidado de una familia judía en Londres, pagándoles con los diamantes que le habían dado Rachel y su padre. Ganó un montón de medallas combatiendo en Francia con los ingleses y después con la Brigada Judía. Después volvió a Palestina para expulsar a los ingleses y los árabes. Llevó a Hannah con él.
– Qué le parece. ¿Y Rachel los encontró?
– Con ayuda de Avram. Los dos viajaron de Suecia a Palestina en el invierno de 1945. Hannah vivía con Jonas y su madre en Tel Aviv.
– Dios mío. ¿Cree que Rachel y Stern eran amantes? Leibovitz sonrió:
– No lo sé. Compartieron la casa durante varios años y criaron a Hannah, pero no se casaron. Tengo entendido que Stern pasaba muchísimo tiempo en viajes a distintas partes del mundo. Era un combatiente nato. Pasó por todas las ramas de la inteligencia israelí. Rachel acabó por casarse con otro. Hannah ya es una mujer madura, ha pasado los cuarenta. Jan vive en Tel Aviv y es abogado, como su padre.
– ¿Y Avram?
– Murió hace veinte años, a los ochenta y seis.
Me perturbó la sensación del tiempo dislocado. En mi mente, Avram Stern tenía cincuenta y seis años; Hannah Jansen era una criatura de dos.
– ¿Cómo lo sabe? -pregunté-. ¿Mi abuelo se comunicaba con toda esa gente?
– Sí. No muy seguido, pero lo suficiente para estar al tanto de lo más importante. Cada dos o tres años recibía una carta de Stern. En general llegaba de algún confín de la Tierra.
En silencio meditabundo, traté de comprender todo lo que había escuchado. El hombre que me había criado -el abuelo que yo creí conocer toda mi vida- en realidad era alguien muy distinto. Leibovitz tenía razón. El relato cambiaría mi manera de ver las cosas. Cuántas canas había visto en la calle o en la sala de guardia del hospital, sin pensar que alguna vez habían pilotado un avión averiado en la oscuridad sobre Alemania o se habían ocultado en una zanja llena de agua helada mientras las tropas SS rastrillaban el bosque.
– El resto de la historia es menos feliz -prosiguió-. Menos de la mitad de las mujeres y los niños que escaparon en el camión sobrevivieron a la guerra. He tratado de rastrearlos durante años. La vida en los bosques de la Polonia ocupada era sumamente dura. Algunos se toparon con grupos de partisanos hostiles. Otros murieron de enfermedad o de inanición. Así eran las cosas. La fuga más espectacular de la guerra se produjo en el campo de condenados de Sobibor. Trescientos atravesaron las alambradas, pero apenas un puñado sobrevivió a las minas y ametralladoras de los SS.
– ¡Diablos! -Por fin comprendía la confusión de mi abuelo. -¿Valió la pena, rabino? ¿Se confirmaron las conjeturas de mi abuelo? ¿Hasta qué punto era cierto lo que les dijo el general Smith?
Leibovitz se enderezó en su asiento.
– La misión tuvo un costo muy alto, sí, pero a pesar de las vidas perdidas yo creo que valió la pena. Era verdad que Heinrich Himmler trataba de convencer a Hitler de que empleara gases neurotóxicos para repeler la invasión. Pero después de la incursión sobre Totenhausen, no le quedó más remedio que creer lo que el general Smith quería que creyera. Las pruebas estaban a la vista: los Aliados tenían gases neurotóxicos y los habían usado. Habían echado a perder el proyecto largamente acariciado por Himmler en la víspera de la gran demostración ante el Führer. Entonces, una de dos: informaba a Hitler sobre la devastadora incursión y aceptaba la humillación de reconocer un error, y para colmo que los saboteadores aliados habían penetrado en una instalación ultrasecreta de las SS, o bien…
– Ocultaba todo.
– Efectivamente.
– ¿Cómo lo hizo?
– Magnificó el efecto de las bombas lanzadas por los Mosquito. ¿Quién lo desmentiría? Del pueblo de Dornow quedaba apenas un cráter en la nieve. La usina estaba destruida. Al día siguiente de la partida de su abuelo, Himmler hizo demoler Totenhausen y enterrar los escombros.
– ¡Dios mío!
– Estuve ahí, Mark. Hace cuatro años, fui con un grupo de rabinos a conocer los campos de concentración. Me aparté del grupo para ir a Dornow y de allí fui al lugar entre las colinas y el río.
– ¿Qué encontró?
– Nada. Un campo baldío, accidentado, y el río que pasaba. Dije un kaddish y me fui. -Leibovitz se rozó el mentón con un dedo: -Algo de justicia hubo. El diario de Anna sirvió de prueba en los juicios de los infames médicos nazis. Uno de los asistentes de Brandt estaba ausente del campo el día del ataque. Lo condenaron a la horca, gracias en gran medida a las pruebas del diario.
– ¿Y los testimonios de las judías? ¿Rachel no pudo llevárselos?
Leibovitz sonrió con tristeza:
– Serla tan hermoso pensar que así fue. Pero en esa noche de horror, nadie pensó en otra cosa que la supervivencia.
– Si Frau Hagan hubiera estado viva…
– Tal vez. Pero quedaron otros testimonios escritos. Después de la guerra aparecieron diarios como ese ocultos en cacharros, frascos, enterrados bajo las tablas de las cuadras. Algunos…
Por primera vez los ojos del rabino se humedecieron. Echó la cabeza hacia atrás, parpadeó y se hundió en sus pensamientos.
Tomé la Cruz Victoria del piso.
– Creo que empiezo a entender -dije-. Lo que ocurrió en Totenhausen no tuvo nada que ver con la gloria.
– En el sentido convencional, no. Pero Winston Churchill sí lo creía. Le entregó la condecoración a Mac en un encuentro a solas al terminar la guerra. -El viejo juntó las manos con fuerza, luego tomó la copa de coñac y bebió un sorbo. -Me he preguntado si esa medalla es auténtica. Como le dije, el único norteamericano que la recibió anteriormente fue el Soldado Desconocido. Se supone que no se debe otorgarla a un civil. La más alta condecoración británica que se otorga en esos casos es la Cruz Jorge; Jonas Stern la recibió por la misión a Totenhausen. Pero tiene que ser auténtica. Estoy convencido de que Churchill estimaba a su abuelo, Mark. Creo que sentía un respeto profundo por él y por sus ideales. Veía en él lo mejor de Estados Unidos. Y Mac dio mucho de sí a Inglaterra. Fue allá en 1940, mucho antes del ataque japonés a Pearl Harbor. -Leibovitz dejó la copa. -A su vez, Mac respetaba a Churchill. Éste le pidió que conservara el secreto de CRUZ NEGRA, y como usted bien sabe, Mac respetó ese deseo hasta la muerte. Una vez me dijo que apreciaba la nota de Churchill mucho más que la Cruz.
El rabino se puso de pie y fue a la biblioteca de mi abuelo.
– En 1991 sufrimos una especie de conmoción -dijo, mientras recorría lentamente las hileras de libros-. Mac y yo estábamos en mi casa, mirando la CNN. Estaban por lanzar La Tormenta del Desierto, y vimos una escena en que instruían a los soldados para inyectarse con atropina si los atacaban con gases tóxicos. El locutor dijo que el arma más temida del arsenal iraquí era el Sarin.
– ¡Dios mío!
Leibovitz se volvió hacia mí.
– Es cierto. Hasta hoy, los gases más tóxicos que existen son el Sarin y el Soman.
Las revelaciones del rabino me parecían terribles, pero la verdad era que en ese momento ya no pensaba en condecoraciones ni armas. De la vieja caja de madera tomé la fotografía en blanco y negro que mostraba a la mujer rubia contra la madera oscura. Realmente era hermosa.
– Es Anna Kaas, ¿no?
Leibovitz asintió:
– El verdadero secreto de la vida de su abuelo.
– ¿Qué fue de su vida?
– Vivió en Inglaterra hasta el final de la guerra. No sé si ella y Mac vivieron juntos, pero él se vino solo al terminar la guerra.
– ¿Ella se quedó allá?
– Sí.
– ¿Y él nunca le habló a mi abuela de ella?
– Nunca. Dos años después de la guerra, Anna Kaas se ubicó en Nueva York y se graduó en la facultad de medicina de Cornell en 1952.
– Vaya. ¿Y nunca se vieron con mi abuelo?
El rabino titubeó antes de responder.
– Dos o tres veces a lo largo de los años -dijo por fin-. Congresos médicos en Nueva York y en Boston. ¿Qué importancia tiene? Él compartía con Anna algo que sólo Jonas Stern podía comprender. Tal vez ni siquiera él. Creo que Stern estaba hecho de otra madera.
Me levanté, cansado por haber pasado la noche en vela, pero lleno de una extraña energía.
– Es difícil absorber tanto en poco tiempo -dije-. La verdad, no sé qué decir ni hacer. Mejor dicho, creo que no hay nada que hacer.
El rabino Leibovitz clavó en mí sus ojos inteligentes.
– ¿Qué pasa? -pregunté-. Ah, dígame. ¿Ellos saben que mi abuelo murió?
Sonrió con tristeza.
– Jonas Stern murió hace tiempo, Mark.
– ¡Cómo!
– Murió en 1987. Un día, Mac recibió en su consultorio un telegrama de Hannah Jansen… enviado con su apellido de casada, claro. Stern le había pedido en su testamento que comunicara a Mac la noticia de su muerte. Pero eso fue todo. No supimos cómo murió.
Consulté con unos amigos en Israel, pero allá son maniáticos de la seguridad.
– ¿Y Rachel? ¿Está enterada?
– Sí, yo mismo la llamé el día del accidente.
Yo me paseaba por el salón. No sabía por qué, pero minuto a minuto me sentía más nervioso.
– La que no está enterada es Anna -dijo Leibovitz-. Creo que usted debe decírselo.
Me detuve bruscamente.
– ¿Yo? ¿Por qué yo?
Inclinó la cabeza a un costado:
– Es lo que corresponde.
– ¿Dice que vive en Nueva York?
– Sí, en Westchester. Ahora se llama Anna Hastings.
– ¿Se casó?
– Por supuesto. No es la clase de mujer que se resigna a una vida de penas. Enviudó hace un par de años.
– Bueno… hay una hora de diferencia con Nueva York. Podría llamarla en un par de horas.
Leibovitz parecía escandalizado:
– Jovencito, estas noticias no se pueden dar por teléfono.
– ¿Quiere que viaje a Nueva York?
– ¿Le parece tan difícil? ¿No puede disponer de unas horas de su vida? Va en coche a Atlanta, toma un avión y ya está. Esta misma noche está de vuelta.
Traté de pensar en mis tareas en el hospital, pero entonces recordé con cierta vergüenza que me había tomado tres días de licencia. El hombre y la mujer que me habían criado acababan de morir. Necesitaba tiempo para finiquitar los asuntos legales, ocuparme de la herencia y todo lo demás. Pero la verdad era que eso podía esperar unos días, por no decir meses.
– Bueno, qué diablos -dije-. Me parece bien. Tal vez me contará su versión de la historia, y qué hizo durante todos estos años.
Leibovitz sonrió:
– Creo que se alegrará de haberlo hecho.
Y la verdad es que me alegré. Llegué al aeropuerto de Newark el lunes, alquilé un auto y después de luchar a brazo partido con el mapa que me dieron en una estación de servicio, pude conducir el Ford Tempo hasta Westchester.
La casa resultó ser más pequeña de lo que esperaba. Después de todo, Anna era médica y había tenido la suerte de graduarse antes de la llamada reforma sanitaria. Seguramente había instalado su consultorio antes del advenimiento de las mutuas.
Estacioné el Ford y caminé por una acera bordeada de flores como las de Fairway, Georgia, a la modesta casa suburbana. Mi traje era demasiado lujoso. Me lo había puesto por las dudas de que la llamada Anna Kaas viviera en un palacete de los barrios residenciales de Nueva York. Oprimí el timbre varias veces: la práctica de la medicina me había enseñado que los mayores de sesenta tenían dificultades para oír. Me pregunté si Anna tendría un fuerte acento alemán.
Cuando se abrió la puerta, me quedé mudo. Ante mí apareció la imagen especular de la mujer de la fotografía de la caja de mi abuelo. La diferencia era que Anna tenía ojos oscuros; los de esa mujer eran celestes. Me miró extrañada, como si temiera que yo fuera un tipo peligroso. El traje de Armani y la pluma de oro Montblanc inclinaron la balanza a mi favor.
– ¿En qué puedo servirle? -preguntó con acento totalmente norteamericano.
Saqué mi agenda del bolsillo interior del traje y de ésta tomé la vieja foto de mi abuelo. La entregué a la mujer. La miró durante un lapso que me pareció larguísimo y sin decir palabra me tomó de la mano y me hizo pasar.
Me condujo a una sala alfombrada, amueblada con un sofá, varias sillas estilo reina Ana y armarios con puertas de vidrio que contenían todo un zoológico de figuras de porcelana, además de fotografías enmarcadas. Las porcelanas parecían de Hummel.
– Espere aquí -indicó-. No tardaré.
Fui a la ventana y contemplé el pulcro jardincito. Me pregunté si la enfermera Anna Kaas alguna vez había soñado que vendría a parar ahí. Allí estaba cuando oí que alguien contenía el aliento.
– ¡Dios mío! -dijo una voz más grave y algo ronca.
Me volví. En la puerta entre el vestíbulo y la sala estaba una mujer de no menos de setenta y cinco años, cabello plateado y ojos castaño oscuro. Se tomaba del brazo de la joven.
– ¿Ha muerto? -preguntó al cabo de un tiempo, mirándome fijamente.
– ¿Es usted la doctora Anna Hastings? -pregunté, aunque sabía que sólo podía ser ella-. ¿De soltera Anna Kaas?
– ¿Mac ha muerto?
– Sí, doctora. Murió hace tres días. Fue un accidente de helicóptero. Mi abuela murió con él.
La mujer asintió lentamente, se apartó de la joven y cruzó la alfombra con paso lento. Se detuvo frente a mí. Yo quería ser amable, pero mis ojos buscaban los de la joven, que me miraba con extraña intensidad.
Anna Hastings extendió el brazo y me acarició la mejilla.
– Usted se parece tanto… -murmuró-. Casi no soporto mirarlo.
– Y ella se parece tanto a usted -dije, mirando un momento a la joven.
Ya empezaba a descubrir las diferencias entre ambas. La joven era más esbelta que Anna, sus pómulos eran un poco más altos.
– Katarina -dijo Anna Hastings-. Mi nieta.
Sonreí:
– Soy Mark McConnell. Nieto -añadí rápidamente-. Nunca le di importancia, pero ahora…
– A esta altura se habrá graduado -dijo Anna-. ¿Es médico?
Asentí:
– Especialista en emergencias.
Rió suavemente al oírme:
– La mentalidad del piloto de combate.
Su acento alemán era muy leve. Creo que hablaba inglés mejor que yo.
– Siéntese, por favor -dijo-. Katarina nos servirá café.
– Bueno, en realidad, yo sólo vine a… a darle la noticia.
– ¿Vino de tan lejos y ya quiere irse? Siéntese, doctor.
Iba hacia el sofá cuando vi la fotografía. Al principio no la había distinguido entre las otras en el anaquel. Ahora brillaba como un faro. Era en blanco y negro, con la misma tonalidad de la que traía yo. Mostraba a un joven de algo más de treinta años apoyado contra una viga de madera oscura. Su mirada intensa y su cuerpo magro podían ser los míos.
Bruscamente comprendí todo. En la última noche oscura en la casa alemana, se habían parado por turnos contra la viga y se habían tomado las fotos el uno al otro. Pensaban que sólo sobrevivirían sus imágenes impresas en la película. Se me formó un nudo en la garganta.
– Quisiera hacerle unas preguntas -dije-. Si no le molesta.
– ¿Es casado, doctor? -preguntó la anciana.
– ¿Cómo? ¿Casado? No.
– Los jóvenes de hoy esperan demasiado. Katarina es igual.
– Oma -dijo la joven, avergonzada.
Anna Hastings rió:
– Tan quisquillosa, tan tímida. No le gusta ninguno. Prepara el café, niña. -Agitó la mano de piel moteada por los años para apartarme de los anaqueles: -Vaya con ella, doctor. Ayúdele a buscar el azúcar. El edulcorante para ella, claro. Vayan los dos.
– Pero, de veras quiero hacerle…
La mujer que alguna vez fue Anna Kaas se llevó la mano a la boca. Entonces comprendí que hacía un esfuerzo enorme para conservar la compostura.
– Su abuelo fue un gran hombre -dijo-. Un hombre valiente, leal. ¿Qué más hace falta decir? Siempre hay tiempo para hablar sobre el pasado. Vayan a preparar el café. Se lo ruego.
Katarina me tomó de la mano y me llevó de la sala.
Me condujo a una deslumbrante cocina blanca y tomó la lata de café de la heladera. No sé por qué, pero no podía dejar de mirarla. Me dije que era una especie de transferencia. Que después de escuchar la historia de la valiente enfermera alemana -quien no era otra que la anciana dama del cuarto contiguo- había dotado a la nieta de su personalidad. Pero no se podía negar la belleza de la joven, ni la inteligencia que iluminaba su mirada.
– Nunca la había visto tan perturbada -dijo Katarina mientras vertía agua en la cafetera eléctrica-. Creo que le haría bien hablar con usted. Por más que ella diga que el pasado quedó atrás, siempre vuelve para acosarla. ¿Pensaba pasar la noche en Nueva York? ¿Tiene un hotel adonde ir?
– No. La verdad es que pensaba volver esta noche.
– ¿Esta noche? Pero es una locura. Puede pasar la noche aquí… -Bruscamente se interrumpió, como si hubiera cruzado una línea invisible. -Perdóneme. Conozco la vida del médico. Seguramente tiene compromisos.
– Katarina -respondí suavemente-, la verdad es que no sé muy bien por qué vine. Y no tengo compromisos.
Entonces me miró derecho a los ojos:
– Llámeme Kat, como todo el mundo.
– Kat -dije, saboreando el nombre-. Kat, realmente me encantaría pasar la noche aquí. Si es que no molesto, claro está.
Sonrió.
NOTA
Gas Letal es una obra de ficción histórica. A los fines del argumento, a veces me he tomado pequeñas libertades con los hechos y las épocas, pero no tanto como para tergiversar las verdades históricas esenciales.
No existió un campo de concentración llamado Totenhausen en Mecklemburgo. Pero existieron demasiados campos como ese en Alemania y Polonia. Los experimentos médicos del doctor Clauberg están debidamente documentados. Las experiencias relacionadas con la meningitis son ficticias, pero ni se acercan al horror de ciertos experimentos realizados por los nazis.
La Cruz Victoria, la más alta condecoración militar británica, ha sido otorgada a un solo ciudadano extranjero: un "guerrero norteamericano desconocido". Que yo sepa, no existe una "lista secreta" como la mencionada en el primer capítulo. Un civil extranjero que realizara una misión similar a la relatada aquí habría recibido la Cruz Jorge, desconocida por la mayoría de los norteamericanos.
El castillo de Achnacarry existe; de allí salieron algunos de los grandes héroes anónimos de la Segunda Guerra Mundial. El jefe de la escuela de comandos era el coronel Charles Vaughan, a quien corresponde en buena medida el mérito por las hazañas de sus discípulos, entre ellos los Rangers del ejército norteamericano. Sir Donald Walter Cameron era el Laird de Achnacarry durante la guerra y padre del actual laird, Sir Donald Hamish Cameron, quien se destacó en combate con los Exploradores de Lovat. Introduje al coronel Vaughan y a Sir Donald padre como personajes de mi novela con el mayor respeto y admiración.
Los gases neurotóxicos descritos en Gas Letal eran y son reales. Los alemanes inventaron el Tabun en 1936, el Sarin en 1938 y el Soman en 1944. Aun hoy, estos últimos son los gases bélicos más temidos. Para el fin de la guerra los nazis habían producido más de siete mil toneladas de Sarin. La historia oficial dice que nunca se llegó a producir el Soman en gran escala; sin embargo, el manto de secreto que cayó sobre estos compuestos después de la rendición nazi nos impide conocer los hechos con certeza.
Creo que Adolf Hitler, un hombre dispuesto a destruir Alemania antes que capitular, sólo se hubiera abstenido de recurrir a un arma potencialmente decisiva como el Soman por razones muy poderosas. Me complace creer que los Aliados, y Winston Churchill en particular, poseían el ánimo y el coraje para ordenar una misión como la que relata Gas Letal. Los noruegos realizaron una "misión suicida" similar con ayuda del SOE contra una fábrica de agua pesada en su país en 1943. Esa onerosa incursión privó a Adolf Hitler de las armas nucleares.
La reacción -o indiferencia- de los Aliados ante los informes sobre lo que sucedía en los campos de concentración nazis sigue siendo uno de los capítulos más negros de la Segunda Guerra Mundial. Martin Gilbert lo describe exhaustivamente en Auschwitz and the Allies.
Todos debemos nuestra libertad a hombres y mujeres a quienes jamás conoceremos. Ciertos libros relatan algunas de sus hazañas: Skis Against the Atom, de Knut Haukelid; The Holocaust y Churchill, de Martin Gilbert; Castle Commando, de Donald Gilchrist; Moon Squadron, de Jerrard Tickell; A Man Called Intrepid, de William Stevenson; The Glory and the Dream, de William Manchester.
Por último, quiero pedir a los lectores jóvenes que comprendan que cincuenta años no es mucho tiempo.
Greg Iles

***
